COSECHANDO OLVIDOS
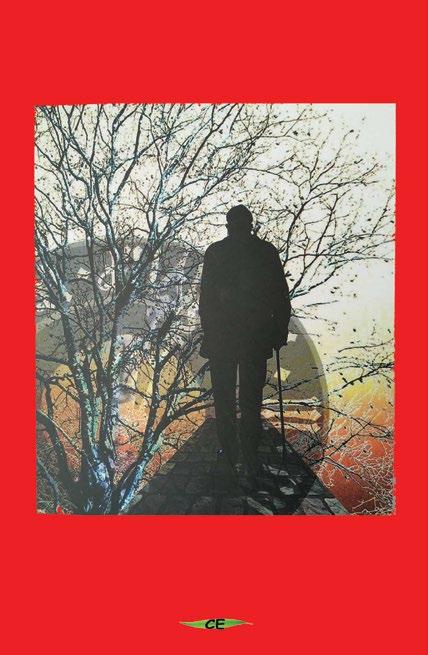
MARCELA ROYO LIRA
COSECHANDO OLVIDOS TOMO I
Cosechando olvidos. Tomo I
© Copyright 2023, by Marcela Royo Lira
Primera edición digital: marzo 2023
@Colliguay Ediciones
Directora: María de la Luz Ortega H.
colliguayediciones@gmail.com
Diseño y diagramación: Georgina Odi
Derechos resrvados
Santiago - Chile
PRÓLOGO
Desde el momento en que un libro produce el agrado de leer y establece aquel vínculo secreto entre la escritora y sus lectores, se cumple el noble y esclarecedor propósito de la literatura. Asimismo, llega un momento en la vida de un autor en que ya no escribe por inspiración o motivación, sino por oficio; el dominio de un amplio vocabulario lo llevan a optimizar ideas y temáticas necesarias en su desempeño.
Vivo interés despierta disfrutar estos cuarenta cuentos de Marcela Royo Lira, en donde destaca su entusiasmo, su espíritu jovial, pletórico de ilusiones y colmado de proyectos. Sus cuentos cortos y bien estructurados tienen el encanto de lo auténtico, la intimista expresión, aquella sana elocuencia que se puede leer a todo público, sin desentonar. Se aprecia la acendrada sensibilidad de la autora en temas contingentes, captados en la realidad cotidiana para, mediante un juego de prestidigitación, transformarlos en relatos contundentes y hermosos.
Su ingeniosa pluma nos transporta a un mundo de vivencias y sueños. La frase correcta permite descubrir la profunda honestidad en estas narraciones. El lector se abstrae de tal manera que a ratos olvida estar en una realidad ficticia y se sumerge en el desarrollo, la acción de los personajes y, más aún, en cada desenlace, con íntimos deseos de continuar leyendo; quizás al comprender que toda obra artística, cualquiera sea su género es, de una u otra manera, el testimonio hacia futuras generaciones, la urgente necesidad de comunicarse y un inconfesado anhelo de eternidad.
La voz de Marcela resulta inconfundible, su manera de escribir, el enfoque de las temáticas, los diálogos ajustados a las situaciones. Basta leer unas cuantas líneas para adentrarse en su mundo personal, y el lector se deja conducir por esos caminos de ensueño. La intensidad desborda el ritmo de la lectura y se manifiesta vehemente la sublime expresión del espíritu, denominador común que hermana a los seres humanos.
La emoción se desprende a cada instante de sus páginas y queda vibrando como el canto de la alondra.
Los cuentos se suceden en su personal estilo y pareciera que estuviesen puestos de manera arbitraria en el libro; pero una mirada más acuciosa descubrirá que la autora expresa cierta intencionalidad en el ordenamiento de los textos y, por esto, no es casual que el primer cuento se titule «Antes que aclare», exponiendo de manera incómoda para los personajes, su temática específica, y el último «Yo soy», que deja flotando en su remate, una segunda interpretación.
Tristeza, impotencia, produce el cuento «El mar», por la cruda realidad que confronta la maldad de un protagonista y la inocencia de la otra; narrado no con dramática desesperación, sino con exasperante naturalidad, para que sea el lector quien evalúe y juzge, en definitiva, el drama contado.
También destaca de manera especial «Los pájaros», por la interacción que logra entre realidad y fantasía, que nos recuerda la famosa película de Hitchcock. Delicioso juego que tiene visos de realismo mágico; un cuento dentro del cuento y doble final, en donde la escritora escapa de lo común y muestra su amplia cultura, su gran capacidad narrativa.
En «Fósforos y bencina» predomina lo anecdótico sobre lo formal y se entretiene nuevamente manipulando los planos discursivos. En «Frágiles y hermosas» queda de manifiesto la desbordante creatividad de Marcela Royo, su hábil manera de tergiversar las situaciones para desembocar en finales sorprendentes.
Este libro constituye un vuelo desde el alma de la escritora hacia el alma de sus lectores, donde ella, de manera cariñosa, nos invita a recorrer el camino de su propia esencia, la ruta que todo escritor sincero debe transitar; aquella dignidad literaria que marca la diferencia entre una persona que escribe por entretención y un verdadero artífice de la palabra.
En la variedad de temas que enfoca utiliza todos los elementos a su alcance, historias, escenas tomadas de la vida cotidiana, a veces sorprendentes, dramáticas o simpáticas, que provocan al lector un gesto de amargura o una sonrisa cómplice.
Marcela Royo Lira
El paisaje, los pájaros, la luna, el sol, las estrellas, los árboles, el agua, las flores, la lluvia, el barrio que la circunda, vecinos, amigos y gente conocida, son el mundo real de la escritora que en dulce simbiósis con su mundo onírico constituyen un discurso efectivo y, a la vez, vehículo de hondo y sincero compromiso escritural; porque el arte de escribir —y todo arte en general— tiene la sagrada misión de comunicar, entretener, enseñar, conmover las fibras íntimas del lector.
En un estilo fluido, provista de un bagaje de frases que matizan como perlitas estas narraciones. Página 18: «un silencio perdido en las sombras que comienzan a teñir de gris la tarde». Son los adornos que hacen grata la lectura. Cuentos llenos de misterio y fantasía, a veces muy formales; a ratos, irreverentes; otras, desbordantes de sano humor. De improviso, deja flotando alguna información, a modo de tarea, para que el lector continúe pensando en aquel detalle y mediante este subterfugio logra proyectar su cuento más allá. A veces no se resiste y se arriesga en dejar un mensaje, como la frase final del cuento «Bosque sureño».
Este libro resulta ser un soplo de aire refrescante dentro de los afanes literarios habituales, una armonía que escapa de sus páginas y vuela a llenar el alma de maravillas, porque llega en la vida el instante cuando es imprescindible hacer un balance general, ganarle tiempo al tiempo «Cosechando olvidos», fórmula mágica para demorar el punto final inevitable.
Ricardo García EscritorANTES QUE ACLARE
El timbre quiebra la quietud de la noche. Son las tres de la mañana. Daniel intuye quién es. No puede ser otro, sólo “’él” tendría ese atrevimiento. Un sudor frío lo baña, se mueve inquieto sin decidir levantarse y abrir la puerta. Se conocieron hace tres años en el Pub Vox Populi, precisamente a esta misma hora, lo que la convirtió, de alguna manera, en significativa para ambos. Llovía. Ambos estaban solos y mientras miraba hacia la calle Sergio se le había acercado con dos vasos de whisky. Se queda quieto, boca arriba en la cama. Los ojos abiertos en la oscuridad. Al acecho. Otro timbrazo. ¡Mierda! gira la mirada hacia su mujer quien parece no haber escuchado el timbre. Se levanta procurando no despertarla, en puntillas, casi sin respirar. Es la señal acordada, el intervalo entre los dos timbrazos. Masculla improperios camino a la puerta, sin encender luces, procurando no tropezar en los muebles. Permanece un segundo inmóvil observando la madera, el cerrojo y el seguro, como si esperara el milagro de no tener que hacer lo que no debe. Titubea. No tiene escapatoria. Abre.
Frente a él, borracho, con el rostro abotagado por alguna droga, está Sergio, la persona que menos querría estuviese allí. Piensa en Elvira durmiendo metros atrás. No obstante, a sabiendas de su error, se hace a un lado y lo invita a pasar. La visita entra a trastabillones, se deja caer en el sofá.
─Whisky, sin hielo ─exige.
─Ssssh, ella duerme. Es tarde. Debes irte.
─Déjate de tonterías. Tengo sed.
─Ya bebiste demasiado. Elvira es una buena mujer. No merece que…
─No me digas que ella todavía no… ¡Bah! Siempre fuiste un cobarde.
─Se lo dije cuando decidimos vivir juntos ─responde Daniel enrabiado, recuerda lo difícil que fue dar el paso, reconocerlo ante ella, su propio sudor, inhibido, buscando las palabras.
─No te creo, no estaría aquí contigo. Dame un whisky. Es lo mínimo que puedes hacer ¿no? Te marchaste sin una excusa ─insiste Sergio. Da un rápido vistazo al salón. Se emociona al ver en la pared su pintura de una naturaleza muerta. Se la había obsequiado cuando ganó el concurso municipal, hace ya un año. Lo celebraron con una cena íntima. Sin invitados.
─Estás borracho ─masculla el dueño de casa─. Sergio entiéndelo, no podíamos seguir ─se rasca la cabeza en un gesto de impaciencia─. Fue difícil tomar la decisión. Luego, conocí a Elvira.
─Brindemos. Por los viejos tiempos, amigo ─porfía el visitante. Y hace ademán de dirigirse al bar en un rincón de la sala, pero le fallan las fuerzas.
─Sergio, entiende. Elvira y yo tenemos proyectos.
─Estoy inmensamente solo, Daniel. No imaginas cómo han sido todos estos meses. Perdí el trabajo, mis hermanos me rechazan. Mis padres… ─estalla en llanto.
Daniel había decidido mantenerse firme. Imaginó muchas veces el posible reencuentro, sin embargo, contra todo lo proyectado y las promesas, se acerca a Sergio. Nota la fragilidad de ese cuerpo en sus brazos. Se deja arrastrar por el momento, por algo que creyó muerto.
Comienza a clarear. Se escucha el motor de vehículos en las casas vecinas, el paso apresurado de un transeúnte, a lo lejos la bocina de un autobús. Dentro, la claridad tarda. Daniel lanza un suspiro. Se endereza alejándose de su amigo. Cansado, sudoroso, apoya la espalda contra el respaldo del sofá. Alza la vista.
En el umbral está Elvira.
BOSQUE SUREÑO
Inesperadamente el libro cae y se abre a mis pies. Por un segundo lo relaciono con algún ratón y sus intenciones de asustarme, pero no, me mantengo en calma. Al parecer cayó desde la estantería en forma casual, aunque mi bisabuela insistía en que no existen las casualidades. Por la calle pasa el camión de la basura, unos niños corren, gritan, el perro vecino ladra y alguien lo calla. Después un silencio perdido en las sombras que comienzan a teñir de gris la tarde.
Estoy sola en casa, la caída del volumen es para mí sinónimo de curiosidad. Cómo no si se abrió en la última página del cuento “Soledad de la Sangre” de Marta Brunet. Lo he leído varias veces, la primera lectura obligatoria en el liceo. En cada oportunidad un nuevo detalle me hace querer saber más sobre la escritora, en especial cómo a través de su escritura puso en relieve los conflictos de la mujer en una sociedad marcada por el patriarcado.
Es el final de la historia lo que tengo ante mis ojos: la protagonista, herida, destrozado su espíritu, huye al bosque. Yace sobre la tierra en total desconsuelo… Este hecho siempre me produjo resquemor, sentía intenciones de ayudarla, ganas de ordenarle: “Levántate mujer y vete. Abandona todo. Abraza la libertad que mereces”. Pero es un imposible ¿o no? ¿Es posible intervenir en el cuento? ¿Entrar en él? Por ahí dicen que tengo algo de bruja, la bisabuela fue criada por una mujer de la etnia kawéskar, ambas me transmitieron secretos.
Cierro los ojos, respiro profundo. Me relajo. Entro en lo oscuro del bosque. El viento helado de la noche se me ha incrustado en la piel y despeinó mis cabellos. Una ráfaga levanta el ruedo de la falda, pero no me detiene. En lo alto un búho ulula. Escucho el crujir de hojas como si un cuerpo pesado se moviera en rededor, aún así avanzo decidida. Debo hallar a la mujer. Es un deber que arrastro desde hace mucho, cuando
arrimada a la chimenea en la casona de mis padres leía el cuento una y otra vez, identificándome con la protagonista. Hacía poco me había separado de mi marido.
El perro, que acompañó a la protagonista en su huida, se levanta y gruñe al verme, no le hago caso. Me acerco a ella.
En cuclillas le hablo, trato de identificarme con su impotencia, hacer mía la rabia de la destrucción del fonógrafo, único objeto que le proporcionaba unos minutos de libertad, de gozo en la vana existencia dedicada al servicio de otro, la privacidad de su mundo interior profanado. “También a mí, digo acariciando sus cabellos, pretendieron despojarme de lo mío. Tuve que ser fuerte, hacerme de un cuarto propio y encerrarme a escribir mientras los otros dormían”. “Pierdes el tiempo, refunfuñaba mi marido despreciativo, ¿crees que alguien leerá eso que escribes?”
“La mañana en que finalmente se fue, recogí los pedazos de mi autoestima y aunando fuerzas comencé a crecer”.
Pero la mujer no reacciona, continúa cabeza gacha hipando. Intenta retener la sangre que le corre por el cuello y empapa su blusa. “Vamos, insisto. Independízate. No lo necesitas ¡Déjalo! Vive de tus tejidos, haz tu vida sin él”.
El perro me olfatea, lengüetea mis manos. Lo siento, murmura ella mirándome por primera vez. Me despreciarían todos, incluso mis padres, si abandono el hogar. Además, quién le plancharía las camisas, no tendría un plato de comida caliente al volver del campo. Es un trabajo muy agotador el suyo ¿sabe? A su modo, me quiere.
Se levanta. Sacude la falda y con su blusa hecha jirones cubre parte de su pecho. Luego, coge del collar al animal y juntos emprenden el regreso a casa. No gira a mirarme.
Oscurece, permanezco en la pequeña biblioteca familiar por largo rato. La protagonista del cuento está para siempre plasmada en su papel de mujer sumisa, como en los tiempos de nuestras bisabuelas. Hoy es distinto. La fuerza y un coraje del que ellas carecían nos hacen valorarnos en nuestra integridad.
CANASTO DE MIMBRE
Los golpes en la puerta me sobresaltan, permanezco quieta, el diario que leía sobre la falda, atenta a lo que sigue. Afuera el viento sopla fuerte y una rama raspa la ventana en la cocina. El llamado cobra fuerza. Desaparece la timidez de hace unos segundos. Trato de continuar leyendo, en la pieza del fondo algo cae, como un resbalar de papeles. Vivo sola hace años, no se me ocurre quién puede necesitarme al otro lado de la puerta, sin embargo, debería ir a ver quién llama. Hojeo el periódico y el sutil sonido de las hojas me reconforta. Vuelven a llamar. Esta vez los puños sobre la madera golpean fuerte. Imagino las manos crispadas, furiosas. Quién está afuera sabe que estoy aquí.
Gritan: “señora, señora…” me parece escuchar en el último llamado un sollozo. Me levanto. Abro.
Una mujer joven pregunta por doña Eloísa.
─No vive en esta casa ─digo.
Nos miramos a la sombra del día que se apaga. Huelo perfume a rosas y tierra húmeda, lejos una bocina. Reparo en la expresión tímida de la muchacha, viste ropa de tela delgada a pesar de la lluvia de anoche. Baja la vista. Sin despedirse, los hombros caídos, cabeza gacha, se aleja arrastrando un bolso pesado. En la otra mano sostiene un canasto de mimbre. Antes de entrar miro la calle desierta. Es un fin de semana largo, la mayoría de los vecinos viajó fuera de Santiago. Vuelvo a la sala, demoro en concentrarme en la lectura, por alguna razón no olvido a la chica.
Hora después, vuelven a llamar.
La misma jovencita insiste en preguntar por la señora Eloísa
Le repito que está equivocada, que quizás viva en alguna casa de la otra cuadra, en esta villa las construcciones son iguales. Es una mal educada, se marcha sin decir adiós, tampoco pide disculpas. Ni siquiera me dio tiempo para ofrecerle una taza de
manzanilla y galletas de jengibre (las hice esta mañana, el aroma impregna la casa). La noté cansada, con expresión de enferma. Su modo de inclinar la cabeza al mirarme y morder la punta de un mechón de su cabello me recuerda a alguien. No sé a quién. Espero que el agua hierva para llevarme un tazón de té caliente a la cama cuando vuelven a golpear. Abro la puerta de un tirón. Grito: ¡Aquí no vive ninguna Eloísa! Quiero patear lejos el canasto de mimbre, en uno similar dormía la Pecosa, mi perrita poodle, murió atropellada, hace unos meses. ¡Traes allí un doloroso recuerdo! vocifero, señalándoselo a la luz del farol de la calle.
Abre muy grandes los ojos, pestañea rápido. Una expresión compungida se le dibuja en el rostro, temo se ponga a llorar. Al cabo de medio segundo, musita:
─¿Eloísa? Busco a doña Luisa. Mamá dijo que cuando niñas en la escuela fueron amigas, incluso compartieron el banco durante dos años, a los dieciséis fue novia de su hermano. “De seguro te dará alojamiento mientras buscas trabajo en la capital”, había dicho mientras envolvía un queso de cabra y dos tortillas al rescoldo, como regalo─. Me contó que dejaron de verse cuando yo tenía tres años. Ella se fue a vivir a Río Bueno ─explica, atropelladamente.
─Mi nombre… es… soy Luisa ─reconozco, en torpe balbuceo sin dejar de mirarla.
─Ay, Dios ─exclamo en seguida─. Olvidé sin abrir… encima del mueble de las copas… la carta, la carta que recibí dos semanas atrás. Me pareció que venía del sur.
COSECHANDO OLVIDO
Permanezco quieta, suspendida en un ayer engañador. Las palabras de mi marido y el golpe de la puerta al cerrarse aún rebotan en las paredes… Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. El dibujo caprichoso que hace el sol en el parquet me distrae, voy hacia él, arrastro el pie sobre la madera en un intento de hacerlo desaparecer, con el vano deseo de borrar también lo acontecido hacía unos minutos… Allí plantaré el rosal, de las espinas más gruesas, tendré lista la corona, para cuando en mí te mueras. Las pisadas de José, en ese modo suyo de pisar con fuerza el pavimento, dicen adiós. Imagino el cuerpo alto y flaco inclinado hacia el lado que carga la maleta, una valija donde hizo que cupiera la mitad del closet, la suya… Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa’ mi pasión, y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Como volcán en erupción surge dentro de mí la mujer guerrera que todas llevamos dentro, salgo y con la pala, el rastrillo y un chuzo arranco de raíz rosas, fucsias, crisantemos y petunias, incluso el Ave del Paraíso que me regaló un año atrás como símbolo de reconciliación, todo el jardín es obra suya, lo cultivó con esmero durante los quince años de matrimonio. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos. Decidida, con coraje, organizo mi propio jardín: buganvilias, hibiscos, atrapa colibríes, gladiolos y jazmines de España. En jardineras, a la salida de la cocina, matico, toronjil, menta, manzanilla y perejil para las ensaladas. No olvido el cilantro, los cebollines y una mata cacho e’ cabra. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo mi almohada para dormirme tranquila. Había sellado mi suerte, imposible volver atrás.
En las tardes, cuando riego, canto la canción de Violeta Parra y alejo de un manotazo la sombra del hombre con quien me casé
envuelta en un halo de azahares y rosas… Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra…
CUANDO SE MURIÓ EL MAR
No acostumbro ir más allá de las callejuelas del puerto de Coronel. No desde que mi hermano desapareciera sin dejar rastro; sin embargo, el grito enloquecido de una bandurria con sus alas abiertas posada en lo alto del espino, me urge partir de inmediato hacia el lugar en que se le viera por última vez. “Se murió el mar anoche. De una orilla a la otra” creí entender que decía y algo parecido a un sollozo le escuché al final. Perpleja, aún medio dormida, me asomo a la calle. Ni un alma en los alrededores. El silencio me sobrecoge y la brisa, que acostumbra venir del océano cuando algo maligno se avecina al poblado, se incrusta como aguja en mi piel. No es la primera vez que ocurre, pájaros de mal agüero que vienen del bosque anunciando lo imposible.
¿Morirse el mar? ¡Muerto! Y este pensamiento insólito me despabila.
Cuando llego a Playa Blanca, los lugareños, incapaces de entender lo sucedido, observan incrédulos lo que tienen enfrente, el temor en sus ojos. Por un segundo, ese miedo lo hago mío y permanezco de pie junto a ellos, sin atinar a nada. Es cierto, el mar ha muerto. La ausencia del canto monótono de las olas, la quietud inesperada de sus aguas, el estancamiento de la espuma blanca en la cual gusto de bañar mis pies, lo confirma. Siento deseos de gritar y llorar, patear y revolcarme en la arena en una de esas pataletas que sufría de niña, pero mi deber de adulta lo impide. Un ruido sordo nos envuelve, como el arrastrar de hojas secas aquí en la arena donde no hay árboles, tardo en comprender que son nuestras respiraciones, el jadeo del miedo que creímos haber dejado atrás.
Algo se mantiene sobre la superficie inerte. Figuras oscuras yacen inmóviles…
“¡Son nuestros muertos, los que el océano se negó devolvernos!”, exclamo, en el silencio de las primeras horas, las sombras comienzan a esfumarse y una claridad incipiente ilumina la caleta.
Es la señal. Cientos de personas que durante meses venían en la esperanza de recuperarlos corrieron en busca del ser amado. También yo entro al mar por mi hermano mayor, desaparecido hace algún tiempo en la borrasca de una tormenta. En vano nuestras voces imploraron al Dios del océano. No hubo piedad.
“Vámonos a casa” digo, alzándolo entre mis brazos. Cuántas historias tenemos para contarnos”. “Toda una vida, hermanita”, responde y me sigue, aunque sea para compartir una última taza de café antes de su partida definitiva, solo que esta vez sabría donde hallar su cuerpo.
Cuando íbamos en dirección al caserío, escuchamos al mar. Había vuelto a la normalidad. Las bandurrias, desveladas, enloquecidas ante lo increíble, dejaban oír su grito metálico transmitiéndole la noticia al dios Ibis.
Muchos, de quienes recuperamos a nuestros muertos esa madrugada, le hicieron unas exequias que el pueblo no olvidará en años, con grandes discursos y cánticos, porque ya no nos quedaban lágrimas. Luego, fueron enterrados, como se acostumbra en mi país: con flores, fotografías y objetos que el difunto amó en vida.
Yo no participé, no pude. Me negué rotundamente entregar al mío ¿volver a perderlo cuando lo había recuperado? ¿Dejarlo encerrado en un cajón bajo tierra, sin la menor opción de distraerse? Por lo menos en el mar, con tantos peces, pulpos y cangrejos debió pasarlo bien. Si hasta con una sirena flirteó durante los primeros meses, según contó después en casa. Y pensé en las niñas lindas de las que estuvo enamorado y solía traer a casa los días domingos, a la hora de almuerzo.
Sé que los vecinos murmuran a mis espaldas, espían mis movimientos y se asoman por la pandereta a fin de descubrir algo anómalo. Heriberto sabe mantenerse en su sitio. Cuando vino la policía y registró la casa no halló indicio que lo tuviese escondido. Pero yo sabía que estaba allí, en algún rincón,
riéndose de los hombres con la picardía del niño que fue. Y quise reír también, volver a la infancia y perseguir, tomados de la mano, a las gallinas que cacareaban excitadas mientras mamá decía que por nuestra culpa no pondrían huevos durante semanas. Reí después, cuando se retiraban y uno de ellos, con manifiesta contrariedad, limpió en el pasto la suela de sus bototos, solo que esta vez no fueron las aves las culpables sino la docena de gatos que me dio por recoger de la calle.
“Se murió el mar una noche/ de una orilla a la otra orilla”
“Muchos fueron por sus muertos/ hoy duermen bajo tierra”
“Solo uno no volvió/ oculto en la casa de su infancia”.
Acusa a medianoche la bandurria desde el espino. No es primera vez que se asoma, enredando su grito al ramaje oscuro del bosque. Le oigo, pero no la veo, como si también quisiera no ser descubierta.
Y temerosa del grito convulso de sus compañeras, en el que advierten que los militares amenazan con volver quebrando de golpe la noche, pisarán las calas y gardenias en la entrada, abrirán puertas a culetazos, enardecidos ante la sospecha que el mar vuelva a morir y otros imiten a mi hermano, corro a la buhardilla y ruego a Heriberto vuelva a internarse en el océano. Quién sabe si la sirena aún espera por ti, insinúo para convencerlo. Sabré hallarte en el oleaje de Playa Blanca cada vez que quiera verte, susurro en mitad del abrazo.
Mientras vamos camino hacia Playa Blanca, las bandurrias vuelan por sobre nuestras cabezas sin emitir sonido alguno, sombras que se deslizan en mitad de la noche. Presintiendo quizás que a veces es mejor callar.
CUESTIÓN DE FE
Lo último que recuerdo es que dormía y estaba solo. María Elena, en una actitud caprichosa, había decidido pasar la noche en casa de sus padres. Por eso, antes de dormirme, ojeé la tesis sobre mitología egipcia en la que estuve trabajando durante meses y corregí algunos capítulos. En especial el que se refiere a un joven escriba. Hubo noches en que me soñé él y adquiría conocimientos secretos.
Sentí los párpados pesados, el manuscrito se soltó de mis manos. Me acuerdo que, antes de dormir, desee a María Elena conmigo, comentar con ella algunos párrafos, comunicarle mi entusiasmo por la existencia del joven egipcio.
Preparan mi momificación. Los sacerdotes se mueven en rededor. Fui mordido por una víbora cornuda escondida en la arena caliente. Mi grito alertó a los demás que acudieron en mi ayuda, pero era tarde. Hacen un corte en el abdomen, la sangre fría se desliza por un costado, no tocan mi corazón, es nuestro centro de inteligencia. Me lavan por dentro y por fuera con vino de palma, extraen pulmones, el hígado, intestinos y estómago para, de acuerdo a las enseñanzas, momificarlos aparte. Huelo el mal olor de lo que comí en las últimas horas. Sacan el cerebro por los orificios de la nariz, luego sumergen mi cuerpo en “natrón”. De esa forma se deshidratará y no habrá descomposición ni bacterias. Después, me envolverán en tiras de lino pegadas al cuerpo con brea o resina. Conozco la ceremonia, ocupé un cargo importante en el templo, debía dejar escrito en papiro las revelaciones de los dioses.
Quisiera moverme, pero no puedo. Recuerdo el fuerte sismo y que dije: menos mal que María Elena no está, les tiene pánico y su descontrol termina por contagiarme. Vivimos en el decimonoveno piso. Demoré en dejar la cama, cuando lo hice no podía mantenerme en pie. Oí gente en los pasillos que gritaba, niños llorando. Comenzaron a caer cosas: cuadros, adornos, botellas, el televisor… quebrazón de vidrios. Sentí que íbamos cayendo y me dio miedo. Minutos antes, tuve un sueño. Me
acuerdo del gozo indescriptible a pesar que sabía que estaba muerto. Quienes se movían en rededor eran sacerdotes de un templo egipcio. Había sido escriba y era mi oportunidad de postrarme ante los dioses que adoré por años. El terremoto me despertó. Todo era un caos dentro del departamento. Me dio rabia verme arrancado del sueño, esfumarse la dicha que había experimentado minutos antes. Trato de ubicarme, saber qué sucede. Huelo a gas. Partículas de tierra, polvo y maicillo se incrustan en mi piel, me atraganto, toso. El silencio es aterrador. La oscuridad también. Grito con todas las fuerzas. Nadie responde. Intento moverme, quiero ir en busca de María Elena. Abrazarla, decirle que la amo, un peso me inmoviliza.
Me siento inmensamente solo.
No puedes flaquear, mascullo, no en este momento. Decido insistir en gritos por ayuda, estar atento a lo que pueda ocurrir. Siento que desmayo… trato de no…
El sacerdote comienza el ritual de la “Apertura de la boca”. Lo hacen para que pueda hablar con los antepasados. Enseguida, da lectura al “Libro de los Muertos”: para que navegue en paz en la otra vida. La familia procura la barca funeraria, mi madre y hermanas se preocupan del ajuar, tazas, peines, joyas y comida. Voy entrando a la tierra sagrada. Me arrodillo ante “Anubis”, a quien veneré desde mi primer día al servicio del templo… ¡Oh, mi Dios! exclamo lleno de gozo.
¡Dios! –grito, sobresaltándome.
Curioso, yo, un agnóstico, clamo al Ser Supremo del que siempre renegué. Por un instante, quisiera hacer mío el júbilo que experimenté durante el sueño en que me sentía un joven escriba en su muerte. Experimentar su fe. Cómo desearía que un dios me estuviese esperando, ser parte de un Todo. En cambio, ni siquiera estoy seguro encuentren mi cuerpo y lancen las cenizas al mar de Algarrobo, como se lo pedí a María Elena en las ocasiones en que hablábamos del tema.
Cenizas, el recuerdo en quienes me conocieron, siempre creí que eso era todo. Quizás, pienso con un dejo de esperanza a otros sirvan mis escritos. Dejé todo registrado en el pendrive.
Alguien, algún día, lo encontrará y abrirá.
DESPUÉS DE LA LLUVIA
Salgo. Mis pies pisotean con fuerza el pavimento y como si jugara al luche esquivo charcos, barro, papeles y hojas que arrastra el viento. No quiero ir, sin embargo, estas piernas, las mías, me llevan hacia la plaza. La que nunca me gustó, la de los aromos sin soles, de bancos rotos y rayados. Donde encontraron a una niña muerta y el lugar se llenó de hombres de la PDI, con sus trajes azules y letras amarillas en la espalda. Hasta los loros se fueron cuando bajaron de la camioneta con expresión grave. No había nadie que pudiera soplarles información. A pesar de eso, se quedaron horas conversando, atentos a los transeúntes y a cualquier movimiento extraño en las cercanías.
Al llegar a la esquina, cruzo la calle.
La escena me sorprende, pequeños soles en las ramas de los árboles alegran la tarde. Niños corren, saltan y juegan en los armados de fierro pintados de azul, naranja y verde. En un escaño un hombre lee el diario, en otro tres mujeres tejen y vigilan a los pequeños. Un estudiante abre el estuche, arranca sonidos de las cuerdas de su violín, lo acompaña una muchacha en violonchelo. El hombre levanta la vista. Los palillos se detienen, la lana no corre. Los chicos rodean a los músicos. En la avenida Macul buses y automóviles continúan su afán, como si el bullicio que emiten los mantuviese lejos, muy lejos y no fuese posible que interrumpan este instante especial.
Sé que es la plaza que me disgusta. Que en ella por alguna razón los aromos no florecen, que manos con cortaplumas rayaron los bancos. Que hubo una muerte.
Desde la panadería llega aroma a empanadas, pasado mañana es 18 de septiembre. Cinco escolares vestidos de huasos bajan del microbús, campesinos pobres, no el traje del dueño del fundo, caminan por la orilla de la calle. Les hago señas para que se acerquen a escuchar la música, pero se alejan cantando una cueca. Dos de ellos zapatean el pavimento húmedo, otro agita el pañuelo con la mano en alto. Un tercero ríe.
En la vereda de enfrente una niña… sí, una niña me observa. Algo en ella me inquieta, sobrecoge. La reconozco, su fotografía estuvo en todos los diarios. Un grito ronco sube por mi garganta y escapa por la boca. El violín se detiene, calla el violonchelo. Los estudiantes, el hombre que leía el diario, las tejedoras y los niños giran a mirarme. Algunos severos, otros con pesar. La pequeña ya no está. Sobre mi cabeza el gorjeo sediento de los queltehues quiebra la magia. Nubarrones negros oscurecen la tarde. Mis dedos recorren las rayas en la madera, como si las figuras que dibujó el filo asesino pudiesen hablarme de la doncella muerta, de la ausencia de flores en los aromos y por qué los loros no volvieron. Un grupo de drogadictos fuma y bebe cerveza bajo el esqueleto de un árbol. No me miran, sí lo hace el vagabundo que come, a grandes mascadas, la empanada que alguien le regaló. Cuando termina se limpia los labios con el dorso de la mano, se aprieta la nariz y con una expresión pícara señala a los muchachos. Luego, ríe. Me doy cuenta que mi boca dibuja una sonrisa.
Decido irme a casa. Dejar atrás los aromos entumecidos y los bancos rotos. Seguir dando la vuelta a la manzana cada vez que voy a la panadería para no cruzar la plaza de mi disgusto. Volver a saltar los charcos en la vereda y recoger los papeles que arrastra la ventolera.
A mi espalda, en la cordillera, un trueno anuncia que volverá la lluvia. Cenizas, el recuerdo en quienes me conocieron, siempre creí que eso era todo. Quizás, pienso con un dejo de esperanza a otros sirvan mis escritos. Dejé todo registrado en el pendrive.
Alguien, algún día, lo encontrará y abrirá.
DRAGÓN CHINO
Clara no recuerda en qué momento fue real la historia que hilvanó a medida que crecía. Inapropiado para sus planes habría sido reconocer que fue criada en un hogar de niños huérfanos, que la monja-portera escuchó su llanto una mañana y la encontró en el umbral, envuelta en un chaleco viejo. Sin embargo, su imaginación desbordante que tanto preocupó a la Madre Superiora mientras estuvo interna, le ayudó a urdir un buen plan. Desde hoy contaré que por mandato del abuelo materno manos negras me sacaron de la clínica a las pocas horas de nacer, mi madre, hija de un magnate del petróleo, tuvo relaciones amorosas con el jardinero de la mansión donde vivían, este, había desertado de un barco noruego y era de ojos verdes y colorín. De ese modo, Clara justificó durante años el tono verdoso de su mirada y los ensortijados cabellos rojizos. Recuperaré mis raíces, decía, casi convencida que su historia era cierta. Esta piel blanca, mis manos delgadas y dedos largos me vienen de familia distinguida, porfiaba. Algún día, viviré en una mansión en el barrio exclusivo de esta ciudad, soy fruto de la pasión desenfrenada que he imaginado desde siempre. Sin darse cuenta, entre fantasías y mil historias inventadas en que ya no sabía qué era cierto y cuál una mentira, se encontró a los veintidós años trabajando como secretaria para una empresa extranjera, liada al petróleo venezolano.
Hoy es viernes, piensa entre el tecleo de cartas y el teléfono que no cesa de llamar. José Ignacio vendrá en busca de su padre. Están preocupados. La noticia salió en la prensa y hasta anoche todavía hablaban del tema en la televisión. Puedo acercarme a él, decirle cuánto lo siento, que si necesita hablar con alguien que no sea un familiar…
¡Maldición! viene con ella. Sus padres son socios, es natural que sean novios. Una muchacha desabrida, casi albina, muy tímida; pero él la adora. Ya quisiera que me mirara por un segundo como la mira a ella. Los he visto en numerosas ocasiones. Por eso, hace unos meses, fui donde la bruja Rosalinda (famosa
en el barrio por sus conjuros con un buen desenlace) y le pedí que la hiciera desaparecer. A los pocos días, supe por mi jefe que la joven se había perdido a la salida de su casa y que la policía estaba buscándola. Sin embargo, hela aquí frente a mí sonriéndome con su pose de niña buena, se acerca, me abraza.
José Ignacio toma mi mano conmovido, dice que su padre le dijo de mi preocupación por Valentina (¡Por supuesto! si todas las mañanas le preguntaba si había novedades a fin de determinar mi próxima acción).
─Cuánto me alegro de verla, señorita ─miento─ ¿Está usted bien? ¿No le hicieron daño, por Dios?
─¡Escapó! Mi chica es una mujer astuta, burló la vigilancia de los secuestradores ─dice él con orgullo (no es tonta como creí, entonces).
La toma de la mano y entra a la oficina de su padre.
Escucho la exclamación de júbilo, imagino el abrazo, la emoción. Los últimos días mi jefe lloró por la que cree será su nuera, preocupado de reunir el dinero del rescate. Sentada frente a él le consolaba y hablábamos, a veces hasta reíamos, él tomaba mi mano entre las suyas y me agradecía. Preparo café y pongo tacitas en una bandeja. Debo entrar, interrumpir el lazo que los une. Esta historia la escribo hace años, es hora del punto final, mascullo taconeando firme.
Días después, don Nicolás, mi jefe, me invita a cenar. Hay un asunto muy importante para celebrar, dice nervioso, viste elegante, se ve bien, el tono azul de la corbata hace juego con sus ojos, huelo su perfume, no sé por qué me contagia el nerviosismo. Voy al baño y bebo agua, me cercioro de lucir bien, reviso el rímel de mis ojos y los cabellos intencionalmente despeinados. Desabrocho la blusa y, una vez más, observo el raro lunar en mi hombro izquierdo, asemeja la figura de un dragón chino. En el orfanato había llamado la atención de las monjas.
Esta noche descubro que la vida tiene inexplicables vueltas de tuerca, que tal como decía el personaje-protagonista Forrest Gump, en la película del mismo nombre, es como un bombón, nunca sabes qué relleno te va a tocar.
Los últimos meses disfrutamos el estar juntos, Nicolás es un hombre culto, entretenido, hemos ido a la ópera y al ballet en el teatro municipal. También me recomienda autores clásicos para leer. Me gusta oír sus comentarios y análisis de las obras, nunca tuve oportunidad de conocer este otro mundo, de cultura y arte. Y me agrada. También me contó de su mujer, del accidente y cómo crio solo a José Ignacio. Me emocioné imaginándolo de la mano del niño esa vez en que habló de los veraneos en Zapallar.
Estoy sorprendida, halagada, aunque en honor a la verdad lo intuía. Su forma de mirarme a los ojos, de cogerme del brazo mientras caminábamos por la vereda hacia el lugar donde había estacionado el automóvil, cuando me atrajo hacia él mientras le confesaba entre lágrimas mi verdadera historia. Retrocedió unos pasos y se quedó mirándome muy serio, bajo la luz del farol de la calle, creí que se iba a enfadar, dijo nadie trabaja bajo sus órdenes sin ser investigado. Hubo un silencio en que no supe qué hacer. Luego, con su pañuelo secó mis lágrimas.
─Clara, es curioso ─advirtió observándome serio─ ¿Me creerías si te contara que un día trabajé de jardinero? No siempre fui el que soy, créeme. Nací en Pozo Almonte, éramos muy pobres, a los quince años me vine a Santiago, trabajé de mozo en un restauran cerca de la Estación Central, hice de suplementero y lustra botas, también fui peoneta de un camión que traía fruta del Puerto. Un día un vecino-jardinero que trabajaba en las casas del barrio alto me pidió que lo ayudara.
Guarda silencio, como si los recuerdos al traerlos a la luz le pesaran. No me atrevo a interrumpirlo. Es su historia.
Marcela Royo Lira
─En una de esas casas vivía una muchacha ─continúa─. El padre era dueño de una compañía de petróleo en Punta Arenas. Ella bailarina del Ballet de Santiago y poeta. Me prestaba libros y cassettes de música clásica, íbamos a los museos y galerías de pinturas, también contribuyó a que terminara mis estudios en la escuela nocturna. Fue la primera mujer de la que me enamoré. En uno de sus viajes se quedó en Portugal, no volví a saber de ella.
Quedo confundida. No sé qué decir. Es como si le hubiese robado parte de su vida y la hice mía. Nos abrazamos largo rato, sé que piensa en la muchacha de los versos y estrecho el abrazo. Luego, saca un estuche del bolsillo de la chaqueta y mostrándome el anillo de compromiso me pide matrimonio.
─Sólo pido amarte como lo mereces ─ logro balbucir. Reconozco, en este momento, lo que no quise admitir, estaba enamorada de él desde el instante en que perdonó mis faltas de ortografía en la primera carta que teclee para la empresa. Al día siguiente, me entregó un diccionario y dijo: “para cuando tenga dudas, señorita Clara. Todos nos equivocamos”.
En el vehículo nos acariciamos, desabrocho su camisa, mis labios besan su piel. Entonces veo en su pecho, cerca del hombro, el lunar con la misma figura que asemeja un dragón chino.
EL ABRAZO
Su imagen se presenta enredada a otra época. Cabellos oscuros y grandes ojos negros siempre tristes. Si cierro los míos, visualizo las manos sosteniendo el libro de poemas que leía constantemente y era la excusa para mantenerse aparte de los demás. Siempre sola en un rincón de la sala, leyendo.
Me parece que percibo el frío de esa mañana en que salí temprano de casa. Recuerdo los charcos, el barro después de la lluvia, las acacias desnudas y unos queltehues insistiendo por agua. En que me fui caminando al liceo y en cada esquina la busqué para acompañarla parte del trayecto.
Apenas entré al recinto supe que algo sucedía. Una atmósfera diferente mezclada a la risa y juegos de los más pequeños. Preocupada, fui al rincón donde ella solía esperar el sonido de la campana, no estaba.
La policía allanó su casa, dijo alguien a mi lado. Denuncia de drogas. Desde el interior se defendieron y se produjo una balacera, dicen que murieron los padres. También un carabinero ─agregaron.
No regresó al liceo ni volví a verla.
Esta noche, después de once años, creo reconocerla. En el noticiero hablan del asalto a un Banco. Los asaltantes huyeron en un automóvil robado, la policía les dio alcance en la comuna de Peñalolén. En la pantalla, esposados, suben los delincuentes al carro policial, entre ellos una mujer. La reconozco. No es la chiquilla que conocí. Tiene el pelo cortísimo, casi varonil. Sus ojos continúan tristes.
En un impulso irreflexivo me pongo de pie. Quisiera darle el abrazo que le debo desde que murieron sus padres.
EL AGUIJÓN
Amanece. Blanca se levanta y dirige al cuarto de costuras. Doblado en dos sobre el respaldo de la silla está el mantel que Emilia había bordado con esmero durante semanas. Es una belleza, dice en susurros, acaricia las flores, con el dedo índice sigue la curva de los hilos. Cierra los ojos, visualiza a su hija cabeza gacha cantando a media voz, la aguja deslizándose con rapidez, cambiando del verde al rojo o el marrón. Si parece que alguien en un descuido dejó caer las rosas sobre el género, suspira.
Hace mucho que Emilia viene solo de visita, cada vez un rato más breve, como si un lazo invisible la arrastrara hacia la otra casa ¡esa maldita casa! quiere gritar pero se contiene. Prometió mantenerse serena.
Prepara café y tostadas para el desayuno. Luego, la espera. Escucha una bocina, un perro ladra y el maullido de un gato, alguien pasa silbando por la vereda. El sol entra por la ventana, Blanca mira en el patio la higuera y al zorzal picoteando el pasto. Un pequeño espantapájaros, eso hace falta, piensa.
Rato después, sentadas frente a frente en la cocina, observa el semblante grave de Emilia. Ya no sonríe, sólo se escucha su risa cuando es verano y la casa de enfrente mantiene las ventanas abiertas.
─Hija… ─suplica a media voz.
La muchacha bebe un sorbo de café, levanta sus ojos claros y mira a la madre. Por un segundo está tentada de confiarse, explicárselo una vez más, pero desiste. No desea discutir la mañana en que está de cumpleaños Catalina. Hicieron planes de disfrutar juntas el día, ir a algún restorán lejos del barrio, quizás a la costa, tenderse en la arena de Algarrobo Norte.
─Debes venderlo a buen precio. Es un trabajo arduo, el sudor de horas ─le advierte la madre, pensando en el mantel. Observa el reflejo del sol en los cabellos de Emilia, quisiera acariciarlos, detiene el ademán.
─No lo venderé, mamá. Es un regalo.
─¿Regalo? ¿Estás loca? Es bellísimo, puedes…
─Hoy es su cumpleaños ─dice la joven sin nombrarla, limpia sus labios en la servilleta que aún mantiene su nombre bordado, el diminutivo con que la nombraba la madre.
─¡No! ¡A ella no, por favor! ─vocifera Blanca. Maldice el ru-mor que entró una tarde en su casa y todo se hizo trizas en rededor.
Emilia no responde, se levanta y dirige a la sala de costura, dobla el mantel, lo guarda en la bolsa de regalo que había comprado anteriormente, también la tarjeta con el mensaje íntimo, lo gozarán juntas más tarde. Cuando vuelve al comedor descubre los rostros de las vecinas asomados en la ventana.
─Se los dije cuando fui a comprar el pan ─explica la madre─. Incluso se los mostré para que reconocieran la belleza del trabajo. Se arrepentirán de haberte echado del taller de costura, ya lo verás, querida. Hace un rato llamó la mujer del juez,
ofrece $ 200.000.- si le agregas doce servilletas. Alguien le llevó la noticia.
─No está a la venta ─porfía contrariada la joven. Abre la puerta, cruza resuelta entre las mujeres, quienes le abren paso como el Mar Rojo al pueblo de Israel.
─Emilia… ─ruega la madre, pero la joven desaparece tras la puerta de la casa de enfrente. Escucha sus risas. Imagina el abrazo.
Crece un murmullo ronco en el grupo de mujeres, Blanca las oye como un enjambre de abejas y asustada del posible aguijón se refugia en su casa. Cierra la puerta de golpe, se apoya en ella, se desliza lentamente hasta quedar sentada en el piso. Se tapa la cara con las manos y llora.
EL BOQUETE
Es extraño, de pronto abro los ojos y me descubro en este lugar que desconozco, ni siquiera sé hace cuánto estoy aquí. Diviso una luz en un orificio y cuando penetra se abre como la esperanza del náufrago que imagina divisar un barco en el horizonte; sin embargo, no es suficiente la mayor parte del lugar donde me hallo permanece en tinieblas. Voces en sordina vienen del lado de la luz, aquí conmigo no hay nadie más. Grito, al menos creo hacerlo, pero no escucho mi bramido, como si en lugar de salir se cobijara dentro de mí como niño asustado. Nadie acude, a pesar que por un instante me pareció que quienes susurraban habían callado. Vana ilusión, mi imaginación se ha desbocado como el mar embravecido del tsunami.
Alguien llega al otro lado de la luz, trae consigo fragancia de azahares, de seguro estuvo bajo el naranjo e hizo el amor con alguna chica del barrio, décadas atrás también yo disfruté de esos encuentros con algún muchacho que venía de visita al terminar la tarde; oigo los pasos del recién llegado avanzar firmes en la madera del piso, el saludo de los demás y una voz autoritaria que hace callar.
Música… María Callas canta el Ave María, gracias a Dios nadie la silencia. Quiero ir hacia el resplandor en la rendija, ese pequeño sol que rompe la noche en que estoy, sentarme junto a los otros y con los ojos cerrados dejarme llevar por la voz de la soprano, como hacía antes de estarme aquí encerrada sin poder ir a ninguna parte. ¿Qué mal hice para este castigo? ¿Lo es? Me parece que hasta ayer disfrutaba de la claridad que asoma detrás de la cordillera cada amanecer y de las primeras sombras al final de la jornada, cuando el silencio comienza a adueñarse del vecindario y un soplo de esperanza pareciera recorrer las calles.
Como abejas en una colmena la letanía llega desde el otro lado, una mujer conduce, los demás le siguen, no sé por qué me da risa, esta risa tonta que ha sido mi compañera en los momentos más inoportunos. Sin embargo, mis facciones rígidas no dibujan la sonrisa que conquistaba a los hombres que me amaron.
Las voces callan, un hombre carraspea, dos niños piden permiso para salir, dicen no soportar el olor de la esperma que hace dibujos como estalactitas sobre la mesa, a incienso y el de las flores muertas a medida que pasan las horas.
Quiero llegar a la luz, mirar a los otros por el agujero, entender por qué no estoy con ellos, la razón de mi aislamiento en esta negrura gélida. De mi soledad.
Un aroma a rosas y madreselva entra hasta donde estoy, de seguro abrieron el ventanal hacia el jardín ¿podré oír entonces la zalagarda de los gorriones y al mirlo que anidó en la acacia?
Cuiden que Minino no los aceche, imploro sin voz.
Silencio ¿dónde se fueron todos? ¿Qué hora será? ¿De qué día? ¡Dios!
La luz en el portillo es más débil, como si alguien hubiese bajado su fuerza o se hallara más lejos. Alguien viene, son pisadas livianas de un niño, arrastra una silla, intuyo que se encamara en ella, oigo sus manitas moverse arrastrándose sobre mí sin tocarme, una sábana de madera nos separa. Intento acercar mi rostro al orificio, sólo basta ladear levemente la cabeza, de algún modo inexplicable logro poner mi pupila en el agujero… ¡el niño desde el otro lado puso la suya también, me mira! de seguro el otro ojo lo mantiene cerrado a fin de darle más fuerza a
este único. Por alguna circunstancia tenía conocimiento de este orificio, quizás lo descubrió en su hora de aburrimiento mientras los demás rezaban. Nuestras miradas, a través de un único ojo se cruzan, risueña la suya, con toda la fogosidad de la vida… ¿la mía? se apagó quién sabe hace cuántas horas.
EL COLIBRÍ
No nos dimos cuenta en qué momento mamá se fue alejando de nosotros, al comienzo lo tomábamos a broma, esos pequeños olvidos que aparentemente a nadie importaban. Sólo que de pronto ella dejó de pertenecernos y ninguno pudo ya nombrarla “madre” sin que lo mirara como a un extraño. Fue como un latigazo a nuestra historia, una existencia compartida olvidada en los recovecos de la memoria. Soy testaruda, no me doblego fácilmente a los caprichos del destino.
Las sombras se desvanecen, poco a poco la mañana crece en derredor, una brisa fría picotea la piel, el rocío humedece nuestros cabellos. Ni a ella ni a mí importa. Estamos en la terraza, sentadas una al lado de la otra, “señora” me dice, ni hija ni Marcela, convertida en una extraña que la cuida, baña y le hace preguntas, la invita a retornar a otras épocas, obligándola a recordar veraneos y vivencias de colegio, adivinanzas que decíamos junto a la chimenea durante el invierno y los libros que leímos y comentábamos en la sobremesa de los días domingos. Solo que mi madre tiene una historia distinta para contarme y en ella ni mis hermanos y yo existimos. Mira, un colibrí en los rosales, le digo, señalándoselo con el dedo. Es el alma de mi niño muerto, dice; siempre viene a verme. No es cierto, nunca se te murió un hijo, quiero decirle, fuimos cuatro y estamos todos vivos, madre, déjanos abrazarte. Pero guardo silencio en la esperanza que algún día abra la puerta del rincón de su memoria donde nos tiene escondidos.
Hay momentos en que la entretenida historia que cuenta mamá la hago mía, quiero abrazar al hermano que no tuvo y pudo
ser mi tío, un familiar que recorrió mares y visitó tierras lejanas, conoció a la reina Isabel y luchó en la segunda guerra. Ay de mí, bajo sus ojos vigilantes, hube de buscar, en cajones y baúles, la cruz que el mismo rey le entregara. Disfruté la descripción que hizo de la ceremonia, tan vívida que por segundos pensé que fue cierto y ella estuvo allí, como invitada especial. ¿Señora, qué anota tanto en ese cuaderno? pregunta intrigada. Historias, ideas, frases, repuse. ¿Usted es escritora? Y antes de yo buscar una respuesta, agregó: mi hija menor, Marcela, es narradora ¿la conoce usted? Es cuentista… Me paralicé, no supe si reír o llorar, si abrazarla y reconocerme delante de ella… Me recuerdas, madre, dije jubilosa pero el colibrí estaba de vuelta y ella había perdido interés en nuestra conversación.
Sucedió una tarde, la lluvia en el zinc nos mantenía en una nebulosa donde los ruidos de la calle no podían entrar. La voz de mi madre quebró el silencio: Marcelita, mátame. No hice caso, no quise, imposible… Marcelita, hija, mátame, insistió. Cuando giré había tanto dolor en su mirada… No puedo, mamá. Pudiste pedirme cualquier cosa durante todos estos años, pero esto no, nunca. Luego, al cabo de unos segundos, volvió a encerrarse en ese mundo que se había inventado. Pero había descubierto que siempre, en algún rincón de su memoria, ella supo quién era yo. Lo comprobé meses después, la noche en que murió, cuando quise llamar a mis hermanos que esperaban en el living ser invitados a entrar al dormitorio, su mano huesuda retuvo la mía, dijo: Antes abrázame, abrázame fuerte, hija.
Los de la funeraria llegarían temprano al día siguiente, decidimos irnos a descansar, mamá había muerto en mi habitación, en mi cama, sin que ninguno sospechara fui y me acosté con ella, será la última vez que durmamos juntas, le dije y me dormí.
El colibrí continúa visitando los rosales de mi jardín.
EL GRIFO
Me crucé con él una tarde. Al principio creí que hablaba conmigo, le miré tratando de entender lo que decía, pero lo suyo era un monólogo. No supe con quién estaba furioso ni qué le había hecho “ese otro”, cuántos garabatos escupió en el rato en que lo tuve cerca. Hasta gesticuló con el puño en alto. Tuve miedo, pensé que de pronto, en su locura, volcaría en mí su furia. Todos en el barrio lo conocíamos. Le apodaban el Grifo, porque en los veranos abría los grifos del sector para que los niños disfrutaran bañándose en el chorro de agua.
Ese día hacía calor. La brisa de enero, que se deja caer a la hora de la siesta, no asomó. Ni un alma en las calles, sólo él y yo. Caminamos juntos las cuatro cuadras hasta el paradero, por un segundo, simulé quedarme atrás, el Grifo se detuvo, esperándome.
Llegó el microbús, subió conmigo y se deslizó sin pagar pasaje. Temí que el chofer lo hiciera bajar, hasta pensé pagarle, el hombre cerró la puerta e hizo partir el vehículo. El muchacho siguió con sus groserías, noté la incomodidad de los escasos pasajeros, se refugiaron en lo que aparentemente ocurría en las calles, pero nada especial pasaba afuera. Los hechos sucedían dentro del bus.
Llegué a mi destino, toqué el timbre y bajé. El Grifo bajó conmigo.
Ese día iba al dentista por un dolor de muelas, no sé qué me dio, quizás visualicé la excusa para no llegar a tiempo al consultorio. El asunto es que lo invité a una cerveza helada. “Cerveza, cómo se le ocurre compadre. Me la prohibió el médico. Pero, si es tan amable tomaría una coca cola bien fría” y sonrió. Media hora después, me preguntaba qué hacía yo con un tipo como ese bebiendo un refresco a las tres y media de la tarde, de ese lunes de enero.
Reconozco que la conversación fue interesante. Emitía, eso sí, un ruido desagradable al llevarse la botella a la boca, chupaba del gollete y tragaba; a esa hora no había nadie en el boliche y
no importó. Además, el dueño, un japonés corpulento, dormía siesta con la cabeza entre los brazos, apoyado en el mesón. De pronto, el Grifo se puso de pie y golpeó con un mazo gigante el gong que había a la entrada del local. El samurái despertó sobresaltado y a empujones e improperios nos echó a la calle.
Después de eso me despedí del Grifo, sin sacarme la muela.
Cuando conté lo ocurrido en casa mi tío dijo que era un muchacho inofensivo, que había sufrido un trauma muy grande cuando niño. Sucedió once años atrás. El Grifo tenía nueve. En ese tiempo vivía en Peñalolén, a orillas del Canal San Carlos, en una media agua. La madre hacía aseo en casas del barrio alto, al otro lado de la ciudad. Los siete niños quedaban solos durante el día, a cargo de la mayor de apenas trece años. Esa mañana, uno de los hermanos menores tiró al canal la pelota de fútbol del Grifo. Se la habían enviado de regalo los patrones de su madre cuando supieron que había sido seleccionado para formar parte del plantel del municipio. Tío Eugenio dijo que era una promesa y que el Colo Colo le tenía echado el ojo. Los niños se quedaron mirando cómo el agua se llevaba el balón. En un arranque desesperado el Grifo gritó: ¡anda a buscarla, huevón! y empujó al hermano.
Nunca encontraron el cuerpo del niño. Las aguas del canal son peligrosas.
De vez en cuando diviso al Grifo. Camina por Avenida La Aguada escupiendo improperios. Suelo invitarlo a tomarse una coca cola y conversamos. No es mal tipo, sabe de gasfitería, los vecinos acuden a él cuando tienen algún problema de cañerías. No hace mucho me pidió le escribiera una carta a su madre. Quiere saber si lo perdonó. De eso hace un mes y no hay respuesta. “Tal vez ya no vive en Peñalolén”, digo, excusándola. Entonces, se agarra el pelo y se lo tironea hasta hacerse daño.
Cuando logro que se calme, ruega que lo acompañe a verla. ”Usted es educado, sabe expresarse. Ella lo escuchará”, insiste.
“Está bien, Jonathan. Uno de estos días, prometo”. Merece el abrazo de su madre, espera el gesto hace mucho.
Un lunes, a media tarde, tomamos locomoción hacia el antiguo barrio del Grifo, en los faldeos de la cordillera. Tuvimos
que hacer trasbordo en Irarrázaval. Demoramos hora y media en llegar. Al loco se le ocurrió ponerse a cantar y cobrarle a los pasajeros. Se sentó a mi lado y me entregó las monedas. “Para el pasaje, jefe”, dijo. Rojo de vergüenza, repuse que las guardara para cigarrillos.
Estaba nublado y hacía frío. Aseguró que no iba a llover. “No me duele el hueso de la pierna que me quebré”, dijo. Al salir había tomado dos casacas. “Gracias, compadre. Pero me gusta más la otra”, repuso cuando le ofrecí una de ellas. Se quedó con la nueva, la había comprado tres días atrás.
Quedamos en pana. Faltaban como veinte cuadras para Plaza Egaña. Tuvimos que esperar el bus que venía atrás. Tardó media hora. El Grifo compró dos helados de agua, pese al frío. Lo lengüeteó como cabro chico. Traté de apurar el mío, lo mordía, tragaba pedazos grandes. “Saboréelo, compadre”, me advirtió. Nos subimos a un vehículo lleno de gente, hartos escolares y sus mochilas, mamás con niños. Los colegios habían terminado la jornada. Todo el mundo iba de mal humor, ni hablar del chofer. El Grifo se puso a discutir con unos muchachos, lo zarandeé de la manga, le dije que se calmara. Los estudiantes se corrieron para atrás.
Pasado el Puente Arrieta nos bajamos. El Grifo se desorientó. Había cambiado su paisaje, construcciones nuevas, recintos cerrados. No se acordaba del nombre de la calle. “Antes tenían números”, alegó. Quería ir a la orilla del canal, pero no le tuve confianza. Caminamos.
─¡Jonathan! ─llamó una mujer desde la entrada de un almacén.
─¡Madrina! ─respondió él. Se abrazaron largo rato.
“Tu mamá hace como cinco años que se fue” “Antes que construyeran el condominio” “No, no sé donde vive” “No se despidió de nadie” “Sólo el Juanjo vivía con ella” “Los demás niños se fueron yendo primero”, iba explicando la mujer a medida que el Grifo preguntaba. Comencé a preocuparme. No sabía cómo podría reaccionar. “Necesito ayuda, Jonathan” “Los sacos de papas y del azúcar pesan” “Estoy vieja” “¿Por qué no te quedas? “¿El Tito?” “Murió. Poco después de que te fuiste”
“Ninguno de tus hermanos quiso vivir conmigo” “Pasaron harta hambre cuando tu mamá quedó sin trabajo de la noche a la mañana” “El Rafa y el Lucho salían a robar” “Dicen que el mayor de tus hermanos está preso en San Miguel”.
Increíble cómo la mujer iba contando los sucesos uno tras otro sin detenerse. Y de este modo, tan propio de la gente pobre en mi país que acogen en un santiamén a otro en la casa, lo invitó a vivir con ella.
Han pasado los años. A veces, cuando veo un grifo, pienso en Jonathan. Y me dan deseos de verlo y tomarnos una coca cola bien helada.
EL HOMBRE DE LOS DOCE PERROS
Nadie sabe cuándo ni cómo comenzó a formar parte del paisaje del barrio. Un desconocido andrajoso y maloliente, su compañera inseparable la caja de vino tinto barato. Los vecinos sentimos el deber de turnarnos y darle un plato de comida caliente aunque fuese una vez al día, no se fuera a morir en la vereda frente a nuestras casas. En días de lluvia pedía unas monedas y buscaba refugio en el Hogar de Cristo, entonces lo veíamos volver recién bañado y con los cabellos peinados al estilo Carlos Gardel. Pero el trago no lo abandonaba.
Su cariño por los perros era impresionante, llegó a tener una docena. Los recogía de la calle y les daba de comer del mismo plato que uno de nosotros le había llevado. Cuando los consideraba en condiciones de independizarse él mismo les buscaba dueño, alguien que le diese la confianza que cuidaría del animalito. Cuando se iba a la hospedería, con el beneplácito del suplementero, los dejaba con llave en el quiosco de diarios de la esquina. Muchas veces lo vi privarse de comida para dársela a los canes. También alguna prenda de ropa que le regalábamos.
─Oye ─me dijo una noche de invierno mi marido─. Esta mañana, un perro grandote vestía mi suéter beige, ese que me tejió mi madre el mes pasado.
─Lo sé ─repuse sin dejar de pelar papas para la cazuela─. Luce bien con su pelaje castaño ¿no crees?
En venganza, dos días después, divisé a una perrita mestiza con el chaleco azul que él mismo me había regalado para mi cumpleaños. Cuando le hice el comentario a Walt (ese es el nombre con que se presentó el mendigo) rio a carcajadas. Quiso devolverme las prendas, confesó sentirse culpable de una pelea conyugal. Le dije que no, que en verdad lucían mejor en los perros. Se mostraba orgulloso de su nombre. Al principio pensé que se debía a Walt Disney. Pero no. Contó que su madre de jovencita había sido recitadora, el alcalde la solicitaba en todos los eventos del pueblo y que Carlos Ibáñez del Campo quedó prendado de su voz la vez que estuvo en Taltal inaugurando la escuelita pública. Era una enamorada de los poemas de Walt Whitman, explicó, recitándome orgulloso un par de ellos. Le confesé que yo era narradora y le leí uno de mis cuentos. Me sorprendió su capacidad de síntesis, la crítica literaria que les hizo, supe que no era un pobre diablo, había estudiado literatura en la universidad del norte, pero su afición al trago le impidió terminar la carrera. Tomamos la costumbre de reunirnos en la plaza a conversar y leer el suplemento Artes y Letras, luego, comentábamos un texto que a los dos nos interesara. Fue una de esas veces que me habló de su deuda con Santa Teresita y cómo por una u otra razón le era imposible cumplir. Había surgido porque gracias a la Santa sanó y no fue operado de urgencia. Me dijo también de lo que le sucedía: cuando menos lo sospechaba un billete de mil pesos caía en sus manos, entonces se acordaba de la deuda y partía a comprar velas, pero en el camino algo lo desviaba y vuelta a no cumplir otra vez. No le creí, es más incrédula reí a carcajadas. Se puso furioso, confesó no tolerar a los escépticos, que la fe era lo único que hacía soportable su existencia, gracias a ella salvó con vida en un accidente en las minas de Lota, donde murió la mayoría de sus compañeros. Nos quedamos callados, mirándonos largo rato, él severo, yo agnóstica. Hasta que se puso de pie y sin despedirse me dejó sola, ni siquiera los perros se acercaron como acostumbraban para que les diese una palmada suave en la cabeza.
Marcela Royo Lira
Años después supe por una cartonera que el hombre siempre quiso cumplir la promesa a la Santa, pero algún imprevisto se lo impedía. Sentí vergüenza, debí acompañarlo a la parroquia y dejar la ofrenda prometida. Me pareció que la pecadora había sido yo.
Esa madrugada el aullido lastimero de los perros comenzó a las cuatro de la mañana, en el preciso instante en que una ventolera barrió hojas y papeles en nuestra calle. Un infarto dijeron en el hospital Luis Tisné, donde le llevaron de urgencia. Al día siguiente, la camioneta de la Sociedad Protectora de Animales recogió los animalitos. Nosotros nos quedamos con
el pequeño Walt, el último quiltro que había recogido. A veces, cuando me mira con sus ojos oscuros siento la necesidad de recitarle con voz fuerte y clara un poema de Walt Whitman. Mi marido dice que estoy loca.
EL MAR
El hombre me tiende la mano y lo sigo. Sé que no debería, que un lío de los mil demonios desataré en casa cuando se den cuenta de mi ausencia. Es un día soleado y el desconocido prometió llevarme a conocer el mar. Si hasta escuché las olas en la concha gigante que acercó a mi oído, con el otro brazo la sostengo firme contra mi pecho, temerosa que caiga y quiebre. Todo se me cae de las manos. Soy tonta, dicen. Ni siquiera sé escribir mi nombre a pesar de mis doce años, retengo pocas cosas en la memoria. Quizás sea mejor, la ausencia de recuerdos no impide que viva contenta, a pesar de todo.
No sé por qué dije que el hombre es un desconocido, sé su nombre y hace días comenzó a estarse conmigo durante horas en la vereda donde vendo mis artesanías. A él le llamaron la atención, dice que son pequeñas obras de arte y que debería estudiar y aprender a tallar la piedra, quizás hasta podrías ser una
escultora famosa. Me dio risa oírlo ¿yo? En el fondo me gustó, sentí que puedo ser alguien después de todo.
El hombre me aprieta la mano pero no me daña. Siento el calor de su piel, el sudor que a esta hora de la tarde nos invade a todos. Hemos caminado varias cuadras, doblado en algunas esquinas, vamos por calles que desconozco, no sabría volver sola al lugar donde mi padre irá a buscarme dentro de un rato. Enfurecido, secará su frente y cuello con el pañuelo, gritará mi nombre. No estaré entre el gentío para que tire de mis trenzas y lleve a casa a empujones. No es su culpa no quererme, quería un hijo varón y nací yo. Dice que apenas me vio en la Maternidad no le gustaron mis ojos achinados. Nunca te querré, es la frase con que crecí pese a mis intentos por hacerlo cambiar de opinión. Mamá se lamenta y maldice: ¿por qué a mí? ¿qué mal hice yo? Por alguna causa desconocida soy un castigo.
Nos subimos a un bus. El hombre compra bebidas, me pasa una, está helada, sorbo de la botella con ansias, dice que no la beba toda, que guarde para un rato más cuando vuelva a sentir
sed, la tapa y deja junto a la suya entre los dos asientos. Sube un vendedor de helados, no lo llama, me hubiese gustado tomarme uno de piña. Partimos.
Arriba, en la rejilla sobre mi cabeza, va el bolso de las artesanías y el maletín del hombre. Ignoro qué lleva adentro. Cuando se lo pregunto no responde, cierra los ojos dispuesto a dormir durante el trayecto, dice que son dos horas de viaje. Yo prefiero mirar hacia afuera por la ventanilla. Todo es nuevo para mí, quisiera comentarlo con él, pero se durmió. Dibujo en el cuaderno lo que veo, más tarde cuando esté con mamá le diré todo lo que vi y sonreirá triste, como hace cuando estamos solas. El día que yo no esté, qué será de ti, dice quejumbrosa. Ya no tendrá que preocuparse, le diré, Carlos está conmigo. Bajamos del bus. Nos dirigimos a la playa. Hay viento y está helado. El hombre dice que me saque los zapatos, el vestido y me meta al mar, sólo sintiéndolo en la piel sabré cómo es. Azul, azul, azul repito palmoteando contenta. Desabrocha mis botones
y sin calzones me empuja al agua. Río, chapoteo, salpico, trago, escupo el líquido salado y frío. Quiero salir, envolverme en su chaqueta y entrar en calor pero Carlos insiste en que continúe en la orilla, pide me ponga en diferentes poses mientras saca fotos, abre las piernas, dice chúpate un dedo, imagina que es un helado de piña y lo saboreas, así, así. Perfecto, lo haces muy bien, eres adorable.
Estamos en un hotel escondido en unos pasajes del cerro. Carlos no quiso entrar en los que están a orillas de la playa a pesar que no es temporada y no había nadie en los alrededores. Es una pieza con sólo una cama. Estoy cansada y tengo sueño, dice que repose un rato, luego iremos a comer. Me desnudo y meto bajo las frazadas, él hace lo mismo, su respiración es diferente, huelo su aliento, sus manos se mueven, buscan mis pezones, besa mi cuello, la boca, sé que debo detenerlo, me lo advirtió mamá muchas veces, no me atrevo, esta sensación nueva me gusta, le dejo continuar, con sus piernas abre las mías.
Cuando le cuente a mamá sobre el mar no le hablaré de esto, del dolor que siguió cuando puso sus piernas entre las mías, debo desterrarlo de la memoria. Carlos dice que hará más fotos mías. Tengo rostro de niña-mujer inocente y eso vende. ¿Seré famosa? pregunto. Él ríe, besa mi frente, acaricia la cabeza. Papá nunca me hizo cariño.
ELLA
Está aquí, lo sé. Curioso, trajo consigo un aroma a azahares y rosas, como el que olíamos en la habitación de la abuela durante los tres días en que demoró en irse. Noches atrás en la oscuridad del cuarto le oí decir mi nombre, asustada encendí la luz del velador y a pesar que registré los rincones no había nadie. Dos veces el mismo juego: un susurro sutil llamándome, no obstante, fue inútil la búsqueda. Molesta, pese al frío de la madrugada, protegidos mis hombros con un chal, fui a la cocina por una taza de café. Terminaría de leer la novela de Vargas Llosa “Cinco Esquinas” iniciada hace unos días. Pero sus jugarretas de niña malcriada me mantuvieron tensa, incapaz de concentrarme en la lectura. Había puesto las manos sobre mis hombros y su aliento gélido y húmedo rozaba mi nuca. De un manotazo le rechacé, entonces rió y su risa ronca recorrió la casa.
Decidí salir al patio, dejar que el rocío humedeciera mi piel, oler las gazanias somnolientas, al naranjo y el limonero, la buganvilia y los jazmines de España. Malhumorada se quedó dentro, con los nudillos golpeaba el vidrio de la ventana, llamándome. Tardé en entrar, cuando lo hice estaba furiosa. Entrometida hizo una pregunta tras otra, de vez en cuando anotaba la respuesta en una libreta pequeña, me invitó a seguirla le dije que no, quedaba aún muchas cosas por hacer, que quizás lo mejor sería que yo le avisara cuando podría reunirme con ella. Pero no se fue.
Incluso en la calle me acompaña, no importa que esté rodeada de gente, de alguna forma hace saber que está cerca. Rato atrás, en la plaza, una gitana me dijo que viviría muchos años, oí su risa escéptica detrás de mí.
Una visita inesperada, inoportuna, no hay nada que hacer, sólo esperar el momento adecuado, como lo hizo la abuela durante esos tres días en que estuve a su lado y olía a azahares y rosas.
ESCENA DE UNA TARDE CUALQUIERA
Sus compañeras buscaron los jacarandás de la otra plaza, a pocas cuadras de aquí. Ella no puede seguirlas, ha citado a su amado en el viejo quillay de la esquina. Le urge verlo esta tarde. Decirle lo que no puede callar. Por eso, lo espera impaciente en el lugar donde se han citado otras veces.
Desde mi posición, intuyo que es importante. Lo noto en la tensión de sus movimientos, el modo de erguir la cabeza y atisbar con evidente nerviosismo en todas direcciones. Pero él, especialmente hoy, tarda. Quién sabe qué lo distrajo, tal vez alguna coqueta casquivana, suelen asomarse en los jardines y buscar un despistado. O, quizás… ¡Dios no lo quiera!... una bala loca quebró la quietud de la tarde.
Ayer, cerca del mediodía, una lluvia inesperada se dejó caer sobre la ciudad a pesar del sol que se mantuvo testarudo en lo alto. El gentío corría y reía sin ir a ninguna parte, como si estuviesen de fiesta y el hecho de estar allí, todos juntos bajo el agua y la tibieza del astro, los hiciera excepcionalmente felices, en especial cuando dos arco iris se cruzaron en el cielo. Me dio gusto verlos. Hasta los pájaros aumentaron su zalagarda habitual, si parecía que el mundo iba a enloquecer de felicidad. Y, a pesar de estar condicionado de por vida, fui por un instante parte de esa alegría.
Hoy es distinto, algo cambió en el transcurso de las horas, lo percibo en la dureza de mi cuerpo. Los mismos que ayer se abrazaban contentos cruzan su camino sin mirarse. Quisiera ir hacia ellos, hacerlos volver a sentir el gozo de ayer, pero estoy inmovilizado.
Vuelvo a preocuparme de la enamorada que espera en el ramaje verdoso del quillay. Ansiosa demuestra preocupación en cada movimiento, se desplaza a trotecitos cortos. Va y viene, gira. Hace intentos de marcharse, ir donde están sus compañeras en los jacarandás de la otra plaza; pero no puede. No se irá sin verlo. Deben encontrarse, conversar sobre lo acontecido.
La brisa que anticipa la noche agita ramas y hojas, a mis pies caen algunas sin fuerzas para aferrarse a la vida. Una polvareda arrastrando papeles pasa frente a mí. Ella se acurruca para no sentir frío.
¡Llega él!
Agitado balbucea mil excusas. Ahora es ella la que adrede demora el encuentro. Cabeza gacha finge indiferencia, como si no le importaran las disculpas ni el nerviosismo de hace un rato, sus ansias de verlo, de contarle la novedad que la mantiene inquieta desde hace un día.
Crece el gris de la tarde. Vecinos apresuran el regreso a casa, niños de colegio se hacen bromas al despedirse, sin tiempo, antes de que oscurezca, para balancearse en alguna rama ni chutear la pelota que uno de ellos revota una y otra vez sobre el pavimento. Preocupado de los amantes agito el ramaje. Temo que la lluvia que se aproxima desde la cordillera los pille malhumorados, sin el abrazo que borre el malentendido.
Es ella quien cambia de postura, gira, se arrima mimosa al amado. Le confiesa que espera retoños, que sí, está segura. Dice: debes preocuparte de construir el nido, uno espacioso, quién sabe si son dos.
Alegres, contentos, emprenden vuelo. El palomo delante, ella le sigue.
Yo espero por el aguacero.
FÓSFOROS Y BENCINA
Tengo la impresión que la historia de la novela que terminé de leer anoche, no ha terminado. Lo realmente interesante está por empezar. Me lo advierte Josefina, antes de sentarse a la mesa.
─Preparé café en grano y tostadas con mermelada ─ofrezco. Estira la mano y coge un tazón. Reconozco en su dedo un anillo muy parecido a uno que tuve tiempo atrás y lo perdí. Pero es imposible que sea el mismo, a pesar que cuando leí su descripción en la novela me impactó la coincidencia en el diseño. Incrédula, tuve que leer ese párrafo cinco veces. No seas tonta, me dije, es absurdo lo que crees. Un ente de ficción, al que imaginas porque es la protagonista de la historia que lees, no pudo robártelo. Y continué leyendo hasta terminar el libro cuando ya amanecía. Ahora, ella y yo, estamos frente a frente. El aroma del café nos envuelve. Le veo recoger con el dedo un poco de mermelada que cayó en la mesa y llevárselo a la boca. Sé, por la novela, que la de frambuesa es su favorita. En el patio los loros inician la zalagarda matinal.
─Ese anillo es mío ─porfío en el absurdo.
─Me lo regaló Emilio ─dice, mirándome con sus ojos negros─. Lo leíste en la página 35, tercer párrafo, quinta línea. Me siento ridícula. No es posible que un personaje ficticio me lo haga notar. Ni que ella esté sentada frente a mí. Miro los pájaros en el nogal, ajenos al drama que vivo en la cocina. Necesito recuperar el anillo. ¡Es mío! grito y golpeo con el puño la mesa. Josefina, sin inmutarse continúa desayunando.
Termina el café, dejará la cocina y regresará a su historia en el libro. Debo impedirlo. Por eso, me lanzo furiosa sobre ella. Se vuelca la mesa, cae con estrépito. Taza, tostadas, azucarero y el pocillo con mermelada yacen en el piso.
─¿Mamá, qué te pasó? ─dice desde el umbral mi hijo. Trae enrollada a su cintura la toalla y los cabellos con champú.
─No sé ─balbuceo─. Tropecé.
Busco a Josefina. No está, oigo su risa en el dormitorio. En la novela reía a carcajadas. Anoche, antes que mi hijo volviera del trabajo, traté de imitarlas, según cómo las describía el autor. José vuelve al baño. No quiero se entere de mi creencia que Josefina pudo robarme el anillo. Insistirá en que pida hora al psiquiatra, hace unos meses imaginé otro dilema con los personajes de una novela de José Donoso. Me acuerdo de su mirada cuando le dije que el matrimonio protagonista era los nuevos vecinos.
Mientras recojo las cosas y trapeo el piso decido qué hacer. Subo a mi habitación por el libro. No puede ser cierto lo que estoy viviendo, sin embargo, comienzo a pensar que en el aire enrarecido de esta mañana todo es posible. Soy una mujer de edad, sensata, porfío entre dientes, que sepa en la familia no tenemos desequilibrados.
Salgo al patio. Arranco hojas del libro, hago una pila con ellas, les riego bencina, dejo caer el fósforo. Al rato, olvido la novela y su trama que tanto me cautivó.
Hago aseo, aprovecho de guardar la ropa de verano. Dejo en el closet, colgada en ganchos, la de invierno, al revisar el bolsillo del chaquetón encuentro mi anillo.
¡El anillo que creí me había robado Josefina!
FRÁGILES Y HERMOSAS
Gilberto escucha la voz de su madre, nota apremio en el tono. La oyó venir desde el primer piso enredado al bullicioso despertar de las casas vecinas. Es el tercer llamado, el anterior se perdió junto al bocinazo de un bus. Ahora viene acompañado de cierto molestar, insinuando enojo, sin embargo, el niño continúa sentado a los pies del lecho, sin moverse. ¿Cuál sería la reacción de ella, si lo viese en este momento? Imagina la expresión de incredulidad en sus ojos azules, la boca abierta y el grito subiendo por la garganta. Su miedo. Con ganas de retroceder y huir de allí, pero no lo hará, es su hijo y se quedará a su lado.
Fue una pesadilla. Esta mañana, en el brusco despertar ante el grito de su madre desde el pasillo, antes de bajar a preparar el desayuno, no alcanzó a desprenderse del disfraz. Ahora es tarde para abandonarlo y que se lo lleve la noche.
Gilberto está preocupado por ella. Estos últimos meses, a raíz de la separación de sus padres, la atormentó con su mal comportamiento, la hizo ir varias veces al colegio a conversar con el Inspector General y la profesora jefa, la última vez fue atendida por la psicóloga. No quiso contarle qué fue lo que dijo de él.
Y, ahora esto… “No se merece algo así”, susurra compungido. Se levanta. Extiende las alas, maravillosas, de lindos colores. Podría estar orgulloso de ellas si no fuese una locura lo ocurrido. “Déjalas en paz, hijo. Son inofensivas y tan hermosas” lo había reprendido la madre en numerosas ocasiones, pero él gustaba de cazar mariposas, tiene una colección clavadas con alfileres en el cuadro sobre la pared. Es de una de ellas, que arrancó las alas en el sueño.
Escucha a su madre subir, sus pasos arrastrando las pantuflas, el picaporte cede. Abre la puerta y se acerca al lecho.
─Hijo, es tarde. El furgón llegará en minutos ─dice, endulzando esta vez la voz.
─¿Escuela? Mírame, mamá ¡Soy una mariposa!
─Que esta mariposilla vuele a la escuela, hijito ─responde querendona.
Abajo, en la calle, el furgón escolar toca la bocina. Se escuchan voces, algunos niños lo apuran gritando su nombre. La mujer alcanza el bolsón, cariñosamente lo hace bajar la escala y abre la puerta.
─Ay, mi madre ─refunfuña el niño─. Nada la altera desde que toma esas pastillas que le recetó el médico.
Encoge los hombros, repliega las alas y las esconde bajo el chaquetón. Luego, da un beso a la mujer, coge la mochila y corre a subirse al vehículo.
Cuando llega a la escuela y ve a sus compañeros riendo y conversando animadamente, comprende que no puede quedarse, no tendrá excusa para explicar lo que lleva pegado a su espalda. Es un día de sol, en unas horas hará calor, es el único con chaqueta, los demás visten camisas de manga corta. Se refugia en el baño.
El timbre avisa el inicio de clases. Tras unos minutos el silencio es dueño del patio. Divisa una mariposa revoloteando en la ventana, es hermosa, de colores distintos a las habituales, quiere cazarla y unirla a su colección. Ahora son cinco, vuelan enredándose en una danza que inexplicablemente le parece macabra. Algo anda mal… Y tiene miedo. En segundos son centenares, ocultan el sol todas amontonadas en la única ventana, intenta correr a la puerta, huir hacia la sala de clases, pero un grupo más numeroso de ellas se lo impide.
La madre hace aseo en el dormitorio del niño. Le causa escozor ver a las mariposas muertas, clavadas en el cuadro de la pared, por eso nunca mira en esa dirección.
Hoy se exhibe solamente una. Inmensa, ocupa casi todo el cuadro con sus alas extendidas de hermosos colores. Nunca antes vista en estos lugares.
MARCELA ROYO LIRA

Santiago de Chile, 1945. Estudió en el liceo Manuel de Salas y en la Escuela de Taquigrafía del Senado. Se desempeñó como secretaria de gerencia en Watt´s y Cía.; allí con otros compañeros de trabajo amantes de la literatura, crea la revista «El duende Indiscreto». Obra publicada: «Cuentos por diversión», «Tardes de embrujo» y «La maldición del ofidio». Antologada en publicaciones nacionales y extranjeras, y en la revista de literatura y pensamiento «Provinciana», de la Universidad de Valparaíso. Segundo lugar concurso Cuento breve de la revista internacional «Imágenes de Océanos», 1997. Mención honrosa concurso Nora de Prá, Buenos Aires, 1999. Beca de Creación Literaria, Fondo Nacional del Libro y La Lectura, convocatoria 2011, del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes. En 2018 obtiene mención honrosa en concurso convocado por gaceta «Peuco Dañe», con su cuento «Una familia grande». Socia de la Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile. Miembro S.E.CH. MUJER. Actualmente participa en el «Colectivo Arca Literaria».


