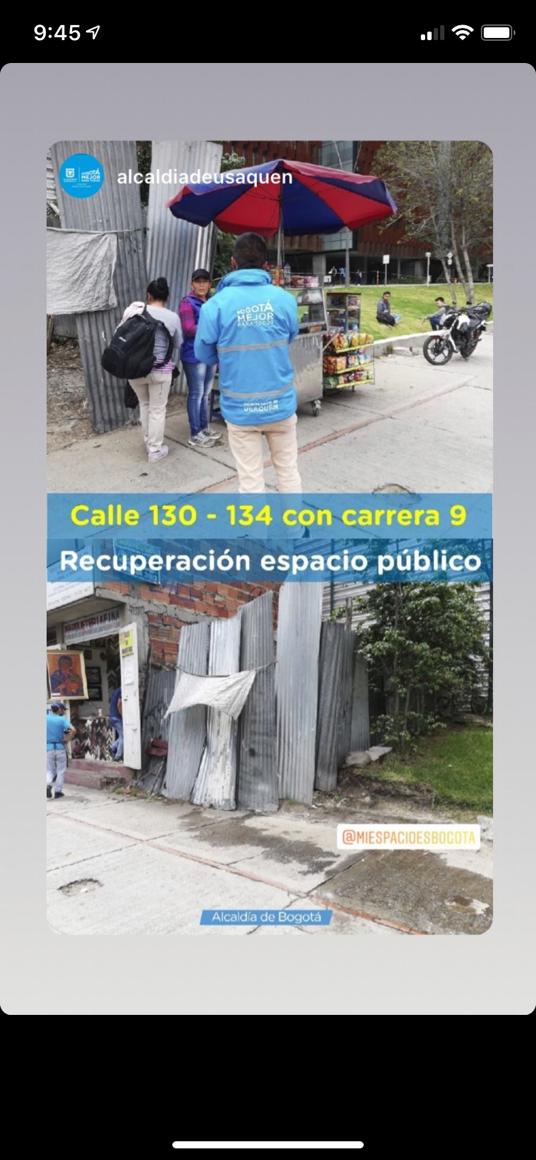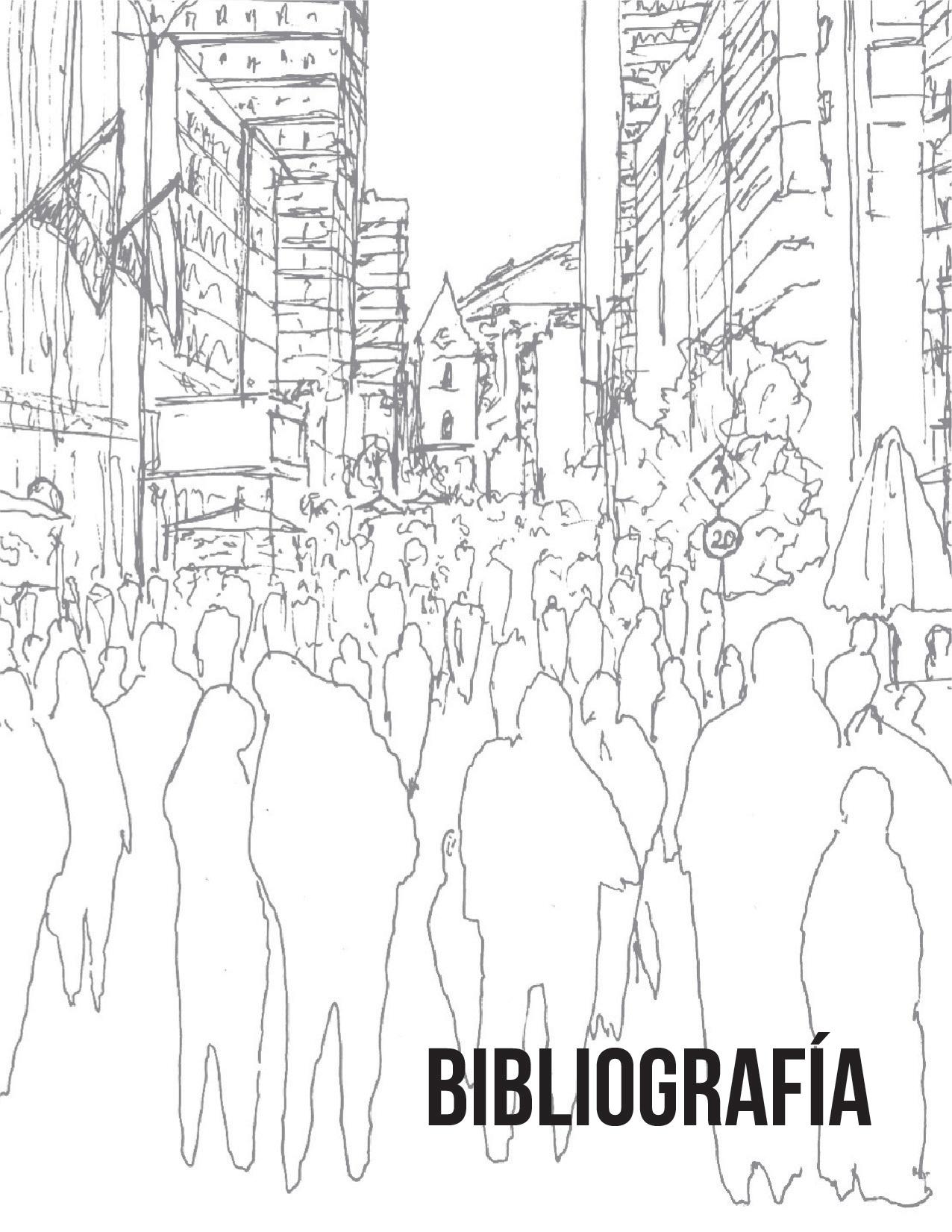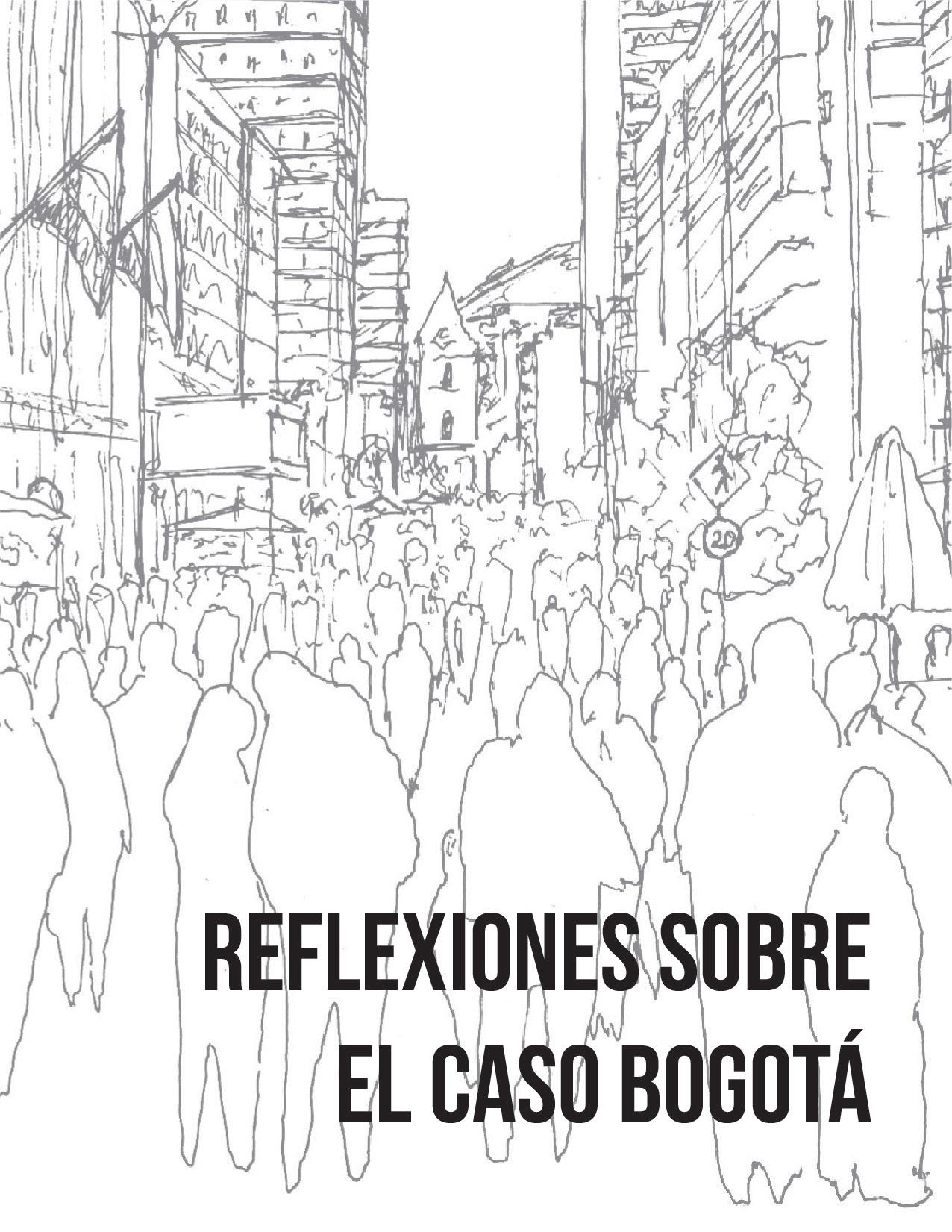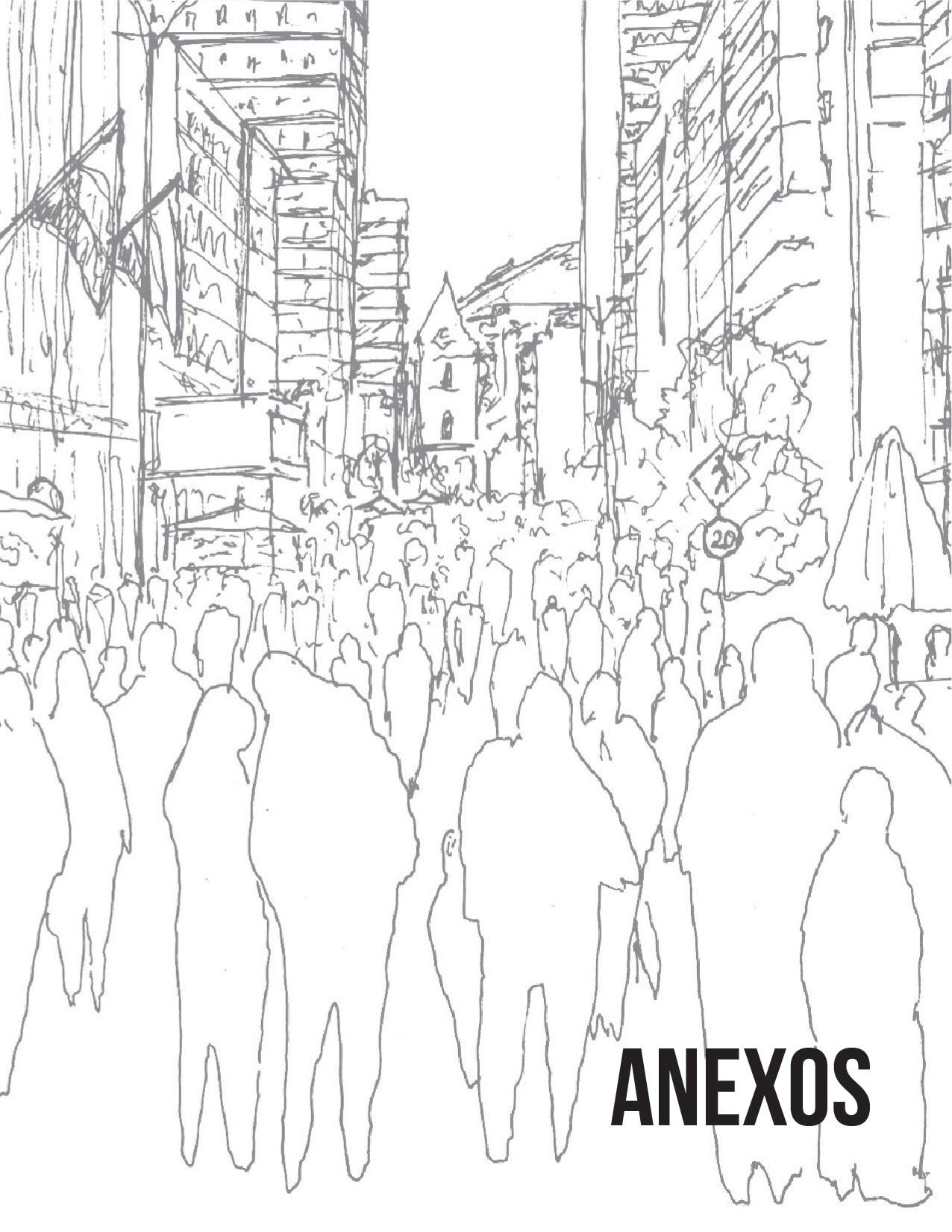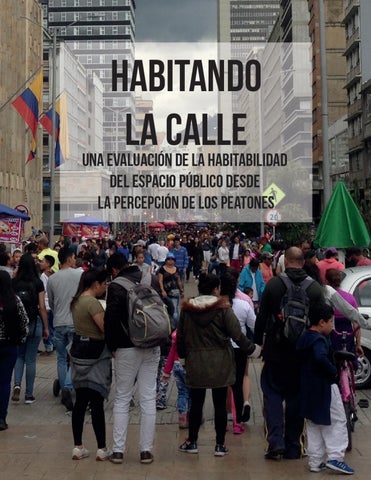5 minute read
Hacia una concepción de habitabilidad
(1977) que afirma que un lugar es un “centro dotado de significado a partir de las experiencias vividas en él”. Sin embargo, para propiciar que se generen dichas experiencias este lugar debe tener identidad y significado propios en relación con las características y necesidades de la población circundante. En la medida en que un lugar tenga identidad propia, es posible despertar otras sensaciones como el apego por el lugar y el sentido de comunidad. Ujang & Zakariya (2014) enfatizan en la capacidad de las características físicas del entorno para afectar de manera positiva o negativa estas sensaciones.
Por otro lado, un lugar es una manifestación de la cultura humana, donde se desarrolla un “proceso social a través de la cual las personas generan significado para darse a sí mismos un sentido de identidad” (Ujang & Zakariya, 2014). Lo anterior se refiere a la facultad de un espacio de tornarse en un lugar en el momento en que las características sociales y culturales del sitio responden a las percepciones afectivas y necesidades funcionales de los individuos. Siendo así, el sentido de lugar despierta otras formas de apego al lugar, como la pertenencia, la dependencia, el arraigamiento y la familiaridad, conservándose todas como variables dependientes de los aspectos sociales, económicos y culturales de los usuarios. La interpretación de un espacio como un lugar puede vincularse al término descrito por Sepe (2017) como placemaking: “el arte de hacer lugares para la gente”. Como lo explica el autor, al aplicar el placemaking en el espacio público, se consigue que este se vuelva habitable y sostenible, permitiendo generar experiencias positivas en los usuarios, como identidad, bienestar y felicidad urbana. Esta última se define como “el carácter que da a un lugar una percepción positiva en las personas que lo viven y que los induce a pasar mas tiempo o revivir experiencias previas” (Sepe, 2017). Es decir, un lugar invita a la gente a quedarse, a no pasar de largo, a habitarlo. Este es precisamente el factor de interés en la presente investigación: examinar aquellas cualidades que permiten hacer del espacio público un lugar, un espacio habitable.
Advertisement
Hacia una concepción de habitabilidad
El origen del término hábitat se remonta a la disciplina de la ecología, definido como “el lugar físico que ocupa una especie, junto con los factores bióticos y abióticos que lo
caracterizan”. Este concepto se ha extrapolado a términos sociales humanos al concebir el espacio habitable o la acción de habitar, relacionados a las condiciones óptimas en que el ser humano puede desarrollar sus actividades cotidianas (Páramo & Burbano, 2012). De aquí que se originen términos como habitación propios de espacios para el alojamiento. En palabras de los autores, el hábitat en el contexto social se refiere a “la relación entre acontecer, espacio y tiempo en conexión con las formas de habitar de los grupos humanos para el desenvolvimiento de la vida cotidiana”.
La preocupación por hacer una construcción más habitable permitió reunir distintos
componentes aludiendo a la calidad de la construcción de la vivienda, pero con el tiempo se comprendió la necesidad de extender la aplicación de estos parámetros para describir el entorno inmediato en donde se implanta la vivienda, esto es, el espacio público. Por esta razón se habla de una habitabilidad urbana o exterior (Páramo & Burbano, 2012) (Moreno, 2008) (Landázuri & Mercado, 2004). Refiriéndose a esta, Alcalá (2007) argumenta que la habitabilidad del espacio urbano es “una condición habitacional donde la vivienda está integrada físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad a servicios y equipamientos, rodeada de un espacio público de calidad”.
A partir de esto se puede evidenciar que, aún refiriéndose a la habitabilidad del espacio público se vincula directamente a las condiciones de la vivienda. Por esta razón surgen conflictos en la habitabilidad del espacio público con concepciones problemáticas como la del “habitante de la calle” en el contexto colombiano. Este se define como “la persona de cualquier edad que, generalmente, ha roto en forma definitiva los vínculos con su familia y hace de la calle su espacio permanente de vida” (DANE, 2005) (Tirado Otálvaro & Correa Arango, 2009), es decir, se dice que habita el espacio público por ser esta su “vivienda”.
Sin embargo, para el contexto de esta investigación se pretende entender la acción de habitar como quedarse en el espacio realizando alguna actividad en oposición a los transeúntes que solamente se desplazan por el espacio público. Es decir, se entiende como espacio público habitable, aquel que por sus características de distinta índole (expuestas a continuación)
generan que sus usuarios los consideren permanencias donde desarrollar actividades distintas al flujo y al movimiento.
A medida que se profundizan los estudios sobre la habitabilidad del espacio público se ha evidenciado que esta se compone a la vez de elementos tangibles y de elementos intangibles y subjetivos (Enciso, 2005) (Sepe, 2017). Como lo expresa Moreno (2008), “las necesidades básicas del ser humano generalmente son las mismas, sin embargo la forma en que son satisfechas por cada ser humano varía. Esta relación entre las necesidades y los satisfactores de estas genera, por consecuencia, el grado de bienestar del ser humano, las comunidades y la sociedad”. Esto significa que es un concepto difícil de estandarizar y, al aplicarlo al entorno urbano “donde lo ideal es lograr el bienestar y la calidad de vida, deberán tenerse en cuenta la diversidad de los usos y la variedad de espacios en un mismo entorno, para así cubrir los distintos grados de satisfacción” (Moreno, 2008).
Como se ha argumentado, el carácter subjetivo de la habitabilidad hace que sea difícil dar con una definición única de habitabilidad (Páramo & Burbano, 2012) (Moreno, 2008) (Salheen, Latif, & Keleg, 2015) (Leby & Hashim, 2010). Sin embargo, los distintos estudios mencionados coinciden en que la habitabilidad está comprendida a la vez por factores físicos, psicológicos, culturales y fenomenológicos y en que el espacio habitable es principalmente un espacio social. Como lo resume Navarro (2014) “el espacio habitable es por naturaleza colectivo, en tanto surge de necesidades comunes que buscan garantizar nuestra vida espiritual y material en el planeta. El espacio habitable está comprendido por aspectos de orden cultural, temporal y espacial”. Es decir, la definición de habitabilidad surge, mas que de las mismas variables físicas que componen el espacio, de la percepción que estas generan en los usuarios, de las personas y actividades que ocurren en él y de como estas sirven de motor para la socialización.
Por lo anterior, a la luz del marco conceptual de esta investigación se entenderá la habitabilidad a partir de tres dimensiones: i) la dimensión física, compuesta por las variables espacio-temporales del entorno físico; ii) la dimensión funcional y fenomenológica, compuesta por los usos, servicios, actividades y actores que se encuentren en el espacio; y