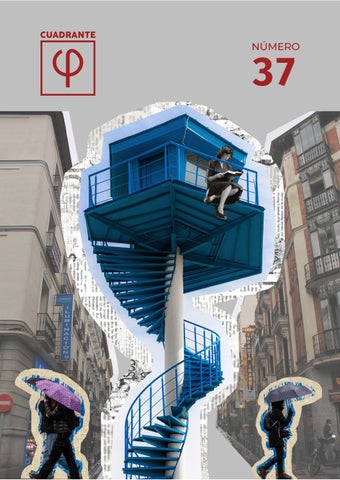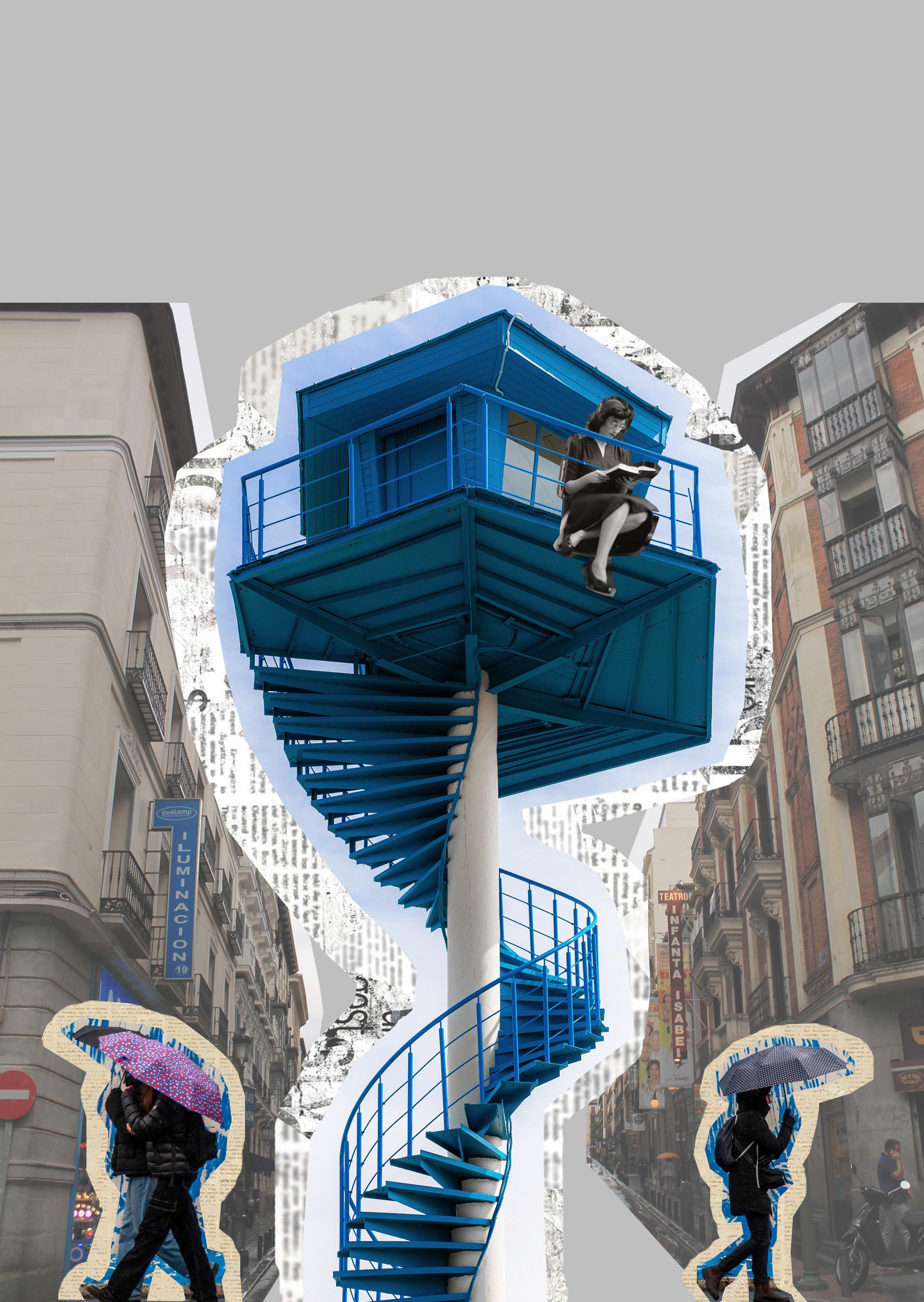
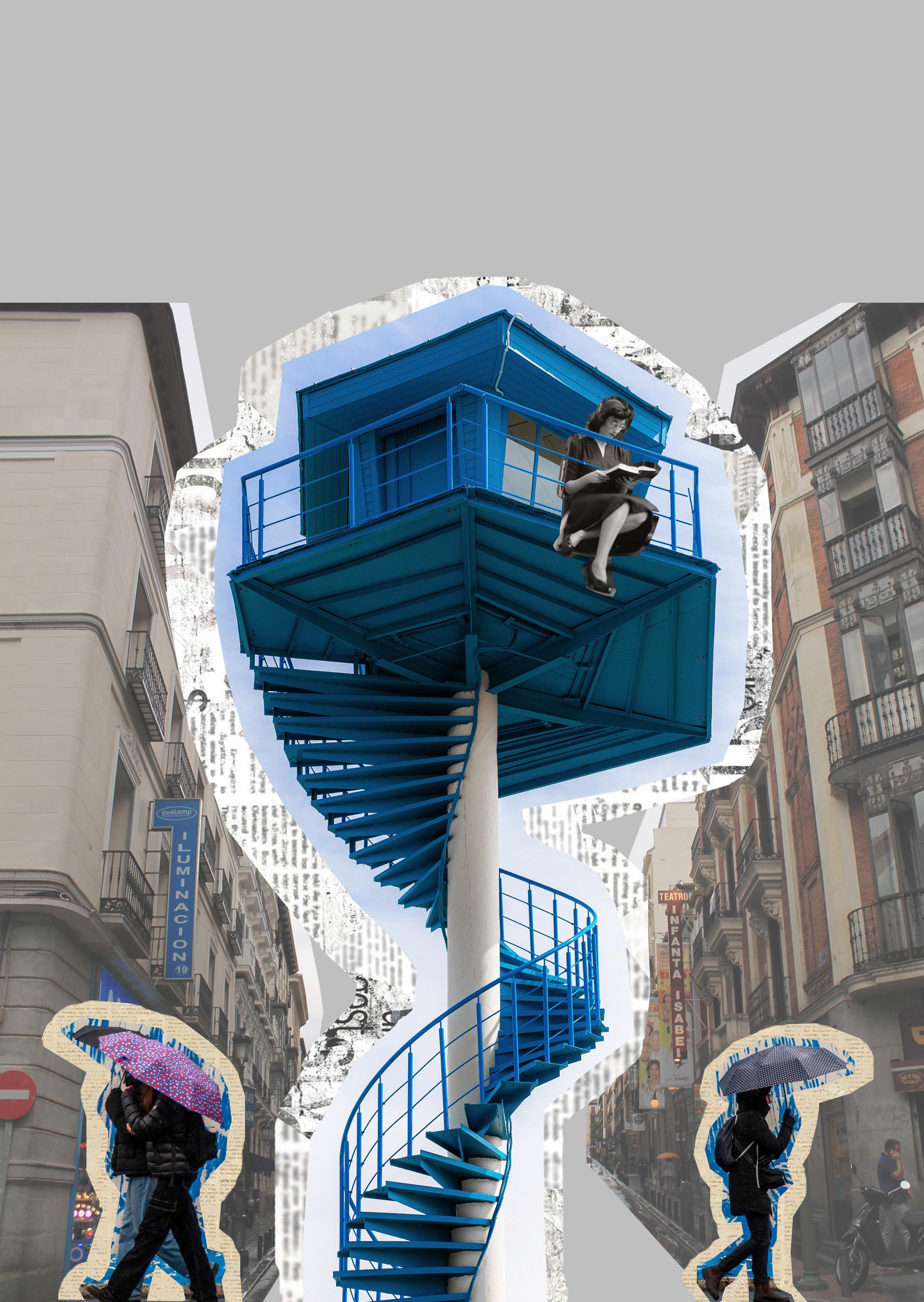
CONTENIDO
1. 2.
Caminar como ejercicio filosófico en Thoreau: una aproximación al rumiar nietzscheano
María Alejandra Saldarriaga Agudelo
Ignorancia activa, arrogancia epistémica y silenciamiento hermenéutico: la meta-ceguera en la interpretación de la mirada blanca sobre la categoría “mujer”
Alejandra Bermúdez Jiménez
3.
Hacia una proto-filosofía del lenguaje en Aristóteles
Prett Rentería Tinoco
4.
Tugendhat y Strawson: conciencia moral y actitudes reactivas
Nancy Lorena Gamboa Sandoval
5.
Designadores rígidos y mundos posibles: la teoría causal de la referencia a través del espejo
Andrés José Prieto Herrera
6.
La vivencia del espacio público. Un sustento en la fenomenología
Carolina Álvarez Valencia
7.
Hegel y la Revolución Francesa. Algunas claves de lectura
Hector Valencia Salamanca
CuadrantePhi es una revista académica, de frecuencia semestral, editada por estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana
PRIMERA EDICIÓN DEL 2022 NÚMERO 37
Directora
Subdirector
Juliana Dussan Espinosa
Juan Diego Contreras López
Diseño y diagramación
Curso de Producción de Editorial, Carrera de Comunicación Social:
Raquel Gualdron
Andrés Felipe Caballero Peña
Dana Karina Martínez Porras
Federico López Vidal
Juan José Vanegas Figueroa
Juana Gabriela Sicard Abaunza
Julián Jerez Ramírez
Juliana María Pereira Calvo
Luz Cielo Hernández Taborda
Manuela Ángel Galeano
Mariana Cuartas Camacho
Mariana Isabella Vallejo Castro
Miguel Ángel Gómez Lesmes
Nicolás Ávila Gómez
Samuel Monsalve Correa
Sarai Alejandra Angulo Suárez
Sofía Vargas Zabaraín
Sofía García Neira
Sofía Toledo Angulo
Comité editorial
Alejandro Tejada
Ana María Guarín
Camilo Eduardo Arce Rodríguez
Carolina González Tatis
Daniela Zorro Moreno
Danna Valentina Sanchez Martinez
David Botero
David López Pacheco
David Santiago Rodríguez
Emili Manuela Delgado
Johann David Heredia lozano
Juan Diego Contreras
Juliana García
Laura Estefannia Pabon Beltran
Laura Zamudio Pavas
Leidy Katherin Lizarazo Cárdenas
Luca Di Marco Gómez
Ludovico De Sanctis Sarmiento
Luis Miguel Viaña
Pablo Rodríguez Angulo
Santiago Cruz Viviescas
Tomás Contreras Jordán
Director de Publicaciones de la Facultad de Filosofía
Agradecimientos especiales
Luis Fernando Cardona - Decano de la Facultad de Filosofía
Anna María Brigante Rovida - Directora de Carrera de Filosofía
Justiniano Perdomo Porras - Secretario de Facultad de Filosofía
Omayra Avellaneda Pérez - Secretaria del Departamento de Filosofía
Luz Amparo Hurtado Bernal - Secretaria de Carrera de Filosofía
El contenido de esta publicación puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se da el crédito al autor. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.
Los textos presentados en la siguiente publicación expresan la opinión de los autores de los artículos. Dichas opiniones son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la opinion de CuadrantePhi o la Pontificia Universidad Javeriana.
Contacto CuadrantePhi
Correo: cuadrantephi@gmail.com
Redes sociales: @CuadrantePhi
Nicolás Alvarado Castillo

CAMINAR COMO EJERCICIO FILOSÓFICO EN THOREAU:
una aproximación al rumiar nietzscheano
María Alejandra Saldarriaga Agudelo
“tienes
que andar como un camello, del que se dice es el único animal que rumia mientras marcha.”
Resumen
Caminar es considerado un ejercicio reflexivo en la filosofía de Thoreau que da paso al surgimiento de un pensamiento orgánico que involucra tanto el intelecto como los pies. Esta filosofía del movimiento corporal se relaciona con el concepto nietzscheano del rumiar, que implica una digestión lenta de las ideas y una interpretación de éstas a través del cuerpo. Una filosofía del caminar implica una transgresión a la concepción canónica de la filosofía y pretende demostrar que es posible vivir la filosofía radicalmente, hacer de ella más que un conjunto de conceptos de una disciplina hermética y exclusivamente académica, y convertirla en una forma de vida.
Palabras clave
caminar, rumiar, naturaleza, cuerpo, movimiento.
Abstract
Walking is considered a reflective exercise in Thoreau’s philosophy that makes way to the emergence of an organic thinking involving both the intellect and the feet. This philosophy of body movement relates to the Nietzschean concept of rumination that implies a slow digestion of ideas and its interpretation through the body. A philosophy of walking implies a transgression to the canonical conception of philosophy and intends to demonstrate that it is possible to live philosophy in a radical manner, to make it more than a set of concepts of a hermetic and exclusively academic discipline, and to turn it into a way of life.
Key words
walking, rumination, nature, body, movement.
H. D. Thoreau.
Pensarse una forma de hacer filosofía desde el movimiento de las articulaciones remite a la antigua Grecia: a los estoicos y los peripatéticos; para los antiguos, especialmente para las escuelas de pensamiento mencionadas, el movimiento constituía la expresión vital de la naturaleza, por lo tanto, siendo en la antigüedad la filosofía una forma de vida más que una disciplina académica, se consideraba necesario que el pensamiento fluyera armónicamente con el entorno y como consecuencia Aristóteles integró a su forma de enseñanza, las caminatas por el jardín del coliseo, propiciando con ello una forma de filosofar más profunda que se conectara con el cuerpo. Sin embargo, el caminar como ejercicio filosófico en Thoreau implica no sólo una conexión con la naturaleza o un ejercicio racional llevado al exterior sino también una renuncia radical a la civilización, al menos como directriz. Es por esta razón que es posible relacionar el pensamiento del autor con la filosofía nietzscheana:
Hay un gran espíritu libertario en Thoreau. Es un pensamiento hipercrítico, autocrítico, pero a su vez es un pensamiento lírico; incluye la comprensión, la diferencia y la utopía. Thoreau es nietzscheano antes de Nietzsche, y anarquista antes de los movimientos anarquistas. Y esa anticipación también es parte de su espíritu y de su pensamiento. Thoreau es un visionario (Sáliche, 2017).
En su ensayo Caminar, Thoreau expone cómo la soledad y la ruptura con los compromisos de la sociedad son fundamentales para iniciar una buena caminata; de la misma manera, en la obra de Nietzsche se observa la alta estima en que el autor tenía las caminatas en soledad y las consideraba como su elemento, denotando que su trabajo filosófico no pudo ocurrir sin aquellos extensos paseos en conversación consigo mismo.
Caminar no es para Nietzsche, como para Kant, lo que distrae del trabajo, esa mínima higiene que permite al cuerpo recuperarse de haber estado
sentado, encorvado, doblado en dos. Para Nietzsche, es la condición de la obra. Más que su recreo, o incluso su acompañamiento, caminar es su elemento propiamente dicho (Gros, 2014, pág. 15).
¿Qué diferencia, entonces, la filosofía de escritorio de la filosofía del caminar para estos dos autores? Para considerar una aproximación al significado de esta propuesta se debe recurrir
a las analogías del camello, quien “es el único animal que rumia mientras marcha” (Thoreau, pág. 3) y la de la vaca: “una cosa para la cual se ha de ser casi vaca y, en todo caso, no hombre moderno: el rumiar” (Nietzsche, 2005, pág. 31).
A través de estas imágenes es posible introducir la reflexión sobre el rumiar en sentido filosófico y dar así, claridad a los postulados de ambos filósofos. Tanto para Nietzsche como para Thoreau, el ejercicio filosófico debe trascender los límites del estudio silencioso, pues de no ser así, las reflexiones alcanzadas serán infértiles y no tendrán una relación con la vida; en otras palabras, la filosofía de escritorio es para los autores, una forma viciada de crear pensamiento que lleva al hombre a la enfermedad.
Caminar como filosofía invita a la articulación del discurso con el cuerpo y el movimiento, propende por un pensamiento que esté en constante diálogo con el afuera y que parta de la naturaleza como elemento principal de reflexión y creación de ideas. “Es un pensamiento que nace de un movimiento, de un impulso. Se nota en él la elasticidad del cuerpo, el movimiento del baile.” (Gros, 2014, pág. 16)
La fecundidad de las ideas se logra en el contacto que se tiene con ellas en la naturaleza; filosofar es, desde el punto de vista de estos filósofos, una actividad que involucra todo el cuerpo, que asocia el pensamiento con las expresiones propias de la corporalidad y en ellas se manifiesta como elasticidad, movimiento, cambio, baile; se pretende, con esta forma de hacer filosofía, integrar las propiedades del cuerpo a las de la mente, esto es: hacer de la mente, como del cuerpo, un órgano y, a su vez, hacer del cuerpo pensamiento vital. En cuanto a la filosofía del rumiar, el concepto mismo se refiere de manera directa a un ejercicio fisiológico, que requiere del cuerpo. Así como
es necesario masticar para digerir los alimentos, se hace necesario masticar también las ideas para hacerlas digeribles
y que éstas se correspondan con la naturaleza, que sean vitales. Rumiar demanda distinguir lo que hay de viejo o de inútil en las ideas del alimento provechoso para el organismo; es el discernimiento. Este rumiar filosófico pretende que el cuerpo pueda hacer frente a lo que le es dado y lo aborde desde una perspectiva más clara, ya que parte de una relación sana con la existencia sensible.
Nietzsche siempre expresó su desprecio por las morales y cuerpos enfermos, esos que no ven en el mundo más que razón sin órganos. A lo largo de su vida caminó por paisajes sublimes que le permitieron desarrollar sus postulados más importantes como el eterno retorno y la transvaloración de los valores. Caminar es considerado, tanto por Nietzsche como por Thoreau, una medicina con el poder de transformar al individuo y su cuerpo para hacer de su vida una verdadera vida filosófica.
Rumiar implica que cada reflexión pase por el cuerpo y se convierta en pensamiento vivo. Por lo tanto, es necesario para el hombre conectar sus pies con su cabeza; la filosofía radical implica atravesar los conceptos por la experiencia y hacer de la propia vida una premisa filosófica.
Nadie se atreve a realizar por sí mismo la ley de la filosofía, nadie vive como filósofo, con esa simple fidelidad viril que forzaba a un hombre de la antigüedad, dondequiera que se encontrase, hiciese lo que hiciese, a conducirse como estoico, desde el momento que había jurado fidelidad a la Stoa. Toda filosofía moderna es política o policíaca, está reducida a una apariencia sabia por los gobiernos, las iglesias, las costumbres y las cobardías de los hombres. Nos contentamos con un suspiro de pesar y con el conocimiento del pasado (Nietzsche, 1932, págs. 104-105).
Si se piensa en el rumiar como un ejercicio que requiere de tiempo y paciencia, de tranquilidad y silencio, se puede crear una correspondencia entre éste y el caminar.
Largas horas de caminata a través del campo le proporcionan al cuerpo la levedad necesaria para una reflexión
libre de las ataduras propias de la vida en civilización, y le permiten al ser humano crear conexiones vitales entre el cuerpo y la mente, logrando que las reflexiones surgidas de estos paseos alcancen la profundidad que una vida filosófica demanda: “Nietzsche fue un gran caminante, tenaz. Él mismo lo menciona a menudo. La marcha al aire libre fue como el elemento de su obra, el acompañamiento invariable de su escritura.” (Gros, 2014, pág. 12) Las anotaciones del filósofo alemán sobre el eterno retorno son producto de caminatas reiteradas por senderos que consideraba los más adecuados para el nacimiento de buenas ideas. Al caminar se logra que la atención dedicada usualmente a enfrentar los improvistos de la vida cotidiana se centre en la respiración, los pies y las ideas. El aire limpio entrando en los pulmones oxigena el cerebro y la observación del cielo distante apacigua el humor y aclara los pensamientos.
No somos de esos que solo rodeados de libros, inspirados por libros, llegan a pensar
—estamos acostumbrados a pensar al aire libre, caminando, saltando, subiendo, bailando, de preferencia en montañas solitarias o a la orilla del mar, donde hasta los caminos se ponen pensativos (Nietzsche, 1992, pág. 366).
He aquí que el movimiento de los pies se corresponde con ese tiempo kairológico en el que es posible reconocer el rumiar como práctica filosófica radical y libertaria. Rumiar como praxis, pues es necesario hacer de este modus operandi una praxis más que una teoría, devuelve a la filosofía la vitalidad que perdió en la separación con el cuerpo. Reconocer en las formas no hermenéuticas o lógico-deductivas de la interpretación filosófica, la potencia del pensamiento constelar, fragmentario y rizomático, contribuye a una deconstrucción de la tradición filosófica occidental y representa una fuga importante en el canon del conocimiento universal.
Rumiar, masticar las ideas, caminarlas y respirarlas, constituye un ejercicio revolucionario, no sólo a nivel intelectual, sino también, y más aún, a nivel individual; rumiar es la fuerza transgresora que llevó a Thoreau a retirarse en los bosques del Walden Pond por dos años y dio la determinación a Nietzsche para retirarse en las colinas de las provincias italianas a escribir sus más grandes obras. Para ambos, caminar era mucho más que actividad física, pues implicaba una conexión espiritual con el entorno y era considerado como ejercicio filosófico, lo que a su vez da significado a la palabra rumiar.
No se escribe solo con la mano. Solo se escribe bien «con los pies». El pie es un testigo excelente quizá el más fiable. Hay que saber si, al leer, el pie «aguza el oído» —pues en Nietzsche el pie escucha, como se lee en la «Segunda canción del baile» de Zaratustra: «Los dedos de mis pies escuchaban para comprenderte; lleva, en efecto,
quien baila sus oídos ¡en los dedos de los pies!»—, si tiembla de placer con la lectura pues ha sido invitado a bailar, a partir, a ir afuera (Gros, 2014, pág. 17).
Ahora, complementando las palabras de Zaratustra, Thoreau escribe: “Mi deseo de conocimiento es intermitente; pero el de bañar mi mente en atmósferas ignoradas por mis pies es perenne y constante”. (Thoreau, pág. 15).
Caminar es la actividad predilecta para la digestión del alimento; es menester hacer de ésta la herramienta esencial de la filosofía rumiante.
El encuentro con los órganos y articulaciones le brinda a la reflexión filosófica la frescura necesaria para hacer del estudio de esta disciplina una práctica revolucionaria que transforme los valores del individuo y que cuestione las formas tradicionales de crear conocimiento. A partir del ejercicio mandibular (rumiar) es posible hacer de la filosofía más que una historia del pensamiento: una praxis vitalista. Armar a la filosofía con manos, pies, boca y estómago no puede más que ser beneficioso para el ser humano y contribuir a sanar la manera enferma que éste tiene para relacionarse con el mundo, la naturaleza, los otros y consigo mismo.
Referencias
Gros, F. (2014). Andar, una filosofía. TAURUS.
Nietzsche, F. (1932). Consideraciones intempestivas. Obras Completas: 1873-1875. Tomo II. Madrid: Aguilar.
Nietzsche, F. (1992). La Ciencia Jovial. “La Gaya Scienza”. Caracas: Monte Ávila.
Nietzsche, F. (2005). La genealogía de la moral. Madrid: Alianza Editorial.
Sáliche, L. (18 de Abril de 2017). Infobae. Obtenido de (https://www.infobae.com/ cultura/2017/04/18/200-anos-de-thoreauel-ermitano-de-la-libertad-que-aun-tienemucho-para-decir/)
Thoreau, H. D. Wordpress. Obtenido de https:// mediosyhumanidades.files.wordpress. com/2016/04/henry-thoreau_caminar.pdf
IGNORANCIA ACTIVA, ARROGANCIA
EPISTÉMICA
Y SILENCIAMIENTO HERMENÉUTICO: la metaceguera en la interpretación de la mirada blanca sobre la categoría “mujer”
Alejandra Bermúdez Jiménez

Resumen
¿Es posible que el significado empleado en diversos discursos feministas sobre el ser mujer sea un recurso interpretativo dominante? Si es así, ¿se sostiene este desde la arrogancia epistémica y la ignorancia activa de la cual nos habla José Medina? El presente texto propone demostrar que la interpretación adoptada contemporáneamente de la categoría mujer, proveniente de algunos discursos feministas radicales del siglo XX, introdujo una noción que se entiende como categoría fija e inamovible que al contextualizarse se instaura como una interpretación única e universal. Lo anterior es producto de la metaceguera, un tipo característico de ceguera epistémica introducida en el estudio del filósofo José Medina, quien explica que al presentarse como un privilegio epistémico limita las visiones de los sujetos al negar la posibilidad de corregir su pretensión de superioridad cognitiva. Por lo demás, se demostrará cómo se han formulado e introducido climas de silenciamiento epistémico sobre las experiencias contextualizadas de mujeres que no cumplen con la categoría de la mirada blanca sobre la mujer no-blanca como sujeto epistémicamente habilitado para agenciarse como comunicador y productor de sus propios saberes. Esto se enlazará con las criticas empleadas por la filósofa María Lugones quien anuncia que estas definiciones empleadas en los discursos feministas hegemónicos hacen parte de la cartografía del poder global desde lo que determina como el Sistema Moderno/Colonial de Género.
Palabras clave:
Arrogancia epistémica, Ignorancia activa, mujer, feminismo, colonialidad.
Abstract
Is it possible the meaning employed in various feminist discourses on being a woman is a dominant interpretative resource? If so, is it sustained by the epistemic arrogance and active ignorance of which José Medina speaks? The present text proposesW to demonstrate the interpretation adopted contemporarily of the category of woman, coming from some radical feminist discourses of the twentieth century, introduced a notion that understands it as a fixed and immovable category and when contextualized is established as a unique and universal interpretation product of meta-blindness, a characteristic type of epistemic blindness introduced in the study of the philosopher José Medina, who explains when presented as an epistemic privilege limits the visions of the subjects by denying the possibility of correcting their claim of cognitive superiority. Besides this, it will be also evidenced that there have been climates of epistemic silencing on the contextualized experiences of women who do not comply with the category of the white gaze on the non-white woman as epistemically enabled subject to act as communicator and producer of her own knowledge. This will be linked to the criticisms used by the philosopher María Lugones who announces that these definitions used in the hegemonic feminist discourses are part of the cartography of global power from what she determines as the Modern/Colonial Gender System.
Keywords:
Epistemic arrogance, Active ignorance, woman, feminism, coloniality.
La Metaceguera: la productora del
silenciamiento hermenéutico
Como lo explica el filósofo José Medina en su obra The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and the Social Imagination (2013), ciertamente las clases más poderosas de la sociedad gozan de beneficios epistémicos y cognitivos, los cuales los hacen ser sujetos que se mantienen en lugares donde su propia insensibilidad1 les imposibilita aprender de sus prejuicios o sesgos negativos acerca del mundo social porque están contextualmente situados en lugares que les otorga una ventaja epistémica sobre otras minorías. Estos vicios epistémicos afectan incluso a los sujetos epistémicamente privilegiados dado que, suelen aferrarse a lo que Medina identifica como un tipo característico de arrogancia epistémica, es decir, que suelen afianzar su conocimiento desde el sistema de la ignorancia epistémica: “Aquellos que son tan mimados corren el peligro de convertirse en sabelotodo, de pensarse a sí mismos cognitivamente superiores. Este tipo de autocomplacencia cognitiva o complejo de superioridad cognitiva es lo que llamo arrogancia epistémica.” (Medina, 2013, p. 7).
En sentido de lo anteriormente expuesto, puede comprenderse la arrogancia epistémica como una presunción de saber dominante, donde la actitud limitada del sujeto epistémicamente privilegiado cierra su mirada acerca del mundo. Para Medina, este no es tan solo un defecto producto de la ignorancia autocultivada de los sujetos que se ubican en contextos de privilegio, sino que se presenta como uno de los tantos vicios2 que involucra actitudes profundamente arraigadas en el funcionamiento cognitivo de los sujetos (Medina, 2013), sustentándose desde la función negativa de los sesgos cognitivos y su enraizamiento con los prejuicios identitarios en su carácter estructural. Así, la arrogancia epistémica como incapacidad de autocorrección, limita tanto la construcción de sentido del conocimiento, como los intercambios epistémicos primordiales, a saber, poder reconocer que hay
1La noción de insensibilidad epistémica desde Medina debe comprenderse como una forma de ignorancia activa que se desarrolla debido a posibles configuraciones de la posicionalidad social, y que comportan diversos tipos de privilegio (2013).Este tipo de insensibilidad característica de los sujetos privilegiados epistémicamente supone la carencia de una apertura afectivo-cognitiva (2013) acerca de la relevancia de las experiencias y su significado social en la geografía del sistema de conocimiento de los sujetos contextualmente
2 Como le explica Medina desde su desarrollo del tema, los vicios epistémicos “están compuestos por estructuras actitudinales que impregnan toda la vida cognitiva: involucran actitudes hacia uno mismo y hacia los demás en los intercambios testimoniales, comportan actitudes hacia la evidencia disponible y la evaluación de la misma, y así sucesivamente” (2013, p.7).
Puede comprenderse la ARROGANCIA EPISTÉMICA como una presunción de saber dominante, donde la actitud limitada del sujeto epistémicamente privilegiado cierra su mirada acerca del mundo.
otros sujetos además de aquellos coexistentes en sus nichos epistémicos oficiales que poseen la plena capacidad de comunicar y producir conocimiento.
Así, la tesis de Medina suscita que la arrogancia epistémica se instaura como parámetro que cultiva una cierta incapacidad de corregir, o estar abierto a las correcciones que otros puedan hacernos. Se presenta como un tipo de oposición a la posibilidad de que haya mejoras ante las incrustadas injusticias epistémicas de nuestros contextos sociales. Esta arrogancia para Medina es una forma de inmadurez cognitiva que, asimismo, puede llegar a manifestarse de forma patológica (2013), pues imposibilita al sujeto de tener algún grado de autoconocimiento y lucidez frente a los prejuicios negativos que afectan a todo su sistema de conocimiento.
La arrogancia parece ampararse en diversos escenarios en un exceso de credibilidad sobre el conocimiento que se aferra en percepciones que son reconocidas como oficiales e inamovibles; efectuándose en censuras, tabúes, y prohibiciones cognitivas que operan en nuestras estructuras sociales (Medina, 2013), y que, de igual modo, terminan inculcando una exclusión que posiciona la idea bajo la cual hay sujetos y grupos sociales enteros que no están en la plena capacidad epistémica de producir aquellos recursos interpretativos que tienen el objeto de dar sentido a sus experiencias sociales, a sus identidades y a su comprensión en general sobre lo que respecta de su mundo social.
Ciertamente la arrogancia epistémica tiene el alcance de afectar la forma en la cual disponemos el conocimiento en servicio de nuestras relaciones sociales y, al asentarse desde la actitud cegada del privilegio, constituye una forma de poder que somete a los privilegiados a un oscurecimiento de su propia vida epistémica, lo que los vuelve absolutamente incapaces de reconocer cualquier error o limitación de los daños epistémicos que se ejercen en sociedad. Sin embargo, puede perpetuar las dinámicas que sostienen el status quo en los sistemas de conocimiento (Medina, 2013).
No obstante, el sujeto parece no quedarse solamente en los límites de su propia arrogancia, pues llega un momento en el cual los sujetos privilegiados se opondrán a cambios epistémicos en su propio territorio de comunicación. La arrogancia epistémica, se tornará en algún momento en un tipo soterrado de lo que Medina llama ignorancia activa: “(…) Es decir, estas resistencias descansan sobre una ignorancia de la posicionalidad social y la relacionalidad: la insensibilidad (y resistencia a volverse sensible) a la propia posición y conjunto de relaciones en una comunidad epistémica” (Medina, 2013, p. 3). Ninguno de estos vicios epistémicos sería posible si la mirada ciega del conocimiento del sujeto privilegiado no se sostuviera en la carencia de lucidez, en un tipo de ceguera insensible que Medina afirma es una metaceguera.
Desde los relatos de la ignorancia activa se genera todo tipo de distorsiones sobre la subjetividad del otro, relatando desde su propia óptica aquello que supone es correcto decir y asumir sobre lo que el otro es o puede llegar a ser. Así, esta ignorancia activa no cobra vida en cualquier forma de ignorancia, sino que es característica de lo que reconoce el filósofo es típico, por ejemplo, de la mirada de la ignorancia blanca que vemos envuelta en mitificaciones prejuiciosas sobre las experiencias subjetivas de los sujetos racializados. En palabras de Medina (2013) es “el tipo de incapacidad hermenéutica de los sujetos blancos privilegiados para reconocer y dar sentido a las identidades raciales, experiencias y posicionalidad en un mundo racializado” (p. 22). Lo cual no se extiende solo a aquellas experiencias del mundo racializado, sino también a las experiencias derivadas del sistema sexo- género, lo cual se ve reflejado desde las interpretaciones contemporáneas de las transiciones históricas del proyecto de la colonización, como será profundizado en el segundo momento del texto.
Los dos productos del arraigo de la ignorancia activa y la respectiva arrogancia se presentan según este filósofo bajo la noción del silenciamiento social y las brechas hermenéuticas3 Comúnmente, el silenciamiento no solo se verá materializado en escenarios comunicativos donde los sujetos no son considerados como in-
formantes ni como personas con agencia epistémica debido a prejuicios identitarios, sino que se ven silenciados donde son objetivizados al tener información importante de un grupo u individuo especifico. Es más, no son ellos en sí mismos informantes oficiales, sino que tan solo son tomados para llegar a dicha información (Medina, 2013). En este sentido, la desestimación del otro sujeto como un no-sujeto de conocimiento suele
3 Dado que en la teoría de Medina se encuentra constantes referencias al trabajo de la Filósofa Miranda Fricker acerca del entramado de la injusticia epistémica entre las cuales se contiene la injusticia hermenéutica, se presenta la noción de la brecha hermenéutica como aquel vacío en los recursos de interpretación colectivos que suele tener como consecuencia una desventaja sobre el sujeto que desea hacer inteligible sus experiencias sociales (2007). Para Medina, esta noción es extendida y presentada como un tipo de insensibilidad semántica.
4El enfoque pluralista y polifónico de los recursos hermenéuticos de Medina, es una herramienta que permite explicar que los contextos sociales donde circulan los conceptos que conforman el agregado hermenéutico no siempre son “heterogéneos y polifónicos” (Medina, 2012), sino que son diversos y competen contextualmente a la funcionalidad del agregado hermenéutico que también puede llegar a generar cada grupo social. En este sentido, se contrapone a la idea de un solo agregado hermenéutico contextualista como el de Fricker (2007). con el enfoque pluralista se busca poner frente a las resistencias epistémicas emergentes de la ignorancia activa y la dominación hermenéutica.
5Así como existen vicios epistémicos producto de la metaceguera, argumenta medina que también existe un tipo de virtudes epistémicas que se presentan característicamente como un tipo de lucidez que le permite al sujeto generar una conciencia acerca de los puntos ciegos presentes en el sistema de conocimiento que genera brechas y barreras para los sujetos en su calidad de conocedores. En tal sentido, la metalucidez tiene como función ampliar nuestras perspectivas y pensamientos para contemplar el mundo desde las vivencias del otro contextualmente como conocedor. Así, Medina propone el cultivo de una sensibilidad epistémica que da luz a la comprensión de los múltiples significados sociales que tiene como función subsanar de las injusticias generadas por las incapacidades comunicativas (2013), teoría que puede comprenderse desde la idea de la justicia hermenéutica presentada por Miranda Fricker (2007).
Así, esta IGNORANCIA ACTIVA
no cobra vida en cualquier forma de ignorancia, sino que es característica de lo que reconoce el filósofo es típico, por ejemplo, de la mirada de la ignorancia blanca que vemos envuelta en mitificaciones prejuiciosas sobre las experiencias subjetivas de los sujetos racializados.
desprenderse de actitudes, hábitos y formas de receptividad prejuiciosas donde la sensibilidad epistémica simplemente no ha sido entrenada por el sujeto privilegiado que buscaría ante todo evitar dicho silenciamiento.
Dado que los conceptos dominantes que tienen el fin de describir nuestro mundo social suelen ser generados por la forma en la cual se establece la jerarquización de los roles epistémicos, los discursos hegemónicos sostendrán gran parte de la marginación epistémica de los informantes, asentando las bases de la metaceguera y forjando las conductas de dan a pie los vicios epistémicos. Por ello, identificar el impacto que tienen estos vicios epistémicos en nuestros contextos, en este sentido, solo es posible si hay una perspectiva polifónica4 de los sujetos de
conocimiento que amplía la visión de nuevas formas de relacionamiento epistémico más justas e igualitarias, lo cual partiría de una metalucidez5 que impulse al sujeto a desarrollar una responsabilidad epistémica. En tal sentido, que exista otra posibilidad de relacionarnos comunicativamente desde la tesis de Medina implicaría que haya una perspectiva de escucha e interpretación activa desde ambos lados que se encuentran en la interacción epistémica sin que los egos epistémicos característicos de la ignorancia y la arrogancia medien en la interpretación de aquello que se comunica, es decir, que se reconozca al otro como mi par epistémico.
Ser mujer
como recurso interpretativo dominante de la mirada blanca del feminismo
La perspectiva de Medina no se queda solo en la denuncia de los males epistémicos en sociedad. Aunque haya sujetos en desventajas de carácter epistémico, tienen la posibilidad de desarrollar virtudes y ventajas epistémicas que suelen emplearse como forma de resistencia hermenéutica. En la mayoría de los casos puede manifestarse como un acto de responsabilidad epistémica en aquellos lugares donde los fallos hermenéuticos impiden que algunos grupos puedan compartir y generar conocimiento ampliamente. Como reconoce Medina (2013), ha sucedido en gran parte de los aportes de las teorías raciales y feministas.
Sin embargo, aunque diversos grupos marginados epistémicamente tengan acceso y generen aquellos recursos interpretativos contextuales empleados con el fin de autodeterminarse y autoidentificarse resistiendo a la dominancia hermenéutica, pueden revertir los papeles y hacer de su resistencia lúcida una resistencia cegada por la metaceguera (Medina, 2013). De esta forma existe la posibilidad de que ciertamente la introducción de un recurso interpretativo para un grupo social determinado sea para sí una respuesta a su responsabilidad epistémica interna, pero que termine finalmente desde su empleo discursivo distorsionando e invisibilizando las subjetividades de la otredad.
Desde la óptica del feminismo radical la noción construida de lo que implica ser mujer en sociedad fue ciertamente puesto en el centro de la identificación de la dominación masculina y, con ello, del patriarcado como raíz de la opresión de la mujer. Lo que se hizo evidente en el desarrollo de la lucha feminista de este momento de su historia como movimiento político y social contextualizado en el norte global, y que es gracias a ello conceptualizado en las teorías de feministas como Millet, Firestone, Mackinnon y Dworkin, fue el hecho de reconocer al sexismo como un patrón de opresión sistemática del patriarcado. Es decir, que se reconoce que las relaciones de opresión experimentadas en la vida de la mujer, bajo la premisa de lo personal es político, tenía su raíz en la desigual jerarquización de las relaciones entre los sexos. La mujer interpretada como una identidad preconcebida trabajada por la interpretación del feminismo radical, es una noción que fue complejizada ya desde el trabajo de Simone de Beauvoir y que decae según el feminismo radical en el trabajo del análisis de las condiciones materiales del estado de cosas.
La autora anteriormente nombrada, dejó claro que el sistema patriarcal era responsable de la opresión basada en lo concebido como lo femenino, es decir, de las caracterizas adjudicadas al género como forma de dominación, y de la división sexual. Anunciando, en consecuencia, que era precisamente en la tipificación del género que se sustentaban los mecanismos de control y dominación con el fin de delegar e imponer funciones sociales, políticas y también epistémicas a las mujeres que eran definidas desde el sexismo en la sociedad, como bien se encuentra en la explicación proporcionada por Rosa Cobo (2015):
(…) El elemento relevante es la exclusión de las mujeres de la racionalidad y de la política. Esta estructura dual en términos de roles y espacios excluirá a las mujeres del ámbito de la cultura y pondrá las bases de estos intensos procesos de sexualización de las mujeres con el argumento de su proximidad a la naturaleza y de su sujeción a la biología. (…)
El creciente proceso de sexualización de las mujeres hunde sus raíces en aquellas estructuras simbólicas que definen a las mujeres como naturaleza, biología y sexo y en aquellas estratificaciones sociales que subordinan, inferiorizan y devalúan a las mujeres. La definición de las mujeres como sexualidad implica una operación de largo alcance que desemboca colectivamente en procesos de inferioridad social y política e individualmente en procesos de desindividuación.
(Cobo, 2015, p.3)
Así, para aquel momento del feminismo, la tradición radical llevaría sus teorías a la propuesta bajo la cual el género, como centro de toda dominación, debería ser abolido con el fin de erradicar aquellas perspectivas que sostenían que la mujer ejerce roles de sumisión desde la normatividad de la maternidad y la complacencia sexual como algo que le es completamente connatural. Es decir que se ubicó en el discurso un único recurso conceptual que daba guía a la materialización de la acción feminista para desmantelar toda opresión de la mujer, a saber, erradicar por completo el sistema de jerarquías que otorga la categoría del género, y con ello, abolir toda identidad que se base en dicho precepto que tan solo reproduce los ideales de la dominación patriarcal.
Si el género es abolido, entonces se mantendría la interpretación de las asignaciones basadas en la concepción del sexo biológico, lo cual permitiría dar explicación a la dominación sobre la mujer como hembra humana en distinción al rol dominante del macho. Así, la abolición del género como sistema de dominación ha puesto en el centro a la mujer como sujeto político, pero no a cualquier mujer, sino a aquella que se le asignará un género a partir de su biología y tendrá que experimentar los vejámenes del patriarcado. Es lo que quizá podamos llamar una visión de la mujer desde la realidad biológica de la mujer, como lo expone la filósofa Celia Amorós, la mujer como sujeto político del feminismo
Desde la óptica del feminismo radical la noción construida de lo que implica ser mujer en sociedad fue ciertamente puesto en el centro de la identificación de la dominación masculina y, con ello, del
PATRIARCADO COMO
RAÍZ DE LA OPRESIÓN DE LA MUJER.
radical interpuso una centralidad de la mujer Qua Mujer.
Las mujeres llevaron a cabo por su parte una elaboración reflexiva autónoma de su propia situación en los «grupos de concienciación» que constituyeron para intersubjetivizar sus experiencias, haciéndolas pasar de ese modo de la anécdota a la categoría. Y, en la medida en que conceptualizar es politizar para los grupos oprimidos, pudieron concretar sus demandas de una teoría específica que diera cuenta, no ya de su explotación como trabajadoras sino de su sistemática subordinación qua mujeres.
(Amorós, 2005, p. 6)
La noción de estos sectores feministas en un momento histórico concreto se ha venido replegando en diversas interpretaciones y adaptaciones a
contextos contemporáneos. Asimismo, se ha venido instaurando como una perspectiva que replica, de nuevo, una categorización binaria que, en cambio de basarse en el género, se sustenta en alguna reinterpretación biológica de la idea del sexo que, en la teoría, no implique necesariamente una sociedad jerarquizada. El problema es que esta lectura de la mujer como único sujeto político tiene una carga interpretativa que no diferencia realmente las experiencias contextualizadas de las mujeres y que propone a la mujer como víctima de un sistema que se materializa en experiencias que no distinguen el enraizamiento de las opresiones que viven las mujeres y personas que no entran en el esquema binarista desde otros sistemas que no corresponden al que vive el sujeto político de este movimiento.
Por consiguiente, en este punto, cabe cuestionarse cómo se relaciona lo expuesto desde la teoría de Medina con una concepción de la mujer como recurso inmerso en las resistencias y disputas que entretejen los atisbos actuales del feminismo radical. Lejos de ser un concepto generado como recurso epistémico por aquellas teorías que empezaron a disponerlo como centro de su discurso, es más bien la adopción interpretativa conforme la cual se dibujan esquemas de interpretación que en una aparente lucha justa termina negando la realidad, distorsionando las subjetividades que experimentan las otredades, incluyendo negar la agencia epistémica de otras mujeres en contextos que difieren de aquellos lugares de privilegio y ventaja que experimentan quienes ocupan estos discursos.
Así, un recurso interpretativo que representa la responsabilidad de las mujeres por y para las mujeres, termina siendo un recurso hermenéutico dominante. La mirada blanca que ha replicado años de crecimiento teórico sobre el sistema de opresión sexo-género que ha conceptualizado y teorizado sobre la categoría mujer, esconde en su aplicabilidad la insensibilidad de la arrogancia y la ignorancia epistémica hacia las experiencias de mujeres que han sido racializadas y que han sido relegadas a la objetualización del sistema de la colonización. Lo que los discursos de hace 50 años recogían era la experiencia de la mujer en singular, la mujer blanca, que,
aunque reconocida desde su condición de clase, lejos estaba de asumir la carga epistémica de las construcciones sobre el género y el sexo que se asignaron finalmente desde la deshumanización de los procesos de la colonialidad del poder.
El
problema
es que esta lectura
de
la mujer como único sujeto
político
tiene
una carga interpretativa que no diferencia realmente las experiencias contextualizadas de las mujeres y que propone a la mujer COMO VÍCTIMA
DE
UN SISTEMA que se materializa en experiencias que no distinguen el enraizamiento de las opresiones que viven las mujeres y personas que no entran en el esquema binarista desde otros sistemas que no corresponden al que vive el sujeto político de este movimiento.
Respecto a lo anteriormente mencionado María Lugones, en su artículo Colonialidad y Género, expone que las mujeres de color6 han creado análisis críticos hacia el feminismo hegemónico por ignorar, precisamente, la “interseccionalidad de la dominación entre los sistemas raza/ clase sexualidad/ género” (2008, p. 73). En estos relatos, se reconoce que el patrón del poder de la colonización epistémica que se derivó en contextos, como el del proceso de la colonización de las mujeres racializadas, se basó en una concepción de humanidad que estaba fuertemente arraigada en la diferenciación de dos grupos, a saber, como Lugones lo expone desde la división entre lo “superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, tradicional y moderno.” (2008, p. 81). Esto vendría a categorizar la diferenciación entre mujeres racionales y mujeres irracionales. Siendo estas últimas aquellas a las cuales habría que otorgarles una categorización deshumanizante que las distinguiera de la preconcepción ya definida de la mujer racional-civilizada.
Creo que es importante que veamos, mientras intentamos entender la profundidad y la fuerza de la violencia en la producción tanto del lado oculto/oscuro como del lado visible/claro del sistema de género moderno/ colonial, que esta heterosexualidad ha sido coherente y duraderamente perversa, violenta, degradante, y ha convertido a la gente «no blanca» en animales y a las mujeres blancas en reproductoras de La Raza (blanca) y de La Clase (burguesa). (Lugones, 2008, p. 94)
En este sentido, el proceso de la denominación binarista del género termina seleccionando el significado de mujer bajo la sombra de la norma de la hembra burguesa blanca y heterosexual (Lugones, 2008). De ahí que, el sistema moderno colonial del género, necesariamente creara una relación mutua con la categoría de raza que permitiría entonces dar sentido diferenciado a las experiencias de ficción de la relación géne-
Así, un recurso interpretativo que representa LA RESPONSABILIDAD DE LAS MUJERES POR Y PARA LAS MUJERES
, termina siendo un recurso hermenéutico dominante.
ro-raza: “Las hembras racializadas como seres inferiores pasaron de ser concebidas como animales a ser concebidas como símiles de mujer en tantas versiones de «mujer» como fueron necesarias para los procesos del capitalismo eurocentrado global” (Lugones, 2008, p. 94).
En el proceso, las asignaciones del sexo colonialistas replican entonces la idea de una condición que es inminentemente biológica, y que terminan finalmente, tornándose del mismo color que la reducción de la mujer dominada por la estructura patriarcal del feminismo dominante de mitades de siglo XX, un feminismo que termina no solo silenciando las ya reconocidas problemáticas de las identidades no binarias, sino que resulta reconociendo a la mu-
6Como Lugones explica: “la autodenominación mujer de color, no es equivalente a, sino que se propone en gran tensión con los términos raciales que el Estado racista nos impone. A pesar que en la modernidad eurocentrada capitalista, todos/as somos racializados y asignados a un género, no todos/as somos dominados o victimizados por ese proceso”
(Lugones, 2008, p. 82).
jer única como sujeto político, invisibilizando los relatos de opresión de otras mujeres no blancas.
La lucha de las feministas blancas y de la «segunda liberación de la mujer» de los años 70 en adelante pasó a ser una lucha contra las posiciones, los roles, los estereotipos, los rasgos, y los deseos impuestos con la subordinación de las mujeres burguesas blancas. No se ocuparon de la opresión de género de nadie más. Concibieron a «la mujer» como un ser corpóreo y evidentemente blanco, pero sin conciencia explícita de la modificación racial. (Lugones 2008, p. 95)
De igual modo, es este mismo feminismo el que termina generando reivindicaciones lejanas a las propias disposiciones epistémicas de sociedades no occidentales donde había de por sí una
De igual modo, es este mismo FEMINISMO el que termina generando REIVINDICACIONES lejanas a las propias disposiciones epistémicas de sociedades no occidentales donde había de por sí una preconcepción de las categorizaciones mujer u hombre que no se relacionaban de forma alguna con la que el sistema moderno del género impuso.
preconcepción de las categorizaciones mujer u hombre que no se relacionaban de forma alguna con la que el sistema moderno del género impuso. Como bien lo señala Lugones desde su lectura de La Invención de las Mujeres, de Oyéronké Oyewùmi, antes del proceso de la colonización de occidente, sociedades como la Yoruba, no concebían de forma alguna distinción del género como una pauta de organización social (2008). Según expone Lugones desde Oyewùmi, en la sociedad Yoruba había una distinción anatómica que no obstante, no eran parte de una separación binarista que jerarquizara los roles en comunidad:
Los prefijos obin y okun especifican una variación anatómica que, Oyewùmi traduce como apuntando al macho y a la hembra en el sentido anatómico, abreviándolos como anamacho y anahembra. Es importante notar que no entiende a estas categorías como binariamente opuestas. (…) Oyewùmi entiende el género, introducido por Occidente, como una herramienta de dominación que designa dos categorías sociales que se oponen en forma binaria y jerárquica. «Mujeres» (el término de género) no se define a través de la biología, aun cuando sea asignado a las anahembras. La asociación colonial entre anatomía y género es parte de la oposición binaria y jerárquica, central a la dominación de las anahembras introducida por la colonia. (Lugones, 2008, p. 87)
El ser mujer, como recurso dominante, hace parte entonces de un significado que solo encierra un sentido interpretativo frente a las experiencias sociales, políticas y epistémicas, en el que sigue persistiendo la idea de la hembra humana racionales que tanto marcó las asignaciones de género y sexo en el proceso de la colonización. Es decir, que en tanto ser mujer blanca es equivalente a ser mujer (Lugones, 2008), se niega en consecuencia los rela-
tos epistémicos que guardan las consolidaciones de los conocimientos no occidentales acerca de, lo que infiere, son rupturas con el reconocimiento de lo que puede llegar a ser la primacía interpretativa colonial de lo femenino y lo masculino.
Así, aquellas que no entran en la categorización de la mujer blanca siguen marcadas por la inferioridad epistémica como sujetos políticos y de conocimiento que no tienen la plena capacidad racional de producir y compartir conocimiento sin brecha alguna y sin desestimación, mucho menos para representarse por sí mismas y dar sus propias resistencias a los sistemas de dominación. Lejanas a categorizarse como mujeres, aún hay en las consideraciones epistémicas de diversas comunidades, entendimientos de la mujer que no se encasillan, ni con la norma del sistema moderno del género, ni con la reivindicación blanca de la mujer del feminismo de occidente.
Las constantes interacciones comunicativas que establecen los actuales feminismos que continúan replicando la idea de la realidad biológica de la mujer, establecen una forma no de aliviar las brechas hermenéuticas existentes de por sí, sino que, al contrario, al establecer preceptos sobre la mujer de esta manera, terminan acentuando territorios imperativos donde se producen profundos silencios hermenéuticos sobre las otras posibles experiencias que no se encierran en dicha concepción sobre la categoría mujer. En ese sentido, el patrón del silenciamiento comunicativo que produce la arrogancia y la ignorancia de esta noción de la mujer tiene contornos y sujetos que parece indicar la selección de la interacción epistémica entre unos individuos y otros.
Así, aquellas que no entran en la categorización de la mujer blanca siguen marcadas por la INFERIORIDAD EPISTÉMICA como sujetos políticos y de conocimiento que no tienen la plena capacidad racional de producir y compartir conocimiento sin brecha alguna y sin desestimación, mucho menos para representarse por sí mismas y dar sus propias RESISTENCIAS a los sistemas de dominación.
En ese sentido, el patrón del silenciamiento comunicativo que produce LA ARROGANCIA
Y LA IGNORANCIA de esta noción de la mujer tiene contornos y sujetos que parece indicar la selección de la interacción epistémica entre unos individuos y otros.
La producción o la introducción de recursos que hagan más comprensibles para esos grupos o su sistema de interpretación no da soluciones si no son generados por sujetos que ejecuten su responsabilidad epistémica desde la metalucidez. Las brechas hermenéuticas se están performativamente invocado y recirculado en los actos de habla de la vida diaria (Medina, 2013). En este sentido, tenemos que asumir la responsabilidad de cómo nuestra agencia comunicativa se relaciona con los puntos ciegos de nuestras prácticas sociales.
Consideraciones finales
El análisis realizado en el desarrollo del texto permite evidenciar que los productos interpretativos de las lecturas feministas del siglo XX sobre la realidad biológica de las mujeres hace parte de un patrón de arrogancia e ignorancia activa que desconoce las cartografías que trazó el sistema colonialista moderno del género, por lo cual, es en efecto un recurso interpretativo dominante que privilegia las interpretaciones colectivas de las mujeres que en él se sostienen; segundo, que aún en los discursos aparentemente más justos, se generan climas hermenéuticos jerarquizados que terminan silenciando las resistencias epistémicas de quienes producen, comparten y denuncian sus propias experiencias. Los relatos compartidos de este tipo característico de feminismo se enraízan en lo más profundo de sus consideraciones en la metaceguera.
Sin embargo, ha de destacarse que la arrogancia y la ignorancia epistémica no necesariamente son el esfuerzo de una decisión consciente (Medina, 2013). La forma en la cual interactuamos comunicativamente desde nuestros discursos también hace parte de un patrón de una insensibilidad contextual que nos lleva a ser insensibles y ciegos sobre determinadas consideraciones desde el cómo interpretamos nuestro propio mundo social (Medina, 2013). Así, las interpretaciones actuales sobre la categorización del ser mujer continúan relegando interpretaciones lejanas a las realidades contextuales e históricas que experimentan las mujeres que no pertenecen a lo que parece —es su propio prejuicio identitario sobre lo que infieres es ser mujer—. Aquí tan solo se suscita que se construye sobre la base de insensibilidades que se cimentaron bajo los lugares de ventaja cognitiva y epistémica, los cuales se construyeron al suprimir al otro que es sujeto de conocimiento.
La carencia de una escucha activa y de la visualización del otro sujeto como mi par epistémico que se puede visualizar desde lo expuesto, es la alerta que tiene como fin que se instauren herramientas reflexivas que mitigan los efectos de las prácticas de la metaceguera. Allí, donde por desgracia parece haber una resistencia epistémica a la denuncia de las vivencias de opresión que viven otras es urgente
que, como Medina lo suscita, haya la suficiente lucidez epistémica, de forma que no se repliquen estos patrones de comportamiento que en cierto punto pueden convertirse en patrones de desigualdad que se sostienen en aquella ignorancia recalcitrante y autoprotectora que se construye a su alrededor como todo un sistema de resistencias (2013).
La emergencia de los feminismos negros, comunitarios, y decoloniales ha traído consigo procesos que sostienen la capacidad que poseen las comunidades epistémicamente silenciadas de generar recursos interpretativos que subsanan la incidencia de los prejuicios negativos y las distorsiones de la mirada blanca que ha operado tan insidiosamente en diversos de los discursos que ponen en el centro de sus discusiones, categorizaciones tan complejas como el de la realidad biológica de la mujer como sujeto político del feminismo.
Los
relatos compartidos de este tipo característico de feminismo se enraízan
en
lo más profundo de sus consideraciones en la METACEGUERA.
La carencia de una escucha activa y de la visualización del otro sujeto como mi par epistémico que se puede visualizar desde lo expuesto, es la alerta que tiene como fin que se instauren
HERRAMIENTAS
REFLEXIVAS que mitigan los efectos de las prácticas de la metaceguera.
Referencias
Amorós, C. (2005). Dimensiones de poder en la teoría feminista. Revista Internacional de Filosofía Política, Núm. 25. 11-34. https://www.repositorio.ciem.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/299/1/ RCIEM264.pdf
Cobo, R. (2015). El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de sexualidad. Investigaciones Feministas, Vol. 6. 7-19.
Fricker, M. (2007). Injusticia Epistémica. Herder.
Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. Tabula Rasa, No. 9. 73-101.
Medina, J. (2012). Hermeneutical Injustice and Polyphonic Contextualism: Social Silences and Shared Hermeneutical Responsibilities. Social Epistemology, 26. 201–20.
Medina, J, (2013). The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and the Social Imagination. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ acprof:oso/9780199929023.001.0001
HACIA UNA PROTOFILOSOFÍA del lenguaje en Aristóteles
Prett Rentería Tinoco
3

Resumen
En el presente artículo se aborda la primitiva filosofía del lenguaje en Aristóteles a partir de la contextualización histórica del concepto logos (palabra) en contraposición con Platón y sus perspectivas. Posteriormente, se exponen algunos elementos del análisis aristotélico del lenguaje en su obra Peri hermeneias (Sobre la interpretación). Finalmente, el contraste entre las posturas de ambos filósofos arroja como resultado una visión más amplia sobre la importancia del lenguaje para la filosofía del Estagirita.
Palabras clave
Argumentación; filosofía del lenguaje; Aristóteles; Platón; lógica.
Abstract:
This article deals with the primitive philosophy of language in Aristotle from the historical contextualization of the concept logos (word) in contrast to Plato and his perspectives. Subsequently, some elements of the Aristotelian analysis of language are exposed in his work Peri hermeneias (On interpretation). Finally, the contrast between the positions of both philosophers results in a broader vision of the importance of language for the philosophy of the Stagirite.
Keywords:
Argumentation; philosophy of language; Aristotle; Plato; logic.
Semblanza del autor
Licenciado en Filosofía e Historia de las Ideas po la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro de seminarios de investigación académica, como el Seminario de pensamiento en español (UNAM) y la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México. Ha publicado artículos y capítulos de libro relacionados con ontología e historia de la filosofía. Sus principales líneas de interés abarcan el desenvolvimiento y desarrollo de la metafísica de la antigua Grecia. Actualmente es maestrado en Filosofía de la historia por la Universidad de Guanajuato.
Introducción
Zoon logon echon, expresión en griego antiguo traducida comúnmente como “animal racional”, pero que posee un significado distinto al traducir literalmente el término logos por “palabra”; o sea, animal que habla o que tiene lenguaje (Mosterín, 2007). En este breve texto abordaré, primeramente, algunas cuestiones generales sobre la tradición previa a Aristóteles para contextualizar y situar la importancia del filósofo en el desarrollo del pensamiento occidental. Después, expondré elementos de su análisis formal del lenguaje en Peri hermeneias (Sobre la interpretación), en contraste con la noción de juegos del lenguaje de Ludwig Wittgenstein (Investigaciones filosóficas), tomada del estudio hecho por Adriano Fabris (Universidad de Pisa). Ello con la intención de hacer un contraste entre ambas posturas que nos permita identificar la inquietud por el lenguaje de ambos filósofos pues, a pesar de pertenecer a periodos históricos muy distantes, los dos pensadores comparten perspectivas análogas sobre la importancia de su estudio para la filosofía.
I. Antecedentes y contexto del análisis del lenguaje pre-aristotélico
Los filósofos presocráticos brindaron diversas teorías acerca de lo que ellos entendían por Naturaleza (physis); es decir, la búsqueda del principio de principios (arché) y los elementos constitutivos de todo lo que existe en el cosmos. Sus cavilaciones no tuvieron un orden sistemático, y a menudo se pueden considerar hasta ambigüas. Cabe mencionar que sabemos muy poco sobre ellos, gracias a biógrafos o comentadores posteriores como Diógenes Laercio.1
A razón de este conocimiento especulativo sobre la physis se les asigna el apodo de “fisiólogos”,
tal como Aristóteles se refiere a ellos en su obra. Parecería, entonces, que lo más importante para estos fisiólogos no era lo que ocurría entre los hombres, sino lo que tenía lugar en el cielo: el movimiento de los astros, la composición de los mismos, y la disposición de los hombres por aceptar el determinismo atomista, como el propuesto por Demócrito y Leucipo (Aristóteles, 2013). Más adelante en el tiempo, durante el periodo clásico de la filosofía griega, tenemos a Platón y sus Diálogos, donde el ateniense discurre sobre los grandes temas de la filosofía occidental, utilizando a su maestro Sócrates como figura literaria para exponer sus ideas sobre la justicia, lo bello, la virtud y demás cuestiones que, dada la brevedad del texto, es imposible exponer y detallar. A grandes rasgos, diremos que la concepción platónica del lenguaje suele ser ambigüa, ya que dedica muy poca atención al mismo por considerarle indigno de un análisis riguroso al relacionarlo con la empeiría de sofistas:
1. La mayoría de lo que se conoce de los llamados filósofos presocráticos ha llegado hasta el presente por medio de obras rescatadas por los copistas bizantinos o alejandrinos.
Platón había condenado la literatura, la retórica, y el arte sof ístico de la discusión desde dos puntos de vista. Por un lado, los había condenado como amorales y peligrosos. Por otro lado, los había despreciado como burdas rutinas. Platón había enfatizado la diferencia entre téchne (técnica basada en un saber auténtico y reglas precisas) y empeiría (rutina, mero empirismo no elaborado intelectualmente), y había
anatomizado las enseñanzas de los sofistas como mera empeiría. (Mosterín, 2007, p. 142)
Entonces, el lenguaje, para Platón, se relativiza, resultando así un mero instrumento que refleja de manera imprecisa e imperfecta las Ideas2. Esto podemos observarlo muy bien en su diálogo Crátilo, donde discurre sobre el significado prístino de los nombres o palabras que utilizamos, y sobre si éstas tienen dicho significado por convención o por naturaleza (Platón, 2010). La conclusión del diálogo no es muy clara, pero lo que sí es evidente es que para Platón lo importante no está en el lenguaje sino en las cosas en sí, remitiéndonos inmediatamente a su postura esencialista. En pro de la brevedad del texto omitiré otras obras donde el filósofo ateniense aborda la cuestión del lenguaje, como el Teeteto; sin embargo, era importante señalar su perspectiva de manera general para comprender mejor el análisis de Aristóteles.
II. Aristóteles y el análisis del lenguaje
Según varios historiadores de la filosofía, Aristóteles es el primer filósofo del lenguaje; es decir, el primero en preocuparse por elaborar toda una doctrina de las formas del pensamiento científico (lógica formal) para sustentar firmemente sus opiniones y estudios acerca del hombre, la naturaleza, y los animales, separándose de la metafísica idealista de Platón. Incluso, hay quienes como Werner Jaeger (citado por José A. Serrano en Aristóteles, 2013) lo consideran como el primer positivista científico. Lo cual puede sonar exagerado para algunos; no obstante, de lo que no cabe duda es de su interés por la estructura y la forma del lenguaje humano. La división entre semántica y lógica no es muy clara, ya que se entrelazan a lo largo de toda su obra. Por ejemplo, el libro Γ de la Metafísica trata enteramente de lógica, al igual que algunos libros de la Retórica. Esta aparente ambigüedad se justifica por medio de la etimología del término logikós, que “significa lo mismo que nuestro ‘probable’ o bien
2. Teoría platónica de las Ideas.
‘epistemológico’; mientras que lo que nosotros denominamos hoy día como ‘lógica’ en Aristóteles recibe el nombre de ‘analítico’ —analitikós—, o sea, lo que se sigue de las premisas” (Bochenski, 1985, p.57). Así pues, se aprecia cómo la lógica aristotélica se encuentra íntimamente ligada al lenguaje, ya que el estudio de las estructuras del mismo tenía como finalidad el entender la realidad en conjunto. La rigurosidad con la que aplica su análisis lo lleva a lanzar diversas tesis sobre la perfección del lenguaje, como en sus estudios sobre los sentidos cuando
posiciona al oído por encima de los demás:
[...]Al contrario, el oído no proporciona sino las diferencias de sonido, y, para algunos seres también, la diferencia de voz; pero, accidentalmente, ella contribuye al pensamiento en una gran medida, ya que el lenguaje es causa de la instrucción, en sí mismo, sino indirectamente: el lenguaje se compone, en efecto, de palabras es un signo. Es por los hombres privados congenitalmente de uno de estos sentidos, los ciegos de nacimiento son mas inteligentes que los sordomudos. (Aristóteles, 1993, 437a. Las cursivas mías).
Entonces, el considerar al lenguaje como conjunto de signos arroja como resultado una teoría instrumentalista del mismo; es decir, que los signos lingüísticos (symbolon) son totalmente arbitrarios o culturales, no naturales.
Es el instrumento de comunicación de la sociedad. Allí expone
también su célebre doctrina de que el signo lingüístico significa la cosa u objeto a través de la idea mental o concepto (ya que para él no hay, como para Platón, ideas subsistentes; todas ellas se ven reducidas a conceptos de la mente). (Beuchot, 2013, p. 6)
Aquí, podemos vislumbrar un primer parangón con los “juegos del lenguaje” de L. Wittgenstein3, los cuales disponen de las palabras y de su uso de acuerdo con reglas determinadas por el ámbito sociocultural; no obstante, ese ámbito,
para Aristóteles,
todavía se encuentra circunscrito en gran parte a la mente (psyché)4,
creando así una suerte de anclaje lógico/ontológico.
La visión aristotélica del lenguaje como instrumento comunicativo queda mejor expuesta en su obra Peri hermeneias, donde discurre sobre las proposiciones asertivas, las únicas que pueden ser verdaderas o falsas, se trata del lógos apophantikós (discurso o proposición declarativa), herramienta imprescindible a la hora de “afrontar con instrumentos conceptuales los aspectos pragmáticos de la lengua” (Fabris, 2001, pp 8-9). Lo cual delega a segundo plano el verso poético/mítico y religioso.
Este cambio sustancial en la manera de abordar los problemas filosóficos en Atenas clásica es sin
3. Se harán las comparaciones con L. Wittgenstein de manera indirecta, a través del estudio de su obra realizado por Adriano Fabris (Universidad de Pisa).
4. Para evitar ambigüedades, utilizaré Psyché como sinónimo de mente y no de alma.
duda insoslayable para la historia del pensamiento occidental. Focalizar la atención de problemas planteados de forma incorrecta, para reelaborarlos y brindar deductivamente (silogismos) una conclusión será la base de una ciencia5 que permeará a la tradición occidental durante siglos. Ello ganó para Aristóteles el apodo de El Filósofo por parte de los teólogos medievales, es por lo que me atrevo a decir que el Estagirita inició un
“giro lingüístico”
que rompió con la tradición que le antecedía (el idealismo platónico), a la manera del que sucedería en la primera mitad del siglo XX con Wittgenstein (enfrentado al logicismo russelliano). Sin embargo, existen diferencias notables que expondré más adelante.
Ahora bien, como mencioné, para Aristóteles (2013), la combinación de las palabras refleja el pensamiento, lo cual queda bastante claro en el siguiente parágrafo del capítulo I de Peri hermeneias:
Del mismo modo que hay en el alma, así pensamientos que pueden no ser ni verdaderos ni falsos, como pensamientos que necesariamente han de ser lo uno o lo otro, lo propio sucede con la palabra; porque el error y la verdad sólo consisten en la combinación y división de las palabras. (párr. 5)
Lo que explicita todavía más por qué Aristóteles excluía cierto tipo de oraciones hacia los campos de la retórica o de la poesía. La división del enunciado en nombre/verbo/predicado es fundamental para el análisis sistemático de toda proposición, lo que devendrá en una silogística casi perfecta (digo casi porque siglos después se encontraron algunas inconsistencias) harto útil para el ejercicio
5. En el sentido antiguo de episteme.
dialéctico, con ayuda de los llamados Tópicos, o lugares comunes, “utilizados como esquemas argumentativos adaptables a cualquier discurso o tema” (Mosterín, 2007, p. 129) Por lo tanto, el nombre (sujeto) era algo absolutamente arbitrario, es decir, acordado por convención y sin esencia alguna, a diferencia de lo propuesto por Platón6, y cuyas partes separadas carecen de significación por sí mismas.
Por otro lado, el verbo posee la idea del tiempo, y puede ser existencial o simplemente copulativo; en cuanto a los predicables (o categorías)
se refiere a todo lo que puede decirse de un sujeto
(o sustancia en lenguaje aristotélico), y son diez7. El filósofo español, Jesús Mosterín, afirma que más que una búsqueda por la perfección o precisión científica del lenguaje, Aristóteles trataba de deshacer las trampas conceptuales para derrotar al adversario en las competiciones dialécticas; es decir, brindó una técnica al servicio de fines extrínsecos a la filosofía griega y su búsqueda incansable por la verdad. Sin embargo, es innegable la trascendencia de la lógica aristotélica para la posteridad, permaneciendo prácticamente inalterada hasta el siglo XVII, cuando filósofos matemáticos como Leibniz realizaron un interesante sincretismo entre la formalización de los predicados y las operaciones del álgebra (Bochenski, 1985).
Si bien Aristóteles y Wittgenstein coinciden aunque sea superficialmente en la inquietud
6. Platón, en el Crátilo menciona que los nombres poseen la esencia de la persona que los posee, haciendo alusiones a los nombres de las divinidades del panteón griego para ejemplificarlo.
7. A saber: entidad, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, postura, llevar puesto, actividad y padecer.
o necesidad por realizar un análisis minucioso del lenguaje, y otorgan cierta preponderancia al mismo sobre cualquier otro tipo de cuestión ya sea ética, ontológica, etc., discrepan enormemente en el concepto de proposición. Ya que el primero sólo se preocupa de las proposiciones declarativas (apophánsis), mientras que el segundo se concentra en el uso de todo tipo de proposiciones a través de los llamados “juegos del lenguaje”:
Es evidente, como se ve por estos pasajes, que Wittgenstein parte del lenguaje ordinario, que concede en él validez a todos los modos del habla (sin limitarse a la sola recuperación de aquello que Aristóteles, al privilegiar la apophánsis había excluido de un análisis lógico, sino señalando también otros posibles contextos expresivos como formas de vida), y que, partiendo de la nueva perspectiva abierta por la noción de juego lingüístico, amplía sus críticas a otras teorías ligadas a la concepción tradicional. Un breve análisis de estas críticas nos puede permitir precisar mejor esa definición de la lengua como multiplicidad de juegos lingüísticos: la nueva propuesta positivamente elaborada en las Investigaciones (Fabris, 2001, p. 17)
Esta distinción metodológica es muy importante, y nos permite diferenciar entre el planteamiento teórico sobre el lenguaje formal del filósofo griego y el análisis gramatical elaborado por Wittgenstein en su segundo periodo, en las Investigaciones filosóficas (1953) y en Zettel (1967).
Más adelante, en Peri hermeneias8, Aristóteles versa sobre la afirmación y negación de las proposiciones
8. Sobre la interpretación. Procede del nombre del dios Hermes, quien se creía poseía la facultad de interpretar el designio divino a los hombres, entonces, hermeneia viene a significar comunicación.
a partir de su contrariedad o contradicción. Lo que se ejemplifica a continuación:
I. Todo S es P [es contrario a] ningún S es P. II. Mientras que, en la contradicción, si todo S es P [es contradictorio con] algún S no es P.
Estos ejemplos pasaron a la tradición escolástica por medio de la conocida mnemotécnica de “AEIO”: o sea, afirmación del universal/negación del universal; afirmación del particular/negación del particular. A pesar de que en Peri hermeneias se empieza a gestar la silogística, carece todavía de variables y cuenta con una doctrina modal primitiva. Será en los Primeros analíticos donde culmine y quede pulido el Órganon como instrumento de la lógica formal aristotélica (Bochenski, 1985).
Consideraciones finales
Los grandes problemas de la filosof ía occidental y la epistemología han representado, a su vez, grandes enigmas para el hombre común, no versado en la jerga filosófica o ajeno a la búsqueda de las sustancias o esencialismos inmanentes en las cosas, algo tan aparentemente propio de la labor filosófica tradicional. Entonces, pareciera que estos problemas salen del campo de lo real e inmediato hacia un terreno superior, donde sólo opera lo abstracto de las fórmulas lógicas en la perfección de un lenguaje artificial. No obstante, Wittgenstein demostró que no es necesariamente así, y que no existe siquiera necesidad de exigir al lenguaje una precisión que no tiene por qué tener, ya que todo queda circunscrito al uso que demos a las palabras al interior de los juegos del lenguaje: de ahí deriva su significado.
Por otro lado, con Aristóteles se formalizó el análisis de los enunciados y surgieron los primeros silogismos9, que dio como resultado una protofilosofía del lenguaje que seguiría su curso hasta concluir en la lógica formal contemporánea. Lo que según algunos teóricos nació como una técnica que devino en una ciencia. La importancia de estos dos autores trasciende el sólo haber sido los primeros en tal o cual empresa ya que, hasta nuestros días,
9. En conjunto, claro, con los aportes de los megáricos y los estoicos más adelante.
seguimos en la línea de pensamiento trazada por ellos y sus cavilaciones lógico-semánticas y gramaticales sobre
el lenguaje y la filosofía.
Para concluir, cito el parágrafo 111 de las Investigaciones filosóficas:
Los problemas que surgen de una malinterpretación de nuestras formas lingüísticas tienen el carácter de lo profundo. Son profundas inquietudes; se enraízan tan profundamente en nosotros como las formas de nuestro lenguaje y su significado es tan grande como la importancia de nuestro lenguaje. ¿Por qué sentimos como profundo un chiste gramatical? (Y esa es por cierto la profundidad filosófica) (Wittgenstein, párr. 111).
Fuentes consultadas
Aristóteles, (1993). Parva naturalia. Alianza.
Aristóteles. (2013). Tratados de lógica: Organón. Porrua.
Beuchot, M. (2004). La semiótica: teorías del signo y el lenguaje en la historia. Fondo de Cultura Económica.
Bochenski, I. M. (1985). Historia de la lógica formal (No. 16 (091) BOC).
Fabris, A. (2001). El giro lingüístico: hermenéutica y análisis del lenguaje.
Mosterín, J. (2007). Aristóteles. Alianza.
Platón. (2010). Diálogos I. Gredos.
Wittgenstein, L. (1999). Investigaciones filosóficas. UNAM.


TUGENDHAT Y STRAWSON:
conciencia moral y actitudes reactivas

Resumen
En la sociedad existen múltiples relaciones que se generan a partir de la interacción y de los compromisos establecidos para pertenecer a ella. Sin embargo, suele suceder que existen diferentes formas de entender e interpretar este tipo de relaciones respecto a la propia moral. Posturas frente a la posibilidad de la libertad, el grado de responsabilidad sobre las acciones que se realizan y sus posibles consecuencias son algunos de los enfoques analizados para comprender qué aspectos son los que median a la hora de relacionarse. El filósofo Peter Strawson, en su famoso ensayo Libertad y resentimiento (1962), expone sus inquietudes respecto a las emociones que generan ciertas formas de actuar y las posibles causas de estas impresiones; el autor en este trabajo maneja diversos criterios y conceptos para enunciar sus ideas entre los que destacan las actitudes reactivas y autorreactivas. Por otra parte, el filósofo Ernest Tugendhat, en su libro Lecciones de ética (1993), presenta en sus primeras lecciones una manera de comprender la forma gramaticalmente absoluta que implica un deber —el «tener que»—, como una forma de entender lo moral en su multiplicidad de modalidades. En este escrito se tratará de entretejer estas dos posturas, que toman como referentes a las actitudes de indignación y la vergüenza, para definir la forma como cada autor entiende la moral con sus respectivas variaciones. El objetivo es identificar los puntos de divergencia y convergencia respecto a la buena voluntad y la conciencia moral que se dan al vivir en comunidad.
Palabras clave: actitudes, indignación, vergüenza, juicio moral
Abstract
In society there are multiple relationships generated from interaction and the established commitments to belong to it. However, it often happens that there are different ways of understanding and interpreting these types of relationships regarding morality itself. The possibility of freedom, the degree of responsibility for the actions performed and their possible consequences are some of the approaches analyzed to understand which are the key aspects that mediate when relating. The philosopher Peter Strawson, in his famous essay Freedom and Resentment (1962), exposes his concerns regarding the emotions that generate certain ways of acting and the possible causes of these impressions; the author in this work handles various criteria and concepts to state his ideas among which stand out the reactive and self-reactive attitudes. For his part, the philosopher Ernest Tugendhat, in his book Lessons in Ethics (1993), presents in his first lessons a way of understanding the grammatically absolute form that implies a duty —the “to have to”—, as a way of understanding morality in its multiplicity of modalities. This paper will try to interweave these two positions that take as referents the attitudes of indignation and shame in order to define the way each author understands morality with their respective variations. The objective is to identify the points of divergence and convergence with respect to good will and moral conscience that occur when living in community.
Keywords: attitudes, indignation, embarrassment, moral judgment
Nancy Lorena Gamboa Sandoval
1. Juicio moral y sanción
Tugendhat, en sus tres primeras Lecciones de ética, propone una forma de entender lo moral que aplica a varias ‘moralidades’. Para ello, en su lección II se pregunta: ¿cuándo es moral un juicio y cuándo no lo es? ¿Cómo entender la obligación específica en los juicios morales? Su respuesta es construida al hacer un análisis de los usos de los juicios morales y evidenciar que todos ellos están construidos de forma gramaticalmente absoluta. Es decir, que implican un deber, un tener-que. De esta manera, un juicio moral es aquel que contiene un deber.
Por ejemplo: madrugar para llegar a tiempo al tren)... Por ejemplo: dejar de fu- mar para mejorar la salud respiratoria).
Ahora bien, teniendo en cuenta este contenido, la pregunta que surge es: ¿cuál es la justificación del tener-que, o mejor dicho, de un juicio moral? Para responder lo anterior, lo primordial es considerar que todo tener-que se puede traducir en una norma. Así, los juicios morales —aquellos que llevan consigo una obligación, un tener-que— están relacionados con lo normativo. Como es sabido, fallar tales normas implica una sanción de los juicios morales y entonces esta es la justificación para que los juicios morales se presenten. Además, Tugendhat(1997) identifica que existen varios tipos de normas: normas de la razón, reglas de juego y normas sociales y depende de su falla o cumplimiento las repercusiones que puedan darse. En la segunda lección, titulada Primeras clarificaciones conceptuales: El juicio moral y la obligación moral, el autor menciona que “las proposiciones de “tienen que” que remiten a reglas de juego se diferencian esencialmente de las normas de la razón” ( Tugendhat, 1997 p. 42) y más adelante realiza la siguiente introducción: “Ocupémonos ahora de aquellas reglas prácticas que denomino normas sociales” (Tugendhat,
1997, p.44), por lo que en estos casos existe una distinción fina justificada en los resultados que desencadenan el cumplimiento o no de tales normas.
La forma de comprender dichos tipos de normas es caracterizando cada una de ellas. En el caso de las normas de la razón, se encuentran las que están relacionadas con el imperativo hipotético (según el cual tienes que hacer algo para lograr un fin. Por ejemplo: madrugar para llegar a tiempo al tren) y el imperativo asertórico (según el cual tienes que hacer algo para alcanzar un fin relacionado con tu bienestar. Por ejemplo: dejar de fumar para mejorar la salud respiratoria)1, los cuales son imperativos en tanto que se deducen por el uso de la razón; puntualmente, Tugendhat (1997) menciona sobre el imperativo hipotético y el asertórico que: “En el primer ejemplo se considera una acción como prácticamente necesaria en relación con la consecución de un fin aceptado (…) en el segundo caso, el punto de referencia es el bienestar de la persona” (p. 42). De esta forma aclara que ambos imperativos están relacionados con el sujeto exclusivamente.
Ahora bien, en cuanto a las acciones que están relacionadas con la alteridad, Tugendhat se refiere a las reglas de juego como aquellas inscritas exclusivamente en el contexto del juego para dar sentido a este, como las reglas de algún deporte como el ajedrez o juegos como el parchís. A estas reglas el autor las identifica como normas sociales: “Defino el término normas sociales de modo tal que, quien no obra según una norma social, sufre una sanción social” (Tugendhat, 1997 p. 45). Estas últimas normas varían de una sociedad a otra y de un contexto a otro, por lo que no hay una sanción específica universal, sino que estas se derivan de los ideales y valores que se tengan en cierto grupo o colectivo.
Tugendhat presenta tres tipos de normas: I) las normas del derecho que son prohibiciones externas, como el código penal, el código civil o cualquier
1. Tugendhat argumenta que la sanción del imperativo categórico propuesto por Kant no tiene la suficiente fuerza, porque fallar el imperativo categórico implica el castigo de la irracionalidad, que está ligado a la razón en mayúsculas
Las acciones realizadas por otro serán juzgadas como provechosas o malévolas dependiendo del BENEFICIO que se obtenga de ellas y la intención con la que se realizan.
legislación que contenga un veto, II) las normas sociales de sanción interna, sanción que consiste en una presión social difusa y III) las convenciones en las que no hay contenido de bueno o malo, sino que son acuerdos sociales, como saludar al llegar.
El rechazo en estas últimas no está justificado, pues el fundamento de dicho rechazo es un acuerdo social. En el caso de las normas sociales de sanción interna, el rechazo se justifica con el juicio de que dicha acción se considera mala o negativa como romper las promesas. Por tal razón, el sentido del tiene-que gramaticalmente absoluto en este tipo de normas sociales está determinado por una sanción que surge del juicio de que son buenas o malas.
Ahora bien, en el caso de Strawson, el primer concepto que detalla respecto a las acciones que se realizan, es cierta intención que tienen los otros para con uno mismo. Es decir, las actitudes con las que el otro realiza una acción en contra o a favor de otro. Esta intención es muy relevante respecto a la forma de juzgar las acciones de los otros. Strawson (1995) anticipa que muchos de los sentimientos y reacciones que se generen se verán viciados por la manera como se interprete esa actitud. Las acciones realizadas por otro serán juzgadas como provechosas o malévolas dependiendo del beneficio que se
obtenga de ellas y la intención con la que se realizan (p. 42). Por ejemplo, si alguien ayuda a otro a levantarse del piso porque siente empatía por esa persona, genera un sentimiento diferente respecto a quien ayuda al otro a levantarse porque siente vergüenza o lástima. En el primer caso existe una gratitud que no está presente en el segundo caso.
Otro punto que resalta Strawson es la importancia del que ejecuta la acción. No es lo mismo que quien desfalca una empresa sea un desconocido a que sea la hija del propio dueño. Esto sucede porque en esos grados de afectividad se espera que ese otro no realice acciones malévolas o que puedan afectar a los más cercanos, por lo que el sentimiento de traición y resentimiento es mayor que en casos en los que la cercanía es menor.
De esta manera, la razón x que presenta Tugendhat y Strawson sobre lo que conlleva al establecimiento de juicios morales no tiene el mismo punto de partida. Por un lado, para Tugendhat lo importante es esclarecer el valor imperativo de la forma gramaticalmente absoluta tener que, mientras que para Strawson el inicio está en la intención. Personalmente, la postura de Strawson sobre las intenciones que nacen de ciertos sentimientos o propósitos y que pueden ser deducidos del comportamiento de cada agente es más persuasiva que la postura de Tugendhat, en la que los otros actúan por el establecimiento de normas o convencionalismo sociales. Esto puede deberse a que, en la cotidianidad, la espontaneidad de las acciones remiten más a la intención que a la norma misma.
2. Sanción interna: vergüenza e indignación
En su III lección, «bueno» y «malo», Tugendhat deriva el «tengo-que», la obligatoriedad de las normas morales, del «yo-quiero» “Un «yo quiero» (sin duda casi nunca explícito y consciente) sirve necesariamente de base al tener que” (Tugendhat, 1997, p. 59). Aquí puede que se acerque al tema de las intenciones que tanto le interesaba a Strawson, incorporando a su querer-ser-así (la identidad), el ser-así
(el pertenecer a un mundo moral) y el ser-bueno inherente a él (que, si no se cumple, lleva consigo la vergüenza y la indignación). Pero, para comprender lo anterior es necesario aclarar que el uso gramaticalmente absoluto de «lo bueno» en sentido moral se usa en un empleo atributivo.
En efecto, consideramos importantes ciertas habilidades porque están ligadas con nuestro querer-ser-así, es decir, con nuestra identidad: solo si somos buenos en las HABILIDADES que consideramos importantes tendremos un alto grado de AUTOESTIMA.
2.1 Uso atributivo
de «bueno»
El uso atributivo de «bueno» ordena los objetos, a los que se les aplica un predicado, en una escala de «mejor» o «peor» para que cuando alguien tenga que elegir un X, prefiera por razones objetivas el mejor X frente a los peores (p. 50). Tales elecciones son sobre una escala, que puede ser:
(1) Una escala de preferencia sobre aquello que es preferido fácticamente, lo cual significa que tal cosa «me gusta más» que otra. Por ejemplo: X objeto es mejor que otro objeto, X actividad es mejor que otra.
(2) Una escala de excelencia objetiva, es decir que la elección es digna de preferencia, porque hay razones objetivas para preferirla. Aquí lo mejor es aquello que vale la pena preferir (1997, p. 50).
Para esclarecer el uso atributivo de lo bueno, es necesario revisar los usos atributivos de «bueno». Para ello, Tugendhat menciona el ámbito de las habilidades que V. Wright denomina excelencias técnicas2. En ellas se menciona la relación entre la identidad, las habilidades y la autoestima. En efecto, consideramos importantes ciertas habilidades porque están ligadas con nuestro querer-ser-así, es decir, con nuestra identidad: solo si somos buenos en las habilidades que consideramos importantes tendremos un alto grado de autoestima. Por el contrario, si somos malos en una habilidad que consideramos importante, sentiremos vergüenza (1997, p. 55).
Para complementar lo anterior, Tugendhat menciona la definición de vergüenza propuesta por G. Taylor3, según la cual “la vergüenza es el sentimiento de pérdida de la autoestima en los ojos de los [posibles] otros” (Tugendhat, 1997, p. 55). Sentimos vergüenza si nos ven fallar en nuestra habilidad. Por ejemplo, un violinista fallando en un concierto, aunque también sentiría vergüenza si falla en un ensayo debido a los ojos (u oídos) de un posible público. Así, si me identifico como cocinero y soy bueno en ello, me sentiré bien. Por el contrario, si soy malo como cocinero y para mí es importante tal habilidad, sentiré vergüenza.
2.2 Vergüenza moral, indignación o
culpa
En el apartado anterior vimos que si se falla en una habilidad importante para cada quien, se siente vergüenza. No obstante, Tugendhat menciona que existe una habilidad central para la socialización: ser alguien socialmente tratable, cooperativo. Además, afirma que las normas morales de una sociedad son las que definen en qué consiste ser alguien con tal virtud (Tugendhat, 1997). Fallar en esa habilidad central (las normas que definen el ser-bueno como ser cooperativo) es una falla moral y, por tanto, sentiremos vergüenza moral. Tal tipo de vergüenza
2. V. Wright distinguió dos usos en la tradición aristotélica del rótulo de excelencia: instrumental y técnica. La primera se usa para decir que un objeto es útil para algo, la segunda se refiere a excelencias humanas.
3 5 O, en una sociedad primitiva, la de corresponder a las reglas de pertenencia a dicha sociedad
Si una
PERSONA FALLA MORAL
MENTE, la reacción de los otros es de indignación y reprobación. En cambio, si alguien falla en otra habilidad (sea cocinar o tocar un instrumento), la reacción de quien está enfrente será de indiferencia o,
a lo sumo, de
burla.
se diferencia de otras formas de vergüenza porque va ligada a la indignación. Si una persona falla moralmente, la reacción de los otros es de indignación y reprobación. En cambio, si alguien falla en otra habilidad (sea cocinar o tocar un instrumento), la reacción de quien está enfrente será de indiferencia o, a lo sumo, de burla.
Los juicios realizados sobre si un humano o sus acciones son buenas o malas están relacionados con aquella habilidad central: la de ser alguien socialmente tratable o cooperativo según las normas morales de una sociedad (Tugendhat, 1997, p.56). Por ejemplo, se siente indignación cuando se reacciona con un sentimiento negativo frente a la acción de otro que es juzgada como mala, o también una determinada forma de vergüenza ante una acción propia que se considere incorrecta.
En el caso de Strawson, esta vergüenza moral no está asociada a la relevancia que tenga la habilidad en la que se falla, incluyendo la habilidad central
de ser alguien socialmente tratable, sino que este malestar respecto a la forma como se actúa está asociado a la culpa. AquWí es necesario aclarar que no es bajo esta categoría que lo presenta el inglés. Este sentimiento lo deriva Strawson de la acción de pedir perdón “[como el] reconocer que la actitud exhibida en nuestras acciones fue tal que pudo haber ofendido con razón, (…) perdonar es aceptar dicho repudio y olvidar el resentimiento” (Strawson, 1995, p. 11). Es claro que ciertas actitudes que se toman respecto a los otros están basadas en prejuicios morales impuestos por la religión. Por ejemplo, la cuestión del pecado o las cuestiones impuestas por la cultura como la desavenencia entre partidos políticos.
Sigmund Freud resalta este sentimiento de culpabilidad que se genera en el momento en que el individuo comete alguna acción que violente los principios morales de la cultura, y cómo la consciencia lleva a experimentar el remordimiento que atormenta al sujeto por dicha acción. En una de las tantas definiciones que expone Freud en su obra El malestar en la cultura (1930) escribe: “el sentimiento de culpabilidad no es, sin duda alguna, más que un temor ante la pérdida del amor, es decir, angustia «social»” (Freud, 2002, p. 32). Esto lleva a sospechar cierta coacción sobre el que ejecuta la acción con respecto a quien puede perjudicar o beneficiar.
Si se permite entonces deducir que lo que aquí se considera como culpa —implícitamente en Strawson— se deriva en la llamada angustia social (Freud), puede establecerse un paralelo entre la llamada vergüenza moral presentada por Tugendhat y la posible culpa strawsiana. Ambos consentirían en que dicho sentimiento está relacionado con la presión o coacción social respecto a la cooperación y a la ofensa que se pudo ocasionar. El remordimiento ante aquella forma de actuar sería lo que haría que el sujeto considere dos veces su acción como el caso de la presión social difusa.
Por otra parte, para seguir hilando algunas convergencias, es importante precisar la relación entre la indignación y la vergüenza expresada por Tugendhat y asegurar si en efecto existe una relación entre el perdón-culpa y la falla moral producida por la ha-
bilidad central. Para esto, es necesario detenerse en las definiciones de habilidad central, formación de la conciencia moral y sanción interna.
2.3 Cooperación, conciencia moral y sanción interna
Toda moralidad (o mundo moral) tiene un serasí que está acompañado de unas normas que definen el ser-bueno como ser cooperativo. Tugendhat usa la metáfora según la cual quien falta a la base común (o al mundo moral o a la convivencia social) le saca al otro la alfombra bajo los pies y por eso en la reprobación está siempre contenida la indignación (Tugendhat, 1997, p. 56). Por pertenecer al mundo moral, los miembros de una sociedad se exigen recíprocamente que «tienen-que» ser de tal modo, en cuanto miembros de la sociedad, independientemente de si quieren serlo. Esta exigencia recíproca y el correspondiente tener que se deben entender sobre la base de una sanción que el autor llama sanción interna, la cual también puede denominarse como formación de la conciencia moral.
Tugendhat entiende la formación de la conciencia moral dependiendo de que el individuo se quiera considerar o no como miembro de la comunidad. Este querer o no querer pertenecer a la comunidad moral tiene dos características. Primero, es necesario que el individuo incorpore este querer a su identidad. Segundo, el individuo ha de considerarse miembro de una comunidad de personas que se exigen recíprocamente no violar las normas que constituyen dicha identidad. Este “yo quiero”, como perteneciente a la identidad, es la base necesaria del “tener que” o de la obligación moral (Martínez, 2018, p. 358).
En el caso de Strawson ocurre algo similar. Existen entonces ciertas actitudes reactivas con
respecto a la ausencia o presencia de la llamada ‘buena voluntad’. Es decir, que yo espero que los otros tengan cierta forma de proceder apelando a que conocen lo que estaría bien o mal, y según sus acciones se generan sentimientos como el de resentimiento o la gratitud. Estos no son los únicos sentimientos, existe todo un conjunto de emociones que se extienden hacia la falta o abundancia de la buena voluntad. Strawson se pregunta por las causas y las variaciones de esas actitudes reactivas, incluso cómo sería no tener esas actitudes a lo que llama actitud objetiva
Respecto a esta última actitud, Strawson, luego de analizar su viabilidad, la califica como inconcebible dadas las condiciones humanas. Para Strawson (1995), la necesidad de participar en relaciones sociales y lazos afectivos hace imposible pensar que se miren unos a otros de manera objetiva; es demasiado precioso para la humanidad la participación en relaciones interpersonales (p. 50). Por lo tanto, una llamada ‘objetividad de actitud interpersonal’ acarrearía, según el autor, cosas como el aislamiento que no cree que la humanidad sea capaz de soportar. Esto último podría incluso sustentarse en la situación de confinamiento vivido por el SARS COVID 19 en el mundo, sobre todo en algunos grupos poblacionales, pues las “medidas de cuarentena junto con el aislamiento han reducido el contacto social y como consecuencia han aumentado la soledad de las personas mayores repercutiendo en aumento de los trastornos de salud mental, como la ansiedad generalizada y la depresión mayor” (Vázquez, et al., 2021, p. 471).
Para entretejer un poco más el asunto, en esta parte es interesante conocer qué entiende Tugendhat por esta llamada sanción interna y mencionar que la intención del sujeto de pertenecer a un determinado mundo moral (que tiene un ser-así que está acompañado de unas normas que definen el ser-bueno como ser cooperativo) implica que el individuo se quiere considerar como miembro de tal mundo moral4. Es decir, que ahí se está tomando una decisión. Hay un «yo-quiero» cuyas características son las siguientes:
4. Tugendhat lo llama comunidad, en este caso.
(I) El individuo, en cuanto participante cooperativo o miembro de la sociedad, incorpora el ser-bueno como ser cooperativo a su identidad, su querer-ser-así.
El individuo se considera como miembro de una totalidad de personas que, mediante una sanción interna de indignación y vergüenza, se exigen recíprocamente no violar las normas que constituyen dicha identidad (Tugendhat, 1997, p. 58). Así, pertenecer al mundo moral implica internalizar la sanción interna por medio de la vergüenza, y cuando se ve en alguien más se expresará por medio de la indignación (1997, p. 59).
Recapitulando, Tugendhat deriva el «tengo-que» (a saber, la obligatoriedad de las normas morales) del «yo-quiero», que es incorporar a su querer-ser-así (la identidad), el ser-así (de pertenecer a un mundo moral) y el ser-bueno inherente a él (que conlleva una sanción de vergüenza sobre sí mismo si falla el individuo e indignación si el individuo presencia los fallos de los otros) (Tugendhat, 1997). Por tal razón, hay una sanción interna, en tanto que sólo es sensible a la sanción determinada de la indignación quien la ha internalizado en la vergüenza (Tugendhat, 1997). Sin este querer-pertenecer el individuo no puede experimentar vergüenza cuando viola las normas correspondientes, ni tampoco indignación cuando los demás lo hacen (Tugendhat, 1997).
El «tener-que» se relaciona primero con una sanción “Existe (…) un empleo de «tener que» (…) [en el que decimos a otro] “tienes que mantener tu promesa”, no cuando quieres alcanzar esto o lo otro, sino “simplemente tienes que hacerlo”, y este es el empleo moral del término” (1997, p. 36). La segunda relativización en relación con el hecho de que el «yo-quiero» precede al «tengo que», para que la sanción sea interna (esta sanción interna mencionada por Tugendhat sería entonces la culpa o angustia social deducida de Strawson). Ahora, paralelamente a la teoría sobre la indignación y la vergüenza moral expuesta por Tugendhat, es necesario examinar la propuesta de Strawson para alinear las dos propuestas respecto a la indignación, pues el inglés la define como una actitud reactiva.
3. Indignación como actitud reactiva
Strawson se interroga por las actitudes que se toman frente a una acción contra otro sujeto: “puse al resentimiento en el centro de la discusión previa. Pondré a la indignación moral —o, más débilmente, desaprobación moral— en el centro de ésta.” (Strawson, 1995, p. 22). En esta parte de la disertación, el autor se cuestiona por la manera como se juzga la calidad de la voluntad en relación no con el yo, sino con los otros. Es una suerte de resentimiento impersonal, vicario, donde a pesar de no estar en juego la propia integridad, está la de los otros, lo que lleva a un involucramiento indirecto. Una forma de contrastar este sentimiento impersonal con lo expresado por Tugendhat, es que este sentimiento se genera debido al sentido de pertenencia a un determinado mundo moral, en el que existe una identificación con las normas establecidas. De esta forma, Strawson y Tugendhat estarían de acuerdo en que estas actitudes reactivas participativas, son
Es una suerte de resentimiento impersonal, vicario, donde a pesar de no estar en juego la propia integridad, está la de los otros, lo que lleva a un involucramiento indirecto.
propias del consentimiento dado de querer pertenecer a una sociedad y por tanto se participa de sus exigencias se quiera o no.
Aunque Strawson aclara que es posible sentir indignación por cuenta propia, su idea apunta a que este tipo de acciones y sentimientos pueden ser vicarias. Lo que se exige de los otros es una “buena voluntad” o consideración misma que ya se ha contrastado con las nociones de Tugendhat de cooperación. En esta parte, propone la categoría del desinterés o la indiferencia para quienes están más cerca de la buena o mala voluntad dependiendo de la relación que tenga con el agente afectado. Antes de continuar, es importan-
te recalcar que Tugendhat no establece grados de vergüenza moral relacionada a los sujetos o relaciones, pero sí establece que esta vergüenza solo puede considerarse moral cuando se falla como parte de una comunidad. Es decir, que es fundamental el tipo de relación que se tiene con aquellos a los que se les falla como agente cooperativo, pues es justamente esa relación la que establece si es una vergüenza moral o no.
Strawson(1995) enuncia cómo “los análogos generalizados o vicarios de actitudes reactivas personales” (p. 23) tienen que ver con la buena voluntad que se espera de los otros para con otros, es decir, que se hace referencia a todos aquellos por los que se puede sentir indignación. Esta actitud no es producto de una consecuencia lógica o de un gran sistema; su raíz está más en lo humano, lo mismo que la conciencia moral que presenta Tugendhat en una serie de actitudes que genera molestia. Por ejemplo, Strawson señala dos perspectivas para sentir esta indignación: la primera es las actitudes reactivas participativas, donde la acción realizada por el agente proporciona beneficio o perjuicio, y la segunda es las otras acciones en las cuales el interés personal no estaba directamente involucrado. Como lo explica el autor, estos últimos son los análogos vicarios de las actitudes reactivas participativas.
Ahora bien, luego de presentar las actitudes reactivas, Strawson se refiere a las actitudes que denomina autorreactivas, las cuales pueden considerarse análogas a la vergüenza moral de Tugendhat. Son aquellas actitudes que el yo se exige para con los otros; entre ellas está la culpa, la obligación, el arrepentimiento, pero sobre todo la vergüenza, sentimiento se puede enlazar con el de remordimiento tal como lo plantea Freud: “Si alguien tiene un sentimiento de culpabilidad después de haber cometido alguna falta, y precisamente a causa de ésta, tal sentimiento debería llamarse, más bien, remordimiento” (Freud, 1990, p.35). Estas actitudes mencionadas pueden ser enunciadas de tres maneras: a) La actitud que se espera de los otros para conmigo; b) La actitud que espero de los otros para con su congénere; y c) La actitud que espero de mí para con los otros.
Strawson (1995) va a sostener que estos tres tipos de actitudes están conectadas y que no se puede dar una sin la otra (p. 23); el ejemplo del que se sirve para sustentar su tesis, “alguien que manifestara las actitudes reactivas personales en un alto grado pero que no mostrara inclinación alguna a sus análogos vicarios podría aparecer como un caso anormal de egocentrismo moral” (Strawson, 1995, p. 24). Es así como el autor niega la posibilidad de una situación en el que se den uno o dos de estos tres tipos de actitud y se manifieste la ausencia total de la tercera; esta situación no sería más que un producto de la imaginación, ya que está muy lejos de la forma de actuar común. Aquí vemos como Strawson divide la indignación producida cuando se es la víctima y cuando sé es el espectador. Esta distinción no la realiza Tugendhat, pues su interés se centra en los casos cuando se es el espectador de una acción que se considera mala y cuando se es quien la perpetúa; para él, la indignación ante una injusticia que tenga una afectación directa o a un miembro de la comunidad es la misma.
Estas actitudes reactivas personales y sus análogas vicarias pueden, en algunos casos, ser inhibidas bajo algunas circunstancias. Strawson se pregunta por los modos en los que esta consecuencia se efectúa. Ambas clases de actitudes exigen una consideración interpersonal; el daño consiste en menospreciar o incumplir dicha exigencia. Las actitudes reactivas quedan suspendidas como en el caso del niño o del sujeto psicológicamente enfermo, pero lo que Strawson intenta demostrar es que, aunque suspenda el juicio contra ellos por sus acciones, el sentimiento sigue ahí. También aclara que, en estos casos, los agentes son vistos como alguien que plantea problemas de comprensión que necesitan tratamiento y control, así que “él no es, en esta medida, visto como un agente moralmente responsable, como sujeto de relaciones morales, como miembro de la comunidad moral” (1995, p. 27). Esto de ninguna manera supone un juicio objetivo respecto a estos agentes a pesar de su condición particular.
Conclusiones
Strawson y Tugendhat reconocieron la indignación como un sentimiento transversal en el desarrollo de los juicios morales. Ambos reconocen que es necesaria una relación vinculante con aquellos a
quienes se puede afectar con las propias acciones para considerar de una u otra forma los juicios morales que de ella se desencadenan. Sin embargo, también es importante precisar que no parten desde el mismo principio para llegar a ella, pues Tugendhat lo hace desde el valor imperativo de la forma gramaticalmente absoluta tener que, mientras que para Strawson inicia desde la intención de los agentes involucrados.
Por otra parte, ambos presentan sus conceptos de conciencia moral y buena voluntad como características imprescindibles a la hora de juzgar una acción como buena o mala, aunque cada uno entiende la indignación en relación con los agentes de una forma distinta. Strawson distingue entre víctima (resentimiento), victimario (remordimiento) y espectador (indignación impersonal), que es un razonamiento mucho más fino que el de Tugendhat, quien solo presenta el de victimario (vergüenza) y espectador (indignación). Sus aportes al análisis de las acciones y sus consecuencias morales enriquecen la comprensión de las actitudes que surgen en medio de la interacción social, por lo que es indispensable seguir analizando sus perspectivas para generar debates que confronten la manera como se relaciona el yo con la alteridad.
Bibliografía
Freud, S. (1990). El malestar en la cultura. Alianza
Strawson, P. (1995). Libertad y resentimiento. Y otros ensayos. Paidos.
Tugendhat, E. (1997). Lecciones de ética. Gedisa.
Martínez Rincón, D. (2018). Observaciones sobre algunos aspectos de la filosofía de Ernst Tugendhat. Universitas Philosophica, 35(71), pp. 351-377. doi: 10.11144/Javeriana.uph3571.oaft
Vázquez, A. Baz, M. & Paz M. (2021). El confinamiento por el covid-19 causa soledad en las personas mayores. Revisión sistemática. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, Nº1 - Volumen 2, 2021. https://doi. org/10.17060/ijodaep.2021.n1.v2.2099
Sus aportes al análisis de las acciones y sus consecuencias morales enriquecen la comprensión de las actitudes que surgen en medio de la interacción social, por lo que es indispensable seguir analizando sus perspectivas para generar debates que confronten la manera como se relaciona el yo con la alteridad.
DESIGNADORES
RÍGIDOS Y MUNDOS
POSIBLES:
La teoría causal de la referencia a través del espejo
Andrés José Prieto Herrera

Resumen
Por medio del lenguaje se hacen muchas cosas, entre ellas, referirse, señalar o nombrar a los objetos que hay en el mundo; y para ello se usan nombres o expresiones. Sin embargo ¿qué tan fiables son para este objetivo? El propósito de este escrito es defender la tesis que afirma que tanto los nombres propios como las descripciones son válidos para referirse a un objeto determinado. Se abordarán conceptos como: “designadores rígidos” y “nombres propios” dentro de la teoría del filósofo estadounidense Saul Kripke, encontrados en su texto Identidad y necesidad (1970). Estos configuran la teoría causal de la referencia, respondiendo así a la pregunta: ¿Con qué términos nos relacionamos con los objetos y hechos del mundo? Kripke responderá a esta cuestión con el planteamiento de los designadores rígidos, que a su vez es una crítica a las llamadas “teorías descriptivistas”.
Ahora bien, dejando de lado la aplicación del lenguaje al mundo factico, se debe extender su campo de acción y trasladar los postulados de Kripke a una realidad más amplia donde cualquier cosa puede pasar: la literatura. Es por ello que se analizará la obra Alicia a través del espejo (1871) del autor inglés Lewis Carroll. Dicho libro, que se considera “para niños”, ha suscitado una gran variedad de trabajos académicos en los ámbitos de la psicología, sociología, lógica y filosofía.
En consecuencia, en el presente texto se tratarán de reconstruir los argumentos de Kripke sobre los designadores rígidos y los nombres propios; luego de tener más claridad sobre estos, se abordará la obra de Carroll y se identificarán los casos donde sean aplicables los conceptos planteados por el pensador norteamericano.
Palabras clave:
Designadores rígidos, nombres propios, mundos posibles, referencia, descripciones.
Abstract
Many things are done through language, including referencing or naming objects in the world, using names or expressions. However, how reliable is language for this purpose? The objective of this essay is to demonstrate that both proper names and descriptions are valid to refer to specific objects. Concepts such as: “rigid designators” and “proper names” will be addressed within the theory of the American philosopher Saul Kripke, more specifically in his text Identity and Necessity (1970). That make up the causal theory of reference, which answers the question: With what terms do we relate to the objects and facts of the world? Kripke will answer this question with the approach of rigid designators, which in turn is a criticism of the so-called “descriptivist theories”.
Now, leaving aside the application of language to the factual world, its field of action must be extended and Kripke’s postulates transferred to a broader reality where anything can happen: literature. That is why the work Alice Through the Looking Glass (1871) by the English author Lewis Carroll, will be analyzed. This book, which is considered to be”for children”, has given rise to a wide variety of academic works in the fields of psychology, sociology, logic and philosophy. Consequently, in this text we will try to reconstruct Kripke’s arguments about rigid designators and proper names; After having more clarity on these, Carroll’s work will be addressed and the cases where the concepts raised by the American thinker are applicable will be identified.
Keywords:
Rigid Designators, Proper Names, Possible Worlds, Reference, Descriptions.
Introducción
¿Estamos completamente seguros de los términos que usamos para designar a los objetos con los que nos relacionamos en el mundo? En el mundo existen cosas o hechos, por ejemplo, el computador que está frente a mí lo nombro de una sola forma por medio de la palabra ‘computador’. Pero también, puedo referirme a él diciendo: esto tiene un teclado, un mouse, un monitor. Por medio del lenguaje, hay al menos dos formas para referirse a un determinado objeto, ya sea con un nombre o con una descripción.
En los años setenta se configuraron dos líneas de trabajo que intentan ahondar respecto a la forma de nombrar a los objetos. Por un lado, la línea descriptivista sostiene que las descripciones son válidas a la hora de referirse a cualquier cosa. Por el otro, está la teoría causal de la referencia, que refuta a la teoría descriptivista y afirma que las descripciones respecto a un objeto o un hecho no son completamente seguras. Si tomamos por ejemplo: “el computador tiene un teclado”, hace 40 años cuando se estaba fabricando el primer computador, no se hubiera pensado este con un teclado sino con otro aparato que cumpliera la misma función. Este ejemplo muestra cómo las formas de nombrar varían al haber situaciones en las que puedan darse de diversos modos; a partir de esto, en los años 70s surge la teoría de los mundos posibles y los designadores rígidos como una alternativa para evidenciar la falta de precisión en el uso de las descripciones para referirse a los objetos.
El autor de la teoría en cuestión, Saul Kripke, nació en 1940 en New York. Hijo de Dorothy Karp Mereminsky y Myer Kripke, desde temprana edad destacó en el campo de las Matemáticas, lo cual lo hizo visible dentro de la disciplina. Posteriormente, estudió Matemáticas en la Universidad de Harvard en 1960 y, al destacarse en su ámbito, empezó a dictar algunos cursos en la Universidad Rockefeller, el MIT y Cornell
1. Fitch, G. W. (2004) Saul Kripke. (introducción, pp. 11-14) Routledge. https://www.nytimes. com/1977/08/14/archives/new-frontiers-in-american-philosophy-philosophy.html
University hasta 1978, año en el que asumió el cargo de profesor emérito en Princeton, que mantiene hasta hoy en día. El contexto académico e investigativo de Kripke se inició con el acercamiento que tuvo con Willard V.O. Quine y el también filósofo y matemático Hilary
¿Estamos completamente seguros de los TÉRMINOS que usamos para DESIGNAR a los OBJETOS con los que nos RELACIONAMOS en el mundo?
Putnam1, con quienes coincidió en Harvard en 1960.
En 1970, Kripke orientó tres conferencias en la Universidad de Oxford, donde por primera vez utilizó el concepto “designador rígido” para indicar los nombres propios de los objetos y diferenciarlos respecto a las demás descripciones que se puedan realizar de aquellos. Con la aparición de este nuevo término también salió a flote una crítica a las teorías descriptivistas planteadas por autores como Frege y Russell. Estas teorías afirman que se puede hacer referencia a cualquier cosa o hecho por medio de un cúmulo de descripciones que satisfacen su definición. A su vez, en dichas conferencias Kripke se opuso a la visión descriptivista afirmando que no es viable, puesto que, a su consideración, no se tienen en cuenta los mundos posibles o situaciones contrafácticas. Es por ello, que se introduce y posteriormente se desarrolla el concepto “designador rígido” con el que se busca nombres propios, signos y otros más que puedan designar
a determinado objeto o hecho en cualquier situación contrafáctica o mundo posible.
Dejando de lado la teoría de Kripke, resulta necesario aplicar dichos postulados en la literatura. Por ello es propicio abordar Alicia a través del espejo (1871), continuación de Alicia en el país de las maravillas (1865), obra fundamental para aumentar la fama de Lewis Carroll. Cabe resaltar que en dicho libro, Alicia pasa por un espejo como si de una puerta a otro mundo se tratara.
También hay que destacar que una de sus premisas es “donde cualquier cosa puede pasar”, por lo tanto, se puede concluir que la obra de Carroll es adecuada para hablar de ‘designadores rígidos’.
Por último, hay que mencionar que en Alicia a través del espejo (1871) no solo se encuentran implícitos algunos de los conceptos de Saul Kripke, sino que en ella hay una gran variedad de temas, como juegos de palabras y situaciones inverosímiles que aluden al lenguaje. Con el siguiente fragmento se da paso al desarrollo de este escrito y a su vez una invitación a leer esta obra:
—No hay excusa que valga — dijo el inspector —. Debías haber comprado el billete al conductor. —Y el coro de voces añadió: «Al hombre que conduce la locomotora. ¡Que hasta el humo cuesta mil libras por bocanada!».
Alicia pensó: «No vale la pena hablar en estas condiciones». Y esta vez, puesto que no había dicho nada, las voces no corearon
¿Dos términos (signos) pueden DENOTAR al mismo objeto? ¿existe una RELACIÓN DE IGUALDAD entre dos signos cualesquiera?
Las FORMAS DE NOMBRAR varían al haber situaciones en las que puedan darse de DIVERSOS MODOS.
sus palabras, pero, con gran sorpresa de Alicia, todas se pusieron a pensar a coro (¡ojalá entendáis lo que significa «pensar a coro»! Confieso que yo no):
—Mejor no decir nada. ¡Que el lenguaje cuesta a mil libras por palabra!
«¡Esta noche, ya lo veo, voy a soñar con las dichosas mil libras!», pensó Alicia (Carroll, 2016, pp. 178-179).
Este fragmento muestra cómo el lenguaje es un asunto complejo y del que no se puede estar completamente seguro, tanto así que cada oración, expresión y texto puede llegar a costar hasta más que mil libras por palabra.
1. Teoría descriptivista, antecedente directo de la teoría causal
En 1970, Kripke público el texto Identidad y necesidad en donde propone la teoría causal de la referencia, al mismo tiempo que objeta la pretensión de algunos descriptivistas en cuanto a la teoría de la referencia. Entre ellos, la que se enuncia en Sobre Sentido y Referencia (1892) de Gottlob Frege.
Frege aborda la problemática sobre la referencia a partir del análisis de las nociones de los signos, el sentido y la referencia, orientado hacia cómo se denota un determinado objeto. Éstos conceptos son definidos por Frege de la
siguiente manera: el concepto de signo hace alusión a las palabras, expresiones, nombres propios y descripciones que se utilizan para nombrar ‘algo’, mientras que la noción de sentido es definida como la carga lógica de los signos (señala que es lo que se quiere decir). Por último, la referencia es el objeto como tal que se intenta señalar. Sin embargo, las preguntas claves son las siguientes: ¿dos términos (signos) pueden denotar al mismo objeto? ¿existe una relación de igualdad entre dos signos cualesquiera? En respuesta a esto, según el filósofo alemán:
Lo que se quiere decir con a=b, parece ser esto: los signos o nombres «A» y «B» se refieren a lo mismo y, en consecuencia, estaríamos justamente hablando de esos signos: se aseveraría una relación entre ellos. Pero esa relación se mantendría entre los nombres o signos solo en la medida en que la que nombran o designan algo. Sería una relación facilitada por la conexión de cada uno de los signos con la misma cosa designada. (Frege, 2005, pág. 29)
Bajo esta noción, tanto los nombres propios como las descripciones son válidas para referirse a un mismo objeto, ya que guardan una relación de igualdad en tanto designan al mismo referente. Por ejemplo, dos signos A (Aristóteles) y B (el autor de la Metafísica), un nombre propio y una descripción, en la que ambas tienen una relación de igualdad, ya que denotan a un mismo ente que vivió en determinada época; otros ejemplos, Emmanuel Macron y el actual presidente de Francia; Neil Armstrong y el primer hombre en la luna.
En síntesis, la teoría de Frege se puede condensar en el término “correferencia”. Puesto que se dice que dos signos, al guardar una relación de identidad, son correferenciales al designar a una misma cosa, persona, hecho u objeto, es decir, a un mismo referente. Precisamente, Kripke se va desentender de
esta “correferencialidad”, ya que, en Identidad ynecesidad(1970) cuestiona fuertemente la pretensión de las teorías descriptivistas de la referencia por afirmar que las descripciones son equiparables a los nombres propios cuando de denotar los objetos de la realidad se trata.
2. Teoría causal de la referencia como refutación al descriptivismo
Kripke refuta al descriptivismo de Frege a partir de tres conceptos base, con los que tratará de demostrar cómo las descripciones no son fiables para denotar cualquier cosa. Estos son: “Designador rígido”, “mundos posibles” y “situaciones contrafácticas”. Los dos últimos condicionan el modo de referir a los objetos y son los primeros de los que se hablará.
La teoría causal de la referencia de Kripke consiste principalmente en la crítica al uso de las descripciones como forma de nombrar a un objeto, por lo cual propone que los nombres propios refieren directamente al objeto sin ser condicionados por los mundos posibles y las situaciones contrafácticas.
Los mundos posibles y las situaciones contrafácticas son elementos que introducen a preguntas como: ¿Y si hubiera ocurrido otra cosa? ¿Si en otro lugar y en otro tiempo hubiera pasado algo diferente? Estas preguntas ponen en tela de juicio el alcance de las descripciones, por ejemplo: Cristóbal Colón fue quien descubrió América, así que se infiere que “quien descubrió América” es suficiente para hacer alusión al personaje que llamamos Cristóbal Colón. Pero, ¿Qué hubiera pasado si Colón no hubiera sido el primero que llego a América? ¿y si hubiera sido otro? Entonces, si hubiera ocurrido lo dicho en éstos interrogantes, la descripción “quien
¿Y si hubiera ocurrido OTRA
descubrió América” quedaría en desuso para denotar a un tal “Cristóbal Colón”. O, en palabras de Kripke:
Puedo dar como ejemplo de un designador no rígido una expresión tal como «el inventor de los lentes bifocales». Supongamos que fue Benjamin Franklin quien invento los lentes bifocales, de manera que la expresión «el inventor de los lentes bifocales» designa o se refiere a un hombre determinado, esto es, a Benjamin Franklin. Sin embargo, podemos imaginar fácilmente que el mundo pudo haber sido distinto, que en otras circunstancias diferentes alguien más hubiera llegado a esta invención antes de lo que llego Benjamin Franklin y, en ese caso, él hubiera sido el inventor de los lentes bifocales. (Kripke, 2005, pág. 131)
En este ejemplo aparecen los conceptos: ‘designador no rígido’ y ‘designador rígido’; el primero ya se esclareció y en su mayoría son descripciones. En cambio, el segundo es más complejo, porque este es el que permitirá referenciar a determinado objeto, superando así los problemas de las descripciones en relación con los mundos posibles y las situaciones contrafácticas. Kripke define al designador rígido como un término que hace referencia a determinado objeto en todo mundo posible o situación contrafáctica (Kripke, 2005, pág. 131)
Cabe aclarar que, cuando se dice “designar al mismo objeto en todos los mundos posibles”, no se está hablando de que el objeto en cuestión tenga que existir en otras realidades, mundos
Las descripciones varían según DINÁMICASlasDEL LUGAR en las que se usan.
alternos u otras dimensiones como si de ciencia ficción se tratase. Sino que cuando se dice esto es porque “todo lo que quiero decir es que en cualquier mundo posible donde el objeto en cuestión exista, en cualquier situación en la que el objeto existiera, usamos el designador en cuestión para designar a ese objeto” (Kripke, 2005, pág. 132)
Teniendo en cuenta éstos conceptos hay que nombrar algunos ejemplos de designadores rígidos, como son principalmente nombres propios: Aristóteles, Zeus, Archivaldo, etc. que serán los encargados designar a determinado objeto, persona o fenómeno en todo mundo posible. Puesto que, aunque las características de los objetos cambien y, en consecuencia, las descripciones subyacentes a estas también se modifiquen, los nombres seguirán denotando al objeto en cuestión.
Designar al mismo objeto en TODOS los mundos posibles
3. La estabilidad de los nombres propios
y la variabilidad de las descripciones
Conforme a las teorías de la referencia según los enfoques de Gottlob Frege y Saul Kripke, se puede decir que tanto la “correferencialidad” como los “designadores rígidos” muestran los modos para denotar cualquier cosa. Sin embargo, se toma distancia de las posiciones de ambos autores; pues, Frege afirma que tanto descripciones como nombres son válidos para referirse a ‘algo’; y Kripke asegura que solo los designadores rígidos son fiables. Por ello, se tratará de defender la tesis donde sé afirma que ambas maneras son válidas para designar a cualquier referente, pero, los nombres son más constantes a la hora de denotar, en cambio las descripciones son variables y según el caso pueden quedar en desuso.
Los nombres propios son la base de la teoría causal de la referencia -también llamada de la referencia directa- y fungen a cabalidad su función de designar a cualquier cosa en todo mundo posible y por lo tanto son constantes al permitir una denotación simple y directa.
Por su parte, las descripciones también son válidas para referir en un tiempo determinado y están sujetas a los mundos posibles. Retomando la expresión “el inventor de los lentes bifocales”, esta, según el postulado de Kripke, hubiera podido ser de otra forma (en pasado) de tal manera que no fuera apropiada para referirse a Benjamín Franklin. Sin embargo, si se aplica el concepto de los mundos posibles de otra manera, podría decirse: en un principio la descripción “el inventor de los lentes bifocales” funcionó en determinado tiempo para denotar a Benjamin Franklin, pero inesperadamente se descubrió que alguien más los inventó. Por lo tanto, desde este punto (presente) aquella descripción ya no es viable para aludir a Benjamin Franklin.
Para entender mejor esta idea se puede analizar el siguiente ejemplo: se le pregunta a alguien “¿sabe usted quien es Alexander Graham Bell?” y esta persona responde: “claro, es quien inventó el teléfono”. Se puede apreciar que la figura de
Bell es reconocida por la descripción “quien inventó el teléfono”, sin embargo, en años recientes se descubrió que el italiano Antonio Meucci fue quien realmente desarrolló y materializó la idea del teléfono2. Entonces, la descripción “quien inventó el teléfono” fue útil para referirse a Bell por un tiempo,pero, hubo un hallazgo que demostró que Meucci es a quien se le debe atribuir esta descripción. En consecuencia, “quien inventó el teléfono” queda en desuso para denotar a Alexander Graham Bell y de este modo se muestra como las descripciones son válidas en determinado tiempo y lugar.
Habrá que ADENTRARSE EN OTRO MUNDO
donde las limitaciones de la realidad y el mundo ya no sean un problema.
Si esto no es suficiente, habrá que adentrarse en otro mundo donde las limitaciones de la realidad y el mundo ya no sean un problema. Para ello, los designadores rígidos, los mundos posibles, las descripciones y las teorías de la referencia, al igual que Alicia, atravesarán un espejo que los llevará a una realidad donde las cadenas de lo racional y lo normal se verán trastornadas por la curiosidad de una niña y por la creativa imaginación de Lewis Carroll, donde se presentarán diversos casos que terminarán de esclarecer lo antes mencionado.
2. A Alexander Graham Bell solo se le atribuye que fue el primero en patentar la idea.
4. Primer caso: Alicia y el Mosquito de la teoría causal
de la referencia
Adentrándose en el mundo de Alicia a través del espejo (1871), hay diversos casos -solo dos serán tratados- que dan cuenta de las dos teorías de la referencia que se han venido trabajando a lo largo de este texto. En el primer caso se empezará con un curioso capitulo en el cual Alicia se topa con unos insectos un tanto particulares; en el segundo, se analizará el extraño viaje de Alicia en el bosque sin nombres.
Alicia se encontraba viajando en un tren, cuando de repente sale disparada por causas desconocidas y cae cerca de un prado de hierba no muy alta. De repente una misteriosa voz le habla y Alicia piensa “suena como un caballo”, y por la hierba se va asomando una cabeza de caballo. Por lo tanto, con estas descripciones, Alicia piensa: “debe ser un caballo”, no obstante, lo que encontró fue un tanto diferente:

Figura 1. El mosquito (ilustración). Tomada de John Tenniel: en Carroll (2016), pág. 182
“Realmente era un mosquito muy grande: «Más o menos del tamaño de una gallina», pensó Alicia” (Carroll, 2016, pág. 182) Como se puede observar, Alicia en un primer momento usa las descripciones “suena como un caballo” y “tiene una cabeza de caballo” para referirse a un supuesto caballo. Pero, las descripciones no solo varían según el tiempo, sino también por el lugar. Es decir, en el mundo como se conoce, estas expresiones serían válidas para denotar a un caballo cualquiera, pero en este caso, no es el mundo que Alicia co-
Los
NOMBRES permiten un puente con el objeto referido de forma constante y simple.
noce y, por ende, las descripciones varían según las dinámicas del lugar en las que se usan.
Ahora bien, siguiendo la conversación con Alicia, aquel Mosquito dice algo muy curioso acerca de los insectos y sus nombres:
-No es que me encanten precisamente los insectos -le explicó Alicia-; más bien me dan miedo, al menos los grandes. Pero puedo decirte los nombres de algunos.
-Y ellos, naturalmente, responderán a sus nombres, ¿no? -observó al desgaire el Mosquito.
-Nunca oí decir tal cosa
-Pues ¿de qué les sirve tenerlos -preguntó el Mosquito- si no responden a sus nombres?
-A ellos no les servirá, pero si a la gente que los nombra, supongo yo. Si no, ¿por qué tienen nombre las cosas? (Carroll, 2016, págs. 182-183)
Como se puede apreciar, el insecto pone de manifiesto la función de los nombres: conectar por medio del lenguaje un ente que existe en un determinado tiempo y lugar en el mundo, de tal manera que otros entes puedan conocerlo, señalarlo, referenciarlo y demás. En síntesis, los nombres permiten un puente con el objeto referido de forma constante y simple.
5. Segundo caso: Alicia en el bosque sin nombres
Luego de la enriquecedora conversación con el Mosquito, Alicia se aleja y se dirige hacia un bosque donde de inmediato siente algo extraño. De repente, recuerda que el insecto le dijo que había cierto bosque donde no había nombres y dice “¿Qué será de mi nombre cuando me adentre en él? Por nada del mundo querría yo perderlo, porque me habrían de dar otro y casi seguro que me tocaría uno muy feo” (Carroll, 2016, pág. 186) Sin embargo, esta no sería la única preocupación de la jovencita, pues, mientras se adentra aún más en aquel bosque se da cuenta que ya no recuerda tanto los nombres de las cosas como de ella misma:
[…] en cualquier caso es un alivio, después de haber pasado tanto calor, entrar ahora en el…, en el…, ¿en qué? -añadió un poco alarmada al ver que no podía hallar la palabra-. Quiero decir entrar en…, en esto, vaya. -Y toco con la mano el tronco de un árbol-. ¿Cómo se llamará? Creo que no tiene nombre…, ¡seguro que no lo tiene! (Carroll, 2016, pág. 186)
Conforme a esto, se puede evidenciar cómo la falta de nombres deja a Alicia en una situación bastante complicada. Se podría decir que en condiciones normales hubiera podido guiarse por descripciones como “hay árboles, entonces es un bosque”, “tiene ramas y es un árbol”. Sin embargo, como no hay nombres como ramas, árboles y bosque, se torna inviable usar descripciones cuando no se puede utilizar ningún tipo de nombre atado a objeto alguno.
Siguiendo el relato, Alicia se encuentra con un Cervatillo que tiene el mismo dilema: no sabe quién o qué es. Ambos se preguntan “¿sabes cómo me llamo?” Pero llegan a la misma conclusión: “no sabemos”. Ambos acuerdan caminar por un rato hasta saber qué hacer, al cabo de unos instantes salen del bosque y como si se encendiera un foco, “- ¡Soy un Cervatillo! -exclamo alborozado-. -Y tu…, ya sé: ¡eres un humano!
Las DESCRIPCIONES
solo son un conjunto de expresiones que se le agregan a un objeto.
– Pero un signo de alarma se grabó en sus bellos ojos pardos y huyó como un dardo” (Carroll, 2016, pág. 187).
6. Síntesis de los casos
Los casos anteriores dan cuenta de que los nombres propios son constantes a la hora de denotar a los objetos de cualquier mundo donde el objeto en cuestión exista, por ejemplo: Alicia en un principio usó las descripciones “suena como un caballo” y “tiene una cabeza de caballo” para aludir al ente que observó cerca de la hierba, sin embargo, se trataba de otro mundo y estas quedaron en desuso al percatarse que se trataba de un mosquito. No obstante, el nombre “Mosquito” es factible para designar a ese ente parecido a un caballito de madera con alas de insecto. Y, aunque le cambien las alas por unas de murciélago, la cabeza por la de un gato, este referente aún será designado por el nombre propio: Mosquito.
Tratando el asunto con respecto al bosque sin nombres, esto es un perfecto ejemplo de lo que pasaría si en determinado momento los nombres fueran borrados del mundo: no habría forma de llamar, señalar o conocer a los objetos y fenómenos que hay en el plano material, creando caos y confusión al no saber cómo referirse a ellos. Si se piensa el propósito de los nombres, éstos son lo que permiten a los individuos que viven en comunidad señalar a los objetos, y entes que los rodean.
Y, aunque le cambien las alas por unas de murciélago, la cabeza por la de un gato, este referente aún será designado por el nombre propio:
MOSQUITO.
Conclusión
A modo de cierre, se puede decir que tanto las descripciones como los nombres son válidos para referiste a los objetos que hay en el mundo; una es más constante que la otra, pero cumplen la mima función: establecer un puente entre esos objetos y los entes que pueden percibirlos, nombrarlos, llamarlos, elogiarlos, criticarlos, etc. Sin embargo, se demuestra que los nombres propios como “designadores rígidos”, cumplen la función de denotar a un referente en el mundo que exista, y además, permiten un vínculo simple y directo con el objeto referido, mientras que, las descripciones son fiables para aludir en determinado tiempo y lugar estando sujetas a los “mundos posibles” y a las “situaciones contrafácticas”.
Referencias
Carroll, L. (2016) Alicia a través del espejo. Barcelona: Editorial Penguin Random House
Frege, G. (2005) Sobre sentido y referencia. (En La búsqueda del significado. Valdez, L. compilador, pp. 29-49) Editorial Tecnos.
Kripke, S. (2005) Identidad y necesidad. (En La búsqueda del significado. Valdez, L. compilador, pp. 121-151) Editorial Tecnos.
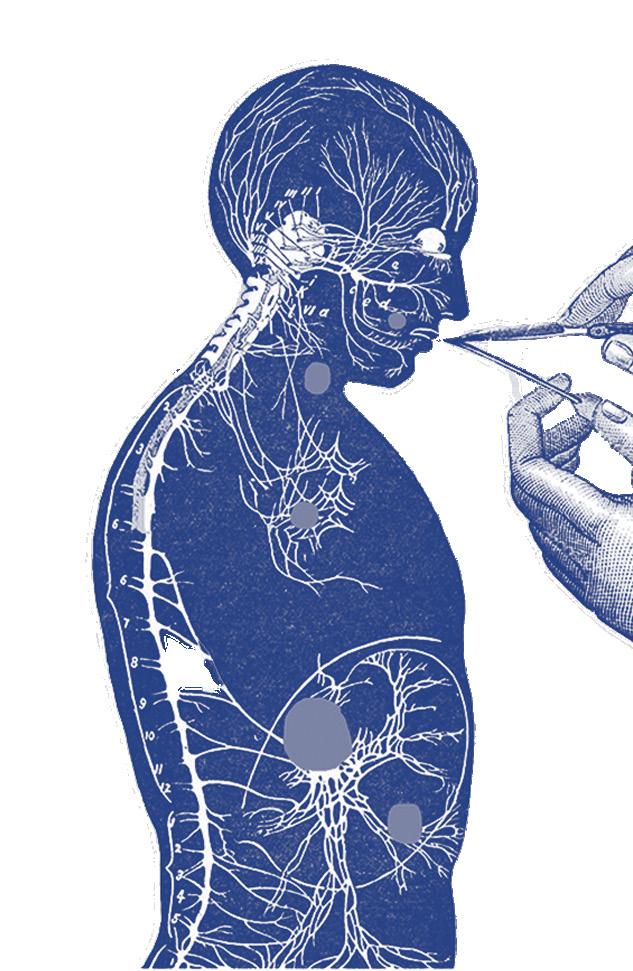

¿Estamos seguros de los términos que usamos para designar los objetos?
¿Estamos seguros de los términos que usamos para designar los objetos?


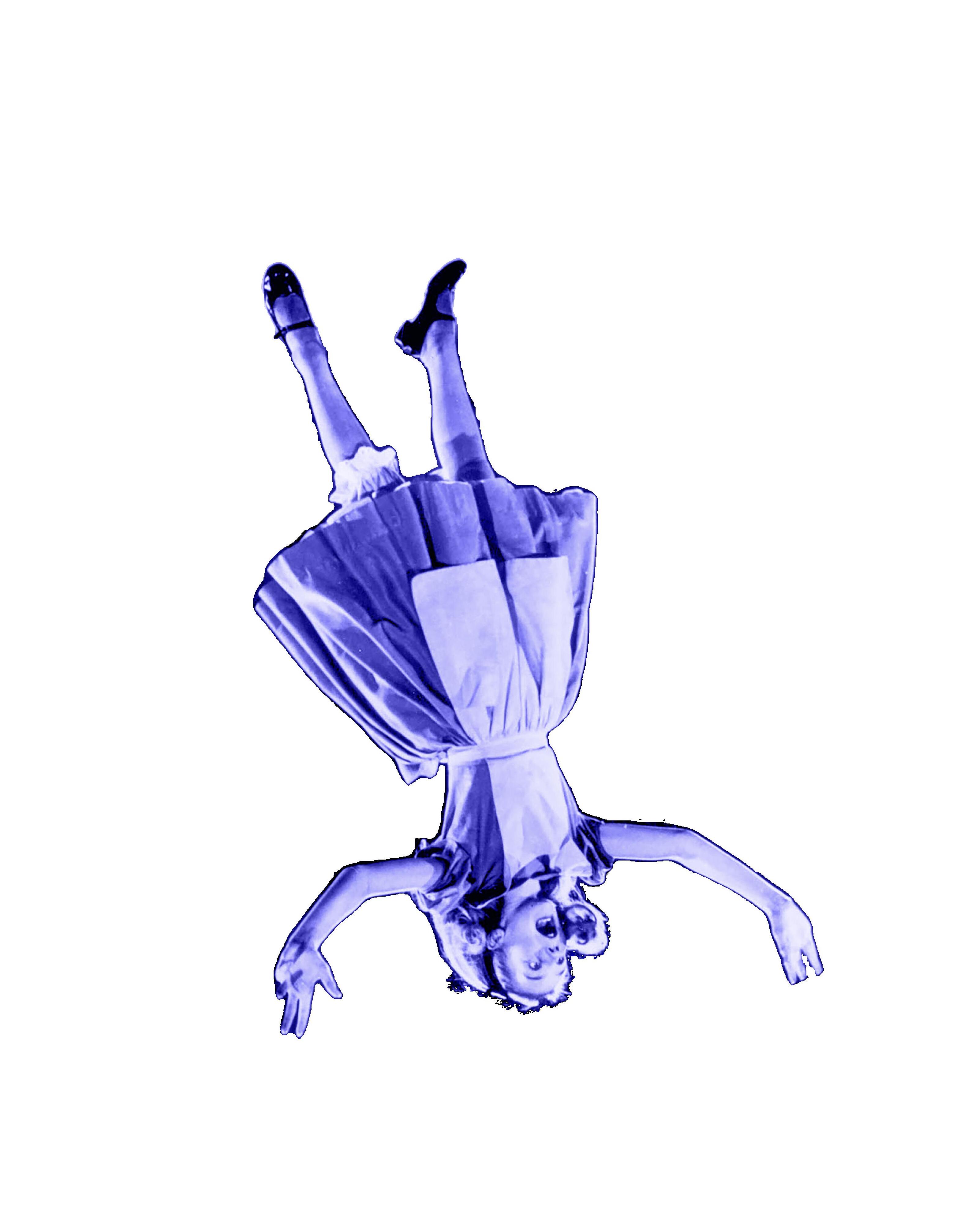



Descripciones vs. Nombres


De qué les sirve tenerlos si no responden a sus nombres
LA VIVENCIA DEL ESPACIO PÚBLICO. Un sustento en la fenomenología.
Carolina Álvarez Valencia

Resumen
Cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto como si el hombre estuviera a un lado y el espacio en otro.
Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un objeto ni una vivencia interior.
(Martin Heidegger, Construir habitar pensar, 1994)
La pregunta por el espacio ha sido abordada de muchas maneras: para la arquitectura y la ingeniería se trata de una cuestión instrumental; para la antropología, la sociología y la filosofía, el espacio trae una carga de sentidos que se descubren en oportunidades variopintas que enriquecen la experiencia del mundo y favorecen transformaciones en los sujetos que lo vivencian: los habitantes de la urbe.
Este ensayo intenta redescubrir el espacio público desde la práctica fenomenológica, suspendiendo las rutinas de nuestro vivenciar repetitivo en la calle; esto en aras de demostrar la vitalidad muchas veces oculta o invisible del espacio público o, en su defecto, encontrar en él un espacio para la manifestación de la diferencia y de amplitud de horizontes de mundo. Aquí, la propuesta de un acercamiento a una relación que se transforma mutuamente: sujeto-objeto, hombre-espacio.
Palabras claves:
Espacio público, ciudad, fenomenología.
Abstract
The question of space has been approached in many ways: for architecture and engineering it is an instrumental question; for anthropology, sociology and philosophy, space brings a load of meanings that, various opportunities are discovered that enrich the experience of the world and favor transformations in the subjects who experience it: the inhabitants of the city. This essay tries to rediscover public space from a phenomenological practice, suspending the routines of our repetitive experience in the street; in order to demonstrate the often hidden or invisible vitality of public space or, failing that, to find in it a space for the manifestation of difference and breadth of world horizons. Here, the proposal of an approach to a mutually transforming relationship: subject-object, manspace.
Key words:
Public space, city, phenomenology.
Al salir del espacio privado por excelencia, la vivienda, me encuentro en el espacio común, el de la calle, la plaza, el parque. En ese atravesar el espacio o estar en él: también hay momentos de permanencia y estancia temporal. La experiencia o vivencia del espacio arroja un sinnúmero de sensaciones físicas (visuales, táctiles, olfativas), así como emociones (agrado, desagrado, inseguridad, incomodidad). Todas esas percepciones se aglutinan en contenidos que se van volviendo cada vez más familiares con el tiempo dada su ineludible cotidianidad.
El espacio es el lugar1 donde la actividad humana se manifiesta, se desenvuelve; el espacio enmarca mi actuar y es a la vez el escenario donde mi actitud natural se despliega casi imperceptiblemente. Mi yoencarnado entra en contacto con los objetos del mundo en el espacio; si bien muchas experiencias pueden tener lugar por fuera de ese espacio físico, nuestra ya existencia corporal demanda que gran parte del vivenciar tenga lugar en un aquí o allá, un lugar habitable, representable, recordado.
La pregunta por el espacio ha sido abordada de muchas maneras. El espacio se piensa según el uso para el cual se concibe o la actividad que allí se da de manera natural. Cuando se concibe se extrae la idea de lo que podría ser su configuración físico-espacial, producto de la labor de arquitectos, ingenieros y urbanistas que buscan planificarlo, diseñarlo y transformarlo: claramente el espacio público no tiene un origen totalmente preconcebido en todos sus aspectos y hay de fondo una transformación no-intencional producto del vivenciar cotidiano.
De igual forma, y no sin desligarse de su naturaleza material, el espacio es el lugar donde confluye la vida humana, tanto como Körper y como Leib,
el espacio ocupado por un
cuerpo
físico y el espacio del cuerpo
vivido. 2
La concepción originaria del espacio, desde la arquitectura y el urbanismo, se entiende si hacemos la distinción entre espacio urbano y espacio público. Puede entenderse el espacio urbano como la suma de espacio privado y espacio público: en el primero se concentra todo el suelo (y sus edificaciones) de naturaleza privada: alguien es el dueño. Para acceder a esos espacios debe acreditarse propiedad o derecho (permiso) de uso, por ejemplo: la oficina, la vivienda. En su contraparte, está el espacio público que, como su nombre lo indica está disponible y abierto para los habitantes de una ciudad (residentes o foráneos). Se puede usar sin una autorización o permiso previo (a excepción de espacios públicos controlados o restringidos por las autoridades). El Estado es el “dueño” del espacio público. Al igual que el espacio privado, su particularidad es la confluencia
1. En palabras de Manuel Delgado, “El Espacio no existe en sí mismo sino como abstracción, que solo se concreta en cuanto emerge en él una determinada realidad, que es cuando deja de ser un espacio para convertirse en un lugar. Recuperado el 28 de octubre de 2021 de http://manueldelgadoruiz.blogspot. com/2018/01/sobre-la-diferencia-entre-espacio-y.html
2. Estas nociones, acuñadas por Husserl, refieren a dos concepciones de cuerpo: el cuerpo físico como objeto para una conciencia (körper) y el cuerpo como experiencia humana distintiva (Leib). Ambas nociones son esenciales en la intencionalidad de la conciencia: en este caso, la vivencia intencional del espacio como fenómeno. Un mayor desarrollo de estas ideas se puede encontrar en Cosa y espacio de Husserl.
de diversos usos e interacciones, solo que es en el espacio público donde tienen mayor expresión las innumerables actividades, movimientos y conflictos que se desencadenan en el espacio urbano. Por otro lado, hay espacios privados que están dispuestos para el uso público y, en cierta medida, pueden asimilarse y vivenciarse como espacios públicos. En términos sencillos, el espacio público está compuesto por las vías y áreas para la circulación: sus andenes, inmediaciones a los sistemas de transporte público, parques, alamedas y demás zonas verdes dispuestas para el esparcimiento y la estancia.
El espacio público es
PARTICULARMENTE interesante porque en él confluyen dinámicas humanas y sociales que difícilmente tienen lugar en el espacio privado
y; es en estas dinámicas donde surgen comportamientos diversos y nuevas transformaciones del espacio que divergen o no de su concepción originaria. Esta concepción del espacio hace referencia, pues, a aquello que los urbanistas designan espacio público y que, a la luz de este ensayo, se intenta poner en sintonía con la denominación de espacio antropológico: aquel espacio donde las personas entran en relación con otros, dejan una huella de sí mismos en su paso por el espacio, ya sea de manera concreta (físicamente determinable) o abstracta (en términos de su uso u ocupación), intercambian no solo desde un sentido puramente económico (comercio) o funcional (desplazamiento o estancia), sino también desde lo social (interacción social y también un despliegue de lo individual).
Desde otra perspectiva, Manuel Delgado (2011) nos recuerda en su libro El espacio público como ideología, que el espacio públicotambién podría ser definido como espacio de y para las relaciones en público, es decir, para aquellas que se producen entre individuos que coinciden físicamente y de paso en lugares de tránsito y que han de llevar a cabo una serie de acomodos y ajustes mutuos para adaptarse a la asociación efímera que establecen (p. 27).
La cuestión del espacio
A modo de contexto y lejos de la pretensión de recoger en pocos párrafos las distintas concepciones del espacio público que han brotado en la contemporaneidad, se traen aquí aquellas sobre las que surgió la inquietud de este ejercicio fenomenológico. En este punto del ensayo quizás se presenten preconceptos o construcciones que quizás no respondan a la esencia misma del espacio, objeto de indagación, pero que sí ayudan a focalizar el interés esencial.
En su libro La Condición Humana, Hannah Arendt (2005) señala que todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos, es la acción lo que no cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres, una acción que tiene lugar en el espacio, acciones propias de un ser de naturaleza social.3 En este mismo texto sugiere que lo público tiene dos significados fuertemente relacionados mas no idénticos: (1):
todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo. […] La apariencia, algo que ven y oyen otros al igual que nosotros, constituye la realidad. […] La presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos asegura de la realidad del mundo y de nosotros mismos (p. 71).
De aquí nace el otro significado: (2):
el término público significa el propio mundo, en cuanto es cosa
3 Cfr. Arendt (2005). La condición humana, p. 51.
común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él. […] Vivir juntos en el mundo significa en esencia que un mundo de cosas está entre quieres lo tienen en común (p. 72).
Volviendo a lo que denominamos espacio público, tenemos ese espacio en común que compartimos con los demás en nuestro habitar el mundo y que, en una ciudad, es ese espacio dispuesto para uso de sus habitantes sin ninguna distinción. Por eso en esencia
la calle, la plaza y el parque, son espacios públicos sobre los cuales se
BUSCA una aproximación desde la fenomenología.
Arendt relaciona la actividad humana con lo social y lo social con lo político en lo que denomina esfera pública. Esa esfera no es explícitamente un espacio físico claramente determinado, sino un espacio para la acción social y política.4 Con todo lo anterior, un intento por definir el espacio público será: aquel lugar común, de circulación y de encuentro donde se materializan gran parte de las actividades y relaciones humanas. Alineado a esto, el urbanista Fernando Carrión5 sostiene que
4. Íbid.
5. Cfr. Carrión, F. (2007) “Espacio público: punto de
el espacio público es un concepto difuso, indefinido y poco claro; concuerda en que son los lugares tangibles como la calle e intangibles6 o imaginarios producto de representaciones o performatividades que, en definitiva, permiten a los denominados habitantes de la ciudad, en su condición diversa, la organización de la vida colectiva.
Fenomenología del espacio
público: el espacio común. Espacio, lugar y mundo son nociones o conceptos que difieren según la óptica desde donde se pretendan definir. Para arquitectos y urbanistas no hay mayor distinción, el espacio es algo concreto que puede tener cierto grado de maleabilidad, uso y distribución, es un espacio físico representable en mapas o planos que se puede pensar, ocupar y transformar. Desde la antropología y la filosofía es algo más abstracto, pues lo que se percibe son sus elementos fijos y móviles y sus interacciones. Un espacio se hace lugar cuando cobra vida, es decir, cuando algo acontece en él.
El espacio común tal como se describe aquí es indiferenciable del lugar. La fenomenología gira en torno al mundo y lo que experimentamos del mundo y, en ese sentido, lo inagotable de sus vivencias y lo que de allí puede aprehenderse a través de la percepción, la imaginación, la fantasía o cualquier otro acto de conciencia para el cual nos dispongamos de manera intencional. Así pues, como Körper ocupo un lugar en el que me reconozco como una corporeidad y como Leib experimento la vivencia del espacio público. Recoger esos contenidos de la experiencia hacen de espacio y lugar nociones equiparables.
El espacio común es aquí el espacio público donde tiene lugar la actividad humana por fuera de los espacios privados como el hogar. No hay duda de que gran parte de la interacción social y de la manifestación de posibilidades
partida para la alteridad.” En: Olga Segovia. “Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de ciudadanía”. Santiago de chile: ediciones sur, 79-97. 6. Un espacio público intangible está en sintonía con el concepto de esfera pública de Arendt.
diversas como individuos se puede dar (y de hecho se da) en el espacio familiar o propio, aquel lugar que tenemos apropiado; pero hay otros espacios comunes que compartimos con otros que nos son extraños, son el escenario en el que los otros resultan ser testigos de nuestras vivencias y modos de ser que no tendrían cabida en el espacio propio. En el espacio público los otros me son extraños: la gente de la calle, la que confluye conmigo en el transporte público, aquéllos con los que coincido en el parque, aquel que me habla con otro acento o idioma y que quizá pueda llegar a mirar con recelo o temor, el que me interpela en medio de mi mutismo como transeúnte para intentar captar mi atención y venderme algo. Todas estas actividades y muchas más, pueden tener lugar estando solos o acompañados: la gran distinción está en que
en el espacio público siempre habrá contacto
con otros que no reconocemos como familiares
o cercanos y que su sola cercanía a nosotros nos genera extrañeza y, por ende, nos coloca en otra actitud.
El a priori de correlación fenomenológico, es decir, el intento de captar el fenómeno primario —la vivencia del espacio público—, exige interponer una diferenciación entre el sujeto que experimenta y el mundo que es experimentado.7 Soy un cuerpo lanzado a una situación, soy un cuerpo que se comporta de determinada manera ante unas circunstancias que le afectan o no. Este concepto habla, pues, de una relación dicotómica entre
7. El a priori de correlación, como primera intuición husserliana, lo que nos está diciendo es que no podemos comprender al hombre sin su relación con el mundo, y viceversa.
sujeto-objeto, hombre-espacio, en el cual el sujeto experimenta los objetos en el espacio y donde lo abstracto se vuelve concreto: las cosas del mundo —los fenómenos— acontecen. El hombre actúa y transforma el espacio, le da forma y, a la vez, el espacio transforma al hombre por lo que le permite o no experimentar. El sujeto está en relación con los objetos del mundo: caminar en un día lluvioso, intentar desplazarse por andenes ocupados por comercio informal, es la calle que dificulta la circulación de personas en sillas de ruedas, es el tiempo insuficiente del semáforo para un anciano que intenta cruzar y evitar interponerse al flujo agresivo de los vehículos. Es también el parque donde los amigos se encuentran o donde los extraños se conocen e intercambian, es la desolación de la calle por la que las mujeres se sienten vulnerables y con riesgo al transitar, es el espacio donde te sientes cómodo para caminar o donde tienes que serpentear y evadir obstáculos o peligros. Es también el espacio que se instaura como lugar apropiado para la protesta social en donde una voz resuena junto a miles, es la zona de tolerancia donde se pueden manifestar conductas diferentes a las heteronormativas entre aquellos donde dicha expresión necesita de un espacio más abierto y compartido. El fenómeno aquí es cualquier relación múltiple entre sujetos y sus espacios comunes.
El objeto adquiere forma y significado para el sujeto en la medida en que estos objetos y sus relaciones con otros sujetos en el espacio le “afecten”. El sujeto es per se un sujeto corporizado y embebido en el mundo, tanto en un espacio concreto como abstracto (imaginado). Se tiene, pues, una nueva concepción del espacio en la medida en que es concebido como marco para la vida y la manifestación de sus fenómenos, los cuales son vividos y captados por los sujetos que experimentan. El espacio es cambiante y el espacio público más cambiante aún, de ahí que exista una mutua transformación, ahí está, visible o invisible. Es un espacio que puede estar siempre dispuesto para nuevas apropiaciones y resignificaciones. El espacio público es concreto en sus formas, aunque
estas no son completamente rígidas: una calle no es solo un elemento físico por el cual circular para ir de un lugar a otro, es un espacio donde ocurre la vida. Pero, aunque es un espacio construido, se me da como algo desde el cual puedo-ser, puedo expresarme de otras formas, encontrar otros modos de hacer simbiosis con mi entorno, re-leer la ciudad y verme leído como individuo por los otros en mi estar-ahí. Ese potencial del espacio público es la cosa misma que puede ser experimentada cuando la vivenciamos: lo que quiero capturar es la esencia, esa experiencia del fenómeno común que se nos da en la cotidianidad pero que cada quien puede vivir de diferentes y múltiples formas.
Así, ante la pregunta por la esencia del espacio público, no es posible desconocer que el sujeto se halla inmerso en ese espacio y que es parte de lo que le constituye al ser un sujeto-encarnado y un sujeto-social. Yo soy parte de lo que quiero definir y todo a mi alrededor a su vez me define: “el espacio, al parecer, se modifica con el paso de la gente, con sus cercanías y sus ausencias (…)” (Sanabria, 2015, p. 123). En esta relación simbiótica el uno no puede comprenderse sin el otro, por lo que interesa indagar la esencia de esa relación y la forma en que
los elementos que constituyen ese espacio nos transforman y nos permiten una multiplicidad de formas de expresión.
Todo esto a partir de captar unos contenidos de sensación del espacio que se despliegan ante nuestra mirada y ante nuestra corporeidad.
Poner entre paréntesis
la actitud natural: el mundo objetivo es el mismo espacio objetivo
La ineludible cotidianidad de experimentar el espacio hace que sea éste donde por su naturaleza tiene lugar nuestra actitud natural, ¿cómo poner entre paréntesis la actitud natural? Se intentará suspender aquello que siempre pasa desapercibido y aquello que se sobreentiende, extraer la vivencia del espacio público que se ha convertido en rutina y dejar aquello que ha quedado en el fondo mismo de la vivencia. Interesa entonces conocer cómo el sujeto experimenta el espacio público y cómo ese espacio es experimentado por él y, para ello, permanecer en el fenómeno a través de la percepción como acto de conciencia intencional, siendo la percepción la base de todos los actos de conciencia.
El espacio común está dado para ser ocupado, vivido y atravesado por esa vivencia. El mundo se me da como espacio para algo, para experimentar relaciones sociales y comportamientos individuales. En el espacio público somos seres arrojados a la vivencia de lugares conocidos y desconocidos que están en relación intencionada y no-intencionada con otros seres. A su vez, estamos en contacto permanente con los objetos del mundo, algunos realzados por nuestra atención consciente en un fluir continuo de experiencias subsecuentes y rupturas constantes del vivenciar, muchas de ellas inconscientes porque nuestra actitud natural responde a la rutina de nuestro trasegar por el espacio “familiar”. Un ejemplo de esto es que cuando voy por la calle de una ciudad desconocida mi rutina se transforma y mi percepción cambia. Lo inconsciente en lo familiar suele hacerse consciente en la extrañeza: hay una intencionalidad manifiesta que permite extraer los contenidos de esa experiencia. Esto mismo puede hacerse
mediante una actitud fenomenológica en el espacio público intentando superar aquello que me es habitual.
Aproximarse fenomenológicamente al espacio público es vivirlo sin preconceptos ni definiciones dadas. Salir al encuentro con el mundo común dado para la experiencia es, de nuevo, el propósito de este ejercicio: hacer una descripción de esa experiencia, captar todo aquello que le constituye y sin lo cual no sería lo que experimentamos que es. Poner entre paréntesis al mundo es requisito para captar la esencia de ese mundo, esencia que no podría aflorar si nos mantenemos en actitud natural. Adentrarse en esta tarea fenomenológica implica despojarse de los constructos que nos acompañan constantemente.
Reducción
trascendental:
la vivencia en el espacio público.
El espacio público ha sido producto de un espacio transformado. Todo espacio público ha sufrido un proceso de mutación intencional y no-intencional que siempre ha respondido a una acción humana, a la dinámica que se desarrolla en las urbes y en todas las conglomeraciones de personas que ejercen determinadas actividades en el tiempo. Esas dinámicas son todas aquellas actividades individuales y colectivas que tienen una naturaleza claramente discernible: usamos el espacio común para desplazarnos de un lugar a otro, para que medie entre distintos usos, pero también para estar en él. De esta forma el espacio se transforma para dar lugar a toda esta actividad.
Lo que APREHENDO de este espacio es Un espacio que actúa como
transición y fin entre dos MUNDOS;
de mi lugar personal y privado, propio y familiar; a un espacio colectivo del que puedo “apropiarme” mientras estoy-en-él. ¿Cuál es la naturaleza de ese espacio que por denominarse público es algo en común que “tengo” y uso con los demás? ¿Cuál es mi vivencia en el espacio público? Yo soy el sujeto que experimenta el espacio común, lo puedo experimentar en un tener-frente-a-mí, en un estar-en. Puedo percibirlo en su materialidad y en la actividad que se da en él, en el servicio que a mí me presta y en lo que a mí me produce. ¿Siento miedo, alegría, cansancio, liberación? Puedo también evocarlo, añorarlo, recordarlo; traer o construir mi representación del espacio: rememorar un lugar visitado, reconstruir la experiencia pasada de un habitar, construir un sentido de mi experiencia. Puedo sentirlo como una necesidad de expansión, de no contención, un espacio para la libertad; es público, por tanto, es también mío.
Mi vivencia no está sometida a ninguna duda: no puedo excluirla de lo que conformo como mi mundo, así ese mundo adquiera la pátina del tiempo, de la repetición, de la rutina. La atención que dirijo al lugar de mi experiencia, a mi experiencia del lugar, es lo que determina la forma en que el espacio se me da, la manera en cómo se me aparece y del porqué se me aparece de forma distinta o similar cada vez: ¿será que esa apariencia, ese darse, es igual para todos los que experimentamos el espacio común? Lo que sí es común en ese experimentar es que ese espacio es atravesado por nosotros en nuestra cotidianidad; es también el espacio el que nos atraviesa al constituir nuestro desenvolvimiento individual y colectivo. Esta característica es quizás la que hace del espacio público un lugar de todos y de nadie (a veces asimilado como
privado); espacio no solo de expresión colectiva sino de expresión individual y, en ocasiones, espacio para la liberación de tensiones y deseos.
Volviendo al ejemplo de la zona de tolerancia. Toda ciudad las tiene: unas son más abiertas otras más cerradas e inaccesibles, algunas son más permeables y “conversan” de manera más armónica con la sociedad que las atraviesa. Independientemente de cómo se dé la espacialidad y las relaciones en las denominadas “zonas de tolerancia” de una ciudad, estos lugares constituyen sentidos de realización del ser para muchas personas: si se es un conservador en pro de las tradiciones alrededor de la familia hegemónica, la “santidad” y “naturalidad” de la relación hombre-mujer, el contacto abierto con este espacio diferente es una oportunidad de tener una apertura a otros modos de ser. En el encuentro con lo diferente el “yo” se nutre con otras formas de vivir diferentes a la mía que, lejos de ser excusa para reafirmar las posturas imperantes socialmente, son posibilidades para ensanchar mi mundo y ampliar los horizontes que lo definen. Este es solo un ejemplo algo llevado al límite de cómo las relaciones y objetos del espacio me pueden constituir y dotar de sentidos. El espacio público es donde todos se saben “iguales” pero donde todos se pueden expresar como diferentes y, al menos desde un contexto político, Delgado (2011) nos ofrece una aproximación: “espacio público se supone que quiere decir esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad” (p. 30), al menos en aquello que como colectivo nos ponemos de acuerdo (aunque claramente al tratarse de espacios en disputa, las tensiones son comunes en ese espacio de “todos”). La experiencia del espacio público tiene modosde-darse, esos modos materiales que capto con mis sentidos y otros darse simbólicos. Como conciencia encarnada mi cuerpo es mi punto de vista, mi punto cero de orientación. Mi cuerpo experimenta el espacio en la percepción: es además una percepción sintiente, sensible a sonidos, olores, contacto físico y a emociones. En el darse material capto contenidos que me hablan de cierto confort o disgusto. ¿Qué hace que el espacio público adquiera valoración
positiva o negativa? Quizá lo agradable o desagradable del lugar físico: si está iluminado, si está en buen estado, si está limpio o sucio, si me encuentro allí gente como yo. Si no hay gente “como yo”, si no es el espacio de mis preferencias estéticas o prácticas, siempre hay un darse simbólico, lugar de otros, lugar de peligro, lugar para la confrontación de mi realidad y bienestar personal.
El espacio tiene un lenguaje porque nos comunica ALGO,
acción o inacción, soledad o compañía, permanencia o ausencia, familiaridad o inquietud.
Las relaciones que tenemos con los objetos determinan la forma en que los percibimos, pero para hablar de relaciones hay que hablar primero de elementos que se relacionan: ¿cuáles son? En el espacio público hay elementos artificiales: la calle, el mobiliario, la plaza y sus monumentos, etc. También hay elementos naturales: cerros, ríos, parques, árboles. Y la fauna, a veces visible y otras veces imperceptible por el bullicio propio de los flujos y trajín urbanos. En el mismo espacio físico se construye lo artificial y lo simbólico tanto colectivo como individual. Está también el elemento humano, aquellos que confluyen y experimentan en ese espacio. Las relaciones entre estos elementos se dan entonces mediante un contacto práctico e instrumental con el mundo.
No puedo eliminar el entorno natural sobre el cual construyo lo artificial, no puedo excluir al hombre ni las interacciones sociales que tienen cabida en ese espacio. ¿Hay entonces en nuestro modo de estar en el espacio un reflejo de nuestro ser en el mundo, un modo de ser de lo humano mismo? El espacio se nutre de la experiencia humana que se da en él y viceversa; esa experiencia puede estar condicionada por el mismo espacio, por lo que él posibilita o imposibilita, y también es expresión de lo que el hombre es y que varía de contexto en contexto, de situación en situación, de sociedad en sociedad. No es lo mismo encontrar nuevas formas de expresión en el espacio público en Corea del Norte que en Londres, o encontrar espacios públicos abiertos a transformaciones constantes que sean vitales y vigorizantes, que alienten un uso diverso o sirvan para ampliar la visión del mundo y mi experiencia en él. El valor ideológico del espacio público no es nunca universal; está concebido y dirigido para una población determinada y para un determinado orden (aunque estas son otras exploraciones en torno a la cuestión del espacio que son trasversales a la experiencia del mismo pero que no pretenden desarrollarse dentro de este ejercicio fenomenológico).
Algunas inquietudes finales: ¿queda algo en el espacio cuando es deshabitado, cuando ya no confluye gente, cuando no se da para actividad humana alguna? Si en él no se da actividad humana, ¿es un espacio en potencia o un algo inerte que solo cobra vida con la vida? ¿Cuál es la naturaleza del espacio público? Aquella de servir de espacio para la interacción humana, del vivenciar común. De esta manera, resultan claras estas palabras: el espacio público “determina no solo nuestro habitar cotidiano, como si fuera una actividad más que desempeñamos en el día a día, sino también un rasgo del modo de ser del ser humano mismo”
(Mesnil, 2018, p. 126).
¿Es el espacio público construido el mismo que efectivamente se usa para su fin determinado?
¿De dónde sale ese algo concreto de la experiencia que señala que no siempre es así? Un espacio planificado y diseñado con cierto propósito debería, en esencia, transmitir aquello para lo cual fue pensado: si el uso no coincide con su concepción
inicial, significa probablemente que no se pensó partiendo de las necesidades de las personas ni de la naturaleza de sus actividades, y que sus elementos no lograron combinarse de forma tal que detonaran o facilitaran una suerte de armonía en el vivenciar de lo público; no obstante, también muestra algo que la fenomenología permite vislumbrar: el espacio está vivo porque lo habitan sujetos vivos, emocionales, con intereses diversos, ideas del mundo diferentes sobre cómo deben ser las cosas, las relaciones y, sin duda, qué es y para qué sirve la ciudad y sus espacios comunes. Esto alimenta el motor del cambio, la transformación del espacio y de la sociedad. Finalmente: ¿son los parques, los bulevares, las calles, esos espacios armónicos para la interacción social como detonante para la explosión de modos-de-ser, deestar? Es esta la inquietud a la que deben responder las disciplinas llamadas a actuar sobre el espacio de lo público.
Somos nosotros quienes le damos vida al ESPACIO PÚBLICO
Conclusiones
Lo artificial, lo natural y el hombre son los elementos que constituyen el espacio público, así como las relaciones que se dan entre sí lo que constituye su esencia misma. El espacio público constituye en parte al sujeto, cómo no afirmarlo si es allí donde tiene lugar gran parte de sus vivencias, escenario para la vida cotidiana e intercambio social. Ante la falta de experiencia en el espacio público, las estructuras sociales sufren, la cotidianidad se rompe, ya sea de manera sutil o no, esta se apoya en los momentos donde compartimos y atravesamos el espacio de lo común.
Y lo reinventamos a partir de lo que somos, entregándole parte de nuestro ser, tomando de él lo que nos falta. El espacio a su vez adquiere la apariencia de lo que somos tanto individual como colectivamente, por eso a veces nos agrada o nos desagrada.
Si el espacio público es el lugar para la expresión de lo diverso, hay que destacar que esa expresión se hace como una conversación con los otros en el espacio y con los objetos que lo componen.
Bibliografía
Arendt, H. (2005). La condición humana. Paidós.
Carrión, F. (2007). Espacio público: punto de partida para la alteridad. En: Olga Segovia (ed.), Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de ciudadanía (pp. 79-97). Ediciones Sur.
Delgado, M. (2011). El espacio público como ideología. Catarata.
Husserl, E. (1907). Thing and Space. Springer.
Mesnil, J. (2018). Fenomenología del espacio del paisaje: un espacio encarnado. Eikasia, 83(septiembre-octubre), 141-171. https://old. revistadefilosofia.org/83-05.pdf
Sanabria, C. E. (2015). La pregunta por el espacio. Ensayo de delimitación en una perspectiva fenomenológica. Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 9(enero-diciembre), 122-145

HEGEL Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA:
Algunas claves de lectura
Hector Valencia Salamanca

7
Resumen
El presente artículo intenta explicar los fenómenos de la Revolución Francesa a la luz de la lectura de Hegel en la Fenomenología del espíritu. Para lo cual, es necesario comprender este evento como la génesis y resultado de una serie de transformaciones que la humanidad entera ha realizado desde el mundo griego, pasando por el mundo cristiano, hasta llegar a la modernidad. Es decir, este fenómeno debe leerse sobre la base de las transformaciones de la conciencia humana en su totalidad, cuyo progreso depende del modelo de lucha entre el amo y el esclavo. Así pues, la Revolución Francesa no es más que un nuevo capítulo de esa lucha histórica, y cuya facción vencedora ha sido la burguesía, la cual ha construido el mundo contemporáneo a su imagen y semejanza.
Palabras claves:
Revolución Francesa, modernidad, libertad, amo, esclavo.
Abstract
This article attempts to explain the phenomena of the French Revolution in the light of Hegel’s reading in the Phenomenology of the Spirit. For this reason, it is necessary to understand this event as the genesis and result of a series of transformations that humanity as a whole has made from the Greek world, through the Christian world to the modern world. That is, this phenomenon must be read in the light of the transformations of human consciousness, whose progress depends on the model of the struggle between master and slave. Thus, the French revolution, is new a new chapter of that historical struggle, and whose victorious faction has been the bourgeoisie, which has built the contemporary world in its image and resemblance.
Keywords:
French revolution, modernity, freedom, master, slave
Introducción
Pensar y reflexionar sobre la Revolución Francesa es un ejercicio que implica, sin lugar a duda, la comprensión y articulación de múltiples fenómenos políticos, históricos, económicos, sociales y filosóficos. En concreto, este amplio y heterogéneo repertorio de fenómenos demanda a la filosofía un tipo de comprensión global inscrita en el devenir histórico de la humanidad. Filosóficamente, es aún más exigente si este acontecimiento se comprende, a su vez, como génesis y resultado de un proceso en el que el ser humano ha buscado ininterrumpidamente reconciliarse consigo mismo, sentirse como en casa, chez soi, es decir, experimentar la libertad (Stern R., 2002). Por ello, Hegel pretende explicar este evento a posteriori, una vez los cañones y las balas de la revolución han cesado, posándose desde el atardecer, tal como lo hace la lechuza de Minerva. (Stern R. , 2002). Después de todo, la Revolución Francesa es hija de la filosofía y en esta medida debe poder explicarse filosóficamente (Stern A., 1939). Dice la leyenda que en su juventud Hegel junto a Schelling y Hölderlin sembraron un árbol en homenaje al triunfo de la Revolución Francesa. En aquel momento, a sus diecinueve años, Hegel era un ferviente defensor de la revolución y de sus ideales. Sin embargo, veinte años más tarde su entusiasmo parece haber menguado debido al desenlace que tuvo la revolución. En este sentido, que su espíritu revolucionario haya pasado por una fase de autocrítica no implica que Hegel haya renunciado a los ideales de la revolución. Por el contrario, considera que las aspiraciones tácticas y estratégicas de la revolución no pueden desconocer las contradicciones filosóficas que emergieron tras su paso. Como se ha dicho ya, la madurez del pensamiento hegeliano sobre la revolución no es otra cosa que la adquisición de experiencia. Así, aquel joven que simpatizaba entusiastamente con la Revolución se ha vuelto más crítico y exigente con sus propios impulsos revolucionarios.
En concreto, las contradicciones filosóficas giran en torno al problema de la realización de la libertad, la cual, según él, está sufriendo una nueva configuración histórica y, por tanto, presupone grandes transformaciones espirituales. Así pues, si bien
el análisis de cada una de las figuras de la conciencia del espíritu se declina en dos puntos de vista
Hegel se presta a presentar la Revolución Francesa en términos de génesis, ella parece simultáneamente como un resultado, realización de un destino que el pasado ha madurado, y como un punto de partida hacia un nuevo progreso, por eso también como fracaso relativo (Granier, 1980, p. 9)
En el doble proceso de génesis y resultado, Hegel busca comprender un problema que en la terminología contemporánea de Benjamin Constant1 hace referencia a la relación entre la libertad de los antiguos, fundada en la eticidad (Sittlichkeit), y la libertad de los modernos, fundada en la moralidad (Moralität). Respectivamente, estas dos dimensiones reposan en justificaciones diferentes: la primera, descansa sobre la idea de la ética teleológica aristotélica, en donde lo bueno y lo justo coinciden en el ideal colectivo y bien comunitario de la Polis; la segunda, sobre la idea moral de la deontología kantiana, en la cual lo justo y lo bueno divergen en un horizonte colectivo de la Polis sin que esto signifique un peligro para la sociedad.2
En otras palabras, y con trasfondo teológico, este problema hace referencia a la articulación de una forma de libertad por fuera del Estado y una libertad al interior del Estado. En una clara expresión de esta contradicción, Hyppolite (1939) señala que:
1 Ver Constant, Benjamin (1819), Discurso sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos
2 Diferentes capítulos de esta discusión se pueden encontrar en la filosofía contemporánea tal como es el caso de la discusión entre liberales (John Rawls) y comunitaristas (Michel Sandel) en el mundo anglosajón
En efecto, a veces Hegel exalta la Cité antigua en la cual, según él, el ciudadano realiza plenamente su destino sin buscar un más allá; a veces, él ve en el cristianismo una religión privada que permite al individuo alcanzar el Universal y elevarse por encima de su mundo social. Esta antítesis se puede presentar a propósito del problema Iglesia-Estado: Hegel combate la Iglesia en nombre del Estado, y al Estado en nombre de la Iglesia (p. 323)
Para entender este evento histórico es necesario hacer una síntesis del camino recorrido por Hegel en la Fenomenología del espíritu antes de llegar a la discusión sobre la Revolución Francesa en el capítulo VI. Solo un número reducido de elementos servirán de materiales de comprensión para entender el problema.
Un recorrido fenomenológico
Para Hegel, la fenomenología es un camino a través del cual el espíritu recorre diferentes tipos de experiencias de sí mismo, pasando desde sus figuras más inmediatas hasta sus figuras más abstractas. Este recorrido del espíritu es ciertamente una forma de desdoblamiento, efectuación o develamiento en virtud de la cual se exterioriza para re-conocerse a sí mismo.3
Según la metodología hegeliana, el análisis de cada una de las figuras de la conciencia del espíritu se declina en dos puntos de vista: a) según el punto de vista de quien padece la experiencia inmanentemente (experiencia inconsciente); b) según el punto de vista de quien analiza y describe la experiencia exteriormente (experiencia consciente). Al finalizar un tramo determinado del camino, los dos puntos de vista se reconcilian de tal manera que la conciencia encuentra una forma de satisfacción (Befriedigung),
3 En clave teológica, esto correspondería con el dogma cristiano según el cual Dios se encarnó en su hijo no solo para redimir el pecado de Adán y Eva, sino también para reconciliar, a través del Espíritu Santo, a Dios y al ser humano.
una totalidad en sí (unmittelbar, einfach, rein). Por ello, “la figura es cada vez la totalidad de la conciencia y de su concepto de verdad en un momento dado del desarrollo de su propia búsqueda” (Lefevre, 2012, p. 32). No obstante, esta figura satisfecha se enfrenta, por medio de la negación o mediación de un tercer elemento, con una nueva figura que debe ser satisfecha. Este proceso se repetirá a lo largo de toda la obra, enriqueciendo paulatinamente la efectuación del espíritu.
En consecuencia, la efectuación del espíritu se manifestará inicialmente en dos grandes momentos: el punto de vista de A) la conciencia directa y el punto de vista B) la autoconciencia. En las figuras de la conciencia de A, el espíritu se efectúa en forma más empobrecida, simple e inmediata, producto de una experiencia solipsista del mundo. En las figuras de la conciencia de B), el espíritu se concretiza de una manera más enriquecida gracias a la aparición de otra conciencia que la interpela y pone en peligro su existencia.
La riqueza de la experiencia del espíritu en el conjunto de las figuras de B) tiene su origen en el combate a muerte entre dos conciencias que buscan afirmar su voluntad gracias al deseo de reconocimiento del otro: “La autoconciencia alcanza su satisfacción sólo en otra autoconciencia” (Hegel, 2010, p. 255). En palabras de Hegel, para alcanzar la satisfacción de sí mismo, es necesario poner en peligro la vida misma, es decir, abrirse al mundo de la intersubjetividad que destruye los deseos egocéntricos estableciendo una relación de mediación intramundana:
La relación de estas dos autoconciencias está, pues, determinada de tal manera que ellas se ponen a prueba a sí mismas y a la otra por medio de la lucha a vida o muerte. —Tienen que entrar en esta lucha, pues la certeza de sí mismas, de ser para sí tienen que elevarla a verdad en la otra y en ellas mismas. Y es sólo poniendo la vida en ello como se pone a prueba y acredita la libertad (Hegel, 2010, p. 262).
El resultado de este enfrentamiento conlleva un tipo de relación de subordinación entre amo-esclavo, vencedor y vencido. Por un lado, la autoconciencia del amo termina empobrecida, pues su voluntad es subsumida en la satisfacción del deseo y el consumo del trabajo del esclavo. Por otro lado, la autoconciencia del esclavo, tratando de recuperar el reconocimiento arrebatado durante el combate, se ve a sí misma como fuente de creación, trabajo; es decir, su acción se convierte en una obra constructora del mundo. No obstante, esta potencia creadora se extravía, construyendo tres tipos de filosofía caracterizadas por la escisión y el sufrimiento: el estoicismo, el escepticismo y el cristianismo (consciencias desdichadas)4
Antropocentrismo y modernidad
Una vez creadas las condiciones de emergencia espiritual del mundo griego, romano y cristiano, Hegel procede a comprender los orígenes de la modernidad y el giro antropocéntrico. Según Kojève, al perder la tumba de Jesús en Jerusalén durante las cruzadas del siglo XIII se disipa, con ello, la fundamentación de la verdad en el más allá; dicho de otro modo, la conciencia religiosa —última forma de consciencia esclava— comienza a perder efectividad. En la conciencia religiosa la fundamentación de la verdad había estado a cargo de la teología y la metafísica, de lo cual se deduce la organización teocéntrica en la Edad Media. Con el advenimiento de la modernidad, la idea de la verdad comienza, por el contrario, a descender como un meteorito a la tierra, al más acá; los esclavos buscan devenir amos, amos de la naturaleza y su destino. Recordemos las palabras de Hegel (2010) al inicio de su obra:
El significado de todo lo que es residía en el hilo de luz por el que se hallaba atado a ese cielo; y en lugar de permanecer en este presente, la mirada se deslizaba más allá de él subiendo por el hilo, hasta el ser divino, hasta una presencia, si así
4 Filosofías estudiadas por Hegel en el capítulo IV.
puede decirse, en el más allá. Hubo que forzar al ojo del espíritu a dirigirse hacia lo terrenal, y sujetarlo ahí; y ha hecho falta mucho tiempo para introducir trabajosamente aquella claridad, que sólo lo supraterrenal tenía, en el abotargamiento y la confusión donde residía el sentido de lo de más acá, y para hacer válida e interesante la atención a lo presente como tal, a lo que se denominó experiencia (p. 63).
En la tercera parte de la Fenomenología C) razón, espíritu, religión y saber absoluto, Hegel parte de la idea según la cual la trascendencia de la conciencia desdichada (religiosa) se ha disipado. Por ello, el ser humano es considerado como un ser racional que puede interpretar, comprender y analizar objetivamente el mundo a partir de leyes (Descartes, Galileo). En este momento, el mundo tiene un provecho, la razón se interesa en el mundo, lo observa; pero todavía no actúa en él. Cronológicamente, el capítulo
El mundo griego y romano es el mundo del amo terrenal en donde la cultura se construye a partir del trabajo de los esclavos y las mujeres
V. Certidumbre y verdad de la razón corresponde al advenimiento del pensamiento moderno y la superación de la Edad Media. Continuando con la presentación del capítulo V, Kojève (2013) señala que:
Hegel describe las actitudes asociales (contemplativas, activas, filosóficas) que se reproducen doquiera que el Hombre acepta el mundo natural, (sin trascendencia ni religión) y se aísla del mundo ciudadano (no es ciudadano). Hegel no analizará la historia real hasta los capítulos VI y VII (p. 121).
A diferencia de la razón contemplativa, teológica y filosófica de V, el análisis de VI. El Espíritu muestra las figuras de la razón actuante y transformadoras de la realidad en el devenir histórico de la humanidad. Siguiendo a Kojève, en VI Hegel prosigue con su análisis teniendo en cuenta que la conciencia se ha enriquecido material y espiritualmente lo suficiente como para poder ser considerada como una conciencia social, histórica y política. La conciencia se comprende a sí misma como parte de una conciencia colectiva, el espíritu de un pueblo, en cuyo seno adquiere, aprende y forma su carácter, pensamiento, virtud y felicidad.
El espíritu y el mundo historizado
En lo que sigue, abordaré el paso de la descripción del mundo pagano griego y romano antiguo5 al mundo moderno del absolutismo y la ilustración6 . Teniendo en cuenta estas transformaciones humanas, se podrá explicar la génesis y resultado de la Revolución Francesa como un eslabón más de una serie de figuras que evolucionan de una forma de comunidad histórica a otra, de un mundo al otro. En esta transición pretendo suministrar los elementos para comprender la relación entre las dos formas de libertad, antigua y modernas que, con el adveni5 (VI, Espíritu, A El espíritu verdadero) 6 (VI, Espíritu, B El espíritu extrañado de sí; la cultura).
miento de la Revolución Francesa, encontrarán un intento de reconciliación.
Hegel realiza un resumen al inicio de VI en el cual podemos encontrar una clave de lectura que será reveladora para entender el cambio de perspectiva. Hasta entonces, el análisis de las figuras del espíritu había sido realizado desde una perspectiva de la conciencia inmediata y la autoconciencia. Ahora, “estas figuras, empero, se diferencian de las precedentes por ser los espíritus reales, realidades efectivas propiamente dichas, y en lugar de ser figuras sólo de la conciencia, lo son de un mundo” (Hegel, 2010, p. 525). Así pues, a lo largo del capítulo VI, Hegel procederá a analizar figuras de mundo —formas de subjetividades colectivas— y no figuras de la conciencia individual.
Por todo lo anterior, se puede inferir que la razón, lejos de ser una forma de pensamiento abstracto e individual, está presente en la realidad efectiva (Wirklichkeit), y en cuya inmanencia el sentido está dado con antelación en las costumbres e instituciones existentes. En el mundo griego y romano, esta razón historizada se constituye como sustancia ética —eticidad— (Sittlichkeit) en cuyo seno domina el amo. En palabras de Hegel (2010):
La substancia ética, pues, en esta determinación, es la substancia efectivamente real, el espíritu absoluto realizado en la pluralidad de conciencias existentes; éste es la cosa pública [ comunidad], o esencia común que para nosotros, al entrar en la configuración práctica de la razón como tal era la esencia absoluta y aquí ha surgido en su verdad para sí misma como esencia ética consciente, y como la esencia para la conciencia que tenemos por objeto. Esta cosa pública es el espíritu que es para sí en tanto que se mantiene en el reflejo mutuo de unos individuos en otros; y que es en sí o substancia en tanto
que los mantiene a ellos dentro de sí. En cuanto substancia efectivamente real, es un pueblo, en cuanto conciencia efectivamente real, es ciudadano del pueblo (p. 529)
El mundo griego y romano es el mundo del amo terrenal en donde la cultura se construye a partir del trabajo de los esclavos y las mujeres. En este contexto, la libertad está restringida a un grupo —facción de la sociedad—, a los ciudadanos. Con todo, en el mundo romano la ciudadanía se expande al mismo tiempo que el sometimiento y la esclavitud se propaga a otros pueblos bajo la figura del Imperio, ya no gobierna una facción sino el emperador. Por el contrario, los esclavos
El
individuo toma conciencia de una forma de la libertad
UNIVERSAL ABSTRACTA
solo pueden “imaginar” y “fantasear” mundos paralelos en el puro pensamiento (estoicismo, escepticismo, cristianismo).7
Ahora bien, estos mundos de amos, el griego y el romano, llegan a sus límites racionales cuando la libertad humana ya no encuentra una efectuación, pues las relaciones de reconocimiento recíproco han perdido su base social. Razón por la cual los esclavos se subordinan —revuelta del judío Jesús—, contagiando al resto de la comunidad con una forma de libertad religiosa, basada en el más allá. Con esto se cristaliza el advenimiento del mundo cristiano, pues la libertad se universaliza gracias a la vida y muerte de Jesús (la Nueva Alianza) y el individuo toma conciencia de una forma de la libertad universal abstracta, en la que el amor —ágape— de Dios es incondicional. Sin embargo, dicha libertad queda suspendida y subordinada al “más allá”; sigue su-
bordinada a un amo, Dios y el Estado Divino teocrático.8
Retomando la reflexión según la cual la idea de verdad comienza a aterrizar en la tierra, se puede decir que el mundo moderno —fruto de la reforma protestante, la revolución científica, la emergencia de la sociedad burguesa, la Ilustración y la colonización— comienza a contagiar el mundo anterior. Este contagio termina con la Revolución Francesa. Por ello, Hegel afirmaría que el Antiguo Régimen no moriría de enfermedad, sino de causa natural tal cual una serpiente muda de piel. Esta mudanza de piel representa la victoria de lo humano sobre lo divino, la Ilustración sobre la fe, en últimas, constituye la victoria de la utilidad. En sus propias palabras:
A la vez, en este negocio negativo, la intelección pura se realiza a sí misma y produce su propio objeto, la irreconocible esencia absoluta, y lo útil. Al perder de este modo la realidad efectiva toda substancialidad y no haber ya nada en sí dentro de ella, entonces igual que el reino de la fe también queda derribado el mundo real, y esta revolución produce la libertad absoluta, con lo que el espíritu previamente extrañado habrá regresado perfecta y completamente dentro de sí, abandonará esta tierra de la cultura y pasará a otra tierra, la tierra de la conciencia moral (Hegel, 2010, p. 379)
Disputándose la riqueza y lo útil, el amo y el esclavo se vuelven a encontrar en una nueva confrontación de la cual emergerá la reconciliación de los dos mundos, pero bajo una nueva configuración espiritual trasplantada totalmente a la tierra. Con la victoria de la modernidad en la Revolución Francesa: “Ambos mundos están reconciliados, y el cielo se ha trasplantado abajo, a la tierra” (Hegel, 2010, p. 681)
El torrente revolucionario francés
Antes de comenzar con el análisis del fragmento sobre la Revolución Francesa, es preciso presentar dos elementos de contexto histórico que facilitarán la comprensión de este apartado, pues muchas de estas ideas aparecerán implícitamente en el texto de Hegel.
El primero hace referencia al sistema de estamentos, cuerpos o castas sobre el cual la sociedad del antiguo régimen estaba estructurada. Un estamento es una frontera social y política construida sobre la base del linaje sanguíneo, el honor, el privilegio y, sobre todo, el poder religioso-político. Así pues, en la cima de la sociedad se encuentra la corona, alrededor suyo la nobleza y el clero; y en la parte inferior está el pueblo llano, los trabajadores, campesinos, comerciantes, artesanos y la burguesía emergente. En este sistema piramidal, solo existen tres estamentos, tres estados, a saber: el estamento real, el estamento clerical y el estamento popular9 .
El segundo elemento es el mecanismo de gestión de los asuntos públicos al interior de las Coronas Europeas de aquel entonces. Antes de la victoria del absolutismo en el siglo XVII y XVIII, existía una política pactista en donde los tres estados discutían colectivamente los asuntos públicos, llegando a decisiones conjuntas.10 Con la disolución absolutista de estas instituciones intermedias protectoras de las libertades antiguas (fueros, privilegios, vecindades), los mecanismos de decisión colectivos quedaron abolidos.11
9 En el mundo hispánico colonial, por ejemplo, esta estructura piramidal se ensancha en la parte inferior poniendo por debajo del pueblo llano (criollos y peninsulares) a los pueblos indígenas y por debajo de ello a los esclavos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos proseguir concretamente al análisis del apartado La libertad Absoluta y el Terror del capítulo VI. Este apartado muestra el impacto del meteorito que, al aterrizar sobre la tierra, genera una honda de fuerza que destruye todo a su alrededor. Al comienzo del aparatado, Hegel prosigue con su análisis sobre el concepto de utilidad en el cual la conciencia no encuentra ninguna satisfacción, pues la esencia de lo útil es la de ser-para-otro. Al percatarse de la verdadera esencia de lo útil, es decir, al separar el medio y el fin abstractamente, el ser humano se da cuenta de que se ha quedado solo y alienado, su pensamiento no tiene ninguna efectuación en la realidad, pues no existe ninguna mediación espiritual entre el puro interés humano. La realidad misma se ha convertido en el movimiento y flujo circular de la relación de medios y fines particulares por medio del dinero y la riqueza. La realidad en este sentido no es más que el entramado de intereses individuales que han destruido la sustancia ética sobre la cual se erigieron, razón por la cual la subjetividad está presa de un constante sentimiento de extrañamiento. El objeto útil, en este caso, el dinero y la riqueza es un fin en sí mismo, pero a su vez es un medio para adquirir otra cosa. Esa falta de satisfacción en el objeto tiene su correlato en el ejercicio de la creación de leyes.
7 En el mundo griego y romano la conciencia de la libertad es aún inconsciente. Su presencia es trágica, es decir, solo se manifiesta a posteriori.
8 En el mundo cristiano la conciencia de la libertad es consciente. Su presencia es cómica, es decir, el plan divino se manifiesta a priori a través de la revelación y la fe.
10 Ver en: Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Francois Xavier. Mapfre. Madrid. 11 En Inglaterra esta institución intermedia recibe el nombre de Parliament, en España las Cortes y en Francia les États géneraux. Tanto en Francia (La Fronde 1648) como en España (Revueltas de Cataluña), el absolutismo se había erigido como ley, razón por la cual estas instituciones habían dejado de existir o perder su poder de injerencia. No es el caso de Inglaterra en donde el absolutismo real fue derrotado por la burguesía emergente en la segunda revolución inglesa, la gloriosa
En una clara confrontación con el pensamiento de Rousseau, Hegel considera que, de llegarse a efectuar la idea de la voluntad general de El contrato social, solo se buscaría el interés y la utilidad individual y no social. Si aquello que moviliza la creación de las leyes es lo útil y, si consideramos que lo útil tiene su esencia en un ser-para-otro, podemos concluir que aquello que moviliza la creación de las leyes no es más que el puro pensamiento abstracto, instrumental y utilitario. En otras palabras, es simplemente la voluntad individual egoísta que pretende ser voluntad general y concretizarse en leyes. Así, la voluntad individual se erige como única realidad: “Es consciente de su personalidad pura, y en ella, también de toda realidad espiritual, y toda realidad es únicamente espiritual; a sus ojos, el mundo es simplemente su voluntad, y ésta es voluntad universal, general” (Hegel, 2010, p. 683)
Lo anterior provocaría que cada individuo depositario de la voluntad abstracta actúe en virtud de sus
propios intereses haciendo de la voluntad general un reino en donde todos los ciudadanos quieren ser reyes. Esta voluntad general, abstracta y sin realidad efectiva se convierte en una voluntad en donde los intereses de uno son los intereses de todos y el interés de todos es el interés de uno.
Así pues,
La voluntad es en sí, la conciencia de la personalidad, o de cada uno y es en cuanto esta voluntad verdadera y efectiva que debe ser, en cuanto esencia autoconsciente de todas y cada una de las personalidades, de tal suerte que cada una actúe siempre en todo de manera indivisa, que lo que entra en escena como una actividad del todo sea un actuar inmediato y consciente de cada uno (Hegel, 2010, p. 683).
Teniendo en cuenta lo anterior, la disputa con Rousseau se centra en saber si la soberanía popular puede de alguna manera ser ejercida por el pueblo mismo, tesis central de El contrato social. Según Rousseau, la representación (gobierno y creación de las leyes) reposa en la soberanía popular de la cual emana la voluntad general. Del pueblo emana la soberanía (potestas), por lo cual solo el pueblo puede ejercer la soberanía (autoritas). En contra de lo que se piensa actualmente, en la tradición del derecho moderno de Bodin, Hobbes y Grotius se consideraba que: si bien la soberanía (potestas) emanaba del pueblo y no de Dios, esta nunca podría ser ejercida (autoritas) por él pueblo mismo. Razón por la cual siempre era necesaria la mediación de un tercer elemento, a saber: el Príncipe o el Rey quien era el encargado, a través del mandato, delegación o transferencia de la potestad, del ejercicio de la ejecución de la soberanía.
La posibilidad de que el pueblo ejerciese la soberanía (potestas) sobre sí mismo mediante la autoridad (autoritas) era un debate filosófico que aquel entonces ocupaba las reflexiones políticas. Hegel en este sentido veía que tal modelo de gobierno era irrealizable. Por esto, “Hegel va más allá en su camino en defender la legitimidad de la representación al interior del estado y rechaza la democracia directa” (Stern R., 2002, p. 161)
Continuando con nuestro análisis, la voluntad indivisa –o la voluntad individual absoluta– se erige como criterio último en la creación de las leyes sin que nada pueda ponerle resistencia, “esta substancia indivisa de la libertad absoluta se eleva al trono del mundo sin que ningún poder pueda oponerle resistencia” (Hegel, 2010, p. 683). Esto resume la figura de la conciencia que se ha separado de la sustancia ética del mundo que, anterior gracias a la cultura —Bildung— alienante ilustrada, no encuentra ninguna efectuación en la realidad. Por ello, al derrumbarse los estamentos que le daban sentido y lugar a la vida social, la conciencia queda desvariada, desquiciada, perdida en su infinita libertad; libertad que no había conocido nunca y, con la cual, irónicamente, no sabe qué hacer. En palabras de Hegel (2010):
En esta libertad absoluta, entonces, quedan borrados todos los estamentos, que son las esencias espirituales en las que todo se articulaba; la conciencia singular que formara parte de algún miembro de esa articulación, que quisiera y cumpliera sus obras en él. ha cancelado sus límites- sus fines son los fines universales, su lengua, la ley universal, su obra, la obra universal. (p. 384).
Los límites, lugares, posiciones, asignaciones sociales en las cuales los individuos habían adquirido conciencia de sí y de la sociedad quedan borrados, tal como un castillo de naipes; la sociedad entera debe ser reconstruida. Sin embargo, ¿bajo qué criterio y en qué dirección se debe realizar dicha reconstrucción?
La conciencia abstracta que percibe su libertad emancipada del mundo ético —Sittlichkeit— solo encuentra su forma de acción interiormente, plegándose sobre sí misma, pues es así como puede tener algún tipo de efectividad. En este sentido, la conciencia no puede generar ningún tipo de obra positiva, durable e institucional en el mundo real, ya que, al querer materializar cualquier obra se encontrará con otra voluntad libre que, por su parte,
hará uso de la voluntad absoluta. Por lo anterior, “la libertad universal, entonces, no produciría obra positiva ni acto alguno; lo único que le queda es la actividad negativa: es sólo la furia del desaparecer” (Hegel, 2010, p. 685). Esta furia en su expresión limite demuestra cómo, en última instancia, “la única obra y acto de la libertad universal es la muerte” (Hegel, 2010, p. 685).
Con la furia desaparece la oposición e irrumpe la muerte, la conciencia de la libertad absoluta elimina a su contrincante en una lucha a muerte para determinar quién será el nuevo amo. El mundo de la Revolución Francesa es la emergencia del mundo en donde todos los esclavos quieren ser amos, razón por la cual ninguno puede quedarse con el poder a menos que el miedo a la muerte obligue a los esclavos a ceder en su deseo de convertirse en amos. El aterrizaje del meteorito tiene como consecuencia nefasta esta nueva lucha a muerte, sin la cual una nueva figura del espíritu no podrá nacer.
Esta lucha de voluntades generará, entonces, un frenesí en donde el único criterio de reconstrucción de la sociedad es la de la fracción o partido. Solo la fracción más organizada, con consensos y programas más claros podrá construir una nueva sociedad y convertirse en el nuevo amo. Sin embargo, la victoria de cualquier facción lleva consigo la victoria de todos los esclavos, pues, en principio, no importa qué facción se queda con el poder. Este nuevo mundo, como obra, ha sido creado conscientemente por el esclavo libre que busca reconciliar la libertad antigua y la moderna bajo los ideales de la liberté, égalité, fraternité.
La irrupción del terror es aquello que permitió que las conciencias absolutas encontrarán su lugar, asignación y puesto en la sociedad. El combate a muerte ha finalizado otra vez, el nuevo mundo ha queda instaurado, solo resta su construcción. En palabras de Hegel (2010):
La libertad absoluta, entonces, en cuanto pura identidad de sí igualdad de la voluntad general, tiene en ella la negación, pero, con ello, la diferencia como tal, y vuelve a desarrollar ésta como diferencia efectiva. Pues la negación
el camino para la reconciliación de la libertad antigua y la moderna
pura tiene en la voluntad general igual a sí misma el elemento del subsistir o la substancia en donde se realizan sus momentos, tiene la materia que puede aplicar a su determinidad, y en la medida en que esta substancia se ha mostrado como lo negativo para la conciencia singular, se vuelve a formar la organización de las masas espirituales, a las que se les asigna un conjunto de conciencias individuales. Estas, que han sentido el temor de su señor absoluto, la muerte, vuelven a consentir la negación y las diferencias, se ordenan bajo las masas, y retornan a un mundo dividido y limitado, pero, a través de él, a su efectiva realidad sustancial (2010, p. 685)
Luego del terror ha llegado la reconciliación, la compenetración de la autoconciencia y la sustancia ha retomado su curso por medio del cual se ha rejuvenecido y refrescado. La serpiente12 ha salido completamente de su vieja piel y retoma su camino. Así pues,
La libertad absoluta, entonces, ha igualado la oposición consigo misma de la voluntad singular y universal; el espíritu extrañado de sí impulsado hasta el ápice de su oposición, en el que el querer puro
12 Ver: “Una hermosa mañana cuyo mediodía no es sangriento si el contagio ha penetrado en todos los órganos de la vida espiritual: sólo la memoria conserva todavía, como una historia ya pasada no se sabe cómo, el modo muerto de la anterior figura del espíritu: y la nueva serpiente de la sabiduría levantada para la oración no ha hecho así más que desprenderse sin dolor de una piel marchita” (Hegel, 2010, p. 641)
y lo volente puro todavía son diferentes, rebaja la oposición hasta hacer de ella una forma transparente, y se encuentra a sí mismo en ella. (Hegel, 2010, p. 683)
Esta reconstitución del espíritu en sí mismo abre el camino para la reconciliación de la libertad antigua y la moderna. Con el advenimiento del Estado de derecho, la hegemonía capitalista, cuyo gran artífice es la burguesía, una nueva figura del espíritu se erige como horizonte social.
Bibliografía
Granier, J. (1980). Hegel et la Révolution française. Revue De Métaphysique Et De Morale, 85(1). http://www.jstor.org/stable/40902006.
Hegel, W. (2010). Fenomenología del espíritu Abada.
Hyppolite, J. (1939). La signification de la Révolution Française dans la « Phénoménologie » de Hegel. Revue Philosophique de la France et de l’Étranger
Kojève, A. (2013). Introducción a la lectura de Hegel. Trotta.
Lefevre, J. P. (2012). Presentación a la Fenomenología del Espíritu. Flammarion.
Stern, A. (1939). Hegel et les idées de 1789. Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, 23.
Stern, R. (2002). Routledge Philosophy GuideBook to Hegel and the Phenomenology of Sprit Routledge