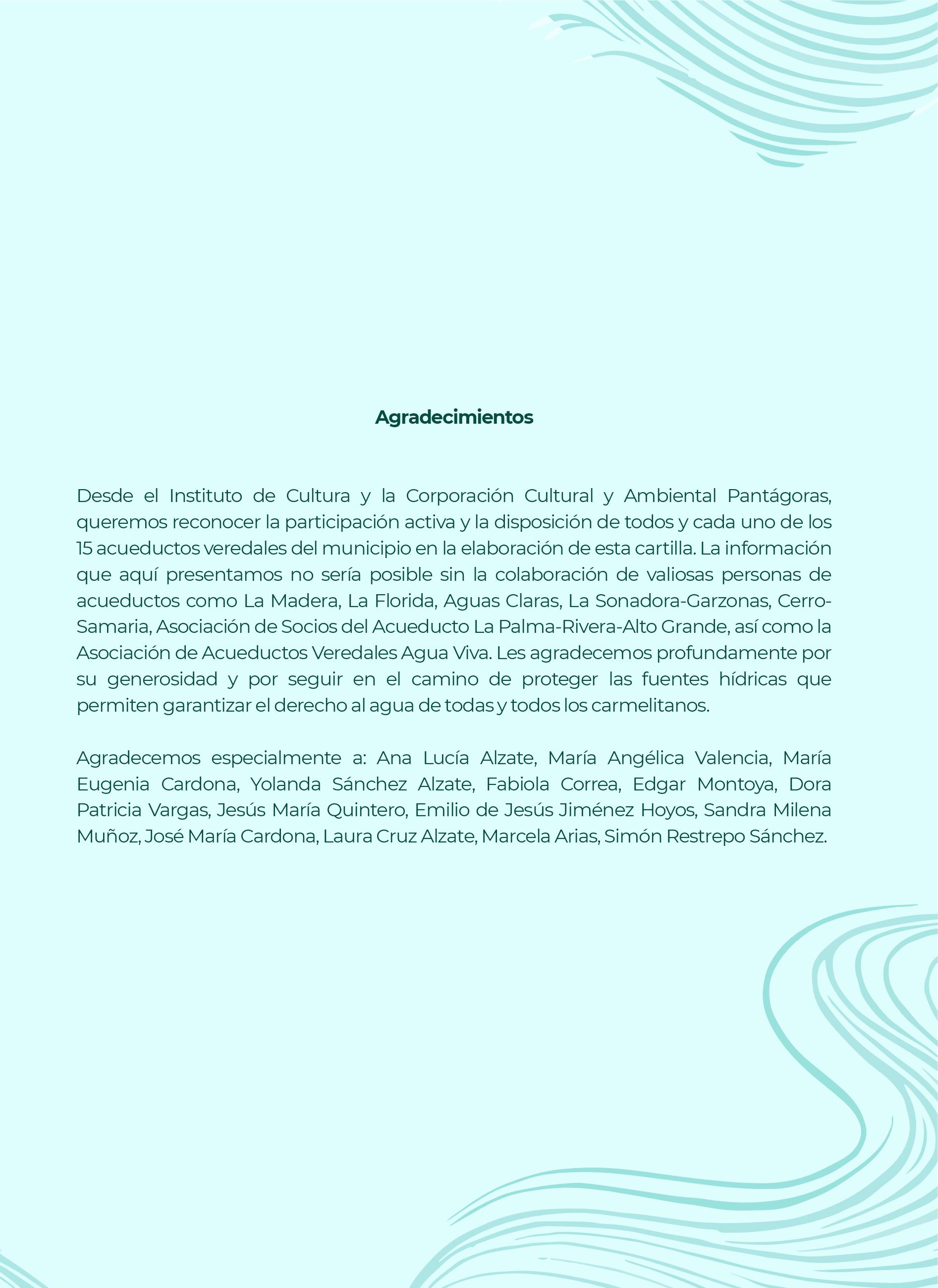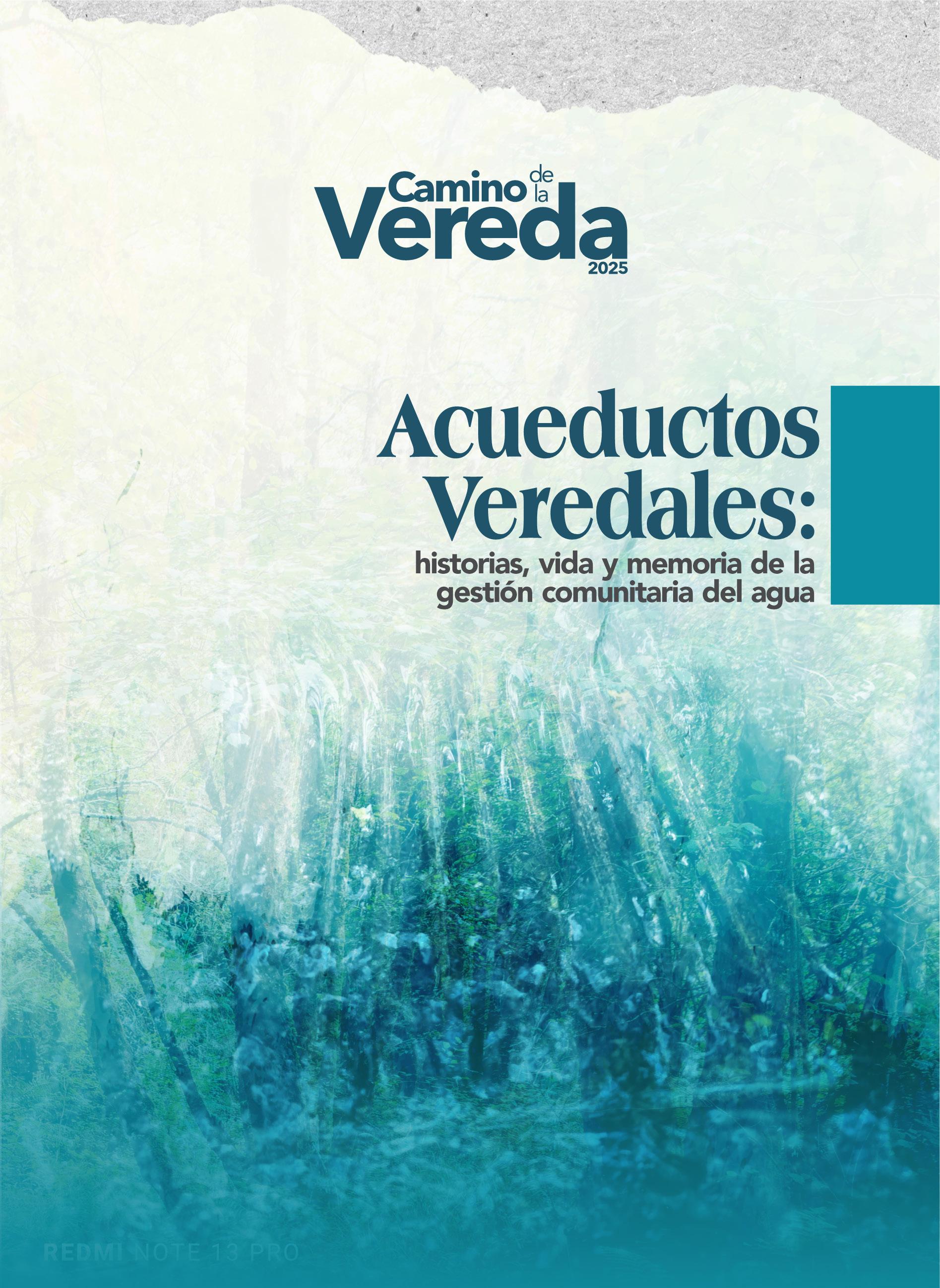

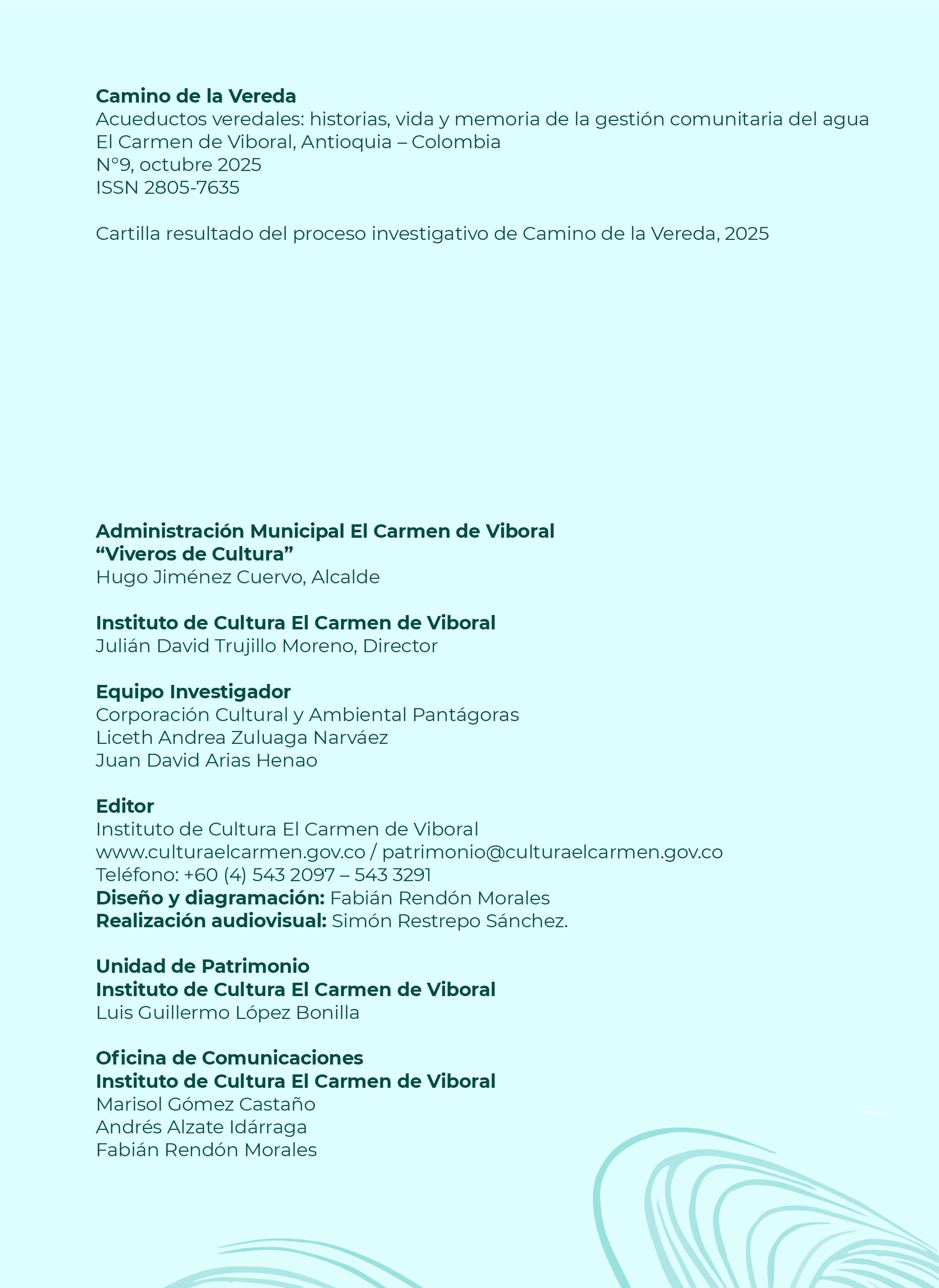
Fotografía: Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras




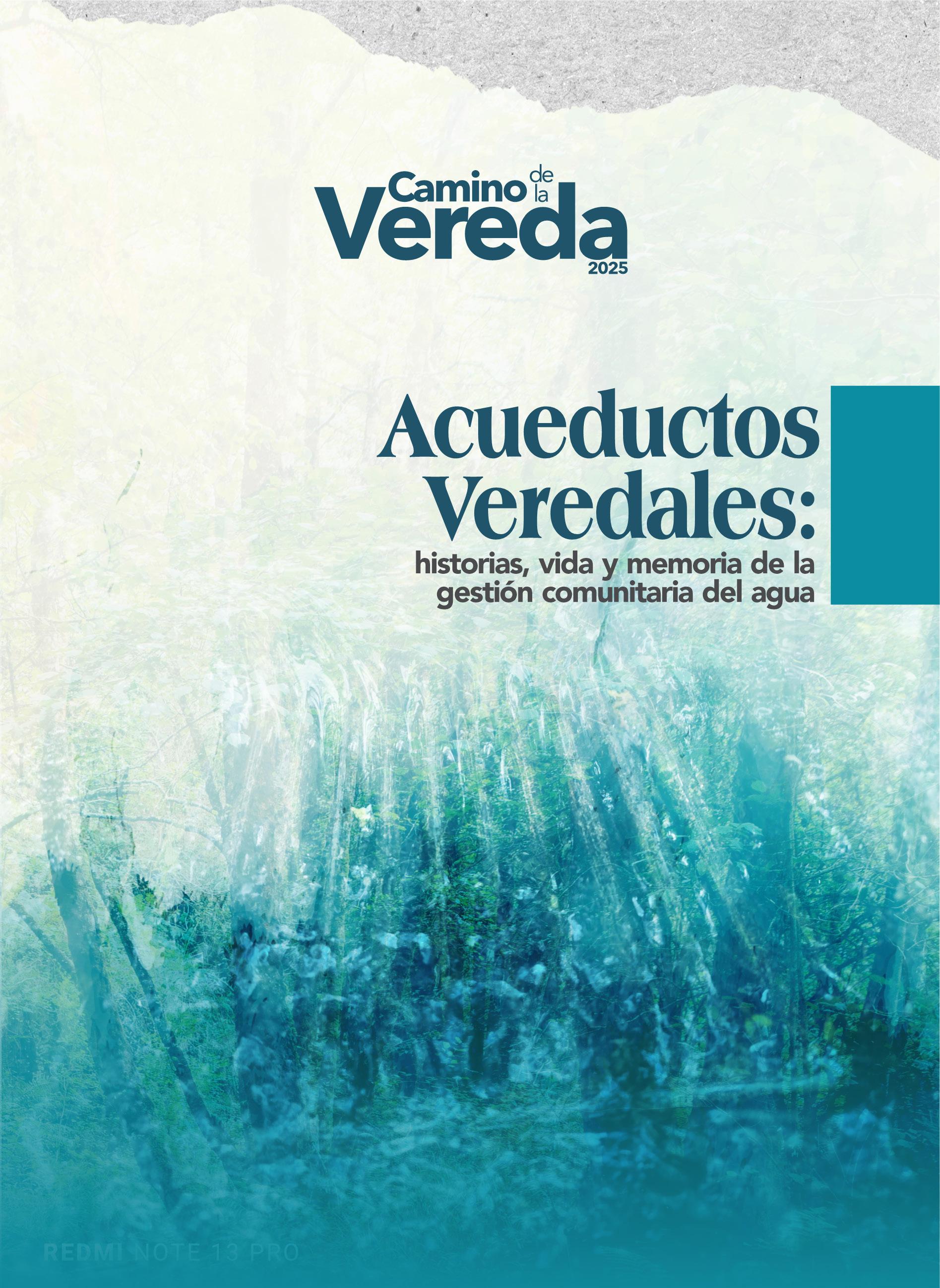

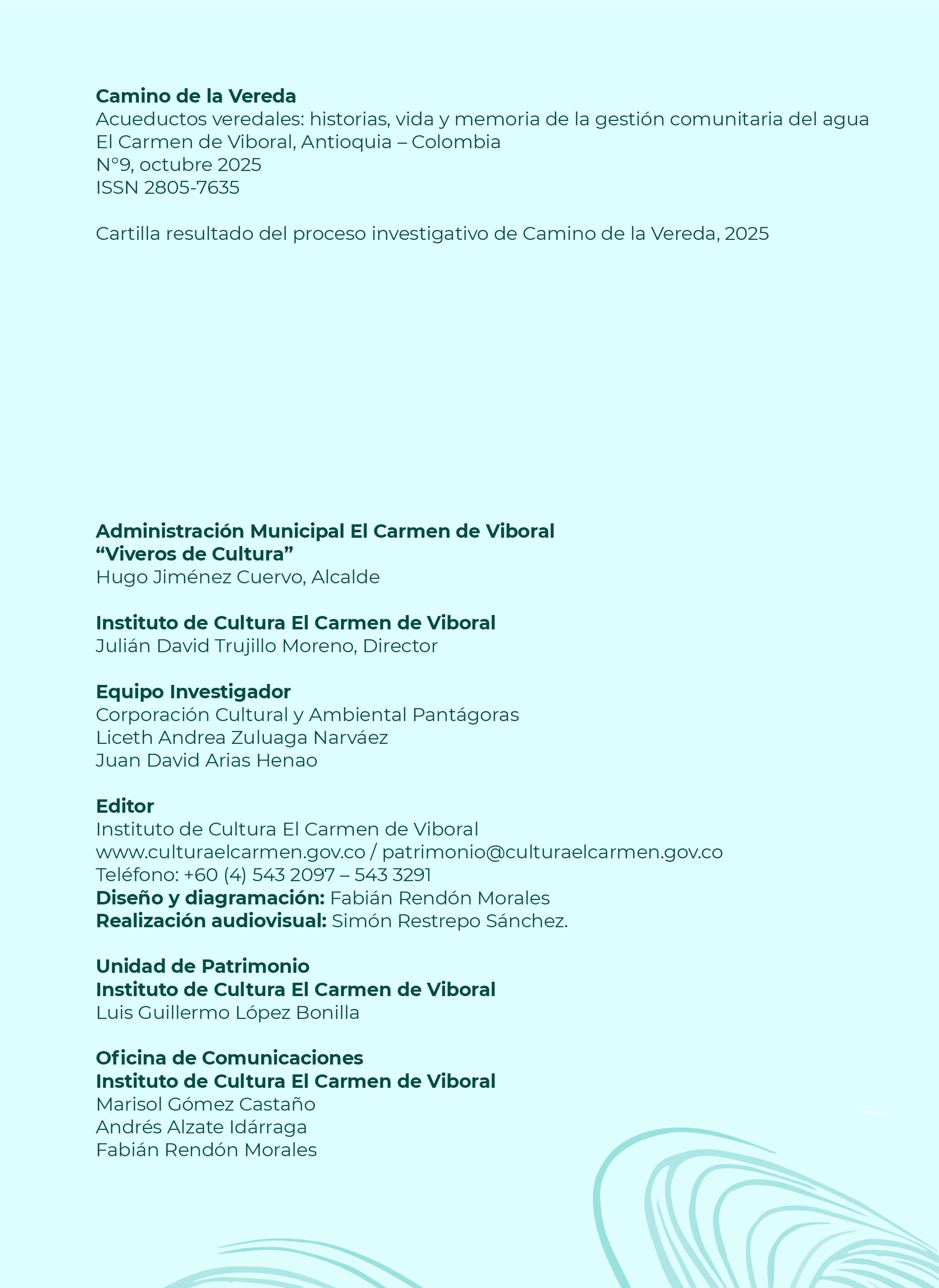
Fotografía: Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras


Por Julián David Trujillo Moreno, director Instituto de Cultura
El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral ha forjado gran parte de su identidad en la relación profunda con su territorio, con sus montañas y con el agua que fluye desde las quebradas y riachuelos que bañan nuestras veredas. En cada gota de agua que llega a los hogares rurales hay una historia de compromiso, de organización y de solidaridad comunitaria. El proyecto Camino de la Vereda 2025, titulado “Acueductos veredales: historias, vida y memoria de la gestión comunitaria del agua”, es un homenaje sentido a quienes, con trabajo silencioso y constante, han sido cuidadores del agua y gestores de la vida.

Las comunidades campesinas del municipio han sostenido durante décadas los acueductos veredales como expresiones de autonomía y de bien común. Cada tubería instalada entre la tierra fértil, cada tanque de almacenamiento levantado con manos solidarias, cada junta de acción comunal reunida en torno a la gestión del recurso, constituye un acto de dignidad y de amor por la vida. Allí se tejen relaciones sociales que trascienden lo individual, pues el agua se convierte en motivo de encuentro, en causa común, y en herencia que se protege para las generaciones futuras.

La investigación que adelantamos este año junto a nuestros amigos de la Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras busca reconocer y documentar esas memorias: los relatos de los líderes y lideresas comunitarias, los esfuerzos colectivos y las estrategias de cuidado y conservación de las cuencas hídricas, las decisiones comunitarias que han permitido que cientos de familias campesinas tengan acceso al recurso vital. En estos relatos emerge la sabiduría popular que entiende que el agua no es propiedad de nadie, sino patrimonio de todos y todas.
El valor de estos procesos no puede medirse solo en términos técnicos. Más allá de los sistemas de conducción y almacenamiento, los acueductos veredales son símbolos de confianza, de responsabilidad compartida y de arraigo al territorio. Allí se cultiva el sentido de lo común, el respeto por la naturaleza y la certeza de que desde el trabajo colectivo es posible garantizar el bienestar de la comunidad.
Como municipio, estamos llamados a reconocer la labor invaluable de los cuidadores del agua: hombres y mujeres que, desde la ruralidad, han entregado sus horas, sus fuerzas y su conocimiento para que el agua siga fluyendo limpia hasta muchos hogares. Ellos han conservado los bosques nativos, han protegido las montañas y han hecho de las cuencas escenarios de cuidado y de vida. Su tarea silenciosa es, en esencia, un acto de cultura y de civilización que merece todo nuestro reconocimiento.
El agua no es un recurso inagotable, nos advierten, y su cuidado exige una ética colectiva que se funde en el respeto a la tierra y en la gratitud. El patrimonio cultural de los carmelitanos no se limita solo a la cerámica, la música o el teatro; también incluye el patrimonio natural que nos sustenta. Y el agua es, sin duda, el corazón de ese patrimonio.

Este proyecto nos invita a recordar que cada gota que corre por los acueductos veredales es fruto de la memoria, de la organización y del sacrificio de nuestras comunidades. Nos convoca a cuidar los bosques, a proteger las fuentes hídricas y a mantener viva la tradición de gestión comunitaria del agua en El Carmen de Viboral.


Ana Lucía Alzate recuerda el sonido de la quebrada que pasa a un lado de la finca de su padre: un hilo de agua que corría entre piedras, el juego de los niños, el canto de los pájaros y la sombra de los árboles. Ella se hizo líder del Acueducto Aguas Claras desde que tenía 18 años.
“Para mí esa quebrada tiene un significado muy, pero muy grande, porque yo me críe en la región, amo este lugar y desde niña me tocó bañarme en estas quebradas. En esa quebrada de Aguas Claras hacíamos como unas piscinas y unos charcos y pescábamos. Eso fue un disfrute muy lindo para nosotros”.

Esta frase invita a recordar aquellos tiempos en que la quebrada significaba territorio, juego y pertenencia. Esa memoria hídrica funciona aquí como un punto de partida que cuenta lo que fue, pero también explica por qué hoy la gente se organiza para cuidar las fuentes hídricas y garantizar el derecho humano al agua. Los recuerdos de infancia también se mezclan con algunas noticias que se escuchan hoy en las veredas del municipio sobre caudales que disminuyen, crisis climática y desafíos en la gestión del agua. Este relato abre la historia de los acueductos veredales en El Carmen de Viboral: cómo nacieron, qué significan para sus asociados y qué se necesita para preservar las formas de manejo comunitario de este líquido vital.



¿Qué es el agua aquí?
Identidad y patrimonio
Las voces de quienes practican la gestión comunitaria en la ruralidad carmelitana, muestran que el agua no es simplemente un recurso, un objeto o un insumo técnico: más bien, es un líquido que da sentido a la existencia de todos los seres, que articula biología, memoria, identidad y economía.
En El Carmen de Viboral conviven concepciones diversas del agua que generan a su vez distintas prácticas de gestión. Una de las visiones importantes a destacar es aquella que la considera como un elemento vital. Así lo expresaba una de las lideresas de acueductos veredales del municipio:
“El agua es aquello que da la vida, es como la sangre que nutre la tierra. Tenemos que recordar que nuestras mismas células y nuestras lágrimas están hechas de agua. Entonces para mí el agua es un líquido vital, es algo esencial para el sustento de la población. Sin agua no hay humanidad, no hay naturaleza. Sin agua la vida no sería posible. Es que el agua lo es todo”.

Desde esta perspectiva, el agua es clave para la reproducción de la vida, el sustento doméstico y la continuidad de paisajes ecológicos que sostienen las prácticas diarias en las veredas. Alrededor del líquido vital confluyen generaciones, saberes y territorios. La visión comunitaria le atribuye en muchas sociedades veredales un valor de uso, pero también un valor espiritual, ecológico e identitario. El agua se convierte así en un referente importante de la identidad en el municipio, ya que existe un fuerte vínculo territorial, así como un apego ecológico y cultural con las fuentes hídricas que permiten la vida.
Aquella tradición local que reconoce al municipio como la “Perla Azulina”, recupera memorias y prácticas en torno a quebradas, arroyos y ríos. Ese patrimonio hídrico combina elementos naturales como fuentes, nacimientos y cuencas, junto con prácticas sociales de cuidado, trabajo colectivo y saberes. Todo esto constituye una red de relaciones hidrosociales, es decir, de relaciones entre agua y sociedad, que promueve formas concretas de pertenencia al territorio.

Por todo lo anterior, el agua y las relaciones sociales que se tejen a su alrededor constituyen un patrimonio natural y cultural de las veredas, un entramado de elementos interdependientes. Es sinónimo de vida y bien común, fuente de subsistencia y arraigo. Los acueductos, con toda su cultura material y simbólica, expresan el esfuerzo y la solidaridad comunitaria, convirtiéndose en guardianes de este líquido vital. A través de sus prácticas, saberes y luchas, los líderes y lideresas de los acueductos veredales han forjado una identidad profundamente ligada al agua y al territorio.
Fotografía: Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras


Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras


Los acueductos veredales en El Carmen de Viboral surgieron principalmente de la necesidad de las comunidades para acceder al agua potable ante el crecimiento poblacional, especialmente en torno a escuelas y viviendas. La mayoría de ellos surgieron de la mano de las Juntas de Acción Comunal, organizándose como espacios para garantizar el derecho al agua. La construcción de infraestructuras como redes y tanques, implicó mayormente el trabajo voluntario de los vecinos. Fue aproximadamente en los años setenta que se comenzaron a construir las primeras infraestructuras y, algunas de ellas, contaron con apoyos de la Gobernación de Antioquia, el Inderena y la Caja Agraria. En un principio, los acueductos funcionaron sin contadores ni cobros formales, aunque estas condiciones se fueron modificando con el paso del tiempo.

Un ejemplo de esto es el acueducto de Cerro - Samaria, fundado por Emilio de Jesús Jiménez Hoyos y otros líderes comunitarios, quienes estuvieron trabajando allí durante más de 40 años. Las labores de construcción comenzaron en 1980 bajo la representación de la Junta de Acción Comunal de Samaria. Se hizo captación de aguas de El Cerro y La Milagrosa, veredas abundantes en agua, para servir a una población más amplia. En un año, este acueducto se convirtió en multiveredal, conectando a las primeras 320 familias de cuatro veredas: Samaria, Quirama, La Milagrosa y El Cerro. Se consolidó como organismo jurídico en 1995, momento en que la Junta de Acción Comunal entregó sus responsabilidades sobre el acueducto.

De otro lado, Jesús María Quintero, fontanero del acueducto La Florida, recuerda haber ayudado a excavar el hueco para los tanques entre los años 1997 y 1998. Su padre, al igual que otros miembros de la comunidad, aportaban un día de trabajo semanal para obtener su “derecho de agua”. Este acueducto se construyó en medio de la violencia de esos años, lo que hizo que el proceso se estancara, se perdieran algunos documentos y muchos pobladores se desplazaran. Por aquella época la comunidad se redujo a unas 10 familias. Sin embargo, tras la violencia armada el acueducto reanudó sus funciones administrativas y se formalizó a partir de 2008, cuando se integró a la Asociación de Acueductos Veredales Agua Viva. Esto implicó la necesidad de establecer fórmulas tarifarias y organizarse legalmente.
Estos dos ejemplos muestran las energías y el trabajo voluntario que fueron necesarios para consolidar las iniciativas comunitarias. La historia
de estos acueductos implicó una transformación desde sistemas de gestión familiar, como pozos y mangueras desde los nacimientos, hacia modelos comunitarios más organizados. El crecimiento de la población hizo insostenible la distribución familiar del agua, ya que las veredas en expansión necesitaban modelos de gestión más complejos. Algunos cambios que ocurrieron con el tiempo, tales como la implementación de contadores y el cobro por el servicio, fueron difíciles de aceptar para las comunidades, quienes estaban acostumbradas a realizar altos consumos y pagar tarifas fijas muy bajas. Sin embargo, los cambios fueron necesarios para el sostenimiento y crecimiento de los acueductos. Durante los últimos años, los acueductos veredales se han transformado desde iniciativas locales y de base comunitaria, hacia estructuras más complejas y que ahora deben implementar regulaciones institucionales mucho más estrictas.
Fotografía: Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras




La provisión de agua potable en la ruralidad del municipio se sostiene gracias a 15 acueductos veredales que operan desde una lógica comunitaria: algunos están agrupados en una asociación y otros trabajan de manera particular. Detrás de cada sistema de organización hay juntas, liderazgos locales, redes de trabajo voluntario y una larga historia de esfuerzo colectivo que combina trabajo físico, aportes económicos personales y prácticas de cuidado del territorio.
Hay nueve acueductos agrupados en la “Asociación de Acueductos Veredales Agua Viva”. Pese a sus diferencias de tamaño y cantidad de asociados, comparten mecanismos de coordinación asociativa y acceso a espacios de formación y gestión colectiva. Estos son:
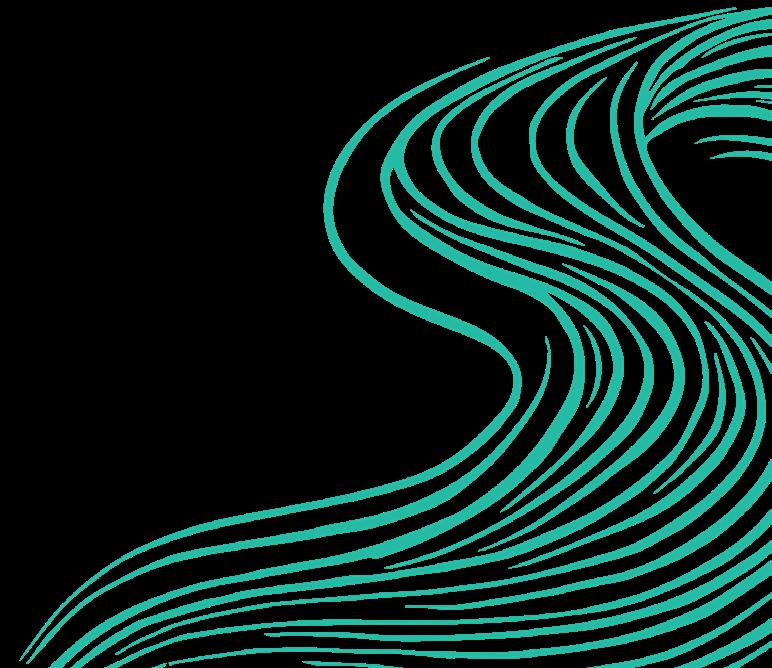


Otros seis acueductos no integran Agua Viva, y trabajan más bien de manera particular. Estos son:

Todos los acueductos veredales del municipio conforman un mapa de escalas y modos de gestión: desde sistemas pequeños de pocos asociados, como el caso de La Florida (99 socios); hasta acueductos con miles de usuarios y estructuras más complejas, como el caso de Cerro - Samaria (2.225 socios) o Aguas Claras (1.527 socios).
Fotografía:




¿Cómo es la gestión comunitaria del agua?
La gestión comunitaria del agua en las veredas de El Carmen de Viboral se ha vivido y pensado como un trabajo de vecindad: es una entidad sin ánimo de lucro, que funciona como red de cuidado del agua donde los ingresos son excedentes que deben reinvertirse. Ese sentido práctico y ético determina cómo se nombra a las personas usuarias —“vecinos”, “familia”, “socios”— y cómo se toman las decisiones importantes: los aumentos de tarifa, las amnistías para regularizar conexiones, las esperas y las condonaciones se discuten en asambleas.
Esa lógica de solidaridad tiene raíces y efectos concretos. Durante décadas, la operación se sostuvo con mano de obra voluntaria, aportes comunitarios y arreglos informales que permitían sostener el derecho, aunque hubiera deudas o dificultades temporales. Al día de hoy esas prácticas conviven con una racionalidad que responde a la normativa estatal, que iguala a todos los prestadores del servicio público del agua sin importar cuál sea su

escala. La sensación entre lideresas y administradoras de acueductos veredales es muy clara: “se nos está midiendo con la misma vara de las grandes empresas”, dicen, y en esa frase se muestra la tensión que existe entre una gestión nacida del tejido comunitario y una normativa pensada para la gestión empresarial de gran escala.
La presión normativa se ve en las obligaciones que antes no existían o que eran manejables de forma rudimentaria: matrícula ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reportes al Sistema Único de Información, contabilidad, facturación electrónica, requisitos tributarios y atención legal. Para cumplir con estas demandas, muchas juntas directivas se ven forzadas a contratar contadores y abogados, adquirir software, así como dedicar tiempo y dinero a tareas administrativas que restan capacidad operativa y que, en algunos casos, resultan inaccesibles; además de que implica recursos que no siempre están disponibles para los acueductos veredales.

A esta carga administrativa se suma otra exigencia: la obligación de ser “rentables”. Cuando el principio rector pasa a ser la rentabilidad, las prácticas solidarias se estrechan. Lo que antes se resolvía con un aplazamiento, una condonación temporal o una negociación vecinal, hoy choca con reglas que demandan cuentas claras y sostenibilidad financiera. Ese desplazamiento no solo obliga a cobrar, sino que redefine relaciones comunitarias, ya que entra a regir la lógica del pago uniforme. La consecuencia práctica es que la gestión deja de ser únicamente trabajo comunitario y pasa a ser una actividad que también involucra aspectos como la contabilidad estricta y las obligaciones legales.
A pesar de estas transformaciones, algunas lideresas de los acueductos proponen salidas sin tener que renunciar a la identidad veredal. Por ello hablan de la necesidad de establecer una normativa diferenciada, o como también se le ha llamado, una “ley propia del agua”. Mantener un acueducto veredal operando como empresa puede resolver problemas técnicos y normativos, pero cambia las relaciones sociales que hicieron posible su nacimiento. Preservarlo en su esencia comunitaria exige reconocer el trabajo colectivo como un patrimonio que merece apoyo y reconocimiento material, así como diseñar reglas que permitan convivir con la tecnificación, sin borrar la red de tejidos comunitarios que sostienen el agua.




Más allá del agua: gestión social y ambiental en las veredas
Los acueductos veredales van mucho más allá de la simple gestión y distribución del agua; se han convertido en pilares muy importantes para la gestión social y ambiental de sus territorios, asumiendo roles que, en muchos casos, el Estado no logra cubrir. En ese sentido, la conservación ambiental es una de las funciones que también desarrollan los acueductos comunitarios, ligada a su visión del agua como un bien común. Los acueductos se preocupan por tener un agua limpia y que provenga de una montaña protegida. Esto implica la conservación de las cuencas y territorios, por lo que promueven la siembra de árboles nativos para aumentar el caudal y mejorar la calidad del agua.
Un ejemplo de esto se ha dado en el acueducto SonadoraGarzonas, donde se sembraron 1.800 árboles como parte de una primera etapa de reforestación de sus fuentes hídricas. Allí también se plantean reemplazar pineras (árboles de pino que afectan la regulación del agua) a cambio de especies nativas como los helechos, yarumos y guamos. Buscan adquirir terrenos para reserva forestal con el fin de proteger
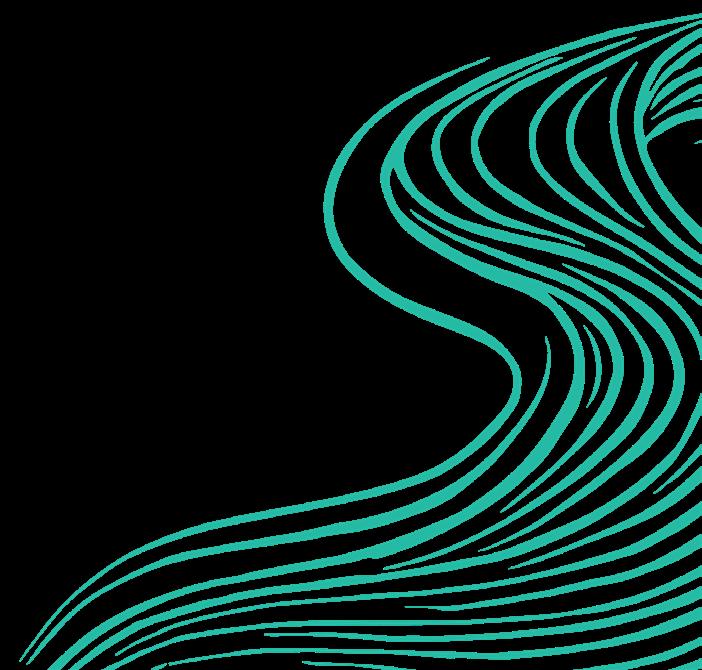
las fuentes y evitar asentamientos humanos que puedan contaminar o estresar las fuentes hídricas. Otro de los ejemplos viene del acueducto de Aguas Claras, que tiene cuatro predios destinados a zona de reserva, y cuya fuente de agua principal nace en uno de sus predios.
De otro lado, los acueductos veredales también han realizado diferentes actividades de gestión social a través de la pedagogía en las instituciones educativas. Varios de ellos desarrollan campañas para recolectar empaques y envases de agroquímicos con estudiantes, gestionando su adecuada disposición. De igual modo, han hecho diferentes actividades en las escuelas sobre la importancia del uso eficiente y el ahorro del agua; han diseñado planes estratégicos para sensibilizar, capacitar y formar a sus socios y a la comunidad en general en temas ambientales; y realizan salidas pedagógicas con instituciones educativas, llevando a estudiantes a recorrer fuentes de agua y plantas de tratamiento, utilizando materiales con mensajes ecológicos para fomentar la conciencia ambiental.

La dimensión social de su gestión está vinculada con su naturaleza, que se entienden como “una familia” y no solo como prestadores de un servicio. Por ello también funcionan como lugares comunes para la organización social y espacios de encuentro comunitario. En muchos casos, sus sedes se transforman en centros educativos temporales o espacios para reuniones de la comunidad, supliendo la falta de infraestructura
estatal para la educación o el deporte. También desarrollan una gestión social relacionada con actividades como el arreglo de caminos o espacios veredales. Las asambleas anuales son importantes para discutir todo tipo de problemáticas (ambientales, sociales, políticas, comunitarias) y tomar decisiones sobre tarifas o proyectos, a menudo con la participación obligatoria de los socios.




El protagonismo de las mujeres en la gestión del agua en El Carmen de Viboral es un tema fundamental que hace posible la vida cotidiana de los acueductos. En los relatos de las lideresas existe una amplia cantidad de historias: mujeres que invirtieron dinero propio, que dieron la cara en tiempos de violencia, que aprendieron trámites y que hoy administran servicios bajo normas cada vez más complejas. Esas historias explican el presente de la gestión comunitaria del agua en las veredas, pero también sostienen las posibilidades de una gestión futura.
La Hermana Emilia Uribe, por ejemplo, es recordada por haber puesto dos millones de pesos de la época y pedir préstamos para impulsar el acueducto de Aguas Claras en 1976, motivada por el deseo de llevar agua potable a la escuela y al colegio. Junto a ella, Ana Lucía Alzate que en ese momento tenía 18 años, apoyó la gestión social inicial. En la continuidad generacional hay mujeres como Marcela Arias, administradora de empresas y

lideresa, o Fabiola Correa, que pasó de ser socia a representante del Acueducto Sonadora - Garzonas y actúa como interlocutora ante las instituciones. María Angélica Valencia es una lideresa comprometida con las causas comunitarias en el Acueducto de Cerro - Samaria, y acompaña a los acueductos más pequeños en sus tareas cotidianas. En La Madera, María Eugenia Cardona, cuenta cómo dedicó su vida a la labor social y ambiental del acueducto, trabajo que en gran medida realizó de manera gratuita y solidaria.
Estas historias contadas desde la memoria local, muestran que la participación de mujeres es constante, antigua y adaptativa. No se trata de una presencia simbólica, sino de responsabilidades concretas (en el recaudo, el mantenimiento, la representación externa, la capacitación) que mantienen los sistemas de acueducto en funcionamiento. Dora Patricia Vargas, lideresa del acueducto La Florida, lo resume de esta manera:


“En las reuniones se ve mucha mujer. Es que la mayoría son mujeres porque son las que están liderando los acueductos. Ya los hombres que van son poquitos. Yo diría que las mujeres tenemos más disposición de pronto para ayudar, para encargarnos de las diferentes tareas, más activas en la gestión. Nosotras hacemos los oficios de la casa y arrancamos para la reunión. Hacemos tres o cuatro cosas al mismo tiempo. En cambio, los hombres no son así. Los hombres tienen un trabajo más orientado al campo, a trabajar como fontaneros. Las mujeres estamos ya en labores más de gestión y administrativas”.
En las historias aparecen cualidades que ayudan a comprender el protagonismo femenino en la gestión veredal del agua: capacidad administrativa, atención al detalle, habilidad para desarrollar varias actividades al mismo tiempo, tolerancia a la frustración y disposición para ayudar. Esto no responde a una sola causa, sino a la confluencia de distintos factores. Por un lado, la herencia del rol doméstico, donde las mujeres históricamente administraron los recursos del hogar, les permitió trasladar esas
habilidades al ámbito comunitario. A ello se suma la menor disposición de muchos hombres a asumir cargos no remunerados, lo que abrió espacios que ellas han ocupado. También influyen cambios culturales que, junto con el cuestionamiento del machismo, facilitaron su participación en espacios públicos antes prohibidos. Finalmente, las exigencias burocráticas y normativas han impulsado la profesionalización de la gestión, un proceso en el que la incorporación de mujeres con formación técnica y administrativa ha sido muy importante.
Sin embargo, los relatos de las lideresas también muestran algunas tensiones relacionadas con la sobrecarga, la falta de reconocimiento económico, el riesgo de agotamiento y la falta de relevo generacional. La profesionalización requerida por las nuevas normativas puede ser una oportunidad (mejores capacidades técnicas), pero también una barrera si no viene acompañada de apoyos como la formación, el acompañamiento institucional y los recursos. Además, la cantidad de responsabilidades asignadas a las mujeres puede reproducir desigualdades si el trabajo comunitario permanece invisible o no se remunera.


La urbanización acelerada del territorio en El Carmen de Viboral es una fuerza que transforma las condiciones materiales, sociales y simbólicas de la gestión comunitaria del agua. Las redes de cuidado compartido y comunitario hoy enfrentan tensiones que ponen en riesgo su continuidad: la cantidad y calidad del agua, la infraestructura técnica, las normas administrativas, las prácticas culturales y la capacidad de control territorial han cambiado a tal punto que la supervivencia misma de muchos acueductos está en riesgo.
Varias lideresas de los acueductos veredales coinciden en un mismo diagnóstico, aunque con distintos matices: las fuentes hídricas que dieron fama al municipio por sus aguas “cristalinas, puras y no contaminadas” hoy muestran signos de agotamiento. La tala de bosques, las parcelaciones, los monocultivos de floricultura y la construcción de fincas de recreo han puesto al agua bajo un fuerte estrés. Como consecuencia de esto, la infraestructura de varios acueductos opera cerca de su límite: plantas de tratamiento y tanques requieren

ampliación, mientras que las redes de tuberías presentan algunos problemas y pérdidas constantes. A ello se suma la construcción descontrolada de viviendas, muchas veces sin permisos ni factibilidad técnica, que incrementa la demanda. El problema se agrava con las conexiones ilegales, que generan pérdidas y debilitan la operación diaria.
La urbanización trae consigo nuevos habitantes con expectativas distintas. La convivencia entre las distintas visiones del agua y el territorio genera tensiones. Las visiones tradicionales entienden el agua como bien común y responsabilidad colectiva, y la mentalidad de muchos foráneos la perciben como un servicio por el que se paga. En este escenario la visión comunitaria se debilita: los recién llegados muestran poco interés en las labores colectivas y los jóvenes locales prefieren empleos en otros sectores antes que en el acueducto. Esta transformación del tejido comunitario se refleja en testimonios que señalan la distancia en la relación entre usuarios y gestores del agua.

Fotografía: Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras


La crisis climática impuso nuevos retos a los acueductos veredales. En las épocas de sequía, la menor disponibilidad de agua obliga a tomar medidas que antes eran excepcionales: cerrar válvulas, racionar por semanas, reforzar limpiezas en bocatomas y multiplicar visitas a las plantas durante las lluvias. Los fontaneros y las administradoras trabajan más días y más horas. Al mismo tiempo, en época de inviernos prolongados, la calidad del agua se deteriora: las lluvias intensas remueven sedimentos, arrastran lodo y hojas. A ello se suman derrumbes y daños en tuberías causados por eventos extremos, que generan gastos imprevistos y desbordan presupuestos ya limitados.

La crisis climática, al imponer racionamientos y tratamientos costosos, intensifica el “choque de mundos” ya iniciado por la urbanización: mientras muchos habitantes nativos de las veredas apuestan por una ética de cuidado comunitario, la combinación de escasez, altos costos y presiones normativas empuja hacia lógicas de cobro, rentabilidad y gestión profesionalizada. Es por esto que surgen otros retos como el relevo generacional. Los liderazgos actuales son ejemplo de vocación y entrega, pero reconocen que muchos de ellos ya son adultos mayores, y expresan incertidumbre sobre quién continuará su legado. La consecuencia es clara: sin relevo generacional, el modelo comunitario queda en riesgo, y para muchos la única alternativa visible sería la contratación de personal externo.



Las historias de infancia y los testimonios de quienes fundaron y sostienen los acueductos veredales, muestran que el agua en El Carmen de Viboral no es sólo un recurso técnico: es tejido social, identidad y patrimonio. Esa memoria hídrica que aquí se ha registrado, también es la fuerza que impulsa los posibles futuros. Mirar hacia adelante obliga a tener en cuenta dos movimientos contradictorios. Por un lado, está la esperanza que nace de la experiencia acumulada: redes de solidaridad, liderazgos que han resistido violencia y sequías, capacidades de organización y prácticas de conservación. Por el otro, están las amenazas concretas que agregan incertidumbre al futuro: la urbanización descontrolada, la presión sobre las fuentes, la contaminación, la normativa, la tecnificación costosa y la falta de relevo generacional. Esa tensión entre lo que ha sido y lo que será necesario ser, define aquello que podrían ser los futuros hídricos.

Mantener viva la ética del trabajo comunitario de los acueductos veredales hacia el futuro requiere traducirla a políticas concretas: esquemas de subsidio dirigidos, mecanismos de amnistía y regularización, fondos para tecnificación condicionados a la permanencia de la gobernanza comunitaria, y programas de acompañamiento legal y contable que alivien la carga administrativa que hoy asfixia a muchas juntas de acueductos. Las mujeres, que hoy lideran una buena parte de las tareas de gestión, serán un pilar decisivo en esos futuros. Su combinación de saber técnico, sensibilidad territorial y compromiso altruista es un activo muy importante para los acueductos veredales.


Finalmente, los futuros hídricos son una cuestión tanto política como técnica. Requieren decisiones colectivas en asambleas, municipios y a nivel departamental, pero también acuerdos que reconozcan la especificidad de los acueductos veredales. La demanda por una normativa diferenciada no es un reclamo de privilegio, sino la propuesta de una racionalidad regulatoria que entienda escalas, patrimonios y formas de vida.
Garantizar el derecho al agua, la equidad en el acceso y la continuidad de modos de gestión comunitaria implica reconocer que el agua es, al mismo tiempo, biología, economía y memoria. En síntesis, los futuros hídricos dependen de reconocer que el agua seguirá siendo el hilo que sostiene la vida colectiva de las veredales en El Carmen de Viboral.

Corporación Cultural y Ambiental Pantágoras