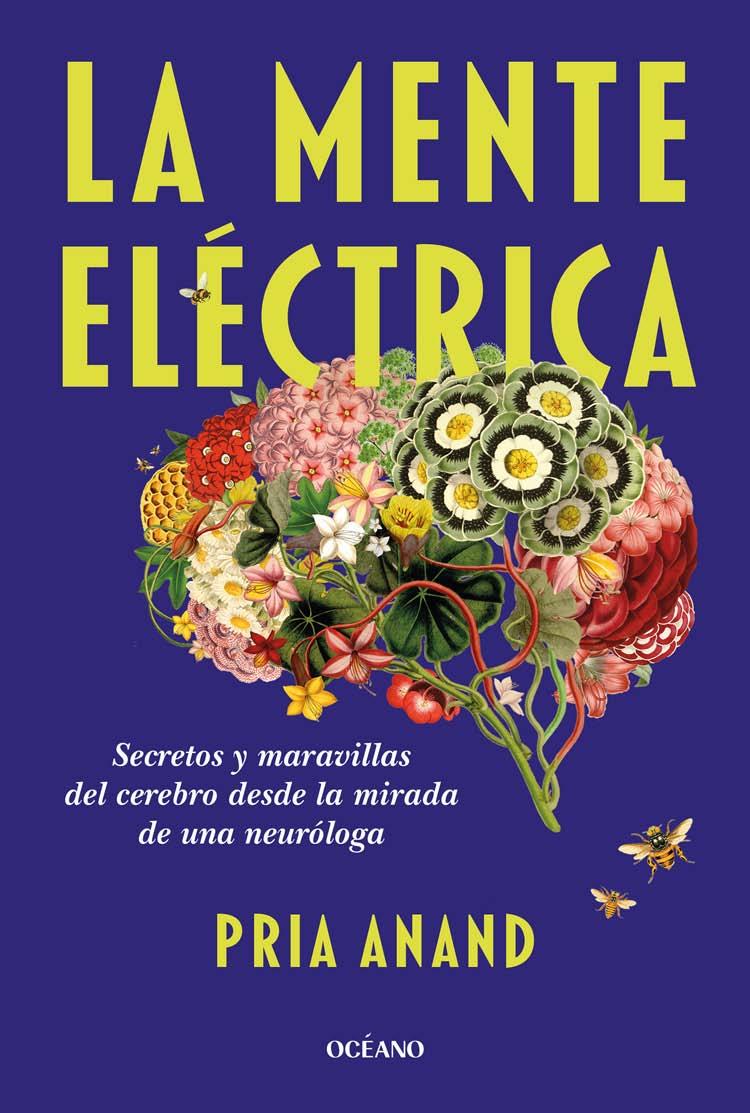
capítulo 1
El teatro de la enfermedad
La estudiante perdió la visión de forma tan gradual, tan insidiosa, que no fue sino hasta días después de que los síntomas comenzaron cuando se dio cuenta de que se había quedado ciega. Primero llegó el dolor de cabeza, un dolor sordo en su sien derecha. Fue leve al despertar, pero más tarde esa mañana, mientras miraba sus manos entrelazadas durante la liturgia en la iglesia, sintió como si alguien le hubiera atravesado el ojo derecho con una aguja de coser. En la escuela, notó que el dolor parecía aumentar o disminuir con el movimiento de su ojo. Se descubrió girando toda la cabeza mientras leía las páginas de sus libros de texto, procurando mantener los ojos lo más inmóviles posible. Esa noche, miró la orilla bordada de su nuevo camisón blanco y se preguntó cómo había llegado a desgastarse tanto; se preguntó cuándo el color del hilo, antes bermellón, había palidecido hasta volverse rosa. Si cerraba primero el ojo derecho y luego el izquierdo, el borde parecía alternar entre brillante y apagado. Estaba ayunando por Cuaresma, y pensó que sus síntomas —el dolor de cabeza, la sensación neblinosa— eran consecuencia del hambre. Se acostó temprano, y a la mañana siguiente sólo podía ver una pequeña franja del mundo a través de su ojo derecho, un angosto arco de visión con la forma de un recorte de uña. Por la tarde, la visión en su ojo izquierdo también había empezado a oscurecerse.
A los 19 años, aún vivía con su madre y su abuela mientras tomaba clases en el colegio comunitario local, pero no les contó sobre su ceguera. Había
crecido asistiendo a una iglesia ortodoxa etíope muy cerrada, y desde la adolescencia le habían enseñado discretamente que nunca debía entrar a la iglesia ni recibir la Eucaristía cuando tenía su periodo; en su lugar, debía rezar sola afuera. Estaba convencida de que su ceguera era una forma de castigo divino, impuesto por un pecado secreto: una semana antes había dado su primer beso, a escondidas, en el estacionamiento de la iglesia.
Ese día no fue a la escuela, insegura de si los fragmentos de visión que le quedaban le permitirían transitar por las dos rutas de autobús que tomaba para llegar al colegio. De inicio alegó un dolor de cabeza y luego un malestar estomacal, pero cuando se golpeó contra la pared al caminar de su habitación al baño, su abuela la llevó a la sala de urgencias para averiguar qué le ocurría.
Yo era una estudiante de medicina apenas mayor que ella, con una semana en mi primera rotación en neurología. La estudiante me habló de su visión —el dolor, los colores desvaneciéndose— y luego, cuando terminó la hora de visita y su abuela se marchó a regañadientes de su lado, me habló, entre sollozos, del beso.
Nunca había visto a una persona quedarse ciega de repente. Aún comprendía muy poco sobre la fragilidad de los cuerpos y los cerebros, pero ya había empezado a absorber el cinismo de los médicos a mi alrededor, a aprender que la respuesta adecuada ante la emoción era el escepticismo. Mientras la observaba llorar, me pregunté si la ceguera era imaginaria, una especie de autofagelación por el pecado del beso.
Pero la ceguera no era imaginaria. Era el resultado de una infamación en los nervios ópticos, el haz de fbras que viaja como un cable de extensión desde la parte posterior del ojo hasta los centros visuales del cerebro. En una resonancia magnética de su cerebro, esos nervios resplandecían con un blanco fantasmal, tumescentes por la infamación. En su intento por encontrar la causa de la infamación, los médicos la sometieron a pruebas para detectar todas las infecciones posibles. Sólo una dio positivo: un análisis de sangre reveló la presencia del virus de Epstein-Barr, causante de la mononucleosis, esa plaga
adolescente de agotamiento que se propaga por la saliva —la “enfermedad del beso”—. Para ella fue una prueba irrefutable: el beso había causado la ceguera, y la ceguera era un castigo por su pecado, ordenado por Dios, en lugar de la falla aleatoria de un cuerpo ensamblado con partes tan propensas al mal funcionamiento como las juntas de un motor. De cierta manera, yo también pensaba que el beso había causado la ceguera, aunque mi explicación era más vaga y menos satisfactoria: un sistema inmunitario desregulado, infamado de alguna manera por el virus.
Despojada de su vista, la estudiante comenzó a tener visiones. Cada noche veía su propio cuerpo elevarse y fotar sobre su cama, suspendido en el purgatorio del hospital, con las costuras de su bata gris de algodón ondeando bajo ella como alas de ángel. Le dije que las visiones también eran algo cotidiano, una ilusión creada por el disparo errático de las neuronas en su corteza visual, privadas de visión real. En secreto, sin embargo, sabía que mis explicaciones, como las suyas, sólo se sostenían en la fe, en mi propia e inquebrantable creencia en cosas que no podía ver: virus, neuronas, impulsos eléctricos.
Una década después, mientras enseñaba a mis propios estudiantes las formas en que alguien podía quedar ciego y luego recuperar la vista, me encontré con la historia de una santa neerlandesa del siglo xiv, Lidwina de Schiedam. A los 16 años, Lidwina cayó mientras patinaba sobre hielo, fracturándose una costilla y provocándose una herida en la piel que nunca sanó. Semanas después de la caída, comenzó a sentir un dolor violento en los dientes que le impedía comer, seguido de una parálisis facial que no la dejaba cerrar los labios. En los años posteriores, la difcultad para caminar se agravó; primero se apoyaba en los muebles para mantenerse de pie, luego tenía que ser cargada como una niña de una habitación a otra. En sus 20, al igual que la estudiante, comenzó a fotar entre ángeles sobre su cama. Su brazo derecho quedó paralizado, luego
volvió a moverse; su ojo derecho se tornó ciego, luego recuperó la vista. Al fnal de su vida, Lidwina tenía difcultades para tragar.
Lidwina de Schiedam se convirtió en un espectáculo; médicos viajaban desde toda Holanda para ver a la joven que había quedado ciega y después había recobrado la visión, que había estado paralizada y luego había recuperado el movimiento. Decían que su enfermedad provenía de Dios. “Ni Hipócrates ni Galeno podrían hacer nada aquí —afrmó un médico—. La mano del Señor ha tocado a esta mujer”.
Al igual que mi paciente, Lidwina era joven y profundamente religiosa; había rezado a la Virgen María desde su infancia. Estaba inmovilizada, infantilizada, atormentada por un dolor insoportable. Con el tiempo, llegó a creer que había sido elegida para sufrir por los pecados de la humanidad. Tras su muerte, su tumba se convirtió en un sitio de peregrinación, y se construyó una capilla en ese lugar para que otros enfermos pudieran rezar por su sanación. Siglos más tarde, fue canonizada como la santa patrona del patinaje sobre hielo y del dolor crónico.
En 1947, el cuerpo de Lidwina fue exhumado y su esqueleto examinado. Los huesos de sus piernas y su brazo derecho mostraban las marcas de años de parálisis, de músculos en espasmo. Los científcos especularon que su diagnóstico probablemente había sido esclerosis múltiple, lo que haría de su caso uno de los primeros registrados.1 Su ceguera y recuperación de la vista no fueron ni una maldición ni un milagro, sino más bien una afección tan común como el fallo de un nervio.
Mucho sobre la esclerosis múltiple —qué vuelve a alguien susceptible a la enfermedad, por ejemplo, o incluso qué determina si una persona predispuesta comenzará a presentar síntomas a los 14 o a los 24 años— sigue siendo un misterio, tan inescrutable para los médicos de hoy como lo fueron las causas
del sufrimiento de santa Lidwina en su época. Lo poco que sabemos sugiere que el sistema inmunitario juega un papel clave.* Nuestro sistema inmunitario está preparado para la guerra, diseñado para neutralizar e incluso devorar físicamente cualquier cosa que considere una amenaza. La mayoría de las veces, esas amenazas son invasores externos al cuerpo: virus y bacterias que el sistema inmunitario reconoce como ajenos debido a las proteínas y secuencias genéticas que marcan sus superfcies, distintas de las que conforman el cuerpo humano. Otras veces, las amenazas provienen del propio cuerpo: las células moribundas que pueblan una herida, por ejemplo, y que el sistema inmunitario consume para que puedan ser reemplazadas por tejido sano. En las enfermedades autoinmunes, incluida la esclerosis múltiple, algo sale mal en la fnamente ajustada maquinaria que distingue las células sanas del cuerpo de una posible amenaza. En lugar de erradicar patógenos invasores y limpiar los desechos de un traumatismo, el sistema inmunitario comienza a devorar el cuerpo que estaba diseñado para proteger. En su esencia, estas enfermedades representan una suerte de guerra civil, pues los sistemas del cuerpo entran en combate unos contra otros.
En el campo de batalla del cuerpo, el cerebro y la médula espinal existen en un espacio privilegiado, protegidos incluso de la sangre que circula por ellos mediante una barrera microscópica de células fuertemente unidas que rodean cada capilar como piedras en el muro de una fortaleza. Esta barrera está
* En la época en que mi paciente perdió la visión, los científcos sospechaban que podría haber un vínculo entre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, pero debido a la gran prevalencia del virus —el 90 por ciento de la población mundial ha estado infectada en algún momento—, los datos eran poco concluyentes. Más recientemente, un estudio de 2022 realizado en 10 millones de militares en servicio activo, que fueron observados durante dos décadas, encontró que la incidencia de la esclerosis múltiple aumentó más de 36 veces después de que las personas contrajeron el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, la naturaleza de la relación entre el virus y la enfermedad sigue siendo opaca. Kjetil Bjornevik et al., “Longitudinal Analysis Reveals High Prevalence of Epstein-Barr Virus Associated with Multiple Sclerosis”, Science 375, núm. 6578 (21 de enero de 2022): 296-301, https://doi.org/10.1126/science.abj8222
destinada a impedir que las infecciones en la sangre lleguen al cerebro. En las personas con esclerosis múltiple, esta barrera se vuelve permeable, permitiendo que las células inmunitarias que circulan en la sangre atraviesen la fortaleza e invadan el sistema nervioso.
En ciertos aspectos, el sistema nervioso es insondable; en otros, es sorprendentemente banal. En nuestro cerebro y nuestra médula espinal, la sustancia de la fuerza, la sensación y la consciencia viaja a través de vastas distancias —de la corteza a las extremidades— en forma de electricidad, transportada por los largos y flamentosos axones de cada neurona. Cada axón está envuelto en una vaina de grasa aislante que contiene las señales eléctricas que transporta, impidiendo que se disipen antes de alcanzar su destino. Atacado por un sistema inmunitario hiperactivo, este aislamiento comienza a desgastarse, mordisqueado y degradado como el cableado defectuoso, roído por ratones, de una casa vieja; esto hace que la señal se desvanezca en las secciones expuestas del cable y se debilite a cada milímetro de su recorrido. La esclerosis múltiple es la más común de un grupo de enfermedades llamadas enfermedades desmielinizantes, por la manera en que erosionan las partículas de proteína y grasa que conforman esta capa aislante, la mielina, cuyo nombre deriva de la palabra griega para “médula”, debido a su abundancia en el núcleo del cerebro.
En una resonancia magnética, la esclerosis múltiple es luminosa; el contraste de gadolinio, inyectado en los vasos sanguíneos, se fltra a través de la barrera hematoencefálica rota hacia los tejidos infamados del cerebro y la médula espinal, generando manchas blancas brillantes. Bajo el microscopio, la esclerosis múltiple es devastación: los axones despojados de su mielina están rodeados por células inmunitarias voraces, con partículas de mielina digerida aún visibles dentro de su vientre distendido. Éstas son las cicatrices —las esclerosis— que dan nombre a la enfermedad.
Igual peso en el nombre tiene la palabra múltiple, que describe la manera en que la enfermedad ataca el sistema nervioso sin un patrón fjo, dejando innumerables esclerosis a su paso. En parte, esta multiplicidad signifca que las
manifestaciones de la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes son proteicas, determinadas por el sitio donde las células inmunitarias se asientan dentro del sistema nervioso. Una interrupción en las fbras del cerebro que sustentan el sistema sensorial puede causar un síntoma menor, como entumecimiento, mientras que un daño en el delgado cordón de la médula espinal —una zona crucial en la que cada milímetro cuenta— puede paralizar ambas piernas. En el caso de mi paciente —la estudiante—, el objetivo fueron sus nervios ópticos. En lugar de viajar intacta hasta el cerebro, la información sobre el mundo que ingresaba por sus ojos se perdía en el trayecto, fltrándose por cada fbra desprotegida: el puente entre su cerebro y sus ojos había sido cortado por su hiperactivo sistema inmunitario. Finalmente, la diagnosticamos con un raro tipo de enfermedad desmielinizante, llamada neuromielitis óptica por las estructuras que destruye: las fbras compactas del tronco encefálico, la médula espinal y el nervio óptico. La neuritis óptica que la dejó ciega sería un presagio de futuros ataques; sin tratamiento, la neuromielitis óptica conduce inexorablemente a la ceguera, la parálisis e incluso, en algunos casos, la muerte, devastando los núcleos del tronco encefálico que controlan los músculos de la respiración.
En sus formas más comunes, las enfermedades desmielinizantes se caracterizan por ser recurrentes y remitentes, y atacan en cualquier momento con síntomas que van desde visión doble hasta incontinencia. En las semanas siguientes estos síntomas suelen revertirse, pero no por completo: una delgada capa de mielina comienza a formarse sobre los axones previamente desnudos, aunque no tan robusta como el aislamiento original. Ésta es la fase de “remisión” de la enfermedad: una pierna paralizada durante semanas empieza a moverse nuevamente, aunque nunca con la misma fuerza; la visión regresa a un ojo que había quedado ciego, aunque siempre un poco más tenue que antes.
Para algunos pacientes, esta incertidumbre es una de las partes más crueles de la enfermedad: no saber si los síntomas se revertirán, y de ser así, en qué medida —¿seguirá el mundo totalmente velado o sólo un poco menos brillante, con el rojo deslavándose en rosa y la oscuridad bordeando la visión?—. Los medicamentos que usamos para tratar las recaídas pueden acelerar esta recuperación, pero ninguno parece modifcar el desenlace: cuánta visión recuperará alguien, por ejemplo, o si podrá volver a caminar.
La estudiante fue tratada por su ceguera, primero con esteroides para aplacar su sistema inmunitario y luego con un procedimiento para purifcar su sangre del exceso de anticuerpos, eliminando así las partes de su sistema inmunitario que atacaban sus nervios ópticos. Su visión comenzó a recuperarse, el arco de visión en su ojo derecho se expandió como una luna creciente y los colores retornaron a su ojo izquierdo, antes apagado.
Le expliqué que su recuperación era el resultado de algo ordinario: el nuevo crecimiento de mielina en sus axones desnudos. Le hablé sobre el aislamiento desgastado siendo restaurado, como si un diminuto electricista estuviera reparando su cerebro, con la misma seguridad que si fuera algo que hubiera visto con mis propios ojos. Ella, en cambio, estaba convencida de que se trataba de un milagro: había sido castigada con la ceguera por su pecado, y con la misma fuerza, su visión había sido restaurada. Mi fe estaba en lo infnitesimal, en las proteínas y los lípidos, incluso en los tratamientos que le administrábamos, aunque sabía que sólo funcionaban a medias. La suya estaba en la revelación divina.
La recuperación de su vista no puso fn a las apariciones nocturnas. Veía llamas lamiendo las paredes del hospital, el deslizar de escamas sobre el suelo bajo su cama. Y siempre fotaba sobre su cama, distante y protegida. Algunas noches, otros ángeles vestidos con batas hospitalarias fotaban junto a ella, con los pies envueltos en unos coloridos calcetines de suela de goma idénticos a los suyos.
Las enfermedades desmielinizantes, a diferencia de muchas afecciones neurológicas que aparecen en la vejez —como la demencia o los accidentes cerebrovasculares—, son dolencias de los jóvenes; sus primeros síntomas se manifestan, con frecuencia, en la década de los veinte. Por razones que aún resultan desconocidas, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica también afectan con mucha mayor frecuencia a mujeres que a hombres, atribuidas a factores que van desde el cromosoma X hasta las hormonas sexuales, sin una explicación clara. La neuromielitis óptica es cuatro veces más común en mujeres que en hombres,* mientras que la esclerosis múltiple es más de tres veces más frecuente en mujeres que en hombres.** La brecha sigue creciendo: la incidencia de la esclerosis múltiple en mujeres continúa en aumento, mientras que en hombres se ha mantenido
** La neuromielitis óptica también es tres veces más común en mujeres de ascendencia asiática y 10 veces más común en mujeres negras que en mujeres blancas. Es difícil determinar la extensión geográfca completa de la mayoría de las enfermedades desmielinizantes —en el siglo xxi, tanto la neuromielitis óptica como la esclerosis múltiple suelen diagnosticarse mediante resonancias magnéticas, que no son fácilmente accesibles en gran parte del mundo—; sin embargo, en un mapa en el que se colorearan las regiones con mayor prevalencia de casos conocidos de neuromielitis óptica, dos archipiélagos de islas tendrían la mayor densidad de color: Japón, arqueándose hacia el sur desde el gélido mar de Ojotsk, y las Antillas, extendiéndose en las cálidas aguas del Caribe. Viktoria Papp et al., “Worldwide Incidence and Prevalence of Neuromyelitis Optica: A Systematic Review”, Neurology 96, núm. 2 (12 de enero de 2021): 59-77, https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000011153
** Prácticamente no existen estudios sobre enfermedades desmielinizantes —de hecho, sobre ninguna enfermedad neurológica— en personas de géneros subrepresentados. La poca información disponible sobre la prevalencia de esclerosis múltiple en este grupo proviene de un único estudio británico basado en datos del National Health Service, que sugiere que las mujeres trans padecen esclerosis múltiple con una frecuencia más de seis veces mayor que los hombres cis. Julia Pakpoor et al., “Gender Identity Disorders and Multiple Sclerosis Risk: A National Record-Linkage Study”, Multiple Sclerosis Journal 22, núm. 13 (noviembre de 2016): 1759-1762, https://doi.org/10.1177/1352458515627205
estable en las últimas décadas, una observación enigmática atribuida a causas que van desde los cambios en la dieta y el estilo de vida del siglo xxi hasta la disminución en el número de embarazos que una mujer promedio tendrá en su vida.2*
Quizá porque afectan principalmente a mujeres jóvenes, quizá por la manera en que los síntomas parecen migrar —un ojo afectado, luego un brazo—, o tal vez por su patrón de recaídas y remisiones, no fui la primera aspirante a médico desinformada en querer descartar los síntomas de una enfermedad desmielinizante como imaginarios, ni seré la última. En los años transcurridos desde aquella primera paciente, he atendido a otras mujeres que quedaron ciegas, mujeres que desarrollaron náuseas incurables y violentos ataques de hipo, o una profunda somnolencia narcoléptica que parecía disiparse tan repentinamente como había llegado; mujeres que describieron la sensación de una ilusoria boa constrictora enroscándose alrededor de sus costillas, o la impresión de caminar sobre vidrio roto, todos ellos síntomas de esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. A todas ellas, sus médicos las habían descartado como histéricas antes de recibir un diagnóstico.
Entre las muchas paradojas de esta enfermedad, quizá la más irónica sea ésta: las cicatrices microscópicas características de la esclerosis múltiple —la primera prueba irrefutable de que la enfermedad residía en el cerebro y no en la mente— fueron descritas por primera vez por el célebre neurólogo
* La esclerosis múltiple afecta principalmente a mujeres en edad fértil, pero parece remitir durante el embarazo. El tercer trimestre es tan efcaz para suprimir los brotes de la enfermedad como la mayoría de los tratamientos disponibles. Sin embargo, la enfermedad suele regresar con renovada fuerza en los meses posteriores al parto, cuando un tercio de las mujeres experimenta una recaída. Sandra Vukusic et al., “Pregnancy and Multiple Sclerosis (the PRIMS Study): Clinical Predictors of Post-Partum Relapse”, Brain: A Journal of Neurology 127, parte 6 (junio de 2004): 1353-1360, https://doi.org/10.1093/brain/awh152, y C. Confavreux et al., “Rate of Pregnancy-Related Relapse in Multiple Sclerosis. Pregnancy in Multiple Sclerosis Group”, New England Journal of Medicine 339, núm. 5 (30 de julio de 1998): 285-291, https://doi.org/10.1056/NEJM199807303390501
Jean-Martin Charcot, un médico que se hizo famoso, en parte, como curador de mujeres histéricas.
En 1852, Charcot pasó un año de su internado médico en la Salpêtrière, un hospital parisino que había sido originalmente una fábrica de pólvora, pero que en el siglo xvii fue convertido en un asilo para mujeres.* La Salpêtrière era un lugar destinado a confnar a mujeres consideradas locas o inválidas, mujeres embarazadas fuera del matrimonio o simplemente ancianas, todas relegadas a habitaciones bajas que se inundaban regularmente con la crecida del Sena. El recinto también albergaba una prisión para prostitutas, herejes y otras convictas en espera de ejecución. Era, como Charcot lo llamó, “un gran asilo de la miseria humana”, un lugar al que se sintió inevitablemente atraído a regresar una década después de concluir su internado. “Estamos en posesión de una suerte de museo de patología viva de recursos extraordinarios”,3 escribió, como si para él las mujeres albergadas en la Salpêtrière no fueran muy distintas a los especímenes de un coleccionista de lepidópteros, atrapados y asfxiados para posteriormente ser catalogados y disecados.
La primera noción de la histeria —la idea de que los síntomas físicos podían surgir de un exceso emocional y que ese exceso era exclusivamente una aficción femenina— emergió milenios antes de que Charcot llegara a la Salpêtrière, en uno de los textos médicos más antiguos que se conservan: fragmentos dispersos de un papiro egipcio. Los síntomas que se describen en estos fragmentos son variados, desde dolores punzantes en todo el cuerpo hasta la incapacidad para hablar, pero todos se atribuyen al útero. Según el papiro, el útero es un órgano voraz que migra dentro del cuerpo en busca de alimento. Cuando asciende demasiado por encima de la pelvis, comprime otros órganos, y de este desplazamiento surgen síntomas extraños. El papiro trata al útero como si fuera un animal que debe ser arreado y metido en un corral, con
* La Salpêtrière toma su nombre del salitre [salpêtre], un componente esencial de la pólvora que algún día se fabricó en sus terrenos.
deseos y necesidades distintos de los de su anftriona. Para tratar los síntomas de un útero errante, el texto sugiere atraerlo de vuelta a la pelvis con fragancias dulces —ocre amarillo y mirra aplicados en la vulva— o ahuyentarlo de la zona del pecho y el abdomen con olores desagradables, como valeriana y asafétida sostenidas cerca de la nariz y la boca. La histeria recibió su nombre del término griego hystera, que signifca útero, por el médico griego Hipócrates, cuyo propio nombre se inmortalizó en el juramento hipocrático que los médicos recitan al graduarse. En la tradición egipcia, la versión de la histeria de Hipócrates también era exclusivamente una enfermedad femenina, tratada mediante el arreo del útero rebelde a su lugar.* Sus textos fueron traducidos primero al latín y luego al árabe y se difundieron a través del Imperio romano y el Imperio otomano, perpetuando la idea de un útero errante hasta bien entrada la Edad Media, aunque la noción de la feminidad como patología permaneció por mucho más tiempo.4
En el siglo xvii, 2 000 años después de Hipócrates y 200 antes de Charcot, Thomas Sydenham, el médico británico cuya obra incluye algunas de las primeras descripciones de la gota y la corea, también escribió sobre la histeria, a la que llamó la más común de todas las enfermedades crónicas. Según su relato, la histeria afectaba a casi todas las mujeres, mientras que los hombres eran “menos propensos a ella que las mujeres debido a su constitución más robusta”. Al igual que el útero errante, la histeria de Sydenham vagaba por el cuerpo, adoptando la apariencia de prácticamente cualquier otra enfermedad. “Allí dondequiera que se asiente genera síntomas, y a menos que el médico
* Los documentos que han sobrevivido no ofrecen un panorama completo sobre la infuencia de la antigua medicina egipcia en las obras de Hipócrates, pero los tratados ginecológicos del Corpus hipocrático parecen refejar los papiros egipcios producidos 10 siglos antes, tanto en su estructura como en las pruebas y remedios que describen. Algunos de los tratamientos que Hipócrates proponía se basaban en productos farmacéuticos que se desarrollaron por primera vez en Egipto, y el historiador griego Heródoto —contemporáneo de Hipócrates— escribió sobre Egipto: “Está lleno de médicos”.
sea muy hábil, se equivocará y pensará que esos síntomas provienen de un trastorno esencial de tal o cual parte, y no de una enfermedad histérica”, escribió. En resumen, los médicos debían tener cuidado de no diagnosticar una enfermedad “real” a una mujer histérica, un preludio al escepticismo que más tarde absorbería en mi propia formación. Para Sydenham, la histeria podía causar desde parálisis y convulsiones hasta palpitaciones, tos y cálculos renales fantasma.
Aunque su versión de la histeria estaba íntimamente ligada al útero, ya que a menudo aparecía después del parto, él creía que no era una enfermedad causada por un órgano físico, sino por una emoción intensa. “Todo el mundo sabe que las mujeres histéricas a veces ríen excesivamente y a veces lloran con igual intensidad, sin motivo para ninguna de las dos cosas”, escribió. En lugar de que el útero deambulara demasiado arriba, pensaba que esas emociones fuertes —“pneuma psíquico”, el aliento del alma— podían deambular demasiado abajo y, “al precipitarse sobre los distintos órganos del cuerpo, provocar dolor y espasmos y generar los síntomas en esa parte”. Para tranquilizar estos espíritus, prescribía sangrías y láudano, ajenjo y agua impregnada con hierro y acero, además de una recomendación: “Pero nada reconforta y fortalece la sangre y los espíritus tanto como montar a caballo cada día durante largo tiempo”.5
A diferencia de sus predecesores, Charcot creía que la histeria no era causada por un útero errante ni por un alma perturbada, sino por una lesión en el sistema nervioso, igual a como ocurría con las otras enfermedades neurológicas exhibidas en su museo de curiosidades.* Según Charcot, la histeria era una enfermedad performativa, caracterizada por ataques violentos y contorsiones
* La palabra lesión es una de las favoritas en neurología, un término amplio que se usa para describir cualquier herida física dentro del sistema nervioso. Una lesión neurológica puede surgir por prácticamente cualquier enfermedad, desde un tumor hasta un accidente cerebrovascular o una enfermedad desmielinizante.
acrobáticas, attitudes passionnelles de terror y éxtasis y trastornos sensoriales que él denominó “estigmas histéricos”. Aunque también consideraba que la histeria afectaba con más frecuencia a las mujeres que a los hombres, Charcot estaba tan convencido6 de que también podía manifestarse en los hombres que comenzó a admitir pacientes varones en una pequeña sala del hospital de mujeres —primero 20 camas, luego 50— para profundizar en sus estudios.
Tal vez cautivado por las narrativas predominantes de la época, por la persistente imagen de la “mujer histérica”, aunque Charcot había reunido toda una colección de hombres histéricos, fue únicamente a las mujeres a quienes les pidió actuar. Las mujeres histéricas de su gran asilo7 fueron fotografadas, esculpidas, pintadas y dibujadas, pero el verdadero dramatismo de la enfermedad, según Charcot, se demostraba mejor en espectáculos en vivo, a los que acudían multitudes compuestas no sólo de médicos y estudiantes, sino también de parisinos curiosos y turistas. Charcot tenía un don para la teatralidad; cada presentación comenzaba con su entrada silenciosa —el maestro de ceremonias, seguido de sus discípulos— antes de que las mujeres histéricas fueran llevadas al escenario. Éstas iban vestidas con carnavalescos sombreros de plumas que temblaban con cada movimiento, para asegurarse de que incluso quienes estaban en las últimas flas del teatro pudieran presenciar el espectáculo. En escena, bajo la dirección de Charcot, se convulsionaban y se arqueaban, gritaban y se desmayaban. Entre los espectadores había bailarines y actores famosos, deseosos de poder imitar la expresividad de las mujeres histéricas.
En la Salpêtrière, el cuidado médico era un intercambio, un quid pro quo otorgado a cambio de la representación de la enfermedad. En los servicios de urgencias y los hospitales modernos he visto maneras más sutiles de exigir a los pacientes que actúen su enfermedad para recibir atención. Una mujer acude a urgencias tres veces en tres semanas, primero con visión borrosa en un ojo, y luego con una pesadez en el pie derecho, como si llevara una bota de invierno. En cada ocasión es examinada superfcialmente y enviada a casa sin una explicación para sus síntomas; en el caos del servicio de urgencias, saturado de
sobredosis e infartos, sus síntomas son demasiado discretos para merecer atención. En la tercera ocasión que la examinan dice que no puede mover su pierna derecha en absoluto, y se niega a levantarla cuando el médico se lo pide. Esta vez, no puede salir caminando del hospital. Una resonancia magnética revela las inconfundibles lesiones blancas de la esclerosis múltiple, extendiéndose como llamas desde el centro de su cerebro. Ya teniendo un diagnóstico, una razón para sus síntomas, más tarde ese día caminará hasta el baño utilizando su pierna derecha. La debilidad ha retrocedido hasta quedar sólo en el pie. Esta especie de exageración inconsciente es tan común que tiene un nombre: la medicina la llama elaboración, y es la representación involuntaria de una pierna débil para recibir atención en un pie débil, que de otro modo pasaría desapercibido.
En los siglos que han transcurrido desde las exhibiciones de Charcot, el término histeria ha caído en desuso, dando paso a una nueva terminología: síntomas neurológicos funcionales, aquellos que afectan la capacidad de una persona para desenvolverse con normalidad sin una lesión visible que los explique.
El más evidente de estos trastornos neurológicos funcionales es la simulación, en la que los síntomas son falsifcados intencionalmente para obtener benefcios secundarios, como una compensación económica tras un accidente automovilístico o una licencia laboral. Más ambiguo es el trastorno facticio, en el que los únicos posibles benefcios son la atención médica o las frías comodidades que se ofrecen al enfermo. Aún más extraño es el trastorno de conversión, en el que la teatralidad de la enfermedad no es deliberada, ni siquiera consciente. Al igual que la histeria de Sydenham, estos síntomas pueden manifestarse en cualquier parte del cuerpo, aunque muchas veces siguen una terrible lógica: la incapacidad para hablar tras presenciar algo indecible, una extremidad débil después de una experiencia que priva a la persona de autonomía. (Por un instante, me pregunté si mi propia paciente había perdido la visión de esta manera, porque había algo que no quería ver).
Incluso hoy, la literatura neurológica está llena de estudios que buscan diferenciar los síntomas funcionales —los síntomas histéricos— de los “reales”: presionar un diapasón en cada lado de la frente para determinar si la falta de sensibilidad es genuina, o sostener con una mano la pierna sana para comprobar si empuja hacia abajo cuando la débil intenta levantarse, una prueba llamada signo de Hoover, en honor al neurólogo que la describió primero. La búsqueda de métodos para distinguir estos síntomas surge de la necesidad: un estudio estimó8 que un tercio de las consultas neurológicas hospitalarias son por síntomas funcionales. En el hospital, funcional a veces es un eufemismo para “no es mi problema”. En días ajetreados, los residentes de neurología suelen informar que la debilidad de un paciente es funcional debido a un “signo de Hoover positivo”; una pierna que no empuja hacia abajo como prueba de que el paciente no está realmente débil. Pero cuando alguien tiene debilidad en ambas piernas, el signo de Hoover falla sin excepción: ninguna empuja hacia abajo y ninguna se levanta, haciendo que el “signo de Hoover positivo” no tenga sentido, y los síntomas “histéricos” colapsan y se convierten en síntomas “reales”.
La búsqueda de Charcot de una herida física que explicara la histeria ha continuado en la neurología moderna, ahora asistida por técnicas de imagen que documentan el fujo de energía a través de cerebros vivos. En pacientes con debilidad funcional,9 estos estudios muestran que las estructuras que suprimen recuerdos dolorosos de experiencias traumáticas están hiperactivas. Tal vez las neuronas de la corteza motora también estén inhibidas, un daño colateral de un cerebro atormentado que lucha por encontrar sosiego. En pacientes con temblores funcionales10 —no los temblores bien defnidos del párkinson o de un accidente cerebrovascular, sino más bien un estremecimiento generado por la desregulación emocional—, las redes cerebrales responsables de la construcción del yo, aquellas que sustentan la sensación de autonomía y voluntad, permanecen en silencio. Nuestros estudios parecen sugerir que los síntomas “reales” y los síntomas “funcionales” pueden no ser categorías opuestas, sino más bien un espectro de las fallas corporales. La frontera entre
ambos —entre los territorios vecinos de la “psiquiatría” y la “neurología”— es tenue, y se vuelve aún más difusa conforme cartografamos el sistema nervioso con mayor precisión. Como Charcot intuyó, quizá los síntomas funcionales sean simplemente el resultado de una lesión que todavía no tenemos las palabras para describir por completo.
En la facultad de medicina, a miles de kilómetros y cientos de años de la Salpêtrière, aprendo que la medicina sigue siendo un espectáculo. En salas de simulación equipadas con cámaras que proyectan la escena en pantallas gigantes, represento el papel de una médica empática para una audiencia invisible de profesores y compañeros de clase, actuando con compasión mientras le comunico la noticia de un embarazo ectópico a una actriz que llora y, refriéndose al embrión que crece en su trompa de Falopio como bebé, me pregunta si podría ser trasladado a su útero. Niego con la cabeza: “No es un bebé. Nunca podrá convertirse en un bebé. Es un conjunto de células creciendo mucho en un espacio demasiado pequeño”. Mientras una parte de mi cerebro invoca estas palabras, la otra intenta recordar la lista que me dieron: puntos por contacto visual, puntos extra por fruncir el ceño para transmitir preocupación. Como la presión arterial y la frecuencia cardiaca, la empatía, nos dicen, puede cuantifcarse. Es una habilidad técnica que puede enseñarse a los futuros médicos con tanta facilidad como se les enseña a colocar una vía intravenosa o a interpretar un electrocardiograma. Pongo discretamente los ojos en blanco ante la idea de que la empatía pueda reducirse a una lista de puntos, y luego frunzo el ceño para mejorar mi actuación.
El primer paciente estandarizado, en los años sesenta, fue una modelo que solía trabajar en el departamento de arte de la Universidad del Sur de California. Un profesor de neurología de la Facultad de Medicina pensó que podría evaluar el dominio que tenían sus estudiantes del examen neurológico
haciendo que la examinaran —cuando él había recibido su propia formación, evaluar a los futuros médicos requería reclutar pacientes de los hospitales cercanos con enfermedades específcas, curando de ese modo un “museo de patología viva” como el de Charcot—. “Se le instruyó para tener paraplejia, refejos de Babinski bilaterales,* pérdida sensorial disociada y ceguera en un ojo.
Aprendió a mostrar la ansiedad y la preocupación del paciente real a quien estaba representando”, escribió el profesor sobre la modelo. El uso de pacientes estandarizados evitaba “que médicos novatos experimentaran en pacientes reales”, permitiendo que los estudiantes practicaran en cuerpos sanos antes de tratar a los enfermos. “Es mucho mejor que los estudiantes cometan sus errores trabajando con un paciente moribundo, uno en coma o una víctima de abuso sexual en un entorno simulado, que en un entorno real”,11 escribió. Décadas después, cuando ya soy residente, le informo a un hombre que su hija ha muerto. Su cerebro, hinchado por la sangre y los fuidos tras un accidente de tráfco, se había comprimido contra su cráneo, dañándose irreparablemente. Llevo 20 horas despierta. Es la tercera joven que muere bajo
* El signo de Babinski recibe su nombre de Josef Babinski, discípulo de Charcot, quien ejerció en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y escribió sobre lo que llamó hystérie-pithiatisme, síntomas que podían “reproducirse por sugestión y desaparecer por persuasión”, a menudo derivados de los traumas de la guerra. El signo que lleva su nombre, provocado al estimular la planta del pie y observar si los dedos se abren hacia arriba como abanico (una respuesta anormal en adultos) o se curvan hacia abajo (una respuesta saludable), se presentó como un método para diferenciar la debilidad “histérica” de la debilidad “real” originada en el cerebro o la médula espinal. Estudios contemporáneos sobre la precisión del signo de Babinski han encontrado que aproximadamente la mitad de los pacientes con debilidad causada por una lesión cerebral o medular, que se esperaría que presentaran un “refejo de Babinski positivo”, en realidad muestran una respuesta negativa; y que cuando varios neurólogos examinan al mismo paciente, suelen discrepar sobre si el refejo es positivo o negativo, dependiendo de si tienen acceso al resto del expediente médico del paciente. Joseph Babinski y Jules Froment, Hystérie-pithiatisme et troubles nerveux d’ordre réfexe en neurologie de guerre (Masson, 1918), y Rui Araújo et al., “The Plantar Refex: A Study of Observer Agreement, Sensitivity, and Observer Bias”, Neurology. Clinical Practice 5, núm. 4 (agosto de 2015): 309-316, https://doi. org/10.1212/CPJ.0000000000000155
mi vigilancia esta semana. Observo a su padre llorar y sólo siento una fría distancia. Abrumada por la vergüenza, frunzo el ceño, me inclino hacia delante, mantengo el contacto visual; una actuación tan calculada que bien podría estar llevando un sombrero de plumas en el escenario de la Salpêtrière. Sólo hasta que abandono el hospital medio día después soy capaz, yo también, de llorar.
En el escenario de la Salpêtrière, Charcot utilizaba a sus pacientes cautivos en una especie de liturgia, demostrando ante su ávida audiencia cómo los temblores de la enfermedad de Parkinson —llamada parálisis agitante por los neurólogos de la época— se diferenciaban de los temblores de asentimiento que él denominaba titubeo senil, o cómo la marcha errática de los alcohólicos contrastaba con el tambaleo de los vertiginosos. Hacia el fnal de su carrera, comenzó a incorporar la hipnosis en sus espectáculos. La presentación iniciaba con lo que él llamaba la fase “catapléctica” de la hipnosis, que inducía al dirigir una luz intensa hacia los ojos de la paciente o al hacer sonar un gong o un tambor. La mujer quedaba fácida y complaciente, con la mirada fja. Un observador escribió sobre este espectáculo: “El cuerpo y las extremidades12 mantienen cualquier posición en la que se les coloque… Si se eleva el brazo en ángulo recto, permanece así; si se coloca la pierna en una posición similar, no se cae. La paciente puede ser moldeada a voluntad, como una fgura de cera, en cualquier postura que se desee… No responde a preguntas, ni muestra ningún signo de estar en contacto con el mundo exterior”.
Charcot aseguraba que sus pacientes estaban completamente anestesiados en este estado, y les pinchaba la piel con alfleres para mostrar que no había ninguna reacción. En una ilustración, se le muestra perforando con un largo alfler el antebrazo de una mujer, atravesándolo de lado a lado, mientras ella sonríe beatífcamente. Desde la cataplexia, Charcot conducía a sus pacientes a la letargia, un profundo sueño cadavérico del que podían ser despertadas mediante presión en un ovario, el cual había identifcado como una “zona histerogénica”. En la fase fnal, el sonambulismo, las mujeres se volvían
sugestionables y obedecían sus órdenes. En este estado, podían ser inducidas a interpretar el papel de un general del ejército dando órdenes, o a pisotear serpientes imaginarias. Mujeres que antes habían sido ciegas de pronto podían ver, aquellas que habían quedado mudas podían hablar, quienes estaban paralizadas podían caminar; el poder de la sugestión, tan potente como cualquier fármaco.
Las histéricas de Charcot se volvieron famosas, fueron fccionadas en novelas y ridiculizadas en columnas periodísticas. En un cuadro que todavía cuelga en una universidad parisina, una mujer con una blusa vaporosa se desmaya en los brazos de Charcot ante una audiencia de trajeados médicos en formación. La mujer, Blanche Wittman, apodada la Reina de las Histéricas por la prensa, fue su diva más famosa. Su histeria, se decía, se curó con la muerte de Charcot, tras la cual nunca volvió a presentar otro episodio. En su lugar, se convirtió en asistente del departamento de radiología del asilo, hasta que la exposición a la radiación hizo que sus brazos desarrollaran cáncer y tuvieran que ser amputados. Otra histérica estrella, Louise Augustine Gleizes, ingresó al asilo con 14 años y escapó cinco años después, de la única manera que pudo imaginar para desaparecer del espectáculo: disfrazada de hombre. Charcot continuó sus representaciones más de una década después de su fuga, sustituyendo a una histérica por otra.
En cierto modo, los pacientes estandarizados buscan ofrecer privacidad, proteger a los pacientes reales de tener que representar su enfermedad una y otra vez ante distintos estudiantes, y ahorrarles a éstos la vergüenza de realizar un examen torpe bajo la mirada de alguien que realmente está sufriendo. Pero el espectáculo es tan parte de la medicina como la privacidad. Durante varias décadas, tras la muerte de Charcot, todos los departamentos médicos de la mayoría de los hospitales universitarios organizaban grandes rondas semanales, en las que un médico de bata blanca y corbata —un “maestro clínico”, a imagen de Charcot— examinaba a un paciente ante un auditorio de espectadores organizados en jerarquías: los profesores en las primeras flas, luego los
residentes, y al fnal, en los asientos más alejados, los estudiantes de medicina.* La presentación solía comenzar con un residente resumiendo el historial del paciente, contando el relato como si éste no se encontrara presente para narrarlo por sí mismo, antes de que el médico docente iniciara su rutina. Cuando le tocaba su turno, el maestro clínico hacía preguntas incisivas —“¿Cuántos abortos espontáneos ha tenido?” o “¿Cuánto bebe usted?”— y examinaba al paciente en detalle, señalando para su audiencia el párpado caído de la miastenia gravis, o la escápula débil que sobresalía de la espalda como un ala rota, característica de la distrofa muscular. En los departamentos de pediatría, el paciente era un niño o un bebé, sentado en el regazo de su madre o sostenido en sus brazos.
Los pacientes eran seleccionados porque sus diagnósticos eran esotéricos u oscuros, para poner a prueba el acumen diagnóstico de los médicos docentes y permitirles exhibir toda la extensión de su destreza clínica. A veces, pacientes con enfermedades particularmente raras o ilustrativas eran retenidos en el hospital por algunos días adicionales, después de que normalmente habrían sido dados de alta, para asegurarse de que pudieran ser presentados en las grandes rondas. Los pacientes estaban en el centro del espectáculo, pero los médicos docentes eran las verdaderas estrellas, deleitándose en su teatralidad, insinuando el diagnóstico, construyendo suspenso, reservando el hallazgo clave del examen físico —el que resolvería el caso por completo— para el acto fnal. En neurología, las historias de los pacientes, los estigmas de sus cuerpos son el fundamento de nuestra labor. La capacidad para construir un diagnóstico a partir de esos detalles dispersos —el parpadeo de un ojo, el contenido
* “Las flas traseras, sugieren algunos con el sufciente cinismo para hacerlo, también ofrecen una vía de escape fácil para aquellos que desean ocuparse de otros asuntos una vez que se ha registrado su asistencia”, lamentó un profesor en un ensayo de 1978, “The Graying of Grand Rounds”, publicado en el New England Journal of Medicine. Franz J. Ingelfnger, “The Graying of Grand Rounds”, New England Journal of Medicine 299, núm. 14 (5 de octubre de 1978): 772, https://doi.org/10.1056/NEJM197810052991409
de la última comida de alguien— es primordial, y los neurólogos que dominan este arte son considerados héroes. Diagnosticar a alguien es un arte, uno que los estudiantes y residentes aprenden observando a quienes lo han perfeccionado. En algunas narrativas, el espectáculo de las grandes rondas es una manera de colocar a los pacientes, sus historias y sus cuerpos en el centro del ejercicio. En otras, los pacientes y su privacidad son sacrifcados en aras de algo distinto: la exaltación del arte del diagnóstico y, con ello, la glorifcación de los médicos que lo practican.
La práctica de examinar a un paciente en las grandes rondas cayó en desuso en algún momento a fnales del siglo xx, y fue reemplazada por conferencias de especialistas invitados que presentan diapositivas de PowerPoint sobre sus investigaciones, pero el espectáculo sigue siendo parte de la enseñanza en los hospitales, en formas tanto sutiles como evidentes. Yo pasé mi residencia en el edifcio donde se acuñó el término rondas de cabecera, en honor a las salas circulares donde se alojaban los pacientes, con médicos docentes recorriéndolas, fanqueados por sus aprendices, llevando a cabo los rituales del examen físico. Aprendí a presionar mis dedos contra la muñeca de un paciente incluso cuando ya conocía su frecuencia cardiaca, a observar sus pupilas en busca de alguna infamación aunque ya la hubiera visto en su tomografía, a convertirme en una clériga de bata blanca ejecutando la liturgia matutina. Con estas maniobras, transmitimos el mensaje de que tenemos acceso a un conocimiento privilegiado sobre el interior de nuestros pacientes, que al encontrar su pulso podemos saber algo sobre su corazón, una representación de la labor médica que, junto con la bata blanca y el estetoscopio colgante, nos separa de nuestros pacientes. En realidad, nuestros diagnósticos son una mezcla de evidencia y fe, fundamentados en cosas que otros han observado pero que nosotros sólo podemos aceptar como ciertas.
El arte del espectáculo en la medicina —la comprensión del valor de una demostración dramática, la amplifcación de la enfermedad que la medicina aún exige de sus pacientes y la teatralidad que demanda de sus médicos— no
fue el único legado que dejó Charcot. En su búsqueda por entender la base neurológica de la histeria, Charcot documentó meticulosamente los síntomas de cada una de las mujeres en su asilo. Cuando morían, estudiaba sus cuerpos. Él falleció antes de encontrar una lesión que causara la histeria, pero su enfoque dio frutos, y su nombre se preservó en una interminable lista de síndromes neurológicos. Entre ellos están las articulaciones de Charcot, una deformación que describió por primera vez en pacientes con síflis que habían perdido la sensibilidad en sus pies, soportando su peso de manera tan desigual que terminaban fracturando sus propios huesos (en la era de la penicilina, las articulaciones de Charcot son una afección mucho más común en personas con diabetes que en aquellas con síflis), y la enfermedad de Charcot-MarieTooth, un desgaste heredado de los nervios nombrado en honor a Charcot, a uno de sus discípulos y a un colega británico, que Charcot estudió con tal precisión que observó que, aunque a menudo progresaba13 durante años hasta afectar las cuatro extremidades, la enfermedad casi siempre parecía comenzar en los nervios del dedo gordo del pie.
Entre estos epónimos se encuentra la triada de Charcot, una constelación de síntomas de la esclerosis múltiple14 que observó en una criada que inicialmente trabajó en su hogar, antes de ser hospitalizada en la Salpêtrière: temblores en los ojos, la voz y las manos, que parecían empeorar con el movimiento, lo contrario de los temblores en reposo que había visto en pacientes mayores con la enfermedad de Parkinson. Cuando la criada murió, Charcot diseccionó su cuerpo. En su cerebro y médula espinal, observó lo que llamó sclérose en plaque disseminée: las cicatrices dispersas de la esclerosis múltiple. Charcot también era artista; pasó su vida dibujando compulsivamente paisajes y naturalezas muertas, retratos de sus pacientes y sus deformidades anatómicas, y dibujó las placas como las veía bajo el microscopio: la mielina deshilachándose de los haces de gruesas fbras nerviosas y fotando junto a ellas en gotas grasientas. En sus ilustraciones del cerebro, mostró nervios ópticos enfermos, como los de mi paciente, totalmente descubiertos en algunas zonas, expuestos
y frágiles. Llegaría a describir 34 pacientes —25 de ellos mujeres— con la enfermedad. Uno de los rasgos más extraños del padecimiento, señaló incluso entonces, era su carácter intermitente, con síntomas que podían remitir y reaparecer espontáneamente.*
Aunque Charcot describió la sclérose en plaque disseminée como una enfermedad predominantemente de mujeres, como lo eran sus salas en la Salpêtrière, sus sucesores estuvieron convencidos, hasta principios del siglo xx, de que era una afección masculina: a los hombres que reportaban ceguera o parálisis repentina y transitoria se les diagnosticaba esclerosis múltiple, asumiendo que sus síntomas eran consecuencia de una dolencia física, una lesión en el cerebro o la médula espinal, mientras que las mujeres con síntomas fuctuantes similares eran desestimadas como histéricas. Hasta hace relativamente poco tiempo, y tal vez por las mismas razones, la esclerosis múltiple se consideraba una enfermedad de mujeres blancas. Ahora entendemos que afecta a mujeres
* Sobre el tratamiento, Charcot fue muy escueto. En una de sus conferencias, después de demostrar el temblor que consideraba característico de la enfermedad en una de sus pacientes-actrices, preguntó a su audiencia: “Después de lo expuesto, ¿necesito retenerlos mucho tiempo sobre la cuestión del tratamiento? Aún no ha llegado el momento en que este tema pueda considerarse seriamente. Sólo puedo hablarles de algunos experimentos que se han intentado, cuyos resultados, lamentablemente, no han sido muy alentadores”. Jean-Martin Charcot, Clinical Lectures on Diseases of the Nervous System (Birmingham, AL: Gryphon Editions, 1985).
En la época en que muchos aún rezaban a la santa patrona del dolor crónico, el tratamiento consistía en plegarias, complementadas con bisteces y vino fortifcado, baños tibios y emplastos astringentes, además de la ingestión de estricnina. Un manuscrito de la década de 1930 ordenaba alfabéticamente los tratamientos que se habían probado hasta la fecha —la mayoría todavía en uso en ese tiempo—, desde el antimonio hasta los rayos X, en una tabla de 29 páginas. Se inducían febres infectando a los pacientes con malaria, la sangre se purifcaba mediante inyecciones de arsénico y plata, se aplicaban impulsos eléctricos y sanguijuelas sobre la piel. Algunos métodos aceleraban la muerte, otros aliviaban el dolor, otros más eran insoportables, pero ninguno detenía la formación de placas ni impedía que los síntomas implacables avanzaran y retrocedieran. Richard M. Brickner, “A Critique of Therapy in Multiple Sclerosis”, Bulletin of the Neurological Institute of New York 4 (1936): 665-698.
negras y mestizas con la misma frecuencia. Las mujeres negras todavía reciben un diagnóstico mucho más tardío que las mujeres blancas en el curso de su enfermedad, a menudo con síntomas más severos cuando fnalmente se les diagnostica.15 Un siglo después de la muerte de Charcot, leí el artículo “Multiple Sclerosis and Hysteria”,16 publicado en 1980. “La esclerosis múltiple —explicaban los autores— comparte con la histeria una epidemiología común (pacientes jóvenes y predominantemente mujeres), una prevalencia y una frecuencia de signos neurológicos, equívocos y anormales, difíciles de verifcar”. Mi paciente, la estudiante, encontró que su visión mejoraba de forma irregular. Salió del hospital para reincorporarse a un mundo apenas más tenue que como había sido antes. Para mantener los ataques a raya, comenzó un tratamiento de infusiones destinadas a suprimir su sistema inmunitario, para evitar que atacara sus fbras nerviosas. En invierno contrajo todas las gripes y los resfriados posibles, y cuando se quemó la muñeca al sacar una bandeja del horno, la herida, desprovista de un sistema inmunitario funcional, parecía que no iba a sanar nunca. Pero el hospital era el lugar donde ya una vez había ocurrido un milagro —la restauración de su vista—, y al año siguiente, cuando sufrió otro ataque, regresó. Esta vez, la lesión estaba en su médula espinal; la dejó incontinente y postrada en cama, con las piernas demasiado débiles para sostener su peso.
Para entonces, yo había comenzado a comprender las limitaciones de los tratamientos que le habíamos administrado. Podía ver cómo la propia capacidad de su cuerpo para sanarse a sí mismo era tanto un milagro como una cuestión médica. Le administramos los mismos esteroides que antes, purifcamos su sangre con la misma maquinaria. Cuando salió del hospital semanas después, lo hizo caminando, con sus piernas apenas un poco más pesadas que antes.
De cierta manera, la esclerosis múltiple es una prisión como lo fue la Salpêtrière, pues las jóvenes viven atrapadas por la incertidumbre de sus síntomas erráticos. La enfermedad es la de un cuerpo traicionándose a sí mismo, en la
que el propio sistema inmunitario despoja al cerebro y la médula espinal de algo esencial, hasta que el todo deja de ser más que la suma de sus partes. Comprender esta verdad fundamental de las enfermedades invisibles —la forma en que hacen que el cuerpo se vuelva contra sí mismo— requiere tanto de conocimiento como de fe. Es intensamente privado, lo opuesto de las representaciones dramáticas en la Salpêtrière. Años después, por fn puedo comprender mi propia perfdia, la de una estudiante de medicina que ejecutaba los movimientos vacíos de la empatía, incapaz de comprender lo que no podía ver y lo que, en mi breve formación, aún no había visto, atrapada en el espectáculo superfcial de lágrimas y plegarias. El cuerpo, ahora lo sé, es capaz de producir sus propios espectáculos, tan extraordinarios como los que se daban en la Salpêtrière y, sin duda, infnitamente más poderosos.

