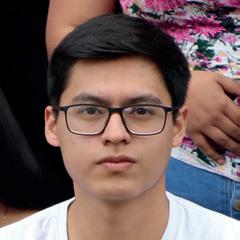ROSTROS, HUELLAS +HUMANISMO






ROSTROS, HUELLAS +HUMANISMO

















Miguel Naranjo-Toro Albert Arnavat, Andrea Basantes-Andrade
Miguel Posso, Claudia Ruiz, José Revelo

07 / Presentación del Rector de la Universidad Técnica del Norte,
11 / Breve reseña histórica de la Universidad Técnica del Norte
15 / Los rectores
25 / Los equipos directivos
39 / La UTN, Universidad humanista
73 / Identidad y diversidad cultural y humana de la comunidad UTN
121 / Cooperación y compromiso: el trabajo en equipo y el capital humano en la UTN
148 / "Chispitas de Ternura", los niños de la UTN
150 / Colegio Universitario UTN
152 / Campamentos vacacionales UTN
154 / Una Universidad abierta a la sociedad
156 / La UTN, una Universidad inclusiva
158 / Internacionalización Universitaria
160 / Ferias de Conocimiento
162 / Reconocimientos institucionales
164 / Deporte universitario
172 / Caminata universitaria
178 / Sesiones solemnes
182 / Celebraciones institucionales
184 / Grupos culturales
188 / Festivales UTN
194 / Y nos graduamos!
201 / La Universidad Técnica del Norte, en cifras
220 / Bibliografía
224 / Agradecimientos
227 / Créditos

Rostros, Huellas + Humanismo es más que un compendio de perfiladas historias y logros; es un testimonio del compromiso de la Universidad Técnica del Norte con la comunidad y la transformación social. Cada página refleja el espíritu humanista que define a la UTN como una institución dedicada a la excelencia académica y al desarrollo integral de las personas con alto impacto positivo en su entorno. Esta obra reúne algunas vivencias, valores y aspiraciones de quienes han forjado el camino de nuestra universidad: desde rectores visionarios hasta estudiantes que han dejado su huella en las aulas. Es un recorrido por su historia, su presente y su proyección, destacando los pilares que la consolidan como una universidad inclusiva, innovadora y comprometida con la formación de ciudadanos éticos y responsables.
Publicaciones como esta son una muestra del valor de la academia para preservar la memoria institucional y proyectarla hacia nuevos horizontes. A través de este libro, no solo celebra sus logros, sino que invita a reflexionar sobre el rol transformador de la educación superior en un mundo que enfrenta desafíos complejos. Al lector, este texto le ofrece una oportunidad única para comprender cómo los principios de humanismo, equidad y sostenibilidad se materializan en cada iniciativa y en cada rostro que compone esta gran comunidad. Al adentrarse en sus páginas, encontrará inspiración y herramientas para continuar construyendo un futuro donde el conocimiento y la empatía vayan de la mano.
Les invitamos a explorar este valioso testimonio y a ser parte de esta historia viva, que demuestra que la universidad es, y debe ser, un espacio donde se cultivan saberes, esperanzas y soluciones para el mundo. Esta historia es una de las tantas contadas y una de las tantas que se contarán. Por lo pronto, nosotros, hasta hoy, ¡Creamos Ciencia, Construimos Sueños!
Rector de la Universidad Técnica del Norte




En la década de los años 1970, un importante sector de profesionales imbabureños sentía la necesidad imperiosa que la población de la zona norte del Ecuador contara con un Centro de Educación Superior Público que respondiera a los requerimientos propios del sector. Con esta realidad comienzan a dar los primeros pasos para el seguimiento y concreción de lo que hoy en día constituye la Universidad Técnica del Norte; con este propósito, de identificados los requerimientos urgentes para que se den las respuestas a la solución de problemas y necesidades acordes con el avance técnico y científico de la época, es así que a finales de los años 70 se crean las facultades de Ciencias de la Educación, Administración de Empresas, Enfermería e Ingeniería y se convoca a los bachilleres a que se inscriban. Las expectativas que se generaron fueron de tal magnitud que centenares de aspirantes de diversas áreas, acudieron a recibir clases en establecimientos educativos de enseñanza primaria y media de la ciudad de Ibarra, la mayoría facilitados en forma gratuita. En la época del gobierno dictatorial del Triunvirato Militar se hicieron las gestio-
nes para alcanzar la oficialización de Universidad; el proyecto de decreto de creación que ya tenía el asentimiento de los miembros del Triunvirato, finalmente fue roto por el extinto Gral. Guillermo Durán Arcentales, en agosto de 1979.
La perseverancia de los gestores de la UTN, logra reactivar las acciones tendientes a la legalización como Universidad; para ello se realizaron varias gestiones ante la Cámara de Representantes para alcanzar el decreto de creación, el cual fue aprobado por este organismo del Estado, pero el Presidente Jaime Roldós lo vetó totalmente el 11 de octubre de 1979. Transcurrido un año, se reinició nuevamente la gestión produciéndose una situación similar, el Congreso reafirma el decreto de creación, pero el Presidente Oswaldo Hurtado Larrea por el mes de junio de 1981 aplica un nuevo veto total.
El cuerpo directivo de aquella época necesitaba encontrar alguna salida para lo cual se solicitó a algunas universidades como la Universidad Central, la Universidad Técnica de Manabí en Portoviejo entre otras, acogieran como Extensión a la Universidad Técnica del Norte. Este objetivo se hizo realidad gracias a la Universidad Nacional de Loja
(UNL) que acoge inicialmente el pedido el 3 de septiembre de 1981; y, se logra oficializar la Extensión Universitaria con resolución del Honorable Consejo Universitario, el 31 de marzo de 1982. Pese a la situación geográfica, el Consejo Universitario de la UNL envía comisiones para el análisis académico, administrativo, financiero de la extensión creada. Los innumerables informes obtenidos por las comisiones detectan graves errores en la conducción y con este motivo se releva de las funciones al subdirector de la extensión y se encarga esta función al Dr. Antonio Posso Salgado.
Con las nuevas autoridades y el apoyo decidido de la matriz lojana, la extensión universitaria de la Técnica del Norte cobra fuerza. Se elabora la documentación que exigía la normativa y se eleva al Congreso Nacional el Decreto de Creación, el Ejecutivo no se pronuncia en el plazo constitucional, por lo tanto por el ministerio de la Ley se crea la Universidad Técnica del Norte mediante «Ley 43 publicada en el Registro Oficial número 482 del 18 de Julio de 1986» y se rige por la Constitución Política del Estado, la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y otras leyes conexas. El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas CONUEP, impugna ante el Tribunal de Garantías Constitucionales el Decreto Nº 43 argumentado que en el proceso de creación no se cumplieron todos los requerimientos legales. Se instrumentó un plan general de acciones tendientes a que el Tribunal de Garantías Constitucionales reafirme el Decreto de Ley Nº43. Es así que el 23 de diciembre de 1986 desecha la demanda del CONUEP se declara constitucional la Ley de creación oficial de la UTN,
con el carácter de urgente, es decir de vigencia plena e inmediata.
Superadas todas las dificultades legales, el Honorable Consejo Universitario formaliza la convocatoria, conforme a la Ley de Universidades para elegir a las autoridades titulares de la Institución y a los señores decanos y subdecanos de las diversas facultades. En un marco de participación democrática son electos Rector el Dr. Antonio Posso Salgado, Vicerrector el Econ. Armando Estrada Avilés.
Conforme a la Ley, la UTN debió incorporarse como nuevo miembro del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, hecho que se realizó luego de varias gestiones el 29 de abril de 1987 ratificado con oficio Nº174 de la Secretaria General del CONUEP. Para ejecutar este nuevo proyecto educativo, acorde con el avance técnico y científico de la época, se crearon las facultades de Ciencias de la Educación, Administración de Empresas, Ingeniería y Enfermería. Las autoridades correspondientes junto a toda la comunidad universitaria han trabajado incesantemente por el desarrollo y progreso de la misma.
En este momento, la UTN, bajo el mandato del Dr. Miguel Naranjo-Toro, oferta treinta y ocho carreras de grado en cinco unidades académicas: Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA), de Ciencias Administrativas y Económicas (FACAE), de Educación Ciencia y Tecnología, (FECYT), de Ciencias Agropecuarias y Ambientales (FICAYA), de Ciencias de la Salud (FCCSS) y también cuenta con la de Posgrado, que oferta treinta y tres programas de maestría.•

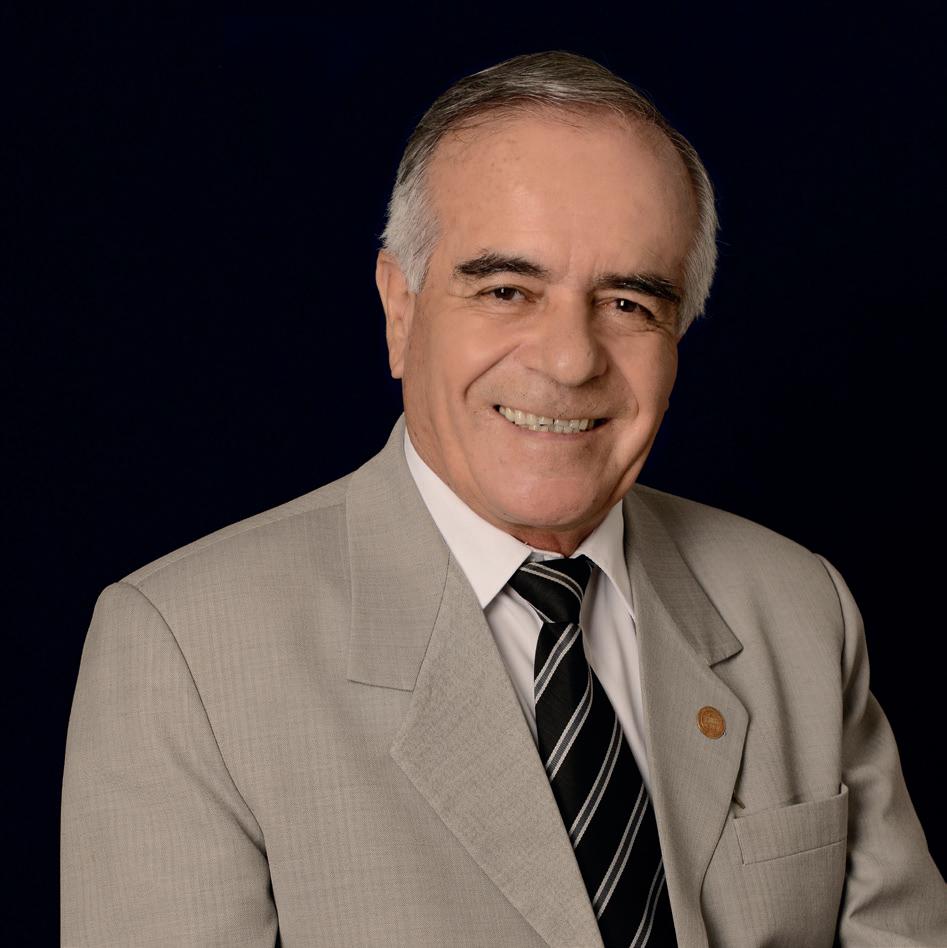
Luis Antonio Posso Salgado (Atuntaqui, 1949), es profesor Emérito de la UTN, Académico, Legislador y Político. Se ha titulado como Licenciado en Filosofía y Ciencias Socioeconómicas, Doctor en Ciencias de la Educación, Diplomado en Gerencia de Marketing, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magíster Ejecutivo en Dirección de Empresas y Gerencia Estratégica. Fue Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Presidente de la Unión Nacional de Educadores, Presidente de la Asociación General de Profesores Universidad Técnica de Ambato, Profesor y Rector fundador de la Universidad Técnica del Norte en tres períodos, Legislador de la República por cuatro períodos en representación de Imbabura, Vicepresidente del Congreso Nacional por dos períodos y profesor de Posgrado de la Universidad Técnica del Norte. Es autor de los libros: Realidad educativa y coloniaje cultural en el Ecuador (1985), La guerra del Cenepa. Lo que no se ha dicho (1995), Universidad ecuatoriana: pasado, presente y futuro (1997), Historia de la universidad latinoamericana. Capítulo Ecuador (1998), Radiografía de una traición (2004), Testimonio (2006), Tejiendo un sueño. Historia de la Universidad Técnica del Norte (2011), La universidad que soñamos (2012), ¿Una década revolucionaria? (2017), Universidad ecuatoriana (política y legislación del Velasquismo al Correísmo) (2018), La política desde mis ojos (Vivencias, anécdotas y denuncias) (2020), ¿Transición política en Ecuador? Los 100 días de Lasso (2021) y La crisis institucional en el Ecuador (2022), entre otros.
Marco Lucio Muñoz Herrería (Ibarra, 1955), fue Subdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud entre 1986 y 1992 y Decano en 1996, llegando a ser Rector de la Universidad Técnica del Norte entre 1997 y 2002.

Jorge Washington Villarroel Idrobo (Alausí, 1945), fue nombrado Subdecano de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología en 1990 y en 1996 Decano de la misma Facultad. Fue Vicerrector Académico, entre 1997 y 2002, llegando a ser Rector de la Universidad Técnica del Norte de 2002 al 2007.

Aníbal Alonso Arévalo Vallejo (Loja, 1940), Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Loja, Posgrado en Manejo de Bosques en la Universidad de los Andes (Venezuela), Posgrado en Agrometeorología en el Instituto Meteorológico de Israel y Diplomado Superior de Cuarto Nivel en Gerencia Estratégica en Desempeño Empresarial en la UTPL. Fue Profesor en la Universidad de Esmeraldas, en la Escuela Politécnica del Chimborazo, en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, y en la Universidad Central del Ecuador. Con amplia experiencia profesional fue Jefe del Distrito Forestal de Esmeraldas, Director Nacional de Investigación y Capacitación Forestal, Director Nacional Forestal, Director de Carrera de Ingeniería Forestal en la Extensión Universitaria Técnica del Norte, Director de la Extensión Universitaria Técnica del Norte, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Universidad Técnica del Norte y Consultor Privado. Ha publicado los trabajos Estudio de la Regeneración Natural de los Bosques Explotados de Esmeraldas, Proyecto de Reforestación en el Alto Valle del Chama (Venezuela), Análisis Silvicultural de seis Especies Forestales y Diseño de Sistemas Agroforestales. Obtuvo una Mención Honorífica con Condecoración al mérito, de la Facultad de Ingeniería Forestal, por haber alcanzado, junto a los estamentos universitarios y el pueblo del norte de país, la autonomía de la Universidad Técnica del Norte.


Ángel Marcelo Cevallos Vallejos (Cotacachi, 1972) es Ingeniero Agrónomo,por el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana, Cuba. Master en Biología Vegetal Mención Biotecnología, en la Universidad de la Habana; y Doctor en Ciencias Agrícolas Mención Genética y Biotecnología por Universidad Agraria de la Habana. Fue Coordinador y consultor de proyectos en desarrollo rural; Asesor del Ministro de Agricultura y Ganadería; Concejal Rural del Cantón Cotacachi, Imbabura; Evaluador Científico-Técnico del Programa de Becas de Altos Estudios Para América latina (ALBAN) de la Unión Europea; Evaluador Científico de Proyectos de Investigación Agropecuaria de Fundacyt y Senacyt; Profesor de grado y posgrado por más de 20 años en varias Universidades Nacionales: ESPE, UEB, UC, UTMACH, ESPEA, UTN; Investigador Asociando de la Universidad Columbia Británica de Canadá. Miembro Académico y Presidente de la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas del Consejo de Educación Superior (2011-2017); Presidente Subrogante del Consejo de Educación Superior (2011-2016); Rector de la Universidad Técnica del Norte (junio 2017-Mayo 2022); Presidente de la Red Ecuatoriana de Universidades para la Investigación y el Posgrado REDU (20192022); Coordinador General del Hub-Norte (2018-2022); Decano de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la UTN (Junio 2022- presente). Cuenta con más de 50 ponencias y publicaciones en eventos científicos nacionales e internacionales.

Miguel Naranjo Toro (Salcedo, 1957), es Rector y docente de la Universidad Técnica del Norte. Posdoctor en Didáctica de la Investigación. PhD. en Ciencias sobre Arte, en la Universidad de la Habana (Cuba). MsC. en Docencia Universitaria e Investigación. Dr. en Investigación Educativa en la Universidad Central del Ecuador. Diplomado en Investigación. Licenciado en Filosofía y ciencias socio-económicas. Autor de más de 100 publicaciones entre libros y artículos científicos, entre los que destacan «Conceptos erróneos en el aprendizaje de ciencias naturales. Mapeo sistemático de la literatura en Dimensions, Scopus y WoS" (2023); "Modelos didácticos en educación superior: desde concepciones de los profesores a las ecologías didácticas" (2022); "La pedagogía como ciencia: su objeto de estudio, categorías, leyes y principios" (2020); El ritual funerario desde la cosmovisión del pueblo kichwa de Otavalo y Cotacachi (2021); Vivienda vernácula de Chalguayacu. Espacio de vida (2021); Historia de la Talabartería en Cotacachi (2020); El trueque en San Pedro de Pimampiro. Alternativa actual de una práctica ancestral (2019), entre otros. En la Universidad Técnica del Norte ha ejercido de Rector, por dos períodos, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo, Decano, y Subdecano. Fue director de Instituciones de diferentes niveles educativos, de proyectos de recuperación patrimonial, educativos, sociales y culturales. Impulsor de de carreras en grado y programas de posgrado, del Campus Educativo y administrativo virtual, expositor, conferencista y facilitador en eventos nacionales e internacionales.

1978
Rector encargado, Dr. Victor Hugo Vásquez.
1979
Rector encargado Lcdo. Segundo Marcillo. Vicerrector encargado, Lcdo. Aníbal Mora.
Decana de Ingeniería Textil, Lcda. Mercedes Maigua.
Decano de Ciencia de la Educación, Lcdo. Marco Cerda.
Decano de Ciencias Administrativas, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.
Director Escuela Ing. Forestal, Ing. Jorge Bermeo.
Director Escuela Enfermería, Lic. Zoila Regalado.
1980
Vicerrector Arq. Jaime Pólit Alcívar. Vicerrector Ing. Nelson Yépez Montenegro.
1982
Extensión académica de la Universidad Nacional de Loja. Director de la Extensión Universitaria Ing. Aníbal Alonso Arévalo Vallejo. Vicerrector, Dr. Antonio Posso Salgado.
1983
Director de la Extensión Universitaria Dr. Antonio Posso Salgado.
1986
Creación oficial e institucional de la Universidad Técnica del Norte. Director encargado, Ing. Aníbal Alonso Arévalo Vallejo.
PERIODO 1986-1992
Primer rector UTN, Dr. Antonio Posso Salgado
Primer vicerrector oficial UTN, Ec. Víctor Armando Estrada Avilés.
FECYT Decano, Lcdo. Aníbal Bonilla.
FECYT Subdecano, Lcdo. César Montesdeoca Montalvo.
FACAE Decano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.
FACAE Subdecano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.
FCCSS Decana, Enfermera Teresa Mariana Daza Pepinos.
FCCSS Subdecano, Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería.
FICAYA Decano, Ing. Washington Ricardo Estrada Avilés.
FICAYA Subdecano, Ing. Wilson Fernando Vivero Silva.
FICA Decano, Ing. Segundo Rafael Andrango Bonilla.
FICA Subdecano, Ing. Luis Arturo Román Arrobo.
1990
FACAE Decano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.
FACAE Subdecano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.
FECYT Decano, Lcdo. Jorge Iván Gómez León.
FECYT Subdecano Lcdo. Jorge Washington Villarroel Idrobo.
FICA Decano Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.
FICA Subdecano Ing. Luis Arturo Román Arrobo.
FCCSS Decana Lic. María Luisa Bastidas Ortiz.
FCCSS Subdecano Dr. Carlos Alfredo Vélez Éguez.
FICAYA Ing. Decano Wilson Fernando Vivero Silva.
FICAYA Subdecano Ing. Washington Ricardo Estrada Avilés.
PERIODO 1992-1997
Rector, Dr. Antonio Posso Salgado.
Vicerrector, Lcdo. César Augusto Ponce Vásquez.
FICAYA Decano, Ing. Washington Ricardo Estrada Avilés.
FICAYA Subdecano, Ing Luis Eduardo Gordillo Gordillo.
FECYT Decano, Lcdo. Jorge Iván Gómez León.
FECYT Subdecano, Lcdo. Alfredo René Mina Andrade.
FACAE Decano, Abg. José Edgar Ramírez Salinas.
FCCSS Decano, Dr. Carlos Alfredo Vélez Éguez.
FCCSS Subdecana, Lic. Teresa Mariana Daza Pepinos.
FICA Decano Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.
FICA Subdecano Ing. Luis Arturo Román Arrobo. 1993
FICAYA Decano, Ing. Luis Eduardo Gordillo Gordillo.
FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.
FACAE Decano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.
FACAE Subdecano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.
FCCSS Decano, Dr. Carlos Alfredo Vélez Éguez.
FCCSS Subdecana, Lic. Teresa Mariana Daza Pepinos.
FECYT Decano, Lcdo. Jorge Iván Gómez León.
FECYT Subdecano, Lcdo. César Montesdeoca Montalvo.
FICA Decano, Ing. Nelson Morales.
FICA Subdecano, Ing. Luis Miguel Orquera Andrad. 1996
FECYT Decano, Lcdo. Jorge Washington Villarroel Idrobo.
FECYT Subdecano, Lcdo. César Montesdeoca Montalvo.
FACAE Decano, Dr. Edgar Amable Araujo Pazos.
FACAE Subdecano, Ab. José Edgar Ramírez Salinas.
FICAYA Decano Ing. Aníbal Alonso Arévalo Vallejo.
FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.
FCCSS Decano, Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería.
FCCSS Subdecana, Lic. Susana Alejandrina Gómez Rueda.
FICA Decano Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.
FICA Subdecano Ing. Luis Miguel Orquera Andrade.
PERIODO 1997 – 2002
Rector, Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería.
Vicerrector Administrativo, Ing. Nelson Homero Vaca Vásquez.
Vicerrector Académico, Dr. Jorge Washington Villarroel Idrobo.
FICA Decano, Ing. Luis Miguel Orquera Andrade.
FICA Subdecana, Lic. María Zoila De la Portilla Vera.
FCCSS Decana, Lic. Susana Alejandrina Gómez Rueda.
FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.
FECYT Subdecano, Lic. Marco Rodrigo Cerda Moreno.
POSGRADO Decano, Dr. Luis Antonio Posso Salgado. 1999
FACAE Decano, Ing. Edgar Fabián Monteros Echeverría.
FACAE Subdecano, Lic. Fausto Amilcar Tapia Zambrano.
FICA Decano, Dr. Nelson Morales.
FICA Subdecano, Lcdo. Luis Arturo Román Arrobo.
FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.
FECYT Subdecano, Lic. Marco Rodrigo Cerda Moreno.
FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.
FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.
FCCSS Decana, Lic. Susana Alejandrina Gómez Rueda.
Rector, Dr. Jorge Washington Villarroel Idrobo. Vicerrector Administrativo, Ing. Walter Warner Jácome Viteri.
Vicerrector Académico, Dr. Luis Antonio Posso Salgado.
FACAE Decano, Ing. Manuel Chiliquinga
FACAE Subdecano, Dr. César Cervantes
FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.
FICAYA Subdecano, Dr. Amado Gustavo Ayala Hermosa.
FICA Decano, MSc. Luis Arturo Román Arrobo.
FICA Subdecano, Lcdo. Luis Arturo Román Arrobo.
FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.
FECYT Subdecano, Lic. Marco Rodrigo Cerda Moreno.
POSGRADO Decano, Lic. Mario Estuardo Montenegro Jiménez. 2005
FICAYA Decano, Ing. Carlos Baltazar Aguirre Castillo.
FICAYA Subdecano, Ing. Galo Francisco Varela Tafu.
FACAE Decano, Dr. Salomón Vásquez.
FACAE Subdecano, Ing. Fernando Valenzuela.
FECYT Decano, Dr. Miguel Naranjo Toro.
FECYT Subdecano, Dr. Marco Rodrigo Cerda Moreno.
FICA Decano, Ing. Rodrigo Abelardo Naranjo Granja.
PERIODO 2007-2012
Rector, Dr. Luis Antonio Posso Salgado.
Vicerrector Académico, Dr. Miguel Naranjo Toro.
Vicerrector Administrativo, Ing. Carlos Baltazar Aguirre Castillo.
FICAYA Decano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.
FICAYA Subdecano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón.
FECYT Decano, Dr. Marco Rodrigo Cerda Moreno.
FECYT Subdecano, Lic. Rubén Agapito Congo Maldonado.
2008
FICAYA Decano, Ing. Galo Francisco Varela Tafur.
FICAYA Subdecana, Dra. Lucía Cumandá Yépez Vásquez.
FCCSS Decana, Lic. Geovana Altamirano Zabala.
FCCSS Subdecana, Dra. Bella Romelia Goyes Huilca.
FACAE Decano, Econ. Luis Hernán Muñoz Ortiz.
FACAE Subdecana, Dra. Bertha Soraya Rhea González.
FICA Decano, Econ. Winston Germánico Oviedo Pantoja.
FICA Subdecano, Ing. Edwin Armando Rosero Rosero.
2010
Vicerrector Administrativo, Dr. Marco Rodrigo Cerda Moreno.
FECYT Decano, Dr. Ángel Gabriel Echeverría Vaca.
2011
FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.
FICAYA Subdecano, Ing. Carlos Abdón Cazco Logroño.
FACAE Decano, Ing. Ney Fernando Mora Grijalva.
FACAE Subdecana, Dra. Bertha Soraya Rhea González.
FICA Decano, Ing. Edwin Armando Rosero Rosero.
FECYT Decano, Dr. Hugo René Andrade Jaramillo.
FECYT Subdecano, Dr. Manuel Fabián Chiriboga Pabón.
FICAYA Decano, Ing. José Raúl Barragán Cadena.
FCCSS Decano, Dr. Tulio Patricio Nieto Manosalvas.
FCCSS Subdecana, Dra. Eugenia Eliza Andrade Hernánde.
PERIODO 2012-2017
Rector, Dr. Miguel Naranjo Toro
Vicerrector Académico, Msc. José Raúl Barragán Cadena.
Vicerrectora Académica, Dra. María Zoila De la Portilla Vera.
Vicerrectora Administrativa, Dra. María Zoila De la Portilla.
Vicerrector Administrativo, Ing. Ney Fernando Mora Grijalva.
FICAYA Decano, Ing. Carlos Abdón Cazco Logroño.
FICAYA Subdecano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón.
FACAE Decano, Ing. Ney Fernando Mora.
POSGRADO Decano, Dr. Hugo René Andrade Jaramillo.
FECYT Subdecano, Dr. Jorge Antonio Guerrero Díaz.
FCCSS Subdecana, MSc. Rocío Elizabeth Castillo Andrade.
2013
FICAYA Decano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas Bedón.
FCCSS Decana, Dra. Mariana Elena Oleas Galeas.
FACAE Decana, Dr. Bertha Soraya Rhea González.
FACAE Subdecano, Ing. Edgar Fabián Monteros Echeverría.
FICA Decano, Ing. Milton Alejandro Gavilánez Villalobos.
POSGRADO Decano, Ph. D. Luis Fernando Caicedo Caicedo.
2014
FICA Subdecano, Ing. José Fernando Garrido Sánchez.
FECYT Decano, Msc. Raimundo Alonso López Ayala.
2015
POSGRADO Decano, MSc. Galo Jacinto Pabón Garces.
2016
FCCSS Decana, Lic. Margarita Susana Meneses Dávila.
PERIODO 2017-2022
Rector, Dr. Ángel Marcelo Cevallos Vallejos.
Vicerrectora Académica, Dra. Olga Teresa Sánchez Manosalvas.
Vicerrector Administrativo, Dr. Miguel Naranjo Toro.
FECYT Decano, MSc. Raimundo Alonso López Ayala.
FECYT Subdecana, MSc. Alexandra del Carmen Mina Páez.
FICA Decano, MSc. Jorge Adrián Caraguay Procel.
FICA Subdecana, MSc. Marcia Catalina Ramírez Galárraga.
FACAE Decana, MSc. Bertha Soraya Rhea González.
FACAE Subdecano, MSc. Edgar Fabián Monteros Echeverría.
FCCSS Decana, MSc. Rocío Elizabeth Castillo Andrade.
FCCSS Subdecano, MSc. Jorge Luis Anaya González.
FICAYA Decano, MSc. Segundo Simón Bolivar Batallas Bedón.
FICAYA Subdecano, MSc. Segundo Hernán Cadena Pulles.
POSGRADO Decana, MSc. Lucía Cumandá Yépez Vásquez.
POSGRADO Subdecana, MSc. Itala María Paredes Chacín.
2018
Vicerrector Académico, MSc. José Luciano Revelo Ruiz.
2021
FACAE Subdecano, Ing. Marcelo Vallejos.
PERIODO 2022-2027
Rector, Dr. Miguel Naranjo Toro.
Vicerrectora Académica, Dra. Alexandra del Carmen Mina Páez.
Vicerrectora de Investigación, Dra. Nhora Benítez Bastidas.
Vicerrector Administrativo, Dr. Segundo Hernán Cadena Pulles.
FECYT Decano, MSc. José Luciano Revelo Ruiz.
FECYT Subdecano, MSc. Adriano Ramiro Carrascal Albán.
FICA Decana, MSc. Marcía Catalina Ramírez Galárraga.
FICA Subdecana, MSc. Daisy Elizabeth Imbaquingo Esparza.
FACAE Decano, MSc. Marlon Alejandro Pineda Carrillo.
FACAE Subdecana, MSc. Sandra Mercedes Guevara López.
FCCSS Decano, MSc. Widmark Enrique Báez Morales.
FCCSS Subdecana, MSc. Rocío Elizabeth Castillo Andrade.
FICAYA Decano, Dr. Ángel Marcelo Cevallos Vallejos.
FICAYA Subdecana, MSc. Rosario del Carmen Espín Valladares.
POSGRADO Decana, MSc. Lucía Cumandá Yépez Vásquez.
POSGRADO Subdecano, Dr. Segundo Simón Bolívar Batallas.


Vicerrectora

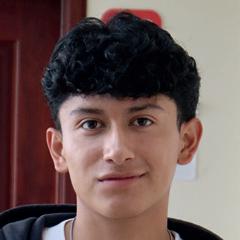






















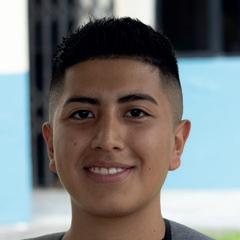



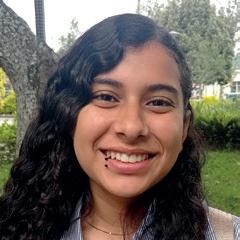








Introducción
En un mundo marcado por la crisis ambiental, la desigualdad social y la polarización política, el enfoque humanista en la educación superior aumenta significativamente. Este modelo responde a la necesidad de formar individuos completos, no solo con habilidades técnicas, sino también con una sólida base ética y social. A diferencia de los modelos educativos que se enfocan en la preparación técnica e inserción laboral, la educación humanista prioriza al individuo como un ser ético y responsable.
Este enfoque, influenciado por las filosofías del Renacimiento y los ideales de la Ilustración, promueve el desarrollo integral de las dimensiones cognitivas, emocionales y sociales del ser humano (Aloni, 2011).
A lo largo de este capítulo, se exploran los fundamentos filosóficos, las características y los retos de las universidades humanistas, destacando su relevancia en el siglo XXI.
En contraste con los enfoques que se centran en la capacitación técnica o la preparación para el mercado laboral, la educación humanista centra su atención en la formación de individuos críticos, éticos y responsables de su propio aprendizaje, con principios y valores. Aunque ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales, su esencia permanece: la creencia en el potencial del ser humano para mejorar y contribuir positivamente a la sociedad a través del aprendizaje (Facer,
2021).
Las universidades humanistas se destacan por su enfoque en el desarrollo integral de la persona, conjuga lo académico con lo ético y social. No solo transmiten conocimientos, sino que buscan empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo (UNESCO, 2022). En un contexto global marcado por crisis y desigualdad, este enfoque es más relevante que nunca, proporciona una alternativa a los modelos que priorizan la utilidad inmediata y mercantilizan la educación (Facer, 2021).
En la actualidad, la educación humanista en la literatura científica tiene una tendencia creciente, impulsada por la necesidad de una formación más integral para los desafíos éticos, sociales y emocionales del mundo moderno. Las generaciones más jóvenes, como la «Gen Z», crecieron en un entorno tecnológico y demandan una educación que no solo ofrezca competencias técnicas, sino que también fomente habilidades críticas para la vida en sociedad. Esta generación, que asume un papel activo en su propio aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías, requiere que las universidades adapten estas herramientas dentro de un marco humanista (Szymkowiak et al., 2021; Soudien, 2019).
La pandemia de COVID-19 acentuó la necesidad de rehumanizar la educación y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. La UNESCO destaca la importancia de un enfoque humanista para reconstruir las sociedades post-pandemia, centrado no solo en habilidades técnicas, sino también en la formación de personas capaces de convivir pacíficamente y con solidaridad, aspectos clave para la cohesión social (Facer, 2021). Así, las universidades humanistas se consolidan como instituciones fundamentales para formar ciudadanos globales éticos y responsables, capacitados para enfrentar los retos actuales (Sharp, 2022).
En conclusión, la educación humanista desafía los enfoques que reducen la educación a una simple transacción económica o a la capacitación para el mercado laboral. Mientras que los modelos limitados pueden producir individuos técnicamente competentes pero desconectados moralmente, la educación humanista fomenta una comprensión profunda de la condición humana, basada en valores como la dignidad,

la libertad y la responsabilidad. Este enfoque busca formar no solo profesionales competentes, sino ciudadanos éticos, preparados para enfrentar los retos del siglo XXI y contribuir activamente al bienestar y progreso de la sociedad global.
Los fundamentos filosóficos de la Universidad Humanista tienen sus raíces en el Renacimiento y el humanismo clásico, evolucionando a lo largo del tiempo con las aportaciones de pensadores como Rousseau, Dewey, Maslow y Rogers. Este enfoque educativo se caracteriza por su compromiso con el desarrollo integral del ser humano, que abarca no solo la adquisición de conocimientos, sino también el crecimiento personal, ético y social de los estudiantes. A continuación, se exploran las bases históricas y los principios filosóficos que conforman la educación humanista en el ámbito universitario.
La educación humanista surgió en el Renacimiento, un periodo que revitalizó el interés por los textos clásicos de la Antigua Grecia y Roma. Los humanistas renacentistas, como Petrarca y Erasmo, promovieron la idea de que la educación debía centrarse en el desarrollo completo de la persona, más allá de la preparación técnica para un oficio. Defendían una formación basada en las artes liberales como la literatura, la filosofía, la historia y las artes, que cultivara tanto la mente como el carácter moral del individuo (Goodman & MacKay, 2018). Esta visión del ser humano como un ente capaz de autorreflexión y mejora continua ha dejado una huella duradera en la educación superior, sentando las bases para universidades que valoran tanto el saber académico como la formación personal.
En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau profundizó en estas ideas en su obra “Emilio, o De la educación”, donde sostenía que la enseñanza debía adaptarse al desarrollo natural del niño para fomentar la libertad y la autoexpresión. Para Rousseau, la educación debía enfocarse en el aprendizaje experiencial y el desarrollo moral, en lugar de limitarse a la

transmisión de conocimientos (Rousseau, 1762). Más tarde, John Dewey, influenciado por Rousseau, abogó por una educación democrática y pragmática, donde el aprendizaje se basa en la experiencia y la reflexión crítica. Dewey veía la escuela como una comunidad que debía preparar a los estudiantes para la vida en una sociedad democrática, subrayando la importancia de la participación activa y el aprendizaje colaborativo (Dewey, 1916).
En el siglo XX, los psicólogos humanistas Abraham Maslow y Carl Rogers ampliaron los fundamentos de la educación humanista. Maslow introdujo la teoría de la autorrealización, una educación que ayudara a las personas a alcanzar su máximo potencial para satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones superiores (Maslow, 1954). Rogers, por su parte, desarrolló la educación centrada en la persona, donde el educador actúa como facilitador del aprendizaje en un ambiente de respeto, empatía y autenticidad. Para Rogers, el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes se sienten valorados y comprendidos, lo que fomenta su tendencia innata hacia el crecimiento y la autorrealización (Rogers, 1969).
En la educación superior, estos principios se traducen en prácticas universitarias que promueven un enfoque centrado en el estudiante y su desarrollo integral. Las universidades humanistas suelen adoptar currículos interdisciplinarios que integran las artes, las ciencias y las humanidades, fomentando una comprensión holística del conocimiento. Este enfoque se refleja en metodologías participativas, como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje-servicio, que conectan el conocimiento académico con la realidad social, a fin de motivar a los estudiantes a aplicar lo aprendido en contextos reales y desarrollar un sentido de responsabilidad hacia su comunidad (Solís et al., 2024; He et al., 2024). Las Instituciones de Educación Superior valoran el diálogo y la reflexión crítica, ofrecen espacios donde los estudiantes pueden cuestionar, debatir y construir su propio entendimiento del mundo. La educación humanista también se manifiesta a través de un fuerte compromiso con la responsabilidad social y la ética. Este enfoque ético se traduce en iniciativas que promueven la inclusión, la equidad y la

sostenibilidad, conjuga la misión de la universidad con los desafíos globales contemporáneos, como la justicia social y la protección del medio ambiente (Santos & Rodríguez, 2018). En resumen, los fundamentos filosóficos de la educación humanista configuran un modelo universitario que trasciende la instrucción técnica, prepara a los estudiantes para enfrentar la vida, tanto en el ámbito personal como profesional.
En un mundo que demanda soluciones innovadoras y éticas, las universidades humanistas se posicionan como instituciones que van más allá de la formación técnica. Estas universidades integran el desarrollo académico con el compromiso social y la reflexión ética, fomentan una educación que responde a las complejidades del siglo XXI.
Un ejemplo de este enfoque se encuentra en la Universidad Técnica del Norte (UTN), que implementa prácticas de aprendizaje vinculadas con la comunidad, los estudiantes aplican sus conocimientos en problemas sociales reales. Esta integración del aprendizaje teórico y práctico refleja uno de los principios clave de la educación humanista: el conocimiento debe ser útil para la sociedad y contribuir al bienestar común.
Según diversos autores (Sterling, 2020; Barron y Darling-Hammond, 2018; Brennan y Naidoo, 2008; Robinson, 2017; Noddings, 2013 y Nussbaum, 2010), la educación humanista en las universidades contemporáneas se caracteriza por:
Enfoque integral del estudiante: centra la atención y desarrollo integral del estudiante en todas las dimensiones del ser humano: intelectual, emocional, social y ética. Este enfoque se traduce en programas académicos para el dominio de contenidos específicos, el desarrollo de habilidades para la vida como la resiliencia, la inteligencia emocional, y la capacidad de trabajar en equipo. Además, se fomenta el autoconocimiento y la autorrealización, motiva a los estudiantes a explorar sus intereses y alcanzar su máximo potencial en un ambiente de apoyo y respeto (Noddings, 2013).

Currículos interdisciplinarios y holísticos: las universidades humanistas adoptan currículos que integran diversas áreas del conocimiento a fin de promover una comprensión completa y profunda del mundo. La interdisciplinariedad permite a los estudiantes relacionar conceptos y habilidades de diversas disciplinas, como las artes, las ciencias, la filosofía y las humanidades, con el fin de desarrollar una visión global y crítica. Este enfoque fomenta la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para abordar problemas complejos de manera innovadora y ética (Nussbaum, 2010).
Metodologías pedagógicas participativas: en lugar de ser receptores pasivos de información, los estudiantes asumen un papel activo en su proceso de aprendizaje. Metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje-servicio, y la educación experiencial los involucra como co-creadores de su experiencia educativa. Estas metodologías no solo desarrollan la autonomía, sino que permiten que el aprendizaje esté contextualizado en la vida real, conjuga los conocimientos adquiridos con problemas sociales y comunitarios, desarrollan así un sentido de responsabilidad social (Barron & Darling-Hammond, 2018).
Ambiente inclusivo y respetuoso de la diversidad: las universidades humanistas promueven la igualdad de oportunidades y trabajan para eliminar las barreras que impidan el éxito académico de cualquier estudiante, independientemente de su género, etnia, origen socioeconómico, o capacidades. Se fomenta un ambiente de respeto mutuo, diálogo y colaboración, donde la diversidad es vista como una fuente de aprendizaje y enriquecimiento para toda la comunidad universitaria (Smith & Brown, 2023).
Compromiso con la responsabilidad social y la ética: la educación humanista integra valores éticos en todas sus actividades académicas y comunitarias. Las universidades promueven proyectos e iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad, como prácticas de voluntariado, investigación aplicada y servicio comunitario. Además, se ofrecen espacios para la reflexión crítica sobre dilemas éticos, prepara a los estudiantes para tomar decisiones responsables tanto en su vida profesional como personal (Sterling, 2020).





Fomento del pensamiento crítico y la creatividad: estas universidades animan a los estudiantes a cuestionar, reflexionar y explorar diferentes perspectivas, lo que cultiva una mente crítica y abierta. También promueven la creatividad, impulsan la expresión artística, la innovación y la resolución de problemas de manera original. Para enfrentar los desafíos del siglo XXI, no solo es necesario adquirir conocimientos técnicos, sino también desarrollar la capacidad de pensar de manera crítica y creativa (Robinson, 2017).
Gobernanza democrática y participativa: las universidades humanistas fomentan la participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) en la toma de decisiones. A través de consejos estudiantiles y comités académicos, se promueve una cultura de diálogo que valora todas las voces, reforzando el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Este modelo de gobernanza inclusiva refleja los ideales de autonomía, respeto y justicia (Brennan & Naidoo, 2008).
Una universidad humanista se define por su compromiso con el desarrollo integral del estudiante, la promoción de la interdisciplinariedad, la inclusión, la responsabilidad social y la participación democrática. Estas características forman un modelo educativo que no solo brinda una formación académica sólida, sino que también inculca valores éticos y un profundo compromiso social, prepara a los estudiantes para que sean capaces de liderar procesos de transformación en beneficio de la sociedad.
Ventajas y desventajas de la educación humanista universitaria
La educación humanista en el ámbito universitario propone un enfoque integral que se distingue de otros modelos educativos, los cuales suelen centrarse en la formación técnica o la preparación directa para la praxis laboral. A continuación, se presentan las principales ventajas y desventajas de este enfoque.
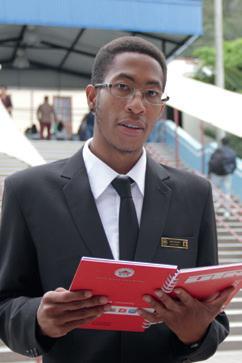
Ventajas:
Desarrollo de habilidades blandas: la educación humanista fomenta competencias como la empatía, la autorreflexión, la comunicación efectiva y la autogestión, todas ellas clave para adaptarse a un entorno laboral en constante cambio (Bedoya-Guerrero et al., 2024). Estas habilidades son fundamentales para el éxito en la era de la Industria 4.0 (Loureiro et al., 2022).
Fomento del pensamiento crítico y la creatividad: este enfoque educativo impulsa a los estudiantes a cuestionar, analizar y reflexionar desde diferentes perspectivas, fortaleciendo su capacidad para abordar problemas de manera innovadora (Hidayati et al., 2019).
Preparación integral: los estudiantes reciben una educación que no solo aborda sus necesidades académicas, sino también sus aspiraciones personales y éticas, lo que contribuye a una mayor satisfacción personal y profesional (Reimers, 2024; Khamdit & Worapun, 2024).
Ambiente de confianza y apoyo: la relación entre docentes y estudiantes en entornos humanistas se basa en el respeto y la empatía, fomenta un ambiente de confianza y colaboración.
Mayor adaptabilidad laboral: los graduados de programas humanistas, al haber desarrollado habilidades blandas, suelen estar mejor preparados para enfrentar los desafíos laborales con soluciones creativas y adaptativas (Bedoya-Guerrero et al., 2024).
Este enfoque no solo fortalece el desarrollo de habilidades blandas y el pensamiento crítico, sino que fomenta la creatividad y el crecimiento integral de los estudiantes, los prepara para mejora su desarrollo personal y social. Sin embargo, aunque sus beneficios son amplios, es importante considerar algunas de sus limitaciones, las cuales se detallan a continuación.

Desventajas:
Desconexión con las necesidades del mercado laboral: a menudo, la educación humanista no se centra en competencias técnicas especializadas y algunos empleadores pueden considerar a sus graduados menos preparados para roles técnicos o específicos (Goulart et al., 2022).
Elevado costo en recursos: este enfoque demanda una inversión significativa en personal capacitado e infraestructura para metodologías centradas en el estudiante, como el aprendizaje basado en proyectos o la educación experiencial, puede ser un desafío en contextos con recursos limitados (Wang, 2020).
Menor competitividad frente a enfoques técnicos: en comparación con programas que priorizan una capacitación específica, la educación humanista puede no satisfacer las expectativas de quienes buscan una formación directa orientada al mercado laboral (Taylor & Smith, 2023).
Dificultad para medir el impacto de las habilidades blandas: evaluar los resultados de las competencias humanistas, como la empatía o la capacidad crítica, puede resultar subjetivo y complicado en comparación con las habilidades técnicas, que son más fáciles de cuantificar.
Estas desventajas reflejan que, aunque la educación humanista es valiosa, enfrenta desafíos que deben ser abordados para alcanzar un equilibrio entre la formación integral y las demandas del mercado laboral.
Universidad socialmente responsable con humanismo
Una universidad socialmente responsable con enfoque humanista integra principios de equidad, justicia social y sostenibilidad en todas sus actividades. Esto se manifiesta no solo en el currículo, sino en la




investigación y la extensión universitaria, a fin de generar un impacto tangible en la sociedad.
Un ejemplo de este enfoque se encuentra en la Universidad Técnica del Norte (UTN), que ha implementado programas de sostenibilidad y responsabilidad social a través de iniciativas de extensión universitaria y vinculación con la colectividad. Estas prácticas benefician a la comunidad y enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno.
Las universidades con este enfoque incorporan los principios del humanismo en su misión y prácticas, situando al ser humano y su desarrollo integral en el centro de sus actividades. Estas instituciones persiguen la excelencia académica y buscan generar un impacto significativo en la sociedad y el medio ambiente, organizan sus estrategias educativas y administrativas con los valores de responsabilidad social y ética.
Según Ricardo y Basantes-Andrade (2022), “la universidad debe entenderse como una institución con capacidad transformadora de la sociedad y de las personas que la componen, asumiendo un compromiso ético y social” (p. 6). La responsabilidad social se convierte en un pilar fundamental de la misión institucional, comprometiéndose a mejorar la sociedad a través de la educación, la investigación y vinculación universitaria.
La educación ética y la formación de una ciudadanía activa son aspectos centrales en la universidad, que promueven la inclusión de contenidos éticos y de responsabilidad social en los currículos y fomentan actividades extracurriculares que incentivan la participación cívica y el compromiso con la comunidad, desarrollan en los estudiantes una comprensión profunda de los desafíos sociales y ambientales (Giangreco et al., 2024; Cress & Stokamer, 2022), esto los motiva a actuar de manera proactiva y responsable hacia los demás.
Las prácticas de sostenibilidad también juegan un rol clave, reflejándose en la implementación de acciones sostenibles en las operaciones diarias, como la reducción de la huella de carbono, la gestión responsable de los recursos y la promoción de la conciencia ambiental. Según Ster-

ling (2020), la integración de la sostenibilidad en el currículo prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI, educándolos en temas como el cambio climático y el uso responsable de los recursos naturales.
El vínculo con la comunidad es otro rasgo distintivo de las universidades socialmente responsables con enfoque humanista. Estas instituciones no solo se enfocan en la enseñanza y la investigación, sino que también buscan contribuir activamente al desarrollo de su entorno social. A través de programas de extensión, proyectos de aprendizajeservicio y alianzas con organizaciones comunitarias, los estudiantes aplican sus conocimientos en contextos reales y contribuyen a la solución de problemas locales (Diaz-Gonzalez & Dentchev, 2022), esto enriquece su experiencia educativa y fortalece el impacto social de la universidad.
Las universidades humanistas y socialmente responsables adoptan una gobernanza participativa y abierta, en la que todos los miembros de la comunidad universitaria tienen voz en los procesos de toma de decisiones. La transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas es una prioridad que refuerza la confianza de la comunidad y fortalece el compromiso con los valores institucionales (Brennan & Naidoo, 2008). Este enfoque promueve un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva, en sintonía con los valores humanistas de respeto, equidad y justicia.
La investigación con impacto social es otra característica clave de estas universidades; la investigación no es vista únicamente como un ejercicio académico, sino como una herramienta para generar cambios positivos en la sociedad. Ricardo y Basantes-Andrade (2022) afirman que “la investigación debe orientarse a la resolución de los problemas que afectan a la sociedad, contribuyendo al bienestar común y no solo al avance académico” (p. 9).
Por ello, estas instituciones promueven proyectos de investigación que abordan problemas sociales, económicos y ambientales, motivando a los investigadores a colaborar con comunidades y organizaciones para desarrollar soluciones prácticas y sostenibles. Esto fortalece la conexión entre la universidad y su entorno social, aumentando la relevancia de

la investigación académica (Balleisen & Chin, 2022).
Finalmente, el compromiso con la formación integral y la atención a la diversidad es un rasgo distintivo de las universidades humanistas socialmente responsables. Estas instituciones promueven un ambiente educativo inclusivo que valora y respeta la diversidad cultural, étnica, de género y de capacidades. Trabajan activamente para eliminar barreras, promueven la equidad y la inclusión como principios fundamentales de su práctica educativa (Schwartz, 2019). En conclusión, una universidad socialmente responsable con enfoque humanista refleja su compromiso en su misión, sus prácticas de sostenibilidad, la educación ética y su fuerte vinculación con la comunidad.
Las universidades asumen un papel clave en la formación de profesionales que, además de ser competentes, estén guiados por principios éticos, sociales y humanísticos. Una universidad socialmente responsable y humanista se basa en principios que aseguran su impacto positivo en la comunidad y en la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar común y el desarrollo sostenible. A continuación, se detallan los principios fundamentales que deben guiar a una universidad con estos valores:
Compromiso con la formación integral: La educación en una universidad socialmente responsable debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos técnicos, integrando la formación ética y humanística. Esto permite a los estudiantes adquirir una visión completa de su entorno y su papel en él. Wu (2020) señala que la educación debe incluir tanto la transferencia de conocimientos como la promoción de valores como la disciplina, el compromiso colectivo y la innovación responsable.
Promoción de la responsabilidad social: La universidad debe ser un agente activo en la transformación social, involucrando a estudiantes y profesores en la resolución de problemas reales. Un entorno acadé-

mico donde la teoría esté vinculada con la práctica social permite a los estudiantes aplicar lo aprendido para generar un impacto positivo en sus comunidades. Además, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se fomenta un compromiso activo con la justicia social, la equidad y el medio ambiente.
Desarrollo de una cultura humanista: El humanismo en la educación universitaria se centra en formar individuos conscientes de su dignidad, derechos y responsabilidades. La universidad humanista valora la enseñanza centrada en la persona, fomenta la reflexión crítica y promueve el desarrollo de competencias tanto cognitivas como emocionales y éticas (Eizaguirre et al., 2019).
Interdisciplinariedad y educación integral: Las universidades humanistas integran diversas áreas del conocimiento, como las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias naturales, para preparar a los estudiantes a enfrentar problemas complejos desde diferentes perspectivas. Es crucial que las universidades ofrezcan espacios de reflexión y debate sobre temas sociales y éticos, fortaleciendo así la formación integral de los estudiantes.
Innovación en la enseñanza y el aprendizaje: Las universidades humanistas deben ser un espacio de innovación pedagógica. Métodos como el aprendizaje colaborativo y la participación activa de los estudiantes mejoran el proceso educativo y refuerzan el sentido de comunidad. Los docentes deben ser modelos de conducta ética, promoviendo un ambiente de respeto y responsabilidad (Lencina, 2018).
Impacto social y sostenibilidad: La universidad debe fomentar el diálogo con diversos sectores de la sociedad y crear un vínculo estrecho entre la academia y la realidad social (Gutiérrez, 2018). Esto refuerza su compromiso con la sostenibilidad y asegura que sus actividades académicas tengan un impacto tangible en el bienestar de las comunidades. En resumen, una universidad socialmente responsable y humanista se distingue por su enfoque en la formación integral, la responsabilidad social, la cultura humanista, la interdisciplinariedad y la innovación pedagógica. Al priorizar el impacto social y la sostenibilidad, estas universidades no solo enriquecen la formación de sus estudiantes, sino que

también contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto.
La Universidad Técnica del Norte (UTN) refleja estos principios a través de su compromiso activo con la comunidad. Fomenta relaciones de colaboración y co-creación con su entorno, reconociendo y valorando el conocimiento local y trabajando junto con la comunidad para abordar desafíos sociales, económicos y ambientales.
Una universidad socialmente responsable y humanista debe estar comprometida con la formación integral de sus estudiantes, la promoción de la responsabilidad social y el desarrollo de una cultura humanista. La interdisciplinariedad y la innovación en la enseñanza son fundamentales para lograr estos objetivos, al igual que el enfoque en el impacto social y la sostenibilidad. De esta manera, las universidades no solo contribuyen al desarrollo personal de sus estudiantes, sino también al bienestar de la sociedad en su conjunto.
La Universidad Técnica del Norte comprometida con la comunidad fomenta la interacción activa y colaborativa entre la institución académica y su entorno. Va más allá de la simple prestación de servicios, y se centra en el establecimiento de relaciones de reciprocidad y co-creación con la comunidad. Esto implica que la universidad reconozca y valore el conocimiento local y las experiencias de la comunidad, y busque trabajar junto con sus miembros para abordar desafíos sociales, económicos, ambientales y culturales.
El compromiso con la comunidad se manifiesta a través de programas de extensión, proyectos de investigación participativa, servicios de voluntariado y prácticas de aprendizaje-servicio, entre otras iniciativas. Estas actividades no solo benefician a la comunidad al proporcionar soluciones a problemas específicos, sino que también enriquecen la enseñanza, el aprendizaje y la investigación universitaria al contextualizarla y hacerla relevante para la realidad local. Asimismo, el Compromiso con la Comunidad promueve una cultura de responsabilidad social y ciudadanía activa entre los estudiantes, profesores y personal universitario, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Entre los ejemplos de nuestra responsabilidad, se puede señalar el ejercicio de la investigación, educación contínua, extensión

universitaria, prácticas pre profesionales, deportes, manifestaciones culturales como música, danza, teatro, mimo, artes plásticas, entre otras.
La Universidad Técnica del Norte establece los siguientes principios en su Código de Ética UTN (2012, p. 3-4), los cuales guían la educación humanista en esta institución:
Compromiso social. Es la disposición responsable y consciente de la Universidad con la región y el país para promover su desarrollo comunitario, humano, espiritual y material.
Igualdad y Democracia. Es otorgar oportunidades a jóvenes y adultos, hombres y mujeres para acceder a los estudios universitarios; así como, participar en las decisiones que orienten la gestión académica y administrativa de la institución junto a profesores y empleados.
Criticidad. La Universidad se constituye en la conciencia reflexiva de la socie que busca la vigencia de la justicia, la libertad y la solidaridad; y permite a los nuevos profesionales participar de una vida digna y socialmente comprometida.
Pluralismo. Promueve el respeto a las diferencias ideológicas, políticas, culturales y económicas de todos los estamentos universitarios. La UTN sustenta la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra como manifestaciones superiores del intelecto.
Eticidad. La institución se guía por los valores universales de honestidad, honradez, responsabilidad y justicia. Sus integrantes y egresados se desempeñarán con sólidos códigos de ética profesional y humana.
Búsqueda del conocimiento. La institución es una comunidad de aprendizaje en donde todos sus miembros tienen un permanente deseo de alcanzarlo, mediante el aprovechamiento de amplias fuentes de información científica, tecnológica y cultural.
Culturalidad. Se evidencia mediante la preservación y difusión de los patrimonios culturales tangibles e intangibles de los diversos pueblos que habitan el país, el continente y la humanidad entera.
Humanismo. Ubica al ser humano como el centro de la actividad universitaria, contribuye a la construcción y promoción de valores, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
Ecologismo. La universidad entiende, acepta su responsabilidad

histórica y se compromete a luchar por la preservación de las más adecuadas condiciones de vida en el plante Tierra, es una entidad preservadora del medio ambiente y propugnadora del desarrollo sustentable. Equidad. Es el compromiso de garantizar igualdad de oportunidades a todas las personas, de mantener un criterio democrático y libre de toda clase de discriminación y trato justo a todos los ciudadanos sin distingo de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad o condición.
Imparcialidad y autonomía. La UTN actúa de modo objetivo, sin ceder a presiones de ninguna índole y siguiendo la autonomía universitaria en el cumplimiento de sus responsabilidades. (UTN, 2012)
La Formación ética y valores humanistas en la Universidad Técnica del Norte busca cultivar en los estudiantes una comprensión profunda de su accionar personal y profesional. Este enfoque busca promover la reflexión crítica sobre cuestiones éticas y morales, así como el desarrollo de habilidades para tomar decisiones éticas en contextos complejos y diversos. Incluye el estudio de teorías éticas, la discusión de dilemas éticos contemporáneos y la aplicación práctica de principios éticos en diferentes áreas del conocimiento; fomenta valores humanistas como la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la responsabilidad social.
Los valores declarados en nuestro ideario ético son los siguientes (UTN, 2012, p. 4-6):
1. Honestidad. Ubica al ser humano como el centro de la actividad universitaria, contribuye a la construcción y promoción de valores, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Es un principio formativo que garantiza la integridad valorando en alto grado la sinceridad y la honestidad de todos quienes conforman Universidad.
2. Respeto. Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Para practicarlo es preciso tener una clara moción de los derechos de las personas. El respeto es el interés por comprender a los otros y contribuir a llevar adelante sus planes de vida en un mundo diverso. Sin respeto activo, es difícil que todos puedan desarrollarse.
3. Justicia. Consiste en facilitar a cada miembro de la Universidad




las condiciones que le permitan disfrutar y vivir en libertad e igualdad de oportunidades; consiste en articular la solidaridad y el respeto en las diversas actividades universitarias, en permitir la toma de decisiones comunes a través del diálogo de manera responsable; y en hacer valer los derechos de las personas.
4. Laboriosidad. Es el perseverante esfuerzo humano para conseguir algo de manera autónoma o con la ayuda de los demás y que posee un gran poder de transformación.
5.Creatividad. La creatividad es una forma talentosa de solucionar problemas individuales, del espíritu, institucionales y del entorno, mediante intuiciones, combinación de ideas diferentes o conocimientos variados; aportes que resultan tanto de la singularidad de los miembros, cuanto de las circunstancias en que vive la universidad.
6. Perseverancia. Es la fuerza interior que permite llevar a buen término las actividades que se emprende, realizadas con alta motivación y profundo sentido de compromiso.
7. Paz. Es el fruto de la sana convivencia; para hacerla posible es necesario un ordenamiento social justo, en el que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente.
8. Tolerancia. Hace posible la convivencia social como expresión del respeto por las ideas y actitudes de los demás. Somos distintos y diversos, así nos entendemos, trabajamos juntos e imaginamos la complejidad del futuro.
9. Libertad. Es la posibilidad que tienen los sujetos humanos para decidir por sí mismo, y para actuar en las diferentes situaciones que se presentan en la vida social y universitaria, orientados por sus valores y principios.
10. Lealtad. Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que inspira a los miembros universitarios para llevar adelante ideales, acciones o propósitos con los que los individuos y la Universidad se identifica.
11. Solidaridad. Se manifiesta cuando los miembros de la comunidad universitaria se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin

común. Tienen que ver, también, con un cálido y perseverante esfuerzo por impulsar junto a otros seres humanos la liberta, la igualdad y demás valores morales laicos en aquellos grupos que, por diversas razones, no pueden disfrutar de esos valores. Es sensibilidad para apoyar causas justas de carácter personal o colectivo.
12. Legalidad. La UTN y sus servidores públicos están obligados a conocer y respetar la Constitución de la República, la Ley de Educación Superior, reglamentos, y demás disposiciones que regulan su actividad educativa en cualquier área en que se desempeñan.
13. Beneficio social. La privilegia el servicio a los intereses de la ciudadanía, en el control del buen uso de los recursos públicos, dentro de procesos que favorecen la eficacia, eficiencia y efectividad.
14. Integridad. Ser auténticos, profesionales, coherentes entre lo que piensan, dicen y hacen. No se aprovecharán de los demás, ni de sus recursos. No solicitarán a terceras prestaciones indebidas de ningún tipo, en beneficio propio o de terceros. Cumplirán el trabajo de modo honesto, completo y a tiempo. Es su obligación y responsabilidad desvincularse de cualquier conflicto de intereses y no aceptar la corrupción en ninguna de sus formas: soborno, fraude, blanqueo de dinero, desfalco, ocultación y obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, regalos a cambio de favores, uso abusivo de bienes y materiales públicos.
15. Transparencia. Poner a disposición y acceso oportuno de la ciudadanía toda la información posible. Establecer una comunicación abierta y fluida, tanto al interior como al exterior de la organización para el cumplimiento efectivo de su trabajo, socializar proyectos y documentar resultados.
16. Responsabilidad. Cumplir sus obligaciones sujetándose a los procesos institucionales y sociales de rendición de cuentas. Poner todo su empeño y afán en las tareas asignadas, para bien propio, de la institución y del país; y, ser consciente de las consecuencias que tiene, todo lo que se hace o se deja de hacer sobre sí mismo, la institución o sobre los demás.
17. Lealtad. Ser positivos y propositivos a favor de la institución y sus principios. Dar primacía a los intereses y valores de la UTN antes

que a los propios. Reconocer las virtudes de los compañeros de trabajo, hablar bien de ellos, no descalificarlos en las conversaciones.
18. Perseverancia. Es conocer, comprender y persistir con paciencia, tenacidad y firmeza en la construcción de la ética de la educación superior y otros emprendimientos o proyectos que se considere importantes, con patrones de comportamiento moral aplicables en todos los espacios de la vida aculen institucional, cultural, gremial y social.
La Universidad Técnica del Norte (UTN) se basa en los principios de la educación humanista, promoviendo un enfoque integral que prioriza el desarrollo de personas conscientes y responsables con su entorno y comunidad. Entre sus principios fundamentales se encuentra la promoción de prácticas sostenibles y la conciencia ambiental entre estudiantes y personal. El desarrollo sostenible, entendido como un modelo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, es clave en este enfoque. La UTN adopta los tres pilares del desarrollo sostenible: crecimiento económico inclusivo, protección del medio ambiente y justicia social. De este modo, impulsa el uso responsable de los recursos naturales, la reducción de la pobreza y las desigualdades, y la mitigación del cambio climático. Además, fomenta la innovación y la eficiencia en el uso de recursos, la conservación de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida, destacando la colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos para construir un futuro más justo y sostenible.
Otro principio central que guía a la UTN es la inclusión y la diversidad. La universidad se compromete a crear un ambiente inclusivo que respete y valore la diversidad en todas sus formas, lo que es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. La inclusión se refiere a la participación plena de todas las personas, independientemente de sus diferencias, garantizando la igualdad de oportunidades y derechos. La diversidad, por su parte, valora las diferencias individuales en aspectos como género, etnia, orientación sexual, discapacidad, religión y edad. La UTN promueve un entorno donde se respete y celebre esta pluralidad, y donde todas las voces sean escuchadas y valoradas, mediante políticas y prácticas que eliminen barreras y fomenten el desarrollo pleno de

cada individuo.
En cuanto a la innovación y la calidad educativa, la UTN ha adoptado metodologías pedagógicas centradas en el estudiante, fomentando el pensamiento crítico y creativo. La innovación educativa implica la implementación de nuevos métodos y tecnologías que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto incluye el uso de tecnologías digitales, metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, y la personalización del aprendizaje para atender mejor las necesidades individuales de los estudiantes. La calidad educativa, en este contexto, no solo se mide por los resultados académicos, sino también por el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. La combinación de innovación y calidad permite a la UTN ofrecer una educación dinámica, accesible y alineada con las demandas del siglo XXI.
Por último, la UTN también promueve la participación democrática como principio clave en la gestión institucional. Este enfoque garantiza la inclusión activa de todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) en los procesos de toma de decisiones y en la vida académica y administrativa. La participación democrática se basa en los valores de igualdad, transparencia, rendición de cuentas y diálogo abierto. Al promover la participación de todos los actores relevantes, la UTN fortalece la legitimidad, la eficacia y la calidad de su educación, mientras empodera a sus miembros para contribuir de manera activa y responsable a la construcción de una sociedad más justa y democrática.
La educación humanista en las universidades enfrenta una serie de desafíos y oportunidades en el contexto actual, marcado por rápidos cambios tecnológicos, económicos y sociales. A continuación, se analizan los principales obstáculos que enfrentan estas instituciones, así como las tendencias futuras que podrían definir el rumbo de la educación humanista en los próximos años.

Desafíos actuales: Obstáculos comunes para las Universidades Humanistas
Uno de los principales desafíos para las universidades humanistas es la creciente presión por alinearse con las demandas del mercado laboral y las expectativas de empleabilidad. En un mundo cada vez más orientado a la tecnología y a las habilidades técnicas, existe una tendencia a priorizar programas que ofrezcan un retorno de inversión más inmediato, lo que puede relegar los estudios humanistas a un segundo plano (Taylor & Smith, 2023). Además, la falta de financiación adecuada para programas que no están directamente relacionados con áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) limita la capacidad de las universidades humanistas para expandir y mejorar sus ofertas académicas.
Otro desafío significativo es la integración de la tecnología en la educación humanista. Aunque la tecnología ofrece numerosas oportunidades para enriquecer el aprendizaje, también presenta riesgos, como la deshumanización del proceso educativo y la dependencia excesiva de herramientas digitales que pueden reemplazar la interacción humana. Las universidades humanistas deben encontrar un equilibrio entre la adopción de tecnologías innovadoras y la preservación de los valores humanistas fundamentales, como la empatía y la conexión personal (Facer, 2021).
Tendencias futuras: Innovaciones y el futuro de la Educación Humanista en el contexto global
A pesar de estos desafíos, existen tendencias emergentes que podrían fortalecer el papel de la educación humanista en el futuro. Una de estas tendencias es la creciente demanda de habilidades blandas, como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos. En un informe reciente, el Foro Económico Mundial destacó que estas habilidades serán esenciales en un futuro laboral cada vez más automatizado y digital (World Economic Forum, 2023). Las universi-




dades humanistas, con su enfoque en la formación integral, están bien posicionadas para liderar en la preparación de estudiantes que puedan adaptarse a estos cambios.
Otra tendencia prometedora es la revalorización de la educación para la ciudadanía global. En un mundo interconectado, los desafíos como el cambio climático, la migración y la desigualdad requieren una respuesta global y colaborativa. Las universidades humanistas, con su énfasis en la educación ética y la responsabilidad social, están en una posición única para formar líderes que puedan abordar estos problemas de manera holística y equitativa (Sterling & Thomas, 2022).
La integración de tecnologías educativas, como las plataformas de aprendizaje en línea, la inteligencia artificial y la realidad virtual, ofrece tanto desafíos como oportunidades para las universidades humanistas. Por un lado, estas tecnologías pueden ampliar el acceso a la educación y ofrecer nuevas formas de interacción y aprendizaje. Por ejemplo, la Universidad Abierta de Cataluña ha desarrollado programas en línea que permiten a los estudiantes de todo el mundo acceder a una educación humanista de calidad, superando barreras geográficas y económicas (UOC, 2022). Sin embargo, es crucial que estas tecnologías se utilicen de manera que complementen y no reemplacen la interacción humana, manteniendo el enfoque en la formación integral del estudiante. Para aprovechar al máximo estas tecnologías, las universidades humanistas deben adoptar un enfoque crítico y reflexivo, evaluando cómo cada herramienta puede contribuir a sus objetivos educativos sin comprometer sus valores fundamentales. La clave está en utilizar la tecnología para facilitar el aprendizaje activo y la participación, en lugar de sustituir la experiencia educativa por una mera transferencia de información (Facer, 2021).
En conclusión, aunque las universidades humanistas enfrentan desafíos significativos en el contexto actual, también tienen la opor-

tunidad de liderar en la formación de individuos preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Al mantenerse fieles a sus principios y al mismo tiempo adaptarse a las innovaciones tecnológicas y sociales, estas instituciones pueden continuar desempeñando un papel vital en la educación global.
La educación humanista sigue siendo esencial en la formación de individuos integrales y responsables. A pesar de los desafíos que enfrenta, este enfoque ofrece una alternativa valiosa a los modelos educativos tecnocráticos, al priorizar el desarrollo personal y social de los estudiantes. En un mundo con retos globales sin precedentes, las universidades humanistas tienen el potencial de formar a los líderes del futuro, no solo preparados para el ámbito laboral, sino también comprometidos con el bienestar común.
Este modelo educativo coloca al ser humano en el centro del proceso de aprendizaje, buscando no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también cultivar valores éticos y habilidades que permitan a los estudiantes vivir de manera plena y contribuir activamente a la sociedad. A lo largo de este capítulo, se han explorado los fundamentos filosóficos de la educación humanista, sus características clave, así como las ventajas y desventajas de su implementación en la universidad.
Entre las conclusiones más destacadas, se resalta la capacidad de las universidades humanistas para formar ciudadanos críticos, empáticos y socialmente responsables. A través de currículos interdisciplinarios y metodologías centradas en el estudiante, estas instituciones preparan a sus graduados para afrontar los desafíos complejos de la sociedad contemporánea, promoviendo la ética y la responsabilidad social como ejes fundamentales.
Sin embargo, las universidades humanistas enfrentan desafíos, como la necesidad de equilibrar sus principios con las demandas del mercado laboral y la integración de tecnologías educativas, sin comprometer sus valores fundamentales. A pesar de estas dificultades, la creciente

demanda de habilidades blandas y la revalorización de la educación orientada a la ciudadanía global brindan oportunidades para que estas instituciones refuercen su relevancia e impacto.
En conclusión, la educación humanista es crucial para la formación de líderes capaces de enfrentar los retos globales con integridad, creatividad y un fuerte compromiso social. Estas universidades tienen la capacidad de liderar un cambio significativo en la educación superior, promoviendo un modelo que valora al ser humano en todas sus dimensiones y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. •







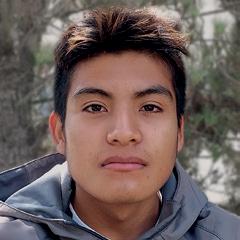






















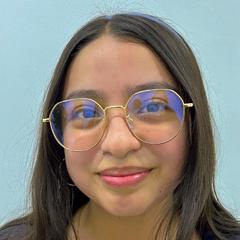



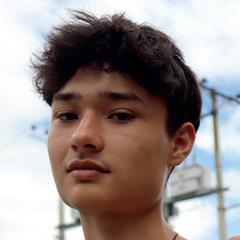
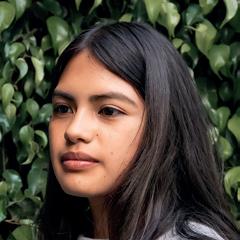

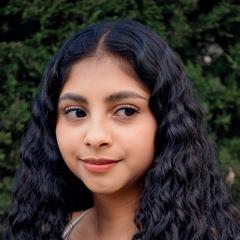

Introducción
Através de los diversos períodos de la historia de la República del Ecuador, desde las eras precolombinas, la colonia y la era Republicana, así como en toda esta región, al igual que los actuales países del continente americano y de todo el mundo, ha estado marcada por la presencia de diversas culturas y etnias. La noción de la multiculturalidad ha sido una constante en lo que hoy conocemos como Ecuador, como lo demuestra el ejemplo de la provincia de Imbabura, que en tiempos anteriores a la llegada de los incas ya albergaba una diversidad étnica significativa. «Hace más de quinientos años, los señoríos étnicos del norte: Caranqui, Cochasquí, Otavalo y Cayambe, detuvieron en Yahuarcocha el avance inca, hasta establecer una alianza con los Caranqui» (Maldonado, 2011: 8). Lamentablemente, a lo largo de la historia, los estados no han logrado reconocer su carácter plurinacional. Esta situación se origina en el dominio y la supremacía de una cultura sobre aquellas que históricamente han sido más vulnerables y oprimidas, aunque no necesariamente menos pobladas. Parece que los primeros indicios de conciencia sobre la necesidad de un Estado pluricultural surgieron en nuestro pais de manera implícita alrededor del año 1950, coincidiendo con el primer censo nacional de población y vivienda. En dicho censo, se constató que los indígenas constituían el 13,5% de la población ecuatoriana en una época en la que el país contaba con tan solo 3.202.757 habitantes.
No obstante, es importante señalar que en dicho censo no se solicitó una autoidentificación étnica y los encuestadores no categorizaron a los encuestados como indígenas; el cálculo se basó en el idioma nativo hablado por cada individuo.
Comparando los censos oficiales, la proporción de población indígena nacional, especialmente en la sierra, cae de 13,5% en 1950 al 9,2% en 2001 (Larrea, Montenegro, Greene, & Cevallos, 2007).
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el censo del 2010 una gran mayoría de la población reconoció sus orígenes étnicos, de los 14.483.499 ecuatorianos, el 71,99% se auto identificó como mestizo, el 7,4% como montubio, el 7,2% como afroecuatoriano, el 7% como indígena, y el 6,1% como blanco. Además el INEC, explicó que el porcentaje de afroecuatorianos e indígenas subió y el número de blancos y mestizos bajó. En el 2001 los afroecuatorianos apenas eran el 4,97% del total de la población, los indígenas el 6,83%, los mestizos el 77,42% y otros el 0,32%. Las campañas de autoidentificación impulsadas por el gobierno, las organizaciones sociales, en especial de indígenas y afrodescendientes, parecería dieron resultados, poco a poco, la gente va perdiendo sus complejos e inician procesos de reivindicación con sus orígenes, con su cultura y con su lengua originaria. En cambio en el último censo, de 2023, los mestizos han aumentado al 77,5%, los montubios al 7,7%, los indígenas se mantienen alrededor del 7,7%, mientras que los autodefinidos como afroecuatorianos bajan al 4,8% y los que se declaran blancos al 2,2%.
En el marco de este país profundamente arraigado en la diversidad cultural y étnica, resulta relativamente sencillo delinear la identidad del afrodescendiente o afroecuatoriano, dado que las propias palabras encapsulan la esencia de estas comunidades. En el contexto ecuatoriano, los afroecuatorianos constituyen un grupo étnico que conserva escasamente más que algunos aspectos culturales que remiten a su herencia africana, considerando su dolorosa historia como personas esclavizadas, transportadas brutalmente desde África a tierras americanas. En el caso específico de Ecuador, su llegada tuvo lugar en las costas de la zona de Esmeraldas durante el siglo XVII.

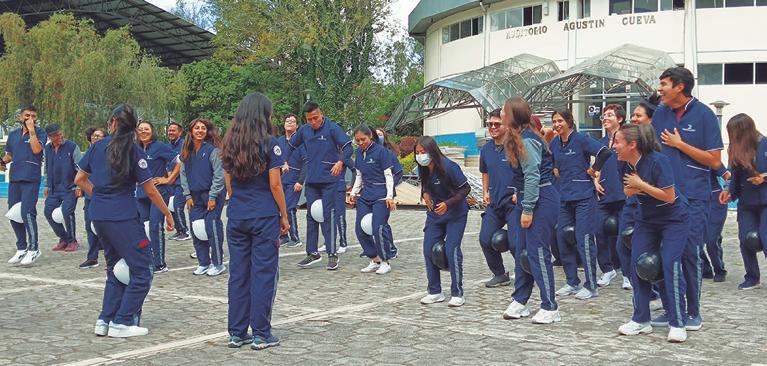



Comprender plenamente el término «indígena» dentro del contexto cultural conlleva cierta complejidad, ya que no se puede limitar su definición a una única perspectiva. Si bien podemos comenzar con la definición proporcionada por la Real Academia de la Lengua Española, que lo describe como «originario del país en cuestión», un entendimiento más profundo y holístico del término abarcaría a la población autóctona cuya presencia y arraigo en un territorio determinado precede a la de otros grupos, o cuya permanencia en dicho territorio ha sido lo suficientemente prolongada y estable como para ser considerada nativa de esa región específica. Es importante destacar que, en el contexto del continente americano, esta definición se aplica a aquellas comunidades étnicas que preservan culturas tradicionales no originadas en Europa. Por otro lado, las etnias indígenas, «son un grupo que con el pasar del tiempo ha ido tomando conciencia y rompiendo las cadenas ideológicas que los tenían reprimidos y con ello han ido formando diferentes movimientos tales como ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAIE» (Galarza, 2010: 167).
En el contexto ecuatoriano, a diferencia de la mayoría de los países vecinos, existe una notable atención hacia la comunidad conocida como «montubios», especialmente en la región costera. Los montubios representan tanto una etnia social como una identidad regional arraigada en la costa ecuatoriana. Su cultura es el resultado de un mestizaje que ha evolucionado durante casi tres siglos, fruto de la amalgama de diversas etnias raciales, regionales y culturales que interactuaron y se entrelazaron a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, incluyendo a personas de ascendencia africana, indígena y europea (Arboleda, 2006).
También puede ser necesario definir a la palabra «cultura», para luego entrar en conceptos más específicos relacionados a esta reflexión teórica. El concepto de cultura es uno de los más discutidos y polisémicos de las ciencias sociales (Grimson, 2001). Podemos decir que la cultura es la expresión de la vitalidad de la existencia de unos individuos que comparten un entorno natural y social en un tiempo determinado. Esta vitalidad permite diferenciar y particularizar a las diversas colectividades humanas (Maldonado, 2011). Desde una perspectiva similar, García,

Escarbajal, De Haro (2007: 22) expresan que «la cultura se construye compartiendo significados, que son los que dan sentido a nuestra visión del mundo y nos hacen tener uno u otros comportamientos. Por lo tanto, la cultura nunca está acabada porque constantemente estamos compartiendo significados como resultado de nuevas percepciones».
Al abordar el concepto de interculturalidad, es fundamental concebirlo como un proceso dinámico que implica una interacción constante, un encuentro significativo y un diálogo enriquecedor entre diversos grupos sociales. Su esencia radica en la noción de «diversidad en la unidad», es decir, en el reconocimiento y la valoración de la multiplicidad de identidades étnicas que coexisten dentro de un marco nacional. La interculturalidad, en su esencia más profunda, encarna la noción de fusión, mezcla y hibridación de elementos culturales diversos, promoviendo así la creación de una identidad inclusiva y global (Walsh, 2012). La interculturalidad puede definirse también como «el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro» (Puente, 2005: 3).
El término «grupos étnicos» emerge en numerosas ocasiones en la literatura relacionada con este tema, y su relevancia se acentúa a lo largo del desarrollo de esta reflexión. Al analizar su definición, se observa una íntima conexión entre este concepto y el significado fundamental de la intercul-turalidad. Un grupo étnico se refiere a una comunidad de individuos que cohabitan en una misma región y comparten similitudes a través de sus costumbres y tradiciones. Estos distintos grupos étnicos se distinguen entre sí debido a sus características únicas y sus legados culturales específicos (Alvarez, 2001).
Desde el nacimiento, la sociedad moldea la identidad étnica como parte integral de la cultura, y su componente central reside en el sentido de pertenencia e identificación de las personas con una determinada etnia. La identidad étnica representa una construcción histórica de las comunidades, reflejando su capacidad para organizarse y relacionarse. Esta identidad está definida por la forma en que las personas se sienten parte de un grupo humano, es decir, a través de su afiliación y adhesión

a una comunidad étnica específica (Tibán, 2009).
Con esta breve introducción, se presenta esta investigación documental cuyo objetivo fundamental es reflexionar sobre la interculturalidad en el Ecuador, en la educación superior y de manera específica en la Universidad Técnica del Norte, situada en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, desde la constitución y los últimos planes de desarrollo del Estado ecuatoriano.
Reflexiones desde la Constitución
Concordamos con Beltrán (2015: 8) en que «la diversidad cultural del mundo actual no es un fenómeno nuevo, sino que ha existido siempre. Lo que sí que ha cambiado a lo largo de la historia es el valor que hemos otorgado a las diferentes maneras de adaptarse a esta diversidad y de entenderla». Tanto Latinoamérica como el resto del mundo enfrentan una deuda y un desafío pendiente en lo que concierne a la promoción y práctica de la interculturalidad. A pesar de los notables avances teóricos y normativos experimentados en varios países en las últimas décadas, la implementación efectiva de políticas públicas basadas en estos marcos regulatorios ha resultado sumamente complicada en algunos casos. En otros contextos, lamentablemente, la implementación de estas políticas se ha visto envuelta en prácticas demagógicas adoptadas por los gobiernos en el poder.
En diversas naciones de la región latinoamericana y particularmente en el contexto ecuatoriano, a finales del siglo pasado se inició un debate encendido en torno al concepto de plurinacionalidad. Este debate reflejó una postura valiente y reivindicatoria adoptada por las comunidades indígenas y afroecuatorianas. Ante la ausencia de una normativa clara o un referente constitucional, tomaron la decisión de afirmar su identidad autónomamente como nacionalidades independientes. Este enfoque de plurinacionalidad desafió el paradigma convencional arraigado en la noción tradicional de nacionalidad ecuatoriana, cuyos fundamentos se remontan al siglo XIX (Handelsman, 2001: 9). Estas comunidades originarias, así como los grupos blancos y mestizos, se dieron cuenta de





que su identidad, su historia colectiva, sus conocimientos ancestrales y, en general, su rica cultura y cosmovisión, representan una fuerza vital para el desarrollo sostenible del Ecuador. Por consiguiente, el Estado asumió la responsabilidad no solo de proteger estos elementos culturales, sino también de promover activamente su desarrollo y preservación. Es necesario el conocimiento, reconocimiento, respeto, valoración y recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011:11; Rodríguez, 2018).
En el contexto ecuatoriano, al igual que en otros países de América Latina, los movimientos sociales encabezados por afroecuatorianos e indígenas, a partir de la década de los sesenta, experimentaron un avance considerable en la lucha contra la persistente desigualdad social, la limitada participación política, la distribución desigual de la riqueza y el poder, y sobre todo en la creación de entornos sociales que fomentaran una mayor visibilidad como actores sociales con el derecho al reconocimiento cultural, étnico e identitario propio (Sánchez, 2008).
En consecuencia y causa de lo dicho, Walsh (2008:135) manifiesta que «los paradigmas teóricos y políticos han hechos que los movimientos sociopolíticos étnicos se levanten en pro de sus derechos».
Es precisamente por esta razón que la introducción de la Constitución Ecuatoriana de 2008 establece una dirección clara para implementar políticas que desmantelen estas desigualdades arraigadas. En este sentido, la Constitución plantea un rumbo que permite la ejecución de estrategias con el objetivo de superar estas brechas sociales y construir una sociedad más equitativa y justa. «El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad». En 2008 el Ecuador decidió construir «una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay», como compromiso con el presente y el futuro.

El Ecuador se define como un Estado que se sustenta en los pilares fundamentales de los derechos y la justicia, siendo un ente social y democrático que defiende la soberanía, la independencia y la unidad del país. Además, se reconoce como un Estado intercultural y plurinacional que valora la diversidad de sus pueblos y culturas, sin dejar de lado su carácter laico. Esta definición constitucional refleja la voluntad de promover un sistema que garantice la igualdad, la equidad y el respeto por la pluralidad de identidades presentes en la nación (Krainer & Guerra, 2006, citado en la Constitución del Ecuador de 2008).
Es innegable que el Estado persigue una participación dinámica en la toma de decisiones, la planificación y la gestión de asuntos de interés público. En concordancia con esta premisa, se estipula en el Artículo 95 que «las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad». Claro está, frente a estas directrices legales, surge inmediatamente la interrogante de hasta qué punto se han iniciado auténticos procedimientos de participación intercultural. ¿Se limita acaso esta participación a la mera inclusión simbólica de etnias o comunidades minoritarias en espacios físicos, donde únicamente se refuerzan las ideas ya preestablecidas o planificadas?
«Un Estado pluricultural supone una transformación completa de los diferentes sistemas ya sean estos políticos, económicos, educativos y sociales, y un trabajo que implique a toda la comunidad para con ello formar un sociedad democrática, autónoma, libre y diversa» (Resina, 2012: 262). De allí que, desde otra arista, los derechos colectivos están claramente definidos en la Constitución, tal es así que en su Art. 257, se manifiesta que «en el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente,

y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos». La aplicación de estas atribuciones, en determinadas comunidades y grupos étnicos, ha suscitado en varias ocasiones una serie de críticas tanto internas como externas. Esto se debe a que ciertos líderes mal preparados han aprovechado este principio con fines políticos, justificando así acciones que se apartan de la legalidad y que vulneran los derechos colectivos que son fundamentales para el tejido social del país. No podemos perder de vista el hecho de que, al mismo tiempo que estas comunidades, grupos étnicos y naciones poseen derechos, también deben asumir responsabilidades en el contexto de la interculturalidad y la convivencia armoniosa con los demás y con el entorno natural. «La interculturalidad supone la convivencia entre diferentes culturas, pero también el conocimiento de estas, la interrelación y la búsqueda de elementos comunes, lo que dará como consecuencia el enriquecimiento cultural de todos» (Escarbajal, 2011: 36).
La interculturalidad no solo implica, sino también conlleva procesos fundamentales de construcción de conocimiento, de prácticas políticas alternativas y de un poder social y estatal coherente, todo ello en pos de una sociedad más justa. Representa una forma de pensamiento que se relaciona con y se contrapone a la modernidad y la colonialidad, abogando por un paradigma distinto que se define a través de la praxis política (Castro & Grosfoguel, 2007). Esta noción de interculturalidad también se manifiesta en el contexto del sistema nacional de cultura, como lo confirma el Artículo 378 de la Constitución, que expone que «el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en este campo».
Las afirmaciones anteriores constituyen un compromiso que, por ende, debería manifestarse en acciones efectivas y eficientes destinadas a valorar, respetar y otorgar visibilidad a las diversas comunidades ancestrales y afrodescendientes presentes en Ecuador. Sin embargo, la implementación de estas disposiciones requiere la asignación de recur-



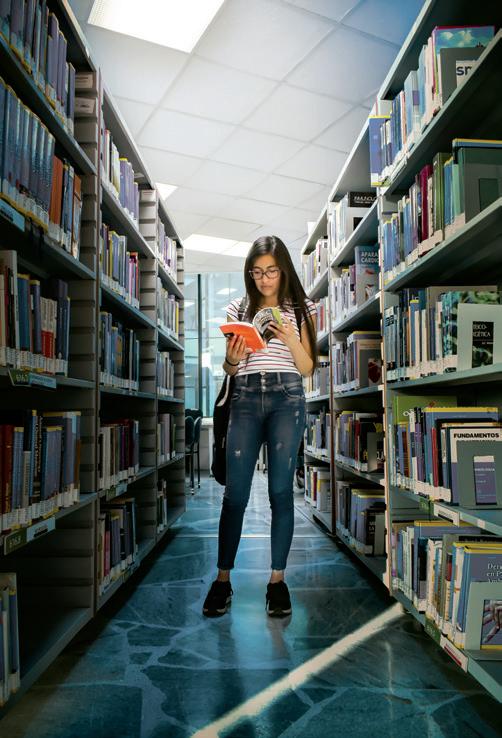
sos económicos suficientes. Dado que el país se encuentra en vías de desarrollo y actualmente enfrenta desafíos económicos y políticos significativos, la cultura se convierte, lamentablemente, en el sector menos atendido y, en tiempos de crisis, siempre sufre recortes presupuestarios. Es interesante como la Carta Magna ecuatoriana orienta la integración del país en la región y se compromete, según su Art. 423, literal 4, a «proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales». En el contexto de este principio fundamental, se ha llevado a cabo un progreso limitado en el continente y la región en su conjunto. A pesar de que, durante la primera década de este siglo, la mayoría de los gobiernos de América Latina, etiquetados como progresistas, coincidieron en trazar planes de acción aparentemente claros para fomentar una integración desde una perspectiva intercultural. A modo de ejemplo de una acción que demuestra sinergia intercultural entre las naciones de la región, se establece la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con sede en Quito. Esta organización fue concebida con personalidad jurídica internacional y tenía como propósito construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración en los ámbitos cultural, social, económico y político entre sus naciones, priorizando el diálogo político. A pesar de generar altas expectativas, lamentablemente, esta organización regional ha ido desmoronándose progresivamente debido a las nuevas prioridades y políticas de integración y de política exterior adoptadas por los gobiernos recientes de los países que formaban parte de UNASUR. Indudablemente, el uso de su lengua materna constituye una parte fundamental de la identidad de un pueblo, siendo un reflejo no solo de su filosofía de vida, sino también de su visión del mundo, su historia y su rica herencia cultural. En Ecuador, se hablan catorce idiomas. En la región costera, la nacionalidad Awa utiliza el awapít; la comunidad Chachi habla el cha palaa; la nacionalidad Epera emplea el siapede y la comunidad Tsáchila utiliza el tsa’fiquí. En la región amazónica, la nacionalidad Cofán habla el ingae;

las comunidades Secoya y Siona se comunican en paicoca (baicoca); los Waorani utilizan el wao tedeo; la comunidad Shiwiar emplea el shiwiar chicham; la comunidad Zápara habla el zapara; los Achuar utilizan el achuar chicham; la comunidad Andoa habla el andoa; mientras que la lengua kichwa es hablada por la nacionalidad Kichwa, que consta de 18 pueblos originarios; por último, la nacionalidad Shuar utiliza el shuar chicham (El Telégrafo, 2015). En consonancia con esta diversidad lingüística, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su Artículo 2, reivindica la importancia de preservar y promover el uso de las lenguas ancestrales, y manifiesta que «el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso». Como resultado, una vez más se pone de manifiesto la naturaleza multiétnica y pluricultural de Ecuador, en la que conviven habitantes provenientes de diversos trasfondos y con su propia y única «cosmovisión». Esta cosmovisión se manifiesta en una amplia gama de expresiones sociales, políticas, económicas y filosóficas que reflejan la diversidad de su colectivo (Brito, Alarcón, Arrieta, De la Bastida, & Muñoz, 2017).
El artículo previamente mencionado refleja un esfuerzo significativo del Estado ecuatoriano para preservar y revitalizar las lenguas ancestrales. A nivel global, se ha observado una tendencia preocupante de menor uso de estas lenguas, lo que ha llevado a muchas de ellas al borde de la extinción. Durante la última década, la política pública ha demostrado ser interesante y en cierta medida efectiva, ya que se han implementado campañas de concienciación en las diferentes comunidades y pueblos, con un enfoque especial en alentar a los jóvenes a redescubrir y utilizar su lengua materna.
En el contexto ecuatoriano, tanto el shuar como el kichwa, junto con el español, al ser idiomas de interacción intercultural, son comúnmente utilizados y escuchados en varios medios de comunicación. Se ha observado un grado creciente de empoderamiento lingüístico en la

población mestiza con respecto al español, lo cual representa un cambio significativo en comparación con la percepción ligeramente despectiva que se tenía de estas lenguas en los siglos anteriores y a principios de este siglo.
El fenómeno de la multiculturalidad implica la coexistencia de múltiples culturas en un mismo espacio y período de tiempo. A pesar de estar conectadas en términos temporales y geográficos, existe una distancia lo suficientemente significativa (en términos de percepciones y actitudes) que impide una interacción fluida entre ellas. Este contexto tiende a acentuar las diferencias y a generar la formación de guetos auténticos, creando así barrios aislados que se asemejan a un archipiélago (Higuera & Castillo, 2015).
Desde un punto de vista etimológico, la multiculturalidad y la interculturalidad presentan diferencias significativas. El prefijo «multi» se refiere únicamente a la diversidad de algo, mientras que el prefijo «inter» implica la interacción y el enriquecimiento mutuo entre distintos pueblos (Hidalgo, 2017).
La interculturalidad requiere, en primer lugar, la consolidación de las diversas culturas que coexisten en un mismo territorio. Por consiguiente, preservar una cultura implica no solo la preservación de sus tradiciones y valores, sino también implica una identificación profunda con el territorio en el cual estas culturas interactúan entre sí y con la naturaleza. La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Artículo 60, fomenta activamente este enfoque, buscando otorgar a cada pueblo o nacionalidad la capacidad de autoorganización a partir de su territorio. El texto de la Constitución manifiesta claramente que «el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales». No obstante, la implementación práctica de este precepto constitucional no es en absoluto sencilla. En cierto sentido, de manera orgánica y a lo largo de la historia, los pueblos ancestrales que residen en la región amazónica del Ecuador han logrado establecer estas circunscripciones territoriales de forma efectiva. Sin embargo, para aquellos pueblos que


habitan la región serrana y la costa, la tarea ha sido sumamente desafiante, a pesar de algunos intentos en este sentido. Algunas comunidades, como los Saraguros y ciertos grupos Kichwas del norte del país, han tenido éxito en esta empresa, en parte gracias a su concentración natural de población en territorios específicos.
Desde una perspectiva integral, la interculturalidad implica el reconocimiento por parte del Estado del derecho de cada pueblo y nacionalidad a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su propia circunscripción territorial, basándose en sus costumbres y tradiciones. Dentro de estas funciones jurisdiccionales se encuentran incluidos aspectos relacionados con la administración de justicia. En este sentido, se ha desarrollado un marco legal completo que permite y respalda la implementación de la Justicia Indígena, el cual establece directrices y procedimientos para armonizar esta normativa con la estructura de la justicia tradicional del Estado ecuatoriano.
Conforme a esta premisa, el Artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador de 2010 establece que se otorga a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales, basadas en sus tradiciones ancestrales y en su derecho propio, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, garantizando la participación y la toma de decisiones por parte de las mujeres. Esta disposición concede a los pueblos y nacionalidades la autoridad para aplicar justicia de acuerdo con sus tradiciones y costumbres, siempre y cuando se haga con respeto hacia otros grupos étnicos. Es fundamental comprender que las autoridades de estos pueblos indígenas llevarán a cabo funciones judiciales, aplicando normativas y procesos propios para resolver conflictos internos, siempre y cuando estas prácticas no contradigan la Constitución y las leyes vigentes (Salgado, 2002). Entender y aceptar ciertas prácticas jurisdiccionales adoptadas por algunos pueblos y nacionalidades en Ecuador no es una tarea sencilla. Algunas de estas prácticas podrían parecer en conflicto con los derechos humanos y normativas internacionales. No obstante, el Gobierno ecuatoriano ha demostrado una actitud de coherencia y respeto en relación a este asunto, mostrándose en cierta medida tolerante. Sin embargo, es


necesario reconocer que la participación de la mujer en este ámbito sigue siendo sumamente limitada. Esto se debe, en gran medida, al legado histórico de una estructura social predominantemente machista entre la mayoría de los pueblos y nacionalidades indígenas.
En los últimos años, se ha observado un incremento en la participación activa de las mujeres, particularmente entre los pueblos Kichwas. Este cambio es resultado de las iniciativas estatales, programas de capacitación y el respaldo de numerosas organizaciones no gubernamentales que han trabajado incansablemente para promover la inclusión de la mujer en esferas que hasta hace poco eran completamente inaccesibles para ellas.
Un elemento adicional que constituye parte esencial de la interculturalidad en cualquier país es la garantía de igualdad de oportunidades laborales para todos los individuos, tanto hombres como mujeres, pertenecientes a diversos pueblos y nacionalidades. Lamentablemente, a lo largo de la historia, las minorías étnicas han sido sistemáticamente marginadas y discriminadas en el ámbito laboral, tanto en el sector privado como en el público. Es crucial subrayar que esta problemática está estrechamente vinculada con la disponibilidad de oportunidades de capacitación laboral y el acceso equitativo a la educación, aspectos que han sido históricamente limitados para las minorías étnicas. En este sentido la Constitución de la República (2008), en el Art. 329 es muy clara «Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones».
A pesar de los esfuerzos realizados por los últimos dos gobiernos para implementar medidas afirmativas destinadas a brindar mayores oportunidades laborales a las minorías étnicas, estas acciones no han logrado resolver por completo el problema. Esto queda evidenciado por la persistente brecha social y económica que existe entre los blancos y mestizos en comparación con los pueblos y nacionalidades ancestrales, otorgando una clara ventaja a los primeros. Además, la discriminación


en relación con los salarios sigue .siendo un problema evidente en varios sectores de la actividad privada, donde las minorías étnicas suelen enfrentarse a condiciones laborales precarias. Aunque se han llevado a cabo unos pocos estudios en Ecuador sobre las disparidades salariales basadas en la etnia, estos estudios han revelado la existencia de una discriminación salarial hacia la etnia indígena (Botello, 2015:14).
El sistema educativo ecuatoriano desempeña un papel sumamente significativo en la vida de los pueblos y nacionalidades del país. La interculturalidad debe dejar de ser simplemente un concepto teórico y filosófico para transformarse en una acción concreta y una estrategia efectiva. Es esencial que la igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito educativo, la cual ha sido vulnerada a lo largo de toda la historia republicana del Ecuador, se convierta en una constante en el sistema educativo. En línea con este propósito, el Estado ha establecido en el Artículo 347 de la Constitución de la República (2008), en su literal 9, la garantía de que «el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades».
Con el propósito de fortalecer este aspecto crucial, se ha promulgado la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la cual fue actualizada en el año 2015. Es importante destacar que esta ley no se aplica a la Educación Superior. Su campo de acción establece los principios y objetivos generales que guían la educación en Ecuador, en consonancia con el concepto de Buen Vivir, interculturalidad y plurinacionalidad, así como las relaciones entre los distintos actores involucrados en el ámbito educativo. La mencionada ley va más allá en términos de promoción de la interculturalidad, como se refleja en su Artículo 2, literal z, donde se abordan los principios que guían la educación, indicando que: «Garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando

el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos»; en su literal a, «se garantiza el derecho de las personas a una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura»; en su literal b, «se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional» (pág. 12).
Indudablemente, particularmente en la última década, se ha observado un gran esfuerzo y una considerable inversión en materia de infraestructura, recursos didácticos y programas de capacitación en el ámbito educativo. No obstante, los resultados obtenidos hasta el momento han sido limitados y aún queda mucho por hacer. Se hace evidente la necesidad de revisar y consensuar más el modelo y el sistema educativo en su conjunto. Es crucial involucrar a los propios actores del ámbito educativo, otorgando una mayor participación a los pueblos y nacionalidades en la formulación y ejecución de las políticas públicas relacionadas con la interculturalidad.
Una de las principales dificultades para lograr los objetivos propuestos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) radica sin lugar a duda en la falta de continuidad en los procesos iniciados por el Ministerio de Educación. Cada cambio de titular en esta cartera estatal no siempre implica la continuidad de la línea de acción trazada por su predecesor. Más bien, a menudo se observa un enfoque de empezar de cero, lo cual, en realidad, perjudica el avance de la educación intercultural.
En la actualidad, el Estado ecuatoriano, que se ha consolidado como una entidad unitaria con tendencias centralistas, se enfrenta a una pro-

funda crisis que ha comprometido su eficiencia, generando ineficacia y altos costos operativos, tal como ha sido señalado por Loor (2002). Durante el mandato del economista Rafael Correa Delgado, el gobierno presentó el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) para el periodo 20132017. Este plan se ha considerado como una serie de metas que reflejan la determinación de seguir con la transformación histórica del país. En esencia, el plan apuntaba a varios objetivos esenciales, como consolidar el Estado democrático y fomentar la construcción del poder popular, fomentar la igualdad, la cohesión y la inclusión social y territorial, mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y potencialidades de los ciudadanos, y promover la creación de espacios de encuentro común, así como fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Cuando nos referimos a las distintas nacionalidades presentes en un contexto determinado, es crucial tener en cuenta el enunciado plasmado en el manifiesto de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas y Políticas Interculturales en Ecuador (2014:27), el cual refleja claramente su postura en relación con lo expresado en la Constitución. En este sentido, el manifiesto señala que las sociedades latinoamericanas se han caracterizado a lo largo de la historia por compartir una herencia común. Desde la época de la colonia, los seres humanos fueron categorizados en diversas castas, incluyendo blancos de ascendencia española, criollos, indígenas, mestizos, mulatos, zambos y negros africanos, muchos de los cuales sufrieron el cruel destino de la esclavitud.
La categorización de la humanidad en distintos grupos ha ejercido una influencia determinante en la configuración de diversos sistemas de producción y estructuras sociales, económicas y culturales. Los Estados Nacionales, al alcanzar su independencia, heredaron esta clasificación, aunque su influencia se ha manifestado de manera más sutil en algunos casos, aunque persisten en formas arraigadas de desigualdad, injusticia social, discriminación racial y otros actos que atentan contra los ideales del Buen Vivir, tal como se estableció en el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 en Ecuador. Este escenario obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales para todas las





personas, sin excepciones.
Dentro de los grupos afectados por estas disparidades, los pueblos y nacionalidades indígenas, junto con la población afrodescendiente, han sido sin lugar a dudas los más perjudicados en cuanto a la negación de sus derechos fundamentales.
El PNBV (2013), plantea en su componente filosófico y de manera puntual en el subtítulo denominado Estado democrático, plurinacional y laico, «La formación de un Estado plurinacional, megadiverso y plural, exige su descolonización; el reconocimiento político de la diversidad étnica, religiosa y sexual, y el forjamiento de una sociedad con derechos de titularidad colectiva: lengua, cultura, justicia y territorio». Evidentemente se nota y aborda a la interculturalidad como un aspecto fundamental en este desafío, pues nos reconoce como diferentes en origen, prácticas, costumbres, conocimientos y saberes.
El objetivo 2, del Plan Nacional para el Buen Vivir propuesto en el 2013, plantea la necesidad de «Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad, enfrenta los problemas de pobreza y desigualdad desde una mirada multidimensional y potencia la enorme riqueza que en el Ecuador representa la diversidad en sus variadas expresiones para alcanzar la igualdad en ella». El segundo eje programático de este objetivo denominado «Derechos, libertades y capacidades para la construcción del Buen Vivir», plantea a su vez cinco objetivos, de los cuales el quinto, manifiesta la necesidad de «Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad». Este plan nacional 2013-2017 y el anterior del 2009-2013, trazaron en camino para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, tomando en cuenta que veníamos de una larga historia de racismo estructural, el mismo que siempre fue validado, implícita o explícitamente, por todos los gobiernos de turno, hasta antes del presente milenio, donde el poder y dominación de una cultura sobre otras siempre fue evidente.
Los dos primeros Planes del Buen Vivir, específicamente el periodo comprendido entre 2009 y 2013 y luego entre 2013 y 2017, desempeñaron un papel crucial al establecer los cimientos para la edificación

de un Estado que reconociera y valorara la naturaleza plurinacional e intercultural de la nación. Este enfoque no solo fue bien recibido a nivel internacional, sino que también generó admiración, ya que estableció directrices claras para la promoción de políticas progresistas y normativas inclusivas. Además, sentó las bases para una estructura institucional que promoviera un desarrollo integral y armonioso entre las diversas culturas que coexisten en este territorio.
Este primer plan se formuló en respuesta a la realidad de un Estado Nacional en el que se entrelazaron una serie de procesos que abarcaron desde la integración y el mestizaje, hasta la aculturación y la resistencia, todos los cuales han contribuido a la construcción continua de esta nación en desarrollo. Se ha logrado así moldear una identidad nacional en constante evolución, en la que se fomenta y enaltece la diversidad y, en consecuencia, se promueve la interculturalidad como valor fundamental.
Si consideramos que la interculturalidad, debido a su naturaleza dinámica y evolutiva, no es simplemente un objetivo fijo, sino más bien un camino en constante construcción, adaptación y reparación, se presenta como un desafío significativo para cualquier Estado que busque transitar por este camino de manera adecuada. Este desafío se intensifica aún más cuando a lo largo de la historia y en el futuro, de forma variable, surgirán en la sociedad actos y pensamientos de exclusión y dominación de una cultura sobre otras, manifestados en formas como el racismo, la xenofobia y el machismo.
Se plantea que la interculturalidad, cuando se aborda de manera crítica, todavía no ha alcanzado su plena realización y es algo que debe ser construido continuamente. Por lo tanto, se concibe como una estrategia en curso, una acción en proceso y un esfuerzo permanente de relación y negociación entre distintos grupos, llevados a cabo en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad (Walsh, 2010: 4). Este enfoque resalta la necesidad de un compromiso constante con la creación de espacios inclusivos y equitativos que fomenten la comprensión y el respeto mutuo entre las diferentes culturas.
Con el propósito de fomentar la convivencia pacífica y promover una cultura de paz en la sociedad ecuatoriana, el Plan Nacional para el

Buen Vivir (PNBV) en su edición de 2013 propuso la implementación de dos políticas clave y de carácter operativo. Estas políticas fueron concebidas no solo como un medio para erradicar los conflictos y promover la armonía, sino también como un mecanismo de inclusión social y cohesión entre los diversos estratos de la sociedad. La estrategia se enfocó en establecer un marco de trabajo sólido que permitiera abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta la sociedad ecuatoriana en su búsqueda de una convivencia más justa y armoniosa.
Este enfoque integral buscaba asegurar que todas las personas, independientemente de su origen étnico, cultural o socioeconómico, tuvieran la oportunidad de participar activamente en la construcción de un entorno socialmente inclusivo y pacífico: a primera se concentró en la comunicación y educación que tenían como finalidad erradicar todos los estereotipos atentatorios contra la diversidad cultural y étnica del país; textualmente manifiesta el «Crear mecanismos de comunicación y educativos que promuevan el respeto y el reconocimiento de la diversidad y afirmen el diálogo intercultural y el ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades y los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios».
En consonancia con las tendencias globales, la movilidad humana se ha convertido en un aspecto sumamente dinámico y a menudo problemático en Ecuador, al igual que en la mayoría de los países del mundo. Esta dinámica se ha caracterizado por una serie de desafíos y situaciones complejas que han provocado perturbaciones en el entorno social. La movilidad humana, en todas sus formas y manifestaciones, ha demostrado ser un tema de vital importancia en el contexto nacional, y ha desempeñado un papel significativo en la configuración de la política pública y la agenda social.
En este sentido, la segunda política planteada por el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) ha puesto un énfasis crucial en abordar los desafíos asociados con la movilidad humana. Esta política busca no solo gestionar los conflictos y las tensiones que surgen como resultado de la migración y otros movimientos poblacionales, sino también garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Se reconoce la necesidad





de abordar las complejidades y las implicaciones sociales y económicas de la movilidad humana para promover una sociedad más inclusiva y equitativa; por ello se expresa la necesidad de «Fomentar iniciativas que afirmen la convivencia intercultural y promuevan la inclusión social y cultural de las personas en situación de movilidad humana, enfatizando en la cohesión social y la sensibilización de la ciudadanía, mediante la comprensión en la convivencia».
Es fundamental tener en cuenta que el concepto de interculturalidad engloba una amplia gama de fenómenos y situaciones complejas, que van desde la coexistencia en entornos urbanos multiculturalmente diversos hasta la interacción diaria en entornos educativos y laborales donde convergen personas provenientes de diversas regiones dentro de un país o incluso de distintos países (Grimson, 2001:15). Esta comprensión destaca la importancia de reconocer y apreciar la diversidad cultural presente en las comunidades y los espacios sociales contemporáneos, tanto a nivel local como global.
En esta línea, la interculturalidad no se limita únicamente a la presencia de diversas etnias o culturas en un mismo espacio, sino que también abarca la complejidad de las interacciones cotidianas entre individuos de distintos orígenes culturales. Esta interacción cotidiana plantea desafíos y oportunidades para promover el entendimiento mutuo, la empatía y el respeto entre las diversas identidades culturales presentes en un entorno determinado. En este contexto, el fomento de la interculturalidad se convierte en un componente esencial para fortalecer la cohesión social y construir sociedades más inclusivas y cohesionadas. Indudablemente, uno de los aspectos más destacables del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) en su periodo de implementación entre 2013 y 2017 radica en la formulación de una serie de medidas concretas, objetivos definidos y políticas bien delineadas, todas orientadas hacia el fomento de una ciudadanía crítica y solidaria, comprometida con la construcción continua de un diálogo intercultural horizontal en la sociedad. Aunque el lapso de cinco años durante el cual se aplicaron estas políticas públicas resultó ser insuficiente para lograr completamente todas las metas establecidas, se sentaron los cimientos esenciales y se

trazó una ruta clara hacia el progreso. Sin embargo, queda claro que aún hay un amplio camino por recorrer y mucho por hacer para consolidar y fortalecer los avances logrados durante este período.
En línea con la continuidad de las políticas establecidas durante la gestión del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que abarcó un período de diez años (2007-2017), el ascenso del Licenciado Lenin Moreno a la presidencia para el mandato que abarcó entre 2017 y 2021, representó un cambio significativo en el marco político, marcado por un distanciamiento notable con su predecesor. Una de las primeras medidas adoptadas fue la modificación del nombre del Plan Nacional para el Buen Vivir, reemplazándolo por el Plan Toda una Vida (PTV). Dentro del marco del nuevo plan, se reconoce el progreso significativo logrado por Ecuador en términos de interculturalidad y plurinacionalidad. No obstante, también se subraya la presencia de desafíos significativos que aún persisten en el horizonte. Lo más notable de este nuevo plan es la concepción renovada de la interculturalidad, que ya no se limita únicamente al aspecto étnico. Este enfoque más amplio y holístico refleja la evolución del entendimiento de la interculturalidad como un concepto dinámico y multidimensional, que abarca no solo la diversidad étnica, sino también otras facetas importantes de la identidad y la convivencia cultural. va más allá y plantea a la diversidad cultural expresada en «una serie de colectivos identitarios y culturales como la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y queer (LGBTTTIQ); así como en las culturas urbanas, principalmente constituidas por jóvenes».
El primer objetivo del Plan Toda una Vida (2017) es «Garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas» para ello planta como política el «Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones»; dentro de este plan, se mantiene un reconocimiento claro de la importancia de los recursos materiales para asegurar una calidad de vida digna. No obstante, se argumenta que la noción de justicia social abarca dimensiones más amplias en términos

de convivencia y realización tanto a nivel personal como social. Estos aspectos se fundamentan en la premisa fundamental de vivir en equilibrio consigo mismo, con la sociedad y con el entorno natural, todo ello desde una perspectiva que valora y celebra la diversidad en todas sus manifestaciones.
Es crucial comprender que el fomento del diálogo intercultural se basa en el reconocimiento pleno de las diferencias, con la premisa de la igualdad de condiciones y el impulso de intereses comunes en el contexto del Estado. Esto se logra mediante un marco de justicia social que establece códigos de conducta y fomenta un profundo respeto hacia todos los miembros de la sociedad. Este enfoque busca fomentar una convivencia armoniosa y equitativa, y reafirmar la importancia de una interacción social que se nutra de los valores de la equidad y la diversidad.
El gobierno de Moreno, es consciente de los altos índices de intolerancia que todavía existe en este país intercultural y multiétnico, por lo que plantea como segundo objetivo en el Plan Toda una Vida (2017), «Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades». Lo destacado de este plan reside en la presentación y articulación de siete políticas específicas diseñadas para poner en práctica este propósito. Estas políticas se resumen esencialmente en una serie de objetivos clave, que incluyen la eliminación de la discriminación y la exclusión, la garantía de la interculturalidad y la plurinacionalidad, la promoción del rescate y la preservación del patrimonio cultural y sus dinámicas, así como el impulso del ejercicio pleno de los derechos culturales.
Además, se subraya la importancia de salvaguardar las lenguas locales, preservar los territorios ancestrales y fomentar una mayor apreciación e integración de los conocimientos y saberes heredados de generaciones anteriores. Es vital comprender, en aras del bienestar del Estado y la sociedad en su conjunto, que el concepto de interculturalidad nos brinda una imagen dinámica de movimiento, conexión, interrelación y comunicación entre múltiples actores que representan diversas culturas (Maldonado, 2011). Este enfoque fomenta una com-





prensión más profunda de la importancia del diálogo y el intercambio en la construcción de una sociedad más inclusiva y cohesionada, en la que se reconoce y valora la riqueza de la diversidad cultural.
Una de las características innovadoras que destaca del Plan Toda una Vida (2017) es la introducción del Pacto por la Niñez y Adolescencia, una sección que aborda detalladamente la necesidad de garantizar un enfoque especial en la educación temprana, primaria y secundaria. El tratado se justifica en la importancia de proporcionar un marco educativo que no solo fortalezca la educación intercultural bilingüe, sino que también reafirme y promueva los logros obtenidos hasta la fecha en la resistencia a prácticas de aculturación, homogenización y asimilación.
Este pacto representa un compromiso renovado para valorar y promover la diversidad cultural dentro del sistema educativo, reconociendo la importancia de preservar y fortalecer las identidades culturales de las comunidades locales. Se enfoca en el fomento de un entorno educativo que no solo respete y reconozca la herencia cultural de los estudiantes, sino que también promueva un sentido de orgullo y pertenencia en relación con su identidad cultural. Este enfoque holístico y progresista se alinea con la visión integral de un sistema educativo inclusivo y equitativo, que busca promover el desarrollo integral de cada individuo desde una edad temprana; en este contexto se plantea «la necesidad de propiciar y fortalecer una educación con pertinencia cultural, lingüística y ambiental, que atienda a las necesidades educativas específicas de los pueblos y nacionalidades. Esto implica revalorizar la educación intercultural bilingüe como una conquista histórica de los pueblos y nacionalidades, y destacar su reivindicación intergeneracional al resistir procesos de homogenización y asimilación».
La verdadera promoción de la interculturalidad encuentra su verdadero fundamento en una educación de calidad que abarque no solo el ámbito académico, sino también los entornos familiares y sociales. La estrecha relación entre educación e interculturalidad demanda un enfoque integral y multidisciplinario que permea todos los niveles del sistema educativo. Este enfoque debe abarcar diversas áreas del conocimiento, que van desde la filosofía, la ética, la didáctica y la antropología,

hasta la epistemología y el ámbito jurídico.
Las interacciones interculturales se fundamentan en el respeto por la diversidad y en la búsqueda de un enriquecimiento mutuo. Sin embargo, es importante reconocer que este proceso no está exento de desafíos y conflictos, que requieren ser abordados con respeto y comprensión. Estos conflictos pueden superarse a través de la creación de entornos propicios para la comunicación horizontal, el diálogo genuino y la escucha activa. Además, es esencial garantizar un acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, así como fomentar la búsqueda de consensos y sinergias para lograr una convivencia armoniosa y enriquecedora (Vélez, 2006). Este enfoque integral de la educación intercultural representa un pilar fundamental para construir una sociedad más inclusiva y cohesionada.
A diciembre de 2021, resulta evidentemente prematuro evaluar plenamente la efectividad de la política pública dirigida hacia la promoción de la interculturalidad y plurinacionalidad bajo el mandato del Licenciado Moreno. No obstante, es innegable que la ejecución concreta de estas iniciativas enfrenta diversos desafíos que complican su implementación efectiva en los distintos territorios. La insuficiencia de recursos económicos necesarios se ha evidenciado de manera clara, incluso algunos altos funcionarios del gobierno han reafirmado esta preocupación.
Además, la presente situación política ha contribuido a un clima de incertidumbre y desconfianza, evidenciado en la falta de colaboración y sinergia entre el gobierno y las organizaciones sociales de base, así como con muchas comunidades, pueblos y nacionalidades. Esta situación refleja una crisis política más amplia que ha obstaculizado la ejecución efectiva de las políticas propuestas, y ha generado un entorno desafiante para la consecución de los objetivos planteados en el ámbito de la interculturalidad y la plurinacionalidad.
El banquero Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador el 24 de mayo de 2021. Durante su campaña presidencial, expresó su compromiso de trabajar en pro del desarrollo y la inclusión de las comunidades indígenas y afroecuatorianas, así como de promover políticas

que fomenten la diversidad cultural y la convivencia armoniosa entre los diferentes grupos étnicos y culturales del país. En el último período de gobierno, Lasso, a través del Decreto Ejecutivo 671 firmado el 10 de febrero de 2023, creó la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. Según el documento, la nueva entidad tendrá, entre otras cosas, las siguientes tareas: Dirigir el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, mediante la aplicación e implementación de las políticas públicas de educación diseñadas por el Consejo Plurinacional. Realizar investigaciones y publicaciones de las lenguas y las ciencias ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Gestionar convenios de cooperación nacional e internacional para el mejoramiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. Para lograr estos objetivos, la Secretaría contará con autonomía política, administrativa y financiera, agrega el Decreto. Pues hasta antes de la firma de este decreto era una subsecretaría que dependía del Ministerio de Educación. La decisión del Presidente llegó siete meses después del paro indígena de junio de 2022, cuando en uno de sus 10 pedidos la CONAIE solicitó «respeto a la educación intercultural bilingüe». Durante las mesas de diálogos que se instalaron tras las movilizaciones, el Gobierno aseguró que cumplirá otros pedidos de las organizaciones indígenas, entre los que se destacan: Incremento de presupuesto al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Rediseño de los currículos y de las políticas públicas de ese sistema Mejoramiento de la infraestructura educativa y de servicios.
En un mundo cada vez más interconectado y diverso, la interculturalidad en la educación superior ha adquirido una relevancia significativa. En este contexto, la promoción de la comprensión intercultural y la apreciación de la diversidad se han convertido en aspectos fundamentales para el desarrollo de una ciudadanía global informada y consciente. La educación superior, en tanto cimiento de la formación académica y personal, juega un papel crucial en la promoción de valores de respeto,

tolerancia y entendimiento mutuo entre individuos y comunidades de distintos orígenes culturales. Este ensayo explorará la importancia de integrar la interculturalidad en la educación superior y su impacto en la formación de individuos comprometidos y globalmente conscientes. La interculturalidad en la educación superior no se limita únicamente a la presencia de estudiantes y académicos de diversas procedencias geográficas y culturales, sino que implica un compromiso activo con el fomento de un entorno educativo inclusivo y equitativo. Este enfoque requiere la implementación de estrategias y programas específicos que promuevan la comprensión mutua, la empatía y la colaboración entre individuos de distintos contextos culturales. La creación de programas de intercambio cultural, la incorporación de contenidos curriculares diversos y la promoción de espacios de diálogo y debate constructivo son algunos de los métodos clave para fomentar la interculturalidad en las instituciones de educación superior.
Asimismo, la interculturalidad en la educación superior puede contribuir significativamente a la creación de una ciudadanía global consciente de la importancia del respeto y la valoración de la diversidad. Al brindar a los estudiantes la oportunidad de interactuar y aprender con individuos de diferentes orígenes culturales, se promueve la adquisición de habilidades de comunicación efectiva, adaptabilidad y pensamiento crítico, competencias cruciales en un mundo globalizado y multicultural. Además, la integración de la interculturalidad en la educación superior puede ayudar a contrarrestar estereotipos y prejuicios culturales, fomentando una visión más amplia y comprensiva del mundo y de las diferentes perspectivas culturales. Al fomentar el entendimiento y la apreciación de las diferentes expresiones culturales, la educación superior puede desempeñar un papel crucial en la promoción de la tolerancia y la coexistencia pacífica en un contexto global cada vez más diverso y complejo.
La educación superior en América Latina ha sido objeto de diversas transformaciones en las últimas décadas, con un creciente enfoque en la integración de la interculturalidad como elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, surge la pregunta crucial

sobre si la educación superior en la región realmente refleja y fomenta la diversidad cultural y étnica que define a América Latina. Este ensayo se propone analizar críticamente la presencia y la efectividad de la interculturalidad en las instituciones de educación superior de América Latina, explorando los avances logrados y los desafíos pendientes en este campo.
La interculturalidad en la educación superior de América Latina ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, en parte debido al reconocimiento cada vez mayor de la importancia de integrar la diversidad cultural y étnica en los programas académicos y en la vida estudiantil. Si bien se han implementado programas de intercambio cultural y se ha promovido la inclusión de perspectivas diversas en los planes de estudio, persisten desafíos importantes relacionados con la adecuada representación de las diferentes culturas y la garantía de una participación equitativa de todos los grupos étnicos en los espacios académicos.
A pesar de los esfuerzos realizados, la interculturalidad en la educación superior de América Latina sigue siendo un desafío pendiente en muchos aspectos. La falta de recursos adecuados, la resistencia institucional al cambio y la prevalencia de paradigmas educativos tradicionales son algunos de los obstáculos que dificultan la implementación efectiva de programas interculturales en la región. Además, la persistencia de desigualdades socioeconómicas y étnicas ha limitado el acceso de ciertos grupos marginados a una educación superior de calidad, lo que perpetúa la exclusión y la discriminación en el ámbito educativa.
La educación superior en Ecuador ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, con un creciente enfoque en la integración de la interculturalidad como parte fundamental del sistema educativo. La diversidad étnica y cultural del país ha generado la necesidad de promover un enfoque educativo que valore y respete las múltiples identidades presentes en la sociedad ecuatoriana. Este ensayo tiene como objetivo analizar críticamente la presencia y el impacto de la interculturalidad en la educación superior del Ecuador, examinando los logros alcanzados y los desafíos pendientes en este ámbito.



La educación superior en Ecuador ha dado pasos significativos en la integración de la interculturalidad en sus programas y planes de estudio. La implementación de la educación intercultural bilingüe, la promoción de la diversidad cultural en los contenidos curriculares y la incorporación de enfoques multidisciplinarios que reflejen las realidades y necesidades de las comunidades indígenas y afroecuatorianas son ejemplos de los esfuerzos realizados para promover una educación superior verdaderamente intercultural.
A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos en la implementación efectiva de la interculturalidad en la educación superior del Ecuador. La falta de recursos adecuados, la resistencia institucional al cambio y la necesidad de una mayor capacitación docente en temas de diversidad cultural son algunos de los obstáculos que aún limitan la plena integración de la interculturalidad en el sistema educativo. Además, la persistencia de desigualdades socioeconómicas y étnicas sigue siendo un problema que afecta el acceso equitativo a la educación superior para todos los grupos étnicos y culturales del país.
Las diferentes etnias en una institución de educación superior pueden agregar un elemento crucial de interculturalidad a la experiencia educativa. Esto se debe a varios factores importantes, entre los cuales se destacan:
1. Diversidad de perspectivas: La presencia de estudiantes de diversas etnias enriquece el entorno educativo al ofrecer una gama más amplia de perspectivas y enfoques culturales en el aula. Esto no solo enriquece las discusiones académicas, sino que también fomenta una comprensión más profunda y respeto entre los estudiantes de diferentes orígenes étnicos.
2. Enriquecimiento cultural: La presencia de diferentes etnias en una institución educativa superior puede promover la comprensión y el respeto por las diversas expresiones culturales. Esto puede llevar a

una apreciación más profunda de las tradiciones, valores y prácticas de distintos grupos étnicos, lo que contribuye a un ambiente de aprendizaje más completo y enriquecedor.
3. Desarrollo de habilidades interculturales: La interacción con personas de diferentes orígenes étnicos brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades interculturales, como la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos en entornos multiculturales. Estas habilidades son cada vez más importantes en un mundo globalizado y multicultural, y son fundamentales para una ciudadanía global informada y empática.
4. Preparación para un mundo diverso: En un entorno globalizado, es crucial que los estudiantes estén preparados para interactuar y trabajar con personas de diferentes culturas y orígenes étnicos. La exposición a la diversidad étnica en la educación superior ayuda a los estudiantes a desarrollar la sensibilidad cultural y las habilidades necesarias para tener éxito en entornos laborales y sociales diversos.
En resumen, la presencia de diferentes etnias en una institución de educación superior fomenta la interculturalidad al enriquecer el ambiente educativo, promover la comprensión intercultural y desarrollar habilidades cruciales para la vida en un mundo cada vez más diverso y globalizado.
Una institución de educación superior que alberga estudiantes de diferentes regiones de un mismo país puede considerarse intercultural en ciertos aspectos. Aunque la diversidad regional dentro de un país no necesariamente abarca diferencias étnicas o culturales profundas, aun así puede proporcionar un contexto en el que los estudiantes puedan aprender y apreciar las diversas perspectivas, costumbres y tradiciones de diferentes partes de su nación.
La interacción entre estudiantes de distintas regiones puede fomentar la comprensión y el respeto mutuo, así como promover la valoración de la diversidad dentro de un país. Esto puede conducir a un ambiente educativo enriquecedor donde los estudiantes pueden aprender no solo de los maestros, sino también entre ellos, intercambiando conocimientos y experiencias culturales. Además, los programas educativos y
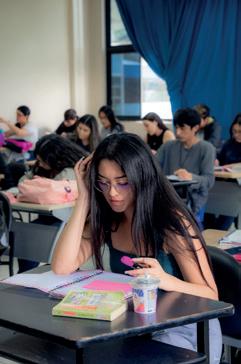
actividades extracurriculares pueden diseñarse para fomentar un mayor entendimiento intercultural y promover la tolerancia y la empatía. Sin embargo, para ser considerada completamente intercultural, una institución educativa generalmente debe esforzarse por abarcar y promover la inclusión de diferentes culturas, no solo regionalmente, sino también étnicamente, lingüísticamente y en otros aspectos relevantes. Esto implica la implementación de currículos inclusivos y sensibles a la diversidad, así como la celebración y promoción de diversas tradiciones y perspectivas culturales en toda la institución.
No cabe duda de que la Constitución de la República del Ecuador se destaca por su enfoque progresista y pionero en cuanto a sus principios y regulaciones relacionadas con la interculturalidad, plurinacionalidad y multietnicidad. Esta carta magna aborda estos temas desde una perspectiva histórica que busca restituir y hacer justicia a las comunidades, pueblos y nacionalidades que integran el entramado del Estado ecuatoriano. La inclusión de estas disposiciones constitucionales refleja un compromiso significativo con el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y étnica del país, estableciendo así un marco legal que promueve la equidad y la participación igualitaria de todas las identidades en la construcción y desarrollo de la nación.
La promulgación de esta Constitución sienta los cimientos para el establecimiento de una política pública integral en todos los ámbitos de desarrollo, con el propósito de abordar la interculturalidad de manera directa y coordinada en algunos casos, y de manera transversal en otros. En consonancia con los principios de la Constitución vigente, los dos últimos planes de desarrollo, el Plan Nacional de Buen Vivir (2013-2017) y el Plan Toda una Vida (2017-2021), propuestos durante los mandatos de los últimos dos gobiernos democráticos, encabezados por Rafael Correa y Lenin Moreno respectivamente, delinearon objetivos, políticas, acciones y estrategias claras con el objetivo de promover un sentido de «Buen Vivir». Estos planes se formularon en respuesta a la necesidad




urgente de fomentar una conciencia social y nacional sobre la existencia de amplias brechas sociales, disparidades económicas y diversas formas de injusticia, así como el dominio histórico ejercido por los mestizos y blancos sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes. Se reconoció la necesidad imperiosa de impulsar y practicar la interculturalidad partiendo del reconocimiento del carácter multicultural del país. Estas políticas buscaron establecer una base sólida para fomentar la coexistencia armónica y equitativa de todas las identidades culturales dentro del tejido social ecuatoriano.
Sin embargo, como es característico en cualquier análisis y estudio cualitativo, las conclusiones tienden a plantear más interrogantes que respuestas definitivas. En este sentido, surge una pregunta crucial que puede orientar investigaciones futuras: ¿Hasta qué punto la normativa constitucional actual y los planes de desarrollo nacionales han servido como una guía verdadera para la implementación efectiva de políticas y el desarrollo real en el terreno de lo planificado, de modo que el Estado ecuatoriano pueda presentarse tanto a sus ciudadanos como al resto del mundo como un ejemplo de progreso en el camino hacia sus metas?
Parte integral de la reflexión presente en este escrito es incitar al lector a considerar detenidamente este asunto desde una perspectiva de sinceridad y crítica rigurosa. El tema de la interculturalidad nunca dejará de ser de suma importancia para la sociedad, sobre todo para aquellos hombres y mujeres que, a pesar de las dificultades, desilusiones y obstáculos que presenta el contexto neoliberal, siguen manteniendo vivos los sueños de un país caracterizado por el «Buen Vivir» y el «Sumak Kawsay». Este llamado a la reflexión pretende alentar una evaluación profunda y comprometida de las acciones emprendidas hasta la fecha, con el fin de impulsar un cambio sustancial y duradero en la dirección del progreso y la justicia social en el Ecuador. En resumen, la interculturalidad en la educación superior es fundamental para la formación de una ciudadanía global informada y compasiva. Al fomentar la comprensión y el respeto mutuo entre individuos de distintos contextos culturales, la educación superior puede desempeñar un papel crucial en la construcción de sociedades más inclusivas y co-

hesionadas. Es imperativo que las instituciones educativas prioricen la integración de programas y estrategias que promuevan la interculturalidad, con el fin de cultivar un ambiente de aprendizaje enriquecedor y empático que prepare a los estudiantes para afrontar los desafíos y oportunidades de un mundo cada vez más interconectado y diverso. Si bien la educación superior en América Latina ha avanzado en la incorporación de enfoques interculturales en sus programas y planes de estudio, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera integración de la diversidad cultural y étnica en los espacios académicos. Es esencial que las instituciones de educación superior en la región redoblen sus esfuerzos para promover una mayor inclusión y representación de las diversas culturas y grupos étnicos de América Latina. La implementación de políticas y programas inclusivos, el fomento de la participación equitativa y la creación de entornos educativos que valoren y respeten la diversidad cultural son fundamentales para el desarrollo de una educación superior verdaderamente intercultural en América Latina.
En conclusión, si bien la educación superior en Ecuador ha avanzado en la integración de la interculturalidad en sus programas y políticas educativas, aún existen desafíos importantes que deben abordarse para lograr una verdadera inclusión y representación de la diversidad cultural en los espacios académicos. Es esencial que las instituciones de educación superior en Ecuador fortalezcan sus esfuerzos para promover una mayor participación y representación de las comunidades indígenas y afroecuatorianas en el sistema educativo, y para garantizar un acceso equitativo y una educación de calidad para todos los grupos étnicos y culturales del país. La implementación de políticas inclusivas, la sensibilización cultural y la creación de entornos educativos respetuosos y valorativos son fundamentales para el desarrollo de una educación superior verdaderamente intercultural en el Ecuador. •














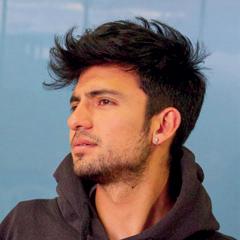














La Universidad Técnica del Norte (UTN), comprometida con la excelencia educativa de Ecuador, se encuentra en un constante proceso de evolución y adaptación a las demandas del entorno globalizado. Bajo esta premisa, el trabajo en equipo se erige como un pilar fundamental para el éxito académico, la investigación y la innovación. De allí que la capacidad de todos los miembros de la comunidad universitaria para colaborar, comunicarse y coordinarse eficazmente, es esencial para alcanzar objetivos comunes y optimizar el rendimiento individual y colectivo (Torres, 2020). Por ello, es el objetivo del presente ensayo explorar las estrategias y sinergias que potencian el trabajo en equipo en la UTN, para evidenciar los beneficios, los desafíos y las mejores prácticas de fomentar un ambiente de colaboración óptimo, guiado por el deseo y la experticia de todos los miembros de la institución.
En la Universidad Técnica del Norte, la educación superior está concebida más allá de la búsqueda de la excelencia académica, apuntando hacia el desarrollo integral de sus estudiantes y su personal. Para alcanzar el desempeño óptimo de todos los miembros de la universidad, se requiere de estrategias que permitan la consolidación del trabajo en equipo, que se considera un pilar fundamental para alcanzar el éxito institucional (Correa Hincapié et al, 2021). Estas acciones conjuntas permiten superar las capacidades individuales de los miembros del claustro universitario, lo que remarca la importancia de la gestión del talento humano, lo cual es invaluable para impulsar la excelencia académica y
la innovación constante.
Entonces, para poder llevar a cabo un trabajo coordinado con un enfoque centrado en la excelencia, el capital humano de la institución ha asumido la misión y visión universitaria y, adicional a los valores establecidos en los lineamientos de la UTN, han permeado dentro de la estructura, de una manera natural y orgánica, la cooperación, la sinergia y el surgimiento de un liderazgo con compromiso, ajustado a las características emergentes de una universidad que encara al futuro y se adecua a los nuevos contextos.
La cooperación como manifestación de la solidaridad en la UTN
La cooperación en la Universidad Técnica del Norte se ha establecido a lo largo del tiempo como una característica de vital importancia dentro del quehacer universitario, ya que es a través de la misma que se logra la integración de diversas perspectivas y habilidades, dirigidas hacia un objetivo común (Jaramillo y Quintero, 2021). Es así como cooperar se convierte en una manifestación de la solidaridad, que está definido dentro de los valores institucionales (www.utn.edu,ec/misionvision). Asimismo, como parte del entramado de valores de la UTN, la cooperación contribuye a consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje estudiantil, la investigación, la gestión, la vinculación con la sociedad y el desarrollo institucional, de manera que se traduce en la construcción y ejecución de proyectos de investigación y propuestas académicas, que no solo buscan resolver problemas locales o nacionales, sino que también enriquecen el conocimiento académico.
Debido a que la cooperación amalgama todas las funciones universitarias, se puede observar cómo se evidencia en el desarrollo de programas de vinculación social, mediante los cuales se promueve la integración con la comunidad. Este intercambio no solo beneficia a la comunidad, sino que también enriquece la experiencia de los estudiantes, enseñándoles el valor de trabajar por un bien mayor. Por ejemplo, en la ejecución de proyectos multidisciplinarios que involucran a diversas



carreras y facultades, lo que facilita la conformación de un ambiente de aprendizaje colaborativo, donde se comparten conocimientos y habilidades de distintas disciplinas.
Cuando los procesos cooperativos se hacen presentes en las actividades de vinculación universitaria, como estrategia para fortalecer las capacidades individuales y favorecer a las comunidades, la cooperación se extrapola más allá del recinto universitario y se hace transversal en la gestión. De esta manera alcanza a materializarse en la conformación de alianzas con otras universidades nacionales e internacionales, lo que permite el intercambio de estudiantes y docentes enriqueciendo el panorama educativo y cultural de la universidad. Este tipo de participación conjunta internacional, no solo mejora la calidad de la educación y la investigación, sino que también prepara a los estudiantes para un
entorno globalizado intercultural de respeto y tolerancia.
La Universidad Técnica del Norte, mantiene un compromiso firme con el desarrollo regional y nacional. Es por esto que, en todos los niveles de gestión académica, investigativa, de vinculación y administrativa, se considera a la sinergia como una característica de gran importancia de nuestro sistema y un pilar fundamental para alcanzar el éxito corporativo. La sinergia, esa fuerza invisible que emerge cuando individuos o grupos trabajan unidos hacia un objetivo común, se ha revelado como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo institucional, especialmente en el ámbito académico (Arballo et al., 2022). Este concepto, que trasciende la mera suma de esfuerzos individuales para crear algo mayor y más potente, es particularmente relevante en instituciones educativas como la UTN, donde la colaboración y la integración se orientan hacia la búsqueda y logro de objetivos orientados a la excelencia educativa, la innovación y el impacto social. Esta interacción sinérgica se convierte en un motor que impulsa objetivos ambiciosos, cónsonos con la calidad educativa institucional, la investigación y la innovación, con miras a generar un impacto positivo en la sociedad.
Para poder desarrollar esta sinergia entre los actores y procesos de la universidad, cada miembro de la institución debe, en primer lugar, comprender claramente el papel que le corresponde y asumir con responsabilidad las funciones asociadas al mismo. En segunda instancia, se requiere mantener un proceso de comunicación asertiva que permita el flujo de la información con respeto, eficiencia y que impulse la productividad, de manera de alcanzar el éxito de esta práctica colaborativa. En tercer lugar, se requiere del reconocimiento de las habilidades y potencialidades de los miembros de la comunidad educativa, con lo cual se apuntala a la eficiencia de todos los procesos dentro de la UTN. De esta manera, la sinergia en la Universidad Técnica del Norte se ha consolidado a través de un proceso multifacético de institucionalización del trabajo en equipo, a través del cual sus autoridades han demostrado


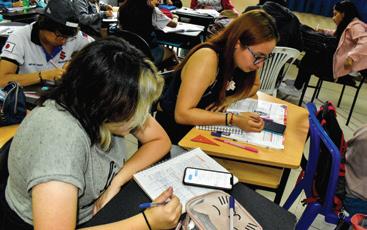

un compromiso firme, siguiendo pasos planificados, organizados y responsables para asegurar su efectiva implementación y sostenibilidad.
Uno de los ámbitos donde la sinergia se hace particularmente evidente, es en la relación entre las funciones universitarias de la docencia y la investigación, a través de las cuales la universidad promueve una cultura de investigación que trasciende las aulas. En esta se involucran los estudiantes en proyectos que les permiten aplicar en contextos reales los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas. Esta interacción entre la teoría y la práctica, propiciada por la sinergia entre docentes investigadores, estudiantes y comunidades, concibe un aprendizaje más significativo y profundo para los alumnos, que a su vez se convierten en agentes activos de nuevo conocimiento, enriqueciendo su formación académica, impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico, para contribuir a la solución de problemas concretos que enfrenta la sociedad. En el ámbito de la investigación, la sinergia se materializa en la formación de equipos multidisciplinarios que combinan conocimientos, habilidades y perspectivas de diferentes disciplinas para abordar problemas complejos de manera integral, mejorando de manera importante, el impacto de los resultados obtenidos, y abriendo caminos para la construcción de soluciones innovadoras a los desafíos actuales en varias áreas del conocimiento como la tecnología, las ciencias administrativas, sociales, exactas, ambientales y de la salud.
Entonces la sinergia es una característica clave para una exitosa vinculación con la comunidad, una manera cumplir con la responsabilidad social que implica la transferencia de conocimiento, la prestación de servicios y la participación en planes de desarrollo (Rodrizalez, 2023). Es así como se materializa en proyectos de vinculación universitaria que abordan problemáticas locales, asesorías que brindan soluciones a empresas y organizaciones, y en la participación activa en procesos de desarrollo local y regional. Esta interacción constante con la comunidad permite que la UTN se convierta en un agente dinamizador del cambio social, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
Debido a que la sinergia es una propiedad transversal de todo el sistema, en la UTN, la gestión institucional ejecutada entre los diferentes





departamentos y áreas, también se desenvuelve con éxito en la institución. La comunicación fluida y la colaboración entre las diferentes unidades administrativas, académicas y de investigación, permiten optimizar los recursos, agilizar los procesos y asegurar la coherencia en la toma de decisiones. Entonces, la sinergia en la gestión institucional se traduce en una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de la universidad, lo que permite que los recursos se destinen de manera óptima a las actividades que generan mayor impacto en la comunidad




universitaria y en la sociedad en general.
De esta manera, la cultura organizacional de la UTN se caracteriza por un ambiente de trabajo colaborativo, donde el respeto, la confianza y la comunicación abierta entre docentes, estudiantes, personal administrativo y la comunidad son elementos esenciales que permiten la construcción de un ambiente de trabajo positivo y productivo. Esta cultura organizacional impulsa la innovación, la creatividad y la generación de nuevas ideas, que a su vez se traducen en mejoras en la calidad




educativa, en la investigación y en la vinculación con la comunidad. La UTN entiende que su misión va más allá de la formación académica y la investigación, extendiéndose a la contribución activa al desarrollo social, económico, deportivo y cultural de su entorno. A través de la colaboración con organismos públicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores, la universidad multiplica su impacto, canalizando el conocimiento y la innovación generados en sus aulas y laboratorios hacia el incremento de la calidad de vida.
La interacción entre los diferentes actores y áreas de la UTN no se limita a los ámbitos mencionados anteriormente. Se extiende a otros aspectos como la gestión de la infraestructura, la tecnología educativa, la gestión de la información y la formación continua. De esta manera se convierte en un factor clave para la sostenibilidad y el desarrollo, permitiéndole adaptarse a los constantes cambios del entorno y afrontar los desafíos del futuro.
En conclusión, la sinergia como propiedad que se manifiesta en todos los subsistemas de la Universidad Técnica del Norte, conduce a la interacción coordinada entre todos los participantes (docentes, estudiantes, investigadores, personal administrativo, comunidad) incrementando la calidad del ambiente laboral y aprovechando las potencialidades de cada miembro, induciendo una mejora de la calidad humana que se refleja en la calidad educativa, la investigación, la innovación y la vinculación con la comunidad. La UTN, a través de la promoción de una cultura organizacional basada en integración, la colaboración y la comunicación, ha logrado consolidarse como una institución de educación superior referente en la región, comprometida con el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad. De esta manera, el futuro de la UTN se encuentra ligado a su capacidad de fortalecer aún más estas características en sus diferentes componentes, para seguir generando un impacto positivo en la sociedad y contribuir al desarrollo del país.
El liderazgo en la Universidad Técnica del Norte es un concepto que



trasciende los límites tradicionales de la gestión educativa. Se traduce como un compromiso profundo que involucra no solo a los directivos, sino también a los docentes, estudiantes y personal administrativo. Siguiendo un modelo transformacional (Barrios, 2020), y distribuido (García Martínez et al., 2018), el compromiso con la conducción de los procesos se manifiesta en todos los niveles de la universidad, y es evidente en la manera en que se toman decisiones, se diseñan políticas y se ejecutan proyectos que buscan mejorar la calidad educativa y el bienestar de la comunidad universitaria, lo cual ha sido un elemento fundamental para impulsar la institucionalización del trabajo en equipo. Este compromiso permite articular una visión clara, centrada en la misión y visión universitaria, para la asignación de recursos y la coordinación de los apoyos necesarios para la ejecución de iniciativas centradas en una cultura de colaboración (Rodríguez Cubero, 2021). Como una construcción colectiva y colaborativa, el liderazgo en la UTN no se desarrolla como un acto unilateral, ni se limita a las acciones de una sola persona o grupo de interés. Es un proceso colectivo que se basa en la colaboración y el entendimiento mutuo, el respeto y la comunicación asertiva, que permea a través de toda la estructura académica, investigativa, administrativa y gerencial. De esta manera, uno de los aspectos más importantes del compromiso del liderazgo en la UTN es la visión compartida. Los líderes de la universidad, tanto académicos como administrativos, trabajan de manera conjunta para definir una visión clara y coherente que guíe el rumbo de la institución. Esta visión no solo se centra en la excelencia académica, sino también en el fortalecimiento de la investigación, la innovación, la vinculación con la sociedad y el desarrollo sostenible. Cada decisión que se toma en la UTN se alinea con esta visión, lo que asegura que todos los esfuerzos estén dirigidos hacia un objetivo común. Debido a que cada miembro de la universidad se compromete y desarrolla como líder en diversas fases de la acción cotidiana, se observa que la participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria se transforma en otro elemento clave en el compromiso con la UTN. Los líderes de la universidad fomentan la participación de estudiantes, docentes y perso-




nal administrativo en la toma de decisiones. Se reconoce que cada uno tiene una perspectiva única y valiosa que puede contribuir al desarrollo de la institución. Esta participación se extiende a todas las actividades de la universidad, desde la planificación de eventos hasta la ejecución de proyectos de investigación y vinculación.
El liderazgo en la UTN también se caracteriza por su enfoque en la formación integral de los estudiantes. Los líderes universitarios entienden que su responsabilidad no se limita a proporcionar conocimientos técnicos o académicos, sino que también deben formar individuos de manera integral, que sean capaces de enfrentar los desafíos del mundo real con ética, responsabilidad social y un sentido de propósito. Los programas académicos y extracurriculares están diseñados para desarrollar no solo las habilidades técnicas de los estudiantes, sino también sus competencias blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el pensamiento crítico.
Por ello, esta habilidad de guiar los procesos en la universidad se reforma constantemente para buscar nuevas maneras de mejorar la enseñanza, la investigación y la vinculación con la sociedad, lo que requiere de una actualización y formación constante que incluye la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo, la creación de programas académicos que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y la promoción de proyectos de investigación que tengan un impacto real en la comunidad. De esta manera, la Universidad Técnica del Norte se ha destacado por su capacidad para adaptarse a los cambios y por su disposición a experimentar con nuevas ideas que puedan mejorar la calidad de la educación que ofrece.
Debido a que el liderazgo está construido sobre los valores que rigen la institución, este liderazgo se manifiesta en el compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. La universidad asume una gran responsabilidad con la comunidad que la rodea y trabaja activamente para contribuir al impulso social, económico y ambiental de la región. Esto se refleja en los proyectos de vinculación con la sociedad los cuales apuntan hacia mejorar la calidad de vida de las personas. Además, la UTN está comprometida con la promoción de prácticas




sostenibles en todas sus actividades, desde la gestión de recursos hasta la construcción de infraestructura.
Es por esto que se puede señalar que la institución mantiene un liderazgo ético, a través del cual los miembros de la universidad actúan y se guían en todas sus acciones y decisiones, lo que incluye la transparencia en la gestión, el respeto por la diversidad y la promoción de la equidad. Se debe resaltar entonces que la ética no es solo un aspecto nominal en la UTN, sino una práctica diaria que se refleja en la gestión, el comportamiento hacia los demás y en la toma de decisiones. Es un compromiso en el cual la confianza constituye un elemento crucial que se evidencia a través de prácticas justas y transparentes.
Es una práctica dirigida hacia el desarrollo personal y profesional de todos los actores universitarios, que reconoce que el éxito de la institución depende en gran medida del bienestar y la satisfacción de su personal. Por lo tanto, es un liderazgo que busca la conformación de un ambiente de trabajo inclusivo, respetuoso y que ofrezca oportunidades para el crecimiento personal y profesional a través, por ejemplo, de programas de formación continua, reconocimiento del mérito y la promoción de un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Se fomenta un ambiente en el que cada persona se siente empoderada para tomar la iniciativa, proponer ideas y conducir proyectos. Este enfoque inclusivo contribuye a la creación de una cultura organizacional que es dinámica, innovadora y orientada al aprendizaje continuo.
Finalmente, el liderazgo en la UTN es un compromiso con la excelencia en el cual, sus conductores están dedicados a alcanzar los más altos estándares en todas las áreas de su operación. Esto incluye no solo la calidad de la educación que se ofrece, sino también la eficiencia en la administración, la relevancia de la investigación y la efectividad de los programas de vinculación con la sociedad. La búsqueda de la excelencia es un proceso continuo que implica una evaluación constante, la disposición para el cambio y la implementación de mejoras cuando sea necesario. Es un compromiso con el desarrollo integral de sus estudiantes, la innovación, la responsabilidad social y la ética, basado en la participación, la colaboración y la visión compartida, y que se manifiesta
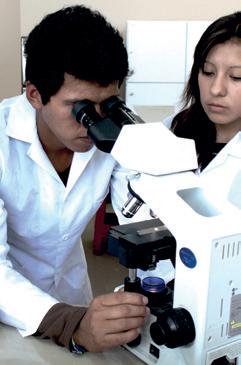
en todas las acciones y decisiones de la universidad. Este compromiso es lo que ha permitido a la UTN convertirse en una institución de referencia en la región y lo que continuará guiando su crecimiento y desarrollo en el futuro.
El Capital Humano como motor de excelencia académica e innovación constante
En el dinámico entorno de las instituciones de educación superior, la Universidad Técnica del Norte reconoce que su recurso más valioso es el capital humano. Más allá de la infraestructura y la tecnología, son las mentes creativas, apasionadas y comprometidas las que definen el éxito en esta institución. Autores como Peter Drucker y Tom Peters han argumentado de manera convincente sobre el impacto crucial del capital humano en las organizaciones. Por su parte, Drucker (2001) sostiene que “a productividad de la organización es la suma del desempeño de cada uno de sus miembros”, resaltando la interdependencia entre el éxito organizacional y el compromiso individual de los empleados.
Asimismo, Peters y Waterman (1982) abogan por la creación de entornos laborales que fomenten la creatividad y el desarrollo personal. En el contexto académico, esto implica reconocer y cultivar el potencial único de cada miembro del personal, fomentando un ambiente donde la búsqueda del conocimiento y la excelencia sea la norma.
Desde la perspectiva de Ulrich (1997) el capital humano no solo impulsa la productividad actual, sino que también prepara a la organización para el futuro. En un mundo académico que evoluciona constantemente, la inversión en el desarrollo del talento no solo mejora la calidad del presente, sino que sienta las bases para la sostenibilidad y relevancia futuras.
El compromiso personal y profesional: “Quiero trabajar aquí”
En el corazón de la importancia del talento humano se encuentra

el concepto de compromiso como una fuerza motriz que impulsa la dedicación y la pasión en el entorno laboral. La frase “Quiero Trabajar Aquí” adquiere entonces un significado profundo cuando se reconoce y se nutre el valor del capital humano en las instituciones de educación superior.
El compromiso personal y profesional se basa en las oportunidades de desarrollo, en la cultura organizacional que fomenta la colaboración, la diversidad de ideas y el reconocimiento. Kotter (2012) destaca que la creación de una cultura que inspire y motive es esencial para lograr el compromiso de los colaboradores. En las instituciones académicas, esto implica cultivar un entorno donde la investigación, la enseñanza y la innovación no solo sean responsabilidades laborales, sino también pasiones compartidas que unen a la comunidad académica.
La frase “Quiero Trabajar Aquí” se convierte en un eco cuando las instituciones de educación superior adoptan prácticas de gestión del talento que reconocen y recompensan el esfuerzo, la creatividad y la dedicación. Al adoptar un enfoque de liderazgo transformacional, se abre la puerta a un sentido de pertenencia y propósito compartido (Bass y Riggio, 2006). En este contexto, los colaboradores no solo buscan un empleo, sino una contribución significativa a una misión educativa más grande.
La Universidad Técnica del Norte: forjando un legado a través del Capital Humano
A lo largo de sus 38 años de existencia, la Universidad Técnica del Norte ha forjado un legado destacado en la escena educativa, convirtiéndose en un faro de excelencia académica y deber con el desarrollo profesional. El enfoque visionario de la UTN se refleja en su compromiso continuo de brindar oportunidades de crecimiento laboral a jóvenes profesionales, muchos de los cuales se han graduado dentro de sus aulas. Siguiendo la filosofía de Michael Fullan, la inversión en capital humano no solo impulsa el éxito actual sino que también sienta las bases para el futuro (Fullan, 2001). Al proporcionar a los graduados de la







institución oportunidades para contribuir y crecer dentro de la misma, se fortalece la conexión entre la universidad y sus egresados, creando un ciclo virtuoso de desarrollo y compromiso a largo plazo.
La Universidad Técnica del Norte ha demostrado un férreo compromiso con la diversidad y la inclusión, atrayendo no solo a jóvenes talentosos de la región, sino también a profesionales graduados de todo el país. Siguiendo la visión de Page (2017) sobre la importancia de la diversidad en la resolución de problemas complejos, la universidad se beneficia de las perspectivas variadas y las experiencias únicas que aportan profesionales de diversas procedencias.
la excelencia
La UTN, al reconocer la importancia del capital humano, ha creado un entorno donde la calidad académica y la innovación son valores fundamentales. La obra de Christensen (2011) sobre la innovación disruptiva destaca la necesidad de instituciones educativas que fomenten un ambiente propicio para la creatividad y la mejora continua. La universidad, al brindar oportunidades para el crecimiento y la expresión de nuevas ideas, se posiciona como un actor clave en la formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI.
El compromiso de la UTN con el desarrollo profesional y el bienestar de su capital humano se traducen en beneficios individuales y se refleja en el impacto positivo en la calidad de la educación que ofrece. La teoría del capital humano de Theodore Schultz enfatiza que la inversión en la formación y el desarrollo de las personas conduce a un rendimiento mejorado y a una sociedad más próspera en general (Schultz, 1961).
La universidad, al empoderar a su personal y ofrecer oportunidades de crecimiento, contribuye directamente a la formación de profesionales altamente calificados que influirán en el progreso de la sociedad.

El compañerismo se nutre y fortalece mediante una comunicación interna transparente y abierta. La creación de espacios donde los miembros del personal pueden compartir ideas, experiencias y preocupaciones contribuye a forjar vínculos más allá de las responsabilidades laborales. La implementación de plataformas de comunicación que facilitan la interacción informal y el intercambio de conocimientos promueve un sentido de comunidad donde cada individuo se percibe como parte integral de un todo más grande. El compañerismo no solo se limita a la colaboración en proyectos específicos, sino que se extiende a un apoyo mutuo que trasciende las barreras jerárquicas, generando un ambiente de confianza y camaradería.
La responsabilidad y la dedicación que asumen todos los miembros de la universidad es la conducta habitual dentro de la UTN, y atienden a la misión y visión institucional. Así como la solidaridad es un valor transversal en la institución, manifestado en la cooperación y que permite la construcción de procesos sinérgicos, el compromiso es el corazón del trabajo en equipo. Para ello, cada miembro de la institución asume tanto metas individuales como metas colectivas, demostrado en la calidad de los trabajos presentados y en la innovación de las soluciones propuestas. Este interés por el cumplimiento de las metas de manera eficiente, es un aspecto que es asumido por estudiantes y docentes, así como por el personal administrativo que sabe que sus acciones juegan un rol crucial para el correcto desenvolvimiento de todas las funciones de la universidad, pues es sus acciones diarias aseguran la eficiencia de la gestión universitaria. Es importante destacar que la universidad, como una institución de alto impacto a nivel nacional, tiene un compromiso significativo con la sociedad, reflejado en sus políticas de responsabilidad social universitaria. Esta labor trasciende la mera formación de profesionales,

abarcando un compromiso con el bienestar de la comunidad tanto local como internacional. A través de esta responsabilidad, la UTN colabora activamente con empresas, gobiernos locales y ONG’s, brindando a los estudiantes experiencias prácticas que enriquecen su formación y ofreciendo a los docentes investigadores la oportunidad de desarrollar sus ideas y lograr una realización profesional en sus áreas de especialización.
Aunque la cooperación y el compromiso son pilares consolidados en la Universidad Técnica del Norte, guiados por un liderazgo eficiente, es necesario tener presente que existen desafíos presentes. El principal desafío es la transformación constante del entorno educativo mediado por los cambios sociales y tecnológicos. Para abordar esta variabilidad acelerada y constante, es necesaria una universidad que adapte sus métodos de enseñanza y estrategias educativas de forma continua. Para ello la UTN se erige como una institución firme en su visión y misión, pero adaptable ante los nuevos escenarios, de manera que permite a todos sus miembros, avanzar y ser eficientes en los nuevos contextos presentes y futuros.
También, junto a los desafíos, emergen nuevas oportunidades para demostrar la excelencia en la academia y la investigación de la UTN. La evolución tecnológica a la cual se enfrenta la sociedad, impulsa a la universidad al desarrollo de proyectos innovadores para dar respuestas al incremento de necesidades de soluciones sociales, económicas, tecnológicas donde se desarrollan nuevas alianzas y formas de cooperación a través de la conformación de redes internacionales con universidades del mundo. •




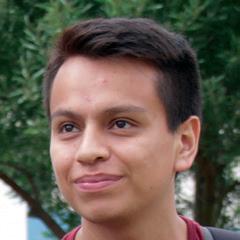






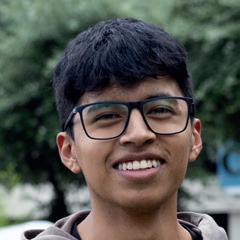







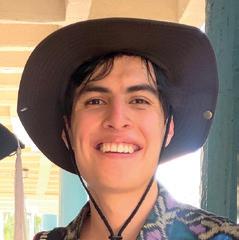


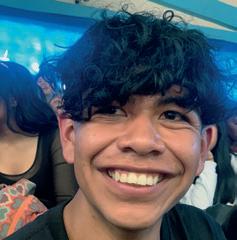














1-2-3-4-5. Graduación de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil "Chispitas de Ternura" de la Universidad Técnica del Norte.





1-2-3-4-5. Alumnos y ceremonia de Graduación de los estudiantes del Colegio Universitario UTN.





1-2-3-4-5. Actividades de los Campamentos vacacionales de la Universidad Técnica del Norte, dirigidos a niños y niñas de la provincia de Imbabura.


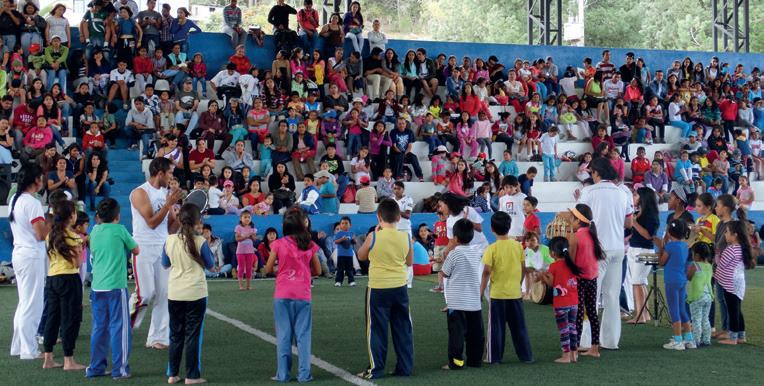


1-2. Ofrenda unioversitaria al monumento conmemorativo del 17 de Julio en Ibarra. 3. Conmemoración de la Batalla de Ibarra junto a la Academia Nacional de Historia. 4. Firma Convenio Liga San Miguel.




1-2. Participación de alumnos con discapacidad física, en competiciones deportivas de la Universidad Técnica del Norte.
3. Entrega de sillas de ruedas por parte de la dirigencia estudiantil a alumnos con discapacidad física, en la Universidad Técnica del Norte. 4-5. Estudiantes con discapacidad visual, integrados perfectamente en la Universidad Técnica del Norte.





1. Visita representantes del Observatorio Astronómico Shangay (R.P. China).
2. Visita Agregada Cultural del Japón.
3. Visita Universidad xxxxx de Bélgica.

4. Visita del Embajador de Israel.
5. Visita del Embajador de El Salvador.






1-. Acto de reconocimiento a trabajadores y empleados con 25 y 30 años de permanencia en la Universidad, y a los docentes investigadores destacados.


1-2-3-4-5-6-7. Fútbol, natación, baloncesto, ecuavoley, atletismo, son algunos de los deportes practicados en la Universidad Técnica del Norte.







Actividades en el Gimnasio de la Universidad Técnica del Norte.
Encuentro de baloncesto del equipo de la Universidad Técnica del Norte.




1-2-3-4. Diversos momentos de la Carrera de Atletismo 5K organizada por la Universidad Técnica del Norte para todos sus docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, que recorre Ibarra.




1. Salida de la carrera de Atletismo 5K organizada por la Universidad Técnica del Norte para todos sus docentes, estudiantes,


1-2-3-4-5-6-7-8. Caminata Universitaria organizada por la Universidad Técnica del Norte para todos sus docentes, empleados y trabajadores, que recorre la ciudad de Ibarra.










1. Autoridades universitarias encabezando la Caminata organizada por la Universidad Técnica del Norte para todos sus docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, que recorre la ciudad de Ibarra.
1-2-3-4-5. Diversos momentos de la Caminata Universitaria organizada por la Universidad Técnica del Norte para todos sus docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, que recorre la ciudad de Ibarra.





celebrando su 36 aniversario.



1. Sesión Solemne de la Universidad Técnica del Norte celebrando su 37 aniversario.

1-2-3-4. Festejos de las celebraciones de los 36 y 37 aniversarios de la Universidad Técnica del Norte.




1-2-3-4-5-6. Componentes de diversos grupos culturales de la Universidad Técnica del Norte.






1. Miembros del grupo de cheerleaders de la Universidad Técnica del Norte. 2-3. Miembros de grupos de danzas tradicionales de la Universidad Técnica del Norte.





1-2-3-4-5-6-7-8. Participantes y ganadores del Festival Mazorca de Oro, de la Universidad Técnica del Norte, de 2022 y 2023.






1-2-3-4. Ganadores, participantes y público del Festival Sonar de la Canción, de la Universidad Técnica del Norte, de 2022 y 2023.






1. Graduación de la Carrera de Educación de la Facultad de Educación, Ciencia yTecnología. 2-3. Graduación de la Carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud. 4. Graduación de la Carrera de Psicología de la Facultad de Educación, Ciencia yTecnología




1. Graduación de la Carrera de Administración de Empresas, de la FACAE. 2-3. Graduación de la Carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud. 4. Graduación de la Carrera de Psicología de la Facultad de Educación, Ciencia yTecnología


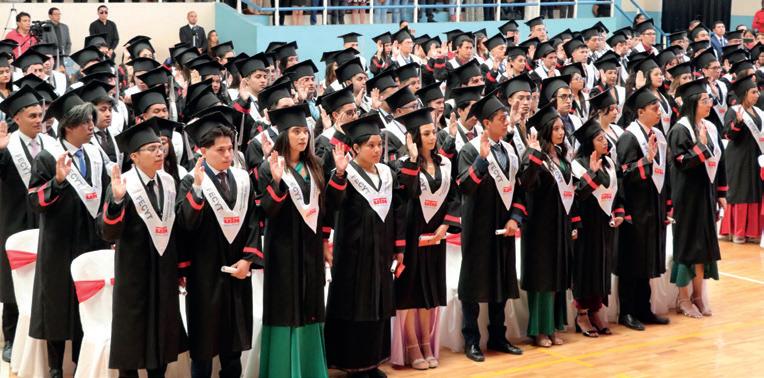





Infografías realizadas por Natalia Cuichán, Dario Dávila, Ana Estévez, Rashel Jiménez y Brandon Mora Licenciados en Publicidad, UTN

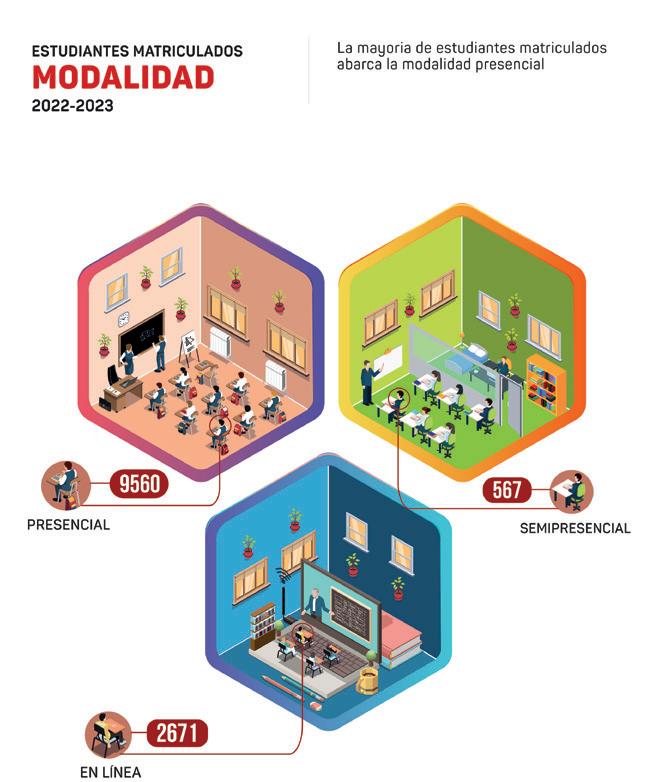

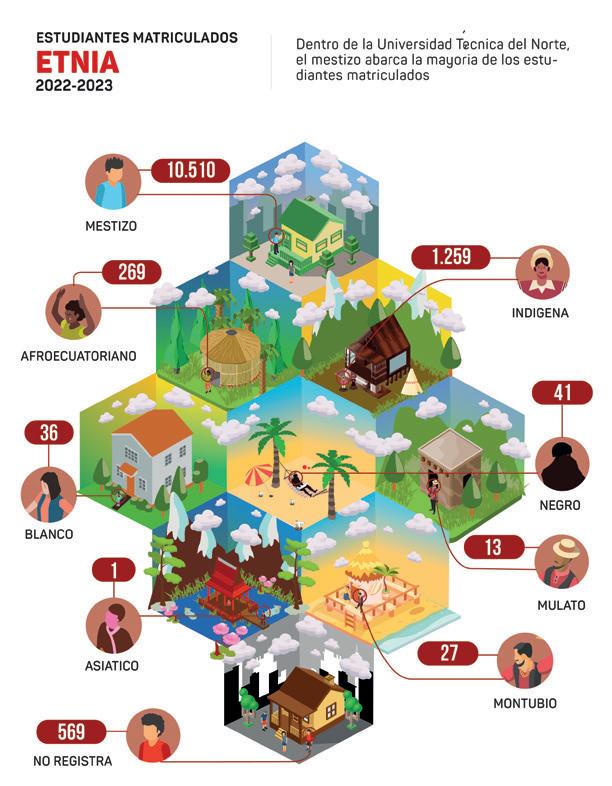
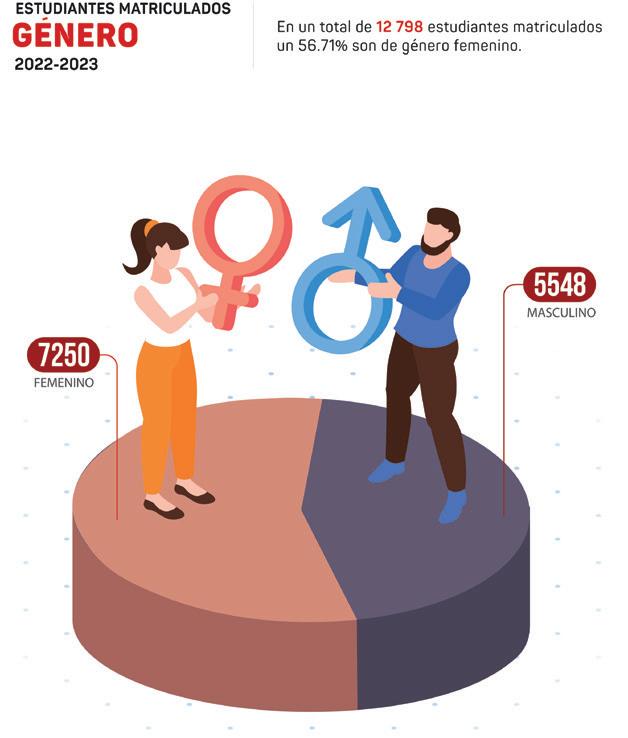
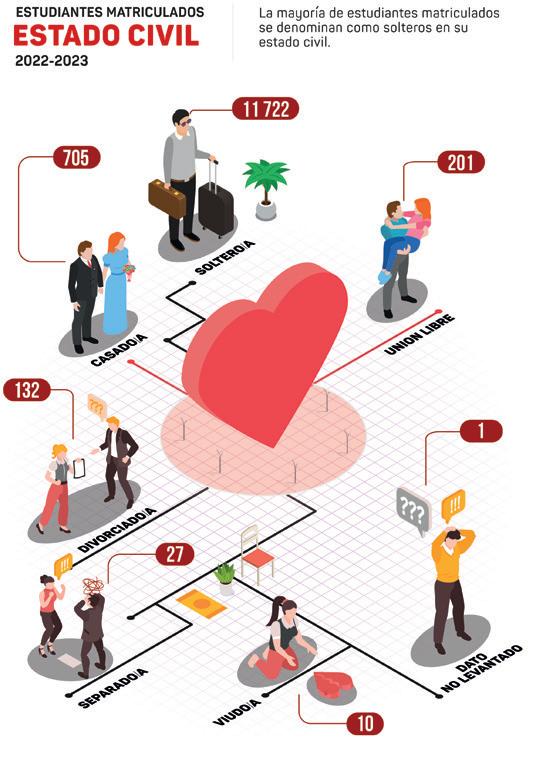
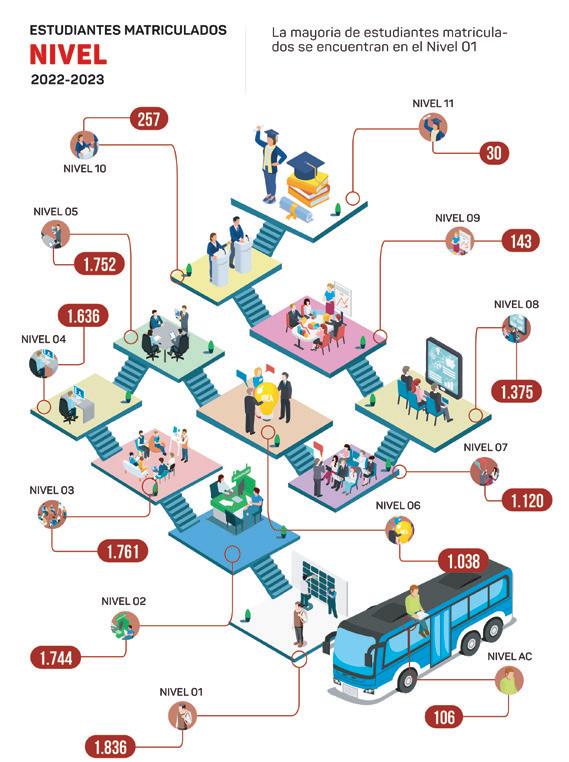

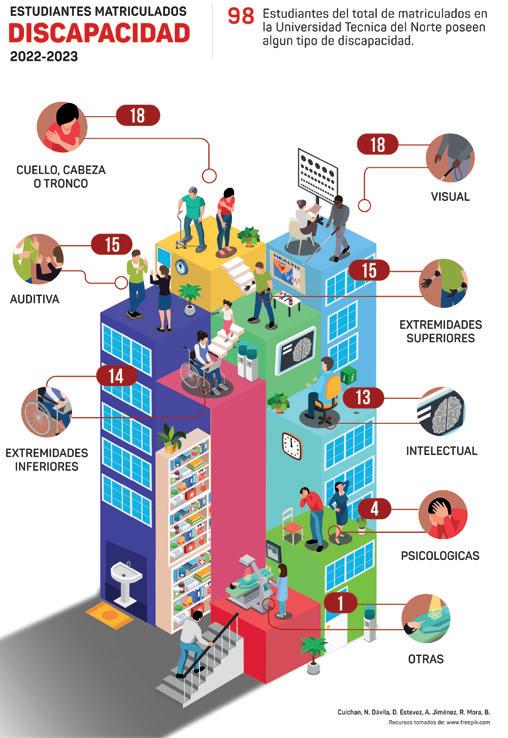

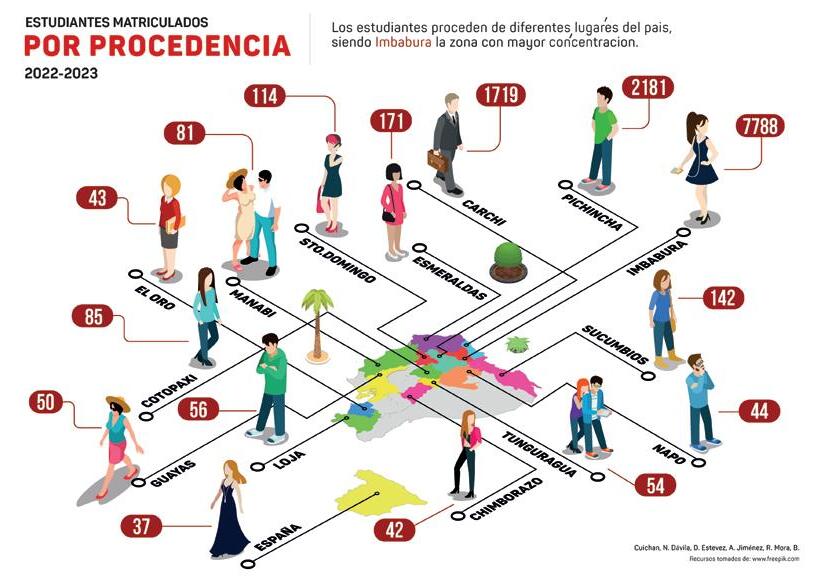
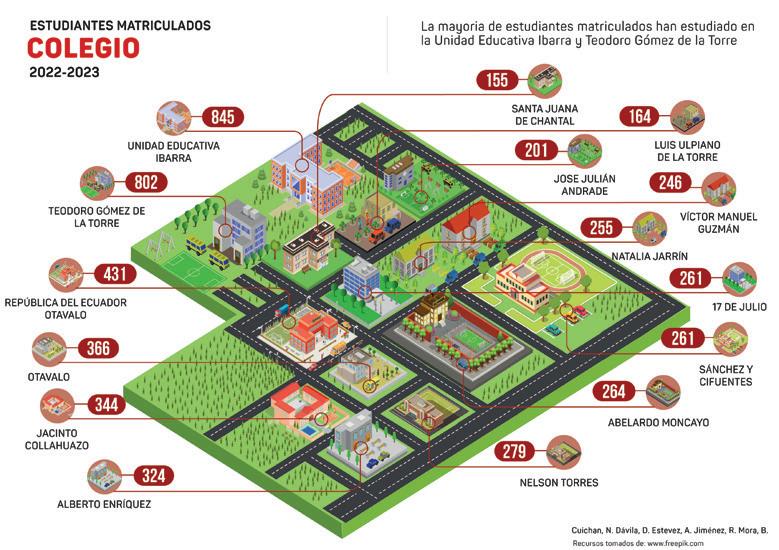
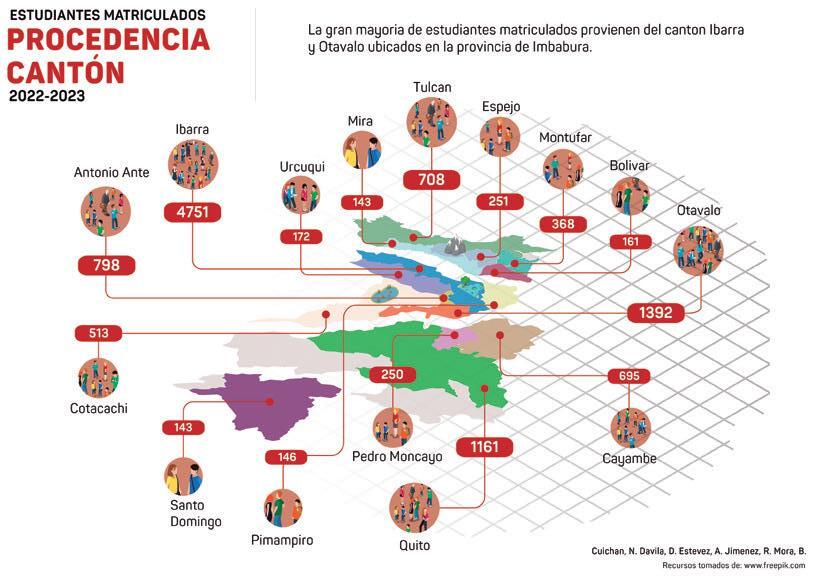
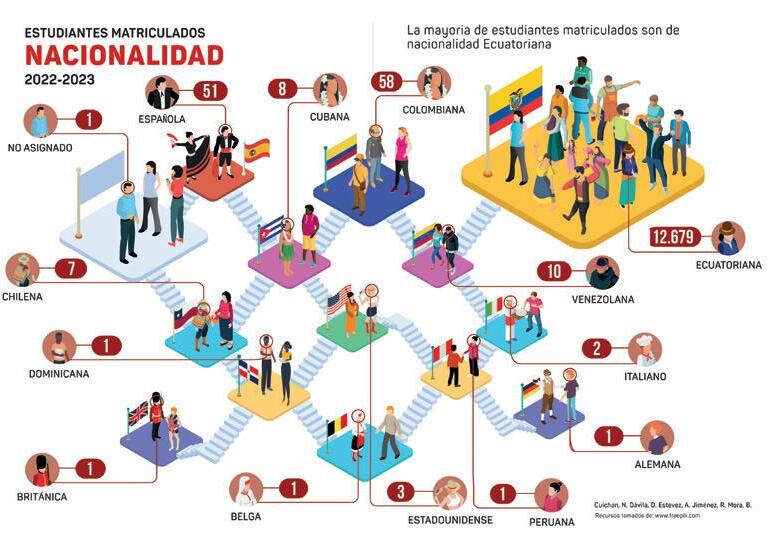
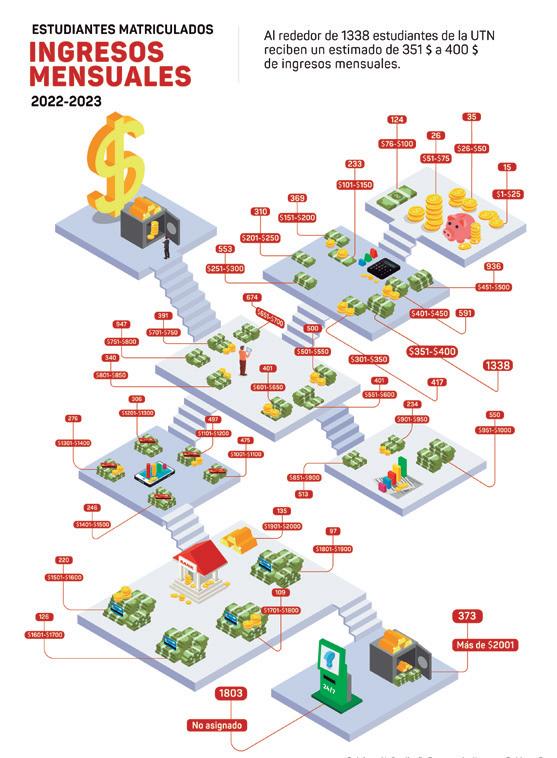

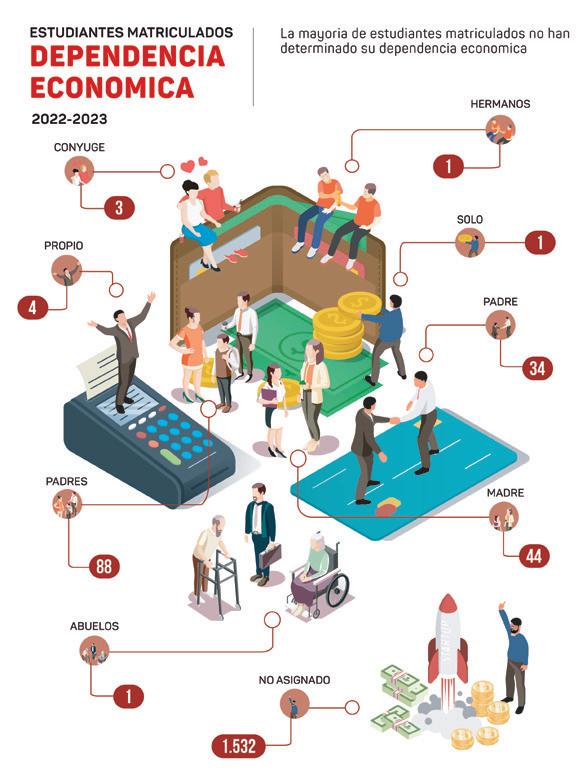
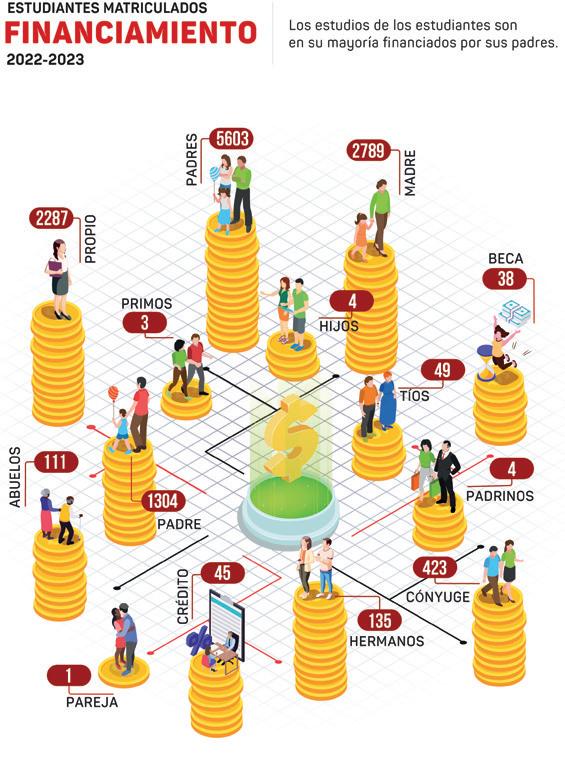
AGÜERO, E. y DÁVILA, R. (2021). Motivación y satisfacción laboral en el desempeño del empleado en las organizaciones de la ciudad de Lima, Perú. Visión Gerencial, 2(21), 219-222. https:// doi.org/10.53766/vigeren/2021.21.02.02
ALONI, N. (2011). Humanistic education: From theory to practice. En W. Veugelers (Ed.), Education and Humanism: Moral Development and Citizenship Education (pp. 35-46). Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-577-2_3
ALVAREZ, S. (2001). De huancavilcas a Comuneros. Quito: Abya Yala.
ARBALLO, N.C.; ESPINOSA, Y.: GUTIÉRREZ, E. (2022). Sinergia entre universidad y sector productivo: una respuesta a las necesidades de formación. Hexágono Pedagógico, 13 (1), 40-50.
ARBOLEDA, Á. (2006). Cuentos y tradiciones orales del Ecuador. Quito: Eskeletra.
ARÉVALO VALLEJO, A. (2022): Autonomía de la Universidad Técnica del Norte. Quito: el autor.
ARNAVAT, A. (dir.); BALANZATEGUI, D.; CEVALLOS, R.C.; ECHEVERRÍA, J.; LALANDER, R.; MORALES, A.M.; POSSO, M.Á.; ROSERO, G.; RUIZ, R.; TORRES, J. (2018): Imbabura Étnica. Ibarra, Editorial Universidad Técnica del Norte.
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR (2008). Constitución de la República del Ecuador. - (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. - (2017). Plan Toda una Vida.
AYOUBI, R. y AL-HABAIBEH, A. (2006). An investigation into international business collaboration in higher education organisations. International Journal of Educational Management, 20(5), 380396. https://doi.org/10.1108/09513540610676449
BALLEISEN, E. J., & CHIN, R. (2022). The case for bringing experiential learning into the humanities. Daedalus, 151(3), 138-152.
https://doi.org/10.1162/daed_a_01934
BARRIOS, S. A. G. (2020). Estado del arte del liderazgo transformacional en la educación universitaria. Revista Conecta Libertad, 4(1), 75-81.
BARRON, B., & DARLING-HAMMOND, L. (2018). Teaching for meaningful learning: A review of research on inquiry-based and cooperative learning. Edutopia.
BASS, B. M., y RIGGIO, R. E. (2006). Transformational Leadership (2nd ed.). Psychology Press.
BEDOYA-GUERRERO, A., BASANTES-ANDRADE, A., ROSALES, F. O., NARANJO-TORO, M., & LEÓN-CARLOSAMA, R. (2024). Soft skills and employability of online graduate students. Education Sciences, 14(864). https://doi.org/10.3390/ educsci14080864
BELTRÁN, J. (2015). La interculturalidad. Barcelona: UOC.
BOTELLO, H. A. (2015). Determinantes de la discriminación racial en el mercado laboral en Ecuador, 2010-2012. Equidad & Desarrollo (24), 9-30.
BRENNAN, J., & NAIDOO, R. (2008). Higher education and the achievement (and/or prevention) of equity and social justice. Higher Education, 56, 287–302. https://doi.org/10.1007/ s10734-008-9127-3
BRITO, V. C., ALARCÓN, A. R., ARRIETA, S. E., DE LA BASTIDA GUERRA, E., & MUÑOZ, P. V. (2017): Influencia de la Cultura Ancestral en la Percepción de la Terapéutica en la Población del Cantón Riobamba–Ecuador. Revista Perspectiva, 18(2), 168178.
CASTRO, S., & GROSFOGUEL, R. (2007). El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica má s allá del capitalismo global. En https://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents/34414185/Politicas_del_conocimiento_Giro_de -
colonial.
CHRISTENSEN, C. M. (2011). The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press.
CORREA, N., PACHECO, I. E., WILLIAM, J., GONZÁLEZ, E. M., y GALINDO, L. (2021). Buenas prácticas Para el aseguramiento de la calidad en la educación superior.
COVEY, S. y BLANKENHAGEN, D. (1991). The 7 habits of highly effective people. Performance+Instruction, 30(10), 38-38. https://doi.org/10.1002/pfi.4170301009
CRESS, C. M., & STOKAMER, S. T. (2022). Communities, change, and social justice: Equity-based community engagement and service-learning. En The Palgrave Handbook of Educational Leadership and Management Discourse (pp. 1223-1238). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-03099097-8_103
DEWEY, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. The Macmillan Company.
DIAZ-GONZALEZ, A., & DENTCHEV, N. A. (2022). A resourcebased view on the role of universities in supportive ecosystems for social entrepreneurs. Business and Society Review, 127(3), 537-590. https://doi.org/10.1111/basr.12281
DRUCKER, P. F. (2001). The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s Essential Writings on Management. HarperCollins.
EIZAGUIRRE, A., ALCANIZ, L., & GARCÍA-FEIJOO, M. (2019). How to develop the humanistic dimension in business and management higher education? En M. S. Roth (Ed.), Business and society: Ethics and stakeholder management (pp. 3-20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29426-7_1
ELLIS, L., TRAN, Y., POMARE, C., LONG, J., CHURRUCA, K., SABA, M., & BRAITHWAITE, J. (2023). Hospital organizational change: the importance of teamwork culture, communication, and change readiness. Frontiers in Public Health, 11. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1089252
ESCARBAJAL, F. A. (2011). Interculturalidad, mediación y trabajo colaborativo. Narcea Ediciones.
FACER, K. (2021). Rethinking the ‘human’ at the heart of humanist education. UNESCO Prospects.
FATHI, M., GHOBAKHLOO, M., & SYBERFELDT, A. (2019). An interpretive structural modeling of teamwork training in higher education. Education Sciences, 9(1), 16. https://doi. org/10.3390/educsci9010016
FAY, D., SHIPTON, H., WEST, M., & PATTERSON, M. (2014). Tea -
mwork and organizational innovation: the moderating role of the hrm context. Creativity and Innovation Management, 24(2), 261-277. https://doi.org/10.1111/caim.12100
FULLAN, M. (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass. GALARZA, G. (2010). Del multiculturalismo al interculturalismo universitario ecuatoriano. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(1), 163-178. En http://www.redalyc. org/articulo.oa?id=27411310009
GARCÍA MARTÍNEZ, I., HIGUERAS RODRÍGUEZ, M. L., Y MARTÍNEZ VALDIVIA, E. (2018). Hacia la implantación de comunidades profesionales de aprendizaje mediante un liderazgo distribuido. Una revisión sistemática.
GIANGRECO, M. A., ENNES, M., MILLS, S., BURTON, R., PAJUELO, M., LEFEBVRE, M. J., & ADAMS, A. E. (2024). Assessing an assets-based environmental fellowship through a community cultural wealth lens. Environmental Education Research, 30(8), 1348-1367. https://doi.org/10.1080/13504622.2024.233090
GOODMAN, D., & MACKAY, R. (2018). The Renaissance humanists: An introduction. Cambridge University Press.
GOULART, V. G., LIBONI, L. B., & CEZARINO, L. O. (2022). Balancing skills in the digital transformation era: The future of jobs and the role of higher education. Industry and Higher Education, 36(2), 118-127. https://doi. org/10.1177/09504222211029796
GRIMSON, A. (2001). Interculturalidad y comunicación. Bogotá: Norma.
GUTIÉRREZ, E. J. D. (2018). University and research for the common good: The social function of universities [Universidad e investigación para el bien común: La función social de la Universidad]. Aula Abierta, 47(4), 395-402. https://doi.org/10.17811/ rifie.47.4.2018.395-402
HANDELSMAN, M. (2001). Lo Afro y la plurinacionalidad. El caso ecuatoriano visto desde su literatura. Quito, Ecuador: AbyaYala.
HE, L., ZHU, C., LEI, Y., HU, C., PAN, Q., TANG, Y., TIAN, Y., & ZHENG, Y. (2024). Desarrollo de valores humanísticos a través de actividades extracurriculares en educación anatómica. International Journal of Morphology, 42(4), 1119-1124. https://doi. org/10.4067/S0717-95022024000401119
HIDALGO, V. (2000). Cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad: Evolución de un término. En https:// tallerdelaspalabrasblog.files.wordpress.com/2017/09/hidalgomulticulturalidad-interculturalidad-ytransculturalidad. pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec
HIDAYATI, N., ZUBAIDAH, S., SUARSINI, E., & PRAHERDHIONO, H. (2019). Examining the relationship between creativity and critical thinking through integrated problem-based learning and digital mind maps. Universal Journal of Educational Research, 7(9A), 171-179. https://doi.org/10.13189/ ujer.2019.071620
HIGUERA, É., & CASTILLO, N. (2015). La interculturalidad como desafio para la educación ecuatoriana. En https://dspace.ups. edu.ec/bitstream/123456789/13971/1/soph_n18_Higuera_Castillo.pdf
INEC (2001, 2010, 2023): Censo de la Población y Vivienda de Ecuador. Quito.
JARAMILLO B., Y QUINTERO, S. (2021). Trabajando en equipo: múltiples perspectivas acerca del trabajo cooperativo y colaborativo. Educación y humanismo, 23(41).
KHAMDIT, S., & WORAPUN, W. (2024). Optimizing the quality of Thai education: A comprehensive examination of the whole school approach. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 11(1), 169-177. https://doi.org/10.21833/ ijaas.2024.01.020
KOTTER, J. P. (2012). Leading Change. Harvard Business Review Press.
LARREA, C., MONTENEGRO, F., GREENE,N., & CEVALLOS, M. (2007). Pueblos indigenas, desarrollo humano y discriminación en el Ecuador. Quito: Abya Yala.
LENCINA, R. G. (2018). Social responsibility: A new challenge in graduate university education. Annals of Geophysics, 60, 1-8. https://doi.org/10.4401/ag-7559
LOOR, G. (2002): Pluriculturalidad e interculturalidad en el Ecuador: el reconocimiento constitucional de la justicia indígena. Diversidad cultural
MALDONADO, A. (2011). Interculturalidad y diversidad. Ecuador: UASB-E.
Manifiesto de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas y Políticas Interculturales en Ecuador (2014)
MARÍA NELSY RODRÍGUEZ, J. A. (2018). El Buen vivir como desafío en la formación de maestros: aproximaciones desde la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Revista mexicana de investigación educativa, 23(77).
MARTÍNEZ, A. & FRUTOS, A. & HARO, A. (2007). La interculturalidad: desafío para la educación / A. García Martínez, A. Escarbajal Frutos, A. Escarbajal de Haro.
MASLOW, A. H. (1954). Motivation and personality. Harper.
MENDIETA-ORTEGA, M., ERAZO-ÁLVAREZ, J., & NARVÁEZZURITA, C. (2020). Gestión por competencias: herramienta
clave para el rendimiento laboral del talento humano del sector hospitalario. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 5(10), 287. https://doi.org/10.35381/r.k.v5i10.696
MORALES MEJÍA, J. C. (2008): Campus Universidad Técnica del Norte. Ecuador. Ibarra, Universidad Técnica del Norte.
NODDINGS, N. (2013). Education and democracy in the 21st century. Teachers College Press.
NUSSBAUM, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.
PAGE, S. E. (2017). The Diversity Bonus: How Great Teams Pay Off in the Knowledge Economy. Princeton University Press.
PAREDES, R. & SILVA, M. (2022). Percepción del trabajo en equipo y de las habilidades sociales en estudiantes universitarios. Puriq, 4, e265. https://doi.org/10.37073/puriq.4.265
PAUCAR, M., VELÁZQUEZ, M., RODRÍGUEZ, A., & ESCOBEDO, Y. (2020). Evaluación de la gestión organizacional en unidades educativas de jipijapa, ecuador. Eca Sinergia, 11(1), 103. https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v11i1.1972
PETERS, T. J., Y WATERMAN, R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies. HarperCollins.
POSSO SALGADO, A. (1998): Universidad ecuatoriana. Pasado, presente y futuro. Ibarra, Universidad Técnica del Norte. – (2011): Tejiendo un sueño. Apuntes para la historia de la Universidad Técnica del Norte. Ibarra, Universidad Técnica del Norte.
POSSO SALGADO, A. (2012): La Universidad que soñamos. Ibarra, Universidad Técnica del Norte.
POSSO YÉPEZ, M. Á. (2018): "Interculturalidad en el Ecuador. Reflexiones desde la Constitución y Planes de Desarrollo", en ARNAVAT, A. (dir.) Imbabura Étnica. Ibarra, Editorial Universidad Técnica del Norte.
PUENTE, E. (2005): El estado y la Interculturalidad en el Ecuador. Quito: Abya Yala.
REIMERS, F. M. (2024). Education purposes for a sustainable future. Prospects, 54(2), 285-292. https://doi.org/10.1007/s11125023-09674-5
RESINA DE LA FUENTE, J. (2012): La plurinacionalidad en disputa: el pulso entre Correa y la CONAIE. Abya Yala. Quito.
ROBINSON, K. (2017). Out of our minds: The power of being creative. Wiley.
RODRÍGUEZ CUBEROS, E. G. (2021). Smart Faculty: cultura de colaboración para la innovación. www.urosario.edu.co
ROGERS, C. R. (1969). Freedom to learn: A view of what education might become. Merrill.
RODRIZALES, J. (2023). Estatuto académico y funciones sustantivas. Revista Nómade, 1(5), 1-27.
ROUSSEAU, J.-J. (1762). Émile or On education.
SALGADO, J. (2002): Justicia Indígena. Quito: Abya Yala. SÁNCHEZ. J. A. (2008): «La categoría de “afroecuatoriano” y los rasgos de autoidentificación étnica en censos y encuestas de Ecuador». Revista Latinoamericana de Población, Núm. 3. Montevideo. Uruguay.
SANTOS, A., & RODRÍGUEZ, M. (2018). Characteristics of humanistic universities: A comprehensive review. Journal of Educational Research, 12(4), 201-218. https://doi.org/10.1234/ jer.2018.12.4.201-218
SEVILLA, A. & FACHELLI, S. (2019). La competencia de trabajo en equipo: una experiencia de implementación y evaluación en un contexto universitario. Reire.
SHARP, A. (2022). Humanistic approaches to learning. Encyclopedia of the Sciences of Learning, 12(5), 211-223. https://doi. org/10.1007/978-1-4419-1428-6_530
SCHULTZ, T. W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.
SOLÍS, C., ESPINEL GUADALUPE, J., AGUILAR PITA, D., & SANDOVAL TAMAYO, V. (2024). Función desarrolladora humanista de los docentes universitarios. Revista de Ciencias Sociales, 30(2), 332-345. https://doi.org/10.31876/rcs.v30i2.41913
SOUDIEN, C. (2019). The significance of new humanism for education and development. Prospects 47, 309–320. https://doi. org/10.1007/s11125-018-9440-2
STERLING, S. (2020). Sustainable education: Re-visioning learning and change. Routledge.
SZYMKOWIAK, A., MELOVIĆ, B., DABIĆ, M., JEGANATHAN, K., & KUNDI, G. S. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. Technology in Society, 65, 1-8. https:// doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101565
TAYLOR, M., & SMITH, P. (2023). Humanistic vs. technical education: Comparative advantages in a changing world. Comparative Education Review, 67(1), 27-45. https://doi. org/10.1086/721835
TIBÁN, Á. (2009): Identidad, cultura y género. Quito: FLACSO.
TOLBERT, P. & ZUCKER, L. (1983). Institutional sources of change in the formal structure of organizations: the diffusion of civil service reform, 1880-1935. A dministrative Science Quarterly, 28(1), 22.
TORRES, J. (2020). Hacia un liderazgo organizacional educativo: Li-
neamientos y acciones para su operatividad. Educa, 1(1).
ULRICH, D. (1997). Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Harvard Business Press.
UNESCO. (2022). Humanistic futures of learning: Perspectives from UNESCO chairs and UNITWIN networks. UNESCO Publishing, 48(1), 101-117. https://doi.org/10.1007/978-1-44191428-6_530
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE (2011): Universidad Técnica del Norte /Técnica del Norte University. Ibarra, Universidad Técnica del Norte.
– (2012). Código de ética. Universidad Técnica del Norte.
VILLANUEVA, O. & QUISPE, R. (2021). Influencia del clima laboral en el rendimiento de los trabajadores. caso innova scientific, lima, perú. Business Innova Sciences, 2(3). https://doi. org/10.58720/bis.v2i3.52
WALSH, C. (2002): “(De) Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador”, en: Fuller, Norma (ed.), Interculturalidad y Política. Desafíos y posibilidades, Lima.
– (2009): Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Abya-Yala.
– (2010): Interculturalidad crítica y educación intercultural. Ecuador.
– (2012): Interculturalidad crítica y (de) colonialidad: ensayos desde Abya Yala. Ecuador: Abya-Yala.
WANG, X. (2020). Exploration of the reform and innovation of college English teaching under humanistic literacy education. Journal of Language Teaching and Research, 11(6), 1017-1021. https://doi.org/10.17507/jltr.1106.21
WU, W. (2020). Probe into the humanistic spirit contained in the courses of science and engineering in universities. Creative Education, 11(12), 1891-1899. https://doi.org/10.4236/ ce.2020.1112191
COMO CITAR ESTE LIBRO, Norma APA 7ª ed.:
Naranjo-Toro, M., Arnavat, A., Basantes-Andrade, A., Posso, M., Ruiz, C., Revelo, J. (2025). Rostros, Huellas y Humanismo en la Universidad Técnica del Norte. Ibarra, Editorial Universidad Técnica del Norte. 2ª ed. DOI: 10.53358/libfecyt/DXVL9131
Los autores queremos agradecer la valiosa colaboración de todas las personas que nos han proporcionado información y han colaborado en hacer posible este libro.
Entre muchas otras, a:
Mónica Báez, secretaria Decanato FECYT
Marcelo Cevallos, Decano de la FICAYA
Gladys Cupueran, Comisión Aseguramiento Calidad
Luis Adrián Chiliquinga Jaramillo, Secretario General
Bethy Chávez, Directora Biblioteca
Vinicio Echeverría, Coordinador de Artes Plásticas
Olga Granda, Biblioteca
Margarita Guevara, Responsable Archivo General
Santiago Loaiza, Coordinador de Diseño Gráfico
David Ortiz, Coordinador de la Carrera de Publicidad
Marlon Alejandro Pineda Carrillo, Decano de la FACAE
Anita Quintana, secretaria Subdecanato FECYT
María José Romero, directora de Investigación
Lucía Sandoval, analista Dirección de Investigación
Lourdes Yépez, analista Dirección de Investigación
Diego Bedoya Villalobos, Oficina de Relaciones Públicas
Y a todos los profesores, alumnos y funcionarios que nos han cedido generosamente sus fotografías para ilustrar este volumen. Especialmente a Bladimir Herrería, fotógrafo de la Oficina de Relaciones Públicas de la UTN.
A todos ellos, muchas gracias.
Este libro es el resultado del Proyecto de Investigación
«Rostros, voces y humanismo en la Universidad Técnica del Norte», dirigido por el Dr. Albert Arnavat, docente investigador titular, realizado entre Octubre de 2022 y Noviembre de 2023, en la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte. Forma parte de la obra en tres volúmenes sobre la UTN dirigida por el Dr. Miguel Naranjo-Toro, Rector de la institución.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la previa autorización de la Editorial Universidad Técnica del Norte.

© de los textos y fotografías: Sus respectivos autores, 2023-2024
© de esta edición: Editorial Universidad Técnica del Norte, 2025
1ª edición, impresa: 2023
2ª edición digital: Septiembre de 2025
e-ISBN: 978-9942-845-83-2
DOI: 10.53358/libfecyt/DXVL9131
3ª edición, impresa: Octubre de 2025
ISBN: 978-9942-845-82-5


Editorial Universidad Técnica del Norte Av. 17 de Julio, 5-21, Campus Los Olivos IBARRA - IMBABURA - REPÚBLICA DEL ECUADOR www.utn.edu.ec / editorialutn@utn.edu.ec
Director de la obra
Miguel Naranjo-Toro, PhD. Rector de la Universidad Técnica del Norte
Director del Proyecto de Investigación
Albert Arnavat, PhD. Docente investigador, Universidad Técnica del Norte
Autores
Albert Arnavat, PhD. aarnavat@utn.edu.ec / https://orcid.org/0000-0002-4050-3580
Grupo de Investigación Comunicación Visual e Interculturalidad (GICOVEI)
Andrea Basantes-Andrade, PhD. Grupo de Investigación de Ciencias en Red (e-CIER) avbasantes@utn.edu.ec / https://orcid.org/0000-0003-1045-2126
Miguel Naranjo-Toro, PhD.
Grupo de Investigación de Ciencias en Red (e-CIER) menaranjo@utn.edu.ec / https://orcid.org/0000-0001-6521-1405
Miguel Posso, PhD. maposso@utn.edu.ec / https://orcid.org/0000-0002-6931-3326
Grupo de Investigación Comunicación Visual e Interculturalidad (GICOVEI)
Claudia Ruiz, PhD. caruiz@utn.edu.ec / https://orcid.org/0000-0001-6682-7885
Grupo de Investigación Comunicación Visual e Interculturalidad (GICOVEI)
José Revelo, Msc. jlrevelo@utn.edu.ec / https://orcid.org/0000-0003-3255-4350
Grupo de Investigación Comunicación Visual e Interculturalidad (GICOVEI)
Docentes Investigadores de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte, Ecuador
Autores de las fotografías
Bladimir Herrería, Oficina de Relaciones Públicas UTN; los profe-
sores Albert Arnavat y David Ortiz; los alumnos de Diseño Gráfico Luis Almeida, Jonny Bravo, Estevan Chicaisa, Israel Potosí, Henry Gordón, Demver Montenegro, Israel Figueroa, Alexander Ruiz, Santiago Chicaiza, Anderson Sandoval, Karen Barrionuevo, Sebastian Casimba, Adriana Coyaguillo, Brice Erazo, Washington Gualsaquí, Álvaro Enríquez, Jean Carlos Espinosa, Dennys Méndez, Aracely Mera, Elias Orozco, Yuyay Picuasi, Dylan Salazar, Dany Saráuz, Nayeli Suarez, Derci Taipe, Shirley Toapanta y Jenifer Yacelga; los alumnos de Publicidad Ericka Mina, Ana Piedra, Giulia Armas, Dahimon Bautista, Fernanda Ferigra, Melissa Chingal, Anahis Llumiquinga, Sebastián Yépez, Katherin Ulcuango, Karla Varela, Marco Proaño, Joel Cuatis, Luis Felipe Loyo, Macarena Valladares, Sayri Espinosa, Miguel Flores, Javier Guagualango, Melisa Jaramillo, Daniel López, Denise Montenegro, Sairi Tontaquimba, Perla Ulcuango, Luz Botero, Juan Matango, Andrew Guamá, Angie Benavides, Jhon Luna, Christian Proaño, Daniela Chimarro, Jeison Montenegro, Fernanda Vega, David Hidrobo, Melany Ipiales, Mauricio Rueda, Carlos Candela, Diego Tulcán, Paola Cholango, Aldair García, Jefferson Reina, Ronny Astudillo, Paula Quel, Johnpool Monteros, Emily Olmedo, Jhoe Cevallos, Bryan de la Cruz, Karol Madruñero, Santiago Castro y Odalis Ordóñez; y los alumnos de Artes Plásticas Melany Rosero, Antonio Vizcaíno, Anndy Collaguazo, Enderson Cachimuel, Dinna Vargas, Katherin Sánchez, Paulina Toaquiza, Rodrigo Simbaña, Alexander Rivera, Kareliz Espinosa, Erick Otavalo, Emily Camuez, Roxana Limaico, Mishel Ramirez, Aracely Tayán, Nayerli Enríquez, Lisbeth Cajas, Karen Villareal, Daniela Endara, Evelyn Cuasapaz, Jadyra Gaón, Vanesa Zambrano y Kennet Semper.
Dirección de Arte y diagramación
Albert Arnavat. Oficina de Diseño de la Editorial UTN
Infografías
Natalia Cuichán, Dario Dávila, Ana Estevez, Rashel Jiménez y Brandon Mora. Licenciados en Publicidad, UTN
Estudiantes asistentes de investigación
Adonis Cifuentes, Marcela Chasi, Ericka Mina, Jhaneyra Rueda Carrera de Publicidad
Pares revisores académicos externos
Sonia Casillas-Martín, PhD. Universidad de Salamanca, España
Marcos Cabezas-González, PhD. Universidad de Salamanca, España
Revisión de estilo
Alicia Rodas, Msc. Universidad Central del Ecuador

Este libro, Rostros, voces y humanismo en la Universidad Técnica del Norte, que forma parte de la obra en tres volúmenes La Universidad Técnica del Norte, dirigida por el Dr. Miguel Naranjo-Toro, se publicó en la ciudad de Ibarra, República del Ecuador.