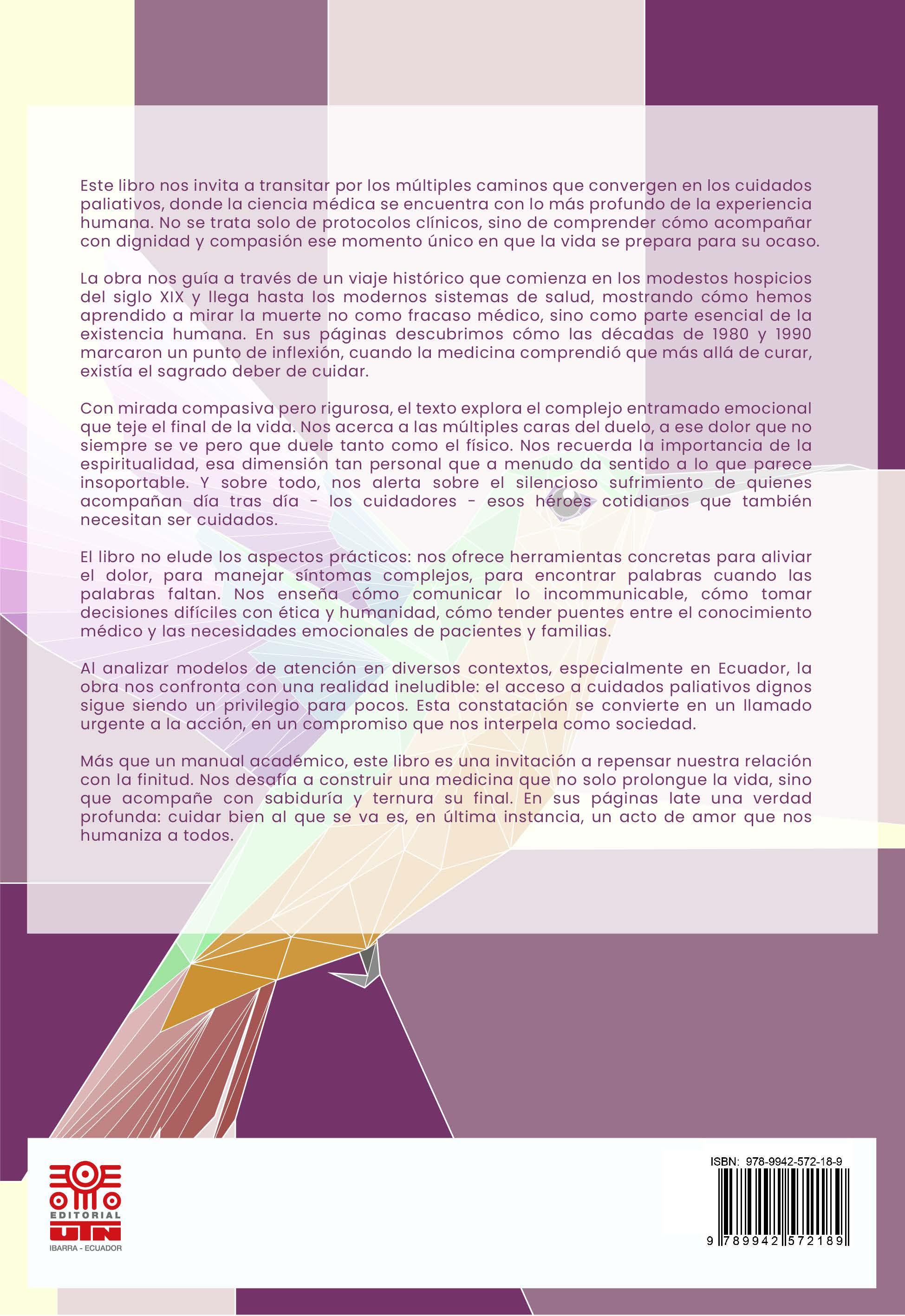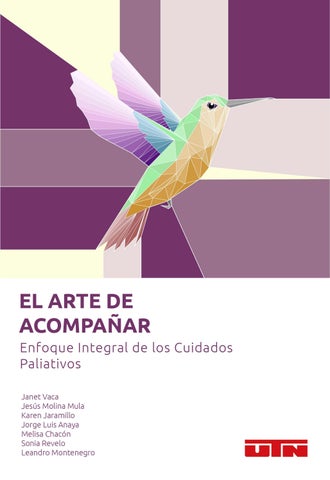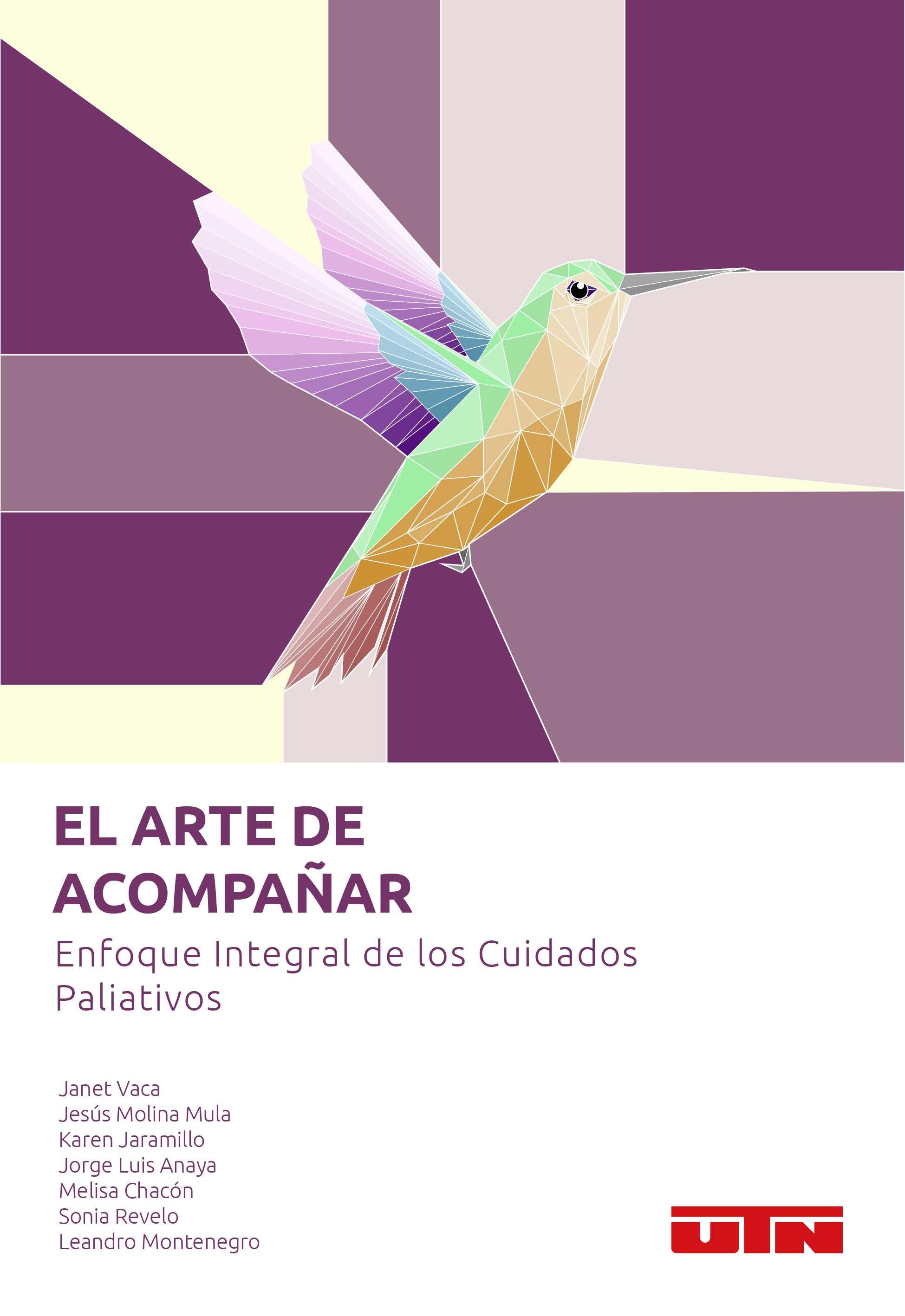
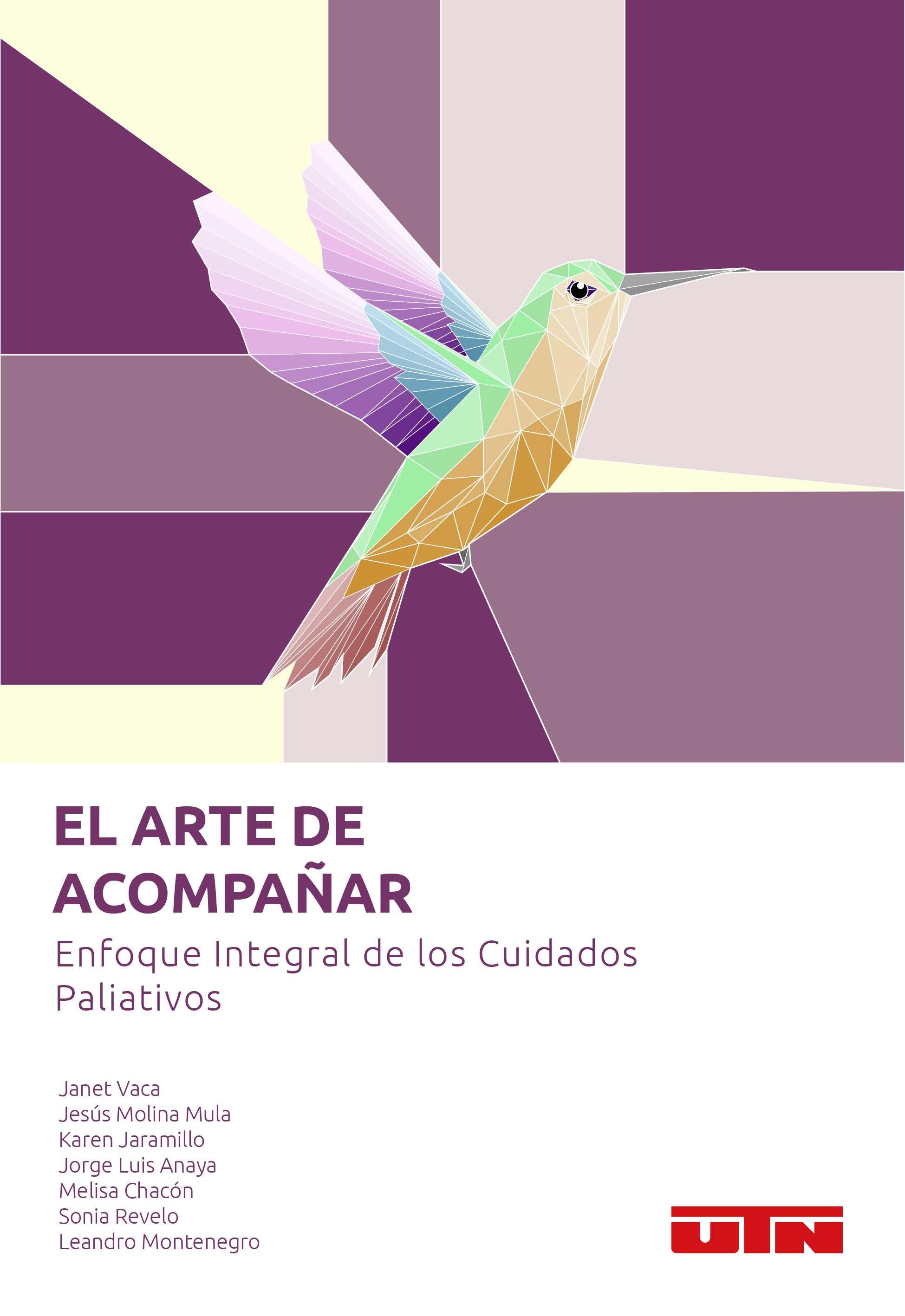
EL ARTE DE ACOMPAÑAR
ENFOQUE INTEGRAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
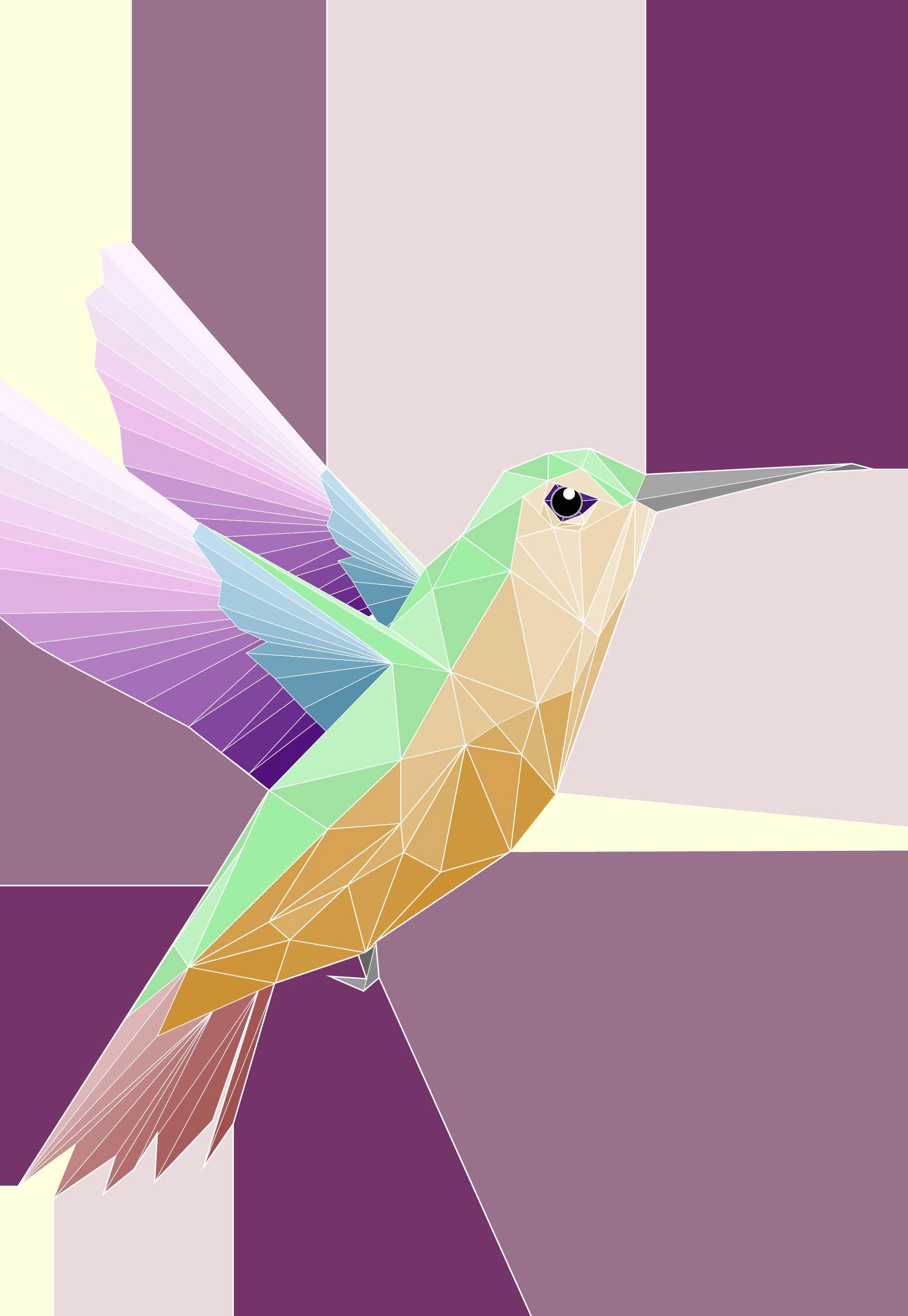
EL ARTE DE ACOMPAÑAR
ENFOQUE INTEGRAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
Janet Vaca
Jesús Molina Mula
Karen Jaramillo
Jorge Luis Anaya
Melisa Chacón
Sonia Revelo
Leandro Montenegro
Edita
Editorial Universidad Técnica del Norte Av. 17 de Julio 5-21. Campus Los Olivos
IBARRA – IMBABURA – REPÚBLICA DEL ECUADOR www.utn.edu.ec editorial@utn.edu.ec
Pares Revisores Académicos Externos
Rodríguez Bravo Heidy Valeria, Doctora en Medicina, Especialista en Oncología Clínica valeryro21@gmail.com - Dra.heidyrodriguez.ec@gmail.com/ Universidad Católica de Guayaquil
Barros Bravo Douglas Humberto, Cirujano general, Cirujáno oncólogo, Gerontólogo Douglasbaros60@yahoo.es/ Universidad Nacional de Loja, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad Internacional de Valencia-España
Revisión de estilo
Tejera León Lenia Sainiut Licenciada en Letras de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
Diseño y diagramación Zedrick Cadena Zedrickcadena1704@gmail.com
© de los textos y fotografías: Sus respectivos autores, 2025. © de esta edición: Editorial Universidad Técnica del Norte, 2025
ISBN : 978-9942-572-18-9
DOI: 10.53358/libfcss/KCJD7606
1º edición, digital: junio de 2025 / Impreso en Ecuador / Printed in Ecuador
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la previa autorización escrita de la Editorial Universidad Técnica del Norte
Autores
Janet Vaca-Auz, PhD.
Docente investigadora – Facultad de Ciencias de la Salud Grupo de Investigación Vanguardia en Enfermería-GIVE Universidad Técnica del Norte, Ecuador ajvaca@utn.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-8862-0252
Jesús Molina Mula, PhD.
Docente investigador – Departamento de Enfermería y Fisioterapia Director del Grupo de Investigación Balear (GIBED) y del centro de innovación y desarrollo de Enfermería de las Islas Baleares (CIDEFIB) Universidad de las Islas Baleares-España jesus.molina@uib.es
https://orcid.org/0000-0002-5789-1313
Karen Jaramillo-Jácome, MSc.
Docente investigadora – Facultad de Ciencias de la Salud Grupo de Investigación Vanguardia en Enfermería-GIVE Universidad Técnica del Norte, Ecuador kvjaramilloj@utn.edu.ec https://orcid.org/0000-0001-8669-3319
Jorge Luis Anaya González, PhD. Docente investigador – Facultad de Ciencias de la Salud Director del Grupo de Investigación Salud de Grupos Prioritarios -GISAGRUP
Universidad Técnica del Norte, Ecuador jlanaya@utn.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9992-6396
Melisa Chacón-Guerra, MSc.
Docente investigadora – Facultad de Ciencias de la Salud Grupo de Investigación Salud, Nutrición y Enfermedades Crónicas-GISNEC Universidad Técnica del Norte, Ecuador mgchacong@utn.edu.ec https://orcid.org/0000-0002-8278-1845
Sonia Revelo Villarreal, MpH.
Docente investigadora – Facultad de Ciencias de la Salud Grupo de Investigación Vanguardia en Enfermería-GIVE Universidad Técnica del Norte, Ecuador sdrevelo@utn.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-5222-0441
Leandro Montenegro, Dr.
Docente investigador – Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Técnica del Norte, Ecuador lsmontenegro@utn.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-1554-5498
CONTENIDO
EL PROCESO DE MUERTE Y DUELO
COMUNICACIÓN Y COUNSELLING EN CUIDADOS
MODELO DE ATENCIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ECUADOR 159
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 183
CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA

PRÓLOGO
Imagen Referencial
Cuidados Paliativos
La calidad de vida de los seres humanos, debe ser atesorada y protegida hasta finalizada su existencia. Si los últimos años están signados por enfermedades avanzadas, los cuidados paliativos representan un pilar esencial en la atención sanitaria, para proporcionar la mejoría necesaria a las personas que así lo requieran. A lo largo de la historia, su evolución ha permitido un abordaje integral, no sólo considerando los aspectos clínicos, estima también los emocionales, sociales y espirituales del paciente. Esta obra aborda los temas esenciales en dicha disciplina, ofreciendo una visión completa y actualizada sobre ella.
En este libro, se exploran los antecedentes históricos, la epidemiología y el marco legal vigente en Ecuador, que permiten normar desde las estrategias y pautas en los cuidados, hasta la solución para dilemas bioéticos relacionados con el manejo de estos pacientes. Ello permite establecer el contexto real en cada caso, para comprender la importancia concerniente a este tipo de atenciones. Asimismo, se examinan las diferentes etapas del duelo y sus manifestaciones, e igualmente habilidades para el acompañamiento emocional de quienes padecen y familiares.
Desde un enfoque clínico, se presentan los principios para el manejo de síntomas en cuidados paliativos, abordando las más notables afecciones que impactan a los pacientes en fase avanzada. Se detallan también las herramientas sobre la evaluación del dolor y los esquemas de analgesia, asegurando una atención basada en la evidencia científica, la cual garantice el bienestar para la persona aquejada durante el proceso. Otro aspecto fundamental es la comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y el personal sanitario de apoyo que interactúan en el ámbito paliativo. Se brindan estrategias para desarrollar habilidades en
Ortotanasia:
Busca el correcto actuar después de la muerte de un paciente que padece una enfermedad incurable o en fase terminal (no extender la vida de manera artificial cuando ya no hay esperanzas de curación).
Distanasia:
El intento de mantener la vida sin importar que esta prolongue la agonía del paciente en lugar de permitir que la muerte ocurra de forma natural
la relación terapéutica, transmitir “malas noticias” y la escucha activa, permitiendo una interacción más empática con el paciente y su entorno.
El modelo de atención paliativa en Ecuador se examina a profundidad, incluyendo todos sus componentes. También se describen las labores de enfermería durante la atención primaria. Se detallan procedimientos, diagnósticos y planes de cuidado, así como los recursos necesarios para una intervención domiciliaria efectiva. Todo lo mencionado constituye una fortaleza, al garantizar un mayor acceso a este tipo de asistencia.
El ocaso del lapso vital es un momento que requiere especial atención. Debido a ello, el libro incluye un análisis detallado sobre los cuidados en la agonía, la sedación paliativa y los ajustes terapéuticos de esta etapa, siempre desde un enfoque ético y respetuoso. Finalmente, se abordan cuestiones bioéticas como la ortotanasia, la distanasia y la voluntad anticipada. Dichos conceptos promueven una reflexión profunda mediante la información pertinente sobre cada situación, a través de la cual se pueden tomar decisiones con el fundamento debido, tanto en el ámbito legal como sanitario.
Este volumen constituye una herramienta clave para profesionales de la salud y estudiantes interesados en ofrecer una atención paliativa integral y humanizada. Con una visión basada en las evidencia y práctica clínicas, esperamos, su contenido sirva como guía, para fortalecer la calidad de vida de los pacientes y sus familias, en momentos donde prima la vulnerabilidad.
Lourdes Beatriz González-Longoria Boada. MD, Ph.D Especialista de Segundo Grado en Oncología Universidad Espíritu Santo Guayaquil

Enfoque integal de los cuidados paliativos
Antecedentes Históricos y Perspectivas
Introducción
Los cuidados paliativos poseen un enfoque integral orientado a mejorar la calidad de vida en pacientes con enfermedades avanzadas. Es indudable que cambian según las influencias culturales e históricas, pero también existen factores comunes a distintas tradiciones y épocas, favorecedores de su presencia. Ellos están profundamente ligados a la cronicidad, el dolor y el proceso de la muerte.
I
CAPÍTULO
Tienen sus raíces en las primeras civilizaciones, donde ya se reconocía la importancia de aliviar el sufrimiento a los enfermos. Al transcurrir la historia, esta práctica ha evolucionado, adaptándose a los avances en medicina y a nuevos enfoques de atención integral en la salud. Este epígrafe ofrece un horizonte cronológico sobre su desarrollo, transitando desde sus orígenes a los principales hitos que han marcado su transformación y consolidación.
A través de este recorrido, se exploran aspectos históricos y teórico-conceptuales que han orientado su avance. El término “paliativo” proviene del latín “palliare”, cuyo significado es: “atenuar” o “aliviar”(1). Asimismo, diversos organismos y entidades han consensuado diferentes definiciones de cuidados paliativos (CP)(2,3).
Cuidados Paliativos: origen y desarrollo
En las sociedades antiguas, la concepción sobre la muerte, no se veía sólo como el final de la vida biológica para un individuo, sino, podía representar, la transición a otro estado del tipo “espiritual”. Las construcciones socioculturales, desde las cuales los seres humanos entienden y dan sentido a “la expiración y al morir”,
son procesos donde confluyen un conjunto de valores, prácticas, creencias y símbolos, que formaban parte del imaginario social.
Desde este contexto, al estudiar la historia sobre los cuidados paliativos en las sociedades primitivas, Aranda et al. en su obra: “The Evolution of Palliative Care: Historical Perspectives”, nos hacen saber, que los grupos prehistóricos, si bien no disponían estructuras formales para la atención, probablemente sí tenían formas de apoyo ante la enfermedad y la muerte, aunque estas fueran rudimentarias y no sistemáticas. González y Solano(4) reconocieron, al sistema folk (interpretación de causas y tratamientos sobrenaturales), y la (interpretación natural y remedios empíricos). Sin embargo, al parecer, el sistema de cura y cuidados tal como lo entendemos hoy, comenzó a desarrollarse durante el período Neolítico.
En la Grecia clásica, se creía que la muerte era parte del ciclo natural de la vida y, por tanto, existían rituales para acompañar a los moribundos hacia su paso. Egipto, afirmaba la existencia de un alma perdurable después del fenecimiento. Los sacerdotes y sacerdotisas desempeñaban un papel importante en la atención de los agonizantes, guiándolos para lograr una transición al más allá, tranquila y protegida. Las culturas chinas tradicionales, relacionaban el concepto de “Qi” (energía vital) con la salud y el bienestar. Este enfoque holístico sobre la existencia y el fallecimiento influyó en las prácticas de cuidados paliativos, integrando la atención espiritual (5) .
Durante la Edad Media, el cuidado de las personas en su etapa final, estaba estrechamente vinculada con el cuidado que ofrecían las órdenes religiosas. Los monasterios y conventos se convirtieron en los principales lugares para atender a los enfermos terminales, proporcionando alivio del dolor y consuelo espiritual a través de la oración y la compañía.
El siglo XX, marca un punto de inflexión, cuando figuras como Cicely Saunders, enfermera y médica, funda en Dublín, el primer hospicio moderno, el “St. Christopher’s Hospice”. Su enfoque innovador combinó atención médica y soporte emocional, ofreciendo a los pacientes un entorno en el cual, el manejo del dolor y el bienestar psicosocial fueron prioritarios.
En la obra “Care of the Dying Patient” (1978), se enfatiza en cuán importante es abogar por una atención devenida en continua y holística, comenzando desde el diagnóstico de enfermedades terminales. Entonces, se empezó a reconocer que el alivio del dolor y otros síntomas, debía emprender no sólo en las fases avanzadas de la enfermedad, también era preciso durante las etapas iniciales, en conjunción con tratamientos curativos. A continuación, se describen algunas, entre las características más relevantes de este modelo:
Enfoque integral del paciente: Reconociendo que el bienestar de una persona no sólo ve su dependencia en la curación física, pues también obedece a la atención emocional, mental y espiritual, Saunders ha promovido una visión del cuidado donde se involucra a toda la familia y la comunidad.
1. Capacitación y educación: Toda su carrera, Saunders ha trabajado arduamente para capacitar a profesionales de la salud en los principios y prácticas sobre los cuidados paliativos. Ha participado en la creación de programas destinados a la formación y sensibilización, tanto para médicos como para enfermeras, terapeutas y otros especialistas, para que puedan ofrecer una atención adecuada y respetuosa con la dignidad del paciente.
2. Promoción del alivio del dolor: Entre las mayores preocupaciones en los cuidados paliativos está el manejo del dolor. Saunders ha sido una defensora activa del emplear adecuadamente medicamentos y terapias
Advocacy: Abogar/ Abogacía
para aliviar el sufrimiento en los pacientes, así como del uso de intervenciones psicosociales que complementan el tratamiento físico.
3. Investigación y avance de la práctica: Susan ha estado involucrada en investigaciones que buscan mejorar la calidad de los cuidados paliativos, especialmente, respecto a la integración con los aspectos emocionales y espirituales durante el tratamiento. Su trabajo ha influido sobre las políticas de salud pública y el incorporar estas atenciones en los sistemas a nivel global.
4. Advocacy por la dignidad humana: Como defensora de la autonomía del paciente, Saunders ha sido una voz principal en promocionar sus derechos a tomar decisiones informadas sobre la atención y tratamiento a elegir, especialmente en lo que respecta a la planificación anticipada sobre los cuidados en su etapa final (6) .
Al transcurrir las décadas 1970 y 1980, el modelo propuesto por Saunders se extendió internacionalmente, impulsando la creación de nuevas unidades dedicadas a cuidados paliativos y hospicios en diversos países. Según el Dr. Balfour Mount, considerado uno de los pioneros en la introducción del término “cuidados paliativos” en América del Norte, el enfoque se centró en proporcionar alivio del dolor y otros síntomas estresantes. Entre sus escritos, se argumenta que dichas atenciones deberían ser una parte integral de la labor médica, destacando la importancia del enfoque holístico y el trabajo domiciliario con la familia.
En la década del 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorpora los cuidados paliativos en la agenda sanitaria global. Dentro de su informe “Cancer Pain Relief and Palliative Care” (1990), la OMS subrayó que el sufrimiento padecido por los pacientes con cáncer, es una cuestión médica y social para la cual se requiere atención y respuesta adecuadas (7,8)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Además, en América Latina, se creó la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos (IAHPC) en 1998. Esta aboga por integrar dichos cuidados en los sistemas de salud pertenecientes a todo el mundo (9). La Declaración de Caracas, emitida durante 1990, también sentó las bases para una acción política a nivel internacional en torno a los derechos pertenecientes a los pacientes, a recibir atención paliativa, indicando que el sufrimiento debe ser abordado con el mismo rigor dado a las enfermedades curables.
Desde esos primeros momentos en su desarrollo, la praxis con los cuidados paliativos ha ido integrándose en el sistema de salud. A la vez, se han realizado esfuerzos para capacitar y formar a los profesionales del sector sanitario. Autores como Elizabeth Kübler-Ross, en su trabajo seminal “On Death and Dying” (1969), realiza importantes contribuciones sobre el proceso de morir, identificando las etapas del duelo, y el papel que juegan estas en la atención durante los tiempos finales.
En el ámbito académico, los cuidados paliativos se han consolidado como un campo para el estudio y la práctica, siendo objeto de investigación y formación continua. En la actualidad, numerosos programas dedicados al adiestramiento, se centran en capacitar a profesionales de la salud en esta esfera, reconociendo la importancia contenida en su abordaje desde un enfoque interdisciplinario.
A continuación, se presenta una línea de tiempo con los hitos más importantes en la historia de los cuidados paliativos.
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Figura 1.
Línea de Tiempo: Historia de los Cuidados Paliativos
ANTIGÜEDAD
Siglo V. a. C
La medicina hipocrática ya reconocía la importancia de aliviar el sufrimiento.
EDAD MEDIA
Siglo I. d. C
Galen, médico romano, abogaba por el cuidado integral del paciente. Defendía el tratamiento de los síntomas dolorosos como parte de la práctica médica.
Siglo XII: La llegada de la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, que fundó los hospitales dedicados al cuidado de los enfermos marcó un avance en la atención a pacientes con enfermedades graves, aunque la perspectiva seguía siendo básica y centrada en la espiritualidad.
Siglo XVI al XVIII:
Se comienza a valorar la atención a la calidad de la vida del paciente.
1960:
La Dra. Cicely Saunders establece en Londres St. Cristopher’s Hospice
SIGLO XXI
1842:
Se funda el primer hospital dedicado a cuidados paliativos en Londres, marcando un cambio en la filosofía hacia el cuidado del sufrimiento.
1970: Se funda la Asocioción Internacional de Cuidados Paliativos (IAHPC)
1895: La creación de hospitales para moribundos en Europa
1987: La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye por primera vez los cuidados paliativos en sus directrices.
1990: Se establece el concepto de “cuidados paliativos” en la práctica médica
Nota. Esta figura muestra los principales hitos clave en la historia de los cuidados paliativos.
2002:
La OMS promulga un informe sobre el control del dolor y la necesidad de garantizar el acceso a medicamentos
2010: Se lanza una serie de iniciativas globales.
2020: La pandemia de COVID-19 pone de relieve la necesidad urgente de cuidados paliativos
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Evolución Histórica de los Cuidados Paliativos en Ecuador: un análisis histórico.
En las últimas décadas se ha evidenciado un desarrollo significativo de los cuidados paliativos en Ecuador, a lo largo de las últimas décadas, reflejando tanto los cambios sociales, como los avances en la medicina y la atención sanitaria.
La progresiva evolución en la medicina moderna, particularmente desde mediados del siglo XX, ha conducido a un crecimiento significativo del diagnóstico de la población que sufre dolencias crónicas incurables. Entre estas condiciones se encuentran los cánceres metastásicos, neoplasias malignas en estadios avanzados, las enfermedades cerebro vasculares con secuelas físico motoras y enfermedades mentales que derivan en estado de demencia, así como insuficiencias en órganos vitales como el hígado, el corazón, los pulmones, los riñones… y además, aquellos afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (10). Este aumento en la prevalencia de enfermedades en etapas avanzadas o terminales ha suscitado reflexiones profundas sobre la naturaleza del cuidado desde la enfermería y la atención al paciente en sus etapas finales.
Esta evolución se puede dividir en varias etapas, desde que surge la conciencia sobre cuán necesarios resultan los cuidados paliativos, hasta su integración en el sistema nacional de salud.
Inicios de la Conciencia sobre los Cuidados Paliativos (Décadas de 1980 y 1990)
La noción sobre cuidados paliativos comenzó a ganar reconocimiento en Ecuador hacia 1980, paralelamente al crecimiento del movimiento global sobre este enfoque de atención. A nivel internacional, el concepto fue formulado en el Reino Unido por la Doctora Saunders, pionera de
los cuidados paliativos institucionalizados. Este modelo empezó a inspirar la creación de programas similares en otros países, incluyendo Ecuador.
Durante los años 90, la sociedad ecuatoriana comenzó a reconocer las necesidades de las personas con enfermedades terminales y sus familias. Sin embargo, al no existir formación especializada y un marco legal adecuado, se retrasó el desarrollo formal de estos cuidados en el país. La atención se centraba mayoritariamente en el tratamiento curativo, dejando a un lado el bienestar y la calidad de vida en los pacientes que padecían un estado avanzado.
Formalización y Primeras Iniciativas (Finales de los 90 y Primeros Años del 2000)
Finalizando la década del 90 y durante los primeros años del 2000, se dio un importante avance en la formalización de los cuidados paliativos en Ecuador. Un hito significativo fue cuando se fundó, en 1998, la primera unidad de cuidados paliativos en el Hospital del Día de Guayaquil. Esto sucedió gracias a la iniciativa llevada a cabo por profesionales de la salud y organizaciones no gubernamentales, que comenzaron a abogar por una atención más humanizada.
El año 2004 marcó otro punto de inflexión, pues se creó la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos (AECP). Fue fundada por médicos y enfermeras comprometidos con brindar atención integral a los pacientes en dicha condición. Esta entidad promovió la sensibilización y capacitación sobre el tema, así como la implementación de protocolos que incorporaban principios fundamentales, tales como el control del dolor y el apoyo psicológico.
Definiciones en Cuidados Paliativos: Enfermedad avanzada, terminal y al final de la vida
Los cuidados paliativos no alteran el proceso de morir, ni lo aceleran, ni lo retrasan. No buscan prolongar la vida ni apresurar la muerte. Su objetivo es brindar soporte emocional, en un entorno que involucra al hogar, la familia, los amigos. Pueden definirse como una atención activa integral de pacientes que su estado resulta de una enfermedad en etapas que los tratamientos convencionales no proponen una solución curativa. Se fundamenta en garantizar de los síntomas en especial del alivio del dolor, considerando además, los problemas psicológicos, sociales y espirituales.
El término “cuidado” posee una amplitud semántica que permite abarcar categorías más específicas en la organización científica y profesional de la enfermería. Dada su naturaleza general, resultante en uno de los conceptos fundamentales sobre la disciplina, es apropiado emplear definiciones no restrictivas para no limitar su carácter esencial.
Epidemiología y marco legal de los cuidados paliativos en Ecuador
El reconocimiento de los cuidados paliativos como parte del sistema de salud ecuatoriano comenzó a consolidarse en la década del 2010. En el año 2013, el Ministerio de Salud Pública emitió un Acuerdo Ministerial que establecía su política en Ecuador. Esto le promovía inclusión en la atención sanitaria y reconocía su importancia, no solo en el tratamiento de cáncer, además observaba hacia enfermedades crónicas y degenerativas.
(i)En ese mismo contexto, el Acuerdo Ministerial 101 publicado en 2011, establece las bases para la organización y funcionamiento de servicios en cuidados paliativos que estén alineados con el
Modelo de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública. La integración del enfoque intercultural de la salud, reconoce estos, en manera inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural del país.
Asimismo, el objetivo principal en este acuerdo, busca garantizar los derechos de los pacientes en etapas críticas, procurando aliviar su dolor y sufrimiento. Ofrece además una atención integral que contemple todos los aspectos de su vida, incluyendo su entorno familiar.
La Ley Orgánica de Salud, aprobada en 2015, también incluyó por primera vez la mención explícita de los cuidados paliativos. Se aseguraba así su acceso y se lograba promover la formación de recursos humanos para esta área. Este marco legal facilitó su creciente integración, en las etapas finales de vida, desde instituciones tanto públicas como privadas (11) .
En la actualidad, el enfoque de los CP se ha expandido. La investigación ha demostrado que su incorporación en las primeras fases del tratamiento, puede mejorar la calidad de vida, así como los resultados clínicos generales, incluso en situaciones donde la enfermedad es potencialmente curable. Este reconocimiento ha llevado a una integración más sistemática de estos en la atención oncológica, cardiológica, respiratoria y en otras áreas médicas. La figura 2 resalta esta sinergia entre métodos curativos y paliativos, evidenciando que el bienestar del paciente no debe ser un aspecto secundario, sino un componente esencial desde el comienzo del proceder.
Figura 2. Entorno de los cuidados paliativos
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Cuidados para prolongar la vida
Nota: Adaptada de Steven Z. Pantilat, MD, FACP.
Cuidados Paliativos
Fase Terminal
Tiempo
Además, es esencial considerar algo importante: incluso en etapas finales, donde la intención del tratamiento se desplaza hacia el alivio del sufrimiento, aún existe un espacio para abordar tentativas curativas o intervenciones, buscando mejorar la calidad de vida. Esta dualidad en la práctica desde los CP desafía la visión tradicional que separa claramente la atención curativa de la paliativa.
Duelo Muerte

Manejo de Síntomas en Cuidados Paliativos
Introducción
En los cuidados paliativos, el enfoque principal está en el manejo integral sobre los síntomas, buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Las personas en fases finales (FFV) experimentan una amplia variedad de estos. Su naturaleza y severidad dependen del tipo y estadio de la enfermedad. En los dolientes oncológicos, por ejemplo, factores como la localización del tumor, su grado, la extensión local y la presencia de metástasis, juegan un papel fundamental en sus manifestaciones (12,13) .
La literatura especializada destaca que los síntomas más comunes en estos pacientes incluyen dolor, astenia y anorexia, los cuales se presentan en más del 70% de los casos. Sin embargo, la comparación entre estudios sobre prevalencia se complica debido a variaciones en la definición de indicios, las metodologías empleadas para recolectar datos y los contextos clínicos. Además, es relevante señalar, cómo pueden diferir considerablemente las percepciones sobre la intensidad e importancia develada por la sintomatología, entre los enfermos y los profesionales de la salud. Esto subraya la necesidad de una evaluación interdisciplinaria y contextualizada (12) .
El manejo de los síntomas en cuidados paliativos requiere una evaluación constante, ya que estos son dinámicos, y cambian con el tiempo. Esto se debe a la evolución en la enfermedad, los efectos secundarios de los tratamientos, y las experiencias individuales pertenecientes a los pacientes y sus cuidadores. Identificarlos tempranamente e implementar estrategias de prácticas personalizadas, son fundamentales para garantizar una atención oportuna y eficaz (12,13) .
Principios generales del control de síntomas
El control de los síntomas en cuidados paliativos se fundamenta en una serie de principios esenciales que orientan la práctica clínica:
1. Valoración integral y constante: La evaluación de los síntomas debe realizarse a manera global, teniendo en cuenta no sólo los aspectos físicos. También deberán observarse, los impactos psicológicos, sociales y espirituales en el paciente y su entorno familiar. Esto incluye una reevaluación periódica para adaptar las intervenciones a la dinámica de la enfermedad y las necesidades cambiantes del doliente (13,14) .
2. Identificación temprana de síntomas: La detección temprana de los síntomas es crucial para prevenir complicaciones y mejorar el bienestar del paciente. Estos suelen presentarse de forma concurrente y estar interrelacionados, formando un complejo que requiere un enfoque integral para su manejo (14) .
3. Búsqueda activa de síntomas: La entrevista es el principal instrumento en estos casos para facilitar la identificación y comprensión del conjunto de síntomas presentes (12) .
4. Identificación de causas subyacentes: Es fundamental determinar si el síntoma es consecuencia de la enfermedad avanzada, un efecto secundario del tratamiento, o si tiene un origen independiente. Este análisis permite orientar las intervenciones de manera más efectiva (14) .
5. Establecimiento de objetivos realistas: El manejo de los síntomas debe basarse en metas claras y alcanzables. Estas deben ser discutidas y socializadas con el paciente y su familia, favoreciendo la toma de decisiones compartidas y asegurando expectativas realistas (14) .
6. Abordaje interdisciplinario: El equipo de cuidados paliativos, compuesto por médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales, debe trabajar en manera coordinada para proporcionar una atención integral. La literatura demuestra que la participación de diversos profesionales mejora la precisión en la evaluación sobre los síntomas y optimiza los resultados (12) .
7. Individualización del manejo: Cada paciente tiene necesidades únicas, por lo que las estrategias de manejo deben ser personalizadas, tomando en cuenta sus preferencias, valores y contexto sociofamiliar (12) .
8. Monitorización y adaptación: El manejo de los síntomas requiere una vigilancia continua para evaluar la efectividad en las intervenciones y realizar ajustes según sea necesario. Esto incluye considerar los efectos secundarios de las terapias y las vivencias subjetivas del pacientes (12,14) .
Por lo tanto, el manejo de los síntomas en cuidados paliativos no solo busca aliviar el disconfort. También persigue mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, mediante un enfoque holístico, interdisciplinario y centrado en la persona.
Valoración de síntomas: uso de escalas
En la última década, el uso de escalas en cuidados paliativos se ha consolidado como una práctica fundamental para evaluar y manejar eficazmente los síntomas y las necesidades presentadas por los pacientes con enfermedades avanzadas. Estas herramientas permiten a los profesionales realizar valoraciones objetivas y sistemáticas, facilitando el planificar intervenciones para mejorar la calidad de vida en las personas aquejadas. Evaluarlas integralmente, es crucial para identificar y tratar en manera oportuna las sintomatologías físicas, psicológicas, sociales y espirituales que puedan presentarse (12,15) .
1. Escala ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)
Entre las escalas más utilizadas en este ámbito está, la Escala de Evaluación de Síntomas de Edmonton (ESAS). Fue diseñada para monitorear la intensidad de síntomas comunes en pacientes paliativos, como dolor, fatiga, náuseas, depresión y ansiedad. Esta herramienta permite una evaluación rápida y eficaz, facilitando el identificar cambios en el estado del aquejado, y la adaptación del plan de cuidado según sus necesidades (12,15) .
Síntoma
Dolor
Descripción
0-10 (0 = sin dolor, 10 = dolor insoportable).
Fatiga 0-10 (0 = sin fatiga, 10 = fatiga extrema).
Náuseas 0-10 (0 = sin náuseas, 10 = náuseas intensas).
Depresión 0-10 (0 = sin depresión, 10 = depresión extrema).
Ansiedad 0-10 (0 = sin ansiedad, 10 = ansiedad extrema).
0-
respirar
Sueño 0-10 (0 = sin problemas, 10 = insomnio severo)
Apetito 0-10 (0 = sin pérdida de apetito, 10 = pérdida extrema).
Bienestar general 0-10 (0 = malestar total, 10 = bienestar total).
Otra herramienta relevante es la Palliative Performance Scale (PPS), que evalúa el estado funcional del paciente en áreas como deambulación, actividad, autocuidado, ingesta y nivel de conciencia. La PPS es útil para estimar la progresión de la enfermedad y establecer pronósticos. Esto contribuye a la toma de decisiones clínicas y a la comunicación con el doliente y su familia (13) .
Puntuación
Descripción
100 Independiente, realiza todas las actividades.
90 Independencia mínima, algunos síntomas, puede r ealizar actividades.
80 Necesita asistencia ocasional, no puede hacer todo solo.
70 sentado, no camina
60 Necesita ayuda considerable, poco o nada de actividades.
Tabla
Tabla 2. Escala PPS (Palliative Performance Scale)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Necesita ayuda considerable, poco o nada de actividades.
50 Necesita ayuda constante, permanece en cama o silla más del 50% del día.
40 Totalmente dependiente, no puede moverse sin asistencia.
30 Estado crítico, necesita cuidados médicos continuos.
20 Inconsciente o s eminconsciente, con necesidad de c uidados paliativos intensivos.
10 Muerte.
Además de estas escalas, existen otras herramientas específicas para evaluar síntomas particulares. Por ejemplo, la Escala de Karnofsky, mide el rendimiento funcional y ayuda a determinar la capacidad del paciente para realizar actividades diarias. Es útil para valorar la necesidad en cuanto a intervenciones específicas y el nivel de soporte requerido (12,15) .
Tabla 3. Escala de Karnofsky (Karnofsky Performance Scale)
La Escala de Barthel es una herramienta fundamental en cuidados paliativos para evaluar la dependencia funcional de los pacientes. Esto ayuda a determinar el nivel de asistencia requerida por ellos en las actividades diarias. En el contexto para dichas atenciones, donde la prioridad es el alivio frente a los síntomas y el bienestar, la escala facilita la identificación de las necesidades específicas en cada individuo. Además, ofrece una base objetiva para monitorear su evolución a lo largo del tiempo, lo cual resulta crucial en fases de enfermedad avanzada, cuando las condiciones pueden cambiar rápidamente (12,15) .
Puntuación
Descripción
100 Independencia total en todas las actividades.
95 Dependencia mínima, necesita asistencia ocasional.
80 Necesita ayuda para algunas actividades.
60 Dependencia moderada, necesita a yuda p ara muchas actividades.
40 de las actividades.
20 Totalmente dependiente, necesita ayuda constante.
0 Totalmente dependiente, n o puede r ealizar ninguna actividad.
La Escal(Escala del Eastern Cooperative Encology Groupes), diseñada para pacientes oncológicos, es útil para evaluar el grado de limitación en las actividades diarias debido a la enfermedad. Ello ayuda al equipo dedicado a los cuidados paliativos a ajustar el tratamiento, y mejorar la calidad de vida del aquejado (16) .
Tabla 4. Escala de Barthel (Barthel Index)
Puntuación
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Descripción
0 Totalmente a ctivo, r ealiza t odas l as a ctividades q ue h acía antes de la enfermedad.
1 Actividad ligera r educida, p uede h acer l as a ctividades d iarias sin limitaciones.
2 Cansancio moderado, puede caminar y estar fuera de la cama más de 50% del tiempo durante el día.
3 Cansancio severo, puede e star e n cama o s entado d urante más del 50% del tiempo.
4 Totalmente inactivo, se encuentra en cama o en silla la mayor parte del tiempo; no puede realizar actividades.
Implementar estas escalas en la práctica clínica no sólo mejora la evaluación de los síntomas, también promueve una atención centrada en el paciente. Al proporcionar datos objetivos, estas alternativas facilitan la comunicación entre el equipo de salud y permiten una mejor comprensión sobre las necesidades y prioridades del que padece. Es importante contar con herramientas estandarizadas para garantizar una labor con calidad y asegurar la continuidad de los cuidados (16) .
Es importante señalar que la selección y aplicación de estas escalas deben ser individualizadas, considerando las características y preferencias en cada paciente. La formación continua de los profesionales en su uso, es esencial para garantizar evaluaciones precisas y relevantes (15)
En resumen, las escalas en cuidados paliativos son instrumentos fundamentales que permiten una evaluación integral y sistemática de los pacientes. Facilitan identificar síntomas y necesidades, y orientar la planificación para lograr intervenciones efectivas. Su uso adecuado y contextualizado es clave al ofrecer una buena atención, respetuosa y centrada en el ser humano, promoviendo el bienestar y la dignidad en el final de la existencia. En este ámbito, cada sintomatología puede ser apreciada mediante diferentes herramientas, para
brindar un servicio completo y mejorar la calidad de vida en las personas enfermas. A continuación, se presentan diferentes opciones para la valoración de los indicios más frecuentes en observación paliativa:
Evaluación de Náuseas y Vómitos
Existen síntomas comunes en los pacientes con necesidad de cuidados paliativos, entre los más comunes se encuentran las náuseas y los vómitos, con una incidencia que varía entre el 36% al ingreso y hasta el 62% en las últimas etapas de la enfermedad. Estos pueden ser causados por diversas razones, incluyendo efectos secundarios de medicamentos como opioides, quimioterapia, radioterapia o complicaciones como la obstrucción intestinal. Para evaluarlos, se recomienda emplear herramientas como la Escala de Evaluación de Síntomas de Edmonton (ESAS). Ello permite valorar la intensidad de las náuseas en una escala del 0 al 10, facilitando su seguimiento y manejo adecuado (17).
Evaluación de la Constipación
La constipación es otro síntoma frecuente en pacientes paliativos. Tiene una prevalencia reportada que oscila entre el 18% y el 90%, dependiendo de la definición utilizada. Para su evaluación, se pueden emplear herramientas como la Escala de Bristol, pues clasifica las heces en siete tipos, lo cual ayuda a identificar sus patrones y orienta las intervenciones terapéuticas (17).
Evaluación de la Capacidad Funcional
Además de los síntomas específicos, es crucial evaluar la capacidad funcional global del paciente para planificar adecuadamente los cuidados paliativos. Herramientas como la Escala de Karnofsky y la Escala ECOG son ampliamente utilizadas con este fin. La primera asigna una puntuación de 0 a 100, donde las calificaciones
Enfoque integal de los cuidados paliativos
más altas indican una mejor capacidad para realizar actividades cotidianas. La segunda clasifica el estado funcional en una escala del 0 al 5, proporcionando información sobre el nivel de dependencia ostentado por la persona enferma (12,18).
Evaluación del Dolor
El dolor es uno de los síntomas más prevalentes en pacientes bajo cuidados paliativos. Para su evaluación, se emplean herramientas como la Escala Visual Analógica (EVA). Esta consiste en una línea de 10 cm donde el enfermo indica la intensidad manifestada por su dolor, siendo 0 “sin dolor” y 10 “el peor dolor imaginable”. Este recurso ha demostrado ser efectivo en la práctica clínica, para calcular la magnitud del parámetro mencionado en personas oncológicas que reciben dicha atención (19).
Evaluación de la Hipersecreción
La hipersecreción bronquial es un síntoma que puede generar un malestar significativo en pacientes paliativos. Aunque no existen escalas específicas ampliamente reconocidas para evaluarla, la observación clínica detallada y la documentación de la frecuencia y volumen en las secreciones, así como su impacto en la respiración y el confort del enfermo, son prácticas recomendadas. La valoración debe ser continua para ajustar las intervenciones terapéuticas de manera adecuada.
Evaluación de la Agitación
La agitación es un síntoma común en pacientes que transitan fases avanzadas en la enfermedad y puede ser evaluada utilizando métodos como la Escala de Agitación de Richmond (RASS). Esta herramienta permite valorar el nivel en la sedación o agitación
del individuo. Facilita identificar cambios en su estado y la necesidad de intervenciones específicas. La RASS ha sido validada en entornos de cuidados paliativos y es útil para guiar el manejo clínico en este caso (20) .
Puntuación
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
Descripción
Agitación extrema: Agitado, combativo, incontenible.
Agitación moderada: Responde a c omandos verbales, pero es agitado.
Agitación leve: Movimientos no i ntencionados, pero e stá tranquilo.
Estado t ranquilo: Paciente e stá somnoliento, p uede s er despertado fácilmente.
Estado normal: Alerta y orientado, responde a preguntas.
Somnolencia leve: El p aciente está l igeramente somnoliento, pero puede ser despertado.
Somnolencia moderada: El p aciente responde a e stímulos de contacto físico
Sedación profunda: El paciente responde solo a un estímulo doloroso.
Sedación e xtrema: El p aciente no r esponde a estímulos dolorosos, está completamente sedado
Se puede concluir mencionando uso de las escalas validadas en la valoración de síntomas, no solo permite estandarizar los procesos desde la evaluación, también contribuye a optimizar su manejo en cuidados paliativos mediante un enfoque más preciso y centrado en las necesidades del paciente. Para implementar estas herramientas en un entorno clínico real, es recomendable capacitar al personal sanitario en su aplicación. Se deben seleccionar las más adecuadas según las características del enfermo y el contexto médico, y establecer protocolos para la apreciación y el seguimiento, que permitan integrar los resultados en la toma de decisiones terapéuticas.
Tabla 6.
Escala RASS
(Richmond Agitation Sedation Scale)
Síntomas respiratorios: disnea, tos, hipo, hemoptisis y estertores
Los síntomas respiratorios en pacientes que requieren cuidados paliativos, son comunes y pueden tener un impacto significativo en su calidad de vida. Manifestaciones como la disnea, la tos, los estertores y el hipo, son frecuentes en enfermedades avanzadas, como el cáncer, la insuficiencia respiratoria crónica y las afecciones neuromusculares. No sólo afectan al aquejado, también pueden generar angustia en los cuidadores. Esto subraya la importancia implícita en un adecuado reconocimiento y manejo dentro del contexto de dicha atención (21) .
El enfoque para abordar estos síntomas en cuidados paliativos no se limita a tratar su causa subyacente, sino, se centra en aliviar el malestar y mejorar el bienestar del paciente. La tos persistente puede resultar debilitante, los estertores terminales generan preocupación en los familiares, y el hipo intratable afecta tanto la alimentación como el descanso. Por ello, cada manifestación requiere un tratamiento individualizado, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades del enfermo (21) .
Además de su impacto físico, los síntomas respiratorios pueden generar ansiedad, temor y sufrimiento emocional. Esto resalta cuán necesaria es una comunicación clara y efectiva, entre el equipo de salud, el paciente y su familia. Informar adecuadamente sobre la evolución de estos signos y las estrategias para su manejo, puede reducir la incertidumbre y mejorar la experiencia del doliente (21)
Si bien la disnea está entre los síntomas que más preocupación y angustia genera tanto en el paciente como en el personal de salud, existen otros igualmente relevantes. Las consecuencias de estos síntomas pueden amplificar el sufrimiento del enfermo, su calidad de vida y por consiguiente pueden afectar el pronóstico. En este capítulo se aborda el manejo de tos, hemoptisis, hipo y
estertores, para identificar sus etiologías. No debemos pasar por alto las patologías crónicas, porque estos enfermos también requieren cuidados paliativos. Esta revisión nos proporcionará herramientas útiles para su adecuado tratamiento (22) .
Abordaje de la disnea
La disnea es un síntoma frecuente en pacientes que reciben cuidados paliativos y constituye una fuente significativa de sufrimiento. Su evaluación debe centrarse en la percepción subjetiva del enfermo, pues las mediciones fisiológicas, como la saturación de oxígeno y la frecuencia en la respiración, no siempre reflejan la gravedad en la experiencia del individuo. Herramientas validadas, como el Sistema de Evaluación de Síntomas de Edmonton, son esenciales para cuantificarla a ella y su impacto en la calidad de vida. Según la American Thoracic Society, este signo es una manifestación personal de dificultad respiratoria que varía en intensidad y se relaciona con factores fisiológicos, psíquicos, sociales y medioambientales (23)
La prevalencia de la disnea en cuidados paliativos es elevada, afectando hasta el 40 % de los pacientes con cáncer avanzado y terminal, el 70 % de quienes padecen cáncer broncogénico, el 85 % de los enfermos con insuficiencia cardiaca crónica, y más del 90 % de aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La disnea puede clasificarse en distintos tipos según su aparición y persistencia, incluyendo la basal, la que se exacerba con maniobras o de manera espontánea, y la episódica, la cual es más frecuente en personas con cáncer avanzado (22,23) .
El abordaje sobre la disnea en cuidados paliativos es clave para mejorar la calidad de vida del paciente, minimizando la limitación funcional y respetando sus decisiones y preferencias. Se ha observado que estos consideran, el recibir atención en casa y morir en un entorno familiar,
Enfoque integal de los cuidados paliativos
como un aspecto fundamental y sensible, al final de sus días. Como este es un síntoma subjetivo y difícil de tratar, su manejo debe incluir estrategias farmacológicas y no farmacológicas, integrando un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, enfermeros, terapeutas respiratorios y nutricionistas, entre otros especialistas (12,22) .
Entre los diagnósticos diferenciales, se debe considerar el tromboembolismo venoso en pacientes oncológicos con disnea. Además, la disnea refractaria, aquella persistente a pesar del tratamiento óptimo sobre la enfermedad subyacente, se asocia con una menor expectativa de vida. En este contexto, usar vías de administración alternativas, como la subcutánea, puede facilitar su manejo en personas transitando una fase avanzada, permitiendo el enfoque integral que priorice el alivio sintomático y el bienestar (22) .
Evaluar la disnea en cuidados paliativos, requiere un enfoque multidimensional combinando herramientas subjetivas y mediciones objetivas, para comprender su impacto en la calidad de vida del paciente. Dado que las medidas fisiológicas, como la saturación de oxígeno o la frecuencia respiratoria, muestran una correlación débil con la percepción del doliente, es fundamental emplear escalas estandarizadas para su valoración (22) .
Entre varias utilizadas, la Escala del Medical Research Council (MRC) (Tabla 7) y la Escala de la New York Heart Association (NYHA), permiten clasificar la disnea según su intensidad y limitación funcional. Asimismo, la Escala de Borg ofrece una medición psicofísica de esta, valorando su severidad en función del esfuerzo realizado. Para los pacientes en cuidados paliativos que presentan dificultad para comunicarse, la Respiratory Distress Observation Scale (RDOS) resulta útil, pues evalúa signos objetivos develando malestar respiratorio, como usar musculatura accesoria y la expresión facial de miedo. Otras herramientas, como la escala visual analógica
Nota: Escala MMRC (12) .
del Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), permiten valorarla en conjunto con otros síntomas, facilitando un abordaje integral en individuos con enfermedades avanzadas (24) .
Grado 0 Ausencia de disnea, salvo al realizar ejercicio intenso.
Grado 1 Disnea al andar de prisa en plano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada.
Grado 2 Disnea que produce incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en plano o tener que parar para descansar al andar en plano al propio paso.
Grado 3 La disnea hace que el paciente tenga que parar para descansar al andar unos 100 metros o pocos minutos después de andar en plano.
Grado 4 Disnea que impide al paciente salir de la casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse.
Escalas como la Cancer Dyspnea Scale (CDS), validada específicamente para cáncer de pulmón, permiten medir la disnea desde una perspectiva más amplia, incorporando aspectos emocionales como la ansiedad y el malestar. Un enfoque integral al evaluar dicho signo en cuidados paliativos, no solo contribuye a un diagnóstico más preciso, también orienta estrategias terapéuticas que mejoren la calidad de vida del paciente. Se garantiza así un manejo adecuado de este síntoma complejo y multifactorial (25) .
El diagnóstico de la disnea en este contexto implica una evaluación clínica detallada, incluyendo la historia del paciente, el examen físico y estudios complementarios dirigidos. Pruebas como la gasometría arterial, la radiografía de tórax y la tomografía computarizada, ayudan a identificar causas subyacentes, mientras que parámetros de laboratorio, como el hemograma y la bioquímica sanguínea, pueden aportar información relevante sobre anemia o infecciones. Además de evaluar la intensidad del síntoma, es clave analizar su impacto en la funcionalidad y el bienestar del individuo (Tabla 8) (25)
Tabla 7. Escala MMRC
Tabla 8. Evaluación de la disnea
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Evaluación de la Disnea
QUE HACER NO HACER
Preguntar acerca de la experiencia cualitativa de la disnea (como opresión en el pecho, el trabajo de respirar)
Preguntar acerca de estados afectivos asociados: ansiedad, pánico, depresión.
Depender de los valores de gasometría, para asignar la severidad de la disnea.
Depender de órdenes como “llame al médico si saturación de O2 es menor de 90%” como un referente para revaluar la disnea, o “valore la intensidad de disnea y llame al médico si en la escala es mayor a 6 (escala del 0-10)”
Nota: Evaluación
Disnea (13) .
disnea y el sufrimiento asociado (usando escala 0-10)
Preguntar como la disnea afecta la vida del paciente (actividad reducida, alteración en el sueño, etc.). Preguntar acerca de preocupaciones del paciente al mayor discapacidad).
Tratar la disnea en cuidados paliativos se basa en un enfoque integral donde se combina la identificación de causas que se pueden atender con el manejo sintomático. Sin embargo, en muchos casos, es refractaria a intervenciones etiológicas, por lo cual el tratamiento farmacológico con opioides se convierte en la principal estrategia terapéutica. Se ha demostrado algo importante: dosis bajas de morfina oral (10-30 mg/día) son eficaces para reducirla sin aumentar el riesgo de depresión respiratoria. Se recomienda iniciar con formulaciones de liberación inmediata (2,5 a 5 mg de morfina oral cada 4-6 horas) y luego considerar formulaciones de liberación prolongada una vez establecida la tolerancia (23) .
En casos de disnea grave, crónica o intratable, los opioides pueden combinarse con benzodiazepinas, especialmente en pacientes que padecen ansiedad significativa. El midazolam es el fármaco con mejor evidencia científica
en estos casos, usando dosis recomendadas de 5 mg por vía intravenosa o subcutánea cada 4 horas. Además, los diuréticos de asa intravenosos pueden ser útiles en personas con insuficiencia cardíaca terminal o linfangitis carcinomatosa, para disminuir la congestión pulmonar y mejorar la sensación de falta de aire (22,23)
Además del tratamiento farmacológico, existen múltiples estrategias no farmacológicas que pueden aliviar la disnea en pacientes paliativos, especialmente aquellos con neoplasias. La educación del doliente y su familia sobre técnicas para conservar la energía, usar posiciones para el alivio y la ventilación dirigida con abanicos o ventiladores, pueden mejorar la sensación de bienestar. Técnicas destinadas a la distracción, como la musicoterapia y la acupresión, también pueden ser beneficiosas, del mismo modo, la compañía de personas cercanas que generen tranquilidad en el enfermo (22) .
El uso de corticosteroides sistémicos, como la dexametasona en dosis de 8 a 16 mg/día, puede ser útil en el manejo de la disnea en cuidados paliativos, especialmente en casos específicos como la linfangitis carcinomatosa o la obstrucción tumoral en las vías respiratorias. Sin embargo, su empleo debe ser reevaluado constantemente, ya que se recomienda suspenderlos cuando el paciente se encuentra en la fase final de la vida .
La individualización del tratamiento es clave para garantizar el confort del paciente, por lo que, en situaciones donde la administración oral de medicamentos no es posible debido a deterioro generalizado o intolerancia digestiva, la vía subcutánea es la alternativa preferida. La infusión subcutánea continua de morfina se considera el tratamiento estándar en estos casos, con una dosis inicial de 6 a 12 mg/día en pacientes sin exposición previa a opioides. Para quienes ya reciben morfina por vía oral, se recomienda una conversión a infusión subcutánea con un ajuste del 25-50 % para optimizar el alivio
Enfoque integal de los cuidados paliativos
sintomático sin aumentar el riesgo de efectos adversos como depresión respiratoria o sedación excesiva (26) .
Si las dosis bajas de morfina no son suficientes para controlar la disnea, es necesario aumentarlas progresivamente mientras se monitorizan efectos adversos como somnolencia o delirium. En casos donde este síntoma se vuelva persistente o esté asociado a ansiedad, la combinación de un opioide con una benzodiazepina, como el midazolam, puede ser beneficiosa. La administración subcutánea de midazolam de 2,5 a 5 mg/día ha demostrado ser eficaz para lograr el alivio sin inducir una sedación profunda, aunque no debe superar los 10 mg/día para evitar efectos indeseados. Sin embargo, el uso de benzodiazepinas para su manejo, sigue siendo controversial (26) .
Aunque la ansiedad juega un papel importante en la percepción del síntoma, la evidencia sobre la efectividad de estas drogas es limitada. Las recientes investigaciones consultadas concluyen que no existe suficiente respaldo para su uso sistemático, aunque pueden considerarse en pacientes con ansiedad significativa tras una prueba terapéutica con opioides. En estos casos, el Lorazepam en dosis de 0,5 a 1 mg por vía oral cada 6-8 horas es una opción recomendada según necesidad, siempre evaluando su impacto en el bienestar de la persona enferma (23)
El uso de oxígeno suplementario en cuidados paliativos debe reservarse para pacientes hipoxémicos con saturaciones de oxígeno inferiores al 88 % en aire ambiente o una PaO2 menor a 55 mmHg, pues en aquellos sin hipoxemia, su beneficio en la disnea es mínimo y no justifica su uso rutinario. A pesar de ello, su prescripción sigue siendo frecuente. Ello subraya la importancia indispensable del educar, tanto a los profesionales de la salud como a los cuidadores, sobre su indicación adecuada (13)
En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e hipoxemia, el oxígeno ha demostrado mejorar la supervivencia y el estado funcional. Sin embargo, su uso en cuidados paliativos, genera percepciones diversas entre enfermos y cuidadores, lo cual puede influir en sus expectativas y objetivos terapéuticos. Por ello, antes de prescribir oxígeno para el alivio sintomático de la disnea crónica en individuos que no cumplen los criterios para oxigenoterapia con larga duración (LTOT), es fundamental explorar el significado latente en esta acción para el doliente y su entorno. Las intervenciones futuras deben centrarse en medir resultados realmente impactantes sobre el bienestar y la calidad de vida en quienes reciben este tratamiento (13) .
Las intervenciones no farmacológicas (Tabla 9), cumplen una función complementaria en el manejo de la disnea, ofreciendo alternativas seguras y accesibles para mejorar la comodidad del paciente. Una estrategia simple pero potencialmente efectiva es la ventilación dirigida al rostro con un ventilador de mano, la cual puede generar un alivio transitorio al estimular el nervio trigémino y producir una sensación similar a la frescura. Aunque la evidencia científica sobre su eficacia aún es limitada, es considerada una acción de bajo riesgo que puede ser beneficiosa en determinadas personas enfermas. Asimismo, la rehabilitación pulmonar y los programas de ejercicio adaptados, han demostrado ser útiles en individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Estos contribuyen a mejorar la tolerancia al esfuerzo, reducir la sensación generada por la disnea y optimizar la calidad de vida. El combinar estas prácticas con un enfoque integral, permite ofrecer un tratamiento más completo, alineado con las necesidades individuales en cada enfermo (27) .
Tabla 9. Recomendaciones no farmacológicas disnea
Nota: Tratamiento no farmacológico
DISNEA (13) .
Figura 3. Algoritmo en el Manejo de la Disnea
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Recomendaciones No Farmacológicas Disnea
Posición cómoda
Conservación de la energía (ayudas para la deambulación)
Introducir distractores
Presencia de una compañía tranquilizadora Facilitar un ambiente abierto, tranquilo
Reforzar el entrenamiento muscular
Evitar el estrés emocional
Corrientes de aire hacia la cara, mediante abanicos, pequeños ventiladores
DISNEA
Escalas:
• Medical Research Council
• Borg
• NYHA
• Edmonton-ESAS
Sensación Subjetiva
Causa Reversible
Medidas no farmacológicas
• Educación a pacientes, familiares y acompañamiento permanente
• Ayuda para la deambulación
• Posición de confort y alivio
• Reforzar el entrenamiento muscular
• Favorecer corriente de aire a la cara (ventiladores, abanicos)
Manejo Paliativo
• OXIMETRÍA
• FR • R Tratamient co
¿Existe mejoría?
Seguimiento
Continuar tratamiento Segumiento
¿Existe mejoría?
Disnea Refractaria
Nota: Algoritmo
Disnea (12)
Hemoptisis
La hemoptisis en cuidados paliativos es un desafío clínico complejo que requiere una evaluación minuciosa y un enfoque interdisciplinario. Puede manifestarse en distintos grados de severidad, desde esputo sanguinolento hasta hemorragias masivas con una tasa de mortalidad de hasta el 80 % sin tratamiento adecuado (12,15) .
Aunque no existe consenso sobre el umbral específico para definir una hemoptisis masiva, se han propuesto valores entre 100 ml y 1000 ml en 24 horas, lo que refleja la subjetividad en su estimación. Este síntoma tiene una incidencia del 20% en pacientes con cáncer pulmonar. Es más frecuente en hombres cuya edad rebasa los 40 años con antecedentes de tabaquismo. Además, es un síntoma común en enfermedades como la EPOC y la tuberculosis, donde el daño broncovascular y la inflamación crónica contribuyen a la fragilidad vascular y al sangrado recurrente (22,24,28) .
La evaluación de la hemoptisis debe centrarse en su gravedad y el riesgo vital asociado, considerando tres factores clave: volumen del sangrado, su velocidad, y reserva cardiopulmonar del paciente. Se clasifica como leve cuando la pérdida de sangre es inferior a 30 cc/día, moderada entre 30 y 150 cc/día, y masiva cuando supera los 150-200 cc por hora o 600 cc en 2448 horas, con una mortalidad estimada hasta el 50 % en estos casos. La estabilización rápida del individuo es prioritaria, monitoreando sus signos vitales y usando acceso intravenoso para medidas de soporte. Además, es importante recalcar que la historia clínica es esencial para identificar la causa subyacente y establecer un plan de manejo dirigido a minimizar complicaciones (24)
Tratar la hemoptisis en cuidados paliativos debe adecuarse a la causa subyacente y a la expectativa de vida del paciente. La radioterapia sobre la lesión sangrante ha demostrado ser eficaz en tumores pulmonares
Enfoque integal de los cuidados paliativos
grandes, aunque su uso profiláctico sigue en debate. Para enfermos con mayor esperanza, la embolización de arterias bronquiales puede reducir el sangrado en manera efectiva. Como alternativa conservadora, estudios recientes han mostrado que el ácido tranexámico nebulizado disminuye significativamente el volumen de sangre expectorada y la necesidad de procedimientos invasivos, mejorando la resolución del sangrado sin efectos adversos significativos (22,24) .
Desde un enfoque clínico, las medidas generales incluyen colocar al paciente en decúbito lateral para prevenir broncoaspiración, controlar signos vitales y cuantificar el volumen del sangrado. Los antitusígenos pueden ser útiles en casos seleccionados, y si hay infección concomitante, se debe iniciar antibioticoterapia. Se recomienda suspender la ingesta de alimentos si es necesario realizar estudios de imagen, como tomografía computarizada con o sin contraste. Además, es crucial contar con hemoderivados y considerar antifibrinolíticos como el ácido tranexámico (500-1000 mg cada 8-12 horas) para reducir el sangrado (22) .
En cuanto a estudios complementarios, se recomienda hemograma, tiempos de coagulación, conteo plaquetario y dímero D, si se sospecha tromboembolismo. La pulsioximetría y gasometría arterial deben realizarse cuando la saturación es menor al 90 %, mientras que el electrocardiograma es esencial en pacientes con antecedentes cardiovasculares. La angio-tomografía es la herramienta más precisa, ya que identifica el origen del sangrado en hasta el 80 % de los casos, permitiendo visualizar alteraciones en el parénquima pulmonar y la vía aérea (22) .
Es fundamental preparar a los cuidadores responsables ante pacientes en riesgo cuando se presenta la posibilidad de un sangrado masivo, proporcionándoles instrucciones claras para actuar con rapidez. Se recomienda disponer de toallas oscuras en la cabecera
del enfermo para absorber y disimular la sangre, reduciendo el impacto visual. En caso de hematemesis o hemoptisis, el enfermo debe colocarse en decúbito lateral para evitar ahogamiento. También es clave contar con una jeringa preparada con midazolam (5-10 mg por vía subcutánea) para sedación de emergencia, facilitando su administración mediante un catéter subcutáneo pre insertado. Además, se debe garantizar atención urgente con cobertura horaria amplia e incluir un número de contacto directo para responder en manera inmediata a un evento hemorrágico grave (12) . Tos
La tos es un síntoma frecuente en cuidados paliativos, con una prevalencia hasta el 86 % en pacientes con cáncer de pulmón y del 59 % en enfermedades pulmonares no malignas. Puede ser productiva o no productiva, siendo esta última el principal objetivo del tratamiento, ya que la primera favorece la eliminación de secreciones y previene infecciones. Su persistencia puede intensificar otras manifestaciones como disnea, dolor, insomnio y ansiedad, afectando significativamente la calidad de vida en la persona enferma (12,29) .
Fisiológicamente, la tos es un mecanismo reflejo que despeja las vías respiratorias cuando el transporte mucociliar es insuficiente. Su clasificación se basa en su duración: aguda (<3 semanas), subaguda (3-8 semanas) y crónica (>8 semanas), siendo esta última multifactorial en más del 40 % de los casos. Entre sus principales causas están las infecciones, el asma, la EPOC, el reflujo gastroesofágico y ciertos fármacos (Tabla 10). Su evaluación debe incluir la presencia de esputo, factores desencadenantes y síntomas asociados. Además del impacto físico, puede generar complicaciones como dolor torácico, fracturas costales, incontinencia urinaria y trastornos del sueño, así como afectar el bienestar emocional del paciente (24) .
Tabla 10.
Causas de Tos
Tumores
Patologías crónicas
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Nota: Causas de Tos en Cuidados
Paliativos (12) .
Alteraciones neurológicas
Causas de Tos
Parénquima, pleura, pericardio, mediastino, linfáticos
Enfermedad p ulmonar obstructiva crónica, a sma, neumonitis.
Riesgo de aspiración
Alteración del nervio laríngeo recurrente
El tratamiento debe adaptarse a la causa subyacente. En pacientes con cáncer, la radioterapia y la quimioterapia con gemcitabina pueden aliviar la tos en aproximadamente el 50 % de los casos. Mientras, los corticosteroides ayudan a reducir el edema peritumoral, la obstrucción de la vía respiratoria y la linfangitis carcinomatosa. Cuando se debe a infecciones torácicas, el usar antibióticos debe ser limitado, especialmente para individuos en estado avanzado, pues la resistencia bacteriana no modifica sustancialmente la evolución de la dolencia. En casos no relacionados con cáncer, se recomienda suspender fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y evitar otros irritantes. Pueden utilizarse antihistamínicos de primera generación, broncodilatadores e inhibidores de la bomba de protones. En afecciones como el asma y la enfermedad pulmonar intersticial crónica, los esteroides pueden ser beneficiosos, y los antibióticos están indicados en infecciones que exacerban la EPOC (22)
En cuanto al tratamiento farmacológico, los antitusígenos pueden ser de acción central, como los opioides, o de acción periférica, que actúan sobre los receptores sensoriales de la vía aérea. Entre los fármacos más estudiados están la hidrocodona, dihidrocodeína, levodropropizina y benzonatato. Para el tratamiento inicial, se recomienda dextrometorfano (15-30 mg cada
4-8 horas) o levodropropizina (30-60 mg cada 8 horas), con menos efecto sedante. En casos de tos crónica, la cloperastina es una opción, mientras la codeína (15-40 mg cada 4 horas), la dihidrocodeína (60 mg cada 12 horas) o la morfina (5 mg cada 4 horas) han demostrado eficacia en la tos asociada al dolor (12)
Estudios recientes destacan la efectividad demostrada por la morfina en dosis: 5-10 mg cada 4 horas, para reducir la frecuencia e intensidad del reflejo tusígeno, con opciones de liberación prolongada para mejorar la adherencia. También se ha investigado la gabapentina en la hipersensibilidad tusígena, comenzando con 100300 mg tres veces al día y ajustando según la tolerancia. Más allá del tratamiento farmacológico, estrategias como la terapia del habla, la ventilación percusiva y la fisioterapia respiratoria, pueden ayudar a reducir la tos persistente, especialmente en pacientes con debilidad muscular. Técnicas como la nebulización con solución salina hipertónica pueden facilitar la movilización de secreciones y mejorar la disnea, aunque su eficacia aún debe evaluarse caso por caso (22,29) .
Estertores
Los estertores son ruidos respiratorios originados por la movilización de secreciones acumuladas en las vías aéreas, especialmente en pacientes con enfermedades terminales. Estos sonidos son una manifestación común en las últimas horas o días de vida y pueden afectar hasta el 92% entre los enfermos moribundos, con una prevalencia media al 35% en aquellos con cáncer. Los familiares son quienes generalmente los perciben, y ello puede generar gran angustia debido a la asociación de estos con la asfixia. Es importante que los profesionales de la salud informen adecuadamente a la familia y los cuidadores sobre su naturaleza y su relación con el proceso natural del deceso, lo cual puede ayudar a reducir su preocupación (12,24)
Los estertores pueden clasificarse en dos tipos: tipo I, originados por secreciones de las vías aéreas superiores y las glándulas salivales, y tipo II, también conocidos como “pseudoestertores”, causados por secreciones bronquiales o patologías pulmonares como el edema pulmonar o el fallo cardíaco. Esta clasificación es útil para comprender mejor la raíz de las secreciones y dirigir el tratamiento adecuado. En cuanto a los factores de riesgo, los estertores son más frecuentes en pacientes con hidratación parenteral excesiva, patologías pulmonares y enfermedades neurodegenerativas, aunque la relación con el género y la edad sigue siendo incierta (24) .
El tratamiento de los estertores tiene como objetivo reducir su intensidad y minimizar el impacto que tienen en los familiares. Las medidas no farmacológicas incluyen la correcta limpieza en la cavidad oral y el reposicionamiento del paciente, especialmente en posición lateral o con la cabecera elevada, lo cual puede aliviar la sensación de dificultad respiratoria. Sin embargo, la aspiración de secreciones no siempre es efectiva y puede causar efectos adversos como deterioro respiratorio, sangrado o dolor. En cuanto a los fármacos, los anticolinérgicos como el butilbromuro de hioscina se utilizan comúnmente, aunque la evidencia sobre su eficacia es limitada y controvertida (24) .
El revisar sistemáticamente estudios sobre el tratamiento de los estertores en cuidados paliativos revela una gran variabilidad en los resultados. Si bien algunas disertaciones muestran beneficios a corto y largo plazo del uso de fármacos anticolinérgicos, otros no exponen diferencias significativas respecto al placebo. Esta falta de consenso se debe a los ausentes criterios estandarizados para medir la intensidad develada por dichos síntomas y la eficacia en las atenciones. Sin embargo, algunos investigadores sugieren, el inicio temprano con estos procedimientos podría ser más efectivo, incluso antes de que los estertores sean claramente audibles (24)
El manejo integral de los estertores incluye tanto intervenciones farmacológicas como no farmacológicas. Las segundas, consistentes en el reposicionamiento del paciente y el mantenimiento de cuidados bucales, pueden ayudar a disminuir la angustia respiratoria y mejorar el confort. En cuanto a las primeras, el butilbromuro de hioscina 20mg-90mg SC/día, o el Bromhidrato de hioscina 400ug SC, se emplea ampliamente para tratar a los enfermos terminales, administrado tanto en dosis repetidas como por perfusión continua. Los efectos secundarios potenciales de estos medicamentos, visualizados en alteraciones del ritmo cardíaco y confusión, deben ser monitoreados, especialmente en personas con sedación paliativa (22) .
Hipo
El hipo es una contracción involuntaria y repetitiva del diafragma, seguida por un cierre abrupto de la glotis, que produce el característico sonido. Este reflejo respiratorio se clasifica según su duración: agudo (menos de 48 horas), persistente (más de 48 horas) e intratable (más de 2 meses). Aunque este síntoma en pacientes en cuidados paliativos (CP) no tiene una prevalencia exacta, se sabe, puede generar un sufrimiento significativo, tanto en el individuo enfermo como en sus familiares, afectando la calidad de vida de forma considerable. Su origen se puede atribuir a diversas causas, como tumores abdominales o mediastínicos, efectos secundarios de fármacos (como corticoides, opioides o benzodiacepinas), y procesos intercurrentes como neumonía o pleuritis (12) .
El manejo del hipo en pacientes paliativos comienza con intentos de intervenciones no farmacológicas. Entre las maniobras físicas recomendadas se incluyen la apnea forzada, la estimulación nasofaríngea con sustancias irritantes, como vinagre o amoníaco, y la maniobra de Valsalva, que interrumpe el ciclo respiratorio. Otras técnicas como la contención de la respiración o la rerespiración para inducir hipercapnia también han
Tabla 11. Fármacos utilizados en el hipo
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Nota: Fármacos utilizados en el Hipo (12,13).
demostrado ser útiles. Estas acciones buscan inhibir el reflejo del síntoma y se consideran adecuadas cuando este es reciente o no está asociado con una causa grave (30) .
Cuando las maniobras físicas no logran controlar el hipo, el tratamiento farmacológico se convierte en una opción. Los medicamentos más utilizados incluyen la clorpromazina, un antagonista dopaminérgico aprobado por la FDA, y el baclofeno, que actúa como un agonista GABA-B. Otros fármacos como la metoclopramida, un agente procinético y antagonista de la dopamina, también se emplean. Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia de estas medicinas es limitada, y algunos, como la clorpromazina, presentan efectos adversos significativos, lo cual ha llevado a una disminución en su uso durante la práctica clínica (30)
En presencia del hipo persistente o intratable, el tratamiento farmacológico debe ser administrado con precaución, dado que puede ser síntoma de una afección subyacente grave. La literatura sugiere un enfoque escalonado en el procedimiento, comenzando con maniobras físicas no invasivas y, si estas no tienen éxito, progresar hacia el uso de medicinas (Tabla 11). Aunque faltan estudios controlados de gran escala, los medicamentos como el baclofeno y la clorpromazina siguen siendo los más empleados en pacientes con hipo refractario (22) .
Fármaco
Dosis
Observación
Clorpromazina 2 5-50 m g/6-8 horas oral o intramuscular Efectos adversos como hipotensión, r etención urinaria, glaucoma y delirium.
Baclofeno 5-10 m g/6-8 horas por vía oral. renal.
Metoclopramida 10 m g/6-8 horas por vía oral
Gabapentina 3
Nifedipino
00-600 m g/8 h por vía oral
10-20 mg/8 h
Otros Medicamentos: Otros medicamentos u tilizados s on: dexametasona, nifedipino, haloperidol, midazolam, acido valproico
Síntomas digestivos: estomatitis, xerostomía, disfagia, náuseas y vómitos, estreñimiento, diarrea, ascitis, obstrucción intestinal maligna.
En los cuidados paliativos, el manejo sobre los síntomas digestivos es crucial, pues impacta considerablemente la calidad de vida, especialmente en aquellos con enfermedades avanzadas como el cáncer. Manifestaciones como estomatitis, xerostomía, disfagia, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, ascitis y obstrucción intestinal maligna, son comunes. Requieren un enfoque integral que combine estrategias para mejorar el confort del paciente y reducir efectos adversos y complicaciones del tratamiento. Estos pueden tener múltiples causas, incluyendo factores gastrointestinales, vestibulares, metabólicos y centrales, y por ello identificar la raíz subyacente es fundamental para seleccionar la táctica de control adecuada. Esto puede incluir cambios en la dieta, intervenciones físicas y apoyo sintomático, con ajustes en la alimentación y la hidratación, logrando a menudo afirmar significativamente el bienestar del individuo enfermo (31) .
Estomatitis
La estomatitis es una patología común caracterizada por la aparición de úlceras dolorosas en la mucosa oral. Aunque su prevalencia es alta, la causa exacta de la enfermedad aún no está completamente esclarecida, lo cual complejiza el implementar un tratamiento curativo definitivo. Existen varias formas clínicas para dicha dolencia, siendo la variedad menor la más frecuente, afectando aproximadamente el 80% de los pacientes. En contraste, la forma mayor presenta úlceras más grandes
y persistentes, mientras que las úlceras herpetiformes, aunque menos comunes, pueden aquejar hasta al 10% de los casos (31)
La asistencia a la estomatitis se enfoca principalmente en mitigar el dolor, reducir la duración de las lesiones y prevenir su recurrencia. En casos leves, el tratamiento tópico es el más recomendado, usando corticosteroides como la dexametasona y la triamcinolona, que ayudan a disminuir la inflamación y aceleran la cicatrización en las úlceras. Para casos más graves, los medicamentos sistémicos como la colchicina y los corticosteroides orales, como la prednisona, son útiles para aminorar la frecuencia y persistencia de los brotes. En situaciones refractarias, la talidomida ha mostrado eficacia, aunque su empleo requiere una estricta supervisión médica debido a sus posibles efectos secundarios (31,32)
Además de los tratamientos farmacológicos, las terapias no farmacológicas también han mostrado ser beneficiosas para manejar la estomatitis. Emplear ácido hialurónico en gel o enjuagues puede ayudar en la cicatrización, con tasas de resolución completa hasta el 60% en sólo una semana con su aplicación. Recientemente, se ha sugerido que los probióticos podrían ser una opción terapéutica emergente, pues, combinados con esteroides o geles anestésicos antisépticos, han confirmado disminuir significativamente el dolor oral (31,32)
Dado que la estomatitis presenta una gran variabilidad clínica y los pacientes responden de manera diferente a los tratamientos, el enfoque terapéutico debe ser individualizado. Combinando terapias tópicas, sistémicas y adyuvantes, además identificando y manejando factores predisponentes, se puede mejorar la calidad de vida en quienes la padecen y reducir el sufrimiento asociado a esta condición. Es fundamental ajustar el método según las características específicas de cada individuo y la gravedad encontrada en sus síntomas (Tabla 12) (33) .
12. Patología de la piel y las mucosas.
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Nota: Patología de la piel y las mucosas (12)
Etiología Signos-Síntomas Tratamiento
-Cambios sistémicos y locales de la mucosa oral.
-Infecciones virales, por herpes simple y herpes zóster
-Traumas en cavidad oral.
-Consumo de sustancias (toxicas)
-Tratamientos oncológicos.
-Reacciones adversas a fármacos.
-Cambios hormonales.
-
-Fiebre.
-Lesiones Ulcerosas de cavidad oral.
-Eritema en sitio contiguo a lesión.
degluciónanexos
Tratamiento no farmacológico:
• Limpieza y cuidado de la boca continuo.
• Hidratación de cavidad oral de manera frecuente
• Limpiar la cavidad oral después de cada comida. Tratamiento farmacológico:
• Enjuagues bucales con
• Enjuagues con lidocaína: mezclar 15ml de lidocaína al 2% por dos minutos cada 3 horas.
• Enjuague con bicarbonato de sodio
• Enjuague bucal mágico: antihistamínico o agente anticolinérgico y anestésico local para el dolor y el antiácido que ayuda a que los otros medicamentos revistan el interior de la boca.
Xerostomía
La xerostomía, o sensación de boca seca, es un síntoma comúnmente experimentado por pacientes en cuidados paliativos, afectando entre el 64% y el 92% en esta población. Este trastorno no sólo deteriora la calidad de vida, también aumenta el riesgo a sufrir infecciones orales y contribuye a complicaciones sistémicas, como alteraciones en la nutrición y la comunicación. En los individuos con enfermedades avanzadas, esta
Tabla
manifestación puede ser provocada por diversos factores, entre los cuales se incluyen la polifarmacia, la radioterapia y condiciones orgánicas subyacentes. Aunque posee una alta prevalencia, sus reconocimiento y tratamiento adecuados, son a menudo insuficientes, subrayando cuán necesario es un enfoque proactivo y coordinado, desde los profesionales de la salud (34,35) .
El tratamiento para la xerostomía debe ser versátil, combinando medidas paliativas, estimulantes salivales y sustitutos de saliva. Los segundos, como la pilocarpina, han demostrado ser más eficaces que los terceros, pues estos últimos sólo ofrecen alivio temporal. La pilocarpina se administra comúnmente por vía oral en dosis de 5 mg tres veces al día, aunque su uso debe ser individualizado debido a posibles efectos secundarios, como sudoración excesiva y alteraciones gastrointestinales. Además, en pacientes con xerostomía subsiguiente a radioterapia, las soluciones de saliva artificial y los enjuagues bucales con ingredientes como metilcelulosa o miel diluida en agua pueden proporcionar lenitivo adicional. También se ha sugerido la utilización de acupuntura en casos graves que no responden a procedimientos convencionales (24,35) .
Similar a los tratamientos farmacológicos, existen estrategias no farmacológicas que pueden ser útiles en el manejo de la xerostomía. Entre ellas se destacan los chicles sin azúcar, frutas como la piña, y el usar frecuentemente sorbos de agua para mantener la boca húmeda. Evitar alimentos secos y especias fuertes, así como ofrecer comida blanda, puede facilitar la ingesta y reducir la incomodidad asociada con la sequedad bucal. También se recomiendan enjuagues con soluciones salinas o de hierbas como manzanilla, salvia o tomillo, estos no sólo ayudan a aliviar la sequedad, también previenen infecciones orales. En algunos casos, la vitamina C en tabletas efervescentes y otros suplementos pueden ser beneficiosos para mejorar la función salival (12) .
El tratamiento para la xerostomía debe considerar la amplia variedad de factores causantes y la variabilidad en la respuesta a los procedimientos. En quienes padecen cáncer atravesando estadios avanzados, donde este es un síntoma frecuente, la combinación entre medidas farmacológicas, como la pilocarpina y los sustitutos de saliva, y estrategias no farmacológicas, es clave para mejorar la calidad de vida. Es fundamental proporcionar a los pacientes y sus familias orientación continua sobre cuidados orales adecuados, higiene bucal y el uso de terapias complementarias, como la acupuntura, que puede ser útil en casos refractarios. La selección adecuada del método debe ser personalizada, teniendo en cuenta los efectos secundarios y la tolerancia del individuo a las diferentes opciones terapéuticas (24,34) .
Disfagia
La disfagia es un trastorno que afecta la capacidad de deglutir correctamente los alimentos, lo cual puede resultar en dificultades graves para los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas avanzadas. Esta condición puede estar relacionada con padecimientos neurológicos, cáncer de cabeza y cuello, dolencias respiratorias crónicas, y el envejecimiento. En poblaciones con alto riesgo, como los pacientes con ACV o Parkinson, la prevalencia de esta manifestación puede llegar hasta el 80%. Además, el tratamiento farmacológico en estas personas, a menudo incluyendo antidepresivos, antipsicóticos y benzodiazepinas, puede empeorar los síntomas, aumentando el peligro de complicaciones pulmonares y nutricionales (36)
La disfagia está asociada con graves complicaciones, como la neumonía por aspiración, mencionada entre las principales causas de muerte en enfermedades neurodegenerativas. Además, contribuye a la malnutrición y la deshidratación, lo cual afecta directamente la calidad de vida en los pacientes. Su identificación temprana y
13. Tratamiento enfermedades de la boca.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Nota:
Tratamiento enfermedades de la boca (12)
tratamiento adecuado, son fundamentales para prevenir malos desenlaces, pues la dificultad para tragar puede aumentar la probabilidad de aspiración y dificultades pulmonares. Existen mecanismos agravantes para dicha manifestación, tales como la xerostomía, efectos secundarios de medicamentos, e interacciones con las vías neuronales involucradas en la deglución (36) .
Etiología Signos y Síntomas Tratamiento Afecciones mentales.
• Enfermedades crónicas: diabetes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso.
• Medicamentos: como antihistamínicos, antihipertensivos, relajantes musculares, diuréticos.
• Los tratamientos oncológicos como quimioterapia y radioterapia
• Presencia de piezas dentales en mal estado.
• Edad avanza
• Deshidratación de cavidad oral.
• Labios agrietados
• Agrietamiento de lengua.
• Aumento de la viscosidad de la saliva
• Halitosis
• Disfagia
• Dolor de boca y sus anexos la percepción de sabores
Tratamiento no farmacológico
La higiene de boca:
• Limpiar la cavidad oral luego de cada comida.
• Usar un cepillo suave, gasa o tela húmeda.
• En caso de que el paciente tenga prótesis dental, esta se debe sacar y limpiar al menos dos veces al día y evitar su uso durante noche.
Soluciones que se pueden emplear:
• Enjuagar 15 minutos antes de la comida con una cucharada de jugo de limón en un vaso de agua.
• Estimular la salivación con cubos de hielo, saliva
jugo de limón.
Tratamiento farmacológico:
• Al momento ningún fármaco empleado ha contrarrestar el síntoma.
El tratamiento para la disfagia depende de la causa subyacente, y en muchos casos se requieren enfoques
Tabla
multidisciplinarios. Ante la obstructiva, especialmente en personas con cáncer en el esófago, se pueden utilizar soluciones como la colocación de stents esofágicos o la gastrostomía. Las medidas farmacológicas como la dexametasona, administrada a dosis de 12 mg al día por vía intravenosa, pueden ser útiles para reducir el edema en el tracto digestivo alto. Estas perspectivas, sin embargo, hallan su dependencia en la esperanza de vida del paciente, ya que, ante una supervivencia corta, la prioridad es el alivio en los síntomas, no la resolución del problema en dicha manifestación (24) .
El tratamiento farmacológico de la disfagia involucra el emplear sustancias proclives a controlar la inflamación, el edema y las dificultades relacionadas con la deglución. Los corticoides como la dexametasona y los analgésicos, son esenciales en pacientes cuya manifestación es debida a causas obstructivas, especialmente en tumores que afectan el esófago, la faringe y la laringe. Además, se pueden utilizar espesantes en los líquidos para facilitar su ingestión, y en algunos casos, la alimentación por sonda nasogástrica o gastrostomía puede ser una opción cuando las intervenciones medicamentosas no son efectivas (12) .
En pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la disfagia se maneja a menudo mediante la gastrostomía, especialmente cuando se planea la ventilación no invasiva. En su presentación no absoluta, donde la deglución es muy laboriosa, también puede beneficiarse con dietas adaptadas y el uso de espesantes. La asistencia para esta manifestación en ELA, requiere una evaluación continua, ya que la enfermedad progresa y las necesidades de nutrición pueden cambiar rápidamente. Sin embargo, las opciones de tratamiento deben ser ajustadas cuidadosamente para optimizar la calidad de vida en la persona aquejada, considerando las complicaciones respiratorias y la posibilidad de aspiraciones (24)
Figura 4.
Algoritmo Síntomas
Gastrointestinales y Disfagia.
Evaluar y tratar:
• Deglución, tracto gastrointestinal
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Evaluar y tratar:
• Tracto gastrointestinal, otras causas
Nota: Algoritmo Síntomas
Gastrointestinales y Disfagia (25) .
Suplemento Nutricional Oral (II, B)
Náusea y vómito
Las náuseas y los vómitos son síntomas comunes para los pacientes en cuidados paliativos. Pueden ser causados por diversos factores, como la estimulación en la zona gatillo de los quimiorreceptores, disminución de la motilidad gástrica, o aumento en la presión intracraneal. Estos síntomas, que afectan significativamente la calidad de vida del enfermo, requieren una evaluación precisa para identificar su mecanismo subyacente. Su manejo adecuado es fundamental. Los tratamientos farmacológicos destinados a ellos deben basarse en la causa específica, utilizando agentes como los procinéticos, antagonistas dopaminérgicos, antagonistas de serotonina (5HT3) y antagonistas del receptor de neuroquinina-1 (NK-1), los cuales son cruciales en dicha asistencia (13,26).
Dolor
Terapia del lenguaje
Alimentación por Sonda
Cateter venoso central
Nutrición Parenteral (IV, B)
Alimentación por sonda nasogástrica
Asesoramiento
Alimento, (II, B)
Nutrición Enteral (II, C)
Defecto
Defecto
Los agentes procinéticos, como la metoclopramida, son utilizados en pacientes con náuseas provocadas por disminución de la motilidad gástrica. Este medicamento actúa como antagonista de los receptores D2 en la zona gatillo de los quimiorreceptores y como agonista de los receptores 5HT4, lo que facilita el vaciamiento gástrico. La dosis recomendada con metoclopramida es 10 mg tres a cuatro veces al día, administrada 30 minutos antes de las comidas y al acostarse. Sin embargo, en dosis altas, este fármaco puede inducir efectos adversos extrapiramidales, especialmente en ancianos o personas con enfermedades como el Parkinson, por ello se requiere una vigilancia cuidadosa (26) .
Los antagonistas de los receptores 5HT3, como el ondansetrón y el granisetrón, se utilizan comúnmente en pacientes con náuseas secundarias a quimioterapia, radioterapia y procedimientos postoperatorios. Estos medicamentos bloquean los receptores 5HT3 en el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central, proporcionando un alivio eficaz. El ondansetrón se administra a dosis de 4-8 mg cada 8 horas, ya sea por vía oral o intravenosa. Aunque efectivos, su uso prolongado puede generar efectos secundarios, como estreñimiento y prolongación del intervalo QT, lo que requiere monitoreo en personas con antecedentes de problemas cardiovasculares (13) .
En el tratamiento de las náuseas y vómitos, el haloperidol es un antagonista dopaminérgico que se utiliza principalmente en casos de náuseas metabólicas o inducidas por medicamentos. Este fármaco se administra en dosis de 0,5 a 2 mg por vía oral o subcutánea una o dos veces al día. Sin embargo, debido a su potencial para causar efectos adversos extrapiramidales y disquinesia tardía, su uso debe ser cuidadosamente monitoreado, especialmente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Además, los antagonistas del receptor de neuroquinina-1, como el Aprepitant, son eficaces en la prevenir náuseas inducidas por quimioterapia altamente
Enfoque integal de los cuidados paliativos
emetógena, siendo administrado en dosis de 125 mg el primer día de tratamiento, seguido de 80 mg diarios durante los dos siguientes (12,22)
El tratamiento para las náuseas y vómitos en cuidados paliativos, debe ser individualizado según la causa subyacente y la respuesta clínica del enfermo. Las estrategias terapéuticas incluyen usar fármacos antieméticos para bloquear diferentes receptores en el sistema nervioso central, tales como los antagonistas de dopamina, serotonina y neuroquinina (Tabla 14). Aunadas a las asistencias farmacológicas, se deben implementar medidas hacia otra índole, como evitar olores fuertes y alimentos que agraven los síntomas, y aplicar técnicas de respiración profunda o relajación muscular. La terapia cognitivo-conductual también juega un papel importante en el manejo de los vómitos anticipatorios. Combinar estas estrategias es crucial para mejorar la calidad de vida y el bienestar del paciente (12,22) .
Tabla 14. Tratamiento de las náuseas y vómitos
Estreñimiento
El estreñimiento es un síntoma común para pacientes en cuidados paliativos. Tiene una prevalencia que varía entre el 18% y el 90%, dependiendo de la definición utilizada y del contexto clínico. En quienes se le suministra opioides, esta puede alcanzar hasta el 90%. Este no sólo genera incomodidad, también impacta negativamente en la calidad de vida, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas avanzadas, principalmente cuyo origen es oncológico. En esta circunstancia, el estreñimiento es multifactorial. Se asocia a factores como la inmovilidad, la deshidratación, la fibra deficiente en la dieta, usar ciertos fármacos, y complicaciones como la invasión tumoral o fibrosis postradioterapia (12,22,27)
La evaluación del estreñimiento en cuidados paliativos debe ser integral, considerando tanto la anamnesis como la exploración física. Se debe valorar la frecuencia de las deposiciones, la consistencia en las heces y el esfuerzo requerido para la evacuación. Para ello, herramientas como la Escala de Bristol, que clasifica las heces en siete tipos según su solidez, y el Índice de Función Intestinal (BFI), son fundamentales. Dicho instrumento ayuda a identificar el tipo de estreñimiento, pues los tipos 1 y 2 están relacionados con este, mientras los tipos 3 y 4 corresponden a un patrón evacuatorio ideal. Además,
el uso del Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) es común en la apreciación de los síntomas, aunque su precisión para este aún es incierta (22,27,28)
El tratamiento del estreñimiento en cuidados paliativos incluye tanto medidas farmacológicas como las que no lo son. Los laxantes son la piedra angular en la asistencia medicamentosa y se clasifican según su mecanismo de acción. Los formadores de volumen, como el psyllium y la metilcelulosa, son útiles para aumentar el grosor en las heces. Los osmóticos, como la lactulosa y el macrogol, aumentan la retención de agua en el intestino. Los estimulantes, como el bisacodilo y los senósidos, inducen la peristalsis intestinal. En casos más complejos, como el estreñimiento inducido por opioides, se pueden emplear antagonistas para los receptores opioides periféricos (PAMORA) como la metilnaltrexona, que actúan sobre los efectos de estos en el intestino, sin alterar el efecto analgésico (12,22,29) .
A pesar del enfoque farmacológico predominante, las medidas diferentes también son esenciales para el manejo del estreñimiento en cuidados paliativos. Modificaciones dietéticas, como aumentar la ingesta de líquidos y fibra, son cruciales, aunque su implementación en este contexto puede ser limitada debido a la condición clínica presentada por los pacientes. La movilización, adaptada a la capacidad del individuo, y la creación de un ambiente cómodo y privado para la defecación, también son importantes. En algunos casos, terapias complementarias como el masaje con aromaterapia, han mostrado beneficios al mejorar la motilidad intestinal y la calidad de vida en las personas oncológicas avanzadas (12,22,28) .
El estreñimiento inducido por opioides (EIO) es un desafío significativo en cuidados paliativos, pues no se desarrolla tolerancia a este efecto secundario. Por lo tanto, es esencial usar laxantes desde el inicio de la prescripción de estas sustancias para prevenir o minimizar la
Tabla 15. Diagnóstico de estreñimiento inducido por opioides (EIO) 2016.
intensidad del síntoma. Sin embargo, el EIO es a menudo infradiagnosticado, lo cual contribuye a complicaciones adicionales como el dolor abdominal, el tenesmo rectal y la retención de heces. El diagnóstico se realiza utilizando los criterios de Roma IV, que incluyen síntomas como esfuerzo excesivo en las deposiciones, excretas duras y la sensación de evacuación incompleta (Tabla 15) (22,24) .
Criterios Roma IV Estreñimiento Inducido por Opioides
Nota: Diagnóstico de estreñimiento inducido por opioides (EIO) 2016 (22) .
La clasificación del estreñimiento en cuidados paliativos puede basarse en la gravedad del síntoma, con cinco grados de intensidad (Tabla 16). Esto permite adaptar el tratamiento según la severidad presentada por dicha dolencia. En los casos más graves, se recomienda el usar enemas o supositorios, como los de glicerina, los cuales actúan más rápidamente que los laxantes orales. Si el paciente presenta impactación fecal, la extracción manual o emplear enemas se considera la asistencia por elección. Es importante, en estos casos, asegurar una adecuada analgesia antes de proceder con métodos invasivos (22,24) .
Tabla 16. Criterios de intensidad del estreñimiento.
Nota: Criterios de intensidad del estreñimiento (12) .
Tabla 17. Tratamiento del estreñimiento.
Nota: Tratamiento del estreñimiento (12)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Criterios de Intensidad del Estreñimiento
• Grado I: estreñimiento + no otros síntomas digestivos + no toma de laxantes.
• Grado II: estreñimiento + no p resencia d e otros síntomas d igestivos + toma 1-2 laxantes.
• Grado III: estreñimiento + presencia de o tros s íntomas digestivos + u so d e 1-3 laxantes
• Grado IV: estreñimiento + presencia de o tros s íntomas digestivos c on u so d e laxantes + antagonista opioide periférico.
En los pacientes con estreñimiento refractario inducido por opioides, el tratamiento puede incluir antagonistas de los receptores opioides periféricos (PAMORA), como la metilnaltrexona, que han demostrado ser efectivos sin afectar el alivio del dolor. Además, los procedimientos farmacológicos deben combinarse con un enfoque integral considerando modificar la dieta, mejorar la actividad física y controlar adecuadamente la hidratación. Es crucial reevaluar constantemente la respuesta del aquejado, a la asistencia médica, y ajustar la estrategia de manejo en concordancia con la evolución clínica, pues el estreñimiento no tratado adecuadamente puede afectar gravemente su calidad de vida. (Tabla 17) (12,26) .
Categoría Fármaco Dosis
Supositorio estimulante
Bisacodilo 5 – 10 mg vía rectal QD
Laxante estimulante Senósidos 8.6 a 68.8 mg QD
Bisacodilo 5 a 15 mg QD
Enema Agua 500 – 100 ml
Enema Fleet 120 ml
Aceite mineral 6 0 – 150 ml
Osmótico oral Polietilenglicol 1 7 g en 4 -6 o z líquido hasta 10 veces al día
Lactulosa 15 – 6 0 ml 2 a 3 v eces a l día
Diarrea
La diarrea en cuidados paliativos es un síntoma frecuente y con gran impacto en el bienestar de los pacientes. Se caracteriza por la evacuación devenida en heces líquidas o no formadas, más de tres veces en 24 horas, y es fundamental considerar tanto la definición objetiva como la percepción subjetiva del enfermo. En este contexto, esta dolencia no sólo genera malestar físico, también implica complicaciones como deshidratación, desequilibrio electrolítico y un deterioro significativo en la calidad de vida. Por ello, una evaluación detallada y personalizada es esencial para su manejo efectivo, tomando en cuenta la causa subyacente y las particularidades de la persona aquejada (30) .
El manejo terapéutico de la diarrea en cuidados paliativos debe ser integral. Se comienza por identificar las causas tratables como infecciones o efectos secundarios en los tratamientos. Entre las opciones más utilizadas para la asistencia sintomática está la loperamida, un agonista de los receptores µ-opioides que actúa sobre la pared intestinal. Este fármaco reduce la frecuencia en las deposiciones y la urgencia, con un inicio de acción rápido. Si no se observa una respuesta adecuada, el octreótido, un análogo de la somatostatina, puede ser utilizado, actuando a nivel intestinal para mejorar la absorción de agua y electrolitos, y reduciendo la secreción intestinal (30) .
En los casos donde la loperamida no sea suficiente, se puede recurrir a otras opciones terapéuticas, como la tintura de opio. Este tratamiento, que contiene morfina como principio activo, puede ser utilizado con una dosis de 10-15 gotas cada 3-4 horas. Es crucial emplear una formulación estandarizada para evitar errores en la dosificación, pues las presentaciones de distinta concentración son susceptibles a ocasionar graves consecuencias. Además, el racecadotrilo, un inhibidor de la encefalinasa, puede ser considerado en ciertos
Enfoque integal de los cuidados paliativos
casos, porque actúa reduciendo la secreción intestinal sin alterar la motilidad (30) .
La diarrea en cuidados paliativos también tiene una etiología multifactorial, lo que complica su manejo. Entre las causas más comunes se incluyen el uso de laxantes, obstrucción intestinal parcial, insuficiencia pancreática, infecciones como la causada por Clostridium difficile, y efectos secundarios posteriores a tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia. Esta dolencia, inducida por quimioterapia es especialmente prevalente en pacientes oncológicos, particularmente con el empleo de fármacos como el 5-fluorouracilo o el irinotecan, y requiere un enfoque terapéutico específico dependiendo de su gravedad (22) .
Para evaluar y clasificar la diarrea, es esencial contar con una anamnesis detallada considerando factores como la frecuencia en las deposiciones, la consistencia en las heces y la presencia de sangre o moco. Se utilizan escalas como la clasificación de esta dolencia en grados, que va desde un leve aumento en la periodicidad hasta un compromiso vital en los casos más graves. Además, el tratamiento debe ser dirigido no sólo a controlar el síntoma, también ha de abordar la causa subyacente y prevenir complicaciones. Las estrategias incluyen modificaciones dietéticas, el usar antidiarreicos como la loperamida, y en situaciones más severas, el emplear octreótido y la corrección de desequilibrios electrolíticos (22) .
Ascitis
La ascitis es una complicación frecuente en pacientes con cirrosis hepática. Está caracterizada por la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal debido a la hipertensión portal, hipoalbuminemia y alteraciones en la permeabilidad del peritoneo. Esta condición se clasifica en ascitis no complicada, subdividida en tres grados según la cantidad de líquido acumulado, y ascitis
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
refractaria, la cual no responde al tratamiento estándar. Esta última se divide en dos categorías: aquella que no cede a los diuréticos a sus dosis máximas y la causante de efectos adversos con su uso. Su asistencia se enfoca en paliar los síntomas y mejorar la calidad de vida del individuo, destacándose procedimientos como la paracentesis evacuadora y la derivación portosistémica intrahepática transyugular (31) .
El diagnóstico de ascitis se basa principalmente en la historia clínica y el examen físico, apoyado por técnicas como la ultrasonografía para detectar el líquido libre en la cavidad abdominal. En algunos casos, se evalúa el gradiente de albúmina entre el líquido ascítico y la albúmina plasmática, pues un valor superior a 1.1 g/dL indica que la dolencia es de origen portal. El tratamiento depende de la causa subyacente; cuando hablamos de ascitis refractaria, se utilizan diuréticos como la espironolactona (100 mg/día), y si no se obtiene respuesta, se combina con furosemida (40 mg/día), aumentando progresivamente las dosis hasta un máximo de 400 mg/ día de espironolactona y 160 mg/día de furosemida. Sin embargo, los diuréticos pueden no ser efectivos en todos los afectados, y en pacientes con ascitis maligna, la paracentesis se convierte en la opción de elección (31) .
El tratamiento paliativo para la ascitis refractaria en pacientes con cirrosis hepática incluye intervenciones como la paracentesis evacuadora, que se realiza con el fin de aliviar los síntomas, especialmente la distensión abdominal. En este procedimiento, la extracción de líquido ascítico se realiza gradualmente, con un máximo recomendado entre 5-7 litros durante un período sobre las 3-4 horas en personas sin complicaciones cardiovasculares agudas. Para personas con factores en riesgo de complicaciones, se recomienda realizar extracciones lentas con no más de 1 litro por hora. Además, si la ascitis es secundaria a la hipertensión portal, se puede considerar la reposición de albúmina durante la paracentesis, especialmente si se extraen
Enfoque integal de los cuidados paliativos
volúmenes superiores a 5 litros, para prevenir la disfunción circulatoria posparacentesis (24) .
Manejar ascitis maligna, la cual es resistente a los diuréticos, a menudo requiere procedimientos más invasivos. La paracentesis evacuadora sigue siendo un tratamiento eficaz, pero para algunos pacientes, el usar catéteres intraabdominales permanentes para drenaje continuo, ofrece una alternativa valiosa. Estos dispositivos permiten extraer líquido ascítico en el hogar, bajo la supervisión del familiar, y han demostrado mejorar la calidad de vida en quienes padecen ascitis refractaria. Sin embargo, los enfermos con estos dispositivos deben ser monitorizados estrechamente debido a los riesgos de infecciones, como la peritonitis bacteriana, que ocurre en aproximadamente el 10% entre los casos. En algunos estudios, los catéteres han mostrado ser eficaces para aliviar los síntomas, y su empleo está indicado principalmente en personas con ascitis de origen neoplásico (22)
Implementar cuidados paliativos en pacientes con ascitis refractaria debe ser una acción temprana y multidisciplinaria, pues la mortalidad en esta población es elevada, con una supervivencia en un año de sólo el 43% en quienes no reciben trasplante hepático. Aunque la condición es grave, muchos enfermos no son referidos, lo cual destaca cuán necesario es integrar estrategias para la atención anticipada, incluyendo intervenciones como la paracentesis repetitiva o usar dispositivos de drenaje a largo plazo (LTADs), que han mostrado beneficios al mejorar la calidad de vida. Estos, podrían reducir la necesidad de paracentesis frecuentes y proporcionar un alivio sintomático más duradero (33) .
Obstrucción intestinal maligna
La obstrucción intestinal maligna (OIM) es una complicación grave que afecta a una proporción significativa de pacientes con cáncer avanzado,
especialmente ginecológico y gastrointestinal. La OIM puede causar dolor abdominal intenso, distensión, náuseas, vómitos y una incapacidad para comer y beber, atrayendo deterioro en la calidad de vida, el estado nutricional y el rendimiento funcional. Si bien la cirugía puede ser una opción para algunos, muchas veces está contraindicada debido a factores como la ascitis, carcinomatosis peritoneal, múltiples sitios de obstrucción y el mal estado nutricional y funcional. Para aquellos con OIM inoperable (IOI), el tratamiento se basa en un enfoque médico incluyendo el uso de analgésicos, corticosteroides, antieméticos y agentes antisecretores. Además, se pueden considerar procedimientos como la nutrición parenteral (NP), la descompresión del tracto gastrointestinal (por ejemplo, gastrostomía paliativa de ventilación (GPV) o drenaje con sonda nasogástrica) o la colocación de stents (37)
El diagnóstico de la obstrucción intestinal maligna se realiza principalmente desde la historia clínica, la cual revela síntomas como estreñimiento persistente, náuseas y vómitos frecuentes, y abdomen distendido. Durante la exploración física, se pueden observar ruidos intestinales alterados, que varían de débiles a intensos, según la gravedad en esta dolencia. En los casos más graves, puede haber ausencia en la evacuación de heces y gases, ello es un signo indicativo de obstrucción completa. Los estudios en imagen, como la radiografía de abdomen y la tomografía computarizada (TAC), son fundamentales para confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión del tumor y determinar el grado de obstrucción. La TAC, en particular, tiene una alta sensibilidad y especificidad para identificar el edema en la pared intestinal, la infiltración mesentérica y la presencia de ascitis, indicadores de un pronóstico limitado (22) .
El tratamiento farmacológico para la obstrucción intestinal maligna se enfoca en el alivio sintomático, particularmente en pacientes no candidatos a la cirugía. Los agentes más comunes incluyen corticosteroides,
Enfoque integal de los cuidados paliativos
octreótido, y metoclopramida. El octreótido, un análogo de la somatostatina, se utiliza para reducir las secreciones gástricas, pancreáticas y biliares, ayudando a disminuir las náuseas y los vómitos. Se administra comúnmente por vía subcutánea a dosis de 100-200 mcg cada 8 horas, y su uso está indicado especialmente en personas con obstrucción intestinal no operable. Los corticosteroides como la dexametasona también son efectivos para reducir la inflamación y el edema intestinal. La metoclopramida, un elemento procinético, es útil en obstrucciones parciales para mejorar la motilidad intestinal, pero debe emplearse con precaución, ya que puede aumentar el dolor abdominal en aquellas altas de causa mecánica (32) .
En el caso de pacientes con OIM completa, la asistencia farmacológica se centra en manejar las náuseas y los vómitos con antieméticos y medicamentos antisecretores, y el control del dolor con analgésicos. Usar opioides, como la morfina, es común en el tratamiento del dolor abdominal continuo y cólico, administrados por vía subcutánea o intravenosa en dosis ajustadas a las necesidades del enfermo. Para quienes padecen síntomas refractarios, la sedación paliativa puede ser considerada, siempre con una valoración cuidadosa de sus pronósticos. Además, se puede recurrir a la sedación controlada para aliviar el sufrimiento en los últimos momentos de vida. Aquellos que presentan obstrucción intestinal completa pueden experimentar una mejora temporal en las dolencias con la utilización de una sonda nasogástrica o gastrostomía paliativa. Ello les permite una mayor comodidad y, en algunos casos, la reanudación de la ingesta oral (24) .
En cuanto a los enfoques no quirúrgicos, colocar una sonda nasogástrica es una opción comúnmente utilizada en el manejo inicial de pacientes con OIM. Esta medida es temporal y está diseñada para reducir la distensión gástrica mientras se inicia el tratamiento farmacológico. Sin embargo, en personas con obstrucción persistente,
la gastrostomía paliativa puede ser más eficaz a mediano y largo plazo, permitiendo una descompresión continua del tracto gastrointestinal. Ante la obstrucción del colon en un solo sitio, se puede escoger el emplear stents metálicos autoexpandibles, una intervención endoscópica efectiva que alivia la dolencia y mejora la calidad de vida. Sin embargo, en enfermos con múltiples sitios de obstrucción, la respuesta a estos procedimientos es generalmente limitada, y la asistencia medicamentosa, junto con la hidratación parenteral, es la principal elección (24) .
El uso de la nutrición parenteral en pacientes con cáncer avanzado y obstrucción intestinal maligna es un tema controvertido. Aunque algunos estudios sugieren que esta puede ser útil para personas seleccionadas, especialmente aquellos con OIM, su efectividad en mejorar la calidad de vida y la supervivencia sigue siendo limitada. Sus beneficios deben evaluarse cuidadosamente en función de las necesidades nutricionales del enfermo, su pronóstico y los objetivos del tratamiento. En general, dicha alternativa se considera una medida paliativa para mejorar el estado nutricional y el confort del aquejado, pero no se recomienda como un procedimiento estándar, debido a su escasa efectividad en mejorar la supervivencia en quienes padecen cáncer terminal (37) .
Cuando los pacientes con OIM no responden al tratamiento médico convencional, se debe considerar la opción manifiesta en los procedimientos quirúrgicos paliativos. La cirugía, como la colostomía de descarga o la colocación de stents, puede ser útil para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida en quienes padecen obstrucción mecánica limitada a uno o pocos sitios. Sin embargo, estas alternativas deben ser cuidadosamente seleccionadas según el pronóstico del enfermo, su esperanza vital y el tipo de obstrucción. En personas cuya expectativa para la supervivencia es menor a 2 meses o presentan múltiples sitios de obstrucción, la
Tabla 18.
Resumen Guía para la toma de decisiones en cuidados paliativos gastrointestinales.
ARTE
ACOMPAÑAR: Enfoque integal de los cuidados paliativos
Nota: Resumen Guía para la toma de decisiones en cuidados paliativos gastrointestinales (14) .
operación generalmente no está indicada. Esto se debe al alto riesgo en complicaciones y la limitada mejoría a esperarse. En estos casos, la asistencia se centra en el manejo conservador y sintomático (22) .
El manejo de la obstrucción intestinal maligna es complejo y debe ser personalizado en concordancia con las características del paciente y su enfermedad. La integración de un equipo multidisciplinario es esencial para optimizar el tratamiento y asegurar se aborden todas las necesidades del enfermo, tanto físicas como emocionales. Es importante considerar los objetivos del aquejado, los efectos secundarios devenidos con los procedimientos y la calidad de vida, al tomar decisiones. En muchos casos, la asistencia farmacológica, el drenaje gastrointestinal y la sedación paliativa, son suficientes para proporcionar alivio y mejorar el confort. Sin embargo, en algunos más complejos, puede ser ineludible recurrir a medidas quirúrgicas o a la nutrición parenteral, dependiendo del pronóstico y los propósitos del proceso de atención (32) .
EL ARTE
ACOMPAÑAR:
Figura 5. Algoritmo de la Obstrucción Intestinal.
Nota: Algoritmo de la Obstrucción Intestinal (14)
Tabla 19. Criterios diagnósticos de caquexia de Evans
Síntomas generales: síndrome de anorexia-caquexia, debilidad, trastornos del sueño Síndrome de Anorexia Caquexia (SAC)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Nota: Criterios diagnósticos de caquexia de Evans et al. (34,36)
Figura 6. Fisiopatología de la Pérdida de Peso/ Anorexia Caquexia
El síndrome de anorexia-caquexia (SAC) es especialmente frecuente en pacientes con cáncer avanzado. Afecta entre el 20 % y el 40 % en las etapas iniciales y hasta el 70 % - 80 % en fases adelantadas. Rebasando los síntomas físicos, la anorexia y la caquexia se encuentran entre los problemas más angustiantes y prevalentes en estos enfermos, especialmente en el contexto de cuidados paliativos. El SAC representa uno de los mayores desafíos en el manejo del cáncer avanzado y, en muchos casos, es la dificultad más significativa a la cual nos podemos enfrentar (Tabla 19) (25,34) .
Factores Relacionados con el paciente, efectos locales de la enfermedad
Síntomas del impacto nutricional
Inactividad Física
Efectos secundarios del tratamiento de la enfermedad primaria
Factores Relacionados con el paciente, efectos locales de la enfermedad
Situación psicosocial, edad
Nota: Fisiopatología de la Pérdida de Peso/Anorexia Caquexia (25)
Cambios en el apetito, el gusto y el olfato
Cambios en la motilidad gastrointestinal
Cambios en la motilidad gastrointestinal Masa grasa reducida
Factores Relacionados con el paciente, efectos locales de la enfermedad
Factores Relacionados con el paciente, efectos locales de la enfermedad
Este síndrome no sólo genera ansiedad en el paciente, sino también en su entorno familiar. Frecuentemente, la alimentación se asocia con una recuperación posible, mientras que la pérdida de peso se percibe como un signo relacionado con deterioro progresivo. Además, el rechazo a los alimentos puede interpretarse como falta de cooperación, lo cual intensifica la angustia y provoca sentimientos como la culpa y frustración en ambas partes. Debido a su impacto emocional y clínico, el SAC es altamente relevante, pues influye en la respuesta a los tratamientos y en el control sobre los síntomas (38,39) .
Las alteraciones metabólicas y el proceso inflamatorio también son componentes claves del SAC. La anorexia se manifiesta como una pérdida de apetito que no responde a los intentos para mejorar la ingesta nutricional. Mientras, la caquexia se caracteriza por la pérdida de masa muscular esquelética, con o sin disminución en la masa grasa. Esta pérdida muscular es particularmente relevante, pues contribuye a la debilidad, la fatiga y la reducción en la capacidad funcional, afectando significativamente la calidad de vida y la supervivencia del paciente (40) .
En el manejo nutricional, se recomienda priorizar el placer del comer sobre el simple consumo de calorías. Para aquellos pacientes que pueden alimentarse, se sugiere fraccionar las comidas en porciones pequeñas y frecuentes, incorporando alimentos con alta densidad energética, como huevos y suplementos nutricionales. Además, facilitar la ingesta con opciones de fácil preparación y asegurar el descanso del enfermo previamente a las comidas, puede mejorar la adherencia a la alimentación. Aunque la nutrición enteral o parenteral tiene una eficacia limitada, el control de síntomas como náusea, disnea y depresión puede ayudar a reducir la anorexia (25) .
7. Guía de decisiones en la Anorexia Caquexia
Más de unos pocos meses (3-6)
Menos de unos pocos meses (3-6)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Exámenes regulares e intervenciones nutricionales cuando sea necesario
Disminución de la invasividad de las intervenciones nutricionales, preferencia por el asesoramiento y suplemento nutricional oral
Nota: Guía de decisiones en la Anorexia Caquexia (25)
Menos de unas pocas semanas (3-6)
Atención dirigida a la comodidas, alivio de la angustia y la sed relacionadas con la alimentación, si están presentes
El tratamiento farmacológico para la caquexia se enfoca en estimular el apetito y mejorar el estado nutricional del paciente; sin embargo, no garantiza un aumento significativo en el peso ni una mejor calidad de vida. Los fármacos más utilizados incluyen esteroides, análogos de la progesterona, cannabinoides y ciproheptadina. También se han explorado agentes anabólicos como los andrógenos y la hormona del crecimiento, con resultados prometedores. Adicionalmente, algunos medicamentos empleados en otras patologías han mostrado efectos beneficiosos en el aumento de peso, como la mirtazapina, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y la olanzapina. No obstante, emplear inhibidores del metabolismo y citosinas, sigue siendo controversial debido a sus efectos adversos y costos elevados (25,40,41) .
Entre los fármacos utilizados, los corticoides como metilprednisolona (32-125 mg/día), prednisolona (10 mg/ día) y dexametasona (3-8 mg/día), han demostrado ser eficaces para mejorar el apetito y aumentar el peso. Sin embargo, su efecto es de corta duración (menos de cuatro semanas) y su uso prolongado no es recomendable debido a los efectos secundarios que pueden generar (12)
Figura
Debilidad/Astenia
La astenia se define como la ausencia o disminución de la fuerza muscular, caracterizada por fatiga crónica que no mejora con el descanso y afecta el bienestar. Es un signo común en cuidados paliativos, con una prevalencia del 48 % al 85 % en pacientes oncológicos, siendo más intensa en etapas avanzadas de la enfermedad. Su etiología es multifactorial e incluye factores fisiológicos, psicológicos y situacionales, asociados con síntomas como ansiedad, depresión, insomnio, disnea, anorexia y anemia (12,22,42) .
Además, en enfermedades crónicas avanzadas, tanto oncológicas como no oncológicas, pueden intervenir mediadores inflamatorios, citoquinas circulantes y disfunción autonómica, contribuyendo a su desarrollo. Clínicamente, se manifiesta como fatiga generalizada, reducción en la capacidad para realizar actividades diarias y alteraciones cognitivas como dificultad para concentrarse, deterioro de la memoria y labilidad emocional. Realizar una anamnesis y examen físico correcto garantiza la identificación de los síntomas de interés, de manera adicional se necesita el apoyo de los resultados de pruebas de laboratorio y herramientas como la escala Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) y la escala numérica (EN) para medir su gravedad (22) .
El tratamiento de la astenia se basa en un enfoque integral que incluye intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. Entre las primeras mencionadas, se recomienda la actividad física regular, la terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación como el yoga, las cuales han demostrado mejorar la calidad en la vida del paciente. En cuanto a la segunda estrategia, los corticoides han sido ampliamente utilizados, aunque no existe consenso sobre la dosis óptima, se recomienda dexametasona 8 mg/día. Los progestágenos, como el acetato de megestrol (160–800 mg/día), también han
Enfoque integal de los cuidados paliativos
mostrado cierto beneficio. En casos de astenia severa en cáncer avanzado, se pueden emplear psicoestimulantes, como el metilfenidato (10 mg/día), durante períodos cortos de hasta dos semanas (12,22) .
La terapia farmacológica aún carece de suficiente evidencia para respaldar su eficacia, lo que resalta cuán imprescindible es aumentar las investigaciones. No existen revisiones sistemáticas sobre utilizar fármacos en la astenia, y los estudios en su mayoría se han centrado en poblaciones específicas. La eritropoyetina, utilizada en pacientes con insuficiencia renal y en aquellos con anemia inducida por quimioterapia, ha demostrado reducir la necesidad de transfusiones y mejorar la calidad de vida sin afectar la supervivencia, aunque con un mayor riesgo para eventos tromboembólicos. Los corticoides, como la prednisona (20-40 mg/día), han sido empleados en diversos estudios, aunque la evidencia de ensayos clínicos aleatorizados sigue siendo limitada (12,22) .
Trastornos del sueño
El insomnio es un problema frecuente presentado por pacientes en cuidados paliativos, caracterizado por la dificultad persistente para iniciar o mantener el sueño, a pesar de contar con condiciones adecuadas para dormir. Esta alteración genera insatisfacción y repercusiones durante el día, como fatiga, irritabilidad, excitaciones del estado de ánimo, deterioro cognitivo y un aumento en la sensación descrita como malestar general (Tabla 20). En el contexto paliativo, estos síntomas pueden agravar el sufrimiento físico y emocional del enfermo, impactando negativamente su calidad de vida. Además, la coexistencia con el dolor, ansiedad, depresión y otros signos comunes en dicha etapa, puede intensificar la dolencia, creando un círculo vicioso difícil de romper (43,44)
Desde la mirada fisiopatológica, el insomnio en cuidados paliativos puede estar relacionado con una activación del sistema nervioso autónomo, generando un estado
Tabla 20. Criterios diagnósticos del insomnio, según tiempo de evolución.
DSM V
Nota: Criterios diagnósticos del insomnio, según tiempo de evolución.
DSM V
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
de hiperalerta que dificulta el inicio y mantenimiento del sueño. Factores predisponentes como la ansiedad, el miedo a la muerte y el estrés emocional, junto a otros precipitantes como el dolor y los efectos secundarios de medicamentos, contribuyen a su desarrollo. La falta de descanso adecuado en estos pacientes no sólo disminuye su bienestar general, también puede exacerbar otros síntomas físicos y psicológicos. Por ello, manejar dicha dolencia en la asistencia paliativa debe ser integral, combinando intervenciones farmacológicas y no farmacológicas considerando las necesidades individuales y promoviendo el confort y la dignidad de la persona enferma (43,44) . Criterios Diagnósticos del Insomnio
1. Insatisfacción con la cantidad o la calidad del sueño, asociada a uno (o más) de los siguientes síntomas:
A.
B. o problemas para volver a dormirse después de despertarse. (en los niños, intervención del cuidador).
C. Despertar temprano por la mañana con incapacidad para volver a dormirse.
1. social, laboral, educativo, académico, conductual o de otras áreas importantes del funcionamiento
2. 3. 4. oportunidades adecuadas para dormir
5. El insomnio no se explica mejor ni se produce exclusivamente en el curso de otro trastorno del sueño-vigilia (por ejemplo, narcolepsia, un trastorno del sueño relacionado con la respiración, un trastorno del sueño-vigilia del ritmo circadiano, una parasomnia)
6. ejemplo, una droga de abuso, un medicamento)
7. Los trastornos mentales y las afecciones médicas coexistentes no explican adecuadamente la queja predominante de insomnio
En el tratamiento del insomnio crónico durante los cuidados paliativos, una estrategia emergente es el uso de intervenciones basadas en la atención plena o “mindfulness”. Estas técnicas ayudan a los pacientes a enfocarse en el presente y aceptar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo cual puede reducir el estrés y la ansiedad, a menudo agravantes de dicha dolencia. Estudios recientes sugieren que la meditación guiada y los ejercicios basados en respiración consciente mejoran la calidad del sueño y promueven una mayor sensación de bienestar, especialmente en quienes padecen enfermedades avanzadas. Aunque estas acciones no reemplazan los métodos convencionales, pueden ser una herramienta complementaria efectiva dentro de una persepctiva integral (22,24) .
Otro enfoque innovador es utilizar la terapia de luz para regular los ritmos circadianos alterados, una causa común para el insomnio en pacientes paliativos. La exposición controlada a luz brillante durante el día puede ayudar a restablecer el ciclo sueño-vigilia, promoviendo un inicio más natural del descanso por la noche. Este tratamiento es especialmente útil en personas con movilidad reducida o confinados a espacios cerrados, donde la exposición a luz natural es limitada. La terapia de luz se considera segura y bien tolerada, ofreciendo una alternativa no farmacológica que puede integrarse fácilmente en el entorno paliativo (22,24)
El tratamiento farmacológico del insomnio debe ser cuidadosamente individualizado, considerando el pronóstico de vida del paciente, así como los posibles riesgos en la acumulación o interacciones medicamentosas. Las benzodiazepinas son los elementos más utilizados debido a su eficacia a corto plazo, aunque presentan efectos secundarios importantes como somnolencia, sedación, alteraciones cognitivas y psicomotoras, además del riesgo de caídas, especialmente con aquellos que presentan acción prolongada. También existe el peligro representado por
Nota: Tratamiento Insomnio (12)
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
las tolerancia y dependencia, siendo más significativo con las benzodiazepinas de vida media corta. En casos con esta dolencia asociada a depresión o cuando no hay respuesta adecuada a las benzodiazepinas, se pueden emplear antidepresivos con alcance sedante, como la amitriptilina, aunque sus resultados anticolinérgicos y sedantes pueden limitar su uso. Se recomienda iniciar la asistencia con intervenciones cognitivo-conductuales y considerar el empleo de fármacos solo cuando estas estrategias no sean efectivas o no se puedan implementar inmediatamente (Tabla 21) (12) .
Fármaco
Zolpidem
Zopiclona
Midazolam
Lorazepam
Dosis
Adultos: 10 mg por la noche.
Edad
Adultos: 7,5 mg antes de acostarse
Edad a vanzada/enfermedad r enal/hepática: 3 ,75 mg hasta 7,5 mg si es necesario.
Adultos: 7,5-15 mg al día. Adultos mayores: 7,5 mg/día.
Adultos: 1 mg al acostarse.
mg/día.
Melatonina d e liberación prolongada -2 h antes de acostarse tras ingerir alimento.
Difenhidramina
Adultos: 50 mg/día. Jóvenes (12-18 años): 25 mg/día.
Por último, la aromaterapia se ha explorado como un complemento en el tratamiento del insomnio crónico en cuidados paliativos. Aceites esenciales presentes en la lavanda, el sándalo y la manzanilla, poseen propiedades sedantes y ansiolíticas que pueden favorecer la
Tabla 21. Tratamiento Insomnio
Enfoque integal de los cuidados paliativos
relajación y facilitar el sueño. Inhalar estos aromas antes de acostarse o utilizar difusores en la habitación, puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Aunque la evidencia científica aún es limitada, muchos pacientes reportan beneficios subjetivos significativos, haciendo de la aromaterapia una opción complementaria atractiva y con bajo riesgo (22,24) .
Síntomas neurológicos: síndrome confusional o delirio, convulsiones
Los síntomas neurológicos reciben cuidados paliativos, son comunes y pueden incluir el síndrome confusional agudo (delirio), convulsiones, y otros trastornos del sistema nervioso central. Estos no sólo afectan la calidad de vida del paciente, pueden ser angustiantes tanto para él, como para sus familiares. El manejo adecuado sobre estas dolencias es crucial para mejorar el bienestar general en esta etapa final de la existencia (31) .
Delirium
El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico agudo y frecuente en pacientes con cuidados paliativos, con una prevalencia que oscila entre el 28% y el 83%, alcanzando hasta el 90% en los últimos días de vida. Este cuadro se asocia a un peor pronóstico y genera un impacto significativo tanto en la persona enferma como en su entorno familiar. Se caracteriza por alteraciones en el estado de alerta y funciones cognitivas, con fluctuaciones a lo largo del día, y suele estar relacionado con enfermedades subyacentes graves (12,24) .
Los factores de riesgo incluyen edad avanzada, trastornos neurocognitivos, demencia, cirugía reciente, discapacidad sensorial y consumo de ciertos fármacos o sustancias (Tabla 22). Clínicamente, el delirium puede manifestarse en formas hipoactivas, que pasan desapercibidas por su similitud con cuadros depresivos,
Tabla 22. Factores de riesgo y precipitantes delirium
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Nota: Factores de riesgo y Precipitantes Delirium (12)
o en formas hiperactivas con agitación intensa, consideradas urgencias médicas (12,24) .
Factores de Riesgo
Alteraciones en electrolitos y balance hídrico
Alteraciones
Neurológicas
Descripción
Hipocalcemia, hipercalcemia, hipocalemia, hipercalemia, hiponatremia, hipernatremia, deshidratación, etc
Malignidad en el Sistema Nervioso Central, enfermedad vascular cerebral, epilepsia, Parkinson, trauma craneano
Nutricionales vitamina B, etc.
Edad y género
Cognición
Intoxicación y abstinencia
Edad >65 años y género femenino
Abstinencia por alcohol, barbitúricos, opioides. Intoxicación por cocaína, alucinógenos. Trauma Traumatismos, quemaduras, lesiones físicas, etc.
Endocrinopatías
Hipotiroidismo, hipertiroidismo, Cushing, hipoglicemia, hiperglicemia,
Alteraciones en la conducta Trastornos psiquiátricos del comportamiento, ansiedad, depresión, esquizofrenia, etc.
Medicación Hipnóticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, opioides, antivirales.
Anemia – hipoxemia Cualquier estado que disminuya la oxigenación
Infecciones VIH, neumonía, sepsis, etc
Estímulos Nocivos Dolor, fármacos empleados en el tratamiento del dolor
Fallo orgánico Fallo hepático, renal, cardiaco, etc
APACHE
Aislamiento
Luz, sueño y ritmo circadiano
“El
Escala de severidad APACHE II, a mayor puntaje mayor riesgo de delirium
disminución de la agudeza visual y auditiva.
Alteraciones en: ritmo circadiano, sueño
diagnóstico del delirium se basa en la observación de cambios agudos dentro del comportamiento y el estado cognitivo, apoyado por herramientas como el Confusion Assessment Method (CAM) (Tabla 23). Además,
Tabla 23. Herramienta Confusion Assessment Method (CAM)
Nota: Herramienta Confusion Assessment Method (CAM) Adaptada de: Inouye SK, et al. Ann Intern Med. 1990;113(12):941-8 (22)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Tabla 24. Sintomatología del Delirium según el DSM V.
existen escalas específicas como la Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS), validada en pacientes con cáncer avanzado y en cuidados paliativos, que permiten valorar, diagnosticar y establecer la gravedad de la dolencia. La etiología suele ser multifactorial, destacando el uso de medicamentos —especialmente opioides— como una causa frecuente. Un monitoreo adecuado de los síntomas puede prevenir su aparición, pues factores como el dolor mal controlado pueden actuar como desencadenantes (12,24) .
Criterios
Criterio 1
Descripción
o reciente en el estado mental del paciente o bien la conducta o el durante el día.
Criterio 2 distrae fácilmente
Criterio 3 Pensamiento desorganizado: e l paciente t iene u na c onversación
de un tema a otro.
Criterio 4 Nivel de consciencia disminuido: la respuesta a preguntas es lenta o el paciente está somnoliento
Para sospechar delirium, es imprescindible cumplir con los criterios 1 y 2, junto con al menos uno de los criterios 3 o 4. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico, se deben aplicar los criterios establecidos en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), que permiten identificar y clasificarlo de manera precisa (Tabla 24) (25) .
Criterios diagnósticos para el Delirium según el DSM V
1. A lteración en l a atención: Capacidad disminuida d e dirigir, e nfocar, sostener o cambiar la atención y alerta
2. L a alteración a parece e n un c orto p eríodo d e tiempo ( horas o pocos días),
severidad durante el curso del día. percepción
Nota: Sintomatología del Delirium según el DSM V (12)
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
4. L os c riterios u no y d os n o se e xplican mejor por otra p atología n eurocognitiva preexistente, establecida o en e volución y n o ocurre e n el c ontexto de u na g rave disminución de conciencia como un coma
5. Existe evidencia en la anamnesis, examen físico o paraclínicos que la a lteración
privación de s ustancias (ej. drogas d e abuso o por medicamentos) o exposición a toxinas o de múltiples etiologías.
El manejo del delirium en cuidados paliativos presenta desafíos únicos debido a la vulnerabilidad de estos pacientes y la complejidad presentada por su situación clínica. Identificar y tratar las causas reversibles es prioritario, aunque en muchos casos, especialmente en el contexto terminal, el delirium puede ser refractario, requiriendo sedación paliativa para aliviar el sufrimiento. La intervención debe ser integral, considerando tanto el control farmacológico como las necesidades emocionales del enfermo y su familia (12,24) .
Las intervenciones no farmacológicas son esenciales en la prevención y manejo del delirium, especialmente en entornos hospitalarios y de cuidados paliativos. Estrategias como las propuestas por el programa HELP (Hospital Elder Life Program), destacan la importancia de fomentar el movimiento, asegurar una nutrición e hidratación adecuada, y corregir déficits sensoriales como problemas en la visión o audición. Además, es vital mantener un control adecuado del dolor, evitar infecciones y limitar procedimientos invasivos innecesarios. El entorno debe ser tranquilo y seguro, minimizando factores que puedan provocar caídas o desorientación. También se deben implementar hábitos de sueño regulares, promover la orientación espacial y temporal, y facilitar la comunicación con dispositivos como lentes o audífonos. La educación para los cuidadores juega un papel fundamental, alertándolos sobre posibles alucinaciones y brindando pautas claras para el cuidado diario del paciente y la planificación de rutinas (22) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Tabla 25. Tratamientos Farmacológicos del Delirium.
En cuanto al tratamiento farmacológico, no existe evidencia concluyente sobre su efectividad general en el manejo del delirium durante los cuidados paliativos. Sin embargo, en casos con esta dolencia en presentación hiperactiva, con agitación significativa que represente un riesgo para el paciente o su entorno, se justifica emplear neurolépticos como el haloperidol, considerado de primera línea pese a la evidencia limitada sobre su eficacia. Antipsicóticos como la risperidona y olanzapina también son utilizados, aunque con precaución debido a posibles efectos adversos como síntomas extrapiramidales, sedación, hipotensión y prolongación del intervalo QT. Las benzodiacepinas, por su parte, se reservan para situaciones específicas como el delirium tremens o la agitación persistente en el delirium terminal, destacando el uso de midazolam y lorazepam por su rápida acción (Tabla 25). Es fundamental, el personal médico evalúe cuidadosamente los conflictos asociados a estos métodos, y ajuste las dosis según la respuesta y tolerancia del aquejado (22)
Fármaco Acción Efectos Adversos Vías de administración Dosis
Haloperidol Neuroléptico p oco sedante, antiemético
Alargamiento d el Q T y extrapiramidalismo
Oral: gotas (1 gota = 0 .1 m g) / SC: IV ampollas 5 mg
0.5-2 mg V O cada 4-12 h
1.5-2.5 mg S C cada 8 -12 h.
Rescate: 1 .5-2 m g cada 20 min, máx 3 dosis.
Levomepromazina Neuroléptico m uy sedante. E lección en d elirium con agitación
Clorpromazina Similar a levomepromazina
Hipotensión, síntomas anticolinérgicos y arritmias
Hipotensión, síntomas anticolinérgicos y arritmias
Oral: gotas (1 gota = 1 m g) / Comp. 25 y 1 00 mg / S C; I V ampollas 25 mg
Oral: gotas (1 gota = 1 m g) / Comp. 25 y 1 00 mg / I V ampollas 25 mg (No vía SC)
12.5-25 mg c ada 6-8 h, m áx 50 m g cada 4 h
Rescate: 1 2.5-25 mg SC o IV cada 20 min, máx. 3 dosis.
12.5-25 mg c ada 4-12 h , máx. 1 50 mg d iarios V O o IV.
Rescate: 1 2.5 mg cada 30 min, máx. 3 dosis.
Nota: Tratamientos Farmacológicos del Delirium (12) .
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Risperidona (R) De e lección en Parkinson y demencia p or cuerpos de Lewy
Quetiapina (Q) Neuroléptico atípico
Olanzapina (O) R: l a menos sedante, O : la m ás sedante
Midazolam En c risis aguda junto a neurolépticos o en delirium refractario para sedación
Menos efectos extrapiramidales
Menos efectos extrapiramidales
Menos efectos extrapiramidales
Sedación e xcesiva, riesgo de delirio
Comprimidos: 0.5, 1, 2, 3 y 4 mg
0.5-1 m g cada 1 224 h , máx. 2 -3 m g diarios.
Comp.: 2 5, 1 00, 200 y 300 mg 25-50 mg cada 1224 h, máx. 200 mg diarios.
Comp.: 2.5, 5, 7.5 y 10 mg 2.5-5 mg c ada 1224 h , máx. 1 5 mg diarios.
IV ampollas de 515 mg
SC: 2.5-5 mg c ada 5-10 min hasta control.
Es fundamental educar al entorno familiar sobre el delirium, ya que su aparición en el hogar puede desestabilizar su dinámica y generar angustia significativa. Además, un manejo inadecuado puede impactar negativamente en la calidad de muerte y aumentar el riesgo sobre complicaciones psiquiátricas entre los familiares. Por ello, los profesionales de la salud deben estar capacitados para reconocer, evaluar y tratar debidamente este síndrome, entendiendo su importancia como indicador pronóstico y su potencial influencia en la experiencia del final de la vida (12,24) .
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Figura 8. Algoritmo de manejo del delirio
Nota. Algoritmo de manejo del delirio (25)
Convulsiones
Las convulsiones en cuidados paliativos representan un desafío clínico significativo debido a la diversidad de causas subyacentes y la fragilidad del paciente. Estas crisis pueden originarse por tumores cerebrales primarios, metástasis cerebrales, o causas no oncológicas como alteraciones metabólicas, infecciones del sistema nervioso central, o efectos adversos de tratamientos oncológicos. En aproximadamente un tercio de los enfermos con neoplasias cerebrales, las convulsiones son el primer síntoma que lleva al diagnóstico, y hasta la mitad las presentan en algún momento durante su enfermedad (12) .
El diagnóstico de las convulsiones en cuidados paliativos puede ser complejo, ya que los episodios pueden corresponder a crisis epilépticas (ES), o eventos no epilépticos (NEE), siendo fundamental diferenciarlos para evitar tratamientos innecesarios. Las crisis focales con alteración de la conciencia, por ejemplo, pueden confundirse con delirium o agitación. Además, otras condiciones como mioclonías inducidas por fármacos o movimientos relacionados con el aumento de la presión intracraneal pueden simular convulsiones. El electroencefalograma (EEG) sigue siendo el estándar para identificar estados epilépticos no convulsivos (NCSE), aunque puede ser difícil de interpretar en pacientes mayores o con múltiples comorbilidades. Por ello, la evaluación clínica cuidadosa, junto con descripciones detalladas de testigos y, cuando sea posible, grabaciones en video, son esenciales para un dictamen preciso (45) .
Manejar terapeúticamente las convulsiones en pacientes paliativos, debe equilibrar la eficacia con la preservación de la calidad de vida. El tratamiento agudo se centra en detener con rapidez la crisis, especialmente en situaciones críticas como el estatus epiléptico (SE), definido por convulsiones que superan los cinco minutos
Enfoque integal de los cuidados paliativos
o se presentan en serie sin recuperación de la conciencia. Las benzodiacepinas como lorazepam, diazepam o midazolam son la primera línea en la atención. En entornos domiciliarios u hospicios, las formulaciones intranasales, bucales o rectales permiten una intervención rápida sin necesidad de acceso intravenoso (Tabla 26). Midazolam subcutáneo también es una opción eficaz, especialmente en fases avanzadas o en la agonía (12,45) .
Tratamiento Crisis Convulsivas Cuidados Paliativos
a) Mejorar las actividades de la vida diaria (AVD)
b) Evitar interacciones medicamentosas.
c) Respetar los deseos del paciente
d) Fenobarbital
e) Benzodiacepinas (midazolam, lorazepam) iniciar con dosis bajas y repetidas
f) Sedación Paliativa en casos refractarios.
En cuanto al tratamiento preventivo, el elegir fármacos antiepilépticos (FAE) debe individualizarse, considerando las interacciones medicamentosas, la vía de administración y los efectos secundarios. Se prioriza el uso de monoterapia para minimizar la sedación y las alteraciones cognitivas, preservando así la autonomía del paciente. En situaciones donde la deglución está comprometida, se prefieren alternativas por vías subcutáneas o rectales. Es importante destacar, no se recomienda el método profiláctico con FAE, en personas con tumores cerebrales que aún no han presentado convulsiones (12,45) .
Finalmente, la educación de los cuidadores es crucial para garantizar una respuesta adecuada ante una crisis convulsiva en el entorno domiciliario. Deben estar capacitados para administrar medicamentos de rescate y saber cuándo buscar atención médica urgente. Las decisiones terapéuticas deben centrarse en el control sintomático y respetar las preferencias del paciente, priorizando la comodidad y la calidad de vida en manera primaria ante la supresión total de las crisis (22,45)
Síntomas genitourinarios: tenesmo vesical, espasmo vesical, retención urinaria
Tenesmo Vesical
Caracterización
El tenesmo vesical se define como la sensación del poseer constantemente la necesidad de orinar. A menudo va acompañada por dolor o incomodidad localizada en la región del hipogastrio, incluso posteriormente a la evacuación de la vejiga. Puede incluir impresión de presión suprapúbica y urgencia urinaria persistente. Se reporta que entre un 25-30% de pacientes con enfermedades neoplásicas en estadío avanzado presenta este síntoma, especialmente aquellos con tumores cuyo origen es ginecológico o urológico (46,47) .
Etiologías
1. Infecciones del tracto urinario (ITU), especialmente cistitis recurrente.
2. Irritación vesical por radioterapia o quimioterapia.
3. Neoplasias vesicales o metástasis pélvicas.
4. Enfermedades inflamatorias como cistitis intersticial.
Fisiopatología
El tenesmo vesical puede originarse por inflamación o irritación del epitelio vesical, lo que activa terminaciones nerviosas sensitivas en la vejiga. Esto lleva a una sensación persistente de distensión vesical incluso cuando existen volúmenes urinarios bajos (46,47) .
Manejo
El objetivo principal en el manejo del tenesmo vesical consiste en identificar la causa empleando la exploración física y los análisis complementarios de laboratorio
Enfoque integal de los cuidados paliativos
(orina y urocultivo), e imagenológicos como la ecografía, la tomografía axial computarizada (TAC) o la resonancia magnética nuclear (RMN), según las necesidades y complejidad del caso. Una vez conocida la procedencia subyacente, esta podrá ser tratada eligiendo entre las diferentes opciones terapéuticas.
1. Medidas farmacológicas: Uso de antiespasmódicos como la oxibutinina o tolterodina.
2. Intervenciones no farmacológicas: Mantener una hidratación adecuada, evitar las sustancias consideradas como irritantes vesicales (cafeína y alcohol) (46,47) .
Espasmo Vesical
Caracterización
El espasmo vesical se caracteriza por contracciones involuntarias y dolorosas del músculo detrusor de la vejiga, causando una urgencia urinaria que deriva a un aumento en la frecuencia miccional acompañada por dolor. Este síntoma afecta hasta al 40% de los pacientes a los cuales se le ha colocado un catéter urinario por tiempo prolongado y al 15-20% entre quienes además se encuentran en cuidados paliativos (46,47) .
Etiologías
1. Alteraciones neurológicas tales como la esclerosis múltiple o lesiones medulares.
2. Irritación por catéteres vesicales.
3. Cistitis inducida por radiación o quimioterapia.
Fisiopatología
La hiperactividad del músculo detrusor está mediada por una sobreactivación de receptores colinérgicos muscarínicos, lo que resulta en contracciones espontáneas y disfunción del vaciado vesical (48,49).
Manejo
1. Tratamiento farmacológico: Anticolinérgicos (oxibutinina, solifenacina) y agentes β-agonistas (mirabegrón).
2. Intervenciones mecánicas: Ajuste del catéter vesical o consideración de alternativas como nefrostomías (46) .
Retención Urinaria
Caracterización
La retención urinaria es la incapacidad parcial o total para vaciar la vejiga, acompañada de distensión suprapúbica y dolor. Se reporta en un 10-15% de los pacientes en estadios terminales y en hasta un 25% en aquellos con cáncer pélvico avanzado (46,50) .
Etiologías
1. Obstrucción mecánica (hiperplasia prostática benigna, tumores benignos y malignos de localización pélvica).
2. Disfunción neurológica (compresión medular, alteraciones vasculares y hemorrágicas, enfermedades infecciosas, inflamatorias y autoinmunes que afectan la médula espinal).
3. Efectos secundarios de medicamentos (opioides, anticolinérgicos) (50) .
Fisiopatología
La retención urinaria ocurre por una falla en la coordinación entre la contracción del detrusor y la relajación del esfínter uretral, ya sea por causas mecánicas o neurológicas de diferente índole (47,49) .
Manejo
El manejo de este síntoma está orientado a realizar la
Enfoque integal de los cuidados paliativos
descompresión inmediata en la vejiga mediante catéter urinario. Además, se complementa con un tratamiento farmacológico específico como por ejemplo los α-bloqueadores en caso de obstrucción prostática (51) .
Incontinencia Urinaria
Caracterización
La incontinencia urinaria incluye pérdidas involuntarias de orina que pueden ser por esfuerzo, urgencia o mixta. Este síntoma afecta al 20-40% entre las mujeres mayores en cuidados paliativos y al 10-15% de los hombres (46,47).
Etiologías
1. Debilidad del esfínter uretral.
2. Atrofia vaginal posmenopáusica.
3. Deterioro cognitivo y neurológico.
Fisiopatología
En la incontinencia por esfuerzo, la pérdida del soporte uretral y la disfunción esfinteriana resultan en escapes de orina durante el aumento en la presión intraabdominal.
Manejo
El manejo se orienta al fortalecimiento de los esfínteres mediante tratamiento farmacológico (Anticolinérgicos y estrógenos tópicos), así como emplear técnicas de fisioterapia para fortalecer el suelo pélvico. Se puede utilizar dispositivos colectores externos y protectores absorbentes en pacientes con cuidados paliativos (46,49) .
Hematuria
Caracterización
La hematuria se caracteriza por la presencia de sangre
visible o microscópica en la orina, con o sin coágulos. Puede presentarse hasta en el 20% de pacientes oncológicos con neoplasias cuyo origen es urogenital o metástasis (47,49) .
Etiologías
1. Infecciones urinarias.
2. Tumores del tracto urinario.
3. Litiasis renal o cálculos vesicales.
Fisiopatología
La hematuria ocurre debido a daño en los vasos sanguíneos del tracto urinario, inflamación o invasión tumoral (46,47) .
Manejo
1. Control del sangrado: Irrigación vesical continua. 2. Tratamiento específico: Antibióticos, terapia oncológica paliativa o intervención quirúrgica, de requerirse ante el no control del sangrado mediante técnicas convencionales (46,47) .
Lesiones dermatológicas
En el contexto de los cuidados paliativos, las lesiones dermatológicas representan una fuente significativa que proporciona incomodidad física y psicológica para los pacientes. Estas pueden ser causadas por condiciones subyacentes como el cáncer, enfermedades crónicas o efectos secundarios de los tratamientos. Este capítulo aborda las más frecuentes, como úlceras tumorales, lesiones por presión, dermatitis y fungosis, brindando una descripción detallada de sus características clínicas, etiologías, fisiopatología, y estrategias para su manejo basadas en evidencia (52,53) .
Úlceras Tumorales
Caracterización Clínica
Las úlceras tumorales se caracterizan por la presencia de lesiones exofíticas o ulceradas con bordes irregulares y tejido necrótico que sangra con facilidad y frecuencia, donde puede existir secreción maloliente. Comúnmente se localizan en la piel sobre tumores primarios o metástasis superficiales, en lugares como la mama, cabeza y cuello. Sus síntomas más frecuentes son el dolor, prurito, exudado y mal olor debido a infección de etiología bacteriana. Se estima que entre el 5-10% de los pacientes oncológicos en etapas avanzadas las desarrollan (53,54) .
Etiología
1. Progresión local de neoplasias malignas invasivas. 2. Diseminación hematógena o linfática de tumores.
Fisiopatología
La proliferación tumoral invade la dermis y los vasos circundantes, causando hipoxia tisular, lo cual conlleva a una necrosis del tejido circundante y el consiguiente sangrado. La infección secundaria agrava la inflamación y contribuye al olor característico que presentan estas lesiones (54,55) .
Manejo
El manejo de las lesiones se orienta a:
1. Control del dolor: Uso de analgésicos locales (lidocaína) o sistémicos (opiáceos).
2. Manejo del exudado: Aplicación de apósitos absorbentes con cremas a base de plata o carbón activado.
3. Control de la infección y el olor: Uso de antibióticos
tanto tópicos como sistémicos además apósitos a base de carbón.
5. Cuidados psicosociales: Apoyo emocional debido al impacto estético y social (54,56) .
Lesiones por Presión
Caracterización Clínica
Las úlceras por presión son lesiones localizadas sobre prominencias óseas generalmente, con estadios que van desde un ligero eritema (estadio I) hasta úlceras profundas con exposición de tejido (estadio IV). Las localizaciones más frecuentes son en la región del sacro, talones, caderas y omóplatos. Estas lesiones se caracterizan por la presencia de dolor localizado en el área afectada, la infección secundaria a la colonización bacteriana del tejido y un proceso cicatrizal retrasado. La prevalencia en pacientes paliativos oscila entre el 2540%, dependiendo del entorno de cuidado (52,56)
Etiología
Pacientes encamados carentes de movilidad o movilización pasiva y mantiene presión prolongada sobre una zona que compromete la perfusión tisular de esta. Se describen factores de riesgo como inmovilidad, malnutrición, incontinencia.
Fisiopatología
Las úlceras por presión son el resultado de la isquemia tisular prolongada devenida a necrosis celular. La humedad y la fricción son factores asociados que aceleran el deterioro cutáneo.
Manejo
La prevención es fundamental para evitar la aparición de lesiones y está enfocada en la movilización del paciente
encamado garantizando su reposicionamiento cada 2 horas. Además, es imprescindible utilizar superficies para alivio de presión como colchones diseñados con estos fines, o dispositivos que aíslen las áreas óseas del contacto con la cama. Por otro lado, se deben tomar en cuenta los cuidados locales realizando limpieza en la zona afectada con solución salina y usando apósitos con sustancias antibióticas y de regeneración tisular empleadas en dependencia del estado presentado por la lesión. Controlar infecciones es determinante y se garantiza realizando cultivo en la región para elegir la antibioticoterapia correcta en caso de ser necesario. En estos enfermos es fundamental garantizar un estado nutricional adecuado dentro de las posibilidades del caso. Ello contribuiría en forma positiva al proceso de cicatrización (52,54,56) .
Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI)
Caracterización Clínica
La dermatitis asociada a procesos de incontinencia se caracteriza por lesiones cutáneas con aspecto eritematoso, unido a la presencia de maceración y erosiones sobre áreas en contacto con orina o heces. Las zonas que suelen estar afectadas por esta situación son el área perineal, los glúteos y muslos. Los síntomas que pueden presentarse son el ardor y prurito fundamentalmente. Puede aparecer hasta en el 50% de los pacientes con incontinencia crónica (54,55) .
Etiología
Se origina por el contacto prolongado con sustancias irritantes para la piel contenidas en la orina y las heces fecales. También se observa con frecuencia en pacientes que tienen uso prolongado de sondas vesicales o pañales.
Fisiopatología
La humedad generada en la zona por la orina, las heces o el sudor, altera la barrera cutánea, facilitando la colonización bacteriana y fúngica que ocasiona la inflamación local.
Manejo
En estos casos es de vital importancia los cuidados preventivos en las zonas que son más vulnerables a afectarse. Esto se logra al cambiar frecuentemente los pañales, y usar barreras cutáneas para aislar la zona de las sustancias irritantes.
El tratamiento se enfoca en emplear cremas con óxido de zinc, antifúngicos tópicos, si hay evidencia de infección (52,53) .
Fungosis Cutánea
Caracterización Clínica
Se caracteriza por placas con aspecto eritematoso, acompañado de descamación y prurito. Se localiza generalmente en zonas intertriginosas como son las axilas e ingles. Tiene una prevalencia del 15-30% en pacientes paliativos (52,53) .
Etiología
Se trata de una infección fúngica cuyo agente patógeno más frecuente es la Candida albicans. Se describen factores predisponentes como la inmunosupresión presente en los pacientes con enfermedades neoplásicas, entre otras, así como la humedad mantenida en las zonas afectadas, lo que condiciona la proliferación fúngica (53,54) .
Fisiopatología
En un ambiente local donde predomina la humedad y la
Enfoque integal de los cuidados paliativos
alteración del microbioma se propicia la proliferación de hongos que causan estas lesiones características.
Manejo
Al igual que en la mayoría de las infecciones cutáneas la higiene es el factor preventivo en estos casos. Esto se logra manteniendo la piel limpia y seca, lo cual alteraría el ambiente favorable para el desarrollo de hongos. Una vez instaurada las lesiones se recomienda utilizar antifúngicos como el Clotrimazol tópico o fluconazol oral (54,55) .
Conclusión
Ante lesiones dermatológicas en cuidados paliativos, se requiere un enfoque integral que considere la prevención, el control de síntomas y el apoyo psicosocial. La colaboración interdisciplinaria es esencial para mejorar la calidad de vida del paciente en estas circunstancias (56) .
Evaluación Emocional: Depresión, Ansiedad, entre otras.
Las alteraciones emocionales, como la depresión, la ansiedad y el distrés, son comunes en pacientes que reciben cuidados paliativos. Estas condiciones pueden afectar profundamente la calidad de vida y la capacidad para afrontar el proceso impuesto por la enfermedad. El abordaje de dichas dolencias requiere una evaluación multidimensional y un manejo integral combinando terapias farmacológicas, psicológicas y sociales. La colaboración interdisciplinaria es clave para mejorar la calidad de vida en los enfermos y sus familias (56,57).
Depresión
La depresión en estos pacientes se caracteriza por síntomas como tristeza persistente, anhedonia, fatiga, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, sentimientos
de culpa o inutilidad, y pensamientos sobre la muerte. Este estado puede contribuir en manera significativa a la reducción en la calidad de vida y la disminución en la adherencia al tratamiento. La prevalencia manifestada por esta dolencia en pacientes paliativos, varía entre el 15-50% dependiendo de la metodología diagnóstica utilizada. Se reporta mayor riesgo en personas prescritas con cáncer avanzado y enfermedades crónicas progresivas (48,58) .
Etiología
La etiología de esta enfermedad puede dividirse para su comprensión en:
• Factores biológicos: Incluye alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, dopamina y noradrenalina.
• Factores psicológicos: Predomina la percepción de pérdida, miedo al dolor y la muerte, así como el aislamiento en que se encuentran con frecuencia los pacientes.
• Factores sociales: Incluye la falta de apoyo social, tensiones familiares y barreras financieras (59) .
Fisiopatología
La depresión en cuidados paliativos implica alteraciones en ejes neurobiológicos clave:
• Eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA): Hipercortisolemia prolongada.
• Neuroinflamación: Aumento de citocinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-α.
• Disminución de neurotransmisores: Reducción de serotonina y dopamina en regiones cerebrales críticas (59) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Manejo
Para la evaluación y diagnóstico de esta enfermedad en estos pacientes se utilizan pruebas que consiste en escalas validadas como el PHQ-9 o el HADS. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos la Psicoterapia con diferentes modalidades, como la terapia cognitivoconductual (TCC) y la terapia de aceptación y compromiso (ACT). El tratamiento farmacológico está orientado a usar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como sertralina, citalopram. Se han utilizado intervenciones complementarias para el apoyo psicoemocional en dichas personas como el Mindfulness y arteterapia (60,61).
Ansiedad
Desde la mirada clínica, la ansiedad se caracteriza por la presencia de nerviosismo, inquietud, tensión muscular, taquicardia, dificultad para concentrarse, e insomnio. Existen diferentes formas en que esta enfermedad puede presentarse o manifestarse, los tipos más comunes son la ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobia relacionada con procedimientos médicos, entre otros. Esta dolencia afecta al 10-30% de los pacientes en cuidados paliativos. Particularmente se describe una alta comorbilidad con la depresión, lo cual pudiera potenciar la gravedad del caso (61,62).
Etiología
Como sucede con la depresión, en la ansiedad se pueden dividir sus factores etiológicos en:
• Factores biológicos: Desequilibrio de GABA y glutamato.
• Factores psicológicos: Temor al sufrimiento, preocupaciones por la familia.
• Factores sociales: Aislamiento, incertidumbre financiera (61,62) .
Fisiopatología
La ansiedad implica una hiperactivación del sistema nervioso simpático y el eje HHA. Ello conduce al desencadenamiento de una hiperactividad amigdalina caracterizada por una respuesta exagerada al estrés. Por otro lado, se puede observar una disminución del control prefrontal que provoca dificultad para regular emociones (59) .
Manejo
Para la evaluación y diagnóstico de esta enfermedad se utilizan las escalas GAD-7, HADS. La psicoterapia es una herramienta terapéutica fundamental en estos casos utilizando la TCC enfocada en control de pensamientos catastrofistas. Estas técnicas pueden reforzarse con ejercicios de relajación mediante respiración diafragmática y meditación guiada. Dentro del arsenal farmacoterapéutico se puede encontrar las benzodiacepinas, actuando en primera línea sobre los episodios de ansiedad aguda; buspirona o pregabalina para controlar los síntomas crónicos (59) .
Distrés Emocional
En el distrés emocional predominan síntomas tales como la angustia extrema, desesperanza, aislamiento, dificultad para tomar decisiones, lo que puede interferir con la capacidad de adaptación y el afrontamiento. Esta entidad aparece en el 40% de los pacientes paliativos, siendo mayor la prevalencia en aquellos más jóvenes y con carga sintomática elevada (59,60) .
Etiología
El distrés emocional puede tener su origen en factores individuales como el tipo de personalidad o las estrategias para el afrontamiento previas. Pueden aparecer también componentes externos como causa, entre los que
Enfoque integal de los cuidados paliativos
podemos mencionar el diagnóstico reciente sobre una patología o la falta de apoyo (48,59) .
Fisiopatología
El distrés se relaciona con una disfunción en el circuito del estrés (amígdala, hipotálamo, corteza prefrontal) y niveles elevados de cortisol (59,60) .
Manejo
Para el diagnóstico se utiliza la escala de distrés emocional (NCCN). Y en estos casos son fundamentales las intervenciones psicosociales. Dentro del tratamiento farmacológico se deben prescribir antidepresivos o ansiolíticos según necesidad (48,58) .
Concepto y Valoración del Dolor
El dolor es uno de los síntomas más comunes y angustiantes para los pacientes que reciben cuidados paliativos. Su manejo eficaz es esencial para mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento.
Definición
El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tésico real o potencial, o descrita en términos de dicho daño (IASP, 2020). En cuidados paliativos, tiene componentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales como principales causas. Se estima que el 60-90% entre los pacientes con cáncer avanzado lo presentan, mientras que el 50% de quienes padecen insuficiencia cardíaca avanzada o EPOC experimentan dolor significativo.
El manejo eficaz del dolor en cuidados paliativos requiere una evaluación integral y un enfoque multimodal que aborde los aspectos físicos, emocionales y sociales. Aplicar adecuadamente la escala analgésica establecida
por la OMS y las intervenciones complementarias, son fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente (63,64)
Etiología
Desde su etiología podemos dividir los orígenes del dolor, en aquel con causa oncológica, no oncológica y por factores psicosociales. El primero en ser mencionado puede ocasionarse por invasión tumoral, metástasis óseas o compresión nerviosa. En el caso del segundo, puede tener su raíz en enfermedades neurodegenerativas, insuficiencia orgánica crónica, entre otros. Las manifestaciones del tercero suelen asociarse a ansiedad, depresión, y aislamiento (63,65).
Fisiopatología
Desde el punto de vista fisiopatológico, el dolor puede clasificarse según sus mecanismos de producción, tales como:
• Dolor nociceptivo: Caracterizado por la activación de receptores por daño tésico (somático o visceral).
• Dolor neuropático: Provocado por la lesión o disfunción del sistema nervioso.
• Dolor mixto: Cuando existe la combinación de mecanismos nociceptivos y neuropáticos (63,66,67)
Escalas para valorar el dolor
Valoración del Dolor
Existen diferentes métodos estudiados y validados para la evaluación de pacientes que presentan dolor. Entre ellos tenemos algunas escalas de valoración, enumeradas y descritas a continuación:
Escala Visual Análoga (EVA) Medición subjetiva de la intensidad del dolor.
Figura 9.
Escala visual analógica
Nota: La Escala Visual Análoga (EVA) es un instrumento de medición del dolor que consiste en una línea de 10 cm, donde 0 indica “sin dolor” y 10 “el peor dolor imaginable.
Figura 10.
Escala numérica del dolor
Nota: Una nota a una escala de dolor numérica (EDN) del 0 al 10.
Figura 11.
Escala Verbal Simple
Nota: La Escala Verbal Simple (EVS) es un método subjetivo de evaluación del dolor.
ARTE
ACOMPAÑAR: Enfoque integal de los cuidados paliativos
Escala Visual Analógica (EVA)
Nada de Dolor El peor dolor imaginable
Escala Numérica (EN)
Valoración del dolor de 0 a 10.
Escala Numérica (EN): Valoración del dolor de 0 a 10.
Escala numérica
Sin Dolor Dolor Suave
Dolor Moderado
Dolor Intenso
Figura 12. Cuestionario McGill
Herramientas multidimensionales
Cuestionario McGill, Pain Assessment in Advanced Dementia
(PAINAD).
Nombre paciente:
PRI: S:A :E :M :P RI (T): PPI:
Fecha: Hora:a m/pm (1-10) (11-15) (16) (17-20) (1-20)
Espamódico, Temblor, Palpitante, Latente, Golpeteo
2. Creciente, Repentino, Provocado
3. Punzante, Taladrante, Perforante, Puñalada, Lancinante
4. Agudo, cortante, lacerado
5. Pellizcante, Prensante, Picante, Calambres, Aplastante
6. Tirante, Tracción, Desgarrador
11. Cansado, Exhaustivo
12. Nauseabundo, Sofocante
14. Agotador, Debilitante, Cruel, Perverso, Mortal
15. Desdichado, Cegador
16. Incómo, Perturbador, Abatido, Intenso, Inaguatable
17. Difuso, Irradiante, Penetrante, Que traspasa
18. Apretado, Entumecido, Estirante, Abrumador, Desgarrador
Breve
Momentáneo
Transitorio
Nota: El Cuestionario de McGill mide el dolor a través de diferentes dimensiones y ha sido validado en diversas poblaciones
7. Caliente, Quemazón, Escalado, Quemadura
8. Punción, Picazón, Escozor, Picadura
9. Insensibilidad, Sensibilidad, Hiriente, Dolorido, Fuerte
9. Blando, Tenso, Áspero, Terrible
19. Fresco, Frío Helado
20. Persistente, Nauseabundo, Agonizante, Horroroso, Torturante
PPI
0 - Sin Dolor
• 1 - Suave
2 - Incómodo
• 3 - Angustioso
• 4 - Horrible
• 5 - Agudísimo
Comentarios:
Rítmico
Periódico
Intermitente
E: Externo
I: Interno
Contínuo Estable Constante
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Descripción de las escalas para la valoración del dolor
Para elegir el instrumento idóneo en cada caso, debemos tomar en cuenta algunos de los elementos (ventajas y limitaciones) que se describen a continuación:
Escala Visual Análoga (EVA)
Consiste en una línea recta de 10 cm, donde un extremo indica “ausencia de dolor” y el otro, “el peor dolor imaginable”. El paciente marca un punto en ella que refleja la intensidad del suyo.
Ventajas: Fácil de aplicar, adecuada para pacientes con buena comprensión visual y capacidad motora.
Limitaciones: Puede ser difícil de usar en pacientes con deterioro cognitivo o limitaciones físicas.
Escala Numérica (EN)
Se solicita al paciente que califique su dolor en una escala de 0 a 10, donde 0 significa “sin dolor” y 10 representa “el peor dolor imaginable”.
Ventajas: Simple, ampliamente utilizada y efectiva en pacientes con capacidad para asignar números al dolor.
Limitaciones: Puede no ser adecuada para niños pequeños o pacientes con discapacidades cognitivas.
Escala Verbal Simple (EVS)
Clasifica el dolor en categorías verbales como leve, moderado o severo. A veces se añaden más, como “ausente” o “intolerable”.
Ventajas: Sencilla, útil en pacientes con barreras lingüísticas o limitaciones cognitivas leves. Limitaciones: Menos precisa en la medición de cambios pequeños en la intensidad del dolor.
Herramientas Multidimensionales
Estas herramientas permiten evaluar no sólo la intensidad del dolor, sino también su localización, calidad y efectos en la funcionalidad del paciente.
Cuestionario McGill: Evalúa el dolor a través de 20 grupos de descriptores sensoriales, afectivos y evaluativos, junto con una escala para la intensidad del dolor presente.
Ventajas: Ofrece una visión detallada de las características del dolor.
Limitaciones: Requiere más tiempo para su aplicación, lo que puede ser un reto en pacientes con dolor agudo o deterioro cognitivo.
Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)
Diseñado para pacientes con demencia avanzada. Evalúa indicadores no verbales como expresiones faciales, vocalizaciones, postura corporal, respiración y la necesidad de consuelo.
Ventajas: Útil en pacientes no comunicativos. Limitaciones: Puede ser subjetivo y depender de la experiencia del evaluador (63,65)
Evaluación Integral
La valoración del dolor debe incluir sus características fundamentales, como son:
1. Localización, calidad, intensidad, duración.
2. Factores desencadenantes y de alivio.
3. Impacto funcional y emocional (64) .
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Clasificación del dolor
Tomando en cuenta lo antes descrito podemos clasificar el dolor de dos formas (aunque existen otras clasificaciones):
Según Duración
Agudo: Asociado a daño tésico reciente, autolimitado.
Crónico: Persiste más allá de la curación tésica o dura más de 3 meses.
Según Origen
Somático: Es un dolor bien localizado, asociado a lesiones originadas en los huesos, músculos y piel. Visceral: Es un dolor difuso, asociado a órganos internos.
Neuropático: Se caracteriza por un dolor de carácter quemante asociado a hormigueo que el paciente puede describir como un choque eléctrico (63,65) .
Control del dolor
Opciones Farmacológicas
Opioides: Fentanilo, morfina, metadona.
Coanalgésicos: Antidepresivos (amitriptilina), anticonvulsivantes (gabapentina).
Anestésicos locales: Bloqueos nerviosos, infusiones epidurales.
Métodos No Farmacológicos
Psicoterapia: Manejo del distrés asociado al dolor. Fisioterapia: Calor local, masajes. Técnicas complementarias: Acupuntura, mindfulness (66) .
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Manejo del Dolor (Escala Analgésica de la OMS)
Primera línea: Analgésicos no opioides (paracetamol, AINEs).
Segunda línea: Opioides débiles (codeína, tramadol) asociados a no opioides.
Tercera línea: Opioides fuertes (morfina, fentanilo) asociados a no opioides (66) .

El proceso de muerte y duelo
Introducción
El proceso devenido con el duelo y la muerte en el contexto de los cuidados paliativos, está entre los temas más complejos y discutidos en la atención sanitaria contemporánea. El fallecimiento, como fenómeno humano universal, ha suscitado profundas reflexiones que van desde la filosofía hasta la práctica clínica, generando un amplio espectro en respuestas emocionales y profesionales. Este capítulo se propone examinar las dimensiones del proceso de duelo enfrentado por los pacientes y sus familias. También pretende reconocer el papel crucial desempeñado por los profesionales de enfermería con su gestión en estos momentos críticos del existir. La labor integral en cuidados paliativos no sólo implica el alivio del sufrimiento físico, además toma en consideración a los aspectos psicológicos, sociales y espirituales emergidos durante la cercanía de la expiración (68) .
Afrontar el deceso conlleva un gran peso emocional y, a menudo, supone miedos y ansiedades tanto para los pacientes como para sus familiares. Los enfermeros, responsables de la atención integral, se convierten en los acompañantes más cercanos durante este proceso, desarrollando habilidades no sólo técnicas, sino también afectivas, esenciales para brindar un cuidado humanizado y empático. Esta sensible implicación permite que el profesional pueda ofrecer apoyo, consuelo y respuestas, a las necesidades de quienes enfrentan la expiración. Ello a su vez contribuye a la calidad de vida en las etapas finales (68,69) .
El fenómeno muerte ha sido objeto de reflexión al transcurrir la historia, siendo un tema recurrente en diversas disciplinas. Filósofos, antropólogos y científicos sociales lo han explorado desde distintos ángulos, evidenciando algo particular: aunque es inevitable, sigue
siendo una cuestión, a menudo obviada en discusiones de la cotidianidad. Esta evasión cultural se traduce a una comprensible angustia ante la finitud, la cual indica una desconexión entre la experiencia de la vida y la aceptación del deceso. La necesidad de reconfigurar la percepción sobre este como una parte natural del ciclo vital se convierte, entonces, en una tarea fundamental para los profesionales que se enfrentan al fallecimiento humano en su ejercicio diario (14,70) .
La discusión sobre la muerte, aunque a menudo relegada al ámbito privado, puede abrir espacios destinados a la reflexión, facilitando la comprensión y el afrontamiento hacia estos momentos de pérdida. En diferentes contextos culturales, como es el caso de algunos países europeos, se ha empezado a promover un enfoque más naturalizado sobre el fallecimiento. En naciones como Inglaterra, se desarrollan iniciativas como el “Natural Death Center”, contribuyendo a integrar la defunción en el discurso público, alentando un proceso que reconcilia al individuo con su finitud, promoviendo así un morir más “natural” y contemplado como parte intrínseca de la experiencia humana (71,72) .
Es imperativo, los profesionales dedicados a la enfermería sean formados, no sólo en los aspectos técnicos de la atención, también es preciso suceda desde la dimensión emocional implicada frente a pacientes terminales. Esta preparación debe estar orientada hacia el desarrollo de habilidades que permitan a dicho personal gestionar su propio miedo y ansiedad ante la muerte. Así se favorece una relación más auténtica y compasiva con la persona enferma y su familia. La capacidad para proporcionar cuidados centrados en el ser humano, y responder efectivamente a las emociones sostenidas por los demás, es fundamental para ofrecer un apoyo significativo en los momentos más difíciles de la vida (14) .
En este sentido, la identificación y gestión del duelo son componentes críticos en la atención paliativa. Este se
Enfoque integal de los cuidados paliativos
presenta como una respuesta adaptativa ante la pérdida, caracterizada por un amplio rango de emociones cambiantes según el contexto cultural y social del doliente. La formación adecuada del enfermero incluye el reconocer estas manifestaciones, lo cual es esencial para evitar se desarrollen desenlaces complicados. La intervención oportuna puede marcar una diferencia significativa en el proceso de sanación y conciliación de los familiares, quienes a menudo se enfrentan a reacciones que requieren cuidado profesional (71) .
El papel del profesional dedicado a la enfermería se amplía y supera la mera administración de medicación. Se involucran intervenciones facilitadoras en el proceso de duelo, como la escucha activa y el crear rituales culturales que permitan a los dolientes expresar su tristeza y encontrar consuelo. Estos aspectos son fundamentales para fomentar un ambiente en el cual los pacientes y sus familias se sientan seguros al expresar emociones y preocupaciones. Ante esta perspectiva, la formación en habilidades comunicativas y el desarrollo de la empatía, se erigen como herramientas indispensables, capacitando al enfermero para ofrecer atención no sólo competente, también, profundamente humanizada (68,73) .
Por lo tanto, abordar el duelo en el contexto de los cuidados paliativos, implica una responsabilidad compartida tanto con los pacientes como con sus seres queridos. El personal de enfermería tiene en su deber, facilitar un entorno donde las emociones puedan ser expresadas y procesadas, guiando a las familias a través de sus distintos estadios. Sin embargo, el desafío radica en que, socialmente, con frecuencia se ignoran las conversaciones sobre la muerte, lo cual puede acentuar la deshumanización del proceso y dificultar la comunicación abierta sobre el mismo (70,74) .
Este capítulo analizará en profundidad las complejas interacciones entre la muerte, el duelo y los cuidados paliativos. Por ello hace énfasis en cuán necesario es
capacitar a los profesionales para enfrentar su propia percepción sobre la pérdida y, a su vez, ser competentes al proporcionar el apoyo necesario a quienes más lo requieren en sus últimas etapas de vida. Con un enfoque en la formación integral y la humanización de la asistencia, se espera que esta obra contribuya a mejorar la calidad en la atención y acompañamiento a los pacientes y sus familias, al transitar momentos tan críticos.
Aspectos socioculturales y psicológicos de la muerte
La muerte, entendida como el cese de la existencia, marca un hito en la finitud para ella. Es traducida a un fenómeno que, a menudo, suscita dolor y angustia, y se opone a la noción de progreso (Barreto et al., 2001). Este proceso puede conducir a la negación e invisibilización del hecho, lo cual intensifica el riesgo de desocialización del individuo (75) .
No obstante, como señala Neimeyer (2002), el ser humano, buscando comprender el mundo a través de un prisma simbólico, asigna significados a la pérdida y a la muerte. Estos emergen desde interpretaciones, creencias, rituales y prácticas culturales, destinados a dar sentido a un evento que, en otro modo, podría quedar como un hecho vacío y desconcertante.
La muerte también se relaciona intrínsecamente con la identidad del individuo, su autopercepción y la sensación de autoeficacia, entendida esta última como la apreciación del control personal sobre los acontecimientos. Para aquellas personas que construyen su ser a través del cuidado del otro, generalmente mujeres, esta puede representar no sólo la pérdida del ser querido, además se relaciona con la disolución de su sentido de competencia, generando un impacto negativo en su autoestima (76,77) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
El duelo, tras una pérdida significativa, es un proceso que puede desencadenar sensaciones de tristeza, desmotivación y pensamientos negativos. El doliente, atravesando su caos emocional, suele experimentar una transformación en su percepción del mundo, perdiendo las nociones de seguridad e infinitud en la vida. Asimismo, la naturaleza de este luto está condicionada por la forma en cómo se percibe la amenazante partida (por ejemplo, la muerte súbita de un ser querido podría generar una mayor angustia). Además está signada por la disponibilidad de recursos para el afrontamiento y apoyo social (73) .
Pese a su carácter doloroso, la muerte puede ser reinterpretada como un fenómeno natural y, en muchos casos, aceptable, especialmente cuando ocurre tras una vida plena. El temor radica, en gran medida, en la idea de la inexistencia y en el sufrimiento que puede conllevar este proceso (78). De hecho, rituales, religiones y filosofías para abordarla, prevalecen desde tiempos inmemoriales, surgiendo como respuesta al miedo provocado por la finitud (79). Conversar sobre ella y mantener su presencia en nuestra conciencia se convierte en un mecanismo de prevención ante posibles duelos crónicos o patológicos.
La conciencia de la finitud, tanto propia como ajena, enfatiza la cercanía a la muerte, invitándonos a coexistir con plenitud. Este reconocimiento puede facilitar la preparación ante pérdidas inminentes, alentándonos a reflexionar sobre cómo deseamos vivir en función de dicha eventualidad. Así, abordarla, se vuelve esencial no sólo para enfrentar la partida física del ser querido, también ayudará a normalizar estas experiencias, aliviando la soledad y fomentando un aprendizaje compartido entre los miembros de la comunidad (69,80) .
La educación sobre la muerte debería formar parte de la enseñanza en las escuelas, abordándose en manera directa y sin eufemismos. Como destacan Poch y Herrero (2003), la falta de formación al respecto puede
obstaculizar los procesos desencadenados por el duelo en el futuro. Por ende, no debe ser concebida como un estigma, sino como una parte intrínseca en la existencia, donde es natural experimentar varias emociones, tales como tristeza, ira o alivio (81,82) .
La expresión emocional, así como el ritual del luto, juegan un papel fundamental en la construcción de un entorno social, desde el apoyo y la solidaridad, frente a la experiencia del duelo. Cuando se comparten las vivencias asociadas a la pérdida, se les otorga significado y forma, facilitando el reconocimiento del dolor y la búsqueda de ayuda. Hasta el siglo XVIII, la muerte era un acontecimiento común y compartido en la vida familiar, aunque con el tiempo se ha producido un desplazamiento en su percepción a un ámbito más privado y menos accesible, lo que ha generado la creación de un tabú (83)
En la actualidad, la muerte se encuentra a menudo oculta tras la institucionalización en los procesos de fallecimiento. Allí la experiencia personal se ha sustituido por un enfoque clínico, aislando al individuo en su momento final (84). Esto se traduce a que muchos enfermos, incluso en su etapa postrera, permanecen en la ignorancia sobre su estado, lo cual limita su capacidad para preparar sus últimos días y afecta el adecuado tiempo destinado al duelo (85,86) .
La diversidad cultural en torno a la muerte también requiere atención. Personas de diferentes orígenes pueden mantener visiones y prácticas distintas respecto al momento devenido en su fallecimiento, las cuales no siempre son tenidas en cuenta en la tradición occidental predominante. Por ello, se evidencia cuán necesario es abordar el deceso con una perspectiva que respete estas diferencias en el ámbito de los cuidados paliativos (24,87,88) .
En resumen, la muerte es un constructo social que varía según la idiosincrasia y las experiencias individuales. Ello hace imprescindible el trabajo desde una competencia
Tabla 27.
Aspectos
Socioculturales de la Muerte
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Nota: Elaboración propia, Aspectos
Socioculturales de la Muerte
cultural, guiada al respeto hacia la diversidad en la comprensión y afrontamiento del hecho de morir. El discernimiento sobre una visión teológica particular, como la del Islam, ilustra cómo las creencias religiosas matizan estas vivencias, donde la partida y el juicio final son interpretados a través de lentes que han sido influenciadas por tradiciones previas (89,90) .
Aspectos
Descripción
Variaciones en la percepción y rituales asociados a la muerte en diferentes culturas.
Proceso de Duelo identidad y autoestima del doliente en la vivencia del duelo.
Tabú y Evasión
Necesidad de Educación
Aislamiento de la muerte en ámbitos institucionales, generando un tabú social.
Importancia de incluir la educación sobre la muerte en la formación de jóvenes.
Las personas pertenecientes a disímiles culturas, en el tramo final hacia su finitud, experimentan el fenómeno de la diferencia. Esto sucede porque su entendimiento sobre la muerte no se corresponde con la tradición occidental. El deceso no es gestionado desde la diversidad, y está sometido a las costumbres sociales dominantes. La investigación plantea la necesidad del respeto a estas divergentes actitudes frente a ello, y así conseguir una competencia distintiva en el ámbito de los cuidados paliativos (87) .
La muerte es una idea construida por la sociedad. Cada cultura tiene una visión coherente tratando de explicar su representación. El afrontamiento a esta vivencia depende en gran medida de dónde proviene la persona y el peso identitario que tenga en ella el suceso morir. Aunque la percepción personal está asociada a las tradiciones, comparte un componente individual en función de sus propias experiencias al planificar los últimos días (87,88) .
Gestionar la diversidad cultural en la terminalidad, tal
como se ha expresado anteriormente, se convierte en una nueva demanda de salud para quienes trabajan con pacientes en su etapa final. Este nuevo requerimiento debe analizarse para poder abordarlo en forma integral y asegurar la equidad en la asistencia dedicada a pacientes provenientes de diferentes tradiciones. En un mundo plural y sin fronteras, tal cual lo vivimos, para atender el proceso de morir se hace necesario conocer la fe profesada por los que están cercanos a la muerte, así como sus ritos, celebraciones y aspiraciones. Entonces se lograría poder acompañarlos a caminar por el último tramo vital, agarrado a sus raíces, reencontrando el sentido profundo de la vida pasada, y posiblemente futura, según la visión trascendente poseída por la persona (87) .
En este caso, la experiencia de Fabala nos lleva a una visión sobre la divinidad procedente fundamentalmente del islamismo, aunque en ocasiones expone una fe animista perteneciente a la cultura del poblado. Como en muchas otras cosas, en la perspectiva relacionada a la muerte, la corriente islámica tiene influencia desde la tradición judeo-cristiana. Los muertos resucitarán al final de los tiempos. Habrá un juicio y cada uno será juzgado por sus acciones. Del resultado, se seguirá una condenación para quienes hayan procedido mal, la cual, para la mayoría de los musulmanes, no será eterna gracias a la intervención hecha por Mahoma. Así como para los cristianos hay un pecado “no perdonable” (el cometido contra el Espíritu Santo), para los otros este consiste en asociar a Dios con otras divinidades. En la balanza pesará más que todas, las obras buenas realizadas por el fiel (87,89) .
Conceptualización del Duelo
El duelo ha sido objeto de estudio desde múltiples disciplinas, incluidas la psicología, la sociología y la medicina. Según la teoría de Kübler-Ross (91), los individuos tienden a atravesar diferentes etapas emocionales,
Enfoque integal de los cuidados paliativos
como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sin embargo, no todos los modelos se limitan a fases fijas, lo cual subraya la importancia de procesos que facilitan la adaptación individual ante la pérdida.
El duelo se define como respuesta emocional ante una pérdida, caracterizada por su manifestación singular en cada individuo. Esta se ve influenciada por sus experiencias personales, expectativas culturales y creencias espirituales. El proceso de afrontarlo implica una etapa reconocida como luto, así como expresiones externas y sociales del mismo, además asume procederes asociados a dicha carencia. En su mayoría, los rituales para llevar esta pena son conductas enseñadas y moldeadas por el contexto raigal. Un ejemplo en ello es el rito judío del Shiva´ah, que no sólo fomenta la ayuda comunitaria hacia los dolientes, también establece posibilidades sobre el comportamiento de los supervivientes, y al mismo tiempo refuerza las tradiciones y los vínculos.
Por otro lado, el concepto de “pesar”, abarca tanto el duelo como el luto, e incluye las respuestas emocionales y las manifestaciones externas del individuo mientras experimenta la pérdida. La comprensión sobre los distintos tipos de duelo puede resultar fundamental para que los profesionales dedicados a la enfermería planifiquen e implementen cuidados adecuados y efectivos (68) .
El proceso de duelo
La teoría más reconocida para abordar el proceso del duelo tras la muerte de un ser querido es la propuesta por Elisabeth Kübler-Ross (92). Esta sostiene que cualquier individuo atraviesa diversas fases para su readaptación psicológica antes de poder aceptar una pérdida en su vida. Kübler-Ross identifica cinco etapas, descritas a continuación:
1. Negación: Esta primera etapa, se manifiesta en forma inmediata tras la pérdida, y se relaciona frecuentemente con un estado de shock o embotamiento emocional. En esta fase, el individuo puede experimentar pensamientos como: “Esto no me puede estar pasando a mí.” Es común que la persona no logre aceptar la realidad ocurrida, lo cual puede dificultar la comprensión de la situación. Además, aunque la negación puede centrarse en el propio percance, también puede implicar la minimización de su importancia o carácter definitivo (93) .
2. Ira: Una vez superada aquella fase identificada con la negación, emergen sentimientos de frustración e impotencia ante la incapacidad para revertir las consecuencias ocasionadas por la pérdida. Ello puede dar lugar a emociones como el enojo y la ira. Durante esta etapa, las personas a menudo buscan un responsable externo o incluso pueden autoculparse, expresando frases comunes como: “Si yo hubiera estado” o “Si yo hubiera hecho algo diferente”. En este momento, la búsqueda del factor desencadenante de la partida se vuelve central en el proceso del duelo (93) .
3. Negociación: En la etapa conocida como negociación, el individuo comienza a albergar la esperanza en que todo pueda regresar a la normalidad. Un caso típico es el de aquel paciente, quien, aun cuando los médicos han declarado su incurabilidad, sigue explorando tratamientos alternativos. Las reflexiones del tipo: “¿Qué hubiera pasado si...?” son representativas en esta fase, en la cual la persona intenta retroceder en el tiempo mentalmente, pensando en cómo podrían haber cambiado las cosas (76,93) .
4. Depresión: Durante esta fase, el individuo comienza a afrontar la realidad de la pérdida en manera más definitiva. Ello provoca sentimientos relacionados con tristeza y desesperanza. También se manifiestan síntomas típicos en episodios depresivos, como el aislamiento social y la falta de motivación. Desde este estado, la vida puede parecer carente de sentido, al menos momentáneamente. La frase que encapsula esta etapa es: “Extraño a mi ser querido, ¿por qué debería continuar?”. Cuando la persona se centra en el presente, puede experimentar un vacío profundo y un intenso dolor, lo cual a menudo se manifiesta como agotamiento físico y mental (77,93) .
5. Aceptación: La última etapa del duelo es la aceptación. Se caracteriza por un estado de serenidad asociado a la comprensión sobre la muerte y las pérdidas como componentes inevitables en la existencia humana. Esta fase se relaciona con el asumir la irreversibilidad de la partida. La idea fundamental en estos momentos puede manifestarse con la frase: “Todo estará bien.” El individuo empieza a aceptar la nueva realidad, entendiendo que, aunque la persona querida ya no esté físicamente, debe aprender a convivir con esta nueva circunstancia y continuar su proceso de crecimiento personal en medio del dolor (71,93)
A continuación, se presenta un organizador gráfico que resume las cinco etapas del duelo:
Etapa Descripción
Negación
Ira Frustración y enojo ante la incapacidad de revertir la situación. Negociación Búsqueda d e opciones p ara volver a u na " normalidad" previa, con pensamientos sobre el pasado.
Depresión Aceptación de la realidad de la pérdida, surgen sentimientos de tristeza y desesperanza.
Tabla 28. Etapas del duelo
Nota: Esta estructura ofrece una representación clara y concisa del proceso del duelo, facilitando la comprensión de las complejidades emocionales implicadas en este fenómeno humano. Elaboración propia. Etapas del duelo
Aceptación Comprensión de l a mortalidad y a prendizaje d e la c onvivencia con la pérdida.
La tanatología, como disciplina para el estudio de los procesos: muerte y duelo, ha sido objetada en diversas teorías y enfoques. Elisabeth Kübler-Ross (81), reconocida tanatóloga y psiquiatra, desarrolló un modelo ampliamente conocido y descrito en cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sin embargo, este patrón ha sido criticado, principalmente por la percepción de que postula un rol pasivo para el doliente, sugiriendo, este transita inevitablemente por estas fases en forma lineal y universal (92). En contraste, el duelo es un camino profundamente individual en el cual se requiere una participación del sujeto en el momento de experimentarlo (93)
Ante esta perspectiva, William Worden, psicólogo especializado en el duelo, propone un modelo centrado en tareas. Este otorga un papel más protagónico al individuo mientras transita por dicho proceso y consta de cuatro tareas fundamentales (77):
• Aceptar la realidad de la pérdida.
• Procesamiento de las emociones y la experiencia del dolor asociado a la pérdida.
• Adaptación a un entorno sin la persona fallecida.
• Reajuste emocional en relación con la persona que ha partido mientras se sigue adelante con la vida.
Este modelo se complementa con la teoría del proceso dual de Stroebe y Schut. Ella sostiene, los dolientes oscilan entre dos tipos de progresiones: aquellos orientados a la pérdida (incluyendo el procesamiento del dolor y la rememoración) y los encaminados a la reconstrucción (abarcando la mirada hacia el futuro y la recuperación del sentido sobre la vida). En los casos donde fluye el duelo natural, se observa que la primera dirección predomina
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Ilustración 1.
Diagrama gráfico fases del duelo y los modelos relacionados
Nota: Diagrama gráfico que ilustra las fases del duelo y los modelos relacionados, como el modelo de las cinco etapas de Kubler-Ross, el modelo de tareas de William Worden, y el modelo de proceso dual de Stroebe y Schut. Está diseñado para explicar cómo se interrelacionan estos modelos dentro del proceso de duelo (93,94)
en las fases iniciales, mientras, en las etapas posteriores, el segundo proceder cobra mayor relevancia (94) .
Por otro lado, Robert Neymeier, destacado psicólogo, ofrece una visión que complementa los enfoques anteriores, al considerar el duelo como un proceso para la reconstrucción de significados. Desde su apreciación, esta experiencia brinda la oportunidad de reafirmar o rehacer un mundo personal previamente alterado por la pérdida. Ello exige una dedicación activa por parte del doliente para reevaluar y, si es necesario, reformar su sistema de figuraciones, así como para establecer una nueva identidad con la cual pueda generar coherencia en un mundo transformado por la ausencia (95) .
Es esencial examinar algo, aunque los seres humanos poseen recursos personales que les permiten afrontar el duelo, existe una variabilidad significativa en la gestión de estos. Ello está en función de factores tales como la personalidad, la madurez emocional alcanzada, las vivencias previas y la capacidad cognitiva. Además, dicho proceso, también posee una dimensión social, pues está influenciado por el contexto sociocultural, las creencias comunitarias, los cambios de rol y la validación pública para las transformaciones. El apoyo del entorno, junto con el reconocimiento y la validación del dolor, resulta fundamental durante este trance (81,92) .
Modelo de Kübler-Ross
Modelo de Worden
Modelo de Stroche y Schiut
Adaptado
Rol del profesional de enfermería en el duelo
El profesional de enfermería juega un papel fundamental en el proceso de atención a las personas que se encuentran atravesando un duelo tomando en cuenta que este refleja una respuesta de adaptación a la realidad vigente de la persona. El duelo surge como consecuencia de la pérdida de un familiar y se caracteriza por emociones como la pena y tristeza profundas. Que pueden expresarse de diferentes maneras y se asocia al contexto cultural, social y familiar en que se desenvuelva el doliente(93,94). Expresar las emociones es normal y necesario pues ayuda al afrontamiento de la partida. Cuando el abordaje no es adecuado es posible la aparición de riesgos que derivan en complicaciones del proceso. Estos elementos deben ser tomados en cuenta por los profesionales de enfermería con el propósito de detectar a tiempo las manifestaciones alarmantes (71) .
Son varias las manifestaciones consideradas como alerta para el profesional dedicado a la enfermería, acerca de la complicación del duelo. Entre ellas se incluyen: poseer reacciones exageradas, prolongadas e intensas, descuidar significativamente el autocuidado, usar sustancias psicoactivas, tomar decisiones impulsivas, sufrir trastornos mentales posteriores a la
Tabla 29. Factores de riesgo de duelo complicado.
Nota:
de Watson MS (71)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
pérdida, padecer deterioro funcional a largo plazo, entre otras. Una vez identificadas estas conductas alarmantes, es necesario intervenir para garantizar la contención emocional, desarrollar la escucha sin prejuicios, permitir la expresión de inquietudes y llevar a la práctica rituales tradicionales de índole cultural y religiosa en beneficio del afrontamiento y, si es necesario, considerar la remisión a expertos y/o grupos de apoyo (14,69,96) .
Tipos de duelo:
El duelo es un fenómeno universal e intrínseco a la experiencia humana, registrado desde tiempos inmemoriales en diversas culturas y sociedades. A través de la literatura, se han descrito sus diferentes tipos. Cada uno presenta particularidades influyentes sobre la forma en cómo los individuos procesan la pérdida y la muerte (95). A continuación, se exploran distintos ejemplos:
Duelo Normal
El duelo normal, también conocido como “no complicado”, se define en una reacción común ante la desaparición física de un ser querido, y se caracteriza por manifestaciones emocionales, cognitivas, sociales, físicas, conductuales y espirituales complejas. Bajo esta categoría, las personas experimentan una variedad de impresiones, entre ellas: la aceptación, incredulidad, añoranza, ira y depresión. Es importante resaltar: aunque la forma en que ocurre la muerte (si es violenta, inesperada o traumática) puede influir en la experiencia, no determina de manera categórica cómo se sentirá alguien ante la pérdida (77). Los mecanismos para el afrontamiento, tales como la resistencia y la resiliencia, así como una sensación de control personal, juegan un papel crucial en ayudar a encontrar una perspectiva positiva tras el dolor (68) .
Duelo Inadaptado
Este tipo de duelo suele identificarse también como duelo complicado o patológico, y en el predominan la intensificación y prolongación de los síntomas normales del duelo, llegando a afectar significativamente muchos de los aspectos de la vida de la persona. Esto ocurre cuando el doliente no logra integrar la pérdida en su vida de manera saludable, lo que puede llevar a complicaciones psicológicas y emocionales(75). La duración del proceso puede extenderse a meses incluso años ocasionando afecciones de orden psicoemocional y físicas como insomnio, alteraciones del apetito, fatiga entre otros.
Existen algunas variantes de duelo inadaptado que se detallan a continuación:
• Duelo sin resolver: La persona no logra integrar la pérdida en su vida de manera completa, permaneciendo anclada en el pasado.
• Duelo patológico: El duelo se vuelve excesivamente intenso y prolongado, afectando significativamente la vida de la persona.
• Duelo prolongado: El duelo se prolonga más allá de lo esperado, sin que la persona logre avanzar en el proceso de duelo.
• Duelo inhibido: La persona no expresa sus emociones de duelo, experimentando una “anestesia emocional”.
• Duelo marginado: La pérdida no es reconocida ni validada por la sociedad, las normas sociales o quienes rodean a la persona.
• Duelo distorsionado: La reacción al duelo es desproporcionada a la situación, pudiendo revivir duelos pasados.
• •Duelo retardado: La reacción emocional se retrasa en el tiempo, apareciendo más tarde, posiblemente desencadenada por otro evento estresante.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Duelo Anticipado
El duelo anticipado se presenta cuando los individuos comienzan a desconectarse emocionalmente antes de ocurrir la pérdida real. Es más común en situaciones donde la partida es esperada, como en enfermedades terminales, cuando la angustia, el shock y la negación pueden manifestarse antecediendo la muerte física (44).Este proceso permite a las personas asimilar gradualmente el dolor y preparar psicológicamente su vida para la inevitable despedida. Sin embargo, esta respuesta puede considerarse ambigua; pues, algunos lo consideran un mecanismo de preparación interna, para otros puede significar el aumento en la ansiedad y el estrés, creando altibajos emocionales (68,95) .
Duelo Sin Derecho
También conocido como “marginal” o “sin apoyo”, el duelo sin derecho ocurre cuando la relación entre el difunto y su doliente no cuenta con reconocimiento social. Esto puede surgir en vínculos tradicionalmente no aceptados, como el fallecimiento de un excónyuge, una pareja del mismo sexo o incluso al morir una mascota (75). Quienes lo experimentan, a menudo luchan entre el validar su pérdida y la presión grupal de no considerarla como tal. Este fenómeno puede llevar a la persona afectada, hacia un aislamiento considerable de la colectividad, privándola del sostén emocional necesario para procesar su dolor (77) .
Pérdida Ambigua
La pérdida ambigua, una variante del duelo sin derecho, se caracteriza por la incertidumbre. Ocurre cuando la persona fallecida está presente corporalmente, pero no es accesible psicológicamente, como en el caso de pacientes con demencia o lesiones cerebrales severas. En ocasiones, el individuo puede haber desaparecido físicamente (por ejemplo, en situaciones de secuestro),
pero el doliente mantiene un apego espiritual intenso. Este proceso presenta desafíos únicos, pues la falta de cierre y las circunstancias inciertas, pueden provocar una mayor dificultad para vivenciar dicha aflicción (92) .
Duelo Complicado
El duelo complicado se identifica cuando la persona experimenta una dificultad significativa para avanzar tras la pérdida. Este puede conllevar sentimientos de añoranza persistente, incapacidad para aceptar la muerte del ser querido, o una profunda amargura. Sus características son comunes cuando existían relaciones conflictivas previas, perjuicios sucesivos, problemas de salud mental o un escaso apoyo social. Estas circunstancias pueden aumentar el riesgo de complejidades en dicho proceso, especialmente en casos identificados con fallecimientos traumáticos, como homicidios o suicidios (68,75) .
Tipos específicos de Duelo Complicado
Duelo Exagerado
Las personas que experimentan duelo exagerado a menudo muestran una respuesta emocional desproporcionada, incluyendo conductas autodestructivas. En algunos casos, ponen en riesgo su vida debido a pensamientos suicidas (68)
Duelo Diferido
El duelo diferido se caracteriza por un retraso en la respuesta emocional ante la pérdida. A menudo, se presenta cuando la muerte resulta tan abrumadora que la persona debe evadir la realidad de esta. La experiencia puede ser desencadenada por una segunda partida, provocando una manifestación intensa de dolor (92,94) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Duelo Enmascarado
En el duelo enmascarado, las personas pueden exhibir comportamientos que interfieren con sus funciones cotidianas, aunque a menudo no son conscientes de algo importante: estas conductas son consecuencia del dolor no resuelto, esto puede manifestarse a través de trastornos del sueño, cambios en el apetito y problemas relacionados con la concentración, lo cual complica aún más el proceso definido como sanación (68) .
Ilustración 2. Tipos de duelo
Nota: La comprensión de estos distintos tipos de duelo es fundamental para ofrecer un apoyo adecuado y efectivo a quienes atraviesan el proceso de la pérdida. La empatía, así como el reconocimiento de las particularidades de cada tipo de duelo, son esenciales para ayudar a los individuos a sanar y encontrar un sentido de bienestar tras la tragedia de la muerte (68) Elaboración propia.
Comportamientos disruptivos relacionados con duelos no resueltos.
Reconocimiento del duelo: A menudo, estos comportamientos son invisibles para el indiviuo
Retraso en la respuesta emocional activándose en segundas pérdidas.
Activación de emociones: Las emociones parecen emerger con fuerza tras nuevas pérdidas
Reacción emocional con aceptación, incredibilidad, añoranza, ira y depresión. Reacciones emocionales: Sentimientos diversos que surgen durante el proceso
Desconexión emocional que ocurre antes de la situación real Contexto común: Comúnmente se observa en casos de enfermedades terminales
Respuesta emocional desproporcionada que puede incluir conductas autodestructivas.
Riesgo aumentado: Existen riesgos de conductas que pueden poner en peligro la vida.
Prolongación en la aceptación de la pérdida. Sentimientos persistentes: Puede incluir añoranza persistente y amargura en la persona
Procesos facilitadores del duelo
Pérdida que no se reconoce socialmente.
Ejemplo: Relaciones no convencionales son un caso típico
Incertidumbre sobre la situación de la persona perdida. to: experiencia de este duelo
El duelo es una respuesta natural e inevitable ante la pérdida, ya sea de un ser querido, una relación o una parte significativa en la identidad personal. Logrando ampliar el entendimiento sobre este, se ha manifestado la importancia de los procesos facilitadores que pueden
Tipos de Duelo
Duelo Normal
Duelo Anticipado
Duelo Enmascarado
Duelo Exagerado
Duelo Complicado
Pérdida Ambigua
Duelo Diferido
Duelo sin Derecho
ayudar a las personas a navegar esta experiencia compleja y, a menudo, dolorosa. Este acápite se centra en ello, explorando intervenciones, ambientes y estrategias, para contribuir a un tipo de vivencia perteneciente a esta índole, más saludable y adaptativa.
Comunicación efectiva. La capacidad de expresar sentimientos y emociones es esencial para facilitar el duelo. Los profesionales de la salud deben fomentar un entorno donde los familiares puedan hablar abiertamente sobre su dolor y recuerdos, creando un espacio seguro para la manifestación emotiva.
Rutinas de memoria. Actividades como elaborar álbumes dedicados a los recuerdos, o rituales de despedida, pueden ayudar a los dolientes a procesar su pérdida. Estas prácticas no solo honran la memoria del fallecido, sino que también ofrecen un sentido de cierre y conexión (80,95) .
Apoyo social. La red dedicada al apoyo social juega un papel crucial en el proceso de duelo. Los familiares y amigos que brindan su compañía, comprensión y ayuda emocional, son esenciales para mitigar el sufrimiento del doliente (94) .
Intervenciones terapéuticas. La terapia psicológica, incluyendo la terapia cognitivo conductual (TCC), ha mostrado ser efectiva para los que sufren complicaciones durante el duelo. Puede proporcionar herramientas útiles para la regulación emocional y la adaptación a la pérdida (97) .
Educación y formación. Es fundamental que los equipos de cuidados paliativos reciban formación sobre el proceso del duelo y las herramientas para apoyarlo. Esto incluye la capacitación en habilidades para la conversación y la comprensión sobre las dinámicas de dicha experiencia (98)
Los procesos facilitadores del duelo, en el contexto de los cuidados paliativos, son esenciales para promover el bienestar emocional en los dolientes. Fomentar la comunicación, establecer rituales de memoria, ofrecer apoyo social y proporcionar intervenciones terapéuticas, son aspectos fundamentales que los profesionales deben considerar en su atención. Al entender y allanar el tránsito por esta fase dolorosa, se puede contribuir a una experiencia de despedida más significativa y menos intensa.
Intervención en duelo
Cuidados primarios
Los resultados en la revisión, destacan diversas estrategias de intervención implementadas en pacientes terminales. Hallan objetivo en mejorar su calidad de vida y aliviar el sufrimiento. A continuación, se describen las principales encontradas (99,100):
Acompañamiento Humanizado
Consiste en un programa estructurado en tres meses, dirigido a pacientes y cuidadores. Incluye sesiones de capacitación sobre cuidados paliativos, estrategias para el afrontamiento y apoyo espiritual. La evaluación desarrollada a esta intervención, basada en mediciones hacia la calidad de vida, antes y después del programa, demostró una mejora significativa en el bienestar manifestado por quienes lo recibieron (99,100) .
Cuidados Paliativos Especializados vs. Habituales
Existen programas de atención paliativa especializada en comparación con intervenciones convencionales. Los resultados mostraron que las estrategias basadas en la expresión emocional (escribir cartas, realizar videos y otras actividades creativas), favorecen el afrontamiento
positivo del paciente y aumentan su esperanza frente al proceso de enfermedad terminal (99) .
Musicoterapia y Arteterapia
Se ha identificado el impacto de programas como es el caso de la musicoterapia con sesiones de 20 minutos, dos veces por semana durante tres meses. Evaluando su impacto mediante escalas para ansiedad, depresión y dolor, se reflejó una reducción significativa en los niveles de angustia entre pacientes terminales. A similitud, la arteterapia mejora la calidad de vida en sus dimensiones psicológica y existencial, promoviendo bienestar emocional y alivio ante los síntomas (93,101) .
Intervenciones Multidisciplinares
Se aplican planes de atención integral para manejar síntomas como disnea, dolor y fatiga. Estos incluyeron el trabajo con técnicas de respiración, apoyo emocional, control del sufrimiento y educación a cuidadores. La evaluación mediante escalas clínicas muestra mejoras significativas en la sintomatología y bienestar en los pacientes (100,101) .
Intervención Educativa en el Cuidador Primario
Se han diseñado programas para capacitar a los cuidadores en aspectos como manejo del dolor, higiene, alimentación y acompañamiento emocional. Esta estrategia permite reducir la sobrecarga destinada al rol del velador y mejorar la eficacia desde la atención brindada al paciente en su hogar. Las intervenciones de enfermería en cuidados paliativos presentan un impacto positivo y están respaldadas por un alto nivel en la evidencia científica. Su aplicación mejora la calidad de vida para quienes padecen, reduce el sufrimiento, y proporciona apoyo esencial a los guardianes del bienestar. No obstante, es fundamental seguir desarrollando investigaciones que permitan optimizar
Enfoque integal de los cuidados paliativos
estas intervenciones, y adaptarlas a las necesidades específicas de cada enfermo y su entorno (101,102) .
Espiritualidad y duelo
La espiritualidad y el proceso relacionado con el duelo en el ámbito de los cuidados paliativos, constituyen aspectos fundamentales a ser considerados, para ofrecer un abordaje integral y humano al paciente y su familia. A medida que una persona enfrenta una enfermedad terminal, el sufrimiento no sólo es físico, también puede ser emocional y espiritual, impactando la calidad de vida del enfermo y sus seres queridos (68) .
Concepto de Espiritualidad en Cuidados Paliativos
La espiritualidad, en el contexto perteneciente a los cuidados paliativos, se refiere a la búsqueda de significado y propósito ante la experiencia relacionada con la enfermedad y la muerte. El acompañamiento espiritual es reconocido como sinónimo del bienestar, dado que permite al paciente expresar sus creencias, miedos y esperanzas. Este enfoque implica escuchar y validar las vivencias del paciente, promoviendo la reflexión acerca de su vida y legado. Cuando se atiende la dimensión espiritual del paciente, suele observarse una mejora en su percepción de bienestar y una posible reducción del sufrimiento.
Duelo en el Contexto de Cuidados Paliativos
El duelo es una reacción natural ante la pérdida, y en el entorno de los cuidados paliativos, puede ser experimentado no sólo por el paciente, también es transitado por sus familiares y cuidadores. En este sentido, es fundamental que los profesionales sean capaces al identificar sus diferentes etapas, incluyendo la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, tal como describe el modelo de Kübler-Ross (81)
La aproximación espiritual en el proceso de duelo, puede facilitar la aceptación ante la pérdida y ayudar a los seres queridos a encontrar consuelo. El apoyo anímico proporciona a las familias la oportunidad de recordar y celebrar la existencia del difunto, así como el explorar sus propias creencias sobre la vida y la muerte. Esto puede ser un factor determinante para lograr la sanación emocional (14,91) .
Intervenciones Espirituales en Cuidados Paliativos
Las intervenciones espirituales deben ser personalizadas y adaptadas a las creencias y valores de cada paciente. Esto puede incluir la posibilidad de que un consejero espiritual acompañe al enfermo y su familia en este proceso. Este tipo de atención podría abarcar desde la oración hasta la meditación, pasando por la expresión artística y la creación de rituales, estas prácticas han demostrado ser efectivas para proporcionar alivio ante el dolor existencial asociado con el enfrentamiento a la muerte (103) .
Los cuidadores también juegan un papel crítico en este proceso. Es importante, estén capacitados para ofrecer apoyo emocional y subjetivo, así como para identificar cuando se requiere la intervención de un guía espiritual. Este enfoque multidisciplinario potencia la calidad del cuidado, alineándose con el modelo biopsicosocial que promueve la atención integral del paciente (104) .
Conclusiones
La integración entre la espiritualidad y el duelo en los cuidados paliativos, es vital para mejorar la calidad de vida y el bienestar en los pacientes y sus familias. Las intervenciones espirituales no deben ser vistas como un lujo, sino equivalentes a una necesidad básica para escoltar dicho tratamiento. Abordar estas dimensiones permite un acompañamiento más humano y compasivo
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
en un momento tan delicado, fomentando un espacio en el cual, tanto el enfermo como sus seres queridos, puedan encontrar consuelo y significado (103,105)
Comprender la espiritualidad como un componente clave durante el proceso de duelo en cuidados paliativos, es esencial para ofrecer una labor que responda a las necesidades completas del ser humano. Cuando los profesionales de la salud se adentran en este campo, es imprescindible abogar por una formación adecuada en la promoción sobre la atención espiritual como parte integral en dicha práctica (14) .
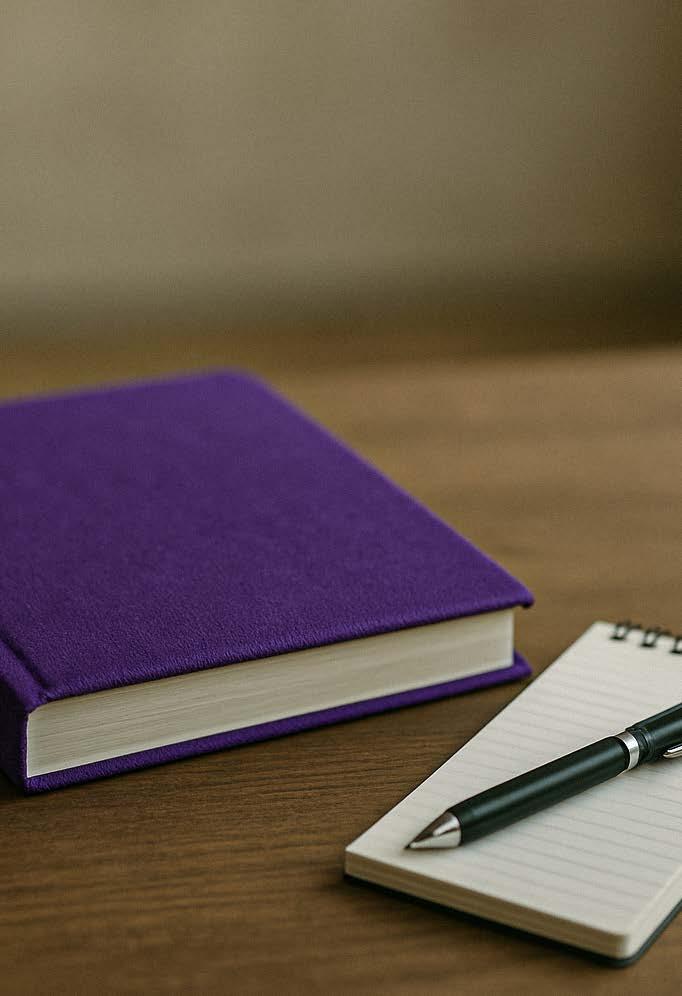
Comunicación y counselling en cuidados paliativos
Introducción
En el ámbito de los cuidados paliativos, la comunicación efectiva y el counselling son esenciales para el acompañamiento integral a los pacientes y sus familias. Estos enfoques no sólo buscan aliviar el sufrimiento físico, también abordan las necesidades emocionales, psicológicas y espirituales que surgen en situaciones de enfermedades terminales. La habilidad adquirida por los profesionales de enfermería para crear un espacio donde fluyan confianza y empatía, es crucial para mejorar la calidad de vida en las personas aquejadas, y apoyar a sus seres queridos mientras transitan por momentos tan difíciles.
El capítulo de Comunicación y Counselling en Cuidados Paliativos, examina cómo las competencias comunicativas se convierten en una herramienta vital para establecer una relación terapéutica donde el paciente se sienta escuchado y respaldado al tomar sus decisiones. El counselling facilita el acompañamiento emocional, fomentando la resiliencia ante el dolor y la incertidumbre. Este enfoque integral exige que los profesionales desarrollen, tanto habilidades técnicas como interpersonales, permitiéndoles manejar conversaciones difíciles y ofrecer apoyo adecuado en crisis.
Comunicación: Objetivos y funciones
La comunicación efectiva en cuidados paliativos, es fundamental para asegurar que los pacientes reciban una atención integral, abordando sus necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. En Ecuador, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente y la Ley Orgánica de la Salud, resaltan el derecho que concede la legislación a todas las personas, para recibir información, la cual
debe ser oportuna y completa y es responsabilidad del equipo médico que asiste al paciente, garantizando la autonomía del aquejado como una legitimación sustancial (11,106) .
Una comunicación de calidad se caracteriza, entre otros aspectos, porque permite al otro expresar sus sentimientos y miedos. Resuelve las falsas expectativas sobre la enfermedad y trasmite aspectos afectivos que facilitan a la persona enferma, no sentirse rechazada ni abandonada, produciéndole un sufrimiento innecesario (107) .
Sin embargo, con cierta frecuencia se escuchan algunas quejas de los pacientes. Expresiones como: “no me prestan atención”, “tengo dudas sobre mi tratamiento”, “no participo en las decisiones sobre él”, traducen problemas en la relación interpersonal y la comunicación con los profesionales de enfermería.
En este contexto, la comunicación implica una interacción continua y profundamente humana. Para que sea efectiva, los enfermeros deben poseer ciertas competencias. Estas incluyen habilidades de escucha activa, empatía, asertividad y la capacidad reflejada en dar y recibir retroalimentación para abordar temas difíciles como la muerte y el dolor, mientras mantienen un enfoque compasivo, respetuoso y adaptado a las necesidades del paciente.
La comunicación en el ámbito de la salud va más allá de transmitir información. Implica también escuchar activamente, validar emociones y crear un entorno seguro para que el paciente pueda expresar sus inquietudes y necesidades. En este sentido, enfermería tiene un rol clave en la gestión sobre la explicación relacionada con la enfermedad y el tratamiento, el respeto a la dignidad y autonomía del doliente, y el tomar decisiones informadas como medio para reducir su sufrimiento y el de sus familiares (108,109) .
Existen diferentes formas de comunicación. Las personas pueden hacerlo mediante sus palabras, como también pueden auxiliarse con gestos, miradas, posturas, tono de voz, tacto, e incluso, silencios.
Comunicación Verbal
Se relaciona con el intercambio de información entre enfermera- paciente, en forma oral (hablada) o escrita. Esta interacción, implica, el tono en la voz, el ritmo y la entonación, si el caso es la comunicación cara a cara, y el estilo de redacción en los otros mensajes.
En cuidados paliativos los profesionales deben estar capacitados para abordar conversaciones difíciles, como aquellas que involucran el pronóstico terminal, el final de la vida. La capacidad para escuchar activamente es clave, para proporcionar respuestas honestas, pero compasivas, permitiendo a los pacientes y sus seres queridos tener el espacio necesario para procesar y comprender su situación.
Comunicación no verbal
El lenguaje no verbal revela los sentimientos o intenciones a través de diferentes actitudes. La postura, el contacto visual, las expresiones faciales y el tono en la voz, son elementos fundamentales en la comunicación. Estos aspectos deben ser observados y manejados cuidadosamente para garantizar que el mensaje sea transmitido de manera efectiva y empática. Algunos ejemplos entre estos componentes son:
Aspectos no verbales
Por otro lado, los componentes paralingüísticos o paraverbales pueden ser empleados en el lenguaje sin alterar el contenido de las palabras. Ellos son: el tono en la
voz, el volumen, la velocidad al hablar, los colores usados y otros. Aportan datos sobre aquello que quien habla quiere decir. Estos aspectos tienen valor si analizamos su significado:
- Su presencia o ausencia.
- La secuencialidad
- La concordancia.
- La relevancia.
- La variabilidad de los gestos
Objetivos de la Comunicación en Cuidados Paliativos
Entre los objetivos que fortalecen la relación enfermerapaciente, en cuidados paliativos, están:
1. Facilitar la Toma de Decisiones Informadas: Entre los principales objetivos de la comunicación en cuidados paliativos, está permitir a los pacientes y sus familias tomar decisiones informadas sobre su tratamiento y las opciones en cuanto a su atención durante los días finales. “Una información clara y honesta sobre el estado de la enfermedad y las elecciones disponibles, es fundamental para empoderar a las personas enfermas y permitirles participar activamente en su cuidado”. Esta toma de disposiciones compartida, ayuda a evitar la incertidumbre, comprender y aceptar los límites que pueden aparecer por la dolencia. Además, incide en buscar soluciones y tomar providencias individuales, arreglar asuntos pendientes, y despedirse de sus seres queridos.
2. Gestión de Síntomas y Necesidades Emocionales: La comunicación efectiva también contribuye a identificar y valorar los síntomas físicos y emocionales que enfrentan los pacientes. El diálogo abierto fomenta la confianza, promueve la comprensión, resuelve malos entendidos, fortalece la relación terapéutica, facilita reconocer
Enfoque integal de los cuidados paliativos
tempranamente las dolencias y su manejo eficaz, lo cual resulta en una mejor calidad de vida.
3. Establecimiento de una Relación de Confianza: Construir una relación guiada por la confianza entre los pacientes, sus familias y el equipo de atención es otro objetivo importante desde la comunicación en cuidados paliativos. Lograrlo eficazmente fomenta un entorno donde las personas enfermas se sienten cómodas expresando sus preocupaciones y emociones.
4. Preparación para el Duelo y la Pérdida: La comunicación también tiene un papel central en preparar a pacientes y familias para el proceso de duelo. Discutir abiertamente la realidad sobre la muerte y las etapas que le suceden a posterioridad puede ayudar a los dolientes a enfrentar mejor el trayecto de la pérdida.
A continuación, se presenta un esquema dedicado a algunas situaciones frecuentes en la relación enfermera paciente. Estas se producen en la asistencia de cuidados paliativos y pueden resolverse si se aplica una comunicación asertiva y eficaz.
Algunos modelos teóricos que fundamentan la comunicación en cuidados paliativos
La evidencia científica, muestra varios modelos teóricos que pueden contribuir en la comunicación durante los cuidados paliativos. En el ámbito de la práctica clínica podemos citar:
Expresión Facial
El Contacto Físico
Los Gestos
Apariencia Personal
La Mirada
La Sonrisa
La Orientación y Postura
Figura 13. Aspectos no verbales
Modelo E4
Modelo del Bayer “Institute for Healthcare Communication, tiene un enfoque estructurado compuesto por cuatro tareas que sirven como ejes del modelo (110):
1. Engage (Involucrar): Establecer una conexión inicial con el paciente, creando un ambiente de confianza y apertura.
2. Empathize (Empatizar): Mostrar comprensión y aceptación de las emociones y perspectivas del paciente, validando sus sentimientos.
3. Educate (Educar): Proporcionar información clara y comprensible sobre el diagnóstico, opciones para el tratamiento y plan de atención, asegurando que el paciente comprenda su situación y las decisiones a tomar.
4. Enlist (Incorporar): Invitar al paciente a participar activamente en su plan de atención, fomentando la colaboración y el compromiso con las decisiones sobre la salud.
Se enfoca en cómo las personas se comunican cuando están enfrentando situaciones de salud graves, como enfermedades terminales. Este modelo pone énfasis en las necesidades emocionales y psicológicas presentadas por los pacientes y sus familias, así como en la importancia de una comunicación abierta y honesta durante este tiempo tan delicado. Como principales aspectos del modelo tenemos:
1. Relación de confianza: La comunicación entre los pacientes, sus familias y el equipo de atención médica debe basarse en la confianza. Este vínculo ayuda a que las personas expresen sus temores, deseos y preocupaciones sobre el final de la vida.
2. Escucha activa: A través de una escucha empática y activa, los profesionales de la salud
Modelo de comunicación de Janet Watson
Enfoque integal de los cuidados paliativos
pueden comprender mejor las emociones y necesidades del paciente. No se trata sólo de dar respuestas o soluciones, sino el estar presentes para el otro, validando sus sentimientos.
3. Comunicación abierta y honesta: Brinden información clara y sincera sobre el diagnóstico, los tratamientos posibles, y las expectativas de la enfermedad. Esto permite que los pacientes y sus familias puedan tomar decisiones informadas sobre su cuidado.
4. Atención a la dimensión emocional: El modelo destaca la importancia de reconocer y abordar las emociones vivenciadas por los pacientes y sus familias. El miedo, la angustia, la tristeza y la aceptación pueden surgir en este proceso, y la comunicación efectiva debe ser sensible a ellas.
5. Apoyo familiar: La familia juega un papel central en el final de la vida, tanto en el apoyo emocional como en tomar decisiones. El modelo de Watson sugiere, se debe fomentar la participación activa con los seres queridos en las conversaciones y en el proceso dedicado al cuidado, asegurando, se respeten los deseos del paciente.
6. Cuidado centrado en la persona: El modelo subraya que la comunicación debe ser personalizada, tomando en cuenta la individualidad de cada paciente y su contexto cultural, religioso y personal. Cada persona tiene sus propias creencias, deseos y formas de enfrentar la muerte.
Merle Mishel. Teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad
Esta teoría de fundamenta en la teoría de procesamiento de la información en psicología, sostiene que la incertidumbre es un estado cognitivo, representando la inadecuación sobre un esquema cognitivo existente para apoyar la interpretación desde los hechos relacionados con la enfermedad (111). Es la experiencia no deseada ni evitada hasta ser valorada como tal.
Desde la teoría del caos intenta “explicar cómo la incertidumbre prolongada podría funcionar como catalizador para cambiar la perspectiva de una persona sobre la vida y la enfermedad”:
- Las personas, como sistemas bio-psicosociales, suelen funcionar en estados alejados del equilibrio. - Las grandes fluctuaciones en un sistema alejado del equilibrio aumentan la receptividad del sistema al cambio.
Asertividad, es la expresión personal destinada a nuestro interlocutor, sobre lo cual pensamos desde algo que ha hecho o dicho, según nuestra escala de valores, pero teniendo en cuenta el respeto, y en una actitud responsable y consecuente por parte del profesional. Desde su ángulo, las habilidades asertivas están encaminadas a mantener un estilo libre para dar información, empatizar, solicitar cambios, expresar opiniones, hacer preguntas, entre otros.
Empatía: La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos del otro. Esta palabra procede del griego “empatheia” término que nos remite a entrar en sentimientos desde el exterior o estar con los sentimientos, las pasiones o el sufrimiento de otra persona. En cuidados paliativos, esto implica reconocer el sufrimiento del paciente y validar sus emociones sin juzgar. Moreno Poyato et al.(112) encontró a los dolientes atendidos por enfermeras empáticas, presentando menores tasas de complicaciones y una mayor adherencia a los tratamientos. Además, la empatía contribuye a una mayor satisfacción laboral entre el personal de enfermería, lo cual se traduce en una menor rotación para este y un ambiente laboral más positivo (113,114) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Se puede distinguir tres tipos de empatía (115):
a) la empatía afectiva o emocional (yo siento lo que tú sientes): a partir de la cual el profesional posee la capacidad para sentir las emociones y sentimientos experimentados por otra persona y a su vez tener compasión hacia ella.
b) la empatía cognitiva (yo comprendo lo que te está ocurriendo): es posible percibir cómo son las cosas y adoptar la perspectiva del otro.
c) la preocupación empática: se manifiesta en la preocupación por los demás y en la oferta de ayuda incondicional y espontánea.
Claridad y honestidad: Utilizar un lenguaje sencillo y evitar términos médicos complejos, evita los malos entendidos. Sin embargo, la honestidad debe equilibrarse con la sensibilidad.
Escucha activa: Implica prestar atención no sólo a las palabras del paciente, también a sus emociones y lenguaje no verbal. Permite que este exprese sus preocupaciones y emociones antes de proceder. Esto ayuda a entender su estado emocional y adaptar el mensaje.
El arte de comunicar malas noticias en cuidados paliativos
Comunicar malas noticias está entre los asuntos más delicados y desafiantes dentro del ámbito médico, especialmente en el contexto de los cuidados paliativos. Este momento no sólo define la relación entre el profesional de la salud y el paciente, también tiene un impacto profundo en la experiencia emocional y psicológica del enfermo y su familia. Por ello, es fundamental abordar esta situación con sensibilidad, empatía y un protocolo bien estructurado que permita transmitir la información de manera clara, respetuosa y compasiva.
1. Preparación: el entorno y el momento adecuado
Antes de comunicar una mala noticia, es esencial preparar el entorno y asegurar que el momento sea el más adecuado. Esto implica:
• Elección del lugar: Buscar un espacio privado, tranquilo y libre de interrupciones. Un ambiente íntimo permite al paciente y a sus seres queridos sentirse seguros y respetados
• Tiempo suficiente: Asegurarse de que haya tiempo suficiente para la conversación, sin prisas ni interrupciones. Las malas noticias no pueden ser apresuradas.
• Presencia de seres queridos: Preguntar al paciente si desea que alguien más esté presente durante la conversación. Este puede ser un familiar, un amigo cercano o incluso un representante espiritual.
2. Establecer una conexión empática
La empatía es la piedra angular para la comunicación en cuidados paliativos. Antes de compartir la noticia, es importante establecer una conexión humana con el paciente. Esto se logra mediante:
• Contacto visual: Mirar al paciente directamente, mostrando interés y respeto
• Lenguaje corporal abierto: Adoptar una postura relajada y cercana, evitando gestos que puedan transmitir distanciamiento
• Escucha activa: Técnica de comunicación que implica prestar atención plena y de manera consciente a lo que otra persona está diciendo, mostrando interés y comprensión.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
3. Comunicar la noticia con claridad y sensibilidad
El momento de transmitir la noticia debe ser abordado con cuidado. Es recomendable seguir estos pasos:
• Introducción: Comenzar con una frase preparando al paciente para lo que está por escuchar, como: “Debo compartir con usted una información importante sobre su salud.”
• Lenguaje claro y sencillo: Evitar términos médicos complejos y utilizar un lenguaje que el paciente pueda entender fácilmente. La claridad es clave para evitar confusiones
• Información gradual: No abrumar al paciente con todos los detalles de una vez. Es preferible proporcionar la información de manera gradual, permitiendo que este procese cada parte.
• Honestidad compasiva: Ser honesto sobre la situación, pero siempre con un tono compasivo. Evitar dar falsas esperanzas, pero tampoco ser excesivamente frío o directo (116) .
4. Validar las emociones y ofrecer apoyo
Después de comunicar la noticia, es crucial dar espacio para que el paciente y sus seres queridos expresen sus emociones. Esta etapa consiste en:
• Validar las emociones: Reconocer y aceptar las reacciones del paciente, ya sea tristeza, enojo, incredulidad o miedo. Frases como “Entiendo que esto es muy difícil para usted”, pueden ser reconfortantes.
• Pausas y silencios: Permitir momentos de silencio para que el paciente procese la información. No temer a los silencios, pues son parte natural del proceso.
• Ofrecer apoyo: Preguntar al paciente cómo puede ayudarle en ese momento y asegurarle que no estará solo en este proceso. Informar sobre los
recursos disponibles, como apoyo psicológico, espiritual o social.
Una vez que el paciente ha tenido tiempo de procesar la noticia, es importante discutir los siguientes pasos. Esto incluye:
• Opciones de tratamiento y cuidados: Explicar las opciones disponibles, incluyendo tratamientos paliativos, manejo del dolor y otras intervenciones que puedan mejorar su calidad de vida.
• Respetar la autonomía del paciente: Permitir que el paciente tome decisiones informadas sobre su cuidado, respetando sus deseos y valores.
• Seguimiento: Programar una próxima cita o conversación para revisar cómo se siente el paciente y responder a cualquier pregunta adicional que pueda surgir (117) .
5. Cuidar del profesional: el impacto emocional
Comunicar malas noticias no sólo afecta al paciente, también al profesional de la salud. Es fundamental para los médicos, enfermeras y otros miembros del equipo, reconocer el impacto emocional que estas situaciones pueden tener en ellos mismos. Buscar apoyo entre colegas, participar en sesiones de debriefing, y practicar el autocuidado, son aspectos esenciales para mantener el bienestar y continuar brindando una atención compasiva.
Herramientas prácticas para la comunicación de malas noticias
El protocolo SPIKES, es una herramienta ampliamente utilizada para comunicar malas noticias. Consiste en seis pasos:
1. Setting (Preparación): Asegurar un entorno adecuado y privado.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
2. Perception (Percepción): Evaluar lo que el paciente ya sabe o entiende.
3. Invitation (Invitación): Preguntar al paciente cuánta información desea recibir.
4. Knowledge (Conocimiento): Proporcionar la información de manera clara y gradual.
5. Emotions (Emociones): Responder a las emociones del paciente con empatía.
6. Strategy (Estrategia): Discutir los siguientes pasos y opciones de tratamiento.
La técnica NURSE, es útil para manejar las emociones del paciente:
• Name (Nombrar): Identificar y nombrar la emoción del paciente.
• Understand (Entender): Mostrar comprensión y validación.
• Respect (Respetar): Respetar las emociones y decisiones del paciente.
• Support (Apoyar): Ofrecer apoyo emocional y práctico.
• Explore (Explorar): Explorar las preocupaciones subyacentes.

Modelo de atención en cuidados paliativos en el Ecuador
Introducción
Los modelos de atención en cuidados paliativos se han estructurado para dar respuesta a las necesidades complejas presentadas por pacientes con enfermedades avanzadas, progresivas y potencialmente mortales, así como sucede a sus familias (14). La literatura científica destaca diversos estándares organizados según contextos geográficos, sistemas de salud y poblaciones específicas. Entre ellos, el modelo de salud pública propuesto por la WHO (118) enfatiza cuatro componentes clave: políticas públicas, educación continua, disponibilidad de medicamentos esenciales y estrategias para la implementación en todos los niveles asistenciales (119) .
Por otro lado, el modelo de integración temprana, aboga por incorporar los cuidados paliativos desde el momento en que se diagnostica una enfermedad grave, no limitándose a fases terminales. Se mejoran así los resultados clínicos y se reducen las intervenciones fútiles (120). Estudios recientes subrayan la eficacia de enfoques interdisciplinarios, donde equipos conformados por médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales coordinan planes personalizados, atendiendo dimensiones biopsicosociales (121) .
Además, modelos como el de atención centrada en el paciente (IPC, por sus siglas en inglés) destacan la importancia que representan la autonomía y el tomar decisiones compartidas, respaldadas por comunicación clínica empática y culturalmente competente (122). Sin embargo, persisten desafíos globales, como disparidades en el acceso a servicios paliativos, especialmente en países con ingresos bajos y medios, y la necesidad de fortalecer la formación profesional en esta área (123) .
Estos enfoques buscan optimizar la calidad de vida mediante la prevención y alivio del sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual, bajo principios para la equidad, accesibilidad y dignidad (124). Históricamente, los cuidados paliativos han evolucionado desde una perspectiva centrada exclusivamente en el cáncer, hacia una visión integral aplicable a múltiples patologías, como insuficiencia orgánica, demencias y enfermedades neurodegenerativas (125) .
Modelo Hospicio
El modelo de hospicio en cuidados paliativos es una modalidad para la atención, centrada en proporcionar cuidados a pacientes con enfermedades terminales. Su objetivo es aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, sin intentar curar la enfermedad (126). Tiene un enfoque integral y humanizado, proporcionando asistencia física, emocional, psicológica y espiritual a los enfermos y sus familias en la fase final de la existencia. Aunque se originó en el Reino Unido, se ha expandido a muchos otros países, adaptándose a diversas realidades culturales y sistemas de salud (127) .
Características
• Enfoque Integral: Los hospicios ofrecen una atención multidisciplinaria que abarca: el control del dolor, soporte emocional y psicológico, apoyo espiritual y cuidado del duelo (128) .
• Atención Domiciliaria: El modelo de hospicio a menudo se ofrece en el hogar del paciente, permitiendo que este reciba cuidados en su entorno familiar. Esto puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad asociados con la hospitalización. La atención domiciliaria es un componente clave en muchos países donde los personas enfermas prefieren pasar sus últimos días en casa (129) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
• Entornos Especializados: En algunos casos, los hospicios cuentan con instalaciones residenciales donde los pacientes pueden recibir atención en un ambiente cálido y acogedor. Dichos lugares son diseñados específicamente para hacer que el doliente y su familia se sientan cómodos, sin la atmósfera clínica de un hospital (130) .
• No se busca curar la enfermedad, sino aliviar el sufrimiento: A diferencia de los tratamientos curativos convencionales, los hospicios no buscan prolongar la existencia a toda costa. Se centran en la calidad de vida del paciente y en hacer que su transición sea lo más cómoda posible (131) .
• Acompañamiento a la familia: El modelo de hospicio reconoce la importancia del sostén familiar durante los procesos finales. Por ello involucra a los seres queridos en la atención, preparándolos emocional y psicológicamente para la pérdida. Muchas veces se ofrecen servicios dedicados al asesoramiento y grupos de apoyo para ayudarles a lidiar con el duelo (132) .
Se pueden mencionar varios modelos de Hospicio en Cuidados Paliativos alrededor del Mundo. En Reino Unido (Hospice Care): El concepto comenzó en la década de 1960 con la fundación de St. Christopher’s Hospice en Londres, por la doctora Cicely Saunders. Este pionero sentó las bases del cuidado paliativo moderno y el enfoque integral que caracteriza a los hospicios en todo el entorno global (139). Estos, en el Reino Unido, tienen un sistema bien desarrollado, incluyendo tanto la atención domiciliaria, como en hospicios residenciales. Los servicios son proporcionados por organizaciones caritativas y financiados en gran parte por el sistema de salud pública (NHS). Ello hace accesible y gratuita la asistencia para los pacientes (127,133) .
En Estados Unidos, el modelo se formalizó en 1982 con la creación del Medicare Hospice Benefit. Este establece que las personas con enfermedades terminales pueden recibir atención en hospicios sin pagar por ella, dentro del marco del programa de salud pública Medicare. El servicio se proporciona tanto en el hogar del paciente como en instalaciones especializadas. Los hospicios se enfocan en la labor domiciliaria, pero también existen centros residenciales de cuidados paliativos. Los equipos interdisciplinarios incluyen médicos, enfermeras, trabajadores sociales, consejeros espirituales, y voluntarios, con una fuerte orientación hacia el control del dolor y la gestión de los síntomas (126) .
En Canadá se siguen principios similares a los de EE. UU. y el Reino Unido, ofreciendo cuidados paliativos tanto en el hogar como en instalaciones especializadas. Este país tiene un sistema de salud pública que cubre los costos para dicha asistencia, y existen numerosas organizaciones no gubernamentales asumiendo el apoyo a los pacientes y sus familias (134). La atención se centra en el bienestar emocional, físico y espiritual, y la cobertura es proporcionada en colaboración con el sistema de salud pública, asegurando a las personas enfermas el recibir los servicios sin barreras financieras (135) .
Australia cuenta con un modelo de hospicio bien establecido. Posee una fuerte red de servicios donde incluyen tanto atención domiciliaria como hospicios residenciales (136). La atención es proporcionada a través del sistema de salud pública y organizaciones no lucrativas. Cuenta con políticas nacionales que aseguran a los pacientes con enfermedades terminales el poder recibir cuidados paliativos en diferentes entornos. Hay un enfoque en el manejo del dolor y la gestión de síntomas, y los equipos multidisciplinarios se esfuerzan por garantizar a la persona enferma y su familia comodidad y apoyo (73) .
En los Países Bajos el modelo se ha integrado en manera fluida en el sistema de atención médica, con énfasis en la domiciliaria (137). Los hospicios están fuertemente vinculados a los servicios médicos generales y el sistema de salud pública. Las prestaciones están bien financiadas por dicho sistema. El equipo de cuidados paliativos puede incluir médicos, enfermeras, psicólogos, y trabajadores sociales, quienes colaboran estrechamente con los pacientes y sus familias (138) .
Aunque este modelo ha sido exitoso en muchos países, el acceso a este sigue siendo desigual, especialmente en áreas rurales y en naciones con recursos limitados. En algunos estados, el financiamiento público para los servicios de hospicio es insuficiente, lo que restringe la disponibilidad y calidad en la atención (139). El estigma desde algunas culturas se ha convertido en un fuerte desafío para los sistemas de salud. El concepto puede estar relacionado con un temor a la muerte, lo cual dificulta a los pacientes y sus familias buscar este tipo de recurso. La falta de formación especializada en cuidados paliativos para profesionales dedicados a la salud sigue siendo un reto en muchos lugares, y ello puede afectar el éxito en la labor (127) .
Modelo de Atención Integral
El Modelo de Atención Integral (MAI), en cuidados paliativos, se define como un enfoque estructurado que busca abordar en manera holística las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales presentadas por pacientes con enfermedades avanzadas, y sus familias. Este garantiza continuidad en la atención y coordinación entre los niveles asistenciales (140). Se sustenta en la interdisciplinariedad, la planificación centrada en la persona enferma, y la integración entre servicios sanitarios y comunitarios, adaptándose a diversos contextos culturales y sistemas de salud (141) .
Componentes Clave del Modelo Integral
• Equipo Interdisciplinario: Incluye médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y voluntarios, quienes colaboran en la evaluación y manejo de síntomas complejos. Por ejemplo, en el Reino Unido, el National Health Service (NHS) integra equipos especializados que operan en hospitales, domicilios y centros comunitarios, priorizando la accesibilidad (142) .
• Evaluación Continua y Personalizada: Basada en herramientas validadas como el Palliative Care Outcome Scale (POS), permite identificar dinámicamente necesidades cambiantes. En Canadá, el modelo The Way Forward utiliza algoritmos de evaluación para adaptar intervenciones según la progresión en la enfermedad (143) .
• Integración Temprana: Incorporar cuidados paliativos desde el diagnóstico mejora la calidad de vida y reduce hospitalizaciones innecesarias. Un ejemplo paradigmático es el estudio realizado en Estados Unidos de Norte América., donde pacientes con cáncer de pulmón metastásico recibieron dichas atenciones junto a tratamientos oncológicos, logrando mayor supervivencia y menor depresión (120) .
• Acceso a Medicamentos y Tecnologías: La disponibilidad de opioides y terapias complementarias (ej. radioterapia paliativa) es crítica. En Uganda, el programa Palliative Care Association of Uganda (PCAU) ha implementado políticas para distribuir morfina en zonas rurales, superando barreras geográficas y culturales. Soporte al Duelo y Continuidad Post Mortem: Modelos como el australiano National Palliative Care Standards incluyen seguimiento a familias por hasta 18 meses mediante grupos dedicados al
Enfoque integal de los cuidados paliativos
apoyo y counselling, reduciendo el riesgo de duelo patológico (144) .
En España la estrategia integra redes autonómicas que garantizan cobertura universal, destacándose Cataluña por su modelo de atención domiciliaria rápida. En el estado de Kerala, en la India, la iniciativa Neighbourhood Network in Palliative Care (NNPC) moviliza a comunidades locales para alcanzar a pacientes en áreas remotas, combinando voluntariado y capacitación básica en cuidados paliativos (145). El Programa Cuidados Paliativos en Oncología del Instituto Nacional de Cáncer (INCA) en Brasil, enfatiza la formación de profesionales y la telemedicina para llegar a poblaciones amazónicas. Argentina, Brasil y Chile tienen un enfoque integral en la asistencia de enfermos, en el cual se busca trabajar a manera conjunta con equipos interdisciplinarios (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) (146) .
Aunque existen los avances, persisten barreras como la inequidad en el acceso (solo el 14% de la población mundial recibe cuidados paliativos adecuados. También falta la capacitación profesional en países de ingresos bajos. La experiencia de Colombia, donde la Ley 1733 del 2014 garantiza derechos paliativos, evidencia cuán importantes son los marcos legales robustos para sostener estos modelos (10).
El modelo integral representa un paradigma esencial para humanizar la atención en enfermedades avanzadas, requiriendo sinergias entre políticas públicas, educación y participación comunitaria. Canadá, Uganda y Kerala ilustran que, aunque los contextos varían, los principios de integralidad, equidad y dignidad son universales (147).
Modelo de Atención Domiciliaria
La atención domiciliaria en cuidados paliativos (ADCP) surge como una estrategia clave para garantizar el bienestar de pacientes con enfermedades avanzadas y
limitación funcional severa, priorizando su permanencia en entornos familiares y reduciendo hospitalizaciones innecesarias. Este modelo, respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), combina intervenciones médicas, soporte psicosocial y coordinación comunitaria, adaptándose a las necesidades culturales y socioeconómicas de cada región (118). En Latinoamérica, su implementación enfrenta desafíos únicos, como la fragmentación de los sistemas de salud y las barreras geográficas, pero también ofrece oportunidades para innovar en atención primaria (148) .
Componentes del Modelo de Atención Domiciliaria
• Equipo Interdisciplinario Móvil: Médicos, enfermeras, trabajadores sociales y voluntarios realizan visitas periódicas para manejar síntomas (dolor, disnea), brindar soporte emocional y orientar a cuidadores. En el Reino Unido, el National Health Service (NHS) integra equipos especializados que operan las 24 horas, reduciendo un 30% las admisiones hospitalarias urgentes (149)
• Plan de Cuidados Personalizado: Basado en herramientas como el Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT), identifica necesidades clínicas y sociales. En Canadá, el programa HomeBased Palliative Care utiliza tecnología para monitorear síntomas remotamente, optimizando el uso de recursos (150) .
• Integración con Redes de Salud Primaria: La articulación con centros de salud locales permite acceso rápido a medicamentos (ej. opioides) y servicios de emergencia. En Uganda, el modelo Palliative Care Association capacita a trabajadores comunitarios para administrar morfina en zonas rurales, superando el estigma hacia los analgésicos (151) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
• Soporte a Cuidadores Familiares: Programas para entrenamiento en manejo de síntomas, higiene y autocuidado. En India, la iniciativa Neighbourhood Network in Palliative Care (NNPC) en Kerala, involucra a vecinos en la atención, creando redes locales dedicadas al apoyo (152)
La Ley 1733 del 2014 de Colombia, reconoce el derecho a cuidados paliativos y promueve la atención domiciliaria. En Antioquia, el programa Aliviando el Dolor ofrece visitas diarias realizadas por equipos médicos y entrega gratuitamente medicamentos esenciales, cubriendo el 60% de pacientes rurales (153). El Plan Nacional de Cuidados Paliativos 2021-2030 perteneciente a Chile, prioriza la atención en hogares para adultos mayores. En la región de Valparaíso, unidades móviles con telemedicina conectan a especialistas con personas enfermas en áreas remotas, mejorando la adherencia al tratamiento (154). El Instituto Nacional de Câncer (INCA) implementó el proyecto Cuidados Paliativos en Casa, enfocado en cáncer avanzado, para favelas de Río de Janeiro (Brasil). Equipos multidisciplinarios brindan soporte espiritual y manejo de dolor, con una reducción del 40% en remisiones a urgencias (155) .
En Buenos Aires, Argentina, el Hospital Italiano desarrolló un modelo de atención domiciliaria con voluntarios universitarios y seguimiento mediante aplicaciones móviles, logrando una satisfacción del 90% en familia (148). Los desafíos más importantes tienen que ver con el acceso a Opioides, solo el 3% de la población latinoamericana lo tiene a la morfina. Proyectos como Pallium Latinoamérica promueven reformas legales y capacitación para prescriptores (156). En Perú, la ONG Cuidados Contigo utiliza mototaxis equipadas como unidades paliativas móviles en la Amazonía, con la finalidad de disminuir la brecha urbano- rural en esta vía. En México, el modelo cuidados paliativos comunitarios incorpora rituales tradicionales y medicina herbolaria, respetando la cosmovisión indígena (14) .
La atención domiciliaria en cuidados paliativos demuestra ser costo-efectiva y humanizadora, pero su éxito depende de políticas públicas robustas, formación profesional y participación comunitaria. Ejemplos como los de Colombia y Kerala (India) evidencian que, incluso en entornos con recursos limitados, es posible crear sistemas sostenibles (157). En Latinoamérica, la integración de tecnología móvil y enfoques culturalmente adaptados ofrece un camino prometedor para cerrarle brechas al acceso. Futuras investigaciones deben evaluar el impacto de la telemedicina y la inteligencia artificial en la predicción sobre crisis sintomáticas (158) .
Modelo Hospitalario
Algunos países implementan unidades especializadas dentro de hospitales para atender a los pacientes con enfermedades terminales. Este modelo se enfoca en la atención clínica en un entorno hospitalario, en donde el equipo multidisciplinario trabaja de manera conjunta para aliviar el sufrimiento del enfermo. Sus modelos para la atención en cuidados paliativos varían según los recursos, políticas de salud y contextos culturales (159) .
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un enfoque integrado, donde los cuidados paliativos se incorporen desde el diagnóstico de enfermedades avanzadas, combinando atención médica, psicosocial y espiritual. Este modelo reduce hospitalizaciones innecesarias y mejora la calidad de vida (125) .
El Reino Unido es pionero en el modelo de hospicios, con servicios especializados fuera del hospital. Un estudio destaca que el 80% de los pacientes terminales reciben atención en casa o en dichas instituciones, con equipos multidisciplinarios formados por médicos, enfermeras y trabajadores sociales (160). En Estados Unidos de Norte América., el Medicare Hospice Benefit cubre servicios paliativos en el hogar, pero su uso está limitado por requisitos como la renuncia a tratamientos curativos,
Enfoque integal de los cuidados paliativos
sólo el 50% de los enfermos en fase final, acceden a este beneficio, evidenciando desigualdades (161) .
En relación con este modelo, Latinoamérica enfrenta barreras como la falta de formación médica, acceso limitado a opioides y fragmentación en los servicios. Un estudio en 12 países latinoamericanos reveló que sólo el 10% de los hospitales tienen unidades paliativas (151). El Hospital Italiano de Buenos Aires implementó un programa integrando paliativos en oncología, reduciendo un 30% las hospitalizaciones en emergencia. Brasil incluyó dichos cuidados en su sistema público (SUS) en 2018. No obstante, identificaron disparidades: el 70% de las asistencias se concentran en regiones urbanas del sureste (162) .
El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en México, desarrolló un modelo multidisciplinario con enfoque dedicado al dolor y soporte familiar. Sin embargo, persisten brechas en zonas rurales (163)
Casos exitosos existen en Chile con el Programa Nacional de Cuidados Paliativos (2015), que garantiza cobertura universal, poseyendo 40 unidades. Y en Colombia el modelo dedicado a la telemedicina en zonas rurales de Antioquia, mejoró el acceso a consultas de este tipo en un 45% (164). Este análisis subraya la necesidad de adaptar modelos globales a realidades locales, priorizando equidad y capacitación profesional en Latinoamérica (165) .
Figura 14. Flujograma de modelo de Hospicio para Cuidados Paliativos
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Nota: Adaptado de National Hospice and Palliative Care Organization 2023 y Global Atlas of Palliative Care at the End of Life 20014 (175–181)
Diagnóstico de enfermedad meses)
Equipo Interdisciplinario: Médico, enfermería, trabajador social, psicólogo, capellan
paciente/ familia (comunicación centrada en valores)
Atención en domicilio o centro especializado
Adaptación del plan según progresión de la enfermedad
Manejo de síntomas agudos (ej. delirium terminal, estertores, etc)
Seguimiento a la familia por 12 - 18 meses
Decisión de priorizar calidad de vida sobre tratamiento curativos
Dominio Evaluado
Manejo farmacológico/ non-farmacológico de síntomas
Consentimiento informado del paciente/ familia para enfoque paliativo
Síntomas físicos ( dolor, disnea, náuseas)
Necesidades emocionales/ espirituales
Soporte social/ familiar
Integración de terapias complementarias (ej. musicoterapia, masajes)
Visitas regulares del equipo (monitoreo de síntomas)
Enfoque en metas dinámicas (ej. transición a fase terminal)
Soporte emocional y espiritual al paciente/ familia
Intervenciones de soporte en duelo (ej. grupos de apoyo, counselling)
Modelo de Redes Integradas
Los Modelos de Redes Integradas (MRI) buscan coordinar servicios destinados a la salud, comunitarios y sociales, para garantizar continuidad en la atención paliativa. Estos enfoques son clave en contextos marcados por tener recursos limitados y alta fragmentación en los sistemas sanitarios (166).
Fundamentos y Modelos Globales
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las redes integradas requieren colaboración entre niveles primarios, hospitalarios y comunitarios. Trabajan con equipos multidisciplinarios que aborden necesidades
Soporte 24/7 para crisis
Enfoque integal de los cuidados paliativos
físicas, emocionales y sociales. Este modelo prioriza la accesibilidad y evita la duplicación de servicios (167) .
Reino Unido: NHS Integrated Care Systems: El sistema británico vincula hospicios, hospitales y atención domiciliaria. Un estudio demostró que estos medios reducen un 25% las hospitalizaciones no planificadas en pacientes terminales, gracias a protocolos compartidos y comunicación en tiempo real entre profesionales (168) .
Canadá: Compassionate Communities: Canadá promueve redes comunitarias donde voluntarios, ONGs y profesionales sanitarios colaboran. En Ontario, el programa Palliative Care Integration Project logró que el 60% de los pacientes mueran en su domicilio, comparado con el 35% en regiones sin redes integradas (169) .
Estados Unidos: Accountable Care Organizations (ACOs): Las ACOs incluyen cuidados paliativos en modelos de pago por valor. Un análisis reveló que pacientes en ACOs tienen un 20% mayor probabilidad en recibir atención paliativa temprana frente a sistemas tradicionales (170) .
En Latinoamérica ha adoptado MRI con enfoques adaptados a sus sistemas fragmentados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que solo el 15% entre los países cuentan con redes formalizadas (171) .
• Chile: Desde 2015, Chile integra hospitales, centros de atención primaria y equipos móviles rurales. Un estudio en la región de Valparaíso mostró que el 78% entre los pacientes acceden a consultas paliativas en menos de 48 horas (172) .
• Colombia: Modelo de Atención en Red en Antioquia: La Gobernación de Antioquia implementó una red pública-privada con telemedicina para zonas rurales, este modelo aumentó un 40% la cobertura en municipios apartados (173)
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
• Brasil: Redes de Atención Domiciliaria (RAD): El Sistema Único de Saúde (SUS) incluyó en 2020 las RAD para pacientes paliativos. En São Paulo, la integración con la Estratégia Saúde da Família redujo costos hospitalarios en un 18% (174) .
• Argentina: Red de Hospitales en CABA: En Buenos Aires, la red conecta 15 hospitales públicos con equipos paliativos centralizados. Un informe portó una mejora del 35% en la satisfacción familiar, atribuida a la coordinación interhospitalaria (162) .
Modelos
Comunitarios Globales
• Compassionate Communities (Reino Unido): El movimiento Compassionate Communities integra a vecinos, escuelas y organizaciones locales, en el apoyo a pacientes terminales. En regiones como Somerset, este modelo redujo el aislamiento social en un 40% y aumentó la muerte en domicilio al 65%, frente al 45% en áreas sin intervención. La OMS lo reconoce como una estrategia para descentralizar cuidados paliativos (175)
• Kerala (India): Salud Basada en la Comunidad: Kerala implementó un programa donde trabajadores de salud comunitarios (ASHAs) identifican y monitorean pacientes paliativos en zonas rurales. Un estudio reportó que el 80% de los asistenciados accedieron a analgesia básica y apoyo emocional, reduciendo ingresos hospitalarios en un 30% (176) .
• Canadá: Enfoque en Poblaciones Indígenas: En territorios como Nunavut, equipos comunitarios integran conocimientos tradicionales indígenas con medicina paliativa, este modelo mejoró la aceptación de cuidados en un 50% entre comunidades inuit, respetando prácticas culturales relacionadas con la muerte (177) .
Enfoque integal de los cuidados paliativos
• México: Modelo de Parteras Profesionales: En Chiapas, parteras tradicionales fueron capacitadas para apoyar en cuidados paliativos perinatales, reportaron que este enfoque redujo la angustia familiar en un 35% y mejoró el acompañamiento espiritual.
En Perú y Bolivia, se ha observado la importancia que poseen los cuidados paliativos a nivel comunitario, donde grupos formados por voluntarios y personal de salud local brindan apoyo a los pacientes y sus familias (178) .
Las redes hospitalarias aún tienen que batallar con varios desafíos como la fragmentación institucional entre lo público y lo privado. Hacen falta especialistas en paliativos, Latinoamérica tiene menos de uno por cada millón de habitantes (10). Además, aún se considera un problema por resolver el financiamiento y la cultura organizacional de los servicios sobre todo en la resistencia a compartir datos entre instituciones debido a competencia presupuestaria. En Costa Rica las redes comunitarias para cuidados y la integración de líderes comunitarios en Guanacaste permitió identificar el 90% entre pacientes paliativos en etapas tempranas. El sistema ATuServicio en Guatemala centraliza historias clínicas y coordina derivaciones entre hospitales y atención primaria, reduciendo demoras en un 50% (179)
Este análisis evidencia que las redes integradas mejoran acceso y calidad en cuidados paliativos, pero requieren voluntad política, inversión sostenida y adaptación cultural. Latinoamérica avanza, pero persisten brechas críticas demandando soluciones innovadoras y colaborativas (180) .
Modelo Comunitario
El enfoque comunitario involucra a las comunidades en la atención y sostén a los pacientes con enfermedades
terminales. Esto puede incluir grupos de apoyo y la capacitación para cuidadores informales, como la familia. En muchos países, los cuidados paliativos no están disponibles en todo el territorio, y las comunidades asumen un rol clave en la asistencia al enfermo. Este enfoque es clave en regiones con recursos limitados y altas necesidades no cubiertas. A continuación, se analizan experiencias globales y latinoamericanas respaldadas por evidencia científica (181) .
Modelo de Capacitación y Sensibilización
Los modelos de capacitación y sensibilización son fundamentales para mejorar la calidad en los cuidados paliativos, abordando tanto la formación para profesionales sanitarios como la educación dirigida a pacientes, familias y comunidades. Este enfoque busca reducir brechas de conocimiento, eliminar estigmas culturales y promover una atención centrada en la dignidad humana. A continuación, se presenta un análisis basado en evidencia científica y experiencias documentadas (124).
Definición y Componentes Clave
El modelo de capacitación y sensibilización se estructura en tres ejes:
1. Formación profesional: Desarrollo de competencias técnicas (manejo del dolor, comunicación avanzada) y habilidades psicosociales.
2. Educación a pacientes y familias: Empoderamiento para la toma de decisiones y manejar síntomas en el hogar.
3. Sensibilización comunitaria: Campañas para combatir mitos sobre cuidados paliativos, como asociarlos con “abandono terapéutico” (182)
Es recomendable integrar paliativos en educación
Enfoque integal de los cuidados paliativos
médica: seguir el modelo potenciado por la Universidad de Costa Rica, que incluye rotaciones obligatorias. También se deben diseñar campañas públicas masivas: como lo muestra la iniciativa argentina Hablemos de Cuidados Paliativos, la cual alcanzó a 2 millones de personas en 2022. Hacer alianzas con organizaciones civiles: ejemplo: la colaboración entre la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y redes latinoamericanas. Este modelo no sólo mejora la calidad técnica para la atención, también humaniza los sistemas de salud. En Latinoamérica, su éxito depende de superar barreras estructurales y aprovechar la innovación educativa, como plataformas digitales y enfoques interculturales (183) .
Modelo Español de Cuidados Paliativos
El modelo español de cuidados paliativos se caracteriza por un enfoque holístico que aborda las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales del paciente y su familia. Este implica la colaboración de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales sanitarios. Dicha asistencia en España se basa en un patrón para la atención integral incluyendo no sólo el control de síntomas, también el apoyo emocional y social a la persona enferma y sus seres queridos (151) .
Atención en diferentes niveles asistenciales
El modelo español organiza la atención en tres niveles: primaria, especializada y sociosanitaria, garantizando la continuidad asistencial (Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud) (184)
• Atención primaria: Los equipos dedicados a la atención primaria son la primera línea de contacto con los pacientes y sus familias. Proporcionan cuidados básicos y coordinación con otros niveles asistenciales (185) .
Enfoque
• Atención especializada: Incluye unidades de cuidados paliativos en hospitales y equipos para soporte domiciliario (186)
• Atención sociosanitaria: Aborda las necesidades en pacientes que requieren cuidados a largo plazo, como residencias o centros de día (186).
El modelo español prioriza la dignidad y la autonomía del paciente, respetando sus decisiones y preferencias. Además, se brinda apoyo emocional y psicológico a las familias, reconociendo su papel fundamental en el proceso de atención (187). El Sistema Nacional de Salud garantiza el acceso universal y gratuito a los cuidados paliativos, en modo independiente a la situación económica o social del aquejado (188). Se incluye la formación continua de los profesionales sanitarios en cuidados paliativos, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para brindar una asistencia con calidad (208). Además se fomenta la investigación en cuidados paliativos para mejorar las prácticas clínicas y los resultados en la labor con las personas enfermas (189) .
Cuidados Paliativos en el Ecuador
En Ecuador, el modelo de cuidados paliativos ha avanzado en los últimos años, aunque aún enfrenta varios desafíos en términos: cobertura, infraestructura y acceso. El sistema de salud del país ha comenzado a reconocer la importancia validada en integrar esta importante asistencia, en la atención a pacientes con enfermedades terminales, con un enfoque que busca aliviar el sufrimiento físico, emocional y espiritual (10) .
En Ecuador, el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, MAIS-FC contempla los cuidados paliativos con un enfoque hacia la Atención Primaria de Salud Renovada. El modelo incorpora dichos servicios en la red pública integral de salud para la atención general y totalizada a las personas en fase terminal, incluyendo las necesidades biológicas, psicosociales y espirituales
Figura 15. Plan de atención domiciliaria para personas con cuidado permanente
EL
ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque integal de los cuidados paliativos
Nota: Javier Blanquer Gregori, 2011.Adaptación: Dirección Nacional de Discapacidades, MSP 2020
hasta el momento final. Incluye al binomio familia y comunidad como facilitador del acompañamiento al paciente incluyendo en el proceso de duelo (181)
Para la operatividad desde los servicios paliativos en el Ecuador, se elabora el modelo para la atención integral domiciliaria a pacientes con necesidades de observación permanente, incluyendo cuidados paliativos, y a largo plazo. Este establece líneas de acción, mediante la aplicación del Plan de atención domiciliaria (PAD) por parte del equipo dirigido a la atención integral, del primer nivel de asistencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es una modalidad dedicada al apoyo programada, destinada a velar por los aspectos biopsicosocial y espiritual, que se realiza en el hogar del enfermo (190) .
con discapacidad
con cuidados a largo plazo
Soporte Espiritual y de Duelo
Los planes para la atención domiciliaria dedicados a los cuidados permanentes según el modelo, se deben utilizar en pacientes que transitan una situación terminal con un pronóstico para la vida de seis meses (enfermedad terminal). Con ellos se toma en cuenta los siguientes criterios técnicos:
CUIDADOS
PERMANENTES/ PLAN DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Pacientes en cuidados paliativos
Pacientes
Pacientes
• Contar con una referencia o derivación domiciliaria por parte del médico u otro profesional dedicado a la salud en concordancia con la norma técnica de referencia y contra referencia.
• Contar con una persona designada como cuidador primario que cumpla las recomendaciones del personal de salud.
• Pacientes en patologías terminales con una esperanza de vida sobre los 6 meses: con enfermedad oncológica documentada, progresiva y avanzada o incurable; aquellos con escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento, y quienes padecen VIH-SIDA documentada, progresiva y avanzada
• Pacientes con enfermedad crónica avanzada que requieran un manejo de soporte y no demanden la internación en un servicio hospitalario
• Pacientes con procesos crónicos en estados avanzados (191) .
Principales características del modelo de cuidados paliativos en Ecuador
• Enfoque Integral: Los cuidados paliativos en Ecuador se basan en un enfoque integral que incluye la atención al dolor, la gestión de síntomas, el apoyo psicológico y emocional, y el acompañamiento desde la familia. Se considera al paciente en su totalidad, atendiendo sus necesidades físicas, psicosociales y espirituales, promoviendo la dignidad en el proceso de la enfermedad y la muerte (12) .
• Atención en el Contexto del Sistema Nacional de Salud: Los cuidados paliativos en Ecuador están integrados principalmente desde el Sistema Nacional de Salud, tanto en el sector público como el privado. El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha trabajado en implementar políticas para mejorar la cobertura y la calidad con la cual se desarrolla
Enfoque integal de los cuidados paliativos
la atención paliativa, aunque su disponibilidad aún no es homogénea en todo el país (147) .
• Servicios en Hospitales y Clínicas: Los cuidados paliativos en Ecuador suelen brindarse principalmente desde hospitales públicos y privados. En las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, existen algunas unidades, las cuales proporcionan atención especializada a pacientes con enfermedades terminales. Estas suelen estar compuestas por equipos multidisciplinarios que incluyen médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y, en algunos casos, capellanes o consejeros espirituales (147) .
• Atención Domiciliaria: Los cuidados paliativos incluyen atención domiciliaria. Esto es particularmente importante para aquellos pacientes que no pueden o no desean permanecer en un hospital, y prefieren recibirla en su hogar. Este modelo ha ido ganando relevancia debido a la elección tomada por quienes deciden quedarse en su entorno familiar durante la fase final de la enfermedad (192) .
• Desarrollo de Programas de Capacitación: Ecuador ha impulsado programas dedicados a la capacitación para profesionales de salud en cuidados paliativos. El Ministerio de Salud Pública, junto con universidades y organizaciones internacionales, ha promovido la formación de médicos, enfermeras y otros profesionales, para que puedan ofrecer dichas atenciones adecuadamente. Sin embargo, esta iniciativa aún no está completamente extendida a nivel nacional, especialmente en zonas rurales (138) .
• Iniciativas Locales y ONG: Aunado a los esfuerzos gubernamentales, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
cuidados paliativos, han trabajado para llenar los vacíos en la atención y sensibilizar sobre su importancia en Ecuador. Estas iniciativas también han facilitado el acceso a medicamentos, como los opiáceos, para el manejo del dolor, y apoyado en la formación y sensibilización de la población (10)
Desafíos del modelo de cuidados paliativos en Ecuador
Aunque hay avances, la cobertura de cuidados paliativos no es equitativa en todo el país. Las áreas rurales y las zonas más alejadas tienen un acceso limitado a estos servicios, lo cual deja a muchos pacientes sin el apoyo necesario en sus últimos momentos de vida. No obstante a que existen algunas unidades para ello en hospitales principales, la infraestructura especializada es insuficiente (193). Además, muchas instituciones médicas carecen de equipos interdisciplinarios dedicados exclusivamente a la atención paliativa. Se reconocen los esfuerzos para capacitar a los profesionales dedicados a la salud en dicha materia, pero muchos aún adolecen de una formación adecuada para manejar personas con enfermedades terminales y llevar a cabo el tratamiento del dolor, especialmente en sitios ajenos a las grandes ciudades (193) .
Sigue existiendo un estigma alrededor de la muerte y los cuidados paliativos en Ecuador, esto puede dificultar que los pacientes y sus familias busquen estos servicios. Además, algunos profesionales de salud no están completamente capacitados o sensibilizados para proporcionar estas atenciones con calidad. En algunos casos, el acceso a medicamentos esenciales para el manejo del dolor, como los opiáceos, sigue siendo un desafío debido a restricciones legales y la falta de formación adecuada para prescribir estos medicamentos (10)
Ecuador ha dado pasos hacia la integración en los
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
cuidados paliativos desde las políticas nacionales de salud. En 2013, el país aprobó un Reglamento de Cuidados Paliativos, buscando regular la prestación de estos servicios para todo el estado. Esta normativa establece las directrices para la atención a pacientes con enfermedades terminales y promueve formar equipos especializados. Mientras la población y los profesionales de la salud se sensibilizan sobre ello, se espera haya una mayor demanda para estas oportunidades, y los recursos se asignen en manera más equitativa por toda la nación. Se aguarda en el futuro, ver a este modelo desde su expresión domiciliaria expandirse, pues esta modalidad se adapta bien a las necesidades de las personas que prefieren recibir cuidados en su hogar (12) .

Cuidados de enfermería en cuidados paliativos en atención primaria
Introducción
Los sistemas de salud se enfrentan a enormes desafíos en un creciente número, debido al aumento continuo en las enfermedades crónicas, a menudo acompañadas por comorbilidades y una alta dependencia. Ello demanda una atención más intensiva en los servicios de rehabilitación y cuidados paliativos (3). La Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo el concepto cuidados paliativos en 1980. Desde entonces, su implementación formal en la práctica clínica ha demostrado ser efectiva para mejorar la calidad de vida en aquellos que enfrentan enfermedades avanzadas. Esta modalidad se centra en satisfacer las necesidades presentadas por los pacientes en su etapa final de vida, proporcionando asistencia sanitaria adaptada a sus circunstancias específicas (194) .
Los cuidados paliativos han ido ganando relevancia en el ámbito de la salud, especialmente en el contexto del envejecimiento en la población y al aumentar la incidencia de enfermedades crónicas y terminales. La enfermería, para dichas atenciones, se centra en mejorar la calidad de vida del paciente y su familia al controlar síntomas, brindar apoyo emocional y asistencia integral. Este enfoque se fundamenta en la siguiente premisa: todos los seres humanos tienen derecho a una muerte digna y al manejo adecuado sobre las dolencias que puedan experimentar en las etapas finales de su existencia (195)
Los sistemas diagnósticos de enfermería son una herramienta esencial en esta área, pues permiten identificar las necesidades específicas del paciente y establecer un plan para atenciones individualizado.
Según la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería NANDA, estos son un componente fundamental del proceso para esta profesión. Ayudan a los especialistas a evaluar el estado del enfermo y realizar una intervención más efectiva. En el contexto de los cuidados paliativos, son particularmente desafiantes, porque se pueden presentar síntomas complejos y múltiples a enfrentar. Ello implica la exigencia de una valoración exhaustiva e implementar planes que respondan a urgencias determinadas (68,196) .
Entre los aspectos más importantes en los cuidados paliativos está el control del dolor, frecuentemente reportado por los pacientes como uno de los síntomas más angustiosos. La capacidad de los enfermeros para realizar diagnósticos precisos sobre este, y aplicar las intervenciones adecuadas, son fundamentales para garantizar bienestar. Además, su manejo no debe enfocarse únicamente en la terapia con fármacos, también deben considerarse estrategias de tratamiento complementarias como la terapia física, la musicoterapia y el apoyo psicológico. La formación y la experiencia del personal de enfermería son, por tanto, vitales para proporcionar una atención con calidad (197) .
La comunicación efectiva es otro pilar en los cuidados paliativos. Los enfermeros son a menudo los primeros profesionales de salud con los cuales los pacientes interactúan. Por lo tanto, desempeñan un papel crucial para identificar problemas y promover una atención centrada en la persona. La relación basada en la confianza establecida entre este especialista y el enfermo, permite se aborden temas sensibles como los deseos en torno al final de la vida, la preparación para la muerte, y las preocupaciones sobre el sufrimiento físico y emocional. Aquí, los diagnósticos desde esta área también juegan un rol importante, pues permiten documentar y planificar cómo se abordarán estas cuestiones en el contexto de la asistencia (197)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Otro aspecto crucial en el ámbito de los cuidados paliativos es la protección a la familia del paciente. Los seres queridos desempeñan un papel fundamental y vital para quienes transitan el final de la existencia, y su bienestar es también una parte integral del proceso dedicado a las atenciones. Los diagnósticos de enfermería pueden ayudar a identificar las necesidades emocionales y psicosociales presentadas en el entorno familiar. Ello permite intervenciones para reducir el estrés y mejorar la dinámica doméstica. La educación sobre el transcurso de la enfermedad, la preparación para las asistencias finales y el apoyo emocional, son componentes esenciales que los enfermeros pueden proporcionar en estas circunstancias difíciles.
Además, es esencial considerar aspectos éticos dentro de los cuidados paliativos. Los enfermeros deben estar preparados para enfrentar situaciones éticamente complejas, como las decisiones sobre el fin de la vida, la eutanasia o utilizar tratamientos invasivos. El conocimiento sobre diagnósticos desde la enfermería puede ayudar a tomar decisiones éticas informadas, equilibrando la autonomía del paciente con el deber de cuidado y la protección de este (198) .
La investigación en el ámbito de los diagnósticos enfermeros en cuidados paliativos es un área con interés creciente. Mientras la población envejece y la prevalencia en enfermedades crónicas aumenta, la necesidad de abordar adecuadamente dichas atenciones es más crítica que nunca. Las evidencias científicas son imprescindibles para guiar los procederes de la especialidad, y es aquí donde los diagnósticos enfermeros juegan un papel vital, actuando como un enlace entre la teoría y la práctica. Estudios recientes, testifican, a través de su uso sistemático en cuidados paliativos, no sólo la mejoría en la calidad adquirida por la asistencia, también el empoderamiento adquirido por los enfermeros en su rol como defensores del paciente (199) .
Cuidados tipo Hospice
Aunque la atención paliativa en hospitales contribuye a que el tránsito hacia la muerte sea más digno, se enfrenta a restricciones impuestas por los recursos y las normativas en las distintas instituciones de salud. En cambio, en el hogar no tiene estas limitaciones, lo cual permite brindar un acompañamiento personalizado a los pacientes en un entorno familiar y cómodo, con cuidados ajustados a sus preferencias (200) .
El cuidado tipo hospice se puede describir, en términos generales, como la base sobre la cual se fundamenta la labor realizada por estas instituciones dedicadas a ofrecer atención en la etapa final de la vida. Los sitios web caracterizan a los hospices como una “organización no gubernamental sin fines de lucro dispuestos a proporcionar sostén integral tanto a los pacientes como a sus familias”. Además, destaca que su enfoque incluye “el manejo de síntomas, así como apoyo emocional y espiritual”(127) .
Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, los hospicios son instituciones con carácter independiente y su dedicación se enfoca en cuidados del paciente hasta el fallecimiento permitiendo estancias moderadas y largas, en ocasiones puede contemplarse el proceso de duelo. Tienen un sistema referencial con hospitales de segundo y/o tercer nivel (138). Para su funcionamiento correcto se exigen requisitos para el personal que mínimo debe existir un médico, así como suficientes enfermeros que garanticen la atención adecuada. Adicionalmente se necesita la presencia de trabajadores sociales, fisioterapeutas nutricionistas, logopedas, terapistas ocupacionales e incluso personas que funcionen como consejeros espirituales, el papel de los voluntarios es aceptado en la mayoría de los casos. Este grupo multiprofesional atiende a las personas enfermas y sus familiares (138) .
Figura 16.
Diferencias entre cuidados paliativos y cuidados tipo hospice.
En la actualidad, los Hospice son espacios situados entre el hospital y el hogar, concebido no como una institución, sino cual una morada ideal. Su objetivo es recrear un ambiente lo más similar posible al de la residencia perteneciente a aquellos pacientes que enfrentan una disminución en su esperanza vital. Este lugar combina la infraestructura y el conocimiento especializado de un centro hospitalario con la calidez y el abrigo ofrecido por la casa. La intención es ofrecer un programa integral donde se incluya servicios médicos, psicológicos, sociales y espirituales, permitiendo a las personas diagnosticadas con una enfermedad terminal avanzada, sostenerse con dignidad cada momento de su existencia hasta el final (22) .
Es así como, los cuidados paliativos y aquellos tipo Hospice, aunque comparten un núcleo de ideas en común que a menudo los lleva a ser entendidos cual sinónimos o partes en un mismo desarrollo, mantienen una relación en realidad más compleja. Esta asociación es contingente y no está exenta de tensiones y reformulaciones, las cuales dependen del contexto cultural donde se ubican (127).Podemos diferenciar los unos de los otros según las siguientes características:
Nota: Elaboración propia, basado en información de la National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO)
Entonces, los cuidados tipo hospice están diseñados para brindar una atención especializada para personas con enfermedades terminales y una expectativa de vida destinada a seis meses o menos. Su propósito no es acortar la existencia, sino proporcionar comodidad y apoyo tanto al paciente como a sus seres queridos. Sus objetivos son:
• Confort físico: Entre los más importantes, ya que ayuda a mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. El equipo de cuidados debe trabajar en manera cercana con las personas enfermas y sus cuidadores, para priorizar los objetivos individuales y proporcionar alivio en el dolor y otros síntomas. Durante la atención terminal, también se tienen en cuenta las necesidades físicas del enfermo. Esto implica brindar consuelo mediante ajustes en la posición del cuerpo y cuidar de su higiene personal (201,202) .
• Apoyo a familiares y cuidadores: La mayoría de los familiares y cuidadores perciben el no estar listos para desempeñar su papel y son muy pocos quienes han obtenido formación, o bien podrían contar con escaso o nulo conocimiento. Los profesionales dedicados a brindar cuidados tipo hospicio, pueden proporcionar recursos e información precisa acerca de cuánto podría implicar la asistencia al paciente. La ayuda ofrecida a los seres queridos se debe realizar durante todo el proceso de la enfermedad y en el momento del duelo (201,202) .
• Bienestar emocional: El personal encargado de cuidados terminales debe brindar apoyo emocional a pacientes, familiares y cuidadores, ayudándoles a enfrentar la situación. Las dudas se abordan con sinceridad y empatía, y se atienden los miedos y ansiedades sobre el futuro. Se interviene en la
Enfoque integal de los cuidados paliativos
comprensión sobre la muerte, como un proceso perteneciente a lo normal, enfatizando en que las atenciones de hospicio no intentan retrasar o acelerar el fallecimiento. Este acompañamiento refuerza la capacidad de las personas enfermas y sus allegados para afrontar los retos a surgir (201,202)
• Apoyo espiritual: Se debe valorar profundamente la relevancia de los principios religiosos y espirituales. Una enfermedad que limita la vida o es considerada terminal puede suscitar interrogantes en los pacientes, sus familiares o cuidadores, respecto a sus creencias. Esta situación puede poner a prueba el sentido de propósito en cada individuo y su vínculo con lo realmente significativo para ellos, por tanto, se ofrece soporte con el cual este consiga vivir lo más activamente posible. En este contexto, el compromiso es brindar apoyo adaptado a las necesidades espirituales particulares en cada persona (201,202), dilucidando el bienestar como sentimiento, debido a la aceptación de la muerte por parte del enfermo, y el alivio del sufrimiento gracias a los cuidados prestados (203) .
Niveles de Cuidados Paliativos
El cuidado a pacientes con sintomatología difícilmente controlable, conlleva aparezcan necesidades que requieren una actuación rápida desde los familiares hacia el sistema de salud. Este incremento en la demanda de servicios especializados en cuidados paliativos exige desarrollar modelos para la atención, garantizando el acceso y la asistencia oportuna para quienes presentan enfermedades graves y avanzadas.
El modelo de atención enfocado hacia la provisión en concordancia con la complejidad descrita en los pacientes y el escenario para la asistencia (125) se adapta a las necesidades presentadas por quienes requieren cuidados paliativos. Es este un derecho internacional
Figura 17. Componentes del cuidado paliativo según el ámbito y la profundización del conocimiento
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
JG,
conceptos básicos
que poseen todas las personas, por esta razón se ve orientado en tres niveles:
• Cuidados paliativos primarios: hacen referencia a la atención básica que puede ser brindada de forma ambulatoria u hospitalaria.
• Cuidados paliativos secundarios: se focalizan en cuidados especializados para pacientes con necesidades más complejas.
• Cuidados paliativos terciarios: encaminados a tratar casos más graves dependiendo de la necesidad, el escenario y la complejidad presentada por los pacientes (125,204) .
En este contexto el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, también nos brinda otra perspectiva tomando en cuenta la provisión de servicios en el ámbito hospitalario y no hospitalario. Es así que identifica a las unidades destinadas a cuidados paliativos, equipos de unidades móviles y mixtos, como los encargados de brindar atenciones en el ámbito hospitalario. Por otro lado, se designa en la categoría de prestación de servicios en el ámbito no hospitalario, a los equipos para la atención domiciliaria, consultas dedicadas a los cuidados paliativos en centros comunitarios y consultorios, y a los Hospicios (138) .
Nota: Tomado de Santacruz Escudero
Martínez Gil LF. Cuidados paliativos:
(60)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Proceso de Atención de Enfermería en Cuidados Paliativos
La enfermería se fundamenta en el cuidado, y puede ser definida como todas las acciones que contribuyen a la preservación y conservación de la vida. Desde sus comienzos, esta práctica ha sido el pilar de su disciplina. El cuidado es un componente particular de la cultura, los valores y las convicciones en los individuos. Establece la atención hacia los demás como el cimiento de la existencia humana. Y esta a su vez, es un modo de ser e interactuar con otros, y residir en el mundo, resultando crucial para cualquier adaptación (189) .
El personal de enfermería desempeña un papel fundamental en todos los procesos referentes a la salud; sin embargo, a menudo, su apoyo y dedicación no son reconocidos. En el ámbito de los cuidados paliativos, estos profesionales son quienes pasan más tiempo con los pacientes. Ello hace que su participación y responsabilidad en alcanzar los objetivos de bienestar sean invaluables y ampliamente apreciadas. Por esta razón, esta disciplina y su innata vocación de servicio se convierten en el vínculo principal entre dichas atenciones y quienes las reciben.
El enfoque en los cuidados paliativos proporcionados por el equipo enfermero, no se centra en contemplar al paciente desde un punto de vista anatómico-funcional, sino social y espiritual, o sea, desde la evolución humana. Reconoce a este como un individuo con derecho a su bienestar y crecimiento y no como un consumidor de un servicio asistencial (205) .
Es así que el trabajo realizado por enfermería está fundamentado por varios modelos y teorías abarcadoras de todas las esferas del ser humano para una intervención holística, y aplicables en distintas áreas del cuidado. Entre ellos, destinados a la atención paliativa, podemos mencionar: a la Teoría del Déficit del Autocuidado de
Tabla 30.
Modelos y teorías de enfermería y su relación con los Cuidados Paliativos
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Nota: Elaboración propia, adaptado de Figueredo-Borda N, Ramírez-Pereira M, Nurczyk S, Diaz-Videla V. Modelos y Teorías de Enfermería: Sustento para los Cuidados Paliativos (62)
Dorothea Orem, la Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura, la Teoría Humanística de Enfermería de Paterson y Zderad, el Modelo de Adaptación de Callista Roy, la Teoría del Confort de Katharine Kolcaba, el Modelo de la Muerte Respetuosa de Linda Wasserman, la Teoría de la Incertidumbre frente a la Enfermedad de Merle Mishel, o la Teoría del Dolor Total de Cicely Saunders.
Teorizante
de Autocuidado
Dorothea Orem
Teoría Cognitiva
Social
Albert Bandura
Teoría Humanística de Enfermería
Paterson Zderad
Modelo de Adaptación
Callista Roy
Teoría del Confort
Katharine Kolcab a
Modelo de la Muerte
Respetuosa
Linda Wasserman
Relación con los Cuidados Paliativos
realizar su autocuidado debido a su salud y necesita ayuda para poder cubrir sus necesidades o requerimientos de autocuidado (48) .
El fomento de saberes y habilidades para el cuidado de las personas que padecen enfermedades que limitan la vida requieren un esfuerzo sostenido ante los retos que surgen. La enfermera tiene la habilidad de reconocer habilidades (62) .
La relación entre enfermera y paciente evoluciona, valoriza y ayuda al otro, pues la vida es un bien indispensable y único; siendo, el punto central de la atención de la enfermería el ser
enfermedad(64) .
La implementación de los procesos de afrontamiento conlleva el inicio de los procesos de afrontamiento. Las enfermeras son capaces de actuar sobre los estímulos ambientales, administrando la atención a los pacientes en una fase avanzada de la enfermedad, guiando la adaptación del individuo a la nueva circunstancia (62) .
Ocurre a través del cuidado reconfortante por medio de un proceso que resulta de la interacción entre enfermera/paciente, caracterizado por un alto grado de complejidad, resultante de la singularidad de la persona y de la competencia encaminadas a responder a las necesidades de confort (65) .
Es un proceso que comienza con el establecimiento de una relación terapéutica con el paciente moribundo y su familia y, como resultado, sus historias se escuchan y se incorporan (66) .
El profesional de enfermería debe realizar una evaluación multidimensional sobre personas con cuidados paliativos. Esto permite identificar todas las necesidades durante el proceso de la enfermedad, resultando en reconocer obligatorio una revisión detallada(14). En consecuencia, es menester utilizar una metodología científica para la práctica profesional que responda a las necesidades y garantice la calidad y continuidad de las atenciones. Además, la o el enfermera/o debe poseer herramientas de pensamiento, juicio y razonamiento clínicos, apoyada de la habilidad basada en evidencia, entrenamiento en comunicación, educación a pacientes y familia, asistencia espiritual y psicosocial (206) .
El proceso para la atención desde los cuidados paliativos se enfocará en aquellos pacientes que cumplan con los criterios de enfermedad crónica avanzada siguiendo su curso hacia la fase terminal. Esto incluye tanto a personas con cáncer, como a individuos en cualquier edad padeciendo dolencias graves progresivas en una etapa adelantada, siempre y cuando se cumplan los criterios de severidad clínica (207) .
Entonces, es importante desarrollar el proceso desde la atención de enfermería, siguiendo todos los pasos para obtener datos sobre la persona enfermo e identificar qué necesidades se requiere suplir. También es ineludible planificar intervenciones de acuerdo con las características únicas del ser humano, e implementar y evaluar las acciones. Este método científico permite entregar cuidados centrados en el individuo y orientados a mejorar la calidad de vida en los pacientes.
Desde la perspectiva del cuidado a personas que reciben asistencia paliativa, las exigencias de atención son múltiples y complejas. Esto genera particularidades en la práctica de la enfermería. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta algo importante: los objetivos para la labor deben incluir el promover la calidad de vida y el bienestar en los pacientes y sus familias, quienes se
enfrentan a enfermedades potencialmente mortales (208) .
Lo mencionado anteriormente, reafirma al quehacer enfermero, como fundamentado y aplicable en cualquier contexto. Este se basa en teorías y modelos seleccionados, hallando su raíz en las necesidades del solicitante de cuidados (22). Integra competencias y la visión de dimensiones en la asistencia humanizada (205). Contribuye así a disminuir y desaparecer molestias ocasionadas por la enfermedad, garantizando un progreso en la etapa terminal (99). Abarca las tres dimensiones independientemente de la cultura y el entorno (209). Refuerza el trabajo en las áreas sociales, afectivas, espirituales y comunicacionales en la diada paciente-cuidador familiar (102). Finalmente, con el proceso de atención desde la enfermería, la planificación en las labores proporciona intervenciones con mayor calidad en las personas que precisan cuidados paliativos.
Valoración en cuidados paliativos
La etapa destinada a la valoración es el principio del proceso dedicado a la atención de enfermería. En esta fase se recolecta, organiza e interpreta datos. Al realizarla en manera satisfactoria se asegura el desarrollo efectivo en identificar problemas de salud, que posteriormente darán paso a construir los diagnósticos enfermeros. Por lo tanto, se recogen datos subjetivos y objetivos. Todo dependerá del diagnóstico seleccionado, el cual guiará el progreso de la asistencia desde dicha especialidad en todas las fases siguientes (22). La valoración constituye un hecho activo y total, se le considera como el seguimiento para la revisión continua de la eficacia en la terapéutica, así también para identificar nuevos síntomas o detectar efectos adversos (210) .
Es necesario realizar una valoración exhaustiva del paciente, la familia y el entorno (211). Se empieza por la recolección de datos objetivos y subjetivos. Para ello se realizará un peritaje integral del individuo considerando
Enfoque integal de los cuidados paliativos
las condiciones psico-emocionales, sociofamiliares, sufrimiento y calidad de vida. Para la apreciación física se debe tomar en cuenta la entrevista, exploración física y evaluación funcional (212). Por último y no menos importante, es imprescindible conocer la información que la persona tiene sobre su enfermedad (213). La recogida de datos se puede realizar por aparatos y sistemas, céfalo caudal, usando los dominios pertenecientes a NANDA, patrones funcionales para la salud o apoyándonos en un modelo o teoría como marco conceptual, facilitando la recolección, validación y organización de estos.
Si en el paciente se va a focalizar la valoración por necesidades de cuidados paliativos, se utilizarán escalas definidas por la máxima autoridad sanitaria y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Comprobar la decisión de la persona para recibir o no tratamiento activo específico.
• Verificar que la persona está correctamente informada antes de considerar sus preferencias.
• Deterioro físico secundario al avance de la enfermedad.
• Disminución en la respuesta al tratamiento o de la reversibilidad del cuadro clínico.
• Deterioro funcional que implique aumento del nivel de dependencia precisando ayuda para las actividades básicas en la vida diaria.
• Manejo del estado funcional con medidas de soporte (colocar sonda para la alimentación, ventilación mecánica invasiva y no invasiva, entre otras).
• Deterioro cognitivo: aparición o empeoramiento del déficit cognitivo
• Cualquier evento físico, psicoemocional o sociofamiliar que empeore la calidad de vida en la persona.
• Síntomas persistentes mal controlados
• Disnea de reposo o ante mínimos esfuerzos
• Pérdida de peso.
• Problemas de movilidad y caídas.
• Dificultad en la comunicación.
• Estado nutricional-metabólico
• Disfagia progresiva y/o malnutrición.
• Dificultad en la comunicación (disartria, fatiga).
• Capacidad de la persona para recibir información y tomar decisiones.
• Dolor y su impacto: etiología, intensidad, tipo de dolor, patrón temporal, respuesta al tratamiento y pronóstico. Valorar si está o no relacionado con la enfermedad que determina la situación terminal, especialmente en aquellas personas incapacitadas para comunicarse.
• Descanso/sueño
• Salud bucal
• Riesgo de úlceras por presión.
• Controlar síntomas con tratamiento farmacológico teniendo en cuenta que el objetivo es mejorar la calidad de vida percibida por la persona.
• Garantizar el respeto a las preferencias poseídas por la persona en cuanto a la pauta horaria, la forma de presentación del fármaco y la vía para la administración, adecuándolas a su situación y necesidades.
• Monitorizar la efectividad del tratamiento o la detección precoz de reacciones adversas, especialmente cuando se utilicen analgésicos opioides ante el riesgo de neurotoxicidad.
• Adherencia de los fármacos prescritos para controlar adecuadamente los síntomas y, al presentarse mala adherencia, se identificarán sus causas (errores en la administración, dificultad en el entendimiento del paciente, familia o personas cuidadoras, toxicidad o efectos secundarios).
• Trastornos del área afectiva: bienestar emocional.
• Manifestaciones clínicas del trastorno de adaptación a la situación propiciada por la enfermedad terminal: síntomas y signos de ansiedad/ depresión, desmoralización, pérdida
Enfoque integal de los cuidados paliativos
de propósito o sentido de vida, desesperanza, sentimiento de incompetencia, fracaso, desaliento o desánimo, aislamiento, afrontamiento pasivo, desmotivación o incapacidad para el afrontamiento, renuncia a vivir, y deseo de adelantar la muerte.
• Sufrimiento y la calidad de vida percibidas por la persona.
• Dimensión espiritual que estará basada en los valores y las creencias, y pueda facilitar la reflexión en la persona, tanto como la posibilidad de reconciliarse consigo misma, con los demás, o con lo trascendente, si así lo desea. Favorecer la escucha activa tan prolongada como sea necesaria para llevar a cabo una adecuada valoración, comunicación y relación de ayuda para las necesidades espirituales.
• Dinámica familiar: estructura, funcionamiento, expectativas, impacto ocasionado por la enfermedad, personas dependientes, necesidades familiares, riesgo de claudicación familiar, capacidades, factores protectores y aspectos legales.
• Entorno social: actividades sociales, entorno, recursos, activos comunitarios, situación laboral, vivienda y situación económica.
• Grado de sobrecarga en los cuidadores: nivel de esfuerzo y estado emocional presentados por estos.
• Necesidades de apoyo en el afrontamiento (acompañamiento, aplicación de sedación paliativa, toma de decisiones sobre lugar del fallecimiento y donación de órganos, entre otras).
• Necesidad de recursos sanitarios: atención en domicilio, ingreso hospitalario o en unidades especiales.
• Necesidad de recursos sociales, como puede ser la institucionalización (207) .
Por otro lado, en la valoración a la familia, es preciso identificar el cuidador primario, la persona encargada
de la atención al individuo enfermo. A este irán dirigidas nuestras enseñanzas y habrá que asistirlo especialmente para prevenir la claudicación (191). Se debe evaluar su estado emocional ante la enfermedad y conocer su actitud. Usar escalas como el APGAR familiar resulta ideal para determinar el impacto causado por la dolencia en los seres queridos (213) .
Finalmente, dentro de la valoración del entorno, se considera si el paciente se encuentra en su domicilio, pues esto va a condicionar en muchas ocasiones nuestro plan para cuidados (211). También se toma en cuenta la situación económica, condiciones observadas en la vivienda, el nivel sociocultural y la necesidad de ayuda para las atenciones (212). Es importante realizar la presentación del equipo, explicar los objetivos de la asistencia y tratamientos a realizar, y dar el tiempo necesario para que el individuo, la familia o cuidadores expresen sus dudas, sentimientos y temores (211) .
Diagnósticos enfermero en cuidados paliativos
Los diagnósticos enfermeros en cuidados paliativos son fundamentales para proporcionar una atención integral y centrada en el paciente durante sus últimas etapas de vida. Estos permiten una mejor comprensión sobre las múltiples dimensiones desde la experiencia del enfermo, y facilitan intervenciones que tienen como objetivo aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad vital. La formación continuada y la investigación en esta área, son esenciales para permitir a los profesionales, el poder abordar en manera efectiva, los desafíos únicos presentados durante el cuidado a individuos en situaciones al final de su existencia. A medida que avanzamos en esta disciplina, es imperativo, se reconozca, la importancia revelada por los diagnósticos de enfermería en la práctica clínica, y se fomente una colaboración interdisciplinaria beneficiando tanto a las personas enfermas como a sus familias (195) .
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Planes de Cuidado estandarizados
EL ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral
de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de
los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque integal de los cuidados paliativos
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Nota: Tomado de: NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 20242026 (214), Clasificación de resultados de enfermería (NOC): medición de resultados de salud y Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)(215).
Maletín de Visita Domiciliaria en cuidados paliativos
La visita domiciliaria es un pilar fundamental en la atención paliativa, permitiendo brindar asistencias integrales y personalizadas en el entorno del paciente. El maletín destinado a ello es una herramienta esencial para el equipo, ya que contiene los recursos indispensables dedicados a abordar las necesidades del aquejado y su familia, de manera oportuna y eficaz. Este capítulo tiene como objetivo describir los componentes fundamentales en un maletín de visita domiciliaria para cuidados paliativos, considerando las demandas comunes entre las personas enfermas y los medios disponibles (64,216) .
Objetivos del Maletín de Visita Domiciliaria
- Proporcionar los elementos necesarios para la evaluación integral del paciente en su domicilio.
- Facilitar el manejo de síntomas comunes y emergencias.
- Apoyar la educación y el asesoramiento al paciente y su familia.
- Garantizar la seguridad del paciente y del equipo de atención.
- Optimizar el tiempo y los recursos durante la visita.
Componentes Esenciales del Maletín
El contenido del maletín debe ser adaptable a las necesidades específicas desde cada paciente y al contexto de la atención. Sin embargo, algunos componentes esenciales incluyen (141,197,199)
1. Equipamiento para la Evaluación del Paciente:
- Tensiómetro y estetoscopio: Para monitorizar signos vitales.
- Termómetro: Para medir la temperatura corporal.
Enfoque Integral
- Pulsioxímetro: Para evaluar la saturación de oxígeno.
- Glucómetro y tiras reactivas: Para el control de la glucemia en pacientes diabéticos.
- Linterna: Para la exploración física.
- Cinta métrica: Para medir heridas o edemas.
- Escala de valoración del dolor: Para evaluar la intensidad del dolor.
- Instrumentos de evaluación funcional (p. ej., escala de Karnofsky, Barthel).
2. Medicamentos Esenciales:
- Analgésicos (opioides y no opioides): Para el manejo del dolor.
- Antiinflamatorios no esteroideos (AINES): Para el dolor y la inflamación.
- Antieméticos: Para el control de las náuseas y los vómitos.
- Laxantes: Para prevenir o tratar el estreñimiento.
- Ansiolíticos: Para el manejo de la ansiedad.
- Antidepresivos: Para el tratamiento de la depresión.
- Broncodilatadores: Para el alivio de la disnea.
- Corticosteroides: Para el manejo de la inflamación y el dolor.
- Medicamentos para el manejo de emergencias (p. ej., adrenalina, glucagón).
- Solución salina estéril: Para la limpieza de heridas.
3. Material de Curación y Cuidado de Heridas:
- Apósitos estériles de diferentes tamaños.
- Gasas estériles.
- Cinta adhesiva médica.
- Antiséptico (p. ej., clorhexidina, yodopovidona).
- Guantes estériles y no estériles.
- Tijeras y pinzas.
- Apósitos hidrocoloides o de alginato: Para el manejo de úlceras por presión.
- Solución salina para irrigación.
4. Material para Procedimientos:
- Jeringas y agujas de diferentes calibres.
- Equipo para venoclisis (catéteres, soluciones intravenosas).
- Sondas vesicales (en caso de necesidad).
- Equipo para aspiración de secreciones.
5. Equipamiento de Protección Personal (EPP):
- Guantes (estériles y no estériles).
- Mascarillas (quirúrgicas y de alta eficiencia).
- Protección ocular (gafas o protectores faciales).
- Batas desechables.
- Solución hidroalcohólica para higiene de manos.
6. Material de Apoyo y Educación:
- Material informativo sobre cuidados paliativos y manejo de síntomas.
- Guías para la administración de medicamentos.
- Formularios de consentimiento informado.
- Directivas anticipadas (si están disponibles).
- Teléfono móvil con acceso a internet y aplicaciones relevantes.
7. Otros elementos:
- Bolsa para residuos biológicos peligrosos.
- Gel antibacterial.
- Toallas de papel.
- Desinfectante de superficies.
- Uniformes limpios (14).
EL ARTE DE ACOMPAÑAR:
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Consideraciones Adicionales
Tabla 31. Selección de Medicamentos en Cuidados Paliativos (Adaptada al Paciente)
Nota: Recuerda que esta tabla es solo un ejemplo y debe adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente y a los recursos disponibles en tu contexto. Consulta con un médico o farmacéutico para obtener información más detallada y precisa sobre los medicamentos y su uso en cuidados paliativos.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
• Adaptación a las Necesidades del Paciente: El contenido del maletín debe ser individualizado según las necesidades del paciente, su condición clínica, los síntomas predominantes y el entorno familiar (216) .
• Capacitación del Personal: Es fundamental que el personal de cuidados paliativos esté capacitado en usar adecuadamente todos los elementos del maletín. Del mismo modo debe poseer destreza para manejar e identificar situaciones de emergencia (9) .
• Mantenimiento y Reposición: Se debe establecer un protocolo para la revisión periódica del maletín, reponer medicamentos y materiales, y verificar la fecha en que caducan los productos (141) .
• Aspectos Legales y Éticos: Es importante tener en cuenta los aspectos legales y éticos relacionados con administrar medicamentos y realizar procedimientos en el domicilio del paciente (217,218) .
Conclusión
El maletín de visita domiciliaria es una herramienta esencial para brindar cuidados paliativos con calidad en el hogar del paciente. Su contenido debe ser cuidadosamente seleccionado y adaptado a las necesidades individuales de cada individuo, garantizando la seguridad, la eficacia y la eficiencia en la atención. La capacitación del personal, el mantenimiento adecuado y la consideración sobre los aspectos legales y éticos, son fundamentales para optimizar su uso y mejorar la calidad de vida en las personas enfermas y sus familias (197) .
Esta tabla es un ejemplo y debe adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente y a los recursos disponibles en su contexto.
Consideraciones para la Adaptación al Paciente
1. Evaluación Integral: Antes de seleccionar un medicamento, realizar una evaluación completa del paciente, incluyendo:
- Historia clínica y medicación actual.
- Síntomas predominantes y su impacto en la calidad de vida.
- Función renal y hepática.
- Alergias y reacciones adversas previas a medicamentos.
- Preferencias del paciente y de su familia.
- Objetivos de tratamiento.
2. Individualización de la Dosis: La dosis inicial sugerida en la tabla es sólo una guía. Hay que ajustarla según la respuesta del paciente, la gravedad presentada por los síntomas y la presencia de efectos secundarios (68,195)
3. Vía de Administración: Considerar la vía de administración más adecuada para cada paciente, teniendo en cuenta su capacidad para tragar, la disponibilidad de vías intravenosas o subcutáneas, y las preferencias que posee.
4. Monitorización: Monitorear de cerca la efectividad arrojada por los medicamentos y si aparecen efectos secundarios. Ajustar la dosis o cambiar medicamento según sea necesario.
5. Comunicación: Mantener una comunicación abierta y transparente con el paciente y su familia sobre los objetivos del tratamiento, los posibles beneficios y riesgos de los medicamentos, y cómo manejar los efectos secundarios.
6. Documentación: Documentar cuidadosamente la selección de medicamentos, las dosis, la vía de administración, la respuesta del paciente y cualquier efecto secundario (68)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
7. Revisión Periódica: Revisar periódicamente el plan para el tratamiento farmacológico y ajustarlo según sea necesario, en función de la evolución del paciente y sus necesidades cambiantes.
8. Alternativas No Farmacológicas: Considerar el uso de terapias no farmacológicas (p. ej., fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicológico, acupuntura) en combinación con los medicamentos para mejorar el control sobre los síntomas y la calidad de vida del paciente (14,141,197) .

Cuidados al final de la vida
Introducción
Partiendo del concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud definiendo a los cuidados paliativos, se reconoce que la transición desde los cuidados curativos a paliativos es gradual. Debe estar basada en las necesidades individuales poseídas por cada persona y no en un plazo de supervivencia esperada (219) .
VII
Las atenciones al final de la vida han evolucionado significativamente en los últimos años, reflejando avances en la investigación, la práctica clínica y la comprensión sobre las urgencias presentadas por los pacientes y sus familias. Se centran en proporcionar alivio del dolor y otros síntomas angustiantes, así como en ofrecer apoyo emocional, social y espiritual (125) .
En la actualidad, los cuidados paliativos no sólo se limitan a los últimos días de vida, sino que se integran desde etapas tempranas cuando se diagnostican enfermedades graves. Este enfoque permite una mejor gestión ante los síntomas y una mejora en la calidad de vida del paciente mientras transcurre toda su dolencia (220) .
En las etapas finales vivenciadas durante una enfermedad terminal, puede volverse evidente que, a pesar de las mejores atenciones y tratamiento, el paciente se aproxima a su ocaso existencial. Ya en este lapso, la asistencia se centra en hacerlo sentir lo más cómodo posible, permitiéndole aprovechar al máximo el tiempo restante de vida. En relación con la naturaleza de la dolencia y las circunstancias individuales, esta fase conclusiva puede durar desde unas semanas o meses, hasta varios años. Durante este periodo, los cuidados paliativos pueden ayudar a controlar el dolor y otros síntomas, como el estreñimiento, las náuseas o la dificultad para respirar. Además, ofrecen apoyo
Enfoque integal de los cuidados paliativos
emocional y espiritual tanto a la persona aquejada como a su familia (221) .
Los actos cotidianos nacidos en la atención se entrelazan con decisiones complejas sobre el final de la vida y sentimientos dolorosos vivenciados desde la pérdida y el duelo. La familia y el equipo de salud, experimentan varias emociones angustiantes y conflictivas, como tristeza y ansiedad, ira y negación, o incluso alivio porque la lucha del ser querido o paciente ha terminado. Junto a ello también pueden sostener la culpa por sentir que se ha fallado de alguna manera como cuidador o profesional.
Independientemente al sentir provocado por estas vivencias dolorosas, es crucial reconocer que la fase final del cuidado requiere un gran apoyo. Puede incluir el acompañamiento práctico para las atenciones en la última etapa de la vida y el gestionar asuntos financieros y legales. También es imprescindible el sostén emocional para ayudar a aceptar todos los sentimientos difíciles enfrentados por el paciente y sus familiares, ante la inminente pérdida del ser querido (222) .
Cuando el movimiento de cuidados paliativos surgió a nivel mundial durante las décadas 1970 y 1980, los servicios comprometidos con la atención al final de la vida se enfocaban principalmente en personas cuyo padecimiento era el cáncer: estos pacientes a menudo requerían apoyo general y tratamiento para síntomas difíciles. Sin embargo, con el paso del tiempo y la aparición de casos con enfermedades más complejas y diversas, buscando asistencia especializada en una etapa terminal, la industria dedicada a los cuidados paliativos evolucionó (223). Estas prestaciones se volvieron más personalizadas y distintivas, adaptándose a cada fase de las dolencias y a las necesidades específicas presentadas por el individuo y su familia. Esto incluye la consideración de factores culturales, religiosos y personales que pueden influir en las decisiones sobre la labor asistencial (224) .
Incorporar la tecnología y la telemedicina ha permitido un seguimiento más cercano y continuo de los pacientes. Facilita la comunicación entre el equipo de salud y las familias, lo cual es especialmente útil en áreas rurales o para individuos con movilidad limitada. Se ha incrementado la formación y capacitación dedicadas a los profesionales en cuidados paliativos, asegurando estén mejor preparados, para manejar situaciones complejas y proporcionar una atención compasiva y competente (225) .
La investigación en cuidados paliativos ha crecido, proporcionando una base de evidencia más sólida para guiar las prácticas clínicas. Esto incluye estudios sobre el manejo del dolor, el apoyo emocional y las intervenciones psicosociales, situaciones que se han considerado al momento de elaborar guías y normativas nacionales (226)
La formación y capacitación continua asumidas por los profesionales de la salud es esencial para proporcionar cuidados paliativos con alta calidad. Los libros recientes destacan la importancia de la educación en esta disciplina para médicos, enfermeras y otros especialistas del medio. Ello asegura, estén bien preparados para manejar situaciones complejas, y proporcionar una asistencia sensible y de gran competencia (227) .
El apoyo a las familias es crucial en el momento de reconocer el impacto emocional y físico que el cuidar a un ser querido puede tener sobre ellas. Se han desarrollado programas de ayuda específicos para cuidadores, los cuales ofrecen recursos y asistencia para contribuir a manejar el estrés y el duelo. Estos avances mencionados reflejan un compromiso continuo con la mejora en la calidad de vida para quienes transitan una etapa final y sus allegados (73) .
La Guía de práctica clínica para cuidados paliativos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, habla sobre los aspectos organizativos asumidos con la finalidad de
Enfoque integal de los cuidados paliativos
asegurar que los servicios sean disponibles para todos los pacientes. También proponen una buena coordinación para los niveles de atención y anima se establezcan, competencias y criterios claros en el momento destinado a referir a las personas enfermas (12) .
Tanto a nivel domiciliario como hospitalario y en unidades destinadas a cuidados paliativos, existe evidencia de los beneficios ofrecidos por dichas atenciones a pacientes que lo necesitan. Estos estudios han demostrado coherencia en los resultados y muestran un consistente provecho en la satisfacción experimentada por los cuidadores. También ostentan un efecto modesto a medida de logros sobre los aquejados (dolor, control sobre los síntomas, disminución en la ansiedad) (228) .
Final de la vida y agonía
El final de la vida y la agonía son fases críticas que requieren una atención especial y un enfoque integral para asegurar el bienestar del paciente y su familia (229) .
Proceso de la Agonía
La agonía es la última fase de una enfermedad terminal, caracterizada por un deterioro progresivo y significativo del estado físico y mental del paciente. Durante esta etapa, las personas pueden experimentar una serie de síntomas como:
• Disminución del nivel de conciencia: Los pacientes pueden volverse desorientados y tener dificultades para comunicarse.
• Debilidad extrema: La incapacidad para moverse, hablar o alimentarse es común.
• Alteraciones de los esfínteres: Pueden presentarse problemas para controlar la vejiga y los intestinos.
• Síntomas físicos: Los estertores terminales, causados por la mala circulación, son un signo característico.
• Síntomas psico-emocionales: Angustia, agitación y crisis de miedo son frecuentes (229) .
Los cuidados paliativos al final de la vida y durante la agonía han avanzado considerablemente. Se han ido adaptando a las necesidades cambiantes vivenciadas por los pacientes y sus familias. Los enfoques integrales y personalizados, el usar la tecnología, la formación continua de los profesionales y la investigación basada en evidencia, son pilares fundamentales para proporcionar una atención con calidad durante esta etapa crítica. Incorporar estos aspectos en la práctica clínica puede mejorar significativamente la experiencia para quienes padecen y sus seres queridos, proporcionando un entorno de apoyo y compasión en los momentos más difíciles (230) .
Los síntomas no son exclusivos de los pacientes, en ocasiones los familiares experimentan sintomatología como: aumento de atención, miedo a la llegada del desenlace, el necesitar información concreta que muchas ocasiones llega a provocar exigencias apuntando a terapias poco realistas. Se puede presentar estrés Psicoemocional como consecuencia de la muerte próxima lo que demanda una información certera acerca del proceso en puntos clave como los tratamientos posibles, la evolución de la enfermedad y sus etapas así como las posibilidades de supervivencia lo que permite tomar en cuenta el tiempo necesario para prepararse y condicionar la etapa del duelo (231) .
Duelo
El duelo es el proceso mediante el cual el individuo puede adaptarse desde el punto de vista emocional a la pérdida de un familiar. Se define como el estado psicológico presente en un individuo que ha sufrido la partida de un ser querido. Consiste en hacerle frente y aceptarlo, no es una experiencia igual para todos. Dentro de su evolución podemos identificar cinco fases:
1. Parálisis o shock: es la reacción momentánea cuando se recibe la noticia de la muerte (75).
2. Alivio o relajación: presentado en corta duración, se manifiesta después del funeral y da paso a la aceptación sobre la muerte y al pensamiento “ha dejado de sufrir”(75).
3. Resentimiento: es el sentimiento persistente y continuo de disgusto o enfado. Tiene una duración de 6 meses y a veces va acompañado entre otros por:
- Anhelo y dolor por el fallecido.
- Nerviosismo, agitación e inquietud.
- Falta de energía y apetito.
- Trastornos del sueño.
- Alteraciones en la salud (dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, ansiedad…) (75)
4. Recuerdo: puede continuar entre 12 y 18 meses, se define en el deseo de recordar los momentos felices vividos con el fallecido y la dificultad a enfrentarse con la realidad.
5. Reparación: se encamina para empezar con nuevas aficiones, intereses y amigos. Se esfuerza para seguir con su vida (75) .
Dentro del duelo puede existir el patológico, este consiste en la dificultad para aceptar la muerte del ser querido o no creer que haya fallecido. La persona comienza a tener comportamientos inadecuados e incluso interfieren en su vida diaria (tristeza, soledad, apatía) (232) .
La muerte y sus fases
Se denomina muerte como el fin de la vida. Elisabeth Kübler-Ross hizo un estudio de personas diagnosticadas con una enfermedad terminal, hacían duelo anticipado pasando por las siguientes fases:
• Negación: Se proyecta como un estado en que la persona no reconoce la realidad de la pérdida y lo
cataloga como un error.
• Ira: Aparece luego de la negación con, agresividad, resentimiento, rabia.
• Negociación: Intenta negociar con su tiempo de vida, para no pasar dolor. Buscando no tener mucha agonía quiere provocar un pacto con la existencia no real.
• Depresión: El paciente se da cuenta que no hay nada por hacer. Se resigna y acepta la situación y es ahí cuando aparece la reacción depresiva, generalmente acompañada por el miedo, soledad, tristeza y hay una total pérdida de capacidad para luchar.
• Aceptación: Se da por vencido y acepta con resignación su futuro y es ahí donde se empieza a preparar para su muerte. En esta fase es cuando más apoyo y ayuda necesita recibir por parte de sus familiares (233) .
Cuidados de enfermería en situación de últimos días y agonía
Las responsabilidades del personal enfermero en el primer nivel de atención, están directamente relacionadas con la operativización desde los planes para la asistencia domiciliaria (PAD) establecidos en la normativa del Ministerio de Salud Pública. En primera instancia, dichas actividades se realizan en conjunto con el equipo médico y cuando sean habilitados como calificadores. Esta posición permite a los miembros realizar la valoración de la discapacidad y/o condición terminal en los pacientes. En este momento se impulsan acciones administrativas para la activación de la comisión evaluadora del PAD y por consiguiente la aprobación legal para la intervención en el domicilio del aquejado (181)
Los Planes de Atención domiciliaria (PAD) son establecidos como la herramienta a ser utilizada para la asistencia dentro del hogar en cuidados paliativos, donde la enfermera del equipo de salud debe realizar las
Enfoque integal de los cuidados paliativos
siguientes intervenciones:
• Realizar un diagnóstico y por tanto aplicar el proceso de enfermería según necesidades del paciente
• Ejecutar técnicas dirigidas a los cuidados básicos de higiene y confort, alimentación, eliminación, locomoción y rehabilitación.
• Alentar la participación del paciente en el proceso de atención, estimulando el autocuidado y favoreciendo su autoestima.
• Educar y supervisar a la familia y su entorno efectivo sobre aspectos pertenecientes al cuidado general del paciente.
• Administrar tratamiento farmacológico según normativa de Seguridad del paciente.
• Colocación de agujas y catéteres parenterales SC y/o IV para administrar medicamentos o hidratación.
• Prevenir complicaciones y situaciones de riesgo.
• Registro de los datos en la historia clínica.
• Énfasis en la evaluación del dolor y otros síntomas utilizando escalas.
• Ejecutar técnicas sobre cuidados básicos de la piel, boca.
• Administrar tratamientos no farmacológicos: curaciones simples, prevenir y curar escaras, administrar nemas, resolución de fecalomas.
• Según la condición del paciente se programan dos visitas semanales, previa coordinación con el especialista (186)
Cuidados a la cuidadora principal y entorno familiar
El cuidador principal de pacientes en estado terminal es una figura esencial en la atención paliativa. Es la persona que asume la responsabilidad primordial de la asistencia física, emocional y práctica hasta el momento final. Este rol puede ser desempeñado por un familiar cercano,
amigo o incluso un profesional contratado, jugando un papel básico en la calidad de vida del enfermo en su etapa postrera. Su dedicación y esmero pueden mejorar significativamente el confort y la dignidad del aquejado durante sus últimos días (234) .
Responsabilidades del Cuidador Principal
El cuidador principal se responsabiliza con la atención física del paciente, esto incluye administrar medicamentos, ayudar con la movilidad, higiene personal, alimentación y el manejo de equipos médicos. Es el encargado de proporcionar consuelo, compañía y apoyo emocional tanto al aquejado como a la familia. Debe colaborar con los especialistas y otros cuidadores para asegurar una asistencia integral y continua. Además ha de gestionar, supervisar y tratar los síntomas presentados por la persona, como el dolor, la fatiga y otros malestares asociados con la enfermedad terminal (235) .
Cuidados a la Cuidadora Principal
La atención de un paciente en estado terminal puede ser física y emocionalmente agotador. Sin el apoyo adecuado, los cuidadores pueden experimentar altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Por tanto, proporcionarles descanso y sostén afectivo es una gran ayuda en el momento de prevenir la extenuación y mantener su bienestar.
La sobrecarga del cuidador principal es un tema crítico. Se ha identificado que a menudo retrasan sus propias necesidades de salud debido a la dedicación total al paciente. Es esencial proporcionar soporte psicológico y práctico para evitar el cansancio (96) .
La educación sanitaria y el apoyo emocional son fundamentales. Los cuidadores deben recibir formación
Enfoque integal de los cuidados paliativos
sobre cómo manejar los síntomas del paciente, administrar medicamentos y utilizar equipos médicos. Además, acceder a grupos donde brindan soporte o terapia puede ser muy beneficioso. Una persona con esta alta responsabilidad, estresada, puede afectar negativamente la dinámica familiar y aumentar la desestabilización en sí mismo y en otros miembros del hogar. A menudo necesitan sostén para prepararse internamente ante la pérdida del ser querido y de igual forma a los allegados. Proporcionarles recursos y sustento durante este proceso puede ayudarles a enfrentar el duelo de manera más saludable y a adaptarse mejor a la nueva realidad (132) .
Reconocer y valorar el trabajo realizado por el cuidador principal es fundamental. Sentirse apreciado y apoyado puede aumentar su motivación y compromiso, lo cual, a su vez, beneficia al paciente. Proteger a esta persona tan importante no sólo mejora su bienestar, también tiene un impacto positivo en la calidad de la atención del aquejado y en la dinámica familiar (236) .
Cuidados al Entorno Familiar
La integración familiar es crucial en el proceso de atención. Incluye la educación sobre la enfermedad y los cuidados paliativos, así como la planificación desde la participación de cada integrante del hogar según sus capacidades y disponibilidad. Mantener una comunicación clara y realista sobre la dolencia, los síntomas y la asistencia necesaria, es vital para aliviar los temores y dudas de los seres queridos. La información debe ser proporcionada por un equipo multidisciplinar para asegurar una colaboración continua y de calidad.
Es importante señalar que la preparación para el duelo es una parte importante del cuidado familiar. Se deben ofrecer recursos y apoyo para ayudar a los seres queridos a enfrentar la pérdida y adaptarse a la nueva realidad (237) .
Cuidados específicos en la agonía
Los últimos días de un paciente en fase terminal requieren una atención especial. Durante esta etapa, pueden surgir nuevas necesidades y fuentes de sufrimiento tanto para él como para su familia. Es fundamental adoptar un enfoque que promueva el bienestar y el confort físico, emocional y espiritual; facilite una muerte digna y en paz; y brinde apoyo a los familiares y cuidadores para lograr recordar esta fase en la manera más positiva y lo menos dolorosa posible (238) .
El sufrimiento mal aliviado en los días previos a la muerte del paciente es algo que los familiares recuerdan siempre y puede causar un gran dolor durante meses e incluso años, a veces eclipsando los cuidados brindados en etapas anteriores (238) .
La percepción de los síntomas en los días postreros puede variar entre cuidadores, médicos y el propio paciente. Un estudio en un hospicio reveló que los más incómodos para los enfermos durante su última semana de vida eran la astenia, caquexia y anorexia, mostrando una baja concordancia con las valoraciones hechas por los cuidadores y los especialistas. La valoración recíproca entre aquejados y doctores fue buena sólo para el dolor, la disnea y la tos. Los profesionales tienden a subestimar sintomatologías importantes para los enfermos, causantes de sufrimiento (239) .
Los signos más evidentes de una muerte cercana pueden ser evaluados mediante una monitorización diaria sobre la condición del paciente. En quienes padecen cáncer, los indicios frecuentemente asociados a la etapa terminal incluyen el encamamiento, estado de coma moderado, ingesta limitada a líquidos o pequeños sorbos, e incapacidad para la administración oral de medicamentos. Sin embargo, el diagnóstico para la fase de agonía presenta dificultades, especialmente en individuos no oncológicos. Por ello, es crucial que
Enfoque integal de los cuidados paliativos
los miembros del equipo estén de acuerdo tanto en el pronóstico como en la información proporcionada al enfermo y su familia (240)
Varias características son decisorias al momento de definir a la persona en esta fase final. Estas pueden ser por aumento en la sensación de cansancio, debilidad y somnolencia, un menor interés por abandonar la cama o recibir visitas, así como por los acontecimientos a su alrededor. Existe mayor frecuencia de confusión, ocasionalmente acompañada por angustia y agitación. Pueden aparecer otras peculiaridades secundarias, pero es importante, y también difícil, saber si el enfermo está en una etapa terminal o se trata de una nueva recaída con remisión, como ha podido suceder en el pasado, por las implicaciones que conlleva (12) .
Esta etapa puede presentar algunas dificultades a la hora de definirla como tal, sobre todo en pacientes no oncológicos. Por eso es importante que el equipo de salud, cuidadores y familiares, concuerden en el pronóstico y la información a remitir (241) .
En la tabla 32 se explican las barreras que pueden presentarse en el cuidado de los últimos días u horas del paciente. Están relacionadas unas con el diagnóstico, otras con los efectos sobre el enfermo y su familia si este no se realiza en forma adecuada.
EL
Tabla 32.
Barreras para diagnosticar la fase terminal.
Tabla 33.
Efectos sobre el enfermo y su familia si el diagnóstico no se realiza
Según la Guía de práctica Clínica del Ministerio de Salud la educación contribuye a superar algunas de estas barreras, en tal forma que es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
• Informar al paciente y familiares en manera sensible acerca de la muerte y la agonía.
• Trabajar en coordinación con el equipo de salud.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
• Prescribir en forma adecuada: suspender tratamientos inapropiados, transición desde la vía oral a la SC, indicar fármacos oportunos para los síntomas en la agonía, utilizar bombas de infusión.
• Reconocer los signos y síntomas claves en la agonía.
• Describir un marco ético coherente con el paciente, en aspectos como la resucitación, la retirada o el mantenimiento de tratamientos, terapias que pueden acortar la vida o terapias fútiles. Tener en cuenta los ritos o tradiciones culturales y religiosas.
• Tener en cuenta aspectos médicolegales.
• Derivar de forma apropiada a equipos especializados (12) .
Ajuste de tratamiento en la agonía
Reconocer y aceptar la entrada del paciente a su última fase existencial puede ser a veces complicado, pues falta conocimientos o capacitación sobre la atención integral que debe recibir. En este caso la Guía Práctica Clínica de Cuidados Paliativos del MSP, identifica varias demandas de la persona enferma en concordancia con los siguientes campos:
• Cuidados Físicos: Se debe revisar la medicación y suspender todos los tratamientos que no sean imprescindibles. Asegurar, esté disponible la medicina necesaria y preparar alternativas desde la vía oral (subcutánea o rectal) para su administración. Si es el caso, suspender todas las pruebas e intervenciones fútiles (exámenes de sangre, toma de signos vitales, etc.). Controlar síntomas.
• Aspecto psicológico: Hacer énfasis en explorar los temores y deseos del paciente, permitir que exprese su tristeza y ansiedad, tranquilizarles respecto a los síntomas, asegurarles, se le ofrecerán todos los medios para aliviarlos.
• Aspectos sociales o familiares y espirituales:
Asegurar que la familia conozca el estado de muerte inminente del paciente. Al hacerlo, utilizar un lenguaje claro, sin ambigüedades, no dar por supuesto el conocimiento sobre la agonía. Considerar todos los motivos de duda y preocupación a surgir: cansancio, miedo a las responsabilidades, temor a no darse cuenta sobre la proximidad del deceso, sentimientos basados en culpabilidad por momentos de distracción o descanso. Proporcionar un ambiente tranquilo donde pasar los últimos días con el enfermo, y mostrarse receptivo a las necesidades culturales y religiosas de este y sus seres queridos. Muy importante: facilitar el acceso del aquejado a ritos, visitas de religiosos, etc. si así lo desea.
• Entorno del paciente: Es importante tomar en cuenta la intimidad, higiene y facilidades para ir al baño, adecuadas a las necesidades de personas frágiles. Será preciso asegurarles un ambiente tranquilo y silencioso, libre de ruidos molestos. Debe existir un espacio suficiente para permitir, a familiares y amigos, sentarse de forma confortable con el paciente. Son imprescindibles las disposiciones para que los seres queridos puedan pernoctar cerca del aquejado, recibir confort en momentos difíciles y poder permanecer fuera de la habitación (12) .
Vías de administración de fármacos en la agonía
La sintomatología y los problemas clínicos pueden exacerbarse al final de la vida como consecuencia del deterioro en las funciones vitales asociado a la enfermedad en su progresión (242). El manejo farmacológico en cuidados paliativos es fundamental para lograr un adecuado control de síntomas. La mayoría de los medicamentos utilizados desde dichas atenciones, se usan buscando su efecto principal, otros, los secundarios, cuyo objetivo es el mejor dominio posible sobre la dolencia (14) .
Tabla 34. Consejos para la administración de medicamentos por vía oral y transdérmica
Según la Guía de Práctica Clínica para Cuidados Paliativos, optar por la vía para la administración está sujeto a factores relacionados con el paciente, el fármaco, y otros componentes de tipo organizativo (12) . La de elección destinada a controlar síntomas durante dichas atenciones es la oral, pues es la más eficaz, cómoda, segura, sencilla, y favorece la independencia del individuo (24,241). Pero existen situaciones donde no se podrá emplear, por lo cual utilizaremos otras (243) .
Otra alternativa para el uso de fármacos analgésicos es la vía transdérmica (12). Es utilizada cuando existe dificultad o imposibilidad para aplicar la oral, o en pacientes que vivencian sus últimos días, cuando las condiciones impiden emplear la subcutánea o intravenosa (243). Esta permite la administración de analgésicos lipofílicos, como el fentanilo y la buprenorfina (12,244). El parche se fija sobre piel y en forma lenta y continua hace llegar el medicamento a través de esta (245). La vía transdérmica presenta un retraso de 12-24 horas en alcanzar el estado estacionario, lo cual obstaculiza el control del dolor y persiste el efecto tras su retirada. Por ello se considera más apropiada para el control del dolor estable con dosis bajas y moderadas de opioides (243) .
Para garantizar que la administración de medicamentos por vía oral y transdérmica sea segura en el hogar, es importante educar a la familia sobre las siguientes consideraciones básicas:
Nota: Elaboración propia, tomado de Biondi C, Bonsaver C, Bunge S, Cullen C, Díaz N, Dicattarina S, et al. Manual de Cuidados Paliativos para Cuidados (130)
También se puede utilizar la vía transmucosa oral, la cual comprende las transmucosa bucal, lingual y sublingual. La bucal implica administrar medicamentos por la mucosa de la boca y el paladar, excluyendo las zonas lingual y sublingual (24). Existe una formulación producida con citrato de fentanilo transmucoso oral (OTFC), está disponible como una pastilla edulcorada con una base de esta sustancia, para administración oral mediante succión, para facilitar la absorción transmucosa oral . Es importante indicar al paciente que debe colocar el OTFC junto a la mucosa bucal, entre la mejilla y la encía, moviendo la unidad suavemente de
Enfoque integal de los cuidados paliativos
un lado a otro por 15 minutos para lograr la absorción efectiva del OTFC (246) .
En la vía transmucosa lingual, el medicamento se coloca sobre la superficie de la lengua, donde se disuelve. Finalmente, en la vía sublingual, se ubica debajo de esta, donde se diluye hasta cierto punto, pues algunas formulaciones pueden dejar un resto mínimo. La vía sublingual es comúnmente utilizada para administrar ansiolíticos, neurolépticos y analgésicos de acción rápida (24). Esta ruta permite una absorción pronta del fármaco, lo cual es beneficioso para tratamientos que requieren un efecto inmediato.
La vía subcutánea (SC) es frecuentemente empleada para controlar varios síntomas en pacientes al final de la vida y es alternativa a la vía parenteral (intramuscular o endovenosa) en situaciones donde no se puede emplear la vía enteral (12). En ausencia de un acceso venoso, la preferencia corresponde a la subcutánea, siendo efectiva, factible en su uso, segura y económica (247,248). Además, por su fácil colocación, manejo, y presentar menor riesgo de complicaciones que la vía venosa, puede ser utilizada en el domicilio por las personas enfermas y sus familiares, pues brinda seguridad y eficiencia al proporcionar un tratamiento con diversos fármacos (22,24) .
Al final de la vida se prefiere la instalación del catéter subcutáneo en tronco o abdomen por sobre extremidades, dado la potencial disminución en la perfusión periférica (249). Las zonas habituales para la punción necesitan que el tejido subcutáneo presente un espesor de al menos 1-2.5 cm (250). Entre las ventajas ofrecidas por la vía SC, está el permitir la autonomía del paciente, puede ser usada en el domicilio, es una técnica poco agresiva, y al absorberse lentamente los medicamentos o fluidos administrados, precisa un menor número de punciones (251). Las áreas de punción son las siguientes:
Figura 19. Sitios de punción en la vía subcutánea
Nota: Elaboración propia, adaptado de Manual de Cuidados Paliativos de Extremadura.
Antes de iniciar el procedimiento debemos verificar, contamos con todos los insumos necesarios para realizarlo. Al elegir el área de punción es importante comprobar que la zona no presente erosiones, cicatrices, radiadas, infecciones o edemas. El paciente ha de encontrase en una posición cómoda. Realizar el lavado de manos y proceder con la asepsia del sitio para la punción. Formar un pliegue cutáneo superficial con los dedos índice y pulgar de la mano no dominante, es recomendable presionar hacia abajo para asegurar no llegar con la aguja al tejido muscular. Introducirla con el bisel hacia arriba en un ángulo 45º, en personas delgadas con poco tejido adiposo y en niños, 30º si hay poco espesor de tejido subcutáneo y si el individuo presenta caquexia. No aspirar por técnica. Si refluyera sangre se debe cambiar el sitio de punción. Soltar el pliegue cutáneo. Asegurar el catéter y la llave de tres vías o extensión preservando la piel para evitar úlceras o laceraciones por presión. El punto de inserción se mantendrá visible protegido con un apósito transparente. Abstenerse de realizar masaje o presión en la zona. Finalmente, se recomienda dejar cómoda a la persona, rotular y registrar el proceso consumado (14,243,248,252)
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Tabla 35. Indicaciones y contraindicaciones de la vía subcutánea
Al ser una vía parenteral, es importante tomar en consideración las siguientes indicaciones y contraindicaciones:
Nota: Elaboración propia, adaptado de Manual Básico de Enfermería Paliativa. Cuidados
Los cuidados que debemos procurar en la vía subcutánea son: (14,243,248,252)
• Vigilancia periódica sobre la zona de punción.
• Al aparecer cualquier signo o síntoma que comprometa el sitio de punción es recomendable buscar otra zona alternativa.
• Aplicar compresas frías puede ser beneficioso si se presentan casos de complicaciones locales como celulitis y eritema.
• Información al paciente y/o familia sobre la indicación de esta vía para controlar la sintomatología del paciente.
• Observar si existe precipitación de fármacos.
• En caso de dolor se debe verificar el volumen a administrar y la velocidad.
• En caso de realizar hipodermoclisis y administrar medicamentos se debe colocar dos catéteres subcutáneos para cada procedimiento.
• Realizar el cambio del catéter según protocolos de cada institución.
• Entrenar a la familia con la finalidad de asegurar el manejo y cuidado correcto de la vía SC para reducir posibles complicaciones en el paciente.
Otra de las vías esgrimidas para controlar sintomatologías en pacientes que transitan su etapa final es la vía intravenosa IV. Esta es adecuada para administrar medicamentos en individuos hospitalizados y presentando mal manejo de síntomas, pues favorece, el fármaco actúe más rápido. Es aconsejable su colocación en todas las personas con riesgo a presentar complicaciones causadas por el sufrimiento tales como la disnea, hemorragia o agitación (244) .
Un problema recurrente con esta vía es el uso prolongado. Este, sin los debidos cuidados, agravaría el cuadro clínico, pues en los pacientes terminales los accesos venosos se tornan difíciles y el personal de salud generalmente mantiene estos catéteres por largos periodos para administrar los respectivos medicamentos. Es recomendable considerar el emplear la vía SC en las atenciones al final de la vida, cuando es imprescindible suministrar líquidos o fármacos y no hay posibilidades por la vía IV (253) .
El Ministerio de Salud Pública recomienda para los pacientes que necesitan la administración de opioides por vía intratecal o epidural por presentar dolor severo, dolor neuropático severo, y dolor severo presentado al moverse, se debe contar con un equipo interdisciplinario compuesto por especialistas del dolor, cuidados paliativos y anestesiólogos (254) .
Cuidados post-mórtem
La atención post mortem es realizada por el personal de enfermería en el ámbito hospitalario y extra hospitalario. Para llevar a cabo las actividades correspondientes, se deben reconocer las creencias religiosas y culturales, con la finalidad de brindar el acompañamiento adecuado en
cuanto al duelo en la familia y las demandas específicas para dichos cuidados. La muerte es una realidad a la cual está sujeto el enfermero, por ello es necesario, todos los profesionales tomen en consideración lo antes mencionado, además del desarrollo de ciertas actitudes y aptitudes para permitir ofrecer una asistencia con calidad. Se debe tomar en cuenta el manejo de emociones y expresiones que podrían influir en la labor, y consecuentemente repercutir negativamente en el fallecido y sus seres queridos (255) .
Dentro de los objetivos del cuidado post-mortem tenemos la preparación del fallecido para ser visto por la familia. Se debe procurar la identificación correcta del paciente antes del traslado a la morgue o funeraria. Es muy importante la disposición esmerada de los objetos pertenecientes al paciente. Se considera imprescindible la verificación oportuna sobre fenecidos donadores de órganos vitales (255,256) .
Los materiales necesarios para realizar las intervenciones post-mortem incluyen: kit comercial para morgue que contendrá bridas de gasa o hilo, correas para el mentón, un sudario y tres etiquetas para identificación. Además de estos elementos, la enfermera debe reunir lo siguiente (257):
• Guantes y bata desechable
• Bolas de algodón
• Esparadrapo
• Gasas
• Apósitos
• Bolsa de plástico para pertenencias
• Palangana
• Recipiente con agua
• Jabón
• Toallas
• Peine
• Esponja
• Pañal
• Sábanas limpias
• Camilla o carro de morgue
• Manilla de identificación
• Formularios administrativos
El procedimiento se realizará siguiendo las siguientes recomendaciones:(68,215)
• Realizar higiene de manos y colocarse los guantes y bata desechable.
• Levantar el cabecero de la cama ligeramente para evitar se acumulen líquidos en la cabeza o la cara.
• Recoger las muestras si es que fueron solicitadas.
• Preguntar si la familia desea participar en la preparación del cuerpo. Ofrecerse a disponer compañía de apoyo para ella (líder religioso del paciente/ familiares, personal dedicado a la atención espiritual o especialista en pérdidas) durante el proceso.
• Preguntar por las peticiones de la familia sobre la preparación del cuerpo tal como usar ropa especial u objetos religiosos. Ser consciente de que las prácticas personales, religiosas o culturales determinan si afeitar o no el vello facial masculino. Obtener permiso antes de rasurar una barba.
• Quitar todo equipo, tubos y vías permanentes. Estimar que la autopsia o la donación de órganos plantea a menudo excepciones a la retirada, por lo cual se debe consultar la política sostenida por la institución en estas situaciones.
• Determinar cuáles objetos personales permanecen con el cuerpo (p. ej., anillo de bodas o símbolo religioso) y proporcionar los otros a los familiares. Registrar la hora, fecha, descripción de los recepcionados y quién los recibió. Guardar cualquier artículo que se deje accidentalmente y entrar en contacto con los seres queridos para más instrucciones.
• Limpiar el cuerpo a fondo, manteniendo los
Enfoque integal de los cuidados paliativos
estándares de seguridad para los fluidos corporales y la contaminación cuando está indicado. Peinar el cabello del paciente o poner las pelucas personales.
• Realizar el taponamiento de orificios y cavidades ante la salida de fluidos.
• Colocar un pañal para la incontinencia bien sujeto debajo de las nalgas y entre las piernas.
• Cerrar los ojos del cadáver manteniéndolos cerrados suavemente; dejar las dentaduras en la boca para mantener la forma facial; cubrir cualquier signo de trauma corporal. Amortajar el cuerpo y cubrir con una sábana.
• Mantener una alineación corporal correcta.
• Realizar la notificación a los diversos departamentos y al personal, de acuerdo con las normas.
• Preparar y limpiar el entorno, eliminar el mal olor de la habitación si es necesario y atenuar las luces.
• Ofrecer a los familiares la opción de ver el cuerpo y preguntar si quieren que los acompañe la enfermera u otras personas dedicadas al apoyo. Evitar restringir el número de visitas.
• Proporcionar intimidad y una atmósfera tranquila. Valorar si los seres queridos necesitan o desean la presencia de la enfermera en ese momento. Si esta se va, decirles cómo localizarla.
• Responder a las preguntas sobre la donación de órganos o la autopsia.
• Etiquetar el cuerpo, en concordancia con las normas, después de que la familia haya salido. Seguir los procedimientos sobre seguridad para las precauciones con los fluidos corporales o problemas de contaminación.
• Mantener la intimidad y la dignidad al transportar el cuerpo a otro lugar; cubrirlo, o a la camilla con una sábana limpia. Notificar a la funeraria o al forense
GLOSARIO
Aceptación: Capacidad para aceptar la realidad de una persona.
Agonía: Estado que precede al de la muerte.
Alivio de Síntomas: Tratamiento diseñado para reducir o eliminar los síntomas de una enfermedad, sin curar la causa subyacente.
Alivio del Dolor: Estrategias y tratamientos utilizados para reducir o eliminar el dolor físico del paciente, mediante medicamentos, terapias y otros enfoques.
Asertividad: Es una habilidad fundamental aplicada principalmente en la comunicación, ayuda a comprender y/o respetar los derechos e ideologías de las personas.
Astenia: Estado de cansancio, debilidad y agotamiento general, físico y psíquico, que se caracteriza por la falta de energía vital necesaria para realizar alguna actividad.
Aturdido: Incapacidad para razonar en condiciones que generen estrés, causando sensación de desmayo, náuseas o vómito.
Autonomía del Paciente: El derecho del paciente a tomar decisiones informadas sobre su propio tratamiento y atención, incluida la opción de rechazar ciertos procedimientos.
Bioética: Disciplina dedicada al estudio de los problemas éticos que pueden surgir en la salud.
Buen morir: Significa morir sin dolor, acompañado de sus seres queridos, reconciliación consigo mismo y Dios.
Caquexia: Pérdida de peso corporal y masa muscular, debilidad, que se pueden presentar en los pacientes con cáncer, sida u otras enfermedades crónicas.
Cáncer Terminal: Etapa avanzada de cáncer en la que el tratamiento curativo ya no es efectivo y se prioriza aliviar los síntomas.
Compasión: Sentimiento de tristeza sobre el padecimiento y sufrimiento vivenciado por una persona que impulsa a brindarle ayuda.
Comunicación asertiva: Técnica consistente en frenar y disipar la tensión provocada en una conversación, al mismo tiempo que se da parte de la razón al otro, pero sin perder tu postura.
Comunicación interpersonal: Sucesión por la cual se intercambia información o sentimientos a través del lenguaje verbal o no verbal. Constituye un componente esencial de las relaciones humanas.
Confidencial: Reservar la cesión del paciente sobre sí mismo, y patologías donde los principios éticos, principalmente de autonomía y no maleficencia, están ligados a preservar la información.
Contención: Moderar, aminorar impulsos o instintos propios en la persona dentro de una situación, empleando la habilidad nacida en una actitud empática.
Contribución: Actividades que generan beneficios a las personas.
Cuidados de Fin de Vida: Atención brindada a los pacientes en las etapas finales de la vida, enfocada en la comodidad y la dignidad.
Cuidado Integral: Enfoque que atiende las necesidades físicas, emocionales, psicológicas, sociales y espirituales del paciente y su familia.
Cuidado Paliativo Domiciliario: Cuidados paliativos brindados en el hogar del paciente, en lugar de un hospital o institución.
Cuidado Espiritual: Atención que se centra en las necesidades espirituales y emocionales del paciente, especialmente importante en el final de la vida.
Cuidado Integral: Enfoque que abarca todos los aspectos del bienestar del paciente, incluyendo los cuidados físicos, emocionales, sociales y espirituales.
Deliberación: La acción de considerar y reflexionar sobre las ventajas o desventajas que conllevan tomar una decisión determinada, bien sea en manera individual o grupal.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Delirio: Estado de alteración mental, generalmente provocado por una enfermedad o un trastorno, en el que se produce una gran excitación e intranquilidad, desorden en las ideas y alucinaciones.
Desahucio: Desamparo, despojo de la posesión.
Dignidad: Cualidad del ser humano, reconocido por el respeto hacia sí mismo o hacia los demás, asimismo el comportamiento responsable.
Dinamismo: Forma parte en las cualidades de los seres humanos, caracterizado por la agilidad y energía para solucionar problemas.
Disnea: Es la sensación de ahogo, dificultad respiratoria o falta de aire.
Dolor agudo: Respuesta normal, fisiológica y predecible del organismo frente a una agresión química, física o traumática.
Dolor idiopático: Se trata de un dolor que no tiene una causa subyacente aparente.
Dolor irruptivo: Exacerbación transitoria del dolor que se manifiesta espontáneamente o se relaciona con un factor desencadenante específico, predecible o impredecible, a pesar del dolor basal estable y adecuadamente controlado.
Dolor Refractario: Es el dolor que no responde al tratamiento con opioides estándar y /o terapias adyuvantes.
Dolor somático: Es aquel cuyo origen es la información nociceptiva procedente de cualquier tejido que constituye la estructura del cuerpo.
Dolor visceral: Dolor causado por la distensión de las capas que rodean un órgano visceral. Es de tipo cólico y aumenta con la palpación.
Dosis de Mantenimiento: Es aquella que permite mantener los niveles terapéuticos en un fármaco reponiendo la cantidad de este, eliminado en un intervalo posológico.
Duelo: El proceso de adaptación emocional que atraviesan los familiares tras morir un ser querido.
Empatía: Intervención afectiva generalmente aplicada
al aparecer los sentimientos de otro individuo.
Enfermedad Terminal: Enfermedades que no tienen cura y poseen un pronóstico de vida limitado, generalmente con una esperanza vital sobre los seis meses o menos, como el cáncer avanzado, dolencias cardíacas o neurológicas.
Equitativo: Indica ausencia de diferencias injustas que pueden ser remediables.
Escucha activa: Es una técnica para lograr en el oyente su compromiso con el emisor, por medio de la atención enfocada en el mensaje que se quiere transmitir.
Estertores pre mortem: Son ruidos respiratorios aparecidos en el final de la vida. Se deben a la acumulación de secreciones en las vías respiratorias 34.
Eternidad: Perpetuidad sin principio, sucesión, ni fin.
Expectativas: Posibilidad de lograr algo y esperanza sobre el poder realizarlo.
Fase Terminal: Etapa final de una enfermedad donde se espera que el paciente fallezca en un período relativamente corto en el tiempo (normalmente en los próximos seis meses).
Futilidad: Cualidad de una actuación médica que, o bien es inútil para conseguir un objetivo beneficioso, o lo consigue, pero el costo son molestias o sufrimientos desproporcionados para el paciente o serios inconvenientes económicos, familiares o sociales.
Holístico: Con respecto a la salud, hace referencia a la relación que tiene el funcionamiento del organismo del ser humano en manera integral, donde se conozca la parte física, mental, emocional y social como partes de cada persona.
Hospicio: Institución o servicio dedicado a proporcionar cuidados paliativos y atención terminal a pacientes con enfermedades incurables, generalmente en su etapa final de vida.
Hospitium: En latín, halla su raíz en la palabra hospicio, que significa casa de huéspedes.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Inconsciencia: Estado presente en la persona que ha perdido el conocimiento y por ello la capacidad para percibir y darse cuenta de cuánto le rodea.
Introspección: Acto de buscar el propio interior, en sus pensamientos, sentimientos y acciones.
Lenguaje no verbal: Proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje empleando gestos, signos o indicios.
Lineal: Narrada de acuerdo con el transcurso natural del tiempo.
Manejo del Dolor: Estrategias y tratamientos para aliviar el dolor en pacientes con enfermedades graves o terminales.
Muerte: Es el final de la vida, algo inevitable, la experiencia final para todos los organismos vivientes, si bien cada persona tiene sus propios lapsos existenciales.
Percepción: Es la manera de interpretar la información externa e interna que se percibe con los sentidos.
Principio de Autonomía: La capacidad de las personas para deliberar sobre sus finalidades personales, y actuar bajo la dirección propuesta en las decisiones que pueda tomar.
RCF: Restablecimiento de Contactos Familiares. Término utilizado en el área de enfermería para hacer referencia a la restauración y conservación del contacto entre las personas que conforman una familia.
Resignación: Entrega voluntaria que alguien hace sobre sí, poniéndose en voluntad de otra persona o situación.
Resiliencia: Capacidad que tiene una persona para superar hechos traumáticos, tales como la muerte de un familiar, accidentes, etc.
Suicidio Asistido: Acto de ayudar a un paciente a morir, proporcionando los medios o la información necesaria para hacerlo, en circunstancias muy específicas y reguladas.
Sedación Paliativa: Emplear medicamentos para inducir un estado de sedación profunda en pacientes con síntomas intratables, como el dolor o la dificultad para respirar, en sus últimas etapas de vida.
Terapia Convencional: Tratamiento que los profesionales de la salud aceptan y usan ampliamente. Se distingue de los procedimientos alternativos o complementarios, en que estos no se emplean tan pródigamente.
BIBLIOGRAFÍA
Diccionario de la lengua española. 2024. [cited 2025 Jun 8]. Real Académia Española-RAE. Available from: https://dle.rae.es/paliativo
Hui D, De La Cruz M, Mori M, Parsons HA, Kwon JH, Torres-Vigil I, et al. Concepts and definitions for “supportive care,” “best supportive care,” “palliative care,” and “hospice care” in the published literature, dictionaries, and textbooks [Internet]. Vol. 21, Supportive Care in Cancer. Support Care Cancer; 2013 [cited 2025 Jun 8]. p. 659–85. Available from: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/22936493/
Bonilla P. Cuidados paliativos en Latinoamérica. Rev Nutr Clínica y Metab. 2021 May 15;4(2):4–13.
González JS, Ruiz M del CS. The cultural history of palliative care in primitive societies: An integrative review [Internet]. Vol. 46, Revista da Escola de Enfermagem. Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem; 2012 [cited 2025 Jun 8]. p. 1015–22. Available from: https://www.scielo.br/j/reeusp/a/ vwys3djFxWh7jtSwkr864BL/abstract/?lang=es
Cong W, Chen K. Traditional Chinese medicine and aging: Integration and collaboration promotes healthy aging [Internet]. Vol. 2, Aging Medicine. Blackwell Publishing Ltd; 2019 [cited 2025 Jun 8]. p. 139–41. Available from: https:// pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/ PMC6880673/
Bhyan P, Pesce MB, Shrestha U, Goyal A. Palliative Sedation In Patients With Terminal Illness [Internet]. StatPearls. StatPearls Publishing; 2021 [cited 2025 Jun 8]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/books/NBK470545/
Organización Mundial de la Salud [OMS]. Alivio del dolor del cáncer y cuidados paliativos: informe de un comité de expertos de la OMS. World Heal Organ [Internet]. 1990 [cited 2025 Jun 8]; Available from: https://iris.who.int/handle/10665/39524
Guimarães LG, Manginelli IP, Godoi DF. Cuidados paliativos. Rev Bras Med Família e Comunidade [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 8];18(45):3626. Available from: https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/palliative-care
Knaul FM, Farmer PE, Krakauer EL, De Lima L, Bhadelia A, Jiang Kwete X, et al. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission report. Lancet. 2018 Apr 7;391(10128):1391–454.
Vallejo Martínez M, Lino N, Quinto R. Estudio de Pertinencia de los Cuidados Paliativos en Ecuador. Oncol. 2017;27(3):238–52.
Congreso Nacional. Ley Orgánica de Salud. 2006. Ministerio de Salud Pública. Cuidados
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
paliativos Guía de Práctica Clínica. Quito; 2014.
Kochovska S, Ferreira DH, Garcia M V., Phillips JL, Currow DC. Perspectives on palliative oxygen for breathlessness: Systematic review and meta-synthesis. Eur Respir J. 2021 Oct 1;58(4).
Rojas Carolina, Rincón Erika, Sánchez Melissa, Giraldo Mónica, Bossa Melissa, Quintero María, et al. Manual Básico de Enfermería Paliativa [Internet]. 1st ed. Sánchez-Cárdenas Miguel Antonio, Rojas Carolina, editors. 2022. Available from: www. unbosque.edu.co
Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuidados paliativos en pacientes adultos. Guía Práctica Clínica. 2017;10–112.
Bezerra TPP, Nobre TTX, Pennafort VPDS, da Graça JRV, Barra IP, Holanda G de OM, et al. Instruments for the assessment of hospitalized patients in palliative care: integrative review. Vol. 29, Cogitare Enfermagem. Universidade Federal do Parana; 2024.
Pacheco MP. ¿Cómo manejar constipación, náuseas y vómitos en Cuidados Paliativos? Autor: Dra. María Paz Pacheco A. Residente Medicina Familiar PUC Editor: Dra. Isabel Mora M. Docente Departamento Medicina Familiar PUC 23 de Abril de 2019. Pontif Univ Católica Chile. 2019;
Cuellar NNU, Carreño-Moreno S,
Arias-Rojas M. Escalas en español para valoración de personas en cuidados paliativos y sus familias: revisión sistemática psicométrica. Investig en Enfermería Imagen y Desarro [Internet]. 2023 Jan 19 [cited 2025 Jun 8];25. Available from: https://revistas.javeriana.edu.co/ index.php/imagenydesarrollo/article/view/36986
Torcal Baz M, Ventoso Mora SA. Manejo y tratamiento del dolor en cuidados paliativos. Rev Clínica Med Fam [Internet]. 2020 [cited 2025 Mar 25];13(3):203–11. Available from: https://scielo.isciii.es/pdf/ albacete/v13n3/1699-695X-albacete-13-03-203.pdf
Rojas-Gambasica JA, Valencia-Moreno A, Nieto-Estrada H, Méndez-Osorio P, Molano-Franco D, Jiménez-Quimbaya T, et al. Transcultural and linguistic adaptation of the Richmond Agitation-Sedation Scale to Spanish. Colomb J Anestesiol [Internet]. 2016 [cited 2025 Jun 8];44(3):216–21. Available from: http://www.scielo.org.co/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-33472016000300006&lng=en&nrm=iso&tlng=en
Jadhav U, Bhanushali J, Sindhu A, Reddy BSK. Navigating Compassion: A Comprehensive Review of Palliative Care in Respiratory Medicine. Cureus [Internet]. 2023 Dec 16 [cited 2025 Jun 8];15(12). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/38226109/
Navarro Hernández M. Cuidados Paliativos en el Primer Nivel de Atención. Bonilla Sierra P, Araujo Lugo V, Cervantes Vélez MC, Moya Jácome Gabriela, Frias - Toral E, editors. Atención Fam. Primera. 2017 Oct;24(3).
Crombeen AM, Lilly EJ. Management of dyspnea in palliative care. Curr Oncol. 2020;27(3):142–5.
Benítez-Rosario MÁ, Alonso Babarro A, González Guillermo T. Protocolos de tratamiento en cuidados paliativos. Primera. MEDICAL DOSPLUS SL, editor. Barcelona; 2023.
Rodríguez Martínez C, Liliana S, Cubides P, Fernanda L, Campos R, Pérez PP. Soporte y Cuidados Paliativos en Cáncer [Internet]. 2025. Available from: www.ebookmedico.com
Society J, Medicine P. Intensive Palliative Care for Delirium , Dyspnea , and Pain : Before the diagnosis of the symptoms as being refractory. 2019;1–38.
Pyszora A, Lewko A. Non-pharmacological Management in Palliative Care for Patients With Advanced COPD [Internet]. Vol. 9, Frontiers in Cardiovascular Medicine. Frontiers Media S.A.; 2022 [cited 2025 Jun 8]. Available from: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/35924211/
Gagnon S, Quigley N, Dutau H, Delage A, Fortin M. Approach to Hemoptysis in the Modern Era. Vol. 2017, Canadian Respiratory Journal. Hindawi Limited; 2017.
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Morice AH, Shanks G. Pharmacology of cough in palliative care [Internet]. Vol. 11, Current Opinion in Supportive and Palliative Care. Lippincott Williams and Wilkins; 2017 [cited 2025 Jun 8]. p. 147–51. Available from: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/28614082/
Jeon YS, Kearney AM, Baker PG. Management of hiccups in palliative care patients. Vol. 8, BMJ Supportive and Palliative Care. BMJ Publishing Group; 2018. p. 1–6.
Tradounsky G, Ccfp MD. Palliative Care Files Seizures in palliative care [Internet]. Available from: www.cfp.ca
Cheng B, Zeng X, Liu S, Zou J, Wang Y. The efficacy of probiotics in management of recurrent aphthous stomatitis: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2020 Dec 1;10(1).
Manfredini M, Guida S, Giovani M, Lippolis N, Spinas E, Farnetani F, et al. Recurrent aphthous stomatitis: Treatment and management. Dermatology Pract Concept. 2021 Oct 1;11(4).
Walsh M, Fagan N, Davies A. Xerostomia in patients with advanced cancer: a scoping review of clinical features and complications. BMC Palliat Care [Internet]. 2023 Dec 1 [cited 2025 Jun 8];22(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/37950188/
Murphy Dourieu E, Lisiecka D, Evans
W, Sheahan P. Xerostomia: a silent burden for people receiving palliative care - a qualitative descriptive study. BMC Palliat Care [Internet]. 2025 Jan 6 [cited 2025 Jun 8];24(1):1. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/39757147/
Battini V, Rocca S, Guarnieri G, Bombelli A, Gringeri M, Mosini G, et al. On the potential of drug repurposing in dysphagia treatment: New insights from a real-world pharmacovigilance study and a systematic review. Front Pharmacol [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 8];14. Available from: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/36937893/
Dalessandri D, Zotti F, Laffranchi L, Migliorati M, Isola G, Bonetti S, et al. Treatment of recurrent aphthous stomatitis (RAS; Aphthae; canker sores) with a barrier forming mouth rinse or topical gel formulation containing hyaluronic acid: A retrospective clinical study. BMC Oral Health [Internet]. 2019 Jul 16 [cited 2025 Jun 8];19(1):153. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih. gov/articles/PMC6636158/
Camargo DAP, Allende Pérez SR, García AM, De Nicola Delfin L, Thalía Copca Mendoza E, Sánchez López MS, et al. Frecuencia de anorexia-caquexia y su asociación con síntomas gastrointestinales, En pacientes paliativos del instituto nacional de Cancerología, México. Nutr Hosp [Internet]. 2014 [cited
2025 Jun 8];30(4):891–5. Available from: https://scielo.isciii.es/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112014001100025&lng=es&nrm=iso&tlng=es
World Health Organization. Why palliative care is an essential function of primary health care [Internet]. 2018 [cited 2025 Mar 25]. Available from: https://apps.who.int/iris/ bitstream/handle/10665/328101/ WHO-HIS-SDS-2018.39-eng.pdf
Ministerio de Sanidad y Consumo. Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. 2018. 1–188 p.
Meza-Valderrama D, Marco E, Dávalos-Yerovi V, Muns MD, Tejero-Sánchez M, Duarte E, et al. Sarcopenia, malnutrition, and cachexia: Adapting definitions and terminology of nutritional disorders in older people with cancer. Vol. 13, Nutrients. MDPI AG; 2021. p. 1–11.
Kang YE, Yoon JH, Park N hyun, Ahn YC, Lee EJ, Son CG. Prevalence of cancer-related fatigue based on severity: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2023 Dec 1;13(1).
Drager LF, Assis M, Bacelar AFR, Poyares DLR, Conway SG, Pires GN, et al. 2023 Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Insomnia in Adults - Brazilian Sleep Association. Sleep Sci [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 8];16(Suppl 2). Available from: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/38370879/
Riemann D, Espie CA, Altena E, Arnardottir ES, Baglioni C, Bassetti CLA, et al. The European Insomnia Guideline: An update on the diagnosis and treatment of insomnia 2023. Vol. 32, Journal of Sleep Research. John Wiley and Sons Inc; 2023.
Grönheit W, Popkirov S, Wehner T, Schlegel U, Wellmer J. Practical management of epileptic seizures and status epilepticus in adult palliative care patients [Internet]. Vol. 9, Frontiers in Neurology. Frontiers Media S.A.; 2018 [cited 2025 Jun 8]. Available from: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/30116217/
Hirst A, Crespo M. Palliative Care in Urological Symptoms. J Palliat Med. 2023;26(4):321–9.
Smith R. Management of Urological Symptoms in Advanced Cancer. Lancet Oncol. 2022;23(9):1208–16.
Riba MB, Donovan KA, Ahmed K, Andersen B, Braun Ii, Breitbart WS, et al. NCCN Guidelines® Insights: Distress Management, Version 2.2023. J Natl Compr Cancer Netw. 2023 May;21(5):450–7.
Pereira J. Urological symptoms and complications in palliative care. In: Palliative Medicine: A Case-Based Manual. Oxford University PressOxford; 2021. p. 179–91.
National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Palliative Care Guidelines. 2023.
World Health Organization. Palliative
Enfoque integal de los cuidados paliativos
care for noncommunicable diseases [Internet]. 2020. Available from: https://www.who.int/publications-detail/ncd-ccs-2019
Grocott P., Cowley S. Palliative wound care: Principles and practices. Int J Palliat Nurs. 2023;28(3):120–6.
National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP). Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: Clinical practice guideline. 2021. Tilley C., Lipson J., Ramos J. Malignant wounds: Pathophysiology and management. J Wound Care. 2023;32(5):200–10.
Woo K., Krasner D. Management of odor in malignant wounds. Adv Skin Wound Care. 2022;35(1):36–45.
World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Consensus document on moisture-associated skin damage (MASD). 2022.
World Health Organization. Integrating palliative care and symptom relief into the response to humanitarian emergencies and crises: a WHO guide [Internet]. Geneve; 2018. Available from: http://www. who.int/servicedeliverysafety/en
Dekker J, Graves KD, Badger TA, Diefenbach MA. Management of Distress in Patients with Cancer-Are We Doing the Right Thing. Ann Behav Med. 2020 Dec 1;54(12):978–84.
Breitbart W PS. Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine 3rd edi-
Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
tion [Internet]. Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine 3rd edition. Oxford University Press; 2022 [cited 2025 Mar 24]. Available from: https://academic.oup. com/book/45511
Rosenbaum D, Boyle AB, Rosenblum AM, Ziai S, Chasen MR. Psychedelics for psychological and existential distress in palliative and cancer care. Curr Oncol [Internet]. 2019 Aug 1 [cited 2025 Mar 24];26(4):225. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6726261/
Holland JC, Alici Y. Management of distress in cancer patients. J Support Oncol. 2010;8(1):4–12.
Hudson P. Psychological and existential distress in palliative care. Palliat Med. 2020;34(6):735–50.
Finnerup NB, Jensen TS. Management issues in neuropathic pain. In: Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford University Press; 2015. p. 860–6.
Swarm RA, ϕ C, Youngwerth JM, Agne JL, Anitescu M, Butler T, et al. Adult Cancer Pain [Internet]. 2025. Available from: https://www.nccn.org/ home/member-
Franklin AE, Lovell MR. Pain and Pain Management in Palliative Care. In: Textbook of Palliative Care. Cham: Springer International Publishing; 2024. p. 1–27.
World Health Organization. WHO guidelines for the pharmacological
and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. Geneve: World Health Organization; 2018. 138 p.
Charak S, Thattil RG, Srivastava CM, Das P, Shandilya M. Assessment and Management of Pain in Palliative Care [Internet]. 2021 Apr. Available from: www.intechopen.com
Potter PA, Perry AG, Stockert PA, Hall AM. Fundamentos de enfermería. 8th ed. Barcelona: Elsevier España, S.L.; 2015.
Freitas TLL de, Banazeski AC, Eisele, Souza EN de, Bitencourt JV de OV, Souza SS de. La visión de la Enfermería ante el proceso de muerte y morir de pacientes críticos: una revisión integradora. Enfermería Glob [Internet]. 2016 [cited 2025 Jun 8];15(41):322–34. Available from: https://scielo.isciii.es/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412016000100015&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Rodríguez-Álvaro M. Impacto del duelo complicado. Una lectura a través del lenguaje del cuidado. ENE Rev Enfermería [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 8];310(13):8. Available from: https://scielo.isciii.es/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2019000300008
De A, Cruz-Martinez L, Gallegos-Torres RM, Cruz-Martínez L. El cuidado paliativo en la práctica de Enfermería: una revisión narrativa. Rev Salud y Cuid [Internet]. 2022 Jul 8 [cited 2025 Jun 8];1(3):86–100.
Available from: https://revistasaludycuidado.uaemex.mx/article/ view/19052
Joseph Loscalzo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, Dan Longo JLJ. Harrison Principios de Medicina Interna [Internet]. Vol. 19, Mc Graw Hill. 2016. 1–769 p. Available from: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/ RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp:// dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:// www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_ MELESTARI
Martinez, M., Montleon, M., Carretero, Y., Garcia M. Enfermeria en cuidados paliativos y al final de la vida [Internet]. Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida, 2020, ISBN 978-84-8086-754-2, págs. 16-29. Elsevier; 2022 [cited 2025 Jun 8]. 34–88 p. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ libro?codigo=578903&info=resumen&idioma=SPA
Palacio Valencia MC, Bernal Orozco F. El duelo por muerte: la intersección entre prácticas culturales, rituales sociales y expresiones emocionales. Tempus Psicológico [Internet]. 2020 May 30 [cited 2025 Jun 8];2(1):88–107. Available from: https://revistasum.umanizales. edu.co/ojs/index.php/tempuspsi/
Enfoque integal de los cuidados paliativos
article/view/2595/6751
Barreto P, Yi P, Soler C. Predictores de duelo complicado. Psicooncologia [Internet]. 2008 Dec 1 [cited 2025 Jun 8];5(2–3):383–400. Available from: https://revistas.ucm.es/ index.php/PSIC/article/view/PSIC0808220383A
Guic Sesnic E, Salas Nicolau A. El trabajo de duelo. ARS MEDICA Rev Ciencias Médicas. 2016 Aug 7;34(2):162.
Worden W. El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Padiós. 2018;401–3. Guadarrama OF. La muerte en el pensamiento de Séneca: una lección moral. La colmena. 2013;78.
Hernández Solarte JE. Universidad Mariana. 2012 [cited 2025 Jun 8]. Connotación filosófica de la muerte dentro de la Psicología. Available from: https://revistas.umariana.edu.co/index.php/ BoletinInformativoCEI/article/ view/2374
Cox GR, Thompson N. Death and Dying in Social Context. In: Managing Death: International Perspectives. Springer International Publishing; 2022. p. 3–21.
Moral de la Rubia J, Miaja Ávila M. Contraste empírico del modelo de cinco fases de duelo de Kübler-Ross en mujeres con cáncer. Pensam Psicológico [Internet]. 2015 Jul 15 [cited 2025 Jun 8];13(1):7–25. Available from:
ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612015000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=es
Rodríguez Herrero P, de la Herrán Gascón A, Cortina Selva M. Antecedentes internacionales de la Pedagogía de la muerte. Foro Educ ISSN-e 1698-7802, ISSN 16987799, No 26, 2019, págs 259-276 [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 8];26(26):259–76. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7137476&info=resumen&idioma=SPA
Jiménez, Aboitiz R. ¿De La Muerte (De) Negada a La Muerte Reivindicada? Análisis De La Muerte En La Sociedad Española Actual: Muerte Sufrida, Muerte Vivida Y Discursos Sobre La Muerte. 2012 [cited 2025 Jun 8];701. Available from: https:// uvadoc.uva.es/handle/10324/979
Bauer Mancilla MF, Mancilla Muñoz EA, González Sepúlveda MA. Percepción del concepto de muerte en personas mayores, de la región de los lagos. Cienc Lat Rev Científica Multidiscip [Internet]. 2022 Dec 5 [cited 2025 Jun 8];6(6):2675–704. Available from: https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3721/5612
Martínez L, Sánchez V. Evolución de la cohesión social y Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España. Colección Estud Foessa. 2022;681. Fundación FOESSA. Cáritas Diocesa-
na de Tenerife. 2019 [cited 2025 Jun 8]. Informe sobre exclusión y desarrollo social - FOESSA. Available from: https://caritastenerife.org/informe-sobre-exclusion-y-desarrollo-social-foessa/ García Navarro EB, Pérez Espina R, García Navarro S, Ortega Galán Á. El componente cultural de la muerte: acompañando a Fabala Dambele. Med Paliativa [Internet]. 2011 [cited 2025 Jun 8];18(1):8–13. Available from: https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7092926&info=resumen&idioma=SPA
Tuca A. Breves reflexiones sobre la eutanasia y la atención paliativa [Internet]. Vol. 28, Medicina Paliativa. 2021 [cited 2025 Jun 8]. p. 215–7. Available from: https:// www.medicinapaliativa.es/breves-reflexiones-sobre-la-eutanasia-y-la-atencion-paliativa662
Laurens Acevedo LM, Lince Rivera I, Pérez AM, Jiménez Sánchez S, Kunzel Gallo A, Lastra Santiago MA. Creencias islámicas respecto a la muerte y análisis sobre su impacto en la donación humana. Univ Médica [Internet]. 2018 Oct 19 [cited 2025 Jun 8];59(4):1–6. Available from: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnimedica/ article/view/23828
Mushtaq M. to the ϕanafī School allsldm in Islamic Jurisprudence with Special Reference to the Hanafi School * The Notions of
Ddr al-Harb and Ddr. Islam Stud. 2014;47(1):5–37.
Federació Salut Mental Catalunya. Procesos de duelo y acompañamiento. Atención Soc Y Sanit En Salud Ment. 2020;2–3.
Segovia-Gómez C. El doloroso camino del duelo, (Y, sin embargo, hay luz). Enferm Nefrol. 2020;23(4):329–32.
Figueroa MJ, Cáceres R, Torres AG. Proceso De Duelo Y Estrategias De Afrontamiento. Fundasil & Unicef [Internet]. 2020;1–75. Available from: https://www.unicef.org/elsalvador/media/3191/file/Manual sobre Duelo.pdf
Stroebe M, Schut H, Boerner K. Modelos de afrontamiento en duelo: un resumen actualizado. Estud Psicol [Internet]. 2017 [cited 2025 Jun 9];38(3):582–607. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=6142749&info=resumen&idioma=ENG
Neimeyer R, Ramírez Y. Aprender de la pérdida: una guía para afrontar el duelo. 2007;35. Available from: http://www.recuperacionemocionalecuador.com/documentos/ Aprender-de-la-perdida-Neimeyer.pdf
Abril T, Alfaro M, Alvadaro J, Álvarez L, Alvarez S, Andrade G, et al. Cuidado Paliativos Para El Primer Nivel De Atención. 2023;1–453.
Scott HR, Pitman A, Kozhuharova P, Lloyd-Evans B. A systematic re-
Enfoque integal de los cuidados paliativos
view of studies describing the influence of informal social support on psychological wellbeing in people bereaved by sudden or violent causes of death [Internet].
Vol. 20, BMC Psychiatry. BioMed Central Ltd.; 2020 [cited 2025 Jun 9]. p. 1–20. Available from: https:// bmcpsychiatry.biomedcentral. com/articles/10.1186/s12888-02002639-4
Komischke-Konnerup KB, O’Connor M, Hoijtink H, Boelen PA. Cognitive-Behavioral Therapy for Complicated Grief Reactions: Treatment Protocol and Preliminary Findings From a Naturalistic Setting. Cogn Behav Pract [Internet]. 2025 Feb 1 [cited 2025 Jun 9];32(1):29–43. Available from: https://pure.au.dk/ portal/en/publications/cognitive-behavioral-therapy-for-complicated-grief-reactions-trea
Ortiz Mendoza G, Huerta-Baltazar MI, Montoya-Ramírez GE, Cira-Huape JL, Correa-Vieyra G. Cuidados paliativos como intervención de enfermería en los últimos días de vida: revisión sistemática. SANUS. 2022 Jun 28;7:e289.
Delgado Zambrano N, De Jesús ´margarita, Solórzano T, María A, Franco C, María G, et al. Actividades de cuidados en pacientes con enfermedades terminales. Unidad de cuidados paliativos. Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Ponton. Espirales Rev Multidiscip Investig [Internet]. 2019
ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
Jul 2 [cited 2025 Jun 9];3(30):121–7.
Available from: https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/625/html
Ruiz Íñiguez R, Bravo Sobrino N, Peña Ibáñez F, Navarro Siguero N, Seco Martínez A, Carralero Montero A. Intervención enfermera sobre la calidad de vida en personas con cuidados paliativos domiciliarios: revisión sistemática TT - Nursing intervention on quality of life in people with home-based palliative care: a systematic review. Med paliat [Internet]. 2017 [cited 2025 Jun 9];24(2):72–82. Available from: https://www.medicinapaliativa.es/(X(1)S(vd4mms1rvvhn2b2tlkk0du5m))/ intervencion-enfermera-sobre-la-calidad-de-vida-en-personas-con-cuidados-paliativos-domiciliarios-revision-sistematicanursing-intervention-on-quality-of-life-in-people-with-home-based-pall Hermosilla-Ávila AE, Sanhueza-Alvarado OI. Intervention of humanized nursing accompaniment and quality of life in people with advanced cancer. Aquichan. 2019;19(3).
Arenas-Massa Á, Nocetti-de la Barra A, Fraile-Ducviq CG. Espiritualidad en el contexto de cuidados paliativos oncológicos dirigidos a personas mayores. Pers y Bioética [Internet]. 2020 Nov 27 [cited 2025 Jun 9];24(2):136–50. Available from: http://www.scielo.org.co/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-31222020000200136&lng=en&nrm=iso&tlng=es
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Gobierno de México. 2019 [cited 2025 Jun 9]. El acompañamiento espiritual en los cuidados paliativos es sinónimo de bienestar | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | Gobierno | gob.mx. Available from: https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-acompanamiento-espiritual-en-los-cuidados-paliativos-es-sinonimo-de-bienestar
Hidalgo Mares B, Altamira Camacho R. ¿Qué es y qué no es el cuidado de enfermería? Enfermería Actual en Costa Rica [Internet]. 2020 Dec 15 [cited 2025 Jun 9];40(40):2511–4775. Available from: http://www.scielo.sa.cr/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-45682021000100017&lng=en&nrm=iso&tlng=es
Congreso Nacional. Ley de derechos y amparo del paciente [Internet]. 2006. Available from: www.lexis. com.ec
Benitez del Rosario MA, Asensio Fraile A. Communication with terminally ill patients. Vol. 30, Atencion Primaria. Ediciones Doyma, S.L.; 2002. p. 463–6.
Yajaira M, Torres A, Calero WM. Nursing students’ knowledge of the fundamentals of palliative care. Rev InveCom / ISSN en línea 27390063 [Internet]. 2025 [cited 2025
Jun 9];5(2):1–7. Available from: https://revistainvecom.org/index. php/invecom/article/view/3454
Håkansson Eklund J, Holmström IK, Ollén Lindqvist A, Sundler AJ, Hochwälder J, Marmstål Hammar L. Empathy levels among nursing students: A comparative cross-sectional study. Nurs Open [Internet]. 2019 Jul 1 [cited 2025 Jun 9];6(3):983–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/31367422/
Keller VF, Gregory Carroll J. A new model for physician-patient communication. Patient Educ Couns [Internet]. 1994 [cited 2025 Jun 9];23(2):131–40. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/21207912/
Trejo Martínez F. Incertidumbre ante la enfermedad. Aplicación de la teoría para el cuidado enfermero. Rev Enfermería Neurológica. 2012;11(1):34–8.
Moreno-Poyato AR, Rodríguez-Nogueira Ó. The association between empathy and the nurse–patient therapeutic relationship in mental health units: a cross-sectional study. J Psychiatr Ment Health Nurs [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2025 Jun 9];28(3):335–43. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/32657511/
Nembhard IM, David G, Ezzeddine I, Betts D, Radin J. A systematic review of research on empathy in health care. Health Serv Res [In-
Enfoque integal de los cuidados paliativos
ternet]. 2023 Apr 1 [cited 2025 Jun 9];58(2):250–63. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/35765156/
Yu J, Kirk M. Measurement of empathy in nursing research: systematic review. J Adv Nurs. 2008 Dec 12;64(5):440–54.
Escrivá VM, Navarro MDF, García PS. La medida de la empatía: Análisis del Interpersonal Reactivity Index. Psicothema [Internet]. 2004 [cited 2025 Jun 9];16(2):255–60. Available from: https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=857247&info=resumen&idioma=ENG
Back A, Arnold R, Tulsky J. Mastering communication with seriously ill patients: Balancing honesty with empathy and hope. Mastering Commun with Seriously Ill Patients Balanc Honesty with Empathy Hope. 2009;1–158.
Fujimori M, Shirai Y, Asai M, Kubota K, Katsumata N, Uchitomi Y. Effect of Communication Skills Training Program for Oncologists Based on Patient Preferences for Communication When Receiving Bad News: A Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. 2014 Jul 10;32(20):2166–72.
World Health Organization. WHO. 2020 [cited 2025 Mar 26]. Palliative care. Available from: https://www. who.int/news-room/fact-sheets/ detail/palliative-care
Breilh J. Epidemiología crítica y la salud de los pueblos [Internet]. Vol. 35, Critical Epidemiology and the People’s Health. Universidad Católica de Temuco; 2021 [cited 2025 Jun 9]. 1–368 p. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10137170&info=resumen&idioma=SPA
Vega Vega P, González Rodriguez R, López Ramirez M, Miranda Castillo C. Integración temprana de cuidados paliativos; implicancias para personas con enfermedades crónicas. Rev Med Chil. 2024;152(1):102–10.
Macías Sacón WJ. Interprofesionalismo para la toma de decisiones compartidas: ¿ayuda en el cuidado de pacientes critícamente enfermos? [Internet]. PUCE - Quito; 2024 [cited 2025 Jun 9]. Available from: https://repositorio.puce.edu. ec/handle/123456789/44255
Cacace PJ, Giménez-Lascano G. Modelos de atención centrados en la persona: Evolución de conceptos humanizadores de nuestras prácticas. Rev Mex Med Fam [Internet]. 2022 May 30 [cited 2025 Jun 9];9(2):63–72. Available from: http://www.scielo.org.mx/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2696-12962022000200063&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Nkhoma KB, Ebenso B, Akeju D, Adejoh S, Bennett M, Chirenje M, et al. Stakeholder perspectives and requirements to guide the de-
velopment of digital technology for palliative cancer services: a multi-country, cross-sectional, qualitative study in Nigeria, Uganda and Zimbabwe. BMC Palliat Care [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2025 Jun 9];20(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/33397321/
Astudillo W. Los cuidados paleativos una labor de todos [Internet]. Vol. 11, Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. 2007. 1–357 p. Available from: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/ RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp:// dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:// www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_ MELESTARI
Santacruz Escudero JG, Martínez Gil LF. Cuidados paliativos: conceptos básicos. Rev Nutr Clínica y Metab. 2021 May 15;4(2):14–8.
Jeanne Segal P, Robinson L. Cuidados paliativosy de hospicio [Internet]. 2024. Available from: https://www. helpguide.org/es/fin-de-la-vida/ cuidados-paliativos-y-de-hospicio
Radosta DI. El cuidado hospice como un cuidado humanizado en el final de la vida Hospice care as humanized end-of-life care. Salud Colect. 2021;17:1–13.
Guevara López UM. Cuidados paliativos integrales, integrados, sistémicos en la atención primaria a la salud. Rev Mex Anestesiol [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 9];42(4):245–6. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0484-79032019000400245&lng=es&nrm=iso&tlng=es
National Hospice and Palliative Care Organization. ¿Qué son los cuidados paliativos y los cuidados de hospicio? 2017 [cited 2025 Jun 9]; Available from: https://www.nia. nih.gov/health/hospice-and-palliative-care/what-are-palliative-care-and-hospice-care
Gabriela Rodríguez-Vizcarra I. ¿Hospedaje Hospitalario¿: una nueva tendencia en la calidad del servicio, que determina el confort de nuestros pacientes, familiares y visitantes. Rev CONAMED, ISSN-e 1405-6704, Vol 14, No 2, 2009, págs 36-39 [Internet]. 2009 [cited 2025 Jun 9];14(2):36–9. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=3630866&info=resumen&idioma=ENG
Organización Mundial de la Salud. 2021. 2021 [cited 2025 Jun 3]. p. 1 Cuidados paliativos - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. Available from: https:// www.paho.org/es/historias/cuidados-paliativos-americas
Duque Delgado L, Rincón Elvira EE, León Gómez VE. Apoyo emocio-
nal de las familias a los pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos: revisión bibliográfica. Ene [Internet]. 2020 [cited 2025 Jun 9];14(3):e14308. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2020000300008
Iván-Radosta D. Reconstrucción histórica del surgimiento del moderno movimiento hospice. Scr Ethnol [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 9];XLI:9–40. Available from: https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=14861615001
Jeanne Segal, Robinson L. FIN DE LA VIDA [Internet]. 2024 Jul. Available from: https://www.helpguide.org/ es/fin-de-la-vida/cuidados-paliativos-y-de-hospicio
Tefany Viviana; Abad Macas. Servicios integrales de enfermería a través de la atención domiciliaria para el cuidado del adulto mayor en la ciudad de Loja. Inst Super Univ Boliv. 2024;1–226.
Boletín de Atención Sociosanitaria. Australia analiza los modelos de cuidados de larga duración para personas mayores. Equipo Coord Sociosanitaria. 2021;
Rumbold B, Aoun SM. Palliative and end-of-life care service models: To what extent are consumer perspectives considered? [Internet]. Vol. 9, Healthcare (Switzerland). Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2021 [cited 2025 Jun 9]. p. 1286. Available from: https://www.
EL ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
mdpi.com/2227-9032/9/10/1286/ htm
Pastrana T, De Lima L, Sánchez-Cárdenas M, Van Steijn D, Garralda E, Pons JJ, et al. Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamerica 2020. 2°. 2021.
Tirado-Gómez LL MBA. Cáncer En El Adulto Mayor [Internet]. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2004. 271–280 p. Available from: https://ddsudg.files.wordpress. com/2014/06/la-salud-del-adulto-mayor-imss-2004.pdf
Figueredo-Borda N, Ramírez-Pereira M, Nurczyk S, Diaz-Videla V. modelos y teorías de enfermería: sustento para los cuidados paliativos. Enfermería Cuid Humaniz [Internet]. 2019 Aug 17 [cited 2025 Jun 9];8(2):22–33. Available from: http://www.scielo.edu.uy/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-66062019000200022&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Ministerio de Inclusión Económica y Social. Norma Técnica para el servicio de atención en centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad. [Internet]. 2018. p. 35. Available from: https://www.inclusion.gob. ec/wp-content/uploads/2019/01/ NORMA_TECNICA_CENTROS_ DIURNOS_DE_ATENCION_INTEGRAL.pdf
Gutiérrez C, Jiménez C, Corregidor A. El equipo interdiciplinar. Tratado Geriatría para Resid. 2009;89–93.
Rugno FC, De Carlo MMRDP. The Palliative Outcome Scale (POS) applied to clinical practice and research: An integrative review [Internet]. Vol. 24, Revista Latino-Americana de Enfermagem. Escola de Enfermagem de Universidade de Sao Paulo; 2016 [cited 2025 Jun 9]. Available from: https://pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/27533273/
Rosetti Maffioli N, Borrell Porta M, López Ortells L. La evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cataluña: un análisis con métodos mixtos. Gestión y Análisis Políticas Públicas [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 9];140(May 2012):1–20. Available from: https://www.nice.org.uk/ guidance/cg140
Rosetti Maffioli N, Borrell Porta M, López Ortells L. La evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cataluña: un análisis con métodos mixtos. Gestión y Análisis Políticas Públicas [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 9]; Available from: https://www.redalyc.org/journal/2815/281576029005/
Pinto C da S, Borsatto AZ, Vaz DC, Sampaio SG dos SM, Oliveira LC de. Telemedicina em Cuidados Paliativos Oncológicos: um Legado da Pandemia TT. Rev Bras Cancerol [Internet]. 2023;69(1):142698. Available from: https://fi-admin. bvsalud.org/document/view/zyq9y%0Ahttps://fi-admin.bvsalud. org/document/view/mfhjg
Astudillo García I, Vizcaino Cevallos
HD, Bedoya Romo MA, Delgado López D, Calderón López EE, Saltos Montes PE. Importancia de la atención integral con enfoque en salud familiar. Dominio las Ciencias, ISSN-e 2477-8818, Vol 5, No 2, 2019, págs 275-297 [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 9];5(2):275–97. Available from: https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6989264&info=resumen&idioma=SPA
Massuda A, Titton CMS, Poli Neto P. Remembering Alma-Ata: challenges and innovations in primary health care in a middle-income city in Latin America TT - Recordando a Alma-Ata: desafíos e innovaciones en la atención primaria de salud en una ciudad de ingresos medios en América Latina TT -. Rev panam salud pública [Internet]. 2018 [cited 2025 Jun 9];42:e157–e157. Available from: https://journal. paho.org/es/articulos/recordando-alma-ata-desafios-e-innovaciones-atencion-primaria-salud-ciudad-ingresos
Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Cuidados al final de la vida: qué puede esperar y cómo planificarlos. Medlineplus [Internet]. 2025 [cited 2025 Jun 9];1–10. Available from: https://magazine.medlineplus. gov/es/artículo/cuidados-al-final-de-la-vida-que-puede-esperar-y-como-planificarlos
Alonso Fachado A, Sansó Martinez N,
Enfoque integal de los cuidados paliativos
Martín Roselló M, Ventosa Rial J, Benito Oliver E, Gómez García R, et al. Adaptación y validación al español del cuestionario de identificación paliativa SPICT-ESTM. Rev Saude Publica [Internet]. 2018;1–9. Available from: http://www.rsp.fsp. usp.br/
Sierra PB. Cuidados paliativos en Latinoamérica. Rev Nutr Clínica y Metab [Internet]. 2020 Dec 16 [cited 2025 Jun 9];4(2):4–13. Available from: https://revistanutricionclinicametabolismo.org/index.php/ nutricionclinicametabolismo/article/view/226
Moraes AC de SG, Santana ME de. Necessidades de Familiares Cuidadores e Atuação do Enfermeiro nos Cuidados Paliativos Oncológicos: Revisão Integrativa da Literatura. Rev Bras Cancerol [Internet]. 2024 Jan 13 [cited 2025 Jun 9];70(2):e-154560. Available from: https://www.scielo.br/j/rbcan/a/ Ph3gWWscsnhqC767jm4gfwH/ abstract/?lang=es
Corte Constitucional. Ley 1733 de 2014. D Of Congr la República [Internet]. 2014 [cited 2025 Jun 9];2014(49.268):1–6. Available from: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/ norma.php?i=59379
Ministerio de Salud. Plan nacional de Salud integral para Personas Mayores y su Plan de Acción 20202030 [Internet]. Ministerio de Salud de Chile. 2021 [cited 2025 Jun
ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
9]. p. 1–248. Available from: https://www.studocu.com/cl/document/instituto-profesional-aiep/ salud-del-adulto-mayor/ plan-nacional-de-salud-integral-para-personas-mayores-v2/33515870
Silva AE, Cintia ;, Prates M, Luciana ;, Couto S, Lívia ;, et al. Comunidad Compasiva de las Favelas de Rocinha y Vidigal: Estrategia para Ayudar en el Control del Cáncer. Rev Bras Cancerol [Internet]. 2025 Jan 13 [cited 2025 Jun 9];70(2):e-104714. Available from: https://www.scielo.br/j/rbcan/a/ K55mSnPkKcFg85vdZyXCdLs/?lang=es
Organización Panamericana de la Salud. OPS/OMS |. 2023 [cited 2025 Jun 9]. Un nuevo informe revela que las personas con necesidades médicas “quedan atrás a causa del dolor.” Available from: https://www.paho. org/es/noticias/16-6-2023-nuevo-informe-revela-que-personas-con-necesidades-medicas-quedan-atras-causa
Castillo G. Directrices actuales para la atención domiciliaria en cuidados paliativos. Cienc Ecuador [Internet]. 2024 Oct 9 [cited 2025 Jun 9];6(28):36–50. Available from: https://cienciaecuador.com.ec/index.php/ojs/article/view/273
Guaquipana MLM, Mora LFR, Paredes SXL, Mora SVR. Salud y bienestar en la era digital en América Lati-
na durante los últimos diez años. Reincisol [Internet]. 2024 Nov 19 [cited 2025 Jun 9];3(6):5067–87. Available from: https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/ article/view/458
Diaz J. Modelos de gestión hospitalaria y su influencia en la calidad de atención al usuario del servicio de salud: revisión sistemática rápida de la literatura. Uniw śląski [Internet]. 2021;7(1):343–54. Available from: https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/ handle/20.500.12848/7514/ T037_45311516_M.pdf?sequence=1%0Ahttps://repository.universidadean.edu.co/handle/10882/10484
Namukwaya E, Mwaka AD, Namisango E, Mwesiga MD, Downing J. Current state of palliative care in Uganda. In: Palliative Care for Chronic Cancer Patients in the Community: Global Approaches and Future Applications. Springer International Publishing; 2020. p. 267–78.
Mamta Bhatnagar, Lauren A. Kempfer KRL. Hospice Care. PubMed [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 9]; Available from: https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/30725981/
Tripodoro VA, Goldraij G, Daud ML, Veloso VI, Del M, Pérez V, et al. Análisis de los resultados de un programa de calidad en cuidados paliativos para los últimos días de vida. Diez años de experien-
cia. Scielo Colomb [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 9];1–9. Available from: https://www.scielo.org.ar/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802019000900007
Allende-Pérez S, Peña-Nieves A, Monreal-Carrillo E, García-Salamanca F, Ascencio-Huertas L, Verastegui E. Lecciones aprendidas y retos en la integración de cuidados paliativos en oncología. Experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología [Internet]. Vol. 64, Salud Publica de Mexico. Instituto Nacional de Salud Publica; 2022 [cited 2025 Jun 9]. p. 110–1. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35438906/
OPS/OMS. Chile: Nueva ley consagra como Derecho Universal el Acceso a Cuidados PaliativosOPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2021 [cited 2025 Jun 9]. Available from: https://www.paho.org/es/ noticias/2-12-2021-chile-nueva-ley-consagra-como-derecho-universal-acceso-cuidados-paliativos
Herdoíza-estévez M. en la educación superior Fundamentación y lineamientos para transversalizar los ejes de igualdad y ambiente [Internet]. 2015. Available from: https://n9.cl/x7o9p
Organización Mundial de la Salud [OMS]. Hospitales en redes integradas de servicios de salud. Recomendaciones estratégicas [Internet]. Vol. 11, Re-
Enfoque integal de los cuidados paliativos
comendaciones estratégicas. 2018. 1–80 p. Available from: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/ RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp:// dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:// www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_ MELESTARI
World Health Organization (2010). https://iris.who.int/handle/10665/44466. 2010 [cited 2025 Jun 9]. Entornos laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS: contextualización, prácticas y literatura de apoyo. Organización Mundial de la Salud. Available from: https://iris.who.int/handle/10665/44466
Aragonés L, Hunter A, Martin-Fumadó C, Arimany-Manso J. New perspectives in resolving medical error: National health service resolution and CARe [Internet]. Vol. 42, Anales del Sistema Sanitario de Navarra. Gobierno de Navarra. Departamento de Salud; 2019 [cited 2025 Jun 9]. p. 115–8. Available from: https://scielo.isciii.es/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272019000100019&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Rodríguez Prada A, Calderon Gómez J, Krikorian Daveloza A, Zuleta Benjumea A. Comunidades compasivas en cuidados paliativos:
Revisión de experiencias internacionales y descripción de una iniciativa en Medellín, Colombia [Internet]. Vol. 14, Psicooncologia. 2017 [cited 2025 Jun 9]. p. 325–42. Available from: https://revistas. ucm.es/index.php/PSIC/article/ view/57089
Lamfre L, Hasdeu S, Coller M, Tripodoro V. Cost-effectiveness analysis of palliative care of cancer patients in the end of life. Cad Saude Publica [Internet]. 2023 Feb 20 [cited 2025 Jun 9];39(2):ES081822. Available from: https://www.treeage. com/
OPS/OMS. Organización Panamericana de la Salud. 2022 [cited 2025 Jun 9]. p. 1 Países de las Américas buscan reducir la fragmentación de los sistemas de salud para asegurar una atención sin interrupciones. Available from: https://www.paho. org/es/noticias/27-9-2022-paises-americas-buscan-reducir-fragmentacion-sistemas-salud-para-asegurar
García-Huidobro D, Barros X, Quiroz A, Barría M, Soto G, Vargas I. Model of comprehensive care in family and community health in primary care in Chile. Rev Panam Salud Publica/ Pan Am J Public Heal. 2018;42:1–9.
Vélez-Cuervo LM, López-Córdoba MA, Betancur-Romero JE, Cortés-Franco V, García-Álvarez CD, Chavarria-Chavarria TM, et al. Caracterización de pacientes aten-
didos mediante telemedicina por un servicio ambulatorio de ortopedia y traumatología en Colombia. Rev Colomb Ortop y Traumatol. 2023 Sep 30;37(3):33.
Ovares JEP. Los cuidados paliativos domiciliares reducen las consultas a urgencias y muertes en centros de salud a un menor costo. Rev Bras Geriatr e Gerontol [Internet]. 2021 Apr 11 [cited 2025 Jun 9];24(5):e210112. Available from: https://www.scielo.br/j/rbgg/a/ dbcPS9gXVbtMxpdGwsTDVzq/?lang=es
Fernández-Mingo M, Soria-Andrés A, Velasco-Álvarez A, Bahillo-Ruiz E, Jiménez-Navascués L. Compassionate communities: intervention model for dealing with unwanted loneliness. Systematic literatu rereview [Internet]. Vol. 35, Gerokomos. Idemm Farma, S.L.; 2024 [cited 2025 Jun 9]. p. 229–34. Available from: https://scielo.isciii.es/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2024000400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Kochuvilayil A, Rajalakshmi S, Krishnan A, Vijayanand SM, Kutty VR, Iype T, et al. Palliative care management committees: a model of collaborative governance for primary health care. Public Heal Action [Internet]. 2023 Mar 4 [cited 2025 Jun 9];13(Suppl 1):12. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih. gov/articles/PMC9983804/
Calle-Estrada MC, Hernández-Sar-
miento JM, Ospina-Jimenez MC, Herrera-Almanza L, Roldan-Tabares MD, Martínez-Sanchez LM. Enfoque intercultural de salud en la población indígena que vive en territorio colombiano. Rev la Fac Ciencias la Salud Univ del Cauca [Internet]. 2021 Jun 23 [cited 2025 Jun 9];23(1):23–31. Available from: https://revistas.unicauca.edu.co/ index.php/rfcs/article/view/1515
OPS. Parteras tradicionales: salvar vidas conjugando los saberes de las medicinas ancestral y occidental. Organ Panam la Salud [Internet]. 2024 [cited 2025 Jun 9]; Available from: https://www.paho. org/es/historias/parteras-tradicionales-salvar-vidas-conjugando-saberes-medicinas-ancestral-occidental
Link F, Matus C, Barrera A, Viola C, Borge C. Liderazgos públicos colaborativos para un desarrollo territorial sostenible e inclusivo: estudios de casos de Chile, el Ecuador y Costa Rica. Nac Unidas [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 9]; Available from: https://www.cepal. org/es/publicaciones/68785-liderazgos-publicos-colaborativos-un-desarrollo-territorial-sostenible-inclusivo
Álvarez Tobón VA, Rivera Mejía PT, Luna Gómez IF, Torres Silva EA. Análisis de usuarios para el diseño de un sistema de información para cuidados paliativos. Rev Investig Andin [Internet]. 2020 [ci-
Enfoque integal de los cuidados paliativos
ted 2025 Jun 9];22(40). Available from: https://www.redalyc.org/ journal/2390/239075120017/html/ Ministerio de Salud Pública. Manual del Modelo de Atención Integral de Salud - MAIS. MSP-Ecuador [Internet]. 2018;2:1–210. Available from: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/ RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp:// dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:// www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_ MELESTARI
Ministerio de Salud Pública. Lineamientos implementación del MAIS. 2014;1–118. Available from: www. msp.gob.ec
Espín Paredes E, Albavera Hernández C. Características de la enseñanza de cuidados paliativos en el currículo de pregrado de medicina en las universidades mexicanas. LATAM Rev Latinoam Ciencias Soc y Humanidades [Internet]. 2024 Jun 15 [cited 2025 Jun 9];5(3):26852699–2685 – 2699. Available from: https://latam.redilat.org/index. php/lt/article/view/2225
Legales T, Sanidad MDE, Social T. Textos legales 2009 ministerio de sanidad y política social. 2009; Gonzalez Funes I. La construcción del conocimiento enfermero desde una perspectiva histórica: la transición enfermera. NPunto, ISSN-e
2603-9680, ISSN 2605-0110, Vol 2, No 19, 2019, págs 8-12 [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 9];2(19):8–12. Available from: https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8248862
Organización Panamericana de la Salud. Planificación e implantación de servicios de cuidados paliativos: Guía para directores de programa [Internet]. Planificación e implantación de servicios de cuidados paliativos: Guía para directores de programa. 2020 [cited 2025 Jun 9]. Available from: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52784
Ministerio de Sanidad y Consumo. Actualización-Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Minist Sanidad, Polit Soc e Igual [Internet]. 2014;1–72. Available from: http://scholar. google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Estrategia+en+Cuidados+Paliativos+del+Sistema+Nacional+de+Salud#0%0Ahttp://scholar.google. com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Estrategia+en+cuidados+paliativos+del+Sistema+Nacional+de+Salud
MSP Ecuador. Ministerio de Salud Pública Ecuador. 2015 [cited 2025 Jun 9]. El Ministerio de Salud garantiza cuidados paliativos a ciudadanos enfermos de cáncer – Ministerio de Salud Pública. Available from: https://www.salud.gob.ec/el-mi-
nisterio-de-salud-garantiza-cuidados-paliativos-a-ciudadanos-enfermos-de-cancer/
Figueredo-Borda N, Ramírez-Pereira M, Nurczyk S, Diaz-Videla V. Modelos y teorías de enfermería: sustento para los cuidados paliativos. Enfermería Cuid Humaniz. 2019 Aug 17;8(2).
Ministerio de Salud Pública. Guía de Cuidados Paliativos para el Ciudadano. Msp. 2008;593(2):9.
Cabarcos Cazón, Antonio Astudillo A W. Nuevos criterios para la actuación sanitaria en la terminalidad. Bases Leg para la actuación Sanit en la Termin. 2004;42.
Gomes B, Calanzani N, Curiale V, Mccrone P, Higginson IJ. Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers [Internet]. Vol. 2016, Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2013 [cited 2025 Jun 9]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/23744578/
Vallejo Martinez MC. Cuidados Paliativos una especialidad en Ecuador. Oncol [Internet]. 2022 Aug 24 [cited 2025 Jun 10];32(2):266–76. Available from: https://roe.solca. med.ec/index.php/johs/article/ view/637
Fulton JJ, LeBlanc TW, Cutson TM, Porter Starr KN, Kamal A, Ramos K, et al. Integrated outpatient palliative
care for patients with advanced cancer: A systematic review and meta-analysis. Vol. 33, Palliative Medicine. SAGE Publications Ltd; 2019. p. 123–34.
Matzo MDWS. Palliative care nursing : quality care to the end of life. Springer Pub [Internet]. 2018 [cited 2025 Jun 10];5:1–725. Available from: https://www. springerpub.com/palliative-care-nursing-9780826127129. html?srsltid=AfmBOor7Wxju6C_wtffT9Ytd5__ffN-Qw0jKAUqznSIWkTu1wcpTsmHb
Parry R. Communication in Palliative Care and About End of Life: A State-of-the-Art Literature Review of Conversation-Analytic Research in Healthcare. Res Lang Soc Interact. 2024;57(1):127–48.
Paice JA, Battista V, Drick CA, Schreiner E. Palliative Nursing Summit: Nurses Leading Change and Transforming Primary Palliative Care: Nursing’s Role in Providing Pain and Symptom Management. In: Journal of Hospice and Palliative Nursing [Internet]. Lippincott Williams and Wilkins; 2018 [cited 2025 Jun 10]. p. 30–5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/30063611/
Bonilla J. Bioética para enfermería aspectos teóricos y prácticos. Univ Cent Del Ecuador [Internet]. 2018 [cited 2025 Jun 10];2:329. Available from: https://bibliotecadigital. uce.edu.ec/s/P-D/item/2718#? -
Enfoque integal de los cuidados paliativos
c=0&m=0&s=0&cv=0
Abad Frías Y, Lorente Sánchez P, Marco Ruiz NC, Cabeza Garralaga MA, Gracia Polo E. Cuidados paliativos. Revisión bibliográfica. Rev Sanit Investig [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 10];4(1):21. Available from: https://revistasanitariadeinvestigacion.com/cuidados-paliativos-revision-bibliografica/
Lourdes Lledó García; Helena Hernández Martínez ; Manuel Rodríguez Zapata. Cuidados Paliativos : una visión multidisciplinar. Univ Alcalá. 2023;1:1–28.
The University of Texas. Cuidados terminales o de hospicio para la persona con cáncer. 2018.
Monzoncillo Benés E. El paciente terminal. Cuidados paliativos, manejo de la muerte y ayuda psicológica. NPunto, ISSN-e 2603-9680, ISSN 2605-0110, Vol 6, No 62, 2023, págs 71-95 [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 10];6(62):71–95. Available from: https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9103283&info=resumen&idioma=ENG
Souza MOLS de, Troadio IF de M, Sales AS, Costa REAR da, Carvalho D de NR de, Holanda GSLS, et al. Reflexiones de profesionales de enfermería sobre cuidados paliativos. Rev Bioética. 2022 Mar;30(1):162–71.
Quenorán Almeida VS, López Pérez GP, Espín López VI, Herrera Calderón VP, Viteri López AM, Guzmán
Córdova SB, et al. Cuidados paliativos en enfermería: un abordaje desde Ecuador. 1st ed. Vol. 3, Portal SOAR: Sapienza Open Access Repository. Sao Paulo: Sapienza Grupo Editorial; 2023.
De La Cruz-Martínez A, Gallegos-Tórres RM. Palliative care in Nursing practice: a narrative review internacional. Rev Salud y Cuid [Internet]. 2022 May 2; Available from: http://revistasaludycuidado.uaemex.mx/http://revistasaludycuidado.uaemex.mx/86http://revistasaludycuidado.uaemex.mx/
Lisseth Acurio-Barre SI, Alejandrina Vásquez-Morán III B, Rocío Quijije-Chavez VI. The role of nursing in palliative care. Mayo Espec [Internet]. 2022;8(2):520–30. Available from: http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index
Chaverri Alamán C. Plan de cuidados de enfermería en pacientes que precisan cuidados paliativos. Servicio Aragones de Salud; 2022.
Instituto Nacional de Câncer. A avaliação do paciente em cuidados paliativos [Internet]. Vol. 1. Rio de Janeiro: INCA; 2022. Available from: www.inca.gov.br
Llerena Cruz CA, Ramírez Gavilanes GI, Morales Mayorga SG, Simbaña Quishpi MA. The role of nursing in palliative care: a literature review. Sapienza. 2022 Jun 9;3(3):124–37.
Ponti Elba, Saez Noemi, Angeloni Lucía, Álvarez Marta, Mincone Fiama,
Cicerone Fernanda. Conocimiento de Enfermería en la valoración y revisión continua de los síntomas en cuidados paliativos. Educ Médica Super. 2019;33(3).
Carretero Y. Enfermería y protocolos de atención en la paliación [Internet]. [cited 2025 Jan 31]. Available from: https://paliativossinfronteras.org
Fernández María, Llaca Elvira, Zonanszain Yael, Aguilar Santiago. Cuidados paliativos en casa. México; 2020.
Zurriaráin Roberto Germán. Cuidar cuando no es posible curar. Universidad de La Rioja, editor. 2021.
NANDA International THH. Diagnósticos de Enfermería: Definiciones y Clasificación 2024-2026. Elsevier España, S.L.; 2024.
Butcher M, Bulechek G DJ& WC. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 7a ed. 2019.
Pinto Pena L BSM. Actualización en Medicina de Familia: AMF. SEMERGEN [Internet]. 2018 [cited 2025 Jun 10];14(3). Available from: https://dialnet.unirioja.es/revista/29117/A/2023
Escobar-Castellanos B, Cid-Henríquez P. Nursing care and ethical issues surgen from the technological health advance. Acta Bioeth [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2025 Jun 10];24(1):39–46. Available from: http://www.scielo.cl/ scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1726-569X2018000100039&lng=es&nrm=iso&tlng=es
González Kadashinskaia GO, Zambrano Cornejo MD, Fleitas Gutiérrez D. Ética y bioética en los profesionales de enfermería. Dominio las Ciencias, ISSN-e 2477-8818, Vol 2, No Extra 0, 2016, págs 106119 [Internet]. 2016 [cited 2025 Jun 10];2(0):106–19. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=6325816&info=resumen&idioma=SPA
INFAC. Cuidados Paliativos: Un Nuevo Enfoque . Inf Farmacoter La Comarc [Internet]. 2016;24(09):1–7. Available from: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2016/es_def/ adjuntos/INFAC_Vol_24_n_9_ cuidados paliativos.pdf
Muñoz Merino JM, Becerra Castro S. Cuidados paliativos: una reflexión antropológica y bioética. Med y Ética Rev Int bioética, Deontol y ética médica, ISSN-e 2594-2166, ISSN 0188-5022, Vol 35, No 1, 2024 (Ejemplar Dedic a Med y Ética), págs 207-230 [Internet]. 2024 [cited 2025 Jun 10];35(1):207–30. Available from: https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9613035&info=resumen&idioma=ENG
Míguez Burgos A, Muñoz Simarro D. Enfermería y el paciente en situación terminal. Enfermería Glob [Internet]. 2009 [cited 2025 Jun 10];(16):0–0. Available
Enfoque integal de los cuidados paliativos
from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412009000200018&lng=es&nrm=iso&tlng=es
American Cancer Society. Etapas emocionales de las personas con cáncer terminal | Cáncer y emociones [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 10]. p. 1–20. Available from: https://www.cancer.org/es/cancer/ atencion-en-la-etapa-final-dela-vida/cuando-el-final-de-lavida-esta-cerca/emociones.html
SECPAL. Historia de los cuidados paliativos – SECPAL [Internet]. 2025 [cited 2025 Jun 10]. Available from: https://www.secpal.org/historia-de-los-cuidados-paliativos/ Fundación Index. TX, SPARC (Organization) JS. Competencia Cultural. Una forma humanizada de ofrecer Cuidados de Enfermería. Index de Enfermería [Internet]. 2006 [cited 2025 Jun 10];15(55):44–8. Available from: https://scielo.isciii.es/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000300010
Linares P, Lázaro B, Herrera F. Telemedicina, impacto y perspectivas para la sociedad actual. Rev Univ Médica Pinareña [Internet]. 2018 [cited 2025 Jun 10];14 (3):289–303. Available from: https://www.redalyc.org/journal/6382/638268503013/html/
Palma A, Taboada P, Nervi F. Medicina Paliativa y Cuidados Continuos [Internet]. Medicina. 2010 [cited 2025 Jun 10]. 336 p. Available
ARTE DE ACOMPAÑAR: Enfoque Integral de los Cuidados Paliativos
from: https://books.google.com. ec/books/about/Medicina_paliativa_y_cuidados_continuos.html?id=8-1TDwAAQBAJ&redir_esc=y
Fonseca Esparza CP. Impacto de la formación y educación en cuidados paliativos para profesionales de la salud. Green World J. 2024;7(1):112.
Fornells HA. Cuidados paliativos en el domicilio. Acta Bioeth [Internet]. 2000 Jun [cited 2025 Jun 10];6(1):63–75. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2000000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Fascioli A. Los cuidados paliativos al final de la vida: expresión del reconocimiento del otro. Enfermería Cuid Humaniz [Internet]. 2016 [cited 2025 Jun 10];5(2):46. Available from: http://www. scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2393-66062016000200007&script=sci_abstract
Alarcón WA, Aguirre CM, Astudillo-Alarcón E. Medicina paliativa: cuidados del enfermo en el final de la vida y atención a su familia. Med paliativa Cuid del enfermo en el Final la vida y atención a su Fam 2008, ISBN 9788431325428, págs 75-92 [Internet]. 2008 [cited 2025 Jun 10];75–92. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/ libro?codigo=561096
Herrera Santi PM. El estrés fami-
liar, su tratamiento en la psicología. Rev Cuba Med Gen Integr [Internet]. 2008 [cited 2025 Jun 10];24(3). Available from: https:// www.researchgate.net/publication/262551341_El_estres_familiar_su_tratamiento_en_la_psicologia
Navarre (Spain). Departamento de Salud. I. Las pérdidas y sus duelos [Internet]. Vol. 30, Anales del Sistema Sanitario de Navarra. 2007 [cited 2025 Jun 10]. 163–176 p. Available from: https://scielo.isciii.es/ scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1137-66272007000600012
Espacio de Psiquiatría Geriátrica. Sobre la muerte y los moribundos [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 10]. Available from: https://psiquiatramayores.com/2019/10/12/ sobre-la-muerte-y-los-moribundos/
Luis Sierra Leguía, Rafael Montoya Juárez, María Paz García Caro, Manuel López Morales, Amparo Montalvo Prieto. Experiencia del Cuidador familiar con los cuidados paliativos y al final de la vida. Index de Enfermería [Internet]. 2019 [cited 2025 Jun 10];28(1–2):51–5. Available from: https://scielo.isciii. es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962019000100011
Guato-Torres P, Mendoza-Parra S. Autocuidado del cuidador informal de personas mayores en algunos países de Latinoamérica: Revisión descriptiva. Enfermería Cuid Hu-
maniz [Internet]. 2022 Oct 6 [cited 2025 Jun 10];11(2):e2917. Available from: http://www.scielo.edu.uy/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-66062022000201206&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Esquivel Garzón N, Carreño Moreno S, Chaparro Díaz L, Esquivel Garzón N, Carreño Moreno S, Chaparro Díaz L. Rol del cuidador familiar novel de adultos en situación de dependencia: Scoping Review. Rev Cuid [Internet]. 2021 [cited 2025 Jun 10];12(2):55–60. Available from: http://www.scielo.org.co/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732021000200314&lng=en&nrm=iso&tlng=es
Ocronos. Editorial Científico-Técnica. 2022 [cited 2025 Jun 10]. Atención a la familia y al cuidador principal en el paciente terminal. Available from: https://revistamedica.com/ atencion-cuidador-principal-paciente-terminal/
Law K. Oxford Textbook of Palliative Medicine. Cancer Nurs Pract. 2019;18(2):13–13.
Kwok Oi-Ling, Doris TSE Man-Wah DNKH. PubMed. 2005 [cited 2025 Jun 10]. Distrés sintomático según la evaluación de pacientes con cáncer avanzado, cuidadores y médicos en la última semana de vida. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15920937/
Echeverría B C, Goic G A, Lavados M M, Quintana V C, Rojas O A, Serani M A, et al. Diagnóstico de Muerte. Rev
Med Chil [Internet]. 2004 Jan [cited 2025 Jun 10];132(1):95–107. Available from: http://www.scielo.cl/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872004000100015&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Castillo Antonio, Corbí Beatriz, Fernández Remedios, Martín Alicia, Montoro María, Pérez Marta. Cuidados Paliativos: Guía para Atención Primaria [Internet]. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, editor. Madrid; 2021. Available from: https://cpage.mpr.gob.es.
Lucas Hernandez J, Rodríguez Vivas MD, Guardiola Martín B. Manejo Sintomático al Final de la Vida. 2022 Aug [cited 2025 Feb 1]; Available from: https://www.pedpal.es
Alonso M, Ayuso A, Blanco M, Blanco L, Cuervo M, Díaz F, et al. I Manual de Cuidados Paliativos de Extremadura. Junta de Extremadura, editor. 2019.
Del Rosario MAB, Asensio Fraile A. La comunicación con el paciente con enfermedad en fase terminal. Aten Primaria [Internet]. 2013 Oct 31 [cited 2025 Jun 9];30(7):463. Available from: https://pmc.ncbi.nlm. nih.gov/articles/PMC7668952/ Romo Mejías JM. Cuidados Paliativos [Internet]. Segunda. Editorial ICB; 2018 [cited 2025 Feb 12]. Available from: https://elibro.net/es/ereader/utnorte/105465?page=3.
Abdullah Naji ; Davinder Ramsingh. NCBI. 2023 [cited 2025 Jun 10].
Fentanilo transmucosal oral - StatPearls. Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK554511/
Colorado MÁ, Albero MA, Tébar AC, Herrero MG, Verde IG, López JG. Guía de recomendaciones prácticas. Uso de la vía subcutánea. [Internet]. Consejo General Enfermeria España. 2021 [cited 2025 Jun 10]. Available from: https://www.secpal.org/documentos-aecpal/guia-de-recomendaciones-practicas-uso-de-la-via-subcutanea/
Auría G, Cabrero A, Narvión A, Ortega V, Puértolas Y. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de la Vía Subcutánea. 2020.
Becerra-Acosta MA, Rodríguez A MI. Evaluación y manejo de fin de vida. 1st ed. Vol. 6, Escuela de medicina. Santiago de Chile; 2019. p. 5–10.
ORÓS MB. Manual de cuidados paliativos para m.i. R Sede. :88.
Alcaraz M, Arias E, Díaz-Marroto E, González M, Martínez A, Muñoz M, et al. Cuidados paliativos en el paciente en fase avanzada de enfermedad. 1st ed. Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Agencia Madrileña de Atención Social. Consejería de Políticas Sociales y Familia, editors. 2018.
Álvarez M, Amoedo M, Cano A, Gandía M, García I, Gil J, et al. Guía de
recomendaciones prácticas. Uso de la vía subcutánea [Internet]. Madrid; 2021 [cited 2025 Feb 3]. Available from: https://www.enfermeriacuenca.com/uploads/ files/documentacion/Guia_Via_ Subcutanea.pdf
Sahay N, Kumar R. Prolonged intravenous line access in a terminally ill patient, consequences and suggestions. Indian J Palliat Care. 2020 Jan 1;26(1):137–9.
Ministerio de Salud Pública. Tratamiento del dolor oncológico en adultos. Guía de Práctica Clínica [Internet]. Quito; 2017. Available from: www.salud.gob.ec
Natividad Cherrez-Pelaez LI, Daniela Mora-Castillo FI, del Rosario Rodríguez-Sotomayor III J. Calidad de atención de enfermería y su repercusión en cuidados postmortem. 2023;8:1215–40. Available from: http://polodelconocimiento. com/ojs/index.php/eshttps://orcid.org/0000-0001-7838-7442
Junta de Andalucía. 2019. [cited 2025 Jun 10]. Cuidados post mortem - Manuales Clínicos. Available from: https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/procedimientos-generales-de-enfermeria/cuidados-basicos/ cuidados-post-mortem/
Hospital Universitario Virgen del Ro-
EL
ARTE
DE
ACOMPAÑAR: Enfoque integal de los cuidados paliativos
cío. Manual Clínico Procedimientos Generales de Enfermería [Internet]. 2022. 284 p. Available from: https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/documentos/MANUAL-CLINICO-DE-PROCEDIMIENTOS-GENERALES-DE-ENFERMERIA. pdf
Abreviaturas
APS: Atención Primaria en Salud
AP: Atención Paliativa
BZD: Benzodiazepinas
CP: Cuidados Paliativos
CBD: Cuestionario Breve del Dolor
CEA: Comité de Ética Asistencial
DA: Decisiones Anticipadas
DNR: Do Not Resuscitate (No reanimar)
DUDH: Declaración Universal De Los Derechos Humanos.
ENESE: Escala Numérica para Evaluar Síntomas Espirituales.
ENP-E: Escala de Evaluación de Necesidades Psicosociales y Espirituales.
EVA: Escala Visual Analógica
Escala ADL: Activities of Daily Living
EOL: End of Life (fin de la vida)
KPS: Escala de Funcionalidad de Karnofsky
LET: Limitación del Esfuerzo Terapéutico
ME: Malestar Emocional
MSP: Ministerio de Salud Pública
NECPAL: Necesidades Paliativas
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OMS: Organización Mundial de la Salud
PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir
PPS: Escala de Funcionalidad Paliativa
VA: Voluntades Anticipadas
Agradecimientos
“Este libro lleva impresa la huella de cada persona que lo hizo posible. En especial, nuestro profundo agradecimiento al Dr. Jesús Molina PhD, docente de la Universidad de Illes Balears por su generosidad intelectual y humana, por compartir su análisis profundo y su pasión por el tema de la bioética al final de la vida, que hoy se entreteje en esta publicación.”