
Luisa María Hincapié Marulanda, MD1
Claudia Beltrán, MD2
I N TRODUCCIÓN
La meningitis bacteriana es una infección grave y potencialmente mortal que afecta a personas de todas las edades y regiones del mundo. Puede ocasionar epidemias, muerte rápida en menos de 24 horas o, en su defecto, dejar secuelas y discapacidad. Aunque desde 1993 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) impulsó programas regionales de vigilancia epidemiológica para la estimación de la carga de esta enfermedad y, con ello, la creación de estrategias de prevención, aún existen múltiples retos para la disminución de la morbimortalidad relacionadas a esta enfermedad. Desde el año 2020, la hoja de ruta Derrotar la meningitis para el 2030 surge como una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pretende abordar la meningitis no solo como una enfermedad infecciosa que puede prevenirse y tratarse oportunamente y disminuir la incidencia y mortalidad, sino también para visibilizar la necesidad de
apoyo y atención a las personas que padecen sus secuelas.
E PI DEMIOLOGÍ A
Según datos de la OMS, en 2017 se presentaron aproximadamente 5 millones de nuevos casos y 290 000 muertes por meningitis a nivel mundial. La mayoría corresponde a meningitis bacteriana ocasionada principalmente por cuatro microorganismos: Streptococcus pneumoniae (neumococo), Neisseria meningitidis (meningococo), Haemophilus influenzae y Streptococcus agalactiae (SGB). A pesar de que el desarrollo e implementación de vacunas ha cambiado la epidemiología de la meningitis bacteriana en el último siglo con una disminución de los casos por H. influenzae, existe una tendencia al aumento de casos por neumococo y meningococo. En Latinoamérica, datos recientes reportan que el meningococo es el agente etiológico más frecuente (35%) en meningitis bacteriana en pediatría.
1. Residente de Pediatría, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
2. Pediatra especialista en Infectología. Docente del Departamento de Pediatría, Universidad de Antioquia. Infectóloga, Clínica el Rosario Medellín, Colombia.
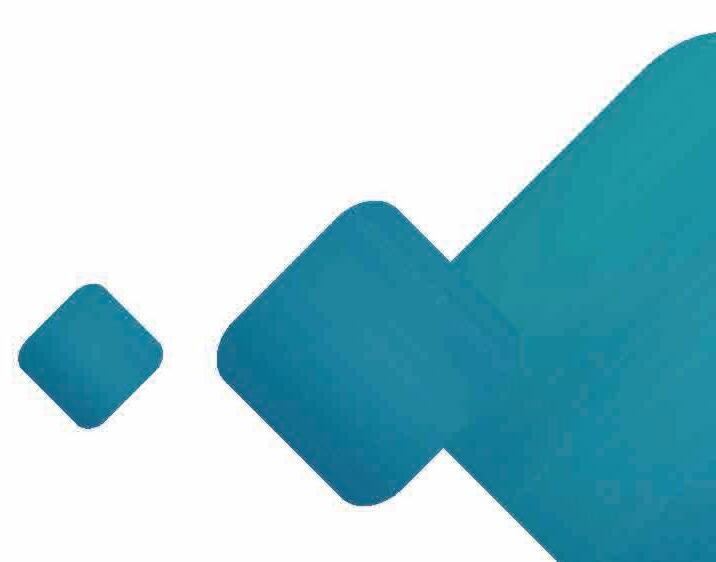
En el mundo, después de la pandemia de la infección por coronavirus de 2019 (COVID-19), se ha observado que la incidencia de enfermedad meningocócica invasiva (EMI) ha aumentado y superado los niveles prepandémicos, lo que posiblemente se relaciona con las brechas de la vacunación, la deuda inmunitaria derivada del confinamiento y la mayor variabilidad epidemiológica de la EMI. En Colombia, según datos del Instituto Nacional de Salud, la incidencia de EMI ha oscilado entre 0,1 y 0,22 por 100 000 habitantes en los últimos cinco años. Por su parte, de forma similar al resto del mundo, los lactantes menores de un año son el grupo con mayor riesgo de presentar la infección y fallecer, con predominancia de los serogrupos B y C, seguidos por el serogrupo Y.
Se estima que, en el mundo, una de cada seis personas con meningitis por meningococo muere y que una de cada cinco personas tendrá secuelas y discapacidad, lo que constituye una carga económica para los sistemas de salud, pero también una problemática social, pues se ha asociado a una mayor probabilidad de abandono escolar, imposibilidad de cursar estudios superiores, pobreza, desigualdad de recursos y desigualdad de género; sin embargo, la vigilancia de secuelas en Colombia es limitada.
Por la importancia y el impacto de la meningitis a nivel global, la OMS ha planteado en su hoja de ruta, Derrotar la meningitis para el 2023, varios objetivos estratégicos con base en cinco pilares, teniendo en cuenta desafíos actuales (Tabla 1). En estos, se evidencia la importancia de considerar la implementación de las vacunas meningocócicas, ampliamente disponibles y eficaces, mantener coberturas adecuadas en la población, mejorar el diagnóstico oportuno y preciso, promover sistemas de vigilancia robustos y establecer políticas en educación, prevención, promoción y rehabilitación.
ETIOPATOGE NI A
L a mayoría de los casos de meningitis meningocócica ocurre en personas previamente sanas. Algunos factores de riesgo descritos incluyen el t abaquismo, consumo de alcohol, entornos universitarios como dormitorios escolares, contacto estrecho con un caso, hacinamiento, viajes a zonas hiperendémicas o epidémicas y trastornos de la inmunidad como defectos en la vía del complemento, asplenia, hipogammaglobulinemia y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), entre otros.
Pilar
Prevención y control de epidemias
Diagnóstico y tratamiento
Objetivo
Desarrollo de nuevas vacunas asequibles, alta cobertura de inmunización y mejoría de la respuesta a epidemias, incluidas la quimioprofilaxis y vacunación.
Aumentar la velocidad de confirmación de los casos y su tratamiento adecuado
Vigilancia Promoción de sistemas de vigilancia nacionales de la meningitis
Apoyo y cuidado
Promoción y compromiso social
Mayor acceso a sistemas de salud, apoyo de las secuelas incluida la rehabilitación

Promoción de planes nacionales que garanticen el derecho a la prevención, atención oportuna y rehabilitación.
Tabla elaborada por los autores.
Desafío
Bajas coberturas de vacunación
Portafolios incompletos de vacunas
Pruebas diagnósticas subóptimas
Tratamiento tardío o incorrecto
Subregistro
Sistemas de vigilancia limitados
Secuelas y discapacidad no abordadas
Falta de priorización de la enfermedad.
N. meningitidis es un diplococo gramnegativo aerobio encapsulado, tiene al menos 12 serogrupos, cada uno con una cápsula distinta, de los cuales seis (A, B, C, X, Y y W) son los principales y tienen potencial epidémico. Se transmite por contacto y gotas, y el periodo de incubación varía entre 2 y 10 días, con un promedio de 3 a 4 días. Para que pueda ocurrir la transmisión, es necesario el estado de portador nasofaríngeo, que globalmente es del 1% al 35%, con una mayor proporción en adolescentes y adultos jóvenes. En algunos hospederos susceptibles, la bacteria ingresa por medio de las mucosas al torrente sanguíneo y, una vez en la sangre, la cápsula de polisacáridos inhibe la fagocitosis y la vía clásica del complemento. La invasión meníngea se ve facilitada por la duración y el grado de la bacteriemia, y la proteína de membrana externa porina A es la que favorece el proceso de adhesión. Posteriormente, esta bacteria utiliza el pili tipo IV para prevenir la lisis y facilitar la apertura de las uniones endoteliales que permiten la migración paracelular desde el torrente sanguíneo hacia el líquido cefalorraquídeo.
M A NI FESTACIONES CLÍNICA S
Uno de los retos que se establecen para el control de la meningitis es aumentar el índice de sospecha diagnóstica; sin embargo, los síntomas en las primeras horas son inespecíficos. La EMI puede manifestarse como meningococemia fulminante con o sin choque, meningococemia con meningitis o meningitis como presentación única hasta en un 50%. Sin embargo, también se han reportado casos de artritis séptica, purpura fulminans, neumonía bacteriana e incluso con síntomas gastrointestinales como patrón dominante. Al comienzo del cuadro clínico, la mayoría de los niños presentan síntomas inespecíficos leves que pueden durar desde 4 horas en niños pequeños hasta 8 horas en adolescentes, como fiebre, decaimiento e irritabilidad, con una evolución a síntomas moderados a graves como fontanela abombada, llanto continuo o rechazo al alimento, náuseas, vómito, mialgias (principalmente en los miembros inferiores) y letargia. La
inespecificidad del cuadro inicial con síntomas similares a otras infecciones virales comunes y autolimitadas dificultan la sospecha diagnóstica y hasta el 50% de los pacientes pueden ser redirigidos de los servicios de urgencias a casa.
Dependiendo de la edad hay ciertos hallazgos clínicos, aunque en todas las edades la fiebre es el signo predominante. En neonatos y lactantes menores, el exantema puede ser el primer signo y se caracteriza porque en sus primeras etapas es maculopapular con progresión casi siempre a erupciones petequiales, rojas, marrones o púrpuras que no desvanecen con la presión. En general, los menores de dos años tienen una progresión más rápida, mientras que los adolescentes pueden tener una fase prodrómica más larga con predominio de síntomas gastrointestinales.
A pesar de que la EMI se caracteriza por la triada clásica de exantema hemorrágico, rigidez nucal y alteración del estado de conciencia, estos hallazgos son tardíos y pueden demorarse en aparecer de 13 a 22 horas después del inicio de síntomas, a diferencia del dolor en las extremidades inferiores (31 %-63 %), frialdad (35 %-47 %) y alteración del llenado capilar (17 %-21 %), que se manifiestan en menos de 8 horas y deben aumentar la sospecha diagnóstica ante cuadros inespecíficos.
Otro de los retos es la caracterización y determinación de las secuelas en la carga de enfermedad de la EMI. Las complicaciones y secuelas pueden ser estéticas o funcionales; en algunos reportes se estima que se presentan en aproximadamente el 20% de los casos, pero pueden estar presentes hasta en el 70% cuando se trata de niños menores de un año. Las más frecuentes son las neurológicas (72%), pérdida auditiva (32%) y osteoarticulares (24%). Las secuelas neurológicas incluyen retraso del desarrollo psicomotor, trastorno del habla y del lenguaje, convulsiones, hiper- o hipotonía, trastornos del comportamiento y lesiones en los nervios periféricos. Es imprescindible ofrecer un abordaje multidisciplinario a los pacientes con EMI que incluya el seguimiento de pacientes con secuelas y su vinculación con estrategias de rehabilitación.
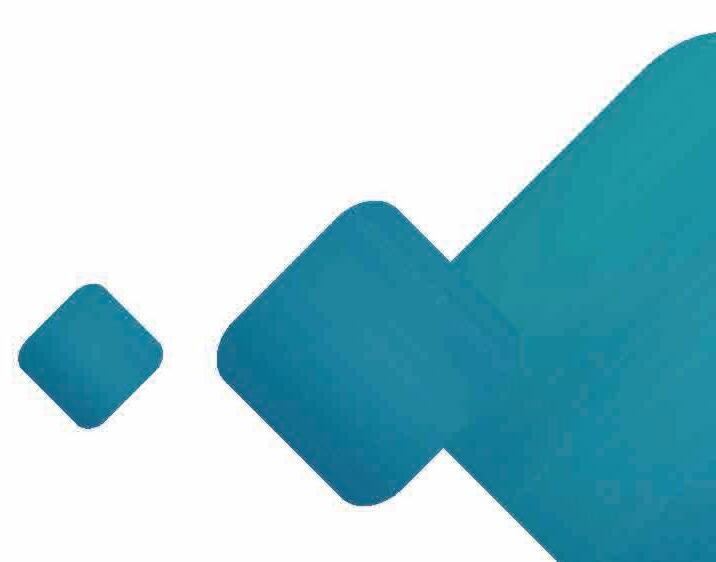
DI AGNÓSTICO
El parámetro de referencia actual para el diagnóstico de la meningitis bacteriana es la identificación del microorganismo en muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) por aislamiento en medios de cultivo sólidos o líquidos, o por detección en pruebas de diagnóstico molecular, que se recomiendan incluso como POCT (point of care test). Ante cualquier caso sospechoso, siempre se debe ordenar la punción lumbar para estudios del LCR preferiblemente antes del inicio de antibióticos; sin embargo, si no es posible realizar el procedimiento oportunamente, no se debe retrasar el inicio del tratamiento. Esto constituye una limitación, pues en la mayoría de centros asistenciales, especialmente en niveles de menor complejidad, no se cuenta con los insumos necesarios para la realización de estos procedimientos, o no existe la disponibilidad de pruebas moleculares, por lo que muchos casos no se diagnostican de forma correcta y en la hoja de ruta se establece la necesidad de mejorar el diagnóstico a partir de una mayor realización de pruebas lumbares y con disponibilidad de pruebas moleculares. El diagnóstico microbiológico incluye:
• Cultivos: los hemocultivos y cultivos de LCR est án indicados para pacientes con sospecha de EMI Los cultivos de una lesión petequial o purpúrica , líquido sinovial y otros líquidos corpor ales gener almente estériles pueden ser útiles para el diagnóstico.
• Tinción de Gram: puede revelar diplococos gr amnegativos.
• Citoquímico de LCR: se puede observar pleocitosis, hipoglucorraquia y proteinorraquia; sin embargo, tempranamente podría arrojar un citoquímico normal.
• Pruebas moleculares para la detección de múltiples patógenos en LCR.

Debe tenerse en cuenta que un resultado negativo en los cultivos no descarta la enfermedad, en especial si se ha recibido tratamiento antibiótico previamente. Igualmente, aunque el
LCR puede tener hallazgos sugestivos de meningitis bacteriana como pleocitosis, hipoglucorraquia y aumento de la concentración de proteínas, en etapas tempranas de la enfermedad existe la posibilidad de que las meninges aún no estén lo suficientemente inflamadas como para demostrar alteraciones en el LCR. Específicamente para la meningitis por meningococo se ha estimado que hasta un 12% de los casos pueden no presentar pleocitosis en el citoquímico. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la disponibilidad rápida del resultado y el mejor rendimiento diagnóstico (sensibilidad y especificidad >95%), las pruebas de diagnóstico molecular múltiple por reacción en cadena de la polimerasa se recomiendan siempre que exista la sospecha clínica de meningitis y así optimizar el diagnóstico.
En los diagnósticos diferenciales de meningitis se encuentran los abscesos cerebrales, el empiema subdural, las meningitis y encefalitis virales, la sífilis del sistema nervioso central (SNC), la meningitis tuberculosa, la meningitis fúngica, la endocarditis bacteriana, las infecciones por rickettsias, las neoplasias del SNC y la vasculitis cerebral, entre otros.
ATA MI EN TO
Ante la sospecha de meningitis bacteriana, los antibióticos parenterales deben administrarse en lo posible en la primera hora desde el diagnóstico; no debe postergarse su inicio bajo ningún concepto, ya que esto condiciona el pronóstico. Se debe seleccionar un antibiótico bactericida con buena penetración de la barrera hematoencefálica, teniendo en cuenta la sensibilidad a los agentes causales según la edad y la epidemiología local. Se recomienda en todo paciente con sospecha de meningitis el uso de una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima, combinado con ampicilina si hay riesgo de Listeria monocytogenes y vancomicina cuando hay alta prevalencia de neumococo a cefalosporinas de tercera generación en aislamientos de LCR. En la Tabla 2 se especifica el tratamiento dirigido a meningococo según la concentración inhibitoria mínima (CIM).
Con respecto al uso de esteroides, estos se inician en todo paciente con sospecha de meningitis bacteriana y continúan en caso de tratarse de meningitis por Neumococo o H. influenzae tipo b; para meningococo no se usa de forma
rutinaria. La quimioprofilaxis se le debe administrar a los contactos estrechos por su alto riesgo de contraer la enfermedad meningocócica y hace parte de las estrategias de prevención de brotes y control de la enfermedad (Tabla 3).
Microorganismo meningococo
Susceptibilidad a la penicilina (CIM < 0,1 µg/mL)
Resistencia a la penicilina (CIM > 0,1 µg/mL)
Tratamiento de primera línea
Penicilina o amoxicilina/ ampicilina
Ceftriaxona o cefotaxima
Adaptada de: Duarte C , et al Bogotá: Ministerio de Salud; 2018.
Tratamiento alternativo
Duración
Ceftriaxona, cefotaxima, cloranfenicol 5-7 días
Cefepima, meropenem, 5-7 días
- Contactos familiares, especialmente niños menores de dos años.
- Contactos de guardería o escuela en cualquier momento en los últimos siete días antes del inicio de la enfermedad.
- Exposición directa a las secreciones del paciente índice a través de besos, compartiendo cepillos de dientes o utensilios de alimentos, en cualquier momento durante los siete días previos al inicio de la enfermedad.
- Reanimación boca a boca, contacto sin protección durante la intubación endotraqueal.
- Pasajeros sentados directamente al lado del caso índice en un vuelo de más de ocho horas de duración.
Rifampicina
< 1 mes
> 1 mes
Ceftriaxona
< 15 años
> 15 años
Azitromicina
> 1 mes
5 mg/kg, vía oral cada 12 horas
10 mg/kg (máximo 600 mg), vía oral cada 12 horas
125 mg intramuscular
250 mg intramuscular
10 mg/kg vía oral (máximo 500 mg)
20 mg/kg (máximo 500 mg)
2 días
Dosis única
Dosis única
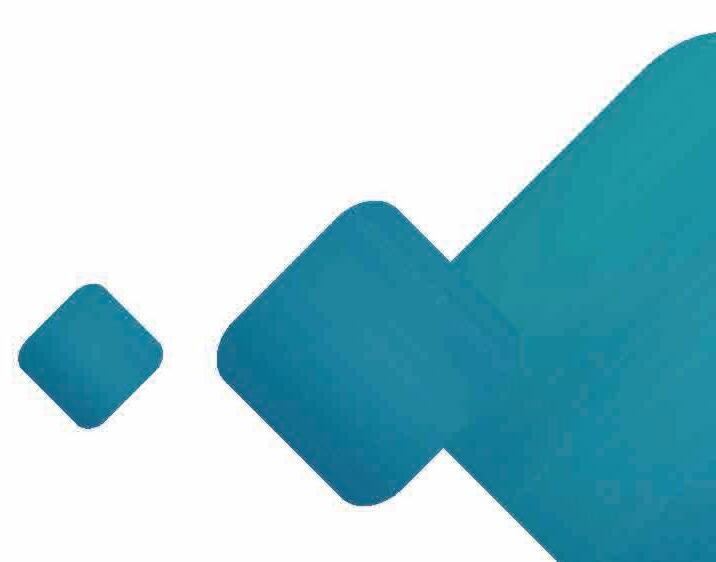
PR EV E NCIÓN
Actualmente, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no incluye la vacunación contra el meningococo para ningún grupo poblacional excepto en brotes; sin embargo, las sociedades científicas recomiendan la vacuna conjugada tetravalente MenACYW y meningococo B desde los dos meses de edad. El esquema recomendado para Nimenrix® y Menveo® consta de dos dosis a los dos meses, otra a los cuatro meses y una tercera dosis a los 12 meses; sin embargo, en Menveo®, podría optarse por una tercera dosis a los seis meses y una cuarta dosis a los 12 meses. En el caso de Menactra®, se recomiendan dos dosis espaciadas por 12 semanas, que se pueden colocar entre los 9 y los 12 meses. Para la vacuna del serogrupo B, Bexsero®, el esquema recomendado para niños menores de 5 meses consiste en una primera dosis a los dos meses de edad y una segunda dosis a los cuatro meses de edad, con un refuerzo en el segundo año de vida. Si se inicia la administración en otros grupos etarios, el esquema debe ser el que
corresponda según lo indicado en la información para prescribir aprobada en Colombia.
CONCLUSIÓN
La meningitis bacteriana es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que causa una alta mortalidad. N. meningitidis es responsable de una cantidad importante de los casos de meningitis en pediatría en todo el mundo. Sus manifestaciones clínicas son variables, pueden ser atípicas con síntomas gastrointestinales o clásicas como meningitis o choque séptico fulminante. El diagnóstico se debe optimizar con la realización de pruebas lumbares para el estudio del líquido cefalorraquídeo con pruebas de diagnóstico molecular y el inicio del tratamiento temprano y oportuno para mejorar los desenlaces. Las secuelas del meningococo pueden ser funcionales o estéticas. La vacunación ampliada a los serogrupos más prevalentes y a temprana edad es una herramienta fundamental en la prevención de la enfermedad con esquemas recomendados desde los 2 meses de edad.
LECT UR A S R ECOME NDA DA S
1. Alderson M R , Ark wright PD, B ai X , B lack S , B orrow
R , C au g a n t DA , e t a l . S ur ve ill a n ce a nd co n t ro l of meningococcal dise ase in the COVID -19 er a: A Global Meningococcal Initiative review J Infect 2022;84(3):289296 doi: 10 1016/j jinf 2021 11 016
2 A m er i c a n A c a d e my o f Pe d i a t r i c s Me n i n g o c o c c a l infec tions E n: Kimberlin DW, B arnet t E D, Lynf ield R , S aw yer M H (editores) Red B ook : 2021–2024 Repor t of the Commit tee on Infectious Dise ases 32 a edición
A merican Academy of Pediatrics; 2021 p 519 - 531
3 Ar teta-Acosta C , Villena Mar tínez R , Santolaya de Pablo
ME Sequelae at Hospit al Discharge in 61 Children With I nv a sive M e ningococc al Dise a se , Chile , 2 0 0 9 -2 019

Pediatr Infec t Dis J 2022;41(8):607- 613 doi: 10 1097/ IN F 00000000000 03560
4. B loom DE , B onanni P, M ar tinón -Torres F, Richmond
PC , S af adi MAP, S alisbur y DM , et al. Meningococcal
Disease in the Post- COVID -19 Er a: A Time to Prepare Infec t Dis Ther 2023;12(12):26 49 -2663 doi: 10 10 07/ s4 0121- 023 - 0 0 88 8 -w
5 B osis S , M ayer A , Esposito S Meningococcal dise ase in childhood: epidemiolog y, clinical fe atures and prevention J Prev Med Hyg 2015;56(3): E121- 4
6 B r yant PA , Li HY, Z aia A , Grif f it h J , Hog g G , Cur tis
N , et al Prospec tive study of a re al -time PCR t hat is highly se nsit ive , spe cif ic , and clinic ally u se ful for d i a g nos i s o f m e n i n g o c o c c a l d i s e a s e i n c hi l d r e n . J
C l i n M i c ro b i o l . 2 0 0 4 ; 42 ( 7 ): 2919 -2 5 . d o i : 10 .112 8 /
JC M .42 .7. 2919 -2925. 20 0 4.
7 Coronell - Rodriguez W, Caceres DC , Cintr a O, Guz
man - Holst A Epidemiolog y of Invasive Meningococcal
Dise a se in Colombi a : A Ret rospec t ive S ur veill ance
Dat abase Analysis Infec t Dis Ther 2023;12(12):2709 -
2724 doi: 10 10 07/s4 0121- 023 - 0 0 8 8 6 -y
8 Coureuil M , Join- Lamber t O, Lécuyer H , Bourdoulous S , Marullo S , Nassif X Pathogenesis of meningococcemia
Cold S pring H arb Perspec t Med 2013;3(6): a012393 doi: 10.1101/cshperspec t . a012393.
9. Cuastumal M E , Veg a LD, Mosquer a M , Rojas J P, Día z
A . Ne i s ser ia meni ngi t id i s e n p ed i at r í a . P re co p S C P.
2020 ;19(2):16 -27
10 Di Pietro G M , B if f i G , Castella z zi M L , Tagliabue C , Pinz ani R , B osis S , e t al Me ningococc al dise a se in pediatric age: A focus on epidemiolog y and prevention
Int J E nviron Res Public He alt h 2022;19( 7 ):4 035 doi: 10 339 0/ijerph19 074 035
11 D í a z A , To r re s C , C o ro n e l l W P reve n c i ó n d e l a enfermed ad meningocócica invasiva [Internet] Socied ad L atinoamericana de Infec tología Pediátrica; 2024 [consult ado el 12 de abril de 2025] Disponible en: h t t p s : //s l i p e o r g / we b / w p - con t e n t /u p l o ads / 2 0 24 /10 / S LI PE - prevencion - enfermed ad- meningococica pdf
12 D u a r t e C , S a n a b r i a O M , S a l a s H P, M a r q ui ñ o W, Coronell W, Cor tés JA , et al Line amientos par a la atención clínica integr al de pacientes con enfermed ad meningocócica en Colombia . B ogot á: Ministerio de S alud; 2018 .
13. E liz alde J M , Hernández TC . Protocolo de vigilancia en salud pública Meningitis bacteriana aguda y enfermedad meningocócica [Internet] Instituto N acional de S alud; 2024 [consult ado el 12 de abril de 2025] Disponible en: https://ww w ins gov co/buscador-eventos/Lineamientos/ Pro Meningitis%202024 pdf
14 Institute for Health Metrics and Evaluation GBD Results [Internet] I M H E [consult ado el 12 de abril de 2025] Disponible en: ht tps://vizhub healthdata org /gbd-results
15. Org aniz ación Mundial de la S alud. Derrot ar la menin gitis par a 2030 : una hoja de rut a mundial [Internet].
OM S; 2021 Disponible en: ht t ps: //ww w who int /es/ publications/i/item/978924 0 026 4 07
16 Presa J , S pit z D, P almer P, S now V, Dooling K P-1299
Epidemiolog y of Invasive Meningococcal Disease in the United St ates: Review of Recent Dat a and Identif ied
Risk Fac tors Open Forum Infec t Dis 2025;12(Suppl 1): of ae 631.14 8 0. doi: 10.1093/of id/of ae 631.
17. S ad ar ang ani M , Scheifele DW, H alperin SA , Vaudr y W, Le S aux N , Tsang R , et al. Outcomes of invasive meningococcal disease in adults and children in Canada between 20 02 and 2011: a prospective cohor t study Clin Infect Dis 2015;60(8): e27-35 doi: 10 1093/cid/civ 028
18 T h o m p s o n M J , N i n i s N , Pe r e r a R , M ayo n -W h i t e R , Phillips C , B ailey L , et al Clinical recognition of meningococc al dise ase in children and adolescent s
L a n c e t 2 0 0 6 ; 3 67( 9 5 0 8 ) : 3 9 7- 4 0 3 d o i : 10 1016 / S 014 0 - 6736(0 6)67932- 4
19. v an de B eek D, B rouwer M , H asbun R , Koedel U, Whitney CG , Wijdicks E . Community-acquired bacterial meningitis. N at Rev Dis Primers. 2016; 2:16074. doi: 10.1038 /nrdp. 2016 .74.
20 Van E t tekoven CN , Liechti FD, B rouwer MC , B ijlsma MW, Van De B eek D Global Case Fat alit y of B ac terial Meningitis During an 8 0 -Ye ar Period: A System atic Review and Meta-Analysis JAMA Netw Open 2024;7(8): e24248 02 doi: 10 10 01/jamanet workopen 2024 248 02
21 Zimmermann P, Cur tis N B ac terial Meningitis in t he A b se n ce o f P l e o c y t os i s i n C hi ld re n: A Sy st e m at i c Review Pediatr Infec t Dis J 2021;4 0(6):582- 587 doi: 10 1097/IN F 00000000000 030 8 5
22 Havlin KM , Woods CR , Rowin ME Central ner vous system infections and related conditions En: Zimmerman J J , Clark RS B , Fuhrman B P, Rot t a AT, Kudchadk ar S R , Relvas M , et al (editores) Fuhrman and Zimmerman’s Pediatric Critical Care Elsevier; 2022 p 823 - 836 e15
23. M árquez L . Meningococcal Dise ase . E n: Cherr y JD, K a p l a n S L , H a r r i so n G J , S te i n b a c h W J , H o t e z P J , Williams JV (editores). Feigin and Cherr y ’ s Text book of Ped i at r ic I nfe c t iou s D i se a se s . E l sev ie r ; 2 02 5 . p. 914 -929 e5
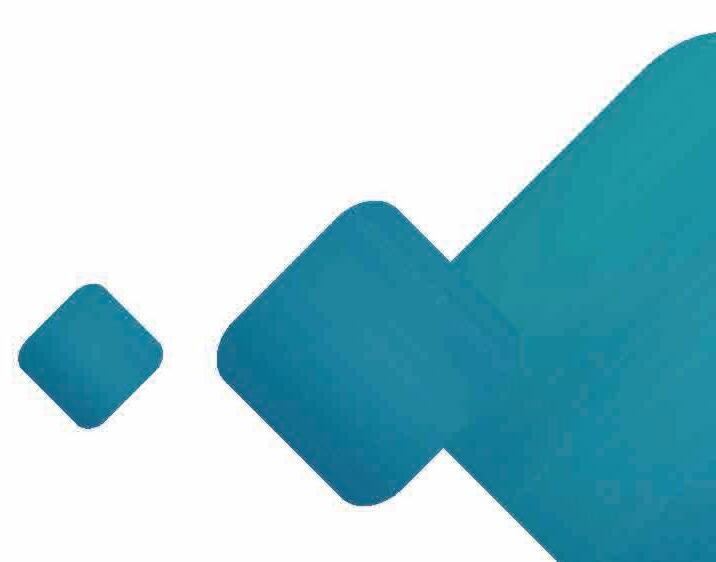
P r e c op
24 McN amar a L A , Pot ts C , B lain AE , Retchless AC , Reese N , Swint S , et al Detection of Ciprof loxacin- Resist ant , β - L ac t amase - Producing Neisseria meningitidis Serogroup Y Isolates - United St ates , 2019 -2020 M MWR
M or b M or t al W k ly Re p 2 02 0 ; 69(24):735 -739 dio: 10 1558 5/mmwr mm 6924 a 2
25 M e n i n g i t i s ( b a c ter i a l ) a n d m e n i n go co c c a l d i s e a s e :
r e c o g n i t i o n , d i a g n o s i s a n d m a n a g e m e n t L o n d o n :
N at ion al I n s t it ut e for H e al t h a nd C are E xce lle nce
(N ICE ); 2024 M ar 19
N ú m e r o 2
V o l u m en 24

26 Wor ld H e a l t h O r g a niz at io n Me ning i t i s [ I n te r ne t] WHO; 2019[consult ado el 22 de septiembre de 2022]
D i s p o n i b l e e n : h t t p : // ww w w h o i n t /e m e r g e n c i es / dise ases/meningitis/en/
27 World Health Organization. WHO guidelines on meningitis diagnosis, treatment and care [Internet]. WHO; 2025. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240108042.
