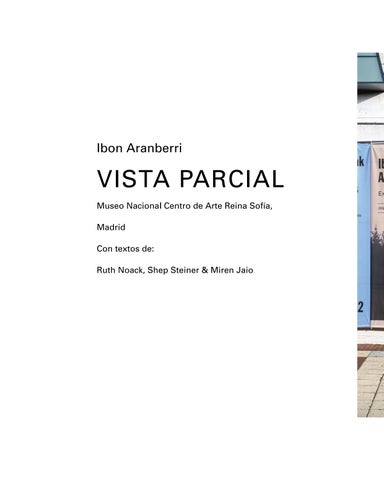VISTA PARCIAL
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Con textos de:
Ruth Noack, Shep Steiner & Miren Jaio



VISTA PARCIAL ENTRESAKA
Ibon Aranberri
VISTA PARCIAL
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid
ENTRESAKA
Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco,
Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz
Con textos de:
Ruth Noack, Shep Steiner & Miren Jaio
DESGLOSE
pp. 6–224
ÁLBUM
Láminas 1–64
TEXTOS
RUTH NOACK
PASAR UN TIEMPO EN VISTA PARCIAL
pp. I–XII
SHEP STEINER
LA NIEVE LO CAMBIA TODO
pp. XIII–XXIV
MIREN JAIO
DI FRONTE E ATTRAVERSO
pp. XXV–XL
p. 9 – Contraplan, 1996
p. 13 – Disorder, 2007
DESGLOSE
p. 17 – Mapa interrumpido, 2000-2004
p. 31 – Mirando a Madrid desde la distancia, 2000-2024
p. 33 – Protopaisaje (título provisional), 2003
p. 39 – Zulo beltzen geometria, 2019
p. 45 – Inverted Schemes, 2003
p. 49 – S/T (Detour), 2011
p. 51 – Mar del Pirineo, 2006
p. 57 – PLACED SOMEPLACE WITH INTENT / ASMOZ NONBAIT JARRIA, 2014
p. 58 – Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera, 2014
p. 65 – Barrutik kanpora, 2019
p. 71 – Macrosistema, 2011
p. 73 – Política hidráulica, 2004-2010
p. 81 – Exercises on the North Side, 2007
p. 89 – S/T, 1996
– Positions (título provisional), 1996
p. 93 – Cavity, 2005
p. 97 – S/T (San Pellegrino), 2016
p. 99 – Firestone, 1997
p. 103 – Home & Country, 2018
– Basauri, 1998
p. 107 – Dam Dreams, 2004
p. 111 – S/T (Territoire), 1997-2024
p. 115 – Transakzio denbora, 2003
– S/T (Taula), 2003
– S/T (Retratos), 2003
p. 121 – S/T (Blackout), 2003
p. 127 – S/T, 2005
p. 129 – Piedra e intersección, 1994
p. 131 – Itzal marra, 2019
p. 139 – Modelos y constructos, 2014
p. 143 – Obstáculos para la renovación, 2010-2022
p. 149 – …
p. 151 – Almanaque, 2022
p. 157 – Compendium, 2022
p. 161 – Operatori, 2021-en curso
p. 171 – Makina eskua da, 2016
p. 181 – Sources Without Qualities (2), 2017
p. 185 – Dana, 1994
– Laranjak, 1994
p. 189 – Gramática de meseta, 2010
p. 195 – Organigrama, 2010-2011
p. 203 – Despoblación (título provisional), 2010
p. 209 – Apariencia tridimensional, 2013
p. 213 – Modulaciones, 1998
p. 217 – Sin título, 2010
p. 221 – Gaur Egun (This is CNN), 2002
Contraplan, 1996
Vídeo monocanal en 3 monitores colocados sobre 3 peanas de altura media y perímetro equivalente a los monitores, a una distancia aproximada de 50 cm entre sí
Color, sin sonido
Betacam SP
Duración (en loop):
– Vídeo 1: 9 min
– Vídeo 2: 7 min 25 seg
– Vídeo 3: 11 min
En la primera grabación, la cámara de vídeo captura desde la distancia la silueta recurrente de las plantaciones forestales. El travelling se practicó varias veces a través de la ventana del autobús que recorre la autopista del norte. Las imágenes resultantes se completaron con otros movimientos de cámara —paneo y zoom in/out— apuntando a esas mismas plantaciones desde otros ángulos.
La recuperación, montaje y reproducción de estas grabaciones trata de fusionar la imagen repetida de sus siluetas entrecortadas creando un movimiento constante, una continuidad de vistas y secuencias en forma de loop divididas en tres monitores.
La textura de la cámara utilizada en los informativos de la televisión da cuenta del tipo de imagen de la época, propia de soportes profesionales anteriores al medio digital. Con la industrialización del siglo pasado la especie Pinus radiata fue reemplazando el bosque autóctono. Esta transformación artificial del entorno oscureció progresivamente la gama de tonos del horizonte.
Con esta tentativa a través de la cámara se pretendía recrear el arquetipo genérico que sustituiría la imagen de un paisaje ancestral casi agotado. Al cabo de varios años, la obsolescencia propia de un soporte en desuso enlaza con la visión de un paisaje en declive. En paralelo, las especies forestales han ido enfermando al empobrecerse su ecosistema por la explotación sucesiva de monocultivos, sin resistencia ante nuevas epidemias globales.











































































Disorder [Desorden], 2007
Madera de abeto y tinte para madera
Medidas: 14 × 2 × 481 cm (c/u)
Dimensiones: 481 × 265 cm
La superficie entarimada fue ideada por los comisarios de la institución para acoger material de archivo de varios proyectos en la exposición individual del artista. La madera de bricolaje de uso común se tiñó de tono oscuro para emular el suelo de la sala de exposiciones, con acabado noble de finales del siglo XIX.
Inicialmente se iba a elevar como una plataforma horizontal sostenida sobre cuatro caballetes. Se descartó dicha idea cuando el resto de obras ya resolvían la exposición; sin embargo, se optó mantenerla en la sala, presentándola en su materialidad exenta, desprovista de contenidos, retirando los caballetes, yuxtapuesta al propio suelo.
En la siguiente exposición dicha superficie fue mostrada como una forma autónoma, acentuando su estatus desde una posición vertical asomada a la pared. En ocasiones posteriores se colocó en orientaciones cambiantes, acoplándose a las distintas características arquitectónicas.
La superficie se ensambla para cada ocasión, juntando las tablas mediante machihembrado. La manipulación del montaje y desmontaje genera erosión y marcas que permanecen visibles, como secuelas de su propio pasado.
Tras permanecer almacenadas durante varios años, las tablas se han vuelto a acoplar para formar la superficie entera, llevando a cabo el mismo ejercicio en el espacio del museo.
Expuesta en:
1. Integration, Kunsthalle Basel, Basilea, Suiza, 2007
2. Disorder, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, Alemania, 2008
3. Organigrama, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2011
4. Vista parcial, Museo Reina Sofía, Madrid, 2023
5. Entresaka, Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz, 2024



















































































































































Mapa interrumpido, 2000-2004
Proyección de 80 diapositivas de 35 mm
4 hojas impresas, formato A4
Mapa orográfico. Tinta china sobre papel cebolla, formato A3
90 camisetas serigrafiadas
Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público, 1998
Carmen Abad Ibáñez de Matauco, arquitecta
Colección personal
S/T, 2007
Ensamblaje de papeles, cartones y madera
Medidas: 140 × 130 × 123 cm
Cortesía del artista
Atlántida. Proyecto de museo de las ciencias para la Central Nuclear de Lemoiz, 2001-2002
Ensamblaje de papeles y cartones
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa
Néstor Basterretxea
Pancarta. Estampación sobre lona
Medidas: 80 × 75 × 4 cm (recogida)
Invitado por el centro de prácticas artísticas contemporáneas consonni, la propuesta de Ibon Aranberri consistió en trabajar en torno al espacio urbano de Bilbao, en sintonía con experiencias desarrolladas por otros artistas desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 1996. Este periodo de indagación coincidió con las transformaciones surgidas a partir de la apertura del Museo
Guggenheim en 1997, que generó cambios importantes en el modo de vivir y comprender la ciudad. En este acercamiento se planteaba revisar el arquetipo de la ciudad contemporánea tomando como punto de fuga el escenario anacrónico de la central nuclear de Lemoiz.
Situada en la costa vizcaína a 20 km en línea recta desde el centro de la ciudad, la central nuclear que nunca llegó a entrar en funcionamiento forma parte del paisaje industrial y social que transformó la región en la segunda mitad del siglo XX. Su construcción, inscrita en la era del modelo económico desarrollista que apostaba por el crecimiento industrial cada vez más dependiente del abastecimiento de energía, generó un fuerte antagonismo, abanderando un movimiento social y cultural en contra del plan nuclear y a favor de la protección medioambiental y de los valores identitarios del territorio. Además, la irrupción de ETA, con una campaña de acoso y atentados mortales contra la central, y el comienzo de la etapa de transición reforzaron la toma de una decisión política que aplicaba una moratoria para los proyectos nucleares propuestos. En 1984 el plan quedó paralizado, pero la infraestructura, desatendida y semiolvidada en el mapa, seguía condensando una palpable carga emocional y simbólica.
El año 2000 coincide con un momento de distensión y optimismo que parecía ofrecer las condiciones adecuadas para revisitar este escenario desde cierta distancia crítica. También la posibilidad de plantear elementos de análisis colectivo y participación social. Con ese ánimo se planteó revisitar el lugar físico de la central, así como el imaginario que perduraba a su alrededor a través de ópticas y formas de mediación vinculadas al presente como el trazado de mapas figurados, movimientos de cuerpos como réplica de acontecimientos sucedidos, una coreografía pirotécnica ideada para dicho entorno, reinterpretaciones visuales de la iconografía del pasado o documentación gráfica, tanto reeditada como generada específicamente.
Tres años después de la ceremonia inaugural del Guggenheim, la yuxtaposición entre el enclave, la ruina industrial y la masa social pretendía ser, en opinión del artista, una forma de reparación y aprendizaje que recurría a elementos complejos y traumáticos. Por circunstancias concretas esta propuesta quedó interrumpida, pero al cabo de un tiempo las imágenes creadas y los archivos surgidos de aquel proceso adquirieron un significado propio. Tras varios ensayos se completó una proyección de 80 diapositivas en forma de bucle cambiante. Así, esta narración visual adopta un orden diferente en cada presentación.
Junto a la proyección se ha amontonado una colección de camisetas inicialmente ideadas para ofrecer a la gente. Se guardaron en cajas sin llegar a usarse. Aúnan iconografías empresariales y gráficas sociales de rango opuesto deformadas y mezcladas para emular la concentración de una masa social en el paisaje abierto que, tras desistir, nunca llegó a suceder. Esta instalación ha ido mutando en su contenido y apariencia las raras veces que se ha mostrado en público. De la misma forma, en cada puesta en escena ha adoptado un título distinto, revisando gradualmente su narrativa. En esta ocasión, se acompaña de tres maquetas prestadas de distinta autoría que, en forma de proyecto, proponen interpretaciones y usos futuros de la infraestructura de la central nuclear de Lemoiz. Dan cuenta de tentativas de proyectos de recuperación y aprovechamiento que van surgiendo cíclicamente y que no llegan a cristalizarse. Las maquetas de estos tres proyectos han sido mediadas escultóricamente por Ibon Aranberri de distinta forma, recurriendo a sucesivas capas y ópticas añadidas.

















































































































































































































































































































































































































































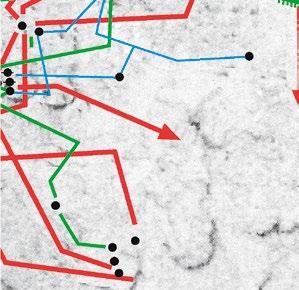



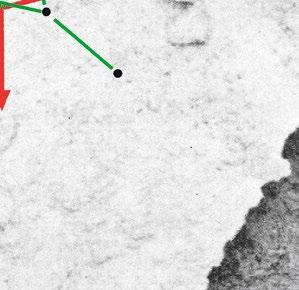




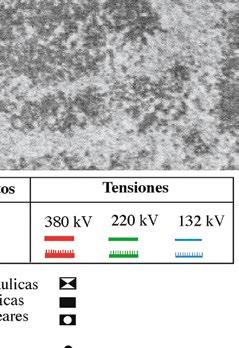






















































































































































































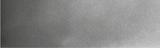






















































































































































































































































































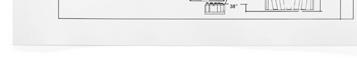





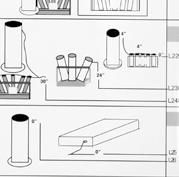




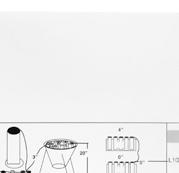

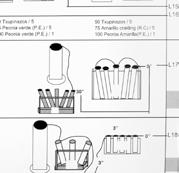



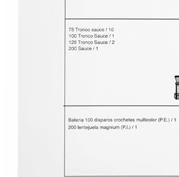

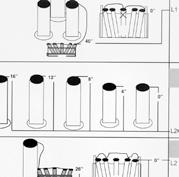

























































































































Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público
Carmen Abad Ibáñez de Matauco, 1998
Estas maquetas forman parte del Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados, en un espacio de uso público PFC 1998, como base para desarrollar un Parque Patrimonial. Estas maquetas acompañaron todo el proceso de desarrollo del proyecto y, por tanto, son esencialmente maquetas de trabajo. El proyecto consta de dos fases: Destrucción selectiva y Conversión. Las maquetas 3 y 4 son desmontables para representar la evolución de la edificación en ambas fases del proyecto.





MAQUETA de trabajo 1




Situación de la parcela en la franja de costa entre Armintza y Bakio
Escala: 1/10.000 – Medidas: 70 × 37 × 10 cm
Materiales: corcho, cartulina y madera
Realizada por Carmen y José Luis Abad


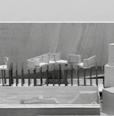






MAQUETA de trabajo 3 desmontable
Edificación principal: la maqueta completamente montada corresponde al estado actual. Las piezas que se quitan simulan la destrucción definitiva, primera fase del proyecto. La maqueta pasa a ser las ruinas de la edificación, formando parte del paisaje. Sobre ellas se realiza la segunda fase del proyecto de conversión del edificio de administración en plaza, del edificio de control en edificio puente, de las unidades norte y sur en contención centrífuga y contención centrípeta, de los edificios auxiliares en laberintos, del edificio de turbinas en isla de mar, etcétera.
Escala: 1/800 – Medidas: 62 × 45 × 15 cm
Materiales: corcho, cartulina, madera de balsa y cartón
Realizada por Carmen Abad















MAQUETA de trabajo 2




















Emplazamiento de la parcela convertida en parque y de la plataforma donde se ubica la edificación principal, convertida en jardín
Escala: 1/2.000 – Medidas: 86 × 72 × 15 cm
Materiales: corcho, cartulina y madera
Realizada por Carmen y José Luis Abad








MAQUETA de trabajo 4 desmontable

Edificación de contención sur: la maqueta completamente montada corresponde al estado actual. Las piezas que se quitan simulan la destrucción selectiva, primera fase del proyecto (4 piezas). La segunda fase del proyecto es la conversión en contención centrípeta AHAL
Escala: 1/250 – Medidas: 26 × 26 × 36 cm
Materiales: pasta de madera, envase reciclado y madera de balsa
Realizada por Carmen y José Luis Abad
MAQUETA de trabajo 5
Fragmento de los tres muros de la zona sur del edificio de control convertido en edificio puente
Escala: 1/250 – Medidas: 20 × 6 × 6 cm
Materiales: madera de balsa
Realizada por Carmen Abad
MAQUETA de trabajo 6
Fragmento del edificio auxiliar norte convertido en laberinto
Escala: 1/100 – Medidas: 46 × 33 × 12 cm
Materiales: madera de balsa, malla metálica y papel
Realizada por Carmen Abad
S/T, 2007
Ensamblaje de papeles, cartones y madera
Medidas: 129 × 122 × 70 cm
Cortesía del artista































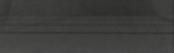





































Esta maqueta, sin autoría concreta, representa el enclave de la central nuclear a escala, tal y como hubiese quedado una vez culminaran las obras, a finales de la década de 1970. Interpretada de forma genérica a partir de modelos y planos existentes, muestra la infraestructura completada en su aspecto exterior, emplazada en la cala que previamente fue rellenada mediante movimientos de tierra.
Con el paso del tiempo los componentes industriales de la central se han ido deteriorando, parte de los elementos han sido desmontados y la vida vegetal ha ido asimilando los espacios abiertos. Ante la recurrencia de proyectos e intereses de distinto tipo que se anuncian ocasionalmente en los medios de comunicación, la realidad del escenario existente sigue predominando, como huella de su propio pasado. La materialidad de una ruina perdura en el tiempo, a modo de superficie sobre la que se trazan las especulaciones convenientes.
El escenario de la central nuclear, desocupado durante décadas, ha ido generando su propia imagen. Así, se ha ido componiendo como escenario posible que desvela su memoria y fija las hipótesis de futuro. La envoltura de metacrilato azul, colocada boca abajo sobre la maqueta, emula una alternativa reversible entre la transparencia y la opacidad de un cielo saturado, generando el doble efecto entre una naturaleza idílica y la ficción distópica.
Atlántida. Proyecto de museo de las ciencias para la Central Nuclear de Lemoiz, 2001-2002
Néstor Basterretxea
Ensamblaje de papeles y cartones
Medidas: 172 × 74 × 44 cm



























































Esta maqueta, realizada por el artista Néstor Basterretxea a modo de imagen promocional, surge como una primera concreción del proyecto encargado por la diputación provincial, en colaboración con la universidad.
El proyecto Atlántida proponía transformar el esqueleto de la central nuclear en un parque temático, desarrollándola como ciudad de la energía, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Se plasmó primero en bocetos y luego en volúmenes geométricos que planteaban una arquitectura convertida en un concepto escultural. Una envolvente recogería en su interior la edificación completa de la central nuclear, recubierta de 54.000 m2 estimados de fachada en piedra blanca, cristal y acero inoxidable.
Según el proyecto redactado, los ejes principales de la Ciudad de Atlántida serían el edificio emblemático, la energía como hilo conductor, la central nuclear como elemento principal, un museo de ciencia y tecnología, un centro educativo y formativo, un parque temático y de ocio, la astronomía y la hostelería, un parque científico, un vivero de empresas, un centro medioambiental y una reserva de espacio para generación energética.






































































Mirando a Madrid desde la distancia, 2000-2024
72 diapositivas de 35 mm enmarcadas, sobre caja de luz
Esta diapositiva registra el instante de un improvisado desplazamiento a las afueras de Madrid que surge en respuesta a una invitación a presentar proyectos inscritos en el espacio público de la ciudad.
En la imagen reproducida se distingue al artista bajo la sombra de varios árboles, observando el horizonte con binoculares. Según la orientación, podemos deducir que divisa a lo lejos el skyline de la ciudad. Este movimiento se puede interpretar como una manera de situarse con respecto a la ciudad. La ubicación en el extrarradio y la observación desde la distancia reflejan una relación ambivalente con la urbe, quizás fruto de desencuentros y emociones encontradas.
La diapositiva quebradiza, que ha perdurado entre las pocas imágenes existentes, ha sido estabilizada y multiplicada para actualizarse como pretexto que trata de adoptar otra entidad, desprendiéndose de su condición de documento que representaba la situación original.
Los 72 duplicados de la misma diapositiva completan la superficie de una caja de luz, recreándose desde su nueva funcionalidad como una luminaria que resalta dentro de la exposición. La caja de luz, con las diapositivas montadas sobre su envoltura, genera una escena abstraída que adquiere una atención propia en el espacio del museo. La fragilidad material de estas imágenes —que se irán ajando a causa de su contacto prolongado con la luz del soporte— se corresponde con la fugacidad de una acción apenas representada en el tiempo.
En el transcurso de varias décadas, la inexorable expansión urbanística de la ciudad engulló el enclave de la fotografía y hoy no es posible reconocer dónde se encontraba realmente.










Protopaisaje (título provisional), 2003
5 fotografías analógicas, b/n, en gelatina de plata sobre papel baritado Medidas: 73 × 94 cm (c/u)
Fotografías obtenidas sin propósito por el artista Ignacio Sáez durante una excursión al interior de la cueva prehistórica. Previamente se distribuyó un mapa impreso con el aviso y las instrucciones para caminar hasta el enclave. El manto de la nieve caída la víspera alteró la percepción del paisaje y propició durante el recorrido una atención sensible hacia la naturaleza circundante. Las fotografías en blanco y negro describen una situación atemporal, casi arcaica, en las que el contraste de las figuras sobre el fondo blanco se mimetiza con los claroscuros de la vegetación, la hondonada rocosa y el arroyo que discurre por delante. A partir de los negativos obtenidos en aquel momento se han ampliado estas vistas por primera vez, para colocarlas en la pared del museo en forma de secuencia vertical.









































Zulo beltzen geometria [Geometría de los agujeros negros], 2019
Acero tratado con cataforesis, acero galvanizado y madera
21 módulos (11 ud. de 100 × 175 × 5 cm, 10 ud. de medidas variables)
4 vigas de acero galvanizadas:
10 × 610,5 × 10 cm
10 × 597 × 10 cm
10 × 500 × 10 cm
10 × 296 × 10 cm
26 listones de madera: 3 × 104 × 9 cm (c/u)
34 tacos de madera: 3 × 9 × 9 cm (c/u)
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Las planchas metálicas destacan sobre el suelo de granito, separadas entre sí y dispersas en la superficie de la sala de exposiciones. En una versión previa se presentaron de forma apilada, en dos bloques, emulando una disposición de aprovisionamiento.
En el conjunto se distinguen módulos rectangulares (la mitad) enteros de la misma medida. Otros tantos tienen uno o dos lados irregulares, con la superficie de metal silueteada, cada uno con un patrón distinto, siguiendo el relieve de la roca. Uno de los módulos enteros cuenta con un orificio circular abierto en el eje cuyo diámetro abarca casi todo el ancho de su superficie. En otro, sobresalen bisagras integradas y una cerradura desde el lado interior. En la sala, todos los módulos descansan sobre listones y tacos de madera de sección rectangular que los separan del suelo ligeramente.
Algunas partes muestran el deterioro del paso del tiempo, con esquinas oxidadas y ligeras deformaciones en la superficie. El negro opaco y mate se ha ido cubriendo de una capa blanquecina, como consecuencia de la cal acumulada al descender el agua de la lluvia por su superficie, tras caer por la roca caliza del promontorio en el que se encuentra la cueva.
También hay cuatro vigas galvanizadas de sección cuadrada y distinta longitud, colocadas en paralelo, unas respecto a las otras. Tienen sus extremos cortados y taponados en distinto ángulo, según la orientación de la roca en el punto de contacto, con una ranura para empotrar las tuercas de las ocho varillas roscadas que perforaron las paredes, sobre las cuales se sostenía todo el levantamiento.
Estos módulos y vigas formaron parte de la estructura que durante casi dos décadas mantuvo clausurada una cueva prehistórica. La estructura de cierre fue desmontada al cambiar las circunstancias en el transcurso del tiempo, devolviendo el espacio de la cueva a su estado original.
La acción de cerrar una cueva elude una explicación racional, fue la consecuencia de un proceso de búsqueda tras distanciarse el artista temporalmente del contexto de la ciudad, donde se ubicaron los trabajos anteriores. La rápida transformación de las ciudades, instaurada por la era posindustrial, parecía abrir posibilidades para expandir proyectos artísticos. …
Sin embargo, esta aspiración mostró enseguida sus limitaciones en la tendencia de someter las ideas al consenso y confrontarlas con los usos regulados del espacio público, cada vez más restrictivo.
El empeño de palpar, medir y alterar físicamente el estatuto de las cuevas pudo entenderse como un ensayo para buscar el contrapunto de los códigos técnicos y sociales en el entorno natural. Tras estudiar los diferentes ordenamientos existentes y valiéndose de los intersticios burocráticos, el cierre fue negociado con las autoridades. Como consecuencia, el acceso a una de las cuevas exploradas se vio interrumpida cerrando el paso a los humanos, sin que ello obstruyese el hábitat interior. Por otro lado, era condición necesaria no alterar el terreno, dado el interés patrimonial del subsuelo. Dichos parámetros definieron los aspectos técnicos de la estructura de cierre. Así, el plano de acero ennegrecido separó el espacio interior del exterior, comunicándolos mediante un óculo perforado que facilitaría la entrada y salida de murciélagos, y un margen perimetral que garantizaba las condiciones de temperatura y humedad. Pasadas casi dos décadas desde aquella acción, y contraviniendo el discurso inicial, se hizo retirar toda la estructura que sellaba la cueva, devolviéndola a su estado original. En consecuencia, los materiales retirados fueron recuperados para mostrarlos como despiece. El resultado ha sido expuesto en varios escenarios, desvinculado de su función original; por ello, el título de esta obra y su temporalidad corresponden a ese segundo momento. Se despliega en la sala del museo exento de referencias que nos ayuden a entender su intrahistoria.
En su origen, el proceso de clausurar una cueva prehistórica generó asimismo otras imágenes, algunas de las cuales se pueden encontrar en esta exposición (dibujos de murciélagos durmientes, un vídeo grabado desde el interior de la cueva cerrada antes de devolverla a su estado original, el registro fotográfico realizado por el artista Ignacio Sáez en una excursión por la nieve para visitar el interior de la cueva días antes de su cierre, etcétera.).

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inverted Schemes [Esquemas invertidos], 2003
Lápiz de grafito sobre papel
21 dibujos
Medidas: 210 × 297 mm (c/u)
La masa oscura del murciélago durmiente desvela una figura indefinida y distinta en cada caso. Aparece como un cuerpo sin anatomía fija, podría tratarse de una prolongación sólida de la roca que la sostiene.
Estos dibujos fueron trazados a modo de apuntes de memoria automática después de visitar el interior de numerosas cuevas, abundantes en la región, siguiendo la información de las cartas arqueológicas. La indagación se llevó a cabo a la antigua usanza, adoptando la conducta del naturalista solitario y prescindiendo intencionadamente de herramientas de representación. No se hizo uso de cámaras fotográficas ni de medios para capturar imágenes, procurando en todo momento un recorrido meramente contemplativo.
El trazo del lápiz sin un estilo definido sirve de huella posterior de una mirada desprovista de registro. Así, podríamos también leer el cuerpo durmiente de los murciélagos como una extrapolación reducida de la morfología rocosa del interior de las cuevas.
Después de un tiempo, una de las cuevas exploradas durante este recorrido fue clausurada de forma premeditada, tras gestionar los permisos necesarios. De esta acción se extrajeron, años más tarde, los materiales que conforman Zulo beltzen geometria (2019), la obra que comparte espacio con los dibujos en la sala del museo. Acoplándose espacialmente a una de las esquinas de la sala, los dibujos se muestran por primera vez en su conjunto, permaneciendo como testimonio íntimo de aquella búsqueda transformadora.


























































































































































































































































































































































































S/T (Detour) [S/T (Desvío)], 2011
Cable de acero lacado, alambre
Diámetro: 185 cm






















































Mar del Pirineo, 2006
Resina de poliéster y fibra de vidrio
Medidas: 6 módulos de 244 × 122 × 35 cm (c/u)
Elementos anexos: impresiones fotográficas, secciones de troncos Colección de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya-MP
Este trabajo reproduce, tridimensionalmente y a escala, la cartografía real de un valle transformado por una infraestructura hidráulica. Su título parece evocar un lugar ficticio y extraño. Suena como la abstracción de un entorno físico desdoblado que puede ser a la vez mar y montaña, azul y verde. La referencia procede de un lugar existente, un complejo de recreo construido en el entorno de la infraestructura que, con el tiempo, ha ido perdiendo su atractivo.
Los 6 módulos contiguos conforman en negativo el espacio irreal al reproducir con precisión la orografía del valle anegado. La superficie lisa del agua aparece como planicie de una meseta y las colinas que destacan en el entorno se convierten en dolinas y hondonadas, como si se tratara de accidentes geológicos invertidos.
El gris neutro sintético del material uniformiza las múltiples variaciones orográficas. La alteración percibida desde su exterior indica un lugar que evoca un vacío antropológico, una representación imaginada a partir de una maqueta que se muestra en la pared como si fuera un conjunto escultórico a modo de friso. Los huecos dispuestos entre los módulos interrumpen la continuidad del paisaje abstraído, generando una progresión repetida y concreta en cada caso.










































































































































































































































































































































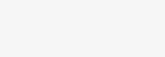
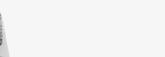




Explicación de cartela
El artista Lawrence Weiner (Nueva York, Estados Unidos, 1942-2021) acudió con un nuevo statement a su exposición individual en la galería Parra & Romero de Madrid en 2014. En la línea de su trabajo, ajustaría gráficamente el statement a las características físicas de la galería, buscando una relación precisa en su tipografía habitual y aplicando un diseño vectorial.
Por su interés en lingüística, Lawrence Weiner decidió acercarse a las lenguas oficiales del Estado español, ampliando la idea inicial y desjerarquizándola para colaborar en esa adaptación con artistas culturalmente relacionados con esas mismas lenguas y que mantenían cierta afinidad con el modo de hacer conceptual. Así, Isidoro Valcárcel Medina lo hizo con el castellano, Antoni Muntadas con el catalán, David Lamelas con el gallego e Ibon Aranberri con el euskera.
Obviando una traducción meramente literal del statement lanzado, cada artista se tenía que apropiar de la polisemia del statement e interpretar su sentido en consonancia con el uso del léxico en la práctica de Weiner.
En un primer momento se trató de rotular la sentencia de Lawrence Weiner PLACED SOMEPLACE WITH INTENT acompañada de la adaptación en cada una de las cuatro lenguas oficiales en cuatro versiones que se mostraban en cada una de las cuatro paredes de la galería. Las palabras de ambas frases se enmarcaban gráficamente con bordes de la misma anchura tipográfica, que se entrelazaban solapando sus ángulos rectos, generando huecos e intersecciones. La versión en euskera fue redactada como ASMOZ NONBAIT JARRIA por Ibon Aranberri.
En la segunda parte, en el transcurso de la exposición, cada artista añadió una formalización de autoría propia, manteniendo la misma vinculación idiomática a través de un objeto-texto. Entre las aplicaciones en euskera, habitualmente susceptible a prejuicios simbólicos, la meteorología parecía ofrecer un ámbito supuestamente neutral. Una vitrina de exteriores colocada en la pared albergó el pronóstico meteorológico diario de Madrid. Cada día, a primera hora, se abría la vitrina con llave y se colocaba la predicción actualizada enviada por e-mail. Cada nueva hoja A4 impresa cubría las anteriores, mediante dos imanes que hacían presión sobre el fondo metálico.
Así, se iban superponiendo en sucesivas capas hasta el último día de la exposición.
El pronóstico se escribió estudiando las variables de las agencias meteorológicas, tratando de mantener una expresión verosímil. Las descripciones se prestaban a una lectura relativa, escrita sin traducción en un idioma ininteligible para la mayoría de la ciudadanía de Madrid. Cuando la comunicación meteorológica tiende a códigos de reconocimiento visual, esta redacción remitía a una narratividad anacrónica que los mecanismos actuales nos llevarían a clasificar quizás como una letra más poética que científica.
Ahora, los dos elementos de la contribución de Aranberri se rearticulan, desconectados de su coyuntura original. Así, se insertan en la lista de obras de la exposición del museo, con su propio título y ficha técnica. Por un lado, Placed Someplace with Intent – Asmoz nonbait jarria como rotulación de pared cortada en vinilo, reproducida a partir del archivo recuperado, a nombre de Lawrence Weiner; por otro, Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera en forma de vitrina, sumando todas las predicciones impresas, a nombre de Ibon Aranberri.
Sin embargo, ambos elementos, la vitrina con las hojas y el vinilo enrollado, reposan sobre una repisa, apartados de la pared del pasillo donde en un principio se iban a desplegar. Cuestiones jurídicas de propiedad tras el fallecimiento de Lawrence Weiner y el código ético del museo respecto a la situación geopolítica global durante el tiempo de la exposición, disuadieron de desplegar el vinilo y la vitrina conjuntamente, tal y como se pretendía. Así, la pared permanece vacía, manteniendo la iluminación del museo según se había planteado. Únicamente una hoja impresa con la hoja de montaje, adherida a la pared con la provisionalidad de la cinta de carrocero, señala la idea.
I.A.
Información cartela A:
Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera, 2014 (Madrid Weather Forecast f rom 4 4/10/2014 to 6/6/2014 Written in Basque)
Vitrina de pared de aluminio y vidrio, de medida 29 × 37 × 3 c cm, 37 impresiones de tinta sobre papel DINA4, imanes.
Aluminum and glass wall display case, measuring. 29 × 37 × 3 c cm, 37 ink prints on DINA4 paper, magnets.
PARED 1.4.4.
Información cartela B:
PLACED SOMEPLACE WITH INTENT / ASMOZ NONBAIT JARRIA, 2014
Vinilo de corte
304 × 53 cm
Cut vinyl
304 × 53 cm
Lawrence Weiner en colaboración con Ibon Aranberri
Lawrence Weiner in collaboration with Ibon Aranberri











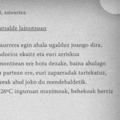
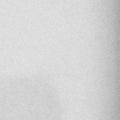
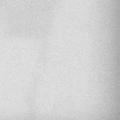






Apirilak10,osteguna
EGURALDIALDAKORRA
Lainotsuhasikodaeguna,erdietagoimailakohodeienmenpe.Ostarteakagertzekojoerahar lezakeeguerdialdera.Arratsaldeanordeahodeiaknagusitukodiraerabat,etalitekeena tartekaekaitzedotabanakakozaparradakbotatzea. Hego-ekialdekohaizea,5eta10km/oabiaduraz. Maximoak,27ºC.
Apirilak11,ostirala
EURIZAPARRADAKMENDEBALDETIK
Lainoetaostarteaktxandakatukodiragoizeanzehar.Arratsaldean,erdimailakoeta goi-hodeiakagertukodira,batezeremendialdean,tartetakoeuriaetaekaitza erakarriz.Giroaldakorragainontzean:lainoakugalduzhego-ekialdetik, noizbehinkakoeurijasakeragingodituhan-hemenka. Horrelaeutsikodiogauparteanere.
Tenperaturakbeheraegingodu,bainaezdaaskoigarriko.25ºcinguruan.
Apirilak12,igandea
Zaparradakarratsaldeanetaekaitzukitua
Asteburuarenhaseraipar-haizearenetorreraktenperaturarenhozteaekarrikodu, nahizetaorokorreanerkidegoarengehienean20ºCgainetikobatazbestekoaniraun. Erdietagoi-mailakohodeiekinargitukoduegunak.Ostarteknabarenduzjoangodira goizeanzehar.Arratsaldeanordeahodeitzarraknagusituzjoangodiraetaargiuneak urrituz,horrelaeuri-zaparradaetaekaitzarriskuaaldeguztietanemangodelarik. Mendialdeanbatezere.Gauparteanerejoeraberetsuakeutsikodio.
Apirilak13,igandea EgonkorragoErramuEgunean
IgandearekinbakeanabiatukodaAsteSantua.Goipresioatmosferikoeneraginez egonkortasunanagusitudaorokorrean.Euriarriskuakuxatuta,hodeimaila aldakorrekoegunaizangodugugaurkoa.Lainotzeetaargialdiakbateraibilikodira goizeanzehar.Eguerdialderakoargiuneakpixkanakaugalduzikusikoditugu. Goizekotankeraberetsuanigarokodaarratsaldean,hodeimailaaldakorrean.Antzeko joeran,gauparteanerehodeietaostarteaktxandakatuzjoangodira.
Epeltzeraegingodugutxienekotenperaturak,erabereanmaximoakeregoraegingo du.25ºCinguruanibilikodahiriburuan.
Apirilak22,asteartea
Eguzkiaageriagoyetaepeltzejoera
Atzokoabainoegonkorragoigarokodaeguna,Atlantikotikzeharkadatorrendepresio fronteberriarenesperoan.Edonolaereestalitasegikoduzeruak,noizbehinkakoeurilardatsarenmehatxuan.Mendialdeanbehetikibilikodalainoa,girobustianeguerdi bitartean.Arratsaldeakereeuriaekarlezake,ahulaetatartekakoagertatuarren. Lainoarenondoriozgutxienekotenperatutakfreskoibilikodira,maximoakaldizgora egingodu,21º/22ºCiristeraino.Hego-ekialdetikjokoduhaizeaktartekabolada zakarrakharrotuz.
Apirilak23,asteazkena, Eurigiroamendialdean
Barealdiarenondotik,aldakorjoangodaasteazkena.Ipar-mendebaldetiksartuzaigun fronteakeurigiroaekarridiguorokorrean,han-hemenka.Horrela,goizeanzehar hodeietaargiuneaktartekatukobadiraere,arratsaldeakbustitzeraegingodu, pixkanakazaparradakugalduz.Mendialdeanbotakodusarriago,gainontzeko eremuetanhodeietaostarteekberehorretaniraundezakete.
Tenperaturadidagokionez,aldaketahandirikez,beherakojoeran,7ºCeta19ºC bitartean.Hego-mendebaldetikjokoduhaizeak,18km/oabiaduraz,tarteka astinaldiakeraginez.
Apirilak24,asteazkena
Euriasarrietaekaitzatarteka
Atlantiarfronteakbatabestearenatzetikdatoz,etabeteanharrapatukogaituztegaur, eguraldiarenokertzeaeraginez.Aldakoragerikodazerua,ostarterenbathaseran, bainageroetalainotuagoetaeuritsu.Ondoriozekaitzaereigarrikoda,mendialdean batezere.Gainontzean,etaegunosoanzehareurizaparradakbotakoditu,arratsaldez batikbat.Mendebaldekohaizeakhozkirriaetagirozakarradakartza,udaberriaren gozoauxatuz.Termometroakbeheraegingoduarinki,9ºCeta15ºCbitarteanibiliko delarik.
Apirilak25,ostirala
Eguzkia,etalainorenbat
Fronteareneraginaapaldudelarikegonkorabiatukodaegunagaur,aspaldikopartez eguzkianagusituz,nahizetahodeizirriakgerturatunoizbehinka,hanetahemen zeruazurituz.Arratsaldeakereoskarbieutsikodioetaederkijokodueguzkiak. Epelduezinikdabiltenperatura,gorena18ºCinguruanibilikoda,hotzenakbehera egingoduelarik.Haizeakipar-mendebaldetikjokodu,apal.
Apirilak26,larunbata Lainoaldietazaparrada
Joaldiaezdabaretzen,izanereerasoberribatsartukozaiguatlantikoitsasotik, arratsaldetikaurrera.Zeruagoibelduzjoangodaeguneanzehar,euritantaeta zaparradazekarrikorduakigarohala.Txartzeamendialdeannabaritukodagehiago. Eguerdialdeanaterieutsikodiohalaere.Gainontzeanhodeietaostarteak txandakatukodira,eurilardatsaeraginezhan-hemenka,hiriareniparparteanbatez ere.Horrela,hego-mendebaldekohaizeaidartuzjoangodaeguneanzehar. Tenperaturaksamurtuzdoa,pittinka,20ºCinguruankokatuzgaurkorako,hotzena ordeaezda9ºC-tikpasako.






















































Barrutik kanpora [De dentro afuera], 2019
Proyección de vídeo digital, monocanal, 13 min
Entre las imágenes tomadas desde la oscuridad del espacio interior de la cueva al anochecer y al amanecer destaca el orificio en una superficie plana y negra, por el contraste de la luz exterior, asemejándose a una visión de luna llena. Cuando la lente de la cámara se centra en el fondo de la escena se observan las ramas de los árboles del exterior, moviéndose con el viento.
Esporádicamente se advierte el vuelo agitado de los murciélagos a contraluz, entrando y saliendo en la penumbra a través del orificio habilitado en la superficie opaca. Cuando se detiene el movimiento y el objetivo de la cámara apunta al vacío del orificio, tiende a perder el foco por efecto de la irrupción de los murciélagos que confunden al sensor de enfoque automático. Previamente, el paneo de la cámara registra entre claroscuros el relieve irregular del interior de la cueva, apreciándose marcas, inscripciones y pintadas. Varias vistas del exterior completan la secuencia. Se registra la corriente del arroyo al anochecer, donde seguramente acaban las filtraciones de la lluvia tras permear la masa calcárea. Al principio del vídeo la imagen de un frondoso árbol centenario domina la escena bajo la luz tenue. El acercamiento del zoom encuadra el tronco ahuecado, atravesado por la visión. A lo largo del vídeo suena con intermitencia el impacto del goteo al caer sobre el charco generado por la erosión de su propio efecto, en el suelo de la caverna, que en un momento se fusiona con el sonido del arroyo.
El vídeo está editado como una suma de tomas grabadas en el exterior e interior de la cueva clausurada. Años más tarde se desmontó la estructura que durante casi dos décadas había impedido el acceso, devolviendo el enclave a su estado natural anterior al cierre. Está presente en varias obras que forman parte de la exposición.
















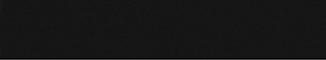








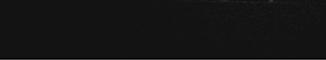


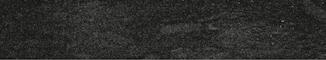

2 impresiones sobre lona
Medidas: 121 × 78,5 cm (c/u)


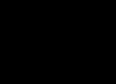







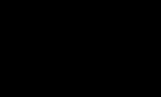








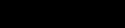











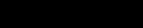




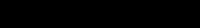







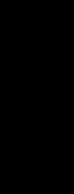














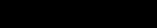



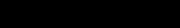






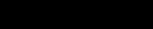



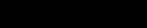
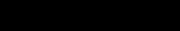











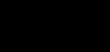

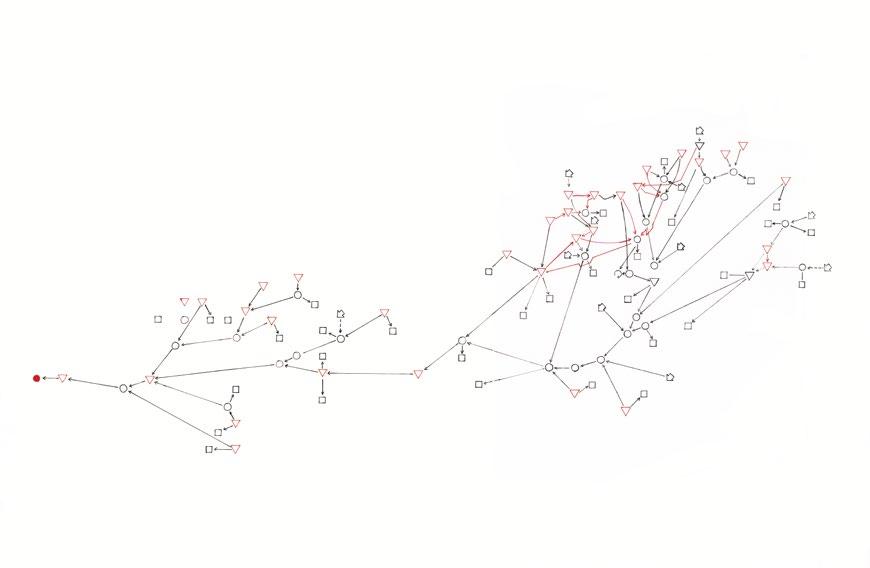





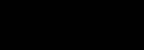




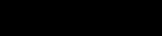


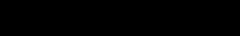







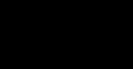


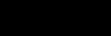


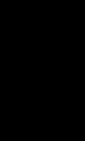








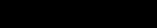



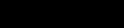


















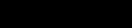







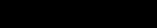








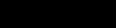


















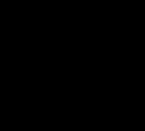





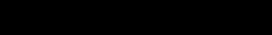

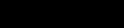











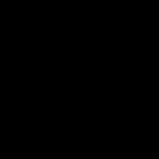








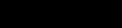



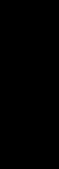





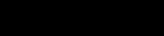









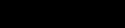




















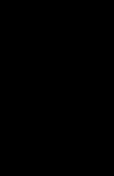





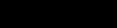















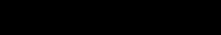
















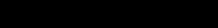












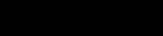







Política hidráulica, 2004-2010
98 fotografías enmarcadas
49,5 × 61,5 × 3 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm: 49,5 × 61,5 × 3 cm; 48,5 × 60 × 3 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm; 44 × 63 × 4 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm; 62 × 76 × 3,5 cm; 68 × 70 × 3 cm; 58 × 87 × 3,5 cm; 67,5 × 79 × 2 cm; 66 × 82 × 4 cm; 60 × 90,5 × 3,5 cm; 63 × 83 × 4,5 cm; 71 × 85 × 3,5 cm; 80,5 × 80,5 × 2,5 cm; 76 × 90 × 2 cm; 73 × 87,5 × 4 cm; 73 × 92,5 × 3,5 cm; 78 × 97,5 × 3 cm; 95 × 78 × 4 cm; 82,5 × 98 × 4 cm; 98 × 98 × 3,5 cm; 92 × 102,5 × 4,5 cm; 84 × 103,5 × 4,5 cm; 87 × 111 × 4 cm; 93 × 111 × 3,5 cm; 105 × 126,5 × 2 cm; 107 × 132,5 × 4 cm; 57 × 67 × 4 cm; 57 × 67 × 4 cm; 51,5 × 64 × 4 cm; 104 × 132,5 × 4 cm; 104 × 128 × 4,5 cm; 103 × 128 × 4,5 cm; 105 × 126,6 × 2 cm; 107,5 × 128 × 4 cm; 110 × 132,5 × 3 cm; 107,5 × 127,5 × 4 cm; 106 × 133 × 3 cm; 104 × 134,5 × 4 cm; 113 × 133 × 4,5 cm; 64 × 75 × 2 cm; 88 × 113 × 2,5 cm; 93 × 125,5 × 3,5 cm; 128 × 107,5 × 4 cm; 105,5 × 127 × 2 cm; 85,5 × 103,5 × 3 cm; 88 × 133 × 3,5 cm; 105 × 126,5 × 2 cm; 101,5 × 123,5 × 3 cm; 108,5 × 123 × 5 cm; 106 × 135 × 4,5 cm; 92 × 127 × 5 cm; 103 × 122 × 6 cm; 108,5 × 131 × 3,5 cm; 115 × 132 × 3,5 cm; 113 × 133 × 4,5 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 93 × 147 × 3 cm; 115 × 150 × 2 cm; 120 × 152 × 3,5 cm; 53 × 186 × 4 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 4,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 97,5 × 115,5 × 3,5 cm; 135,5 × 164,5 × 3 cm; 140,5 × 172 × 3 cm; 100 × 140 × 2 cm; 125 × 153,5 × 3,5 cm; 120,5 × 164,5 × 3 cm; 121 × 180 × 5 cm; 123 × 147 × 3 cm; 135,5 × 165,5 × 3 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 116 × 140 × 3,5 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 135 × 195 × 4 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 140 × 197,5 × 3 cm; 140 × 197,5 × 3 cm; 135 × 195 × 4 cm; 150,5 × 183 × 3,5 cm; 140 × 180,5 × 5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 4,5 cm
Impresión cromogénica sobre papel fotográfico Museo Reina Sofía
A través de una desbordante estrategia de acumulación, Política hidráulica reúne casi un centenar de fotografías de presas y embalses diseminados a lo largo de la Península. El énfasis en las vistas aéreas y determinados encuadres contribuyen a que la instalación favorezca una dimensión escultórica de los proyectos de ingeniería, dando cuerpo a un archivo factual casi irreal.
Las imágenes acumuladas no solo señalan cómo las grandes infraestructuras y la industrialización han modificado de forma definitiva el paisaje y nuestra forma de mirarlo, también apunta a su función como dispositivos de apropiación y control. Así, Política hidráulica parte de un planteamiento que pone en cuestión la representación del paisaje como un lugar exento de ser connotado.
Esta serie tiene como inicio el acercamiento a un primer embalse que, en el momento de fotografiarlo, aún se encontraba en obras. Perteneciente al plan hidrológico del siglo pasado, su construcción se llevó a cabo en tiempos recientes, dando lugar a fuertes protestas. El propósito de fotografiar los efectos paisajísticos y antropológicos fue antes que nada documental, captando a través del objetivo de la cámara las acciones y el espacio social
de oposición a la gran infraestructura que haría desaparecer la vida de la zona. El realismo de las imágenes obtenidas pertenecía a ese mismo espacio vital y disuadía de su mediatización. Sin embargo, este fue el nexo que condujo a buscar su contraste a vista de pájaro y aproximarse al borrado del lugar desde la distancia propia de las imágenes del poder. Así, se optó por sobrevolar ese territorio adoptando la perspectiva de los encargos corporativos.
En estas primeras fotografías se trató de replicar el procedimiento seguido por los especialistas. En lugar de recurrir a instantáneas (de despacho, etcétera.) existentes, la propia realidad fue recreada, haciendo uso de los códigos del periodo en el que esta disciplina destacó por su misión. Así, se siguió la técnica fotográfica de reportajes similares, a través de una labor de aprendizaje. Sin embargo, el resultado de esta aproximación constató la dificultad de construir imágenes, en la medida en que la tecnología, como la mirada, ha ido cambiando.
Por ello, las fotografías de Política hidráulica fueron encargadas a profesionales que, interpretando indicaciones previas, sobrevolaron cada enclave partiendo del aeródromo más cercano. Así, se estableció la metodología que completó la serie en varios actos, a lo largo de los años, para dar sentido en un orden temporal inverso a la secuencia histórica. Esta serie de fotografías no pretende cubrir la totalidad de una geografía, sino que sigue los trazados de sistemas que han marcado los procesos de extracción y distribución de recursos a lo largo del último siglo. Las infraestructuras, situadas generalmente en ámbitos remotos y despoblados, han producido la energía que era transportada mediante tendidos eléctricos hacia las regiones más industrializadas, bajo el dominio de grandes empresas.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Exercises on the North Side [Ejercicios en la cara norte], 2007
1 pantalla rígida, fabricada como dispositivo de exposición para documenta 12, posteriormente inutilizada. Medidas: 204 × 365 × 18 cm
1 pantalla de proyección portátil, adaptable. Medidas: 200 × 200 × 25 cm
21 bancos de metal y madera (7 RAL 1018, 7 RAL 3020, 7 RAL 6037), a partir de un modelo estandarizado. Medidas: 44 × 175 × 28 cm (c/u)
18 paneles de corcho con enmarcado de metal esmaltado.
Medidas: 189 × 103 × 3,5 cm (c/u). *1 de estos corchos muestra un conjunto de 120 fotografías en color 10 × 15 cm (c/u), obtenidas durante los preparativos previos al rodaje
6 vitrinas de metal y cristal. Medidas: 98 × 123 × 75 cm (c/u)
Contenido de las vitrinas:
2 piolets-escultura de metal, con anclajes, fabricadas a partir de un modelo desaparecido.
Medidas: 30,5 × 68 × 5,7 cm (c/u)
Piezas de metal, componentes de piolet
1 impresión a color que muestra una base de roca para el piolet-escultura.
Medidas: 56 × 39 cm
127 fotocopias en b/n, con gráficos que incluyen mapas utilizados.
Medidas: 21 × 29,7 cm (c/u)
222 diapositivas de 35 mm obtenidas por un fotógrafo durante los rodajes
42 impresiones en b/n sobre acetato, con gráficos que incluyen los créditos de la película. Medidas: 42 × 30 cm (c/u)
8 fotografías en b/n, en gelatina de plata sobre papel baritado montadas sobre cartón-pluma.
Describen vistas del escenario de la película, intervenidas con rotulador rojo.
Medidas: 90 × 113,2 × 1 cm cada (c/u)
Película de 16 mm, color, sin sonido, 18 min
La película de 16 mm proyectada procede de la suma del metraje de una serie de ejercicios de rodaje que se llevaron a cabo a modo de aprendizaje. El pretexto de estas pruebas fue el ensayo de una película de montaña, algo que en sí mismo se vuelve inalcanzable, al no poder tipificar una estructura de lenguaje que determine tal categoría.
En trabajos previos, las representaciones y los desplazamientos en el entorno natural se resolvieron con la mediación de elementos físicos o esquemas temporales que ayudaban a sostener la narrativa. En este caso, como una consecuencia separada, se trataba de generar una situación fugaz, un tipo de relación paisajística mediante el acercamiento a la imagen, haciendo uso de recursos formales comunes fácilmente identificables en los archivos consultados.
De manera reiterada, los jóvenes alpinistas tratan de adoptar la cámara cinematográfica para rodar una serie de movimientos y acciones con el propósito de llegar a realizar una película de montaña. El resultado de los ejercicios devino en la propia película que se proyecta en loop, montada aleatoriamente.
Sirviéndose de las mismas estrategias narrativas, contenidos y herramientas que sustentan este género, se proyectan imágenes de alta montaña y los movimientos que en ella transcurren. El proyector que emite la película está colocado sobre una de las vitrinas, entre las seis que forman una línea horizontal en la sala. Las vitrinas contienen acetatos con los posibles créditos de la película, mapas, diapositivas y otros materiales que remiten al proceso seguido. Una pantalla portátil recibe las imágenes proyectadas. Retirada a un lado, otra pantalla, más grande, rígida y pesada, se apoya lateralmente contra la pared. Varias filas amontonadas de bancos pintados en tres colores sirven de asiento para observar las imágenes de la sala. A un lado, los paneles de corcho apilados sugieren la
posibilidad de una sala (como si fuera un club de excursionistas) con las paredes ocupadas por dicha superficie, tal y como desvela un último panel del que asoman las fotos pegadas. Sobre una de las vitrinas reposan ocho fotografías en blanco y negro analógicas montadas sobre cartón pluma, de dimensiones similares al ancho de la vitrina. Las líneas marcadas con rotulador rojo indican el movimiento seguido en el escenario del rodaje.
Todo ello conforma un registro poliédrico de los lenguajes de representación del movimiento y la acción en la altitud accidentada, donde se cruzan perspectivas como la impostada épica que se desprende de los filmes del siglo pasado o la visión actual de un grupo de jóvenes en su ascenso por la ladera de un glaciar acarreando cámaras de cine antiguas y pesadas.
























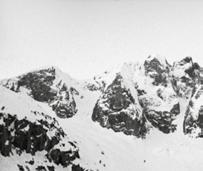




























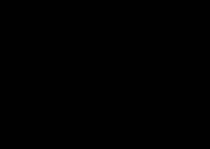

















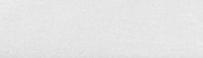





















S/T, 1996
Acero lacado
Medidas: 212 × 212 × 51 cm
Colección INJUVE
Positions (título provisional), 1996
Instalación de 5 ud.:
Acero lacado
Medidas: 280 × 45 × 45 cm
Acero lacado
Medidas: 279 × 44 × 3,5 cm
Acero lacado
Medidas: 186 × 44 × 3,5 cm
Acero lacado
Medidas: 148 × 44 × 4 cm + 129 × 44 × 4 cm
Acero lacado
Medidas: 212 × 212 × 51 cm

















































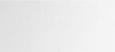
































































































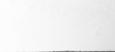


Cavity [Cavidad], 2005
Tarima de Pino Norte teñida sobre botellas de vidrio vacías de San Pellegrino, 750 ml Dimensiones variables
Siguiendo la geometría de la planta arquitectónica, las botellas vacías de la marca San Pellegrino se disponen tumbadas de forma alineada y continua. En función de la medida del hueco disponible, las botellas pueden cambiar de ángulo para ajustarse.
La superficie que ocupan las botellas queda cubierta mediante una tarima de madera donde los listones se colocan «a matajunta», en dirección cruzada respecto a la orientación de las botellas. La tarima,10 cm aproximadamente más pequeña por cada lado respecto al espacio que ocupan las botellas, sigue la silueta de las paredes y los bordes del espacio ocupado, y deja a la vista parte de los cascos de vidrio que asoman por debajo.
El suelo elevado, que parece flotar sobre las botellas, es suficientemente estable y sólido como para que se pueda caminar sobre la superficie de madera. Debajo de la construcción queda un espacio hueco que recuerda a un suelo doble. Con una perspectiva cenital se aprecian los huecos que dejan las botellas, por lo que se ve el suelo real del espacio.
Expuesta en:
1. Galerie Isabella Bortolozzi, Berlín, Alemania, 2005
2. Several Ways Out, UKS (Unge Kunstneres Samfund / Young Artists’ Society), Oslo, Noruega, 2006
3. Ibon Aranberri. Vista parcial, Museo Reina Sofía, Madrid, 2023
S/T (San Pellegrino), 2016
Impresión en color sobre papel PG, 105 × 85 cm
Edición de 3 + AP








































































Firestone, 1997
Vídeo monocanal, color, sin sonido, 15 min 44 s Colección Bergé
El neumático negro desciende sin parar, causando la sensación de que algo ha podido suceder en lo alto de la colina. A veces puede salirse del recorrido previsto, sobrepasar las barreras naturales y llegar hasta la carretera, aunque al encontrase en zona poco transitada apenas entraña peligro. A la hora de lanzar el neumático hay que impulsarlo con fuerza para que discurra en una dirección lineal. Dependiendo de la inercia puede alcanzar mucha velocidad y entonces será difícil dominarlo. En ocasiones se cruzan dos neumáticos, que avanzan a ritmos distintos. Lo más arduo es transportar el neumático a su punto de partida en cada grabación, ya que supone un ejercicio físico agotador. La repetición del descenso crea en sí un efecto de bucle, resaltado después en la posproducción de vídeo. Las personas que se han quedado mirando recogerán a su vez la acción en fotos y vídeos.






















































































































































































































































































































































Home & Country [Hogar y país], 2018
Acero
Fragua: 106 × 64 × 150 cm
Patas: 106 × 64 × 50 cm
Chapón: 166 × 110 cm
Tubo: 22 × 22 × 198,5 cm
Tubo: 22 × 22 × 91,5 cm
Tela cosida y serigrafiada
Basauri, 1998
Serigrafia sobre camisetas
Cortesía del artista y Begoña Muñoz
Camisetas serigrafiadas producidas por la artista Begoña Muñoz para su exposición individual basauri.nl, celebrada en la Torre de Ariz de la Casa de Cultura de Basauri en 1998. Varias de estas camisetas fueron incluidas en la exposición consecutiva de Ibon Aranberri en el mismo espacio, superponiéndose con las obras mostradas. Las camisetas han sido editadas de nuevo en colaboración con Begoña Muñoz. Para rehacer el montaje original, las camisetas se insertaron cubriendo la base de la escultura Home & Country (2018) en el Museo Reina Sofía. Esas mismas camisetas se han amontonado de forma exenta sobre el suelo de granito de la sala de exposiciones de Artium Museoa.






























































































































































































































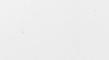


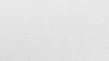

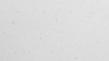













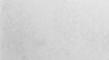

















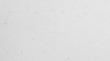





















Dam Dreams [Sueños de dique], 2004
12 impresiones sobre papel
Medidas: 29,7 × 21 cm (c/u)


















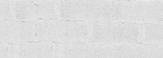





















S/T (Territoire) [S/T (Territorio)], 1997-2024
Cartón serigrafiado y plegado
Edición para el Museo Reina Sofía: 9 ud.
Edición para Artium Museoa: 226 ud. Medidas: 100 × 80 cm (c/u)


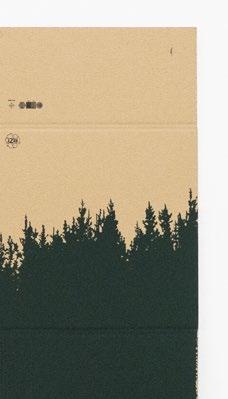

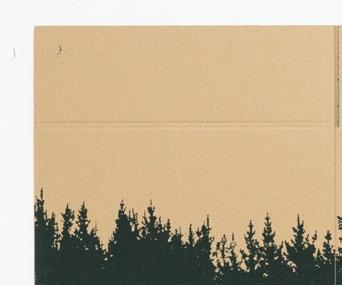


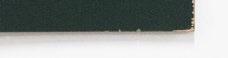
Transakzio denbora [Tiempo de transacción], 2003
«Transakzio denbora – The Timing of Transaction» fue un encuentro a puerta cerrada entre artistas y «pensadores paralelos» de procedencias geográficas y profesionales diversas.
Tras la celebración de las sesiones de debate y la realización de un documento escrito posterior, los 30 participantes en el encuentro trataron de reflexionar sobre el papel de las nuevas prácticas estéticas estableciendo una nueva cartografía de relaciones entre arte y sociedad civil. Además de debatir, varios artistas se encargaron de contribuir mediante intervenciones y proposiciones efímeras, creando formas de mediación y visibilidad dirigidas al público.
Donostia-San Sebastián, Palacio Miramar, 2003 Organizado por Arteleku y consonni
S/T (Taula) [S/T (Tabla)], 2003
30 tablas de madera, cortadas a láser. Goma elástica, papel
Esta tabla adaptada con forma de hoja de roble se distribuyó entre las personas participantes sin una instrucción fija, como una herramienta de uso personal. Inicialmente fue ideada como soporte para sujetar el papel y tomar apuntes durante los días del encuentro, aunque enseguida encontró otras funciones, por ejemplo, degustar gastronomía. Después, las tablas de madera acabaron teniendo utilidades domésticas de todo tipo. En esta exposición se recuperan varias de aquellas tablas aparentemente exentas con rastros, erosión y huellas patentes por los distintos usos experimentados durante este tiempo.
S/T (Retratos), 2003
Retratos de las 30 personas participantes dibujados al estilo stencil por José Antonio Iglesias Moreno «Blami» a partir de las fotografías de Conny Beyreuther
Estos dibujos se aplicaron a varios soportes gráficos improvisando su autoedición y manteniendo una visibilidad a baja escala. Un fotomontaje con vistas a la playa con los retratos superpuestos de cada participante fue publicada en los medios de comunicación. Aquí se han reimpreso aquellos retratos como adhesivos y pegados sobre la repisa del museo de forma caótica.





































































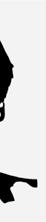



























S/T (Blackout) [S/T (Apagón)], 2003
Acero lacado cortado a láser, 5 ud.
Medidas:
91 x 67 cm (RAL 9005)
67 x 40 cm (RAL 6029)
96 x 69 cm (RAL 3020)
70 x 81 cm (RAL 1018)
73 x 69 cm (RAL 3020)






















































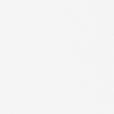



















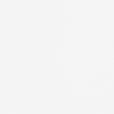















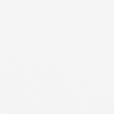



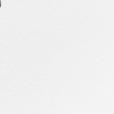
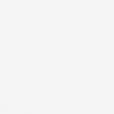





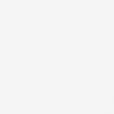













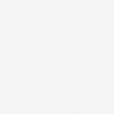









S/T, 2005
107 impresiones analógicas en color
Medidas: 20 × 13 cm (c/u)
Edición única
Encima de una repisa que sobrevuela la pared del pasillo de la sala de exposiciones se reúne un gran número de impresiones fotográficas de superficies de agua. Las fotografías se obtuvieron a modo de registro espontáneo recorriendo sobre el terreno presas y embalses diseminados a lo largo del territorio. Así, esta serie aparece como contrapunto íntimo de la producción de imágenes a una escala mayor de la obra Política hidráulica (2004-2010).
Las imágenes, casi monótonas, forman una carta de colores de distintas tonalidades de azul, en las que cada una es ligeramente diferente a las demás. Apenas se distinguen elementos indicadores de cada lugar, más allá de la extensión acuática plana que llena cada fotografía. En un análisis cromático más minucioso, el azul dominante muestra matices de tono marrón, seguramente por efecto de la tierra arcillosa sedimentada en el fondo de la masa de agua.
Las fotografías han sido apiladas en forma de taco, de tal manera que solo se puede observar la imagen superior. Una superficie se superpone a todas las demás, creando una sucesión continua de capas.







































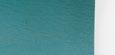





























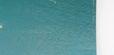























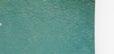














































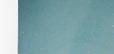







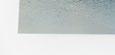













Piedra e intersección, 1994
Resina de poliéster y fibra de vidrio
Medidas: 64 × 40 × 43 cm


















Itzal marra [Línea de sombra], 2019
Carboncillo, grafito, lápiz de cera, crayón, lápiz conté, sanguina, tinta china sobre papel de calco
Medidas: 110 × 86 cm; 110 × 71 cm; 110 × 79 cm; 110 × 106 cm; 153 × 110 cm; 110 × 101 cm; 101 × 44 cm; 145 × 110 cm; 150 × 110 cm; 147 × 110 cm; 138 × 110 cm; 164 × 110 cm; 154 × 110 cm; 142 × 10 cm; 143 × 110 cm; 145 × 110 cm; 190 × 110 cm; 150 × 110 cm; 230 × 110 cm; 210 × 110 cm; 156 × 52 cm; 185 × 110 cm; 136 × 110 cm; 200 × 58 cm; 200 × 110 cm; 110 × 93 cm; 210 × 110 cm; 152 × 60 cm; 230 × 110 cm; 135 × 110 cm; 120 × 110 cm; 95 × 100 cm; 135 × 110 cm; 110 × 110 cm; 124 × 110 cm; 90 × 92 cm; 97 × 85 cm; 110 × 95 cm; 10 × 87 cm; 65 × 110 cm; 110 × 113 cm; 186 × 110 cm; 117 × 110 cm; 128 × 110 cm; 110 × 90 cm; 110 × 61 cm; 110 × 92 cm; 124 × 110 cm; 110 × 63 cm; 110 × 110 cm; 110 × 138 cm; 183 × 110 cm; 145 × 110 cm; 163 × 110 cm; 110 × 83 cm; 140 × 110 cm; 194 × 110 cm; 140 × 110 cm; 217 × 110 cm; 175 × 110 cm; 205 × 110 cm; 200 × 110 cm; 150 × 110 cm; 200 × 110 cm; 200 × 110 cm; 130 × 110 cm; 130 × 110 cm; 120 × 110 cm; 96 × 110 cm; 160 × 110 cm; 113 × 110 cm; 110 × 100 cm; 110 × 86 cm; 113 × 110 cm; 110 × 110 cm; 135 × 110 cm; 104 × 110 cm; 126 × 110 cm; 128 × 110 cm; 110 × 90 cm; 120 × 110 cm; 110 × 123 cm; 103 × 110 cm; 110 × 107 cm; 110 × 100 cm; 130 × 110 cm; 106 × 110 cm; 145 × 110 cm; 113 × 110 cm; 110 × 110 cm; 90 × 110 cm; 110 × 90 cm; 110 × 93 cm; 110 × 75 cm; 152 × 110 cm; 114 × 110 cm; 110 × 88 cm; 112 × 110 cm; 110 × 119 cm; 110 × 87,5 cm; 110 × 89 cm; 110 × 98 cm; 110 × 80 cm; 83 × 110 cm; 103 × 110 cm; 110 × 82 cm; 110 × 70 cm; 110 × 110 cm; 110 × 87,5 cm; 110 × 97 cm; 110 × 103 cm; 110 × 106 cm; 110 × 116 cm; 110 × 110 cm; 110 × 83 cm; 78 × 110 cm; 110 × 120 cm; 110 × 104 cm; 110 × 82 cm; 100 × 110 cm; 110 × 88 cm; 110 × 104 cm; 58 × 110 cm; 50 × 62 cm; 42 × 110 cm; 53 × 110 cm; 46 × 110 cm; 42 × 110 cm; 70 × 110 cm; 114 × 110 cm; 110 × 93 cm; 95 × 110 cm; 107 × 97 cm; 110 × 73 cm; 110 × 78 cm; 110 × 91 cm; 110 × 89 cm; 62 × 85 cm; 61 × 84 cm; 110 × 92 cm; 110 × 82 cm; 62 × 86 cm; 110 × 93 cm; 49 × 79 cm; 78 × 60 cm; 52 × 67 cm; 43 × 55 cm; 110 × 95 cm; 110 × 42 cm; 110 × 38 cm; 33 × 110 cm
Colección de San Telmo Museoa, Donostia-San Sebastián. Creada en el marco del programa Museo Bikoitza / Museo Doble
Esta instalación, adaptada a la escala de la sala, está formada por múltiples calcos de papel dibujados, mediante la técnica del frottage, sobre lápidas funerarias.
La mayoría de las lápidas empleadas como soporte para el calcado carecen de una categoría patrimonial o artística especial. Se labraron en siglos pasados por encargo de la nueva clase burguesa surgida del auge comercial local, como forma de marcar su distinción social en el enterramiento, imitando así pautas de poder de la antigüedad. Con el desarrollo de la ciudad, las numerosas lápidas se fueron retirando de los suelos de las iglesias, almacenándose en las dependencias del antiguo convento que, a principios del siglo XX, se convertiría en museo municipal.
Una vez fundado el museo, estas lápidas comunes acabaron integrándose en su inventario como una anomalía, protegidas como legado histórico de la ciudad. Con objeto de dar valor a la colección permanente, se adquirieron otras lápidas seleccionadas por su carácter singular, trasladadas desde distintos enclaves del territorio siguiendo criterios de salvaguarda patrimonial.
Esta abundancia de motivos funerarios caracterizó la colección del museo. Con el tiempo, los espacios inicialmente abigarrados fueron vaciándose para dar lugar a nuevos servicios de una entidad contemporánea, facilitando la circulación y la versatilidad. De esta manera, gran parte de las lápidas acumuladas acabaron deslocalizándose en distintos almacenes.
En la visibilización de este proyecto, los calcos dibujados ocuparon temporalmente los espacios de tránsito y el recorrido de la colección permanente del museo. Los procedimientos, trazos y materiales aplicados a las superficies esculpidas generan sucesivas imágenes, con resultado desigual en cada caso, poniendo en suspensión la verosimilitud de las técnicas de reproducción. El mismo tratamiento ha sido practicado sobre relieves erosionados, que forman imágenes-mancha ilegibles. Los múltiples calcos diseminados sobre el suelo emulan su posición de origen y van superponiéndose hasta generar una imagen continua (línea de sombra) arbitraria e impredecible.
Los calcos se despliegan ahora en el suelo de otro museo, descontextualizados con respecto a su disposición original. En conversación con el resto de obras de la exposición dan lugar a una imagen final de continuidad cambiante. Oscilando entre lo velado y lo evidente, lo abstracto y lo matérico, muestra cómo, con el tiempo, la tendencia a la desmaterialización conlleva que la identificación del pasado ya no sea necesariamente el registro físico, sino el acceso a su huella.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Modelos y constructos, 2014
Acero y resina de poliéster sobre fibra de vidrio
Este cuerpo doble surge al aplicar el procedimiento de técnica escultórica a la inversa. Para ello se toma como pretexto una estatua pública de bronce que representa la figura de un filósofo ilustre. La forma, presente en la sala de exposiciones, es el molde negativo cuyo interior se encuentra vacío. Así, este resultado de un procedimiento de registro industrial deconstruye la intención del monumento a partir de su propia ausencia. La envoltura, compuesta de distintas secciones desmontables que se ensamblan entre sí mediante tornillos, abre la posibilidad ficticia de una reproducción en serie. El armazón de tubos metálicos habilitado en su exterior para estabilizar y reforzar el molde, genera a su vez un doble desprovisto de toda función, conviviendo en la misma sala como una presencia fantasmática.
Expuesta en:
1. Finite Location, Vienna Secession, Viena, Austria, 2014
2. Galería Elba Benítez, Madrid, 2016
3 y 4. Unequal Diameters, Raven Row, Londres, Reino Unido, 2023
5. Vista parcial, Museo Reina Sofía, Madrid, 2023



























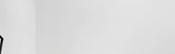












































































































































































Obstáculos para la renovación, 2010-2022
C-print impreso sobre wallpaper:
14 ud., b/n, 125 x 100 cm (c/u)
6 ud., color, 145 x 120 cm (c/u)
1 ud., color, 118 x 79 cm
Ocasionalmente, los números fueron marcados con una plantilla troquelada de serie, generando una tipografía propia y siempre con una medida uniforme. La mayoría de las veces se pintaron a mano alzada, con brocha y sin simetría. No parecen existir directrices concretas en cuanto a la utilización del color y la técnica aplicada para pintarlos. Mirándolos en conjunto aparecen como señas de un plan mayor.
En unos casos los números son la huella de desplazamientos y transformaciones llevados a cabo generalmente como consecuencia de grandes obras. Presencias abandonadas a su antojo que aún no se han borrado con el paso del tiempo. En otros casos, la sillería de piedra permanece inalterada en su lugar inicial, con los números trazados, como si se tratara del testimonio de un plan fallido que nunca llegó a ejecutarse.
La reformulación de los elementos históricos inevitablemente implica una segunda vida, desprovista de su carácter original sagrado. Estas variantes modernas de «monumentos de segunda mano» reubicados sirven como motivo para generar nuevas imágenes y permutaciones.
A través de la cámara fotográfica los números son abstraídos, aislándolos de una visión más amplia, al acercar la lente hasta una distancia mínima antes de desenfocarse. Así, adquieren un aspecto de signo desprovisto de coyuntura. En función de su posición, las piezas clave del levantamiento pueden mostrar puntos cardinales en lugar de números. Al cubrir las paredes del espacio expositivo con las reproducciones en papel encolado, los números y letras se reorganizan, dando lugar a una continuidad alterada.
La salvaguarda puntual de elementos patrimoniales en el pasado sería extrapolable a las campañas de filantropismo de grandes compañías en la actualidad, orientadas a la preservación acotada de bienes históricos y medioambientales como motivo de transmisión de valores positivos.






















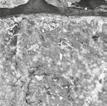




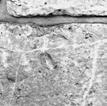





















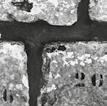
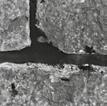







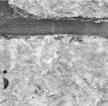



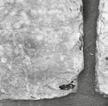









































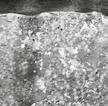
































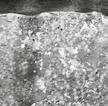











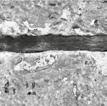






























































Almanaque, 2022
194 impresiones de tinta sobre papel (97 hojas recto y verso)
Medidas del formato del calendario adaptado: 89 × 135 mm
Medidas de la hoja impresa: 160 × 240 mm
Esta edición gráfica deriva de la invitación del diseñador Filiep Tacq a intervenir temporalmente la pared de su estudio, ubicado en una aldea rodeada de bosques. Está vinculada a la obra Compendium , primera respuesta a dicha invitación. Ambas formulaciones convivieron efímeramente, en mutua correspondencia.
La publicación diaria de Almanaque surgió de la mesa de trabajo del estudio, desde la necesidad de organizar las tipologías y las narrativas asociadas a la materialidad de las herramientas de trabajo prestadas por los vecinos en la llamada inicial. Durante los tres meses que duró la exposición se imprimió una hoja diaria, como una tentativa de registrar la fugacidad temporal de esta intervención. Las impresiones adoptaron la tipología de taco de calendario, tan popular en el mundo rural hasta una época reciente.
La cara frontal de las hojas se compuso con la información diaria del calendario tradicional, trazada a partir de ejemplos y patrones históricos analizados, que contiene las distintas fases lunares, el santoral de la iglesia, la salida y puesta del sol, etcétera. El dorso, que se escribió diariamente, recogía saberes relacionados con los ciclos de la naturaleza, conocimientos transmitidos oralmente por los pobladores del valle, referencias en torno a plantas y árboles endémicos, especies de animales divisados en el tiempo transcurrido, costumbres sociales anotadas o acontecimientos esporádicos recopilados durante el proceso. También incorporaba descripciones de las herramientas y aperos reunidos para Compendium —en su mayoría ligados a la extracción de la madera y su manipulación—, que se fueron compilando y disponiendo durante el tiempo de la muestra.
En esta segunda iteración, las mismas hojas del calendario se reordenan para extenderse sobre las paredes del museo, formando una línea temporal interrumpida. Asoman longitudinalmente, generando un espacio hueco alrededor del eje que forman las herramientas acumuladas en el suelo de la sala de exposiciones. Así, los números del calendario, neutrales a primera vista, dan testimonio del intervalo de tiempo transcurrido.
SEPTIEMBRE
258 — 2022 — 107
Sol: 7:53 a 20:28 – Luna: 23:09 a 13:20
Cuarto menguante el 17 de septiembre
JUEVES
Los Dolores Gloriosos de N. S.; Ss. Nicomedes, Teodoro. Ntra. Sra. del Camino, patrona de la Región Leonesa.
Un incendio ha destruido una vivienda familiar pasada la medianoche. No ha habido que lamentar daños personales, puesto que la propietaria, una persona de avanzada edad, pudo salir por sus propios medios. El dispositivo de bomberos consiguió que las llamas, que se iniciaron en la cocina, no afectaran a los edificios colindantes ni al sótano de la vivienda siniestrada, y evitaron que se propagaran a los alrededores. La casa donde se originó el fuego, una vivienda antigua de piedra y madera, situada en el centro de la aldea, ha quedado totalmente calcinada. El fuego, se inició en la cocina, y cuando llegaron los bomberos ya estaba muy desarrollado y afectaba a varias estancias de la casa. Apenas dos horas después de haberse producido el aviso, los bomberos dieron el fuego por extinguido. Iniciaron la extinción desde el interior y, tras el colapso de la cubierta, centraron el trabajo en controlar la propagación horizontal para salvar un pajar y una vivienda anexos. Una vez extinguido el incendio, procedieron a realizar labores de desescombro, refrigeración y revisión de temperatura de la zona afectada
Compendium, 2022
Tela de algodón, herramientas y útiles prestados temporalmente: serrón, gatos, tronzadora, azuela, cuña, hacha de labra, hachu, cadenas, pincho de arrastre, rasero, sierra de bastidor, barrena, hacha, triscador, colodra, hocejo, lima, sogas, piedra de afilar, maza, etcétera
Esta intervención temporal está directamente relacionada con Almanaque, ya que ambas obras surgen en el mismo espacio y tiempo, respondiendo a la invitación de Filiep Tacq.
Durante siglos la explotación de los bosques comunales colindantes fue el principal sustento económico de los habitantes del valle. Con la llegada de la mecanización, muchos de los útiles y aperos manuales vinculados con esas formas de vida quedaron en desuso, manteniéndose para tareas puntuales o siendo almacenados sin un fin concreto.
Parte de las herramientas adquirieron una segunda utilidad como elementos decorativos de las estancias residenciales a modo de vestigios de épocas pasadas. A menudo, estos elementos de memoria sin un valor especial son también reapropiados simbólicamente por la economía turística y hostelera.
De esta manera, una serie de herramientas fueron recopiladas con la idea de realizar una exposición temporal en el estudio de Tacq, ubicado en ese mismo entorno. Las herramientas fueron prestadas por los vecinos tras difundirse la petición de boca en boca. Sin embargo, no llegaron a colocarse en la pared, abandonando la idea inicial de ordenarlas a modo de simulacro museográfico.
En cambio, se retuvieron de manera acumulada y dispersa en torno a la mesa de trabajo del estudio durante el tiempo de la intervención. En ese arreglo improvisado, se despejó el espacio para que la publicación diaria de las hojas de Almanaque adquiriera centralidad.
Al finalizar la intervención, se fotografió cada herramienta antes de devolverla a sus propietarios, utilizándose como fondo una sábana blanca extendida en el suelo. Esta forma de hacer remite a las tácticas empleadas por los estudios etnográficos de principios del siglo pasado, cuando eran frecuentes las visitas a las zonas rurales con el fin de documentar sus costumbres y su cultura material.
Evocando este gesto, las herramientas se agrupan ahora en un solo conjunto sobre la sábana blanca en el espacio expositivo del museo, gracias a la generosidad de los vecinos de la aldea.



































































































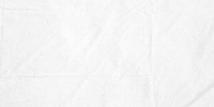












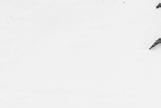


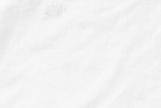

























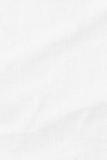



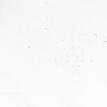
Operatori [Operarios], 2021-en curso
Lápiz y tinta sobre papel
74 dibujos, 21 × 29,7 cm (c/u)
Los dibujos técnicos, de una apariencia de lámina de cuaderno didáctico, están trazados a mano. A primera vista se parecen a un repertorio variado de formas geométricas y prototipos. Mirándolos de cerca apreciamos el trazo manual del dibujo a tinta, sobre un suave bocetado de lápiz. Los dibujos, copiados de fichas impresas existentes, están irresueltos, tal y como constatan los recuadros vacíos en blanco que parecen omitir parte de las notas originales. Las rayas de tinta presentan imperfecciones y manchas; en algunos casos, los errores del dibujo siguen sin corregirse. Cada dibujo se corresponde con un tipo de figura o modelo para preparar. Sus líneas revelan las propiedades físicas que organizan las escalas, las proporciones y los volúmenes. Algunas definiciones de texto, también trazadas a tinta sobre el papel, adquieren connotaciones semánticas ambivalentes al separarlas de su cometido instructivo. Las versiones en diferentes idiomas dan cuenta de las procedencias dispares de estos ejercicios y, aunque las agendas vayan variando, el elenco de las formas geométricas permanece.
Las fichas instructivas de las que derivan los dibujos han sido habitualmente utilizadas en el contexto histórico de escuelas de formación profesional.
Las distintas variantes de ejercicio —de un origen más intuitivo— se fueron integrando en unidades didácticas generales para desarrollar programas de enseñanza reglada en la era industrial. Además de su cometido de aprendizaje técnico profesional, en torno a las prácticas vinculadas a este tipo de ejercicios podríamos identificar también una función de disciplina social que, al igual que en otros programas de la modernidad, ha ido modulando las vidas productivas. Así, se podría establecer una correlación entre la terminología inicialmente técnica aplicada a los ejercicios y su traducción en los sistemas que nos rodean.
Con el tiempo, el aprendizaje de lo mecánico ha sido reemplazado por la programación de máquinas automatizadas. Sin embargo, a medida que la producción del trabajo industrial ha evolucionado hacia un conocimiento técnico omnipresente, el vocabulario formal y los métodos de fabricación se han mantenido inalterados, aunque con resultados distintos.
Así, Operatori pone énfasis en el glosario de formas y programas que modelan nuestras realidades materiales e inmateriales. El término, que en italiano designa el plural de trabajador/agente, designa al objeto y al sujeto como una sola cosa, alude implícitamente a referencias de posicionamientos pedagógicos de movimientos radicales del siglo pasado y a una serie de prácticas concebidas desde la posibilidad del aprendizaje técnico como medio emancipador, evocando así un punto de fuga de la cultura de aprendizaje utilitarista que, a primera vista, sintetizan los dibujos técnicos.

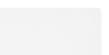




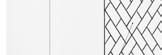



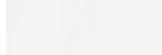



























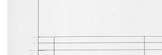



























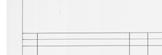

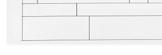






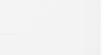






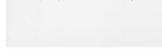





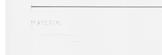



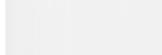







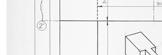









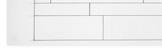

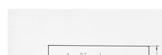


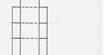





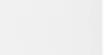





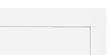








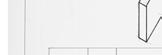




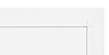
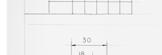



















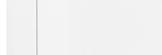













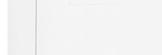





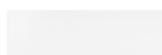













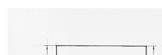
















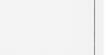


















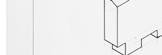













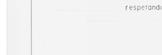

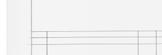













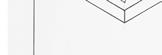
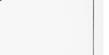












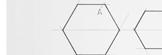


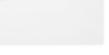

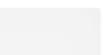











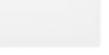








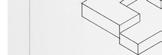














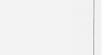










































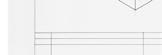












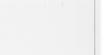










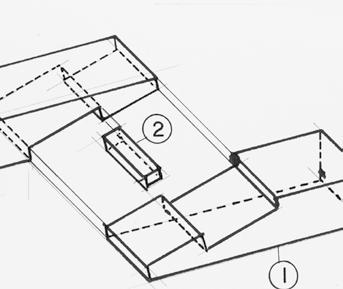





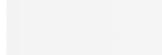







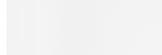















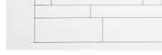
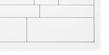














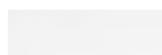











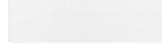

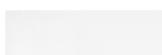
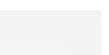

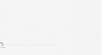

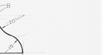




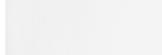



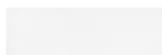
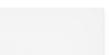








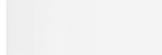
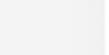
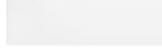















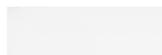


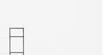







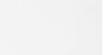
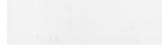



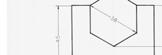



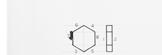






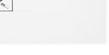











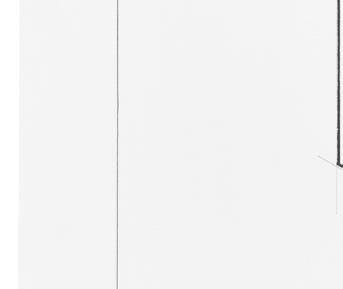

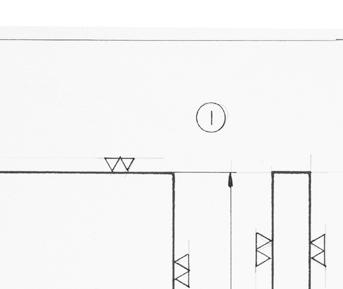
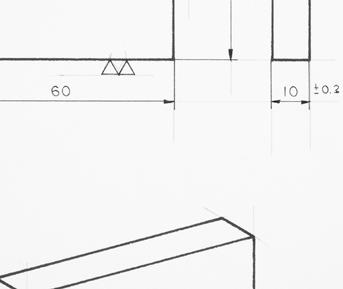

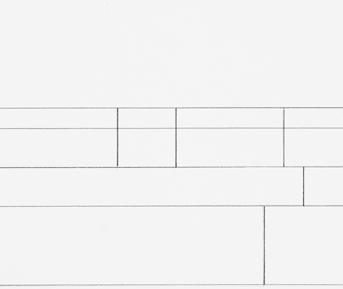

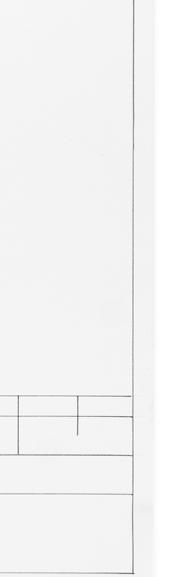














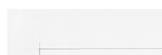











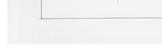














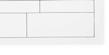










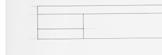










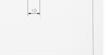
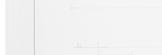


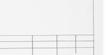











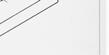





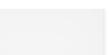













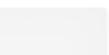






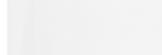





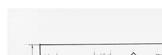

























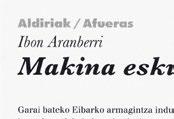
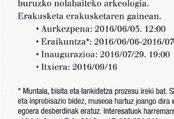




















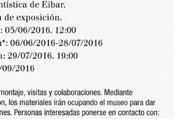

Makina eskua da [Máquina es mano], 2016
Piezas-ejercicios de acero, prestadas temporalmente por la ciudadanía
Secciones de acero sin formar
Mesas de madera (okumen), 1122 × 244 × 89 cm
Bobinas de papel kraft, 30 × 30 × 130 cm y 20 × 20 × 140 cm
Dimensiones variables
Alineadas de manera oblicua con respecto a la simetría de su arquitectura, las amplias mesas de madera atraviesan la sala de un lado a otro. Al toparse con la pared, la mesa se secciona para continuar al otro lado, siguiendo el mismo ángulo, generando un efecto visual de una línea trazada. Esta disposición viene de la presentación original donde, a una escala mayor, diferentes hileras de mesas dispuestas en paralelo se entrecruzaban con aquello que encontraban en su recorrido: muros, artefactos expuestos y dispositivos museísticos. La hilera longitudinal es interrumpida por un hueco de la misma medida que las mesas, para cumplir con los protocolos de evacuación del museo y, a la vez, facilitar el paso al visitante. La mesa extraída del hueco aparece levantada contra la pared contigua, desvelando la materialidad ligera de su construcción, en contra de su apariencia sólida. En la exposición previa, las mesas se dispusieron en diagonal, apartadas entre sí, manteniendo el ángulo y la distancia de separación. Dos mesas sin uso aparente se montaron una sobre la otra, con las cuatro patas hacia arriba. Varias bobinas de papel kraft colocadas verticalmente se sitúan alrededor de las mesas.
Este trabajo se desarrolló en torno al proyecto Tratado de paz, comisariado por Pedro G. Romero en el marco de Donostia-San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura. Se invitó a varios artistas a dar una respuesta al argumento de la exposición central que abordaba las representaciones de la paz en la historia del arte, la cultura y el derecho.
Bajo dicha premisa, la investigación se situó en el contexto de la industria armera cuyas raíces habían ido evolucionando, en ocasiones en el mismo sector, aunque en la mayoría de las veces diversificándose y abriéndose a otras líneas de producción. Tradicionalmente, la evolución industrial estuvo ligada a las lógicas de la producción armamentística y fue a partir del siglo XX, a consecuencia de sucesivas reformas, cuando las técnicas y los conocimientos desarrollados en la industria armera evolucionaron hacia la industria civil, principalmente a sectores vinculados con lo doméstico.
Las prácticas comunes desarrolladas como disciplina de formación en las producciones industriales generan unas formas que entrañan una suerte de ambivalencia de una materia que resulta inoperante, agotando su finalidad en el mero aprendizaje del oficio. Se trata de elaboraciones geométricas ejecutadas a modo de patrones de ajuste, encaje, precisión y composición a partir de secciones sólidas de acero.
En su condición de simple ensayo manual, muestran una potencia abstracta que mantiene cierta distancia entre unos modelos de aprendizaje inicialmente armeros y técnicas que, en consecuencia, evolucionaron hacia la disciplina de las escuelas de formación profesional de diverso rango.
Con el tiempo, estos programas manuales fueron desplazándose de los talleres y dieron paso a una producción cada vez más mecanizada. En la propuesta se recreó a pequeña escala la tipología de las ferias de muestras que históricamente se promocionaron como acontecimiento social en entornos vinculados a la cultura industrial.
Para ello, se puso en relación una serie de ejercicios comunes entresacados de colecciones particulares, escuelas y cajones almacenados que mantienen la idiosincrasia de ese medio de disciplina. Organizados en un dispositivo museográfico temporal, se entremezclaban y contrastaban con la exposición didáctica permanente del Museo de la Industria Armera de Eibar. El resultado es una transformación que atravesaba el ámbito museístico, recreando el repertorio de materiales y ejercicios vinculados al aprendizaje del oficio armero.
Algunos de los materiales mostrados, que pertenecen a sus artífices más por un valor sentimental que patrimonial, se vuelven a juntar en el paisaje material de esta muestra, en la que el repertorio de los ejercicios se contrapone a las secciones brutas dispuestas como materia hipotética para dichas elaboraciones. En esta puesta en escena se han recuperado asimismo los elementos expositivos, emulando una intersección oblicua a través de los distintos espacios del museo.


































































































































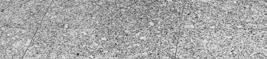



















































































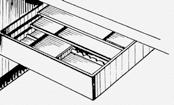










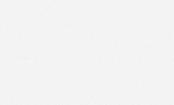





Sources Without Qualities (2) [Fuentes sin cualidades (2)], 2017
Estantería de acero, 296 × 38 × 189 cm Piezas de acero cortado
Cuadrangulares:
30 × 15 × 18 mm; 25 × 25 × 105 mm; 30 × 20 × 235 mm; 35 × 35 × 140 mm;
40 × 20 × 85 mm; 50 × 50 × 100 mm; 40 × 40 × 120 mm; 50 × 15 × 95 mm; 60 × 40 × 105 mm
Cilíndricas:
125 mm ø 40 mm; 40 mm ø 30 mm; 70 mm ø 25 mm; 70 mm ø 50 mm; 45 mm ø 60 mm; 30 mm ø 50 mm
Calibradas:
30 × 30 × 63 mm; 45 × 20 × 120 mm; 35 × 35 × 63 mm; 60 × 20 × 95 mm; 45 × 45 × 30 mm; 60 × 60 × 30 mm; 60 × 60 × 125 mm; 120 × 20 × 120 mm
Calibradas hexagonales:
50 × 50 × 120 mm; 20 × 20 × 120 mm
Calibradas cilíndricas:
40 mm ø 45 mm; 30 mm ø 70 mm
Los materiales mutan y cambian su significado hasta acabar diferenciándose de su concepción original. Podemos percibir estas formas sólidas obsoletas como fósiles del siglo pasado. Un repertorio de la historia reciente que reaparece como antigüedad.
Las piezas de metal macizo cortadas en secciones presentan la potencialidad de una elaboración hipotética. De esta manera, cada medida y proporción sería una posibilidad de ejercicio distinta. Un armario-estantería también metálico con formas cuadradas habilita los compartimentos para almacenar las piezas ordenadamente de acuerdo con su calibre, proporción y dureza, proponiendo una catalogación formal.
Sin embargo, la sala de exposiciones en la que se colocaron estos materiales por primera vez no reunía las condiciones para soportar toda su carga. Así, las piezas se distribuyeron por el suelo de la sala repartiendo la sobrecarga en la superficie, separadas de la estantería vacía.
Sobre el suelo del museo, las piezas y la estantería aparecen igualmente separadas, por exceder con creces el peso máximo recomendado. En este caso, las piezas se han diseminado de forma caótica por el suelo, extendiendo horizontalmente su área cerca de la pared, para así cumplir con los criterios técnicos.
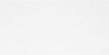


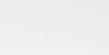
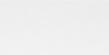
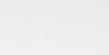






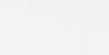

























































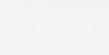






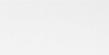












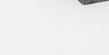



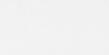
























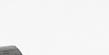






















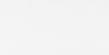






























































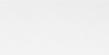







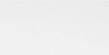









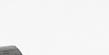















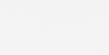












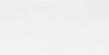










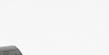





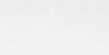







































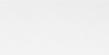






Dana, 1994
Resina de poliéster y fibra de vidrio
Medidas: 26 × 26 × 25 cm aprox.
Laranjak [Naranjas], 1994
Resina de poliéster y fibra de vidrio
Medidas: 33 x 41 x 8,5 cm









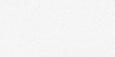









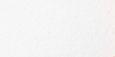










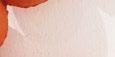











Goetschmann projectors are custom engineered for the most demanding applications. Due to their extremely bright and evenly illuminated screen images, they are preferred for large auditoriums like congress halls or stadiums.
If you have ever experienced how much more impressive a 6x7 transparency looks on a light table compared to a 35mm or even 6x6 slide, you will be even more enthusiastic when you see a 6x7 slide projected on a large screen, compared to the smaller formats. This is not surprising if you consider that a 6x7 transparency is 41/2 times larger than a 35mm slide. This also means superior sharpness, resolution and color fidelity. In comparison with beamers with 2 million pixels, the G8585 AV offers approximately 50 millions
Consider further the superb triple condenser, coated optical system, the finest Schneider projection lenses and the extreme brightness – light output 6000 lumens- of the Goetschmann projector, produced by a 400 watt Quartz Halogen lamp with dichroic reflector (250 watt or 300 watt projectors offer only 1000-1500 lumens).
These features combine to bring out the startling image quality, the fine detail and the subtle tonal richness, which the best 6x7 camera lenses have created on your film. Your will experience an almost life-like, three-dimensional quality, far superior to what you have seen with other projectors.
The Goetschmann G 8585 AV projectors will accept standard SAV-type multi-image dissolve controllers and can be used for fantastic multi-image shows. They can also be equipped with optional automatic lamp changers, as well as PC (Perspective Control) adapters.
Gramática de meseta, 2010
Proyección de 40 diapositivas de medio formato
Entre las imágenes proyectadas se ven lugares que resultan difíciles de ubicar. Quizás por ser anteriores a los grandes planes que han ido forjando un nuevo paisaje domesticado. En varias diapositivas se distinguen presencias humanas divisando, interpretando y topografiando el terreno, seguramente como una anticipación de las transformaciones aún por llegar.
También se aprecian elementos (fragmentos materiales) extraviados y vestigios que, en su nuevo uso, son sometidos a procesos que tratan de refundar una identidad vinculada al pasado con variaciones morfológicas y semánticas. Las autovías, embalses, polígonos industriales, ferrocarriles, líneas de alta tensión, puentes o estaciones de esquí causantes de estos efectos quedan fuera del plano de las imágenes.
La proyección se dibuja como una historia de historias o una continuidad interrumpida. En ella se solapan ejemplos puntuales y focalizados, descontextualizados de la situación original. Se entrecruzan imágenes de diferentes procedencias. Por un lado, se incorporan capturas de fotografías originales depositadas en archivos de corporaciones y de colecciones privadas de fotógrafos aficionados. Por otro, se insertan imágenes tomadas como resultado casual de un acercamiento itinerante y actualizado hacia esos mismos lugares.
































































































































































































































































































































































































































































































































































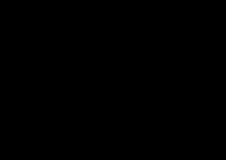







































































































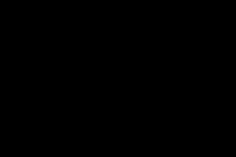











































































































































































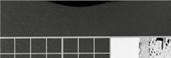















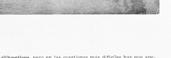








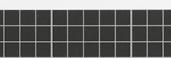
















































Organigrama, 2010-2011
Sistema modular compuesto por paneles, columnas, zapatas, extensiones y varios elementos extra.
24 paneles de acero:
13 rejillas, 3240 × 1944 mm (c/u)
6 paneles ciegos con acabado lacado en negro mate, 3240 × 1944 mm (c/u)
2 paneles ciegos con acabado inoxidable pulido, 3240 × 1944 mm (c/u)
1 panel acristalado, 3240 × 1944 mm
1 panel acristalado teñido, 3240 × 1944 mm
1 rejilla con hormigón incrustado, 3240 × 1944 mm
29 columnas de acero:
19 columnas lacadas en negro mate, 2100 mm (c/u)
3 columnas con acabado inoxidable crudo, 2100 mm (c/u)
3 columnas con acabado inoxidable pulido, 2100 mm (c/u)
4 columnas lacadas en negro mate, 4200 mm (c/u)
11 zapatas:
9 zapatas de acero lacadas en negro mate, 420 × 210 × 210 mm (c/u)
2 zapatas de acero inoxidable crudo, 420 × 210 × 210 mm (c/u)
8 largueros de sujeción horizontal a pared. Medidas:
12 × 35 × 4140 mm, 12 × 35 × 2920 mm (2), 12 × 12 × 1110 mm, 12 × 12 × 610 mm, 12 × 12 × 1010 mm (2), 12 × 12 × 1480 mm
Elementos extra:
Pantalla inutilizada de lona de 210 × 164 cm
Pantalla inutilizada de cartón pluma de 92,4 × 92,4 cm
Perchero de pared, de madera y metal, 270 × 12,5 × 10 cm, readaptado a partir de una acción colectiva en la que servía como soporte para colgar ropa
Peana metálica, 42 × 42 × 148 cm, para sostener el proyector de diapositivas de medio formato de la obra Gramática de meseta
8 estantes de acero lacado de 21,5 × 133,5 × 21 cm (c/u), acoplables al patrón de los paneles reticulados que, tras utilizaciones previas, se muestran exentos 12 tubos de PVC gris de ø 10 cm con medidas entre 210 y 240 cm, extraídos de otros trabajos
2 neumáticos de 57 × 57 × 19 cm (c/u) mostrados como material a partir del vídeo
Firestone
Cable de acero enrollado de 1 cm y ø 185 cm, usado previamente para portear materiales
Correas de amarre de distinto tipo que ajustan y estabilizan los puntos endebles del sistema de paneles y columnas de Organigrama
En el edifico modernista habitado por la Fundació Antoni Tàpies, actualmente Museu Tàpies, se vació la sala de exposiciones tras la intervención arquitectónica. Al retirar los muros, únicamente las columnas y hierro fundido permanecieron distribuidas en el espacio diáfano.
Así, este sistema modular desarrollado ad hoc facilitó una nueva distribución permitiendo desplegar las obras temporalmente, sin reducir la visión panorámica del interior renovado. La posición simétrica de las columnas portantes en planta y la cuadrícula dibujada por la estructura múltiple coexistían sin tocarse mutuamente, y generaban tramos y encuentros de manera asimétrica. …
El sistema modular integra paneles de distinto acabado —en rejilla, opacos, con cristal transparente y teñido o inoxidable reflectante—, generando distintas ópticas en la mirada espacial de la exposición. Los paneles se ensamblan en columnas de altura simple y doble, dando lugar a una volumetría que tensiona las características de la sala de exposiciones.
Desde cierta irreverencia hacia las reglas del diseño moderno, las estructuras se manufacturaron directamente, sin bocetos técnicos previos y dando forma, a través de la interpretación de los obreros del taller industrial, a las ideas imaginadas. En consecuencia, este sistema se comporta de forma desigual en función de las propiedades del sitio en el que se instala, sustentándose en anclajes, amarres y apoyos adicionales que van compensando en el espacio expositivo su equilibrio vulnerable.
Previamente, la estructura fue probada a modo de ensayo a menor escala en la exposición temporal celebrada en las salas de la Abadía de Santo Domingo de Silos. En ambas exposiciones, la armadura espacial operaba a modo de soporte. Sobre ella se repartían imágenes, planos y textos, articulando distintos trabajos.
Transcurrida más de una década, la estructura Organigrama aparece como una forma exenta y desprovista de imágenes. Liberada de su función inicial como dispositivo expositivo, adquiere una naturaleza propia. Va acompañada de elementos y presencias materiales que complementan, entreabren y obstruyen los espacios generados, propiciando tránsitos aleatorios en su recorrido interno. Estos componentes carecen todavía de una categoría propia, manteniendo su condición ambigua entre un valor de uso que han ido perdiendo y cierta autonomía que no acaban de alcanzar.






























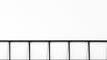























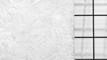





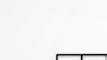
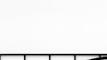
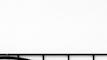
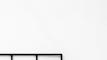









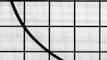
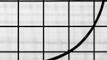





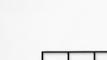

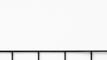










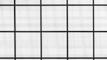









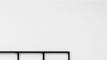

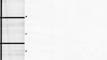


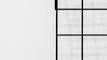














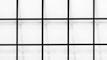










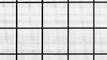



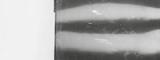



















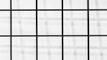













































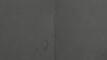
































































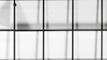





























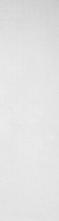
































































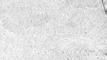






























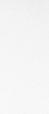









































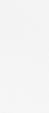






















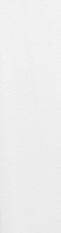

Despoblación (título provisional), 2010
8 imágenes extraídas de hojas de contacto, seleccionadas a partir de negativos en b/n, de formato 6 × 7 cm, de fotografías obtenidas en la Iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora)
Despoblación (título provisional), 2010
Piedras talladas de granito, mármol y calizas compactas, 23 ud.
0701.01: 25 × 51 × 18 cm (largo total 60 cm); 0701.02: 30 × 56 × 17 cm; 0701.03: 36 × 40 × 11 cm; 0701.04: 36 × 12 × 42 cm; 0701.05: 50 × 25 × 60 cm; 0701.06: 12 × 26 × 40 cm; 0701.07: 22 × 26 × 20 cm; 0701.08: 54 × 27 × 24 cm; 0701.09: 38 × 60 × 17 cm; 0701.10: 19 × 15 × 24 cm; 0701.11: 50 × 20 × 20 cm (columna); 0701.12: 35 × 53 × 25 cm; 0701.13: 51 × 18 × 60 cm; 0701.14: 44 × 89 × 23 cm; 0701.15: 50 × 16 × 55 cm; 0701.16: 59 × 44 × 19 cm; 0701.17: 43 × 68 × 43 cm; 0701.18: 54 × 38 × 36 cm; 0701.19: 45 × 73 × 43 cm; 0701.20: 65 × 40 × 40 cm; 0701.21: 40 × 35 × 68 cm; 0701.22: 120 × 60 × 20 cm; 0701.23: 60 × 10 × 98 cm
Por precaución técnica, entre las 23 piedras prestadas se seleccionaron para la exposición las que cumplían con la carga máxima permitida en la superficie del museo.
Parroquia de San Pedro de la Nave (Zamora)





























































































































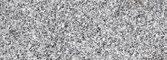

























































Croquis de situación de las piedras solicitadas dentro del almacén del centro de interpretación de San Pedro de la Nave (Zamora).
Apariencia tridimensional, 2013
Impresión a color sobre wallpaper
12 fotografías organizadas en 3 conjuntos de 4 fotografías
Medidas: 72 × 48 cm (c/u)
Los primeros planos, obtenidos acercando el objetivo de la cámara a la estatua emplazada en el espacio público, muestran con nitidez texturas, relieves, huecos y defectos de la superficie de bronce, reproducida siguiendo las técnicas comunes de modelado. Estos procedimientos de la estatuaria clásica fueron adoptados por artistas durante la modernidad, reajustando la expresión de la escultura figurativa ante la necesidad de traducir en la forma las tensiones y las preocupaciones del pensamiento de época.
































































































































































































































































































































































































































































































Modulaciones, 1998
Acero pintado, 5 ud.
Medidas: 154 × 23,5 × 7 cm (c/u)
El expositor se situó en la pared junto a la entrada de la sala de exposiciones; al otro lado se encontraba la mesa de recepción. Los 5 estantes que lo componen son de metal crudo, evocando la tradición siderúrgica de la localidad. Fueron plegados industrialmente para contener los catálogos individuales de las muestras previas, publicados por la casa de cultura en la que se encontraba. El carácter modesto de los catálogos repetía siempre el mismo patrón, variando únicamente el nombre de cada artista y el título de la exposición, así como el pantone monocromo de la cubierta (salvo alguna excepción). Desde la distancia, el expositor se percibía como un muestrario indefinido de tonos y colores.
En su recreación, este dispositivo se muestra exento, sin las publicaciones que acogió en su origen. Y las baldas de acero crudo ya oxidadas se han restaurado y pintado de rojo con spray. Quizás este color condensa y reemplaza la variedad cromática de las publicaciones. Colocadas en la pared del pasaje entre las salas del museo aparecen visualmente como si formaran un signo tridimensional, en equivalencia con la señalética que se encuentra al lado.




















Sin título, 2010
3 cilindros de 151 cm, ø 30 cm
Hormigón armado
Los tres cilindros de hormigón armado cumplieron una función de peana en la exposición individual celebrada en la Fundació Tàpies (actual Museo Tàpies) en 2011. Así, uno de los cilindros sostenía un proyector de diapositivas, sobre otro posaba una escultura-maqueta de cartón y un tercero se mostraba exento. A lo largo de este tiempo los códigos técnicos de seguridad se han ido extremando en los museos e instituciones culturales. Así, en el Museo Reina Sofía los tres cilindros se retiraron al almacén, al cargar un peso excesivo en una zona del edificio histórico todavía sin reforzar. En la exposición que acoge Artium Museoa, los cilindros se han distribuido en torno al hueco de la escalera, bajo el aspecto de instalación minimalista, desplazados de la sala de exposiciones principal, donde, por su orientación vertical, no ofrecían garantías de estabilidad homologables.









































































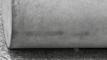



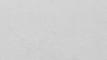
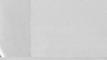






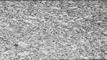
















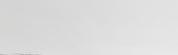











Gaur Egun (This is CNN) [Gaur Egun (Esto es la CNN)], 2002
Madera, tablero DM y dispositivo electrónico, receptor de radio Colección Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz
La forma geométrica de la escultura no es una réplica directa, sino un trazado automático tras observar y capturar mentalmente las sucesivas imágenes mediáticas y siguiendo las pautas imprecisas de fotografías de periódico. Así, la grandiosidad propia de una figura amplificada en su imagen y proporción por la percepción de los escenarios de poder, dio lugar a otra forma de una escala mayor que la original y, a su vez, distorsionada.































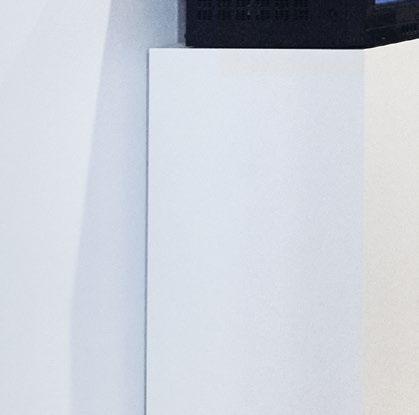
































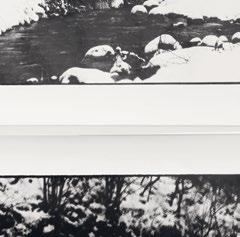




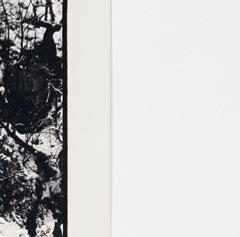



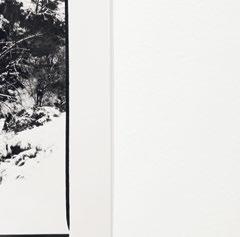













































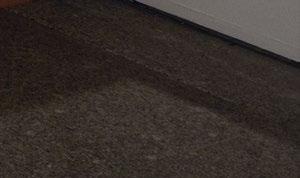



















PASAR UN TIEMPO EN VISTA PARCIAL
Ruth Noack
Hace unos años, se puso de moda narrar películas encima de un escenario. La gente competía entre sí, contando Mad Max: Furia en la carretera o Mamma Roma con el objetivo de obtener el aplauso del público. Nunca he participado en una sesión así y me asaltan dudas: ¿a los asistentes les gustaba más la persona que ofrecía una impresión más exacta de la película?, ¿no les importaba en absoluto el original o simplemente disfrutaban con la narración en sí? ¿o se trataba de un ejemplo de fandom, la reproducción compartida colectivamente de una creación cultural apreciada?
¿Podríamos llegar a imaginarnos una representación similar en el caso de las obras de arte contemporáneo? Evidentemente, la gente comenta las piezas que ha visto en exposiciones. No obstante, dudo que se dediquen muchas veladas a deleitarse con el ritual de relatarlas de forma competitiva. Claro que, ahora que lo pienso, las ingeniosas actuaciones de subastadores como Tobias Meyer u Olivia Hilton podrían superar la recreación de películas en clubes y bares. Y, sin embargo, el esfuerzo de los subastadores se encamina hacia ir reduciendo a su público hasta que solo queda uno de los interesados. La narración de una subasta de arte no tiene nada de participativo. Podría decirse, incluso, que una subasta de arte es un formato que priva al público de su derecho de participación. A la inversa, una exposición en un museo se esfuerza por ampliar el acceso del público al objeto artístico mediante todos los instrumentos a su alcance, entre ellos la narración.
Todo eso se me ocurrió mientras paseaba por la exposición Vista parcial, de Ibon Aranberri, en el Museo Reina Sofía. Buscaba una forma de entender el «meollo» de la muestra, por así decirlo. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué pretendía? ¿Cuál era su historia?
La primera de esas preguntas resulta muy fácil de responder. Existen automatismos de todo tipo que tienen como resultado una exposición, y la carrera internacional, nacional y local de Ibon Aranberri lo ha llevado a ese momento. Es más, se trataba probablemente del último momento en el que podía tener lugar esa muestra, en la cúspide de una era museográ ca del Museo Reina Sofía, que ha tratado de evolucionar mediante una rigurosa interacción tanto con los artistas como con el público, aunando conceptos estéticos o intelectuales y esfuerzos sociopolíticos. Pero no alcanzaba a contestar las otras preguntas: qué pretendía la exposición y qué sentido tenía.
Podría esperarse de mí que fuera competente a la hora de penetrar en el signicado de Vista parcial. No solo había leído el texto de pared introductorio, sino que también llegaba equipada con conocimientos contextuales y con una comprensión de experta en la producción de Ibon Aranberri. Al n y al cabo, sus obras han aparecido en varias exposiciones mías. Y, sin embargo, la comprensión no llegaba. De hecho, me dominó una profunda crisis de signi cado. Mi acto de contemplación de la obra no se traducía en un acto de (re)conocimiento.
Cuando estamos desorientados, tendemos a echarles la culpa a los demás: ¿tal vez el museo no era hábil en su narración? Desde luego, cualquier tipo de marco
institucional en el que se circunscriba una obra de arte está teñido de una ambivalencia. Al tiempo que crea un espacio en el que pueda presentarse la obra, el campo de visibilidad especí co en el que se basa tiende a establecer parámetros que ponen freno a los aspectos más caprichosos de la experiencia del espectador. En ocasiones, esos parámetros se dirigen hacia una fetichización del objeto. Todos los aspectos de la experiencia estética que podrían resultar un reto para el espectador se sofocan y la historia que puede contarse está repleta de lugares comunes. En ocasiones, los parámetros que conforman el campo de visualidad del museo están determinados por el deseo de educar al público. Y, por lo tanto, favorecen formas de conocimiento que pueden articularse de forma clara, sistemática y ja en un canon. Los signi cados complejos se traducen en unidades distinguibles. Las idiosincrasias se restringen rigurosamente al objeto de expresión artística. En consecuencia, la narración del museo corre el peligro de volverse cohibida y plúmbea.
Sin embargo, no era ese el caso de Vista parcial. En realidad, mientras recorría la exposición en un sentido y en otro, no podía dejar de jarme en que, sin duda alguna, los muchos vivaces visitantes que había no sufrían una crisis de signicado. Sorprendentemente, los vigilantes también eran encantadores y estaban dispuestos a responder preguntas y a dirigir a los visitantes hacia obras concretas. Quedaba claro que el problema era mío. Era yo la plúmbea, puede que por el estrés de querer ejercer la función de la crítica que, según me decía, tenía que ser. Se imponía un cambio de actitud.
Quizá podía tratar de volver a contar la exposición no desde la perspectiva privilegiada de una experta, sino desde la de alguien que camina por el espacio. Y, tal vez, esa horizontalidad de movimiento —en la que determinadas vistas nos incitan a acercarnos a determinadas obras y nos llevan, de forma bastante caprichosa, a determinadas percepciones— favorecería la conexión signi cativa con la obra que había echado en falta. Como mínimo, así intentaría alcanzar una narración más uida de Vista parcial.
Una primera sala estrecha, una especie de canal de parto por el que tenemos que pasar, bastante austero. A la izquierda, tres funcionales monitores negros sobre pedestales blancos que presentan grabaciones grisáceas de montañas boscosas. Parece material antiguo. Puede que esté degradado, que se haya copiado de otro formato digital. Puede que al artista no le interesase la alta resolución. Puede que incluso buscara lo sombrío.
No sucede gran cosa; dudo que los vídeos tengan sonido. Al menos no lo recuerdo. Esta vista del paisaje no tiene nada de pintoresco. Existe sin más. Es sin más.
A la derecha, montado plano en la pared, hay un tablero hecho de tablones de madera. Debe de ser la obra de arte menos aurática que he visto en la vida.
El tablero está cubierto de una especie de resina, un acabado que podría encontrarse en el suelo de un piso de alquiler. Sus cualidades hápticas son prácticamente nulas. Y es demasiado grande. O como mínimo demasiado grande para este estrecho pasaje. Si estuviera colocado en una sala podría seguir pareciendo absurdo, pero al menos lo sería al estilo de otras obras de arte. Aquí, la escala de la pieza, sencillamente, «desentona».
¿Por qué lo habrá colocado Ibon aquí, al principio de su exposición? Sé que es un artista de lo más preciso, de forma que tiene que haber algún motivo. Las cartelas
podrían resolver el rompecabezas, pero leerlas me resulta demasiado agotador. Sería lo más indicado. Sin embargo, si leo una, ¿no debería leerlas todas? Está empezando a parecerme una obligación. Da la impresión de que hay mucha cantidad de texto que asimilar y, aunque otras personas podrían alegrarse de disfrutar del acceso a esa información adicional, yo tengo miedo de que me abrume. Tengo miedo a quedarme sin energía tan al principio. Tengo toda una exposición por delante.
En consecuencia, opto por no leer las cartelas. ¡Lo que me conviene es simplicar! En lugar de eso, una observación: uno de los árboles que aparecen en el vídeo podría haber acabado convertido en el tablero de la pared. Primero estaba en el bosque, ahora está colgado en el museo. Primero allí y ahora aquí. Giro la cabeza. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Naturaleza-cultura. Naturaleza-cultura. Una consecuencia lógica.
El tablero está frente a los vídeos. ¿Es posible que esté mirando los árboles?
Otra observación: el tablero es una obra de arte no por sus propiedades, sino por proclamación. Su condición se proclama por medio de la cartela, que nos ofrece un título, una fecha, etcétera. (No me hace falta leerla para saber cuál es su estructura.) ¿El tablero es una obra conceptual? No creo. No se me antoja la materialización de la idea de un artista. Más bien parece una ocurrencia tardía. Quizá no es más que eso: un material. Eso sí, uno con una forma humilde.
Paso a la siguiente sala. Es un conducto que permite elegir entre varias vías. No soporto las disyuntivas. Nerviosa, casi paso sin mirar las obras expuestas. Pero entonces me jo en que se trata de obras fáciles de asimilar: unas cuantas diapositivas montadas en una caja de luz que remiten a una acción realizada a las afueras de Madrid; un dibujo que sugiere el volumen de obras sobre Lemoiz, una antigua central nuclear; cuatro fotos de la cueva de piedra caliza que se convirtió en un foco fundamental de la producción de Ibon.
Un vistazo rápido a las salas adyacentes con rma que esas tres obras están colocadas en lugar de letreros: el dibujo nos conduce a un espacio reducido que alberga, entre otras cosas, la presentación de diapositivas sobre Lemoiz; las fotos de la cueva anuncian la iteración a gran escala de Zulo beltzen geometria [Geometría de los agujeros negros, 2019], ubicada en la siguiente sala, y las diapositivas de Madrid, bueno, son…un callejón sin salida y, por lo tanto, apuntan precisamente adonde nos encontramos nosotros, la capital de España.
Sin embargo, no estamos en Madrid. Estamos en un museo. La ciudad queda fuera de sus muros. La acción documentada en las diapositivas habla de un «exterior» aún más lejano. Ante el encargo de crear una obra de arte público en Madrid, Ibon se replegó en la periferia de la ciudad, donde pasó el día. Un forastero del País Vasco que insistía en su condición de forastero. Ahora, el regreso del artista al centro —del país/del museo/de la máquina canonizadora— se da de forma deliberada, con total conciencia de sus ambivalencias y repercusiones. Para mí, esta obra es el principio secreto de la muestra, más allá de su marco institucional, y sustituye al texto de exposición introductorio. Se trata de una declaración de intenciones que insiste en la idea de penetrar en el interior con un pie y permanecer en el exterior con el otro.
Quiero ser clara: la ambivalencia no es lo mismo que la duda. Aquí hay poco margen para la incertidumbre artística, no porque sea imposible sentir indecisión, sino porque sería insolente seguir sintiéndola, teniendo en cuenta que pocos artistas
p. 39, láms. 7, 8
disfrutan de la oportunidad de montar una exposición de estas dimensiones en el Museo Reina Sofía. No, la ambivalencia de Ibon es deliberada. Quizá va demasiado lejos para cali carla de postura política, pero sin duda se fundamenta en toda una vida de re exión sobre la relación paradójica entre el arte y sus instituciones.
Creo que Ibon ha retirado algunas diapositivas de la proyección de Lemoiz. No todo debe verse en todas partes y en todo momento. A veces el coste es excesivo. La batalla en torno a la calculada ubicación de centrales nucleares y presas en el territorio por parte del gobierno tiene una larga historia. Esa historia podría tener que narrarse de distinta forma en Bilbao y en Madrid.
No todo debe verse en todas partes y en todo momento. Sin embargo, algunos elementos podrían seguir presentándose, aunque no exponerse por completo.
Una pancarta de tela de una manifestación contra la central nuclear se ha plegado y colocado en el suelo. Por las letras visibles en la capa superior, podemos deducir que reza LEMOIZ. En un rincón se han amontonado camisetas blancas. Llevan impreso el dibujo de Eduardo Chillida diseñado originalmente como logotipo para el movimiento antinuclear, pero en ese revoltijo del suelo el potente símbolo queda fracturado. Así es la diferencia entre texto e imagen. Podemos extrapolar una palabra a partir de unas cuantas letras, pero ser incapaces de descifrar una forma visual fragmentada. El cuerpo de la pancarta me habla de potencialidad, que es una clase de energía archivada. Las camisetas desechadas hacen pensar en el fracaso, que es una clase de abandono.
No tardo en darme cuenta de que hay abundancia de piezas colocadas directamente en el suelo. Los pedestales, instrumentos expositivos habituales, apenas se utilizan. Cuando las obras necesitan un apoyo, se buscan otras soluciones. Se requisan mesas prefabricadas o se reutilizan soportes de exposiciones anteriores de Ibon. Todas esas estructuras se han incorporado a la propia instalación. A menudo el artista parece haber decidido que una obra en concreto no requiere ningún apoyo y puede estar perfectamente en el suelo. En algunos casos, esa había sido siempre la intención. El amplio corpus de fotografías aéreas de presas, por ejemplo, se ha montado desde un principio apoyando los marcos unos contra otros y ajustándolos a un rincón.
¿Pretende Ibon menospreciar su obra al rechazar los pedestales? ¿Se trata de una demostración de humildad? No creo. Es más probable que sea un mecanismo de distanciamiento, una forma de reclamar la autonomía del museo, por muy cticia que sea. Si bien, en de nitiva, no se puede escapar del marco institucional (y, de todos modos, existen buenas razones para no intentarlo), el gesto de disminución encierra una voluntad de aspiración. Desde luego, no es humilde. Pasado un rato, adquiero mucha conciencia de la gravedad de los objetos. Hay algunas lápidas dejadas en huecos de ventanas del último espacio de la exposición, un pasillo con ventanas que dan al patio. Las lápidas parecen pesadas. Recuerdo haber visto muchas en Bilbao, donde Ibon las había empleado para hacer frottages. Aquí casi parecen abandonadas. Todo el pasillo irradia inercia, tal vez porque es el último espacio y un callejón sin salida que obliga al visitante a dar media vuelta y desandar el camino recorrido por la muestra.
Si el primer espacio hace las veces de canal de parto, este me recuerda a un apéndice relleno de una mezcla variopinta de añadidos. Otra ocurrencia tardía. Pero he adelantado acontecimientos. Vamos a retomar la historia donde la he dejado en un primer momento, no mucho después del inicio de la exposición.
Había cruzado salas que me habían preparado, me habían orientado y me habían pedido que me implicara en el activismo político. Ahora el panorama se abre a un espacio perfectamente equilibrado, hermoso y generoso, que acoge una gran escultura que hace las veces de escultura: Zulo beltzen geometria. Nos encontramos con distintas planchas metálicas de forma diversa dispuestas para dar lugar a una cuadrícula imperfecta en gran parte del suelo, junto con algunas varas. Un gran aro negro adorna la pared del fondo de la sala de un modo que me hace pensar en una cruz. En cualquier caso, parece decir, «¡Soy importante! ¡Tengo poder simbólico!», aunque no alcanzo a comprender en absoluto qué clase de poder. Me parece ingenioso, pero no me pidan que lo argumente.
En lo alto, en el rincón más alejado de mí, hay una bandada de murciélagos; bueno, dibujos de murciélagos. Están colgados del techo de una cueva, durmiendo. Me encantan estos dibujos y he incluido algunos en una de mis exposiciones. En este caso, me gusta especialmente que estén colocados de forma tan literal, casi como si las hojas de papel de tamaño A4 estuvieran colgadas en una cueva. Me gusta esa literalidad porque no la esperaba. Es otro gesto humorístico y, en ese sentido, maravillosamente poco «enrollado» para un museo tan venerable.
Zulo beltzen geometria se compone del material que (junto con unos cuantos clavos, me imagino) se empleó para cerrar la entrada de una cueva de piedra caliza. En otras palabras, Ibon cargó con todo este material montaña arriba para hacer una tapa para un agujero enorme. Luego, años después, lo desmontó todo y volvió a arrastrar las piezas montaña abajo. Nada de eso se anunció. Y tampoco era un secreto de por sí. Se hizo sin más. Por último, el material ha acabado en una exposición donde se amontona o se despliega a modo de ofrenda estética para el visitante del museo.
Una cosa es adaptar la forma de una instalación a un emplazamiento especí co. Lo hacen muchos artistas. Y, en cierto modo, es como funciona esta obra en concreto. Cuando tapan una cueva, las planchas metálicas tienen una forma. Cuando se exponen en el Museo Reina Sofía, tienen otra distinta. En otras palabras, lo que veo aquí es una de las distintas iteraciones de una obra.
No obstante, en paralelo se produce otra acción que es fundamental en la forma de trabajar de Ibon, que no solo instala las obras de distintos modos. No se limita a dar distintas formas a las obras. Al transformar el estado de su material, también altera su condición y, por consiguiente, su signi cado.
Tomemos como ejemplo el tablero de madera del principio de la exposición: en un momento dado, se empleó como plataforma para material de archivo. Ahora ostenta la condición de objeto con su propio título y su propia cartela.
Más adelante, en el transcurso de la muestra, me topo con otro ejemplo: un andamio de metal que, en su día, fue un artilugio básico utilizado en el proceso de obtención de un molde de una escultura pública del siglo XIX. Ahora se ha transformado en una escultura propiamente dicha al colocarlo al lado de su copia (hecha con mucha más destreza).
Incluso un plástico negro tirado en el suelo en mitad de la última sala de la exposición transforma algo, aunque no se convierte en una obra de arte. Para ser sincera, dudo de que muchos visitantes sean capaces de encontrar un valor estético en esa pieza. Parece un vestigio de la instalación de la muestra que se ha abandonado sin más, que se ha dejado en el suelo formando un montón informe y desordenado. Ibon podría coincidir con esa descripción. ¿Qué nalidad tiene? Lo que
se transforma no es la lámina de plástico en sí, sino el espacio que la rodea. Está ahí porque la sala necesita «algo» para estar completa. Volveré sobre este asunto.
Al contemplar Zulo beltzen geometria, me sorprende que algo que era tan monumental, como fachada de la cueva, pueda haberse realineado por completo. La verticalidad ha dejado paso a la horizontalidad más absoluta. Se ha destrozado una super cie perfecta para dar lugar a una acumulación de fragmentos. La cuadrícula aporta estructura a esos fragmentos, más que adherencia. Como intervención escultural en la naturaleza, la obra original extraía su signi cado (o, mejor dicho, uno de sus signi cados) de la ambivalencia de la fusión con la forma del gran agujero de la cueva, incorporándose al paisaje con elegancia y, al mismo tiempo, demostrando su absoluta extrañeza con respecto al entorno. Era un cuerpo absurdo fuera de contexto. Aquí, en el museo, la creación de la escultura asemeja un proceso de rescate: el artista recupera un material usado y lo remodela para hacer una obra de arte.
Soy consciente, por supuesto, de que el material nunca se librará de las referencias a su origen. Hay bastantes indicios, incluso dejando a un lado el texto de la cartela, que dirigen nuestra atención hacia esa circunstancia. El aro y los dibujos de los murciélagos aportan referencias contextuales, lo mismo que la película en blanco y negro proyectada en una sala adyacente, que presenta la vista desde el interior de la cueva, mirando hacia el cielo por un agujero redondo que permitía entrar y salir a los murciélagos.
A estas alturas, empiezo a estar en sintonía con la latencia con la que esta exposición cuenta sus historias. Está, por descontado, la historia o cial que relatan las cartelas o la progresión ordenada de las salas. Sin embargo, también existe, a falta de una expresión mejor, una vía musical que interconecta las piezas. Teniendo en cuenta que gran parte de lo que se nos presenta es lo que yo denominaría una producción «muy intelectual» —se basa en una investigación de fondo y está cargada de complejidad, conocimientos extrapolados y autorreferencialidad—, me resulta extraordinario que también se pueda navegar por la muestra siguiendo un ritmo de concentración y dispersión o captando motivos recurrentes.
La naturaleza cultivada es uno de esos motivos, un tema que aparece ampliamente en las siguientes salas, con obras que abordan el paisaje y la geología historiados, politizados y explotados. No había visto nunca Política hidráulica (2004-2010), una obra presentada por primera vez en la documenta 12, tan asombrosa, en el sentido literal de la palabra, como aquí. Ibon emplea unas cien fotografías aéreas enmarcadas de presas y embalses en España y Portugal para construir una curva monumental que remeda la arquitectura industrial utópica que se desarrolló en la modernidad.
En el suelo, delante de todo eso, vemos varios discos de madera podrida. Una señal de advertencia. Son cortes de árboles que resurgieron en el fondo de un embalse cuando el nivel de agua disminuyó debido al cambio climático. Su ubicación con respecto a las fotografías es también un remedo, casi irónico, si no fuera por lo triste del tema.
Me jo en que dos dibujos, colgados delante de Política hidráulica, carecen de cartela y texto. Se trata de diagramas de la producción y la distribución de electricidad. Donde existe demanda de electricidad —es decir, donde se instala la gran industria— se construyen presas, sin importar los efectos que puedan tener en zonas rurales ya empobrecidas. Para mí, los dibujos parecen más bien árboles de p. 73, láms. 12, 50, 56,57
palabras lingüísticos. ¿Es posible que no requieran cartelas porque constituyen su propio texto? O quizá simplemente se han olvidado de las cartelas. No sé el motivo, pero la falta de cartelas me alegra. Puede que aún me sienta culpable por esquivar la información que se me ofrece.
Exercises on the North Side [Ejercicios en la cara norte, 2007], en la siguiente sala, es para mí otra vieja conocida. Se trata de una instalación densa, compuesta por muchas piezas y aún más historias. Dado que, a estas alturas, ya estoy algo cansada, decido no verla más de cerca. En lugar de eso, vuelvo hacia el itinerario principal de la exposición, no sin antes percatarme de algo curioso de esta versión de la obra, un detalle que me reclama.
En un rincón se han colocado unos veinte tablones de anuncios, apilados contra la pared. Están todos vacíos, sin usar. Salvo uno que sobresale ligeramente del montón bien ordenado. Por la rendija que alcanzamos a ver, parece estar cubierto de esas fotografías que saca la gente cuando va a la montaña. ¿Por qué está una parte importante de ese tablón oculta detrás del resto? Puede que Ibon haya decidido que son imágenes completamente genéricas y, por lo tanto, carentes de interés. Su única importancia reside en el hecho de que la gente tenía por costumbre hacer fotos así.
¿Ustedes también se recrean encontrando pequeños detalles así en una exposición? Supongo que en mi experiencia de visión hay un elemento de autodesempeño y por eso disfruto. O quizá, simplemente, toparse con un gesto tan sencillo pero elegante resulta grati cante: alguien ha tirado de uno de los distintos tablones y, con esos escasos centímetros, nos ha ofrecido algo que contemplar. Me jo también en otro soporte, apoyado de costado contra la pared: el complejo sistema expositivo hecho a medida que Ibon se había planteado utilizar para la instalación de Exercises on the North Side en la documenta 12, pero luego decidió descartar. Aquí ha vuelto a encontrar su sitio en la obra. Mentalmente, añado ese ejemplo a mi colección de materiales reciclados, como una perla enhebrada para hacer un collar.
Empiezo a entrar en la autorreferencialidad de esos soportes. A veces, la autorreferencialidad en el arte apunta al artista-sujeto; es una forma de construir la génesis de una obra. Aquí parece apuntar en realidad a la génesis en sí de esa obra. En mi opinión, no existe autocomplacencia artística pese a que, en muchos casos, el espectador podría no estar al tanto de la vida anterior de un material —su vita, por así decirlo—, de modo que podría a rmarse que se trata de una especie de idioma secreto que solo hablan Ibon y los iniciados.
Para mí es un enigma. ¿Hasta qué punto tiene que ser legible una obra de arte para que se considere buena/valiosa/útil? Conozco algunos de los secretos de Ibon y, en consecuencia, puedo orientarme por su producción, pero ¿existe un momento en el que la falta de conocimiento de la trayectoria/el contexto/la historia haga inaccesible una obra? Mi respuesta personal a esa pregunta es que el acceso a la obra de Ibon tiene que ver menos con el conocimiento del contenido en sí o con la huella de una operación estética sobre el material propiamente dicho y más con sus cualidades formales en un sentido amplio. Ibon comprende la forma sumamente bien. Logra crear estructuras y utilizar el espacio de un modo que nos permite conectar con ella a nivel subliminal, más que conscientemente. No nos hace falta encontrar vínculos literales para implicarnos: algo que podemos ver puede parecernos lógico (y por lo tanto interesante) o resultarnos muy extraño (y por lo tanto intrigante).
p. 81, láms. 13-16
Bueno, es una respuesta parcial. Quizá debería pensarlo un poco más, después de terminar el recorrido de esta exposición. Por ahora, me intriga la tendencia al reciclaje de Ibon. Teniendo en cuenta los temas generales que aborda, parece fácil relacionarla con cuestiones de sostenibilidad. Si se quiere evitar la práctica extractivista, ¿no sería sensato prestar atención al empleo de los recursos que se hace?
Las cosas se pueden reutilizar, pero creo que el meollo de la cuestión son otros recursos, aparte de la madera, el metal y el plástico. Esos materiales y objetos se limitan a sustituir el tiempo de Ibon. Sus esfuerzos por pensar, crear y fabricar. No, la esencia de la autorreferencialidad de Ibon no es la indulgencia, sino la conciencia y el autocuidado. Ibon reconoce que su actividad es trabajo. Y se toma en serio ese trabajo.
Sin embargo, también sabe lo ridículo que es tomarse el arte en serio. Es de personalidad bastante autocrítica. En consecuencia, la ironía se cuela en algunos de sus gestos artísticos. Pensemos en Cavity [Cavidad, 2005], una obra que la vigilante de la sala me invita a descubrir. Estoy pasando por delante de una serie de obras de menores dimensiones cuando me llama: «Venga, venga… Súbase a esta plataforma de madera baja… No tenga miedo… Sí, se sostiene sobre mil botellas de San Pellegrino… Pero se puede andar por encima sin peligro… Las botellas no ruedan… ¿A que es divertido?». No sé por qué la vigilante tiene tanto interés en que participe. Ahora está alardeando, no cabe duda. ¿Quizá alguna vez ha logrado que los visitantes actúen para ella? Quizá le sirva para romper con la monotonía de su trabajo. Quizá, sencillamente, le gusta la obra. Es extravagante y un poco frívola. Su frivolidad reside en un gesto: colocar mil botellas de agua mineral de lado y cubrirlas con una plancha de madera es una intervención bastante sencilla. ¿A quién se le puede ocurrir? Su extravagancia es un efecto: aunque casi todos entenderemos intrínsecamente que nuestro peso, distribuido sobre tal cantidad de botellas gracias a una plancha de madera, no va a desestabilizar la construcción en lo más mínimo, podríamos sentirnos incómodos de todas maneras ante la propuesta de caminar sobre esa estructura. De ahí el ruego de la vigilante.
Cavity es otra lección de gravedad. La instalación, colocada en una hornacina, está al nivel del suelo, de modo que mis movimientos sobre la obra de arte son horizontales. Sin embargo, sé que me encuentro encima de un terreno distinto y me vuelvo sensible al hecho propiamente dicho de estar de pie: ¿acaso lo único que me impide caer es la rme colocación de los pies en el suelo? Es un juego psicológico pero, poco a poco, empiezo a sentir mi propio peso.
Toda esta historia es, por descontado, una construcción. Mi relato ha pasado por alto muchas obras que debería o podría haberles transmitido. La linealidad que he planteado (y de vez cuando abandonado) no re eja la exposición con exactitud. Se limita a ser «lo bastante buena», como dijo Donald Winnicott al referirse a la maternidad.
Mi objetivo es transmitirles en parte lo que antes he denominado el «meollo» de la muestra, una impresión o esencia o versión de la exposición, y el problema es cómo ofrecerles su ciente material para que creen ustedes mismos una imagen mental sin perderse en una descripción de detalles, cómo aportar cierto grado de plasticidad al texto.
Por un lado, está la plasticidad del impulso narrativo en sí, pero las obras de arte, así como los espacios que las acogen, tienen la suya propia. Y además existe
otra dimensión adicional, que es el tiempo: el tiempo dedicado a contemplar las obras, el tiempo dedicado a recorrer las salas y el tiempo dedicado a escribir y leer esta historia. El tiempo tira de mí en distintas direcciones. ¿Puedo establecer un ritmo en mi cacofonía y será lo bastante bueno para representar la musicalidad que he detectado en los pasos de Ibon por su producción? El objetivo parece imposible de alcanzar.
Una cosa está clara: tengo que ir más deprisa para no perder a mis lectores por el camino. Avancemos, pues, hasta una sala en forma de extenso tubo, un espacio vasto en el que se entra por el costado estrecho. En un momento de debilidad, se apodera de mí un arrebato de histeria: ¿quizá podríamos decir que esta sala es el intestino de la habitación? Esa idea me desvía hacia una ensoñación sobre metáforas corporales aplicadas a cavidades arquitectónicas y lo que podrían signi car, teniendo en cuenta que ha aparecido el canal de parto al principio y ahora el intestino, a través del cual…«¡Basta de tonterías! Concéntrate, haz el favor», me regaño. Lo cierto es que esta sala me da un poco de miedo. Permítanme empezar describiendo lo que podemos ver. El tubo, de techo curvo, debe de tener más de treinta y cinco metros de longitud. Por primera vez desde que he puesto un pie en esta muestra, algo me recuerda que el Museo Reina Sofía fue en su día un hospital. Imagínense hileras y más hileras de camas de pacientes. Es un espacio inusual para una exposición, difícil de organizar, porque parece demasiado largo y demasiado estrecho, pese a que tiene diez metros de ancho.
Aquí es donde entra en juego el gran montón de plástico negro laminado antes mencionado. Perfora el espacio. Situado en mitad de la sala, aunque no exactamente, altera los ejes centrales de un volumen arquitectónico que con facilidad podría imponer su grandiosa uniformidad a cualquier ser del espacio, ya fuera animal, vegetal o mineral.
El montón de plástico transforma el espacio. No por completo, solo un poco, pero lo su ciente para que el observador note la diferencia. También es otro conducto, que en esta ocasión enlaza la arquitectura con las obras de arte aquí instaladas. Creo que por eso no podría ser una obra de arte con su propia cartela que reivindicara su autonomía. Una obra de arte no podría actuar tan perfectamente como interfaz de espacio y objetos. En esa función es también un dispositivo de anclaje para los espectadores.
A mi derecha hay una hilera de grandes fotografías pegadas a la pared. Si siguiera su atracción en serie, no tardaría en volver a salir a trompicones de la sala para ir a parar al último pasillo, el que he cali cado de apéndice. Sus correspondencias formales y materiales, en esa hilera de imágenes que representan adoquines que por algún motivo misterioso se han marcado con números, como si se estuvieran catalogando, funciona bien como bisagra entre las salas anterior y posterior, desconectadas físicamente. Pero, por la misma razón, me siento inclinada a desestimar las fotos como verdaderas contribuidoras al espacio en el que me encuentro.
En el lado izquierdo hay una gran cantidad de páginas de un calendario clavadas en la pared. La larga línea serpentea por una esquina, con una hilera superior que registra el tiempo mediante fechas y una inferior que lo hace mediante textos. Están en español, así que no los entiendo. Más tarde, Ibon me contará que esa obra surgió de una colaboración con un amigo que vive en las montañas e invita a artistas de forma regular a crear una obra para una pared de su estudio.
Me imagino —y es una fantasía propia, una cción absoluta— que, al enfrentarse a esa amable invitación, Ibon sintió pánico por un momento, un auténtico horror vacui. Una pared blanca vacía a la espera de una obra de arte, una boca hambrienta en una casa de montaña, tiene algo de insultante. Y, sin embargo, entraña, del mismo modo, una tarea seductora, dado que, por supuesto, todas las tareas que implican el riesgo de que hagamos algo quizá demasiado ingenioso o demasiado inteligente o demasiado trillado o demasiado banal son seductoras.
Al verse en esa situación fue cuando, me imagino, Ibon recurrió a las funciones cotidianas de las paredes, con un doble gesto de rechazar arte a n de crear arte. ¿Para qué utilizaba el espacio vacío de sus paredes la gente de la zona? Ibon se jó en los almanaques y procedió, junto con su amigo, que oportunamente es diseñador de libros y tiene una rotativa, a fabricar el suyo propio, lleno de textos escritos por él: historias, descripciones o anécdotas.
También se jó en que la gente exponía en la pared de su casa aperos de labranza o herramientas para talar árboles en desuso. Recuerdo haber leído que el concepto de la artesanía surgió con la intersección entre el nacionalismo del siglo XIX (también conocido como «construcción nacional») y la industrialización. Lo rural como valor cultural no entró en el discurso público hasta el nal de la subsistencia rural, cuando una gran cantidad de granjeros y agricultores se vio empujada al trabajo industrial. Y con eso apareció la artesanía en las ferias internacionales y en los museos. Así pues, la conciencia de que la mismísima gente, cuyos padres y abuelos se habían visto marginados en el desarrollo económico de su zona, ejecutaba sus propios gestos museísticos debió de llegar cargada de ambivalencia.
Ibon decidió pedir prestadas esas herramientas con el n de fotogra arlas una tras otra sobre una sábana blanca colocada en el suelo, remedando un estilo de documental etnográ co. Resulta más difícil conseguir que la misma gente acceda a prestar las herramientas para la exposición del Museo Reina Sofía, donde se exponen de nuevo sobre una sábana blanca. En el suelo. En este caso, están reunidas en un único grupo y conforman un rectángulo plano con varias capas. No todas se ven por completo.
Aquí Ibon juega con fuego y, probablemente, hace su crítica más aguda de lo que puede ser un museo, en el peor de los casos: un recipiente para el saqueo de piezas culturales que se coleccionan y se exponen sin mostrar respeto a quienes, con su trabajo, han hecho posible la acumulación capitalista, que a su vez permite que la cultura adopte la apariencia de cultura en la esfera pública.
Ibon no rehúye las consecuencias. Habla con todos los posibles prestadores, los convence y los menciona por su nombre en las cartelas. Sin embargo, personalmente no percibo el carácter redentor de esta obra, sino que más bien la entiendo como una larga la de piezas de la exposición que Ibon ha colocado en el suelo, con lo que en cierto grado las ha apartado del ámbito territorial del museo. Creo que el artista «habla en las proximidades» del discurso etnológico y museístico, por tomar prestado un concepto de Trinh T. Minh-ha.
Cuanto más miro esta acumulación de aperos de labranza, más me parece que exudan una energía obstinada. Están oxidados y mellados debido al uso y no son muy uniformes. Supongo que, como material, tienen para los espectadores del arte la misma fascinación que cualquier otra sustancia háptica extraída de la vida cotidiana y tratada como forma estética. Como espectadores, nos arrastra a una catexis.
El grupo de obras reunidas en el otro extremo de la sala ofrece un marcado contraste con el conjunto del suelo. Encima de tres grandes mesas encontramos objetos relacionados con la enseñanza de la metalistería. Su forma se inspira en las mesas de trabajo que se encuentran en los centros de formación industrial. En una de ellas vemos dibujos del propio Ibon, copias de planos técnicos para enseñar a los aprendices a forjar formas metálicas estandarizadas. Pueden encontrarse planos de ese tipo en Bélgica, Alemania, Inglaterra, España o prácticamente cualquier otro país con una industria siderúrgica. En la segunda mesa tenemos centenares de muestras metálicas, forjadas por los aprendices durante su formación. Casi parecen pequeñas esculturas y la vinculación con el laboratorio de Jorge Oteiza no es en absoluto descabellada. Sin embargo, pertenecen a la familia de piezas de maquinaria empleadas en la industria armamentística. En la tercera mesa se presentan las formas metálicas estandarizadas que se les dan a los aprendices para que las copien: las versiones tridimensionales de los planos técnicos.
Cerca de allí hay dos mesas más, una puesta del revés encima de la otra, listas para utilizarse, como si se hubieran apilado en un restaurante mientras se friega el suelo. Se trata de un acto sencillo, pero que transmite muchas cosas; en concreto, que el número de mesas —y su riqueza— podría ampliarse (casi) inde nidamente, ya que todo forma parte de una cadena de producción en serie, una cadena que empieza con los aprendices a los que se les enseña a hacer máquinas y termina con los niños a los que se bombardea en zonas humanitarias.
Ibon les guarda las muestras a los aprendices y sus familias, que siguen siendo sus propietarios. Así pues, no se transforman en arte, sino que siguen siendo objetos materiales que hacen las veces de a rmaciones del razonamiento de un artista. Y, sin embargo, las dos esferas del mundo vital y el estético no pueden dejar de contaminarse con esa operación. Como mínimo, el arte se acerca mucho a la conexión de enseñanza/manufactura/asesinato. Recuerdo la temprana crítica mordaz de Allan Sekula al papel de las escuelas de arte en la industria tras la Segunda Guerra Mundial, School Is a Factory [La escuela es una fábrica, 1978-1980].
¿Es malo acercarse mucho a algo peligroso o simplemente recibir críticas? Y, lo que es más importante, ¿podemos estar seguros de que nuestras re exiones críticas, nuestras actuaciones políticas y nuestras formas de habitar en nosotros mismos y en el mundo pueden salvarnos de contaminarnos con lo que aborrecemos? En este preciso momento, Europa parece haber decidido que la necesidad de defender su propia imagen como pura, buena y justa eclipsa cualquier intento de reconocer nuestro papel en la violencia estructural. En consecuencia, los signos de contaminación y la complejidad de la ambivalencia son objeto de temor. Sin embargo, ese no es el problema que aborda Ibon.
Para él, nuestra implicación en las estructuras violentas que dan forma a nuestra realidad se da por sentada. Varias de las obras de esta exposición analizan aspectos concretos de esa implicación. Las numerosas super cies que carecen de marcas de producción artesanal individual no son simplemente un efecto de una formación estética en la que se emplean determinados elementos materiales. Hablan, asimismo, de nuestra realidad moldeada a base de violencia. No obstante, esta última sala de obras me permite también ver más allá; y lo más extraordinario es que lo que hace darme cuenta de eso son los pequeños objetos de los trabajadores del metal, productos de una cadena de montaje que va de la escuela a la fábrica: los materiales, los objetos, las estructuras, por muy alienados
p. 185, pls. 31, 35
And what about the artist’s hand? Partially hidden by the tables and next to a few roles of industrial-grade packing paper hangs Ibon’s earliest work presented in this exhibition. Laranjak (Oranges), from 1994, is a simple work, a polyester-and- berglass cast of eleven orange halves. They form a rhizomatic structure, held together by the remnant material of the casting process. Were this the beginning of my narrative, instead of the end of the exhibition, I might be tempted to wax on about the cultural and economic signi cance of the orange, but here, all that is left for me to say is: this work is a true second pole to the Madrid work described early on and, as such, the artist’s enigmatic ending point to his show. Oh, and one very last remark: this little sculpture is handcrafted. What the artist’s hand can give us, here, is a heightened awareness of the signi cance of someone’s hands. For, where someone’s hands are involved, we can imagine that this person can also stop using their hands. Or do something else with them.




































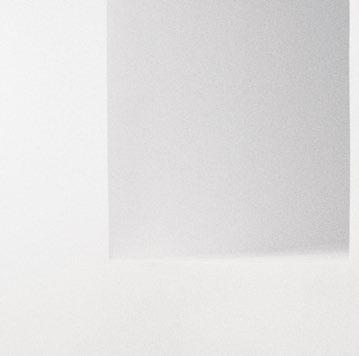

























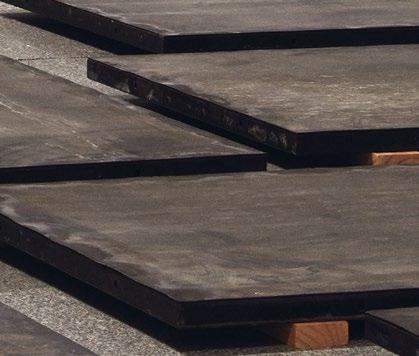



















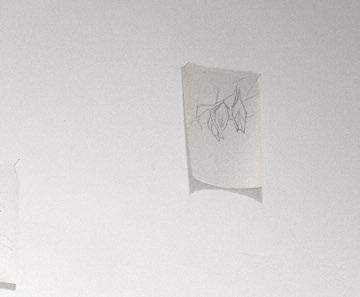





































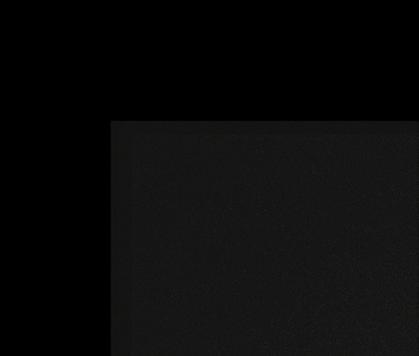







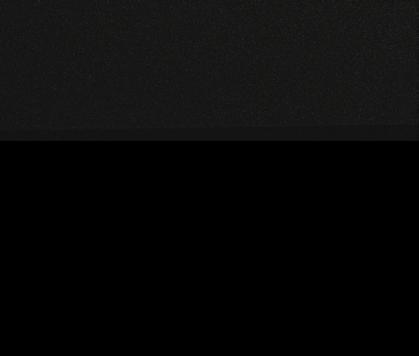






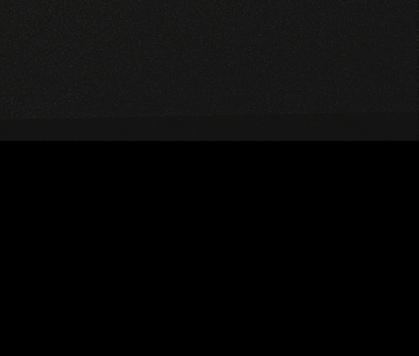
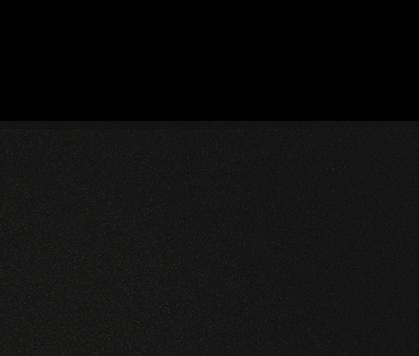

































































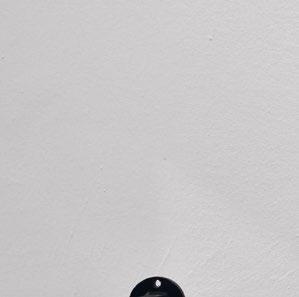

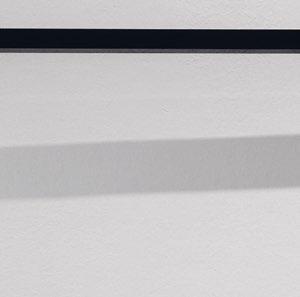










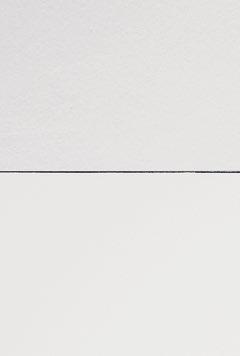



SNOW CHANGES EVERYTHING
Un nished Form (Politics) in the Filmworks of Ibon Aranberri 1
Shep Steiner
If we are to approach the work of Ibon Aranberri in a rigorous manner, attention to singular works as well as the movement within them is crucial. Aranberri’s disparate projects, so easily reducible to a set of empirical studies on the concrete realities of identity, the management of natural resources, and, more broadly still, the economic, sociological, and political structures that constitute modernism—all worthy and expansive topics in themselves—are revealed as something of an abbreviation of the proper object of analysis. More crucial than these surface manifestations of power that occur across parallel disciplines, at the very largest scale, as landscape at any one moment, and which tend to serve as the primary target of ideology critique, are the discreet symptoms of power that happen at the local level and as an operational aspect of form. We can describe these microtextual indices that occur over time as instances of the variable processes of formalization or aestheticization constitutive of hegemony. Form in the process of coming into being (forma formans), as opposed to nished form (forma formata), is the crux here: it brings the array of knowledge and work in the empirical sciences mustered in Aranberri’s projects—and typically marked as lying outside the scope of art—into the fold of the art eld.
In the analysis that follows, we key our comments to this secret fold or pleat, which is understood as an aesthetic suture that is speci c to singular works, unbroachable without immanent criticism, and inseparable from use-value. The trace of its stitching is nowhere present but inscribed everywhere. As our delimited object of study we take two of Aranberri’s lmworks: (Ir. T. n. 513) zuloa ([Ir. T. n.°513] The Cave, 2003–05),2 and
1. An early version of this text was written for Organigrama, Ibon Aranberri’s exhibition held at the Fundació Antoni Tàpies in Barcelona from January 28 to May 15, 2011, curated by Nuria Enguita, under the direction of Laurence Rassel.
2. The video (Ir. T. n. 513) zuloa is part of a series of materials (including documents, photographs, maps, and physical remains) that were brought together in order to be incorporated—under the same name—into an installation consisting of eighteen display cabinets. The installation serves as a repository for doc-
uments compiled during a search culminating in the closure of a prehistoric cave. The title is based on the archaeological name of said cave, with the term zuloa—which means something like hole/hollow/void in Basque added to it. The display cabinets with the video (absent from the exhibitions Partial View and Entresaka) were shown in the exhibition Organigrama, held at the Fundació Antoni Tàpies in 2011. The video is a compilation of images from spontaneous footage lmed during an excursion that took place before the closure of the cave. Eighteen years later,
Exercises on the North Side [Ejercicios en la cara norte, 2007]. Si bien los dos proyectos están demarcados por contornos muy nítidos, uno en un macizo lejos de Bilbao y el otro en el Pirineo francés, los dos muestran también el rastro del caso práctico circunscrito arti cialmente, que muestra a su vez el peso de asuntos mucho más amplios. En el corpus de Aranberri, esas ubicaciones se sitúan junto a otras entidades geopolíticas igual de signi cativas. Cada una de ellas es una construcción totalizadora que nos permitirá cardar un hilo de correspondencia. (Ir. T. n.º 513) zuloa y Exercises on the North Side delatan cierta continuidad, aunque no en el nivel de la forma concluida. Lo que surge es, en cambio, una acentuación del estado transitorio del devenir, que es el parámetro de sustitución más excepcional y frágil de la representación. Como quedará claro, es una topografía especialmente difícil de cartogra ar. Se trata, en efecto, de la dimensión más escurridiza de la forma a la hora de captarla, dado que no se encuentra exclusivamente en el objeto, sino agazapada por igual en el encuentro del sujeto con la obra, del mismo modo en que los observadores participan de la creación y la recreación de la pieza. Asimismo, debe reconocerse como un aspecto en sí mismo del sujeto dividido que apunta a la mentalidad pragmática del artista que llevamos dentro —que nunca está satisfecho con la forma y siempre considera que la obra requiere una mayor manipulación y reordenación de los detalles—, más que a la mentalidad del espectador que entiende la obra como algo concluido o completo, o como un hecho.
Para Aranberri, la topografía y la cronología de la modernidad de la Península ibérica, del norte de España o del emplazamiento del embalse de Itoiz es irregular, una acumulación de ejemplos singulares, cada uno de ellos con techos y suelos de posibilidades nítidos, afectados en distinto grado por la historia y la memoria local, en diferentes etapas de transformación, pero solapados en muchos respectos y con sutiles modi caciones comunes del mismo trasfondo. En ese sentido, las obras de Aranberri son proyectos concebidos en paralelo, en sucesión, desde distintas perspectivas y como estudios suplementarios que ampli can el trabajo ya emprendido. No se fusionan frente al telón de fondo más amplio de un único horizonte experiencial o interpretativo, como la biografía del artista, el medio fílmico escultórico, el accidente geográ co que conocemos como «península Ibérica» o, para el caso, la entidad cultural, el fenómeno económico o el cuerpo y cuerpos políticos que conforman la España contemporánea. Por el contrario, el eje de sus proyectos activa un mecanismo a contracorriente de esas totalizaciones, un momento imposible dentro de todo el lenguaje gurativo que debe entenderse como la representación material del discurso propiamente dicho y, en consecuencia, una estructura repetitiva que hace pensar en un evento y que vincula analógicamente todos los ámbitos o campos disciplinares en los que trabaja. Encontramos en su obra una genealogía alternativa del poder que constituye y determina los procesos de modernidad de la península Ibérica. Aunque se mani este desde un punto de vista global, se trata de una textura de diferencias locales con distintas marcas de fecha, sombras pluviométricas, y centros de altas y bajas presiones. En este caso, la hegemonía ya no se concibe como una entidad ideológica monolítica, sino que se representa más como un conjunto de límites del discurso, sumamente complejos, que se ltran en distintos procesos naturales que precipitan el cambio. Y, si en un primer momento Aranberri concebía el poder como una especie de
sistema climático en circulación con una serie de efectos meteorológicos especícos sembrados durante el franquismo, parece ser que cada vez le interesa más que entendamos esos procesos en función de lo que denomina «tecnología[s] desprovista[s] de todo compromiso ideológico3». Todo ello, apunta a que una concepción más antigua y obsoleta de la política se ha arrojado al basurero de la historia y se ha sustituido por otra. Los dos proyectos que hemos destacado son paradigmáticos de esa relación y esos procesos. Conforman un conjunto semiarticulado de investigaciones sobre el poder con una concreción situacional, una adaptación discursiva y una calibración lingüística.
(Ir. T. n.º 513) zuloa es un microcosmos de la práctica en su conjunto. Depende de la investigación y del conocimiento derivados de un amplio abanico de disciplinas presentadas en toda una gama de medios. Por ejemplo, la película —que comparte título con una instalación escultórica y un mapa desplegable— es en sí misma una condensación de un trabajo preliminar, de preocupaciones contextuales, de documentos, de deambulaciones y de experiencias de primera mano procedentes de un proyecto mucho más amplio. La recopilación de materiales —un mapa, una especie de murciélago, una película, fotografías, el emplazamiento y las visitas in situ— narra una historia bastante telescópica. Lo que a ora es una cueva que ha sido escenario de una modi cación escultural. La cinta complementa esa modi cación y documenta, en parte, un evento que Aranberri celebró en ese lugar con posterioridad. A pesar de que la alteración de la cueva es menor y queda perdida en el macizo de Aizkorri, excepto para los turistas artísticos más intrépidos, esa modi cación representa la diferencia entre una antropología losó ca —que al hacer hincapié en el estudio empírico de la historia humana permite recuperar verdades—, y el planteamiento de los orígenes como una categoría constitutiva.
En la película, planos de situación de acantilados, nubes y un arroyo caudaloso sitúan al espectador, gracias a un mapa arqueológico salpicado de una plétora de cuevas. Un zoom exagerado de la modesta boca de la cueva indica que el lugar es un punto de concentración y preocupación. El proyecto escultural propiamente dicho implicaba tapar esa entrada con una estructura negra a la vez que bloqueaba literalmente el acceso a un espacio muy signi cativo para el imaginario local. Sin embargo, en manos de Aranberri la película no hace las veces de documento transparente de esa idea, ni funciona como registro de las motivaciones, el proceso y la evolución, el diseño, la fabricación o la instalación originales de la escultura que se considera el núcleo del proyecto. Por el contrario, presenta el mínimo indispensable de las actividades del artista en la cueva. Abundan las preguntas. Las ausencias son notables. De hecho, en todo momento son muy evidentes la edición y la posproducción, en muchos casos de forma discordante, sobre todo cuando las imágenes jas y mudas interrumpen el ujo más intenso de la duración del metraje y
3. Ibon Aranberri Landa, «Dam-dreams», en Nuria Enguita Mayo, Jorge Luis Marzo y Montse Romaní, Tour-isms. The Defeat of Dissent. Critical Itineraries, trad. Peter Bush, Lisa Dillman, Discobole, Michael Foster, Paul Hammond, Brian Holmes y Charles Penwarden, Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 2004, p. 250 [Orig. cast., «Dam-dreams», en Nuria Enguita Mayo, Jorge Luis Marzo y Montse Romaní, Tour-ismes. La derrota de la dissensió. Itineraris crítics, Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 2004, p. 432].
la banda sonora y, por descontado, en la conexión entre las primeras imágenes y las de después. Con un telón de fondo que imaginamos supone una parte muy pequeña del trabajo preliminar que hizo Aranberri en la zona y en el emplazamiento en sí, tanto en solitario como en compañía, (esbozos preliminares, retoque de mapas con su modi cación escultural marcada, etcétera), encontramos imágenes de la presentación de la intervención a un pequeño grupo de amigos interesados y conocidos curiosos.
En fuerte contraste con los planos del valle, grabados a nales de verano o en otoño, posteriormente vemos que el grupo asciende por un valle ahora nevado, cruza un arroyo, se reúne delante de la modi cación recién instalada y, nalmente, penetra en la cueva. En el interior, un fuego remite simplemente al hecho de entrar en calor, pero el momento se antoja cargado. La reunión hace referencia al ritual y a la iniciación con la misma fuerza que lo que se presenta en mi mente como el auténtico misterio de la obra. En la siguiente secuencia, vemos una lenta panorámica y un zoom que nos muestran una pequeña abertura por la que, gracias al montaje secuencial, deducimos pueden entrar y salir de la cueva dos especies de murciélagos. Esa imagen de un exterior visto desde la perspectiva de un interior dionisiaco, proyecta el extraño efecto de una luna llena. Se marca aquí algo demoniaco: no solo una inversión y una sustitución de las jerarquías platónicas —con una luna imaginada en lugar del sol como gura de razón situada en un ápice—, sino también una perturbación de la «unidad» que el teórico indómito de lo ctónico, Jan Patocˇka, ve al acecho entre la «esencia de la razón» y la «esencia del alma4». Podríamos, provechosamente, llevar más allá esa aporía de las esencias rivales, pero sin duda basta con reconocer el hincapié en la prehistoria (una esencia) junto con la distancia respecto al cúmulo de marcas de fecha que señalan la Ilustración, el progreso y la posproducción (otro conjunto de esencias). La sutura estética no puede estar más clara. Por descontado, la condensación y la reducción al mínimo de una gran cantidad de trabajo contextual y de investigación, la compresión de un lapso temporal dilatado en una breve sinopsis de los hechos, y la pérdida del conjunto de motivaciones e intenciones que impulsó el proyecto en su origen están marcadas en la misma medida. Junto con esas pérdidas, sabemos que fueron necesarias amplias negociaciones entre bambalinas y discusiones legales con una sociedad local de paleontología además de antropólogos, biólogos y fabricantes, entre otros, para que el proyecto se llevara a cabo. Todo ello indica que la película es una entidad muy abstracta y trabajada a pesar del despliegue de medios empleado. En lugar de ser un mero documento que deje constancia del proyecto, la cinta está estructurada a partir de una sobria presentación de determinados sucesos in situ, en otros lugares, un día concreto, antes de ese día y después de terminar la modi cación. La forma elegida, que el artista denomina «cinta de demostración», tan solo puede presentar de forma inadecuada la totalidad del proyecto. En realidad, la obra está construida en torno a un cúmulo de puntos suspensivos, que es precisamente
4. Jan Patocˇka, Heretical Essays in the Philosophy of History, ed. James Dodd, Chicago, Open Court, 1996, p. 104 [Trad. cast. de Alberto Clavería, Ensayos heréticos sobre losofía de la historia, Barcelona, Península, 1988, p. 126].
la experiencia que va a contemplar el espectador. Y esas cuestiones temporales adquieren aún más relevancia si tenemos en cuenta que Aranberri retiró la puerta en 2019 y devolvió el acceso a la cueva a su estado original.
No considero que ese desmontaje y esa retirada demuestren que las motivaciones y el proyecto originales de Aranberri fueran desencaminados. Teniendo en cuenta la preocupación del artista por el tiempo, es más probable que las condiciones que en su día provocaron la intervención y la modi cación hayan pasado y que la nueva coyuntura justi cara la retirada. Hace casi veinte años, el artista a rmaba que el proyecto pretendía «crear una perturbación de la naturaleza, una alteración de la relación entre el entorno primordial y la tecnología». En ese sentido, la modi cación escultural de (Ir. T. n.º 513) zuloa debía interrumpir un estado naturalizado o estético. Llegados a este punto, podríamos referirnos provechosamente a la relación entre la nevada fortuita y las respuestas del grupo a la transformación física del valle bajo la nieve recién caída. Recuperar la diversidad de hechos ocultados por el blanco manto, que en su momento no se reconocieron, podría ser perfectamente la clave de (Ir. T. n.º 513) zuloa. Esa respuesta transitiva a la nieve, ausente en el material accesorio del proyecto, conforma el trabajo preparatorio de la incursión de Aranberri en el cine de montaña con la obra Exercises on the North Side. Vemos ese momento transformador como un ejemplo crítico del surgimiento de la forma y marcamos su sintomatología en el corpus señalando la evidente frustración del artista con la forma, la labor constante de formalización y reformalización, el reciclaje de antiguos proyectos en otros nuevos y más ideales, la insistencia en la inconclusión, el avance a partir del fracaso y una resistencia por su parte ante el formato de la exposición retrospectiva.
Exercises on the North Side es en sí una obra fílmica, con un aspecto ligeramente pasado de moda, que apunta en potencia a un verano dichoso de hace mucho tiempo y a una vida vivida al máximo en un momento dado. Todo alpinista en ciernes conocerá ese marco, situado en el Parque Nacional de los Pirineos: el espectacular valle de Gaube, donde se sitúa el macizo del Vignemale. A media película vemos la vista típica al amanecer: de izquierda a derecha el Petit Vignemale, la forma triangular de Aiguille des Glaciers, justo a su derecha el batiburrillo oblongo de Point Chausenque y el Piton Carré y, por último, la cumbre imponente del Grand Vignemale, con la impresionante pared de la Arête de Gaube a su derecha y algo más abajo.
La acción principal (es decir, las imágenes de escalada propiamente dichas tomadas por un miembro del grupo de tres personas durante su ascenso) se desarrolla en dos segmentos diferenciados que se corresponden con las dos mitades en las que puede dividirse la película. En primer lugar, con lo que parece ser el principio de las di cultades en el contrafuerte nororiental del Petit Vignemale (AD+, 350 m), vemos a un alpinista en lo alto de las losas de aproximación asegurando a su guía en una roca más escarpada. En segundo lugar, vemos la hermosa ruta de nieve y hielo conocida como el Couloir de Gaube (IV+, 600 m), que separa el Piton Carré del Grand Vignemale. Incrustado entre esos dos episodios tenemos lo que podría denominarse una variedad de acciones suplementarias. Por ejemplo, la
película empieza con una panorámica horizontal de un glaciar interrumpida por una toma doble, presumiblemente para reproducir el efecto de un escalador al avistar huellas que ascienden entre las suras. No mucho después vemos tres panorámicas cargadas de tensión hacia lo alto de una cresta, tomadas al parecer desde la cumbre del Col des Glaciers y lo que se antoja como el contrafuerte nororiental de la Aiguille des Glaciers, una ardua ruta rocosa alpina de 350 metros. Con mucha frecuencia, los escaladores optan por una ruta sencilla (como el contrafuerte nororiental del Petit Vignemale) para «tantear» una ruta más difícil de cara a un futuro intento. ¿O quizá se trata simplemente del exceso de fervor que surge al desear conquistar más rutas y escalar cada vez picos mayores? Las lentas panorámicas hacia lo alto de la cresta encierran esa clase de expectativa, pero en la segunda parte de la película sucederá algo muy curioso.
Así, en un momento posterior, precedido por un primer plano de una gura con un abigarrado plumífero rojo que manipula la distancia focal del objetivo de su cámara cinematográ ca, nos encontramos con un zoom de acercamiento y luego de alejamiento, para volverse a acercar a la que se conoce como Voie des Séracs (III/3, 350 m), una ruta por el Col des Glaciers que tiene forma de cuña y separa el Petit Vignemale de la Aiguille des Glaciers. Aparentemente, debemos entender esa secuencia como un ejemplo en tiempo real del momento en que el actor-camarógrafo se familiariza con lo que parece un equipo poco conocido y tal vez anticuado. Queda con rmado en la escena siguiente, en la que tres guras centrales parecen estar debatiendo asuntos técnicos sobre el equipo mientras demuestran su torpeza al manejarlo. Poco después vemos una secuencia de imágenes tomadas con teleobjetivo a última hora del día, probablemente de las mismas tres guras en la cima del Petit Vignemale. Esas imágenes —lo mismo que la escena anterior— las ha captado una cuarta persona que empuña una cámara y que queda en la sombra, alguien que tenemos la tentación de identi car con el artista. Por último, un salto nos traslada de la oscuridad creciente que envuelve los picos circundantes a una escena a media mañana inundada de luz en la que dos grupos de escaladores desconocidos sortean las di cultades de la Voie des Séracs y a la vista típica del macizo del Vignemale al amanecer. Lo que se destaca, mediante una serie de lentas panorámicas, son fotografías que se centran en grupos de alpinistas encordados que se aproximan al glaciar e imágenes variadas que muestran el aumento de las nubes, es el manto de nieve que acaba de caer durante la noche. Todo ello signi ca que la acción suplementaria comprende toda una serie de relatos secundarios que inciden en el hilo narrativo principal y lo condicionan: la acción incluye a grupos desconocidos que escalan en las cercanías, episodios que podrían formar parte del pasado y del futuro, pasajes que señalan los toques metacríticos del artista, que no parece carecer de interés por dejar el rastro de la compleja labor de plani cación y posproducción realizada en la sala de montaje, y que nalmente alcanza un punto de saturación con ese voluble fenómeno conocido como el empeoramiento del tiempo en la montaña.
Catalogo todos esos marcadores de la primera parte de la película porque la legibilidad es un verdadero problema con el que nos topamos al ver Exercises on the North Side. Si bien a primera vista la cinta puede tener el aspecto de proceder de
metraje encontrado o de archivo de una salida de a cionados a la montaña, el montaje de las imágenes presenta, en realidad, una trama principal y una serie de subtramas. Se trata de una narración críptica para quien no dedique el tiempo necesario a encajar las piezas; para quien no sea escalador, nunca haya sentido el fervor por incluir el máximo de rutas posible en una corta salida a la montaña o no haya tenido que soportar condiciones meteorológicas adversas en el refugio Oulettes de Gaube durante días interminables para luego, al cambiar el tiempo, tener que reevaluar sus objetivos. Lo cierto es que la cronología de los hechos está mezclada y encajada; el relato tiene distintos niveles; el montaje de las imágenes se antoja repetitivo. Hay secuencias que se desarrollan al revés; el pasado, el presente y el futuro tienden a plegarse entre sí; avances hacia determinadas rutas a primera hora de la mañana se muestran con un sol radiante al día siguiente. Del mismo modo, unas veces el montaje puede ser brusco o delicado, mientras que en otros casos resulta de lo más evocador por su capacidad de presentar un abanico sorprendentemente variado de estilos fílmicos y puntos de vista. Junto a momentos introspectivos que hacen pensar con claridad en el autor, nos jamos en el ujo de película en mal estado o sobreexpuesta y sin editar, típico del operador de super-8 inexperto. Por último, con las panorámicas repetitivas de un lado a otro de los glaciares, en ascenso por los contrafuertes y en descenso por las crestas, entablamos un diálogo con el entramado y las competencias necesarios para escalar en un entorno montañoso. Los planes de mañana, los sueños de la próxima temporada, los riesgos objetivos y las preocupaciones que asaltan al equipo están presentes junto con la identi cación de rutas presentadas con anterioridad.
La segunda parte de la película empieza con el descubrimiento de que la nieve acaba de transformar el paisaje. Eso nos recuerda el momento de (Ir. T. n.º 513) zuloa que he destacado anteriormente. La nevada «imprevista», que desempeña el papel de modi cación accidental del paisaje, conduce la película de Aranberri hacia las cercanías de su práctica escultural y en dirección a lo que él denomina «desplazamientos puros», un caso en que el relato avanza únicamente gracias a a acción y la transformación. Así pues, la serie de tres zooms consecutivos de los estrechos, en especial de la rimaya que queda a un cuarto de la ascensión del Couloir de Gaube, no puede dejar de llamar la atención, incluso del montañista de sofá. La secuencia marca un nuevo punto de concentración para los alpinistas, así como un nuevo conjunto de preocupaciones. El proyecto anterior de escalada por una ruta rocosa de la Aiguille des Glaciers se ha descartado en favor de una ruta por la nieve y el hielo. Al no haber buenas condiciones para lo primero, se busca un nuevo objetivo. Es un momento crucial de la obra. Y no tan solo porque señale un punto de in exión en el relato o porque se apoye en un recurso narrativo natural en el entorno montañoso, sino en última instancia porque un hecho conveniente de fácil consecución en el mundo visible aporta un acicate para re exionar sobre la inconclusión de la forma. Frente al proyecto que Michel Foucault denominará «la arqueología de las ideas», en este caso la intencionalidad va en busca de «la raíz de su propia historia5». Da la impresión de que la secuencia
5. Véase en especial la forma en que Paul de Man identi ca esa tensión a partir de la arqueología
de las ideas de Foucault y su crítica subsiguiente del gran ensayo de Ludwig Binswanger sobre
se ha rodado desde el balcón del refugio Oulettes de Gaube, visto con anterioridad en la cinta. En los zooms dejamos atrás un peñasco prominente que ocupa un lugar central en la siguiente secuencia sobre el que se sitúan dos escaladores que «conocemos». Tal vez estén evaluando las nuevas condiciones, orientándose para el ascenso que tienen por delante, o quizá simplemente estén haciendo acopio de valor al salir en compañía de los otros grupos más experimentados que recorren ya la ruta. Todo ello supone un preámbulo importante para preparar la exitosa ascensión del equipo de tres montañistas por el Couloir de Gaube; al igual que una secuencia de imágenes de teleobjetivo que muestra a dos escaladores pasando por la rimaya, un montaje de tres personas que aseguran un tramo más empinado, y después dejan sus huellas en una profunda capa de nieve más arriba; y, por último, un equipo de dos que ataca la cascada de hielo casi vertical en lo alto del corredor.
La secuencia permite establecer lo que ya debería haberse entendido como un objeto de deseo imposible. Para el alpinista que llevamos dentro, lo que las nuevas condiciones hacen necesario es la duda y la preocupación previas a la elección de una nueva ruta. Para el artista que llevamos dentro, el mecanismo interior de uno mismo es el que proclama la ley de la sustitución y el intercambio, que supone la posibilidad misma de galvanizar un estado de prominencia en torno a cualquier objeto. Y, para el lósofo que llevamos dentro, se trata de rozar el terreno inestable de la temporalidad en el que nos hallamos todos, que determina la volición o el ejercicio heroico de la voluntad que impulsó a individuos como Anderl Heckmair o Edmund Hillary a conquistar las cimas más altas del mundo en nombre del estado nación o del imperio. Cabe mencionar que la fuerza motriz del alpinista, el artista y el lósofo que Aranberri lleva dentro procede del impulso de algo que no es un objeto en el sentido tradicional, sino precisamente una forma representada y fugitiva de lo escultural que marca, por encima de todo, su ausencia. Pivotando sobre el circuito preestablecido entre nosotros, las aves del Eiger, y los escaladores, sentimos de qué modo los hechos que se revelan galvanizan la fortaleza de nuestros tres alpinistas/cineastas en ciernes, ya que eso estimula la vida imaginativa. Como espectadores caprichosos, estamos situados solapadamente en el puesto de un cuarto miembro de la expedición, con la exibilidad añadida de ser una especie de agente libre con capacidad para adoptar la posición del ojo autoral, así como otras posiciones subjetivas en las cercanías inmediatas. Podemos señalar brevemente las perspectivas fundamentales presentadas, todas ellas en los últimos minutos.
Hacia el minuto siete vislumbramos la dimensión más amplia del marco metacrítico planteado por la película. Vemos a uno de los miembros del equipo lmando con una primera cámara, seguido de un plano a media distancia de dos guras situadas en una protuberancia: una de ellas capta el avance de los tres
el alpinismo, «Verstiegenheit». Paul de Man, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983, p. 37
[Ed. y trad. cast. de Hugo Rodríguez-Vecchini
y Jacques Lezra, Visión y ceguera. Ensayos sobre la retórica de la crítica contemporánea, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1991, p. 56].
personajes principales gracias a una segunda cámara montada en un trípode mientras la otra (el artista, creo) mira distraído hacia una tercera cámara que hace las veces de perspectiva del espectador (que a su vez considero que debe de ser, en última instancia, la del artista). El sujeto observador soporta aquí una presión considerable, ya que esas condiciones sitúan al espectador fuera de la red de relaciones que han gobernado la estructura de la película hasta el momento. Las identidades establecidas, los deseos sometidos a catexis y la distancia o la objetividad asig nadas al problema del relato se desbaratan. Teniendo en cuenta la autorre exibilidad del momento, el progreso narrativo de los tres escaladores principales se representa claramente como algo secundario frente al objeto de análisis principal. Podemos analizar, asimismo, las imágenes (inmediatamente posteriores) que documentan de un modo bastante clínico el progreso de un miembro del equipo al avanzar a paso lento por la nieve estival. Parece que la secuencia tiene como clara meta revelar la cción del metraje en tiempo real desde la perspectiva de a primera persona. Vemos quién lma y luego vemos lo lmado. Más compleja todavía es la acción suplementaria que provee la nueva puesta en escena. Nuestros propios miedos y preocupaciones, considerablemente distintos de las anteriores perspectivas distanciadas del equipo escalador, están conectados de forma directa al circuito de esos individuos. Durante el largo ascenso por el glaciar hasta la base de la ruta nos vemos emplazados en el grueso de los peli-gros objetivos a los que se enfrenta la expedición. Caen tres aludes con todo su estruendo: una pesada placa de viento en la cara oeste del Col des Glaciers, un desprendimiento de nieve suelta en lo alto de la Goulotte Espagnole de la Arête de Gaube y, por último, los últimos restos de nieve na que ha acumulado velo cidad desde la cumbre de Point Chausenque o el Piton Carré. ¿Qué espectador podría no identi carse con esas preocupaciones? Después de eso, vemos las imágenes reales lmadas por el equipo al ascender por el Couloir de Gaube, alcanzar la cima y, nalmente, descender victorioso por las suaves pendientes nevadas de la cara sur del macizo.
La película está, en una palabra, trabajada. La legibilidad de la que carece Exercises on the North Side en un primer visionado se compensa con creces si se presta atención a la cuidada destreza del montaje secuencial, sobre todo al impulso del relato, que curiosamente se vacía de contenido real aparte del proceso de llegar a la cumbre o coronarla, aunque puede cargarse de él con bastante facilidad. En efecto, la ilegibilidad no es más que la consecuencia más visible del ensamblaje de partes fílmicas que en realidad se adapta a una narrativa que opera a contracorriente a partir del contenido, como una serie de cambios entre distintos niveles existenciales. ¡Por algo se trata de una película increíblemente hueca! A diferencia de la primera obra fílmica de Aranberri, Firestone ( 1997 ), en la que el artista aparece presumiblemente como la gura de pelo largo que hace rodar un neumático ladera abajo por montañas cada vez más altas, o incluso (Ir. T. n.º 513) zuloa , donde está presente en forma de la modi cación escultural del paisaje, aunque perdido entre la multitud, da la sensación de que en Exercises on the North Side todo lo que queda del personaje del autor es un entramado de cciones impulsadas mediante una serie de convenciones formales o tropos intrínsecos del cine. Teniendo en cuenta que la p. 99
p. 143, láms. 10, 30, 36, 47
acción, la transformación del entorno y la reacción son la única base de la «escasa» narración, la verdadera labor de crítica radica en otro punto; no está en absoluto en el objeto sino una vez más dentro del sujeto, que se emplea como trampolín para imaginar lo que va a contracorriente del yo desde una posición que sigue la corriente. Visto desde una perspectiva algo distinta, podríamos decir que, en comparación con (Ir. T. n.º 513) zuloa donde la intervención escultural pretende crear un momento de desorden simbólico en la realidad de un estado estético, en Exercises on the North Side la intervención escultural es un hecho utilizado para marcar una modi cación apenas reconocible del ujo homogéneo de la narración. Sin embargo, en ambos casos la función de la escultura es interrumpir una conexión o una senda preestablecidas para experimentar y procesar el mundo con el n de marcar el emplazamiento de un objeto imposible: una acción adaptada a una coordenada temporal y espacial discreta.
p. 73, láms. 12, 50, 56, 57
Una cuestión relacionada con eso se plantea en dos proyectos que se solapan más o menos con la creación de (Ir. T. n.º 513) zuloa y Exercises on the North Side. Las formalizaciones áridas y las elipsis también caracterizan esas piezas y someten la legibilidad a una tensión similar. Asimismo, y dado que se centran en el agua, resulta tentador pensar que esos dos proyectos existen corriente abajo de la nieve recién caída que tiene tanta importancia en las obras fílmicas mencionadas, pero el origen y el ujo nunca son inequívocos en la producción de este artista. Las inversiones metalépticas siempre están íntimamente unidas a un genius loci. En este caso, me re ero a la serie de 23 fotografías de Aranberri titulada Obstáculos para la renovación (2010-2022). A partir del título y los encuadres cercanos de las piedras numeradas reproducidas, deducimos que las imágenes presentan un patrimonio de monasterios e iglesias antiguos próximos a la casa del artista que se desmantelaron, se reconstruyeron y más tarde se reubicaron para dejar paso a distintos proyectos de modernización. A pesar de que la modesta consulta que Aranberri adjuntó a la obra era si esos edi cios reconstruidos preservarían el «espíritu histórico» de la estructura original, la muda resistencia que ofrecen estas piedras a los proyectos hidroeléctricos que las desplazaron es, del mismo modo, un asunto presente. De hecho, Obstáculos para la renovación surgió como rami cación o ampliación de otro de los proyectos de investigación de largo recorrido de Aranberri, el cual llegó a una conclusión provisional en su conocida fotoinstalación Política hidráulica (2004-2010). Se presentó por primera vez en 2007 en documenta 12 junto con Exercises on the North Side. Con sus fotografías aéreas de presas de la península Ibérica enmarcadas, amontonadas, superpuestas y apoyadas contra las paredes de la sala a modo de palimpsesto, Política hidráulica no solo dio una nueva perspectiva al interés del artista por la ilegibilidad y los aspectos esculturales de la imagen, sino que también orientó al espectador hacia la importancia de la duración. Me re ero aquí a la sensación de que la forma solo se completa con el paso del tiempo —por ejemplo, como función proyectiva del hecho de hojear las fotos amontonadas— y más precisamente a partir de la oscuridad de un futuro desconocido. Política hidráulica cristaliza muchos de los motivos recurrentes del artista en cuanto al uso y el abuso de las tierras generacionales, la deambulación solitaria, la observación ecológica y el activismo crítico, las tensiones y las relaciones intergeneracionales, y los lentos
procesos de transformación histórica en los que la ideología se hace visible en virtud de cambios progresivos a largo plazo. Eso es lo que describe Jacques Rancière como la tarea ejecutada por unas «prácticas estéticas» a partir de una «primera estética6».
El valle donde se ubica el embalse de Itoiz, los Pirineos y sus alrededores siempre han tenido una relevancia especial para el artista, pero sus proyectos se extienden en todos los casos más allá de esos lugares marcados por el tiempo hasta otras totalidades. De ahí la importancia de documenta 12. Como mínimo, los proyectos de Aranberri surgen del emplazamiento de la cueva neolítica y el patrimonio antiguo de Itoiz, mediante los procesos de modernización de la península Ibérica durante el fascismo, hasta llegar a los contextos de representación de la documenta y también de las retrospectivas Ibon Aranberri. Vista parcial (Museo Reina Sofía, 2023-2024) e Ibon Aranberri. Entresaka (Artium Museoa, 2024). Por descontado, sabemos que la investigación de Aranberri sobre la administración y la gestión del agua en España empezó con la exploración centrada en Itoiz y después, a lo largo de varios años, fue creciendo hasta incluir muchos otros embalses de la península Ibérica. Sin embargo, Aranberri se resiste a las trampas de una concepción romántica del paisaje defendida por muchos miembros de su generación y se distancia asimismo de las reestructuraciones monumentales del entorno típicas de las modernidades provincianas celebradas por la generación de sus padres. Su universo se dedica constantemente a reinventar, actualizar, ampliar y, por último, interrumpir una estructura recurrente enraizada en la modernización española. Surgen obras de otras, brotan en el paisaje piezas ya preparadas como restos de otra época, los megaproyectos dan forma al agua de modos existentes y no existentes en la geología y, por último, el contexto institucional y en la misma medida el espectador, remodelan esos proyectos en función de otras limitaciones, expectativas y lógicas.
Lo que la vanguardia italiana de la década de 1960 denominaría el «monumento continuo» es aquí decisivo, puesto que Aranberri tiene una concepción totalizadora del desarrollo conectada a la esencia de su obra que en la práctica se amplía a la maquinaría interpretativa impuesta por el observador. De ahí la ilegibilidad, la abreviación, la disposición provisional y la inconclusión de sus proyectos. Su forma de abstracción privativa nos pone a trabajar. Pretende jugar con los supuestos institucionales, los deseos y los criterios históricos que cada uno de nosotros moviliza y encarna como espectador para darles visibilidad y con ello marcar al sujeto como sintomático de la historia interminable de la colonización, la modernización y los objetivos imperialistas que es el paso el tiempo. «Si se pretende ir más allá del formalismo —me dijo el artista en una ocasión— hay que tomárselo en serio». La gran premonición de Aranberri es, en este caso, que la imagen posee en la forma una especie de posibilidad primordial que su reconciliación
6. Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible, Londres, Continuum Books, 2004, p. 12 [Trad. cast. de Mónica Padró, El reparto de lo sensible. Estética y política, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2014, p. 20].
dialéctica prohíbe. Y, con tan poco contenido, es como si la ruina de la forma suplicara esa condición de umbral de un vacío en el que el mundo no puede dejar de entrar en tromba para llenarlo de una manera novedosa —quizá, en esta nueva ocasión, con contenido que desplace la forma para crear posibilidades jamás soñadas—. Eso es para Aranberri el progreso. Así, reventar presas pasa a ser más poiético que nunca y las nuevas formas de captura y control se convierten en un horizonte ineludible.
Alcanzo conclusiones provisionales y telescópicas pero, teniendo en cuenta los obstáculos para pensar los exteriores que bosquejan los proyectos de Aranberri, sin duda es mejor esperar a una ocasión, en algún momento del futuro, en la que la retrospección, los nuevos proyectos o la representación de los actuales ofrezcan un entendimiento mucho mejor de los problemas formales que ahora mismo están surgiendo.

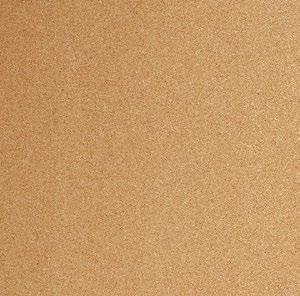















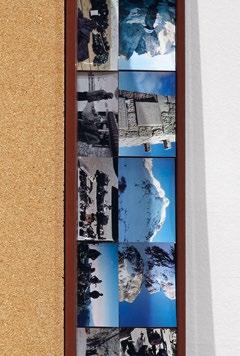





















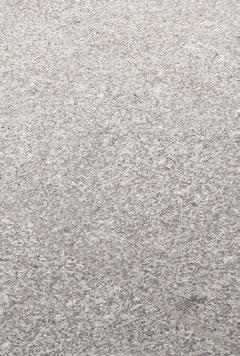




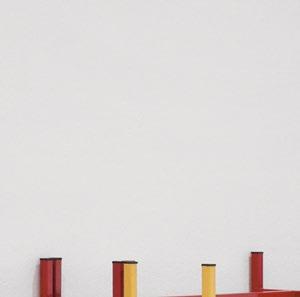





















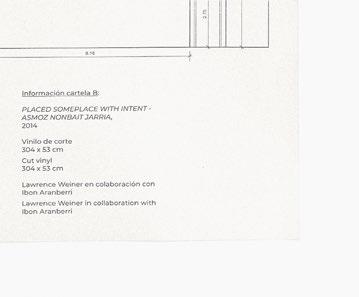

































































































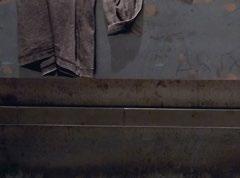



















































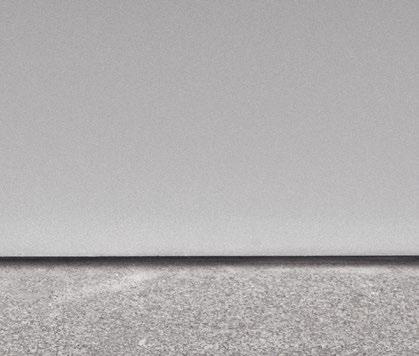












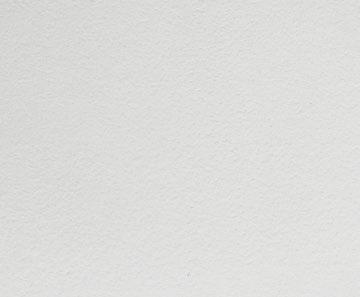











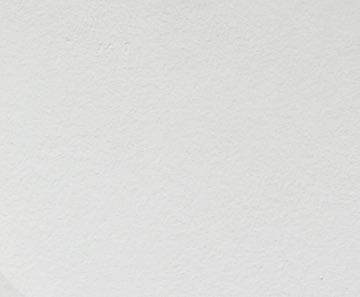



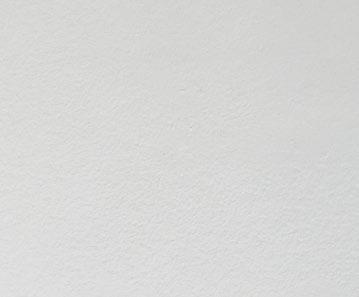




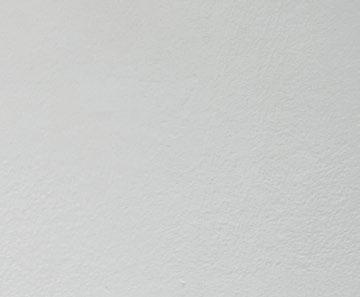








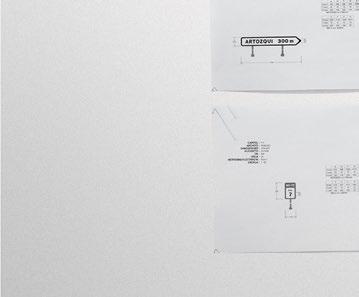

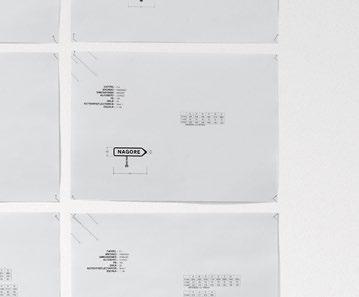
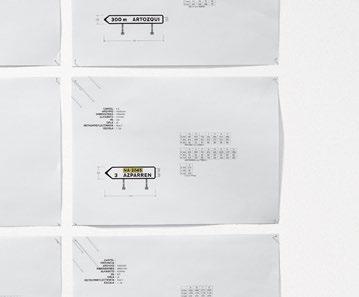







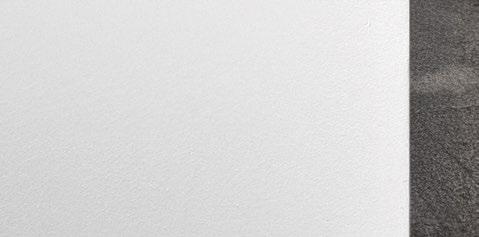































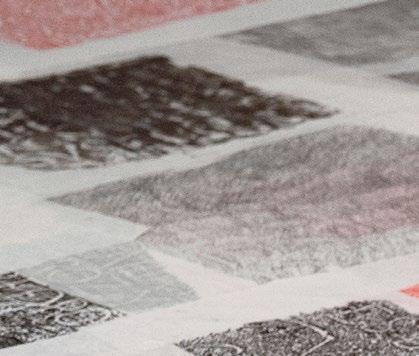
















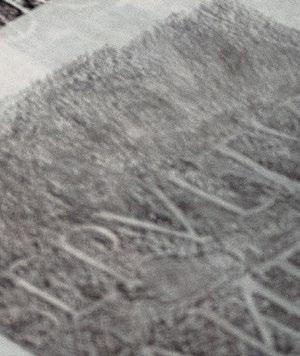
















































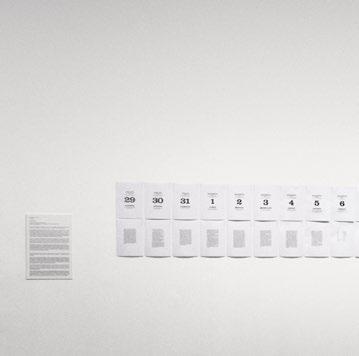
















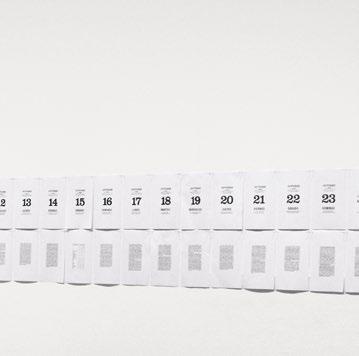




























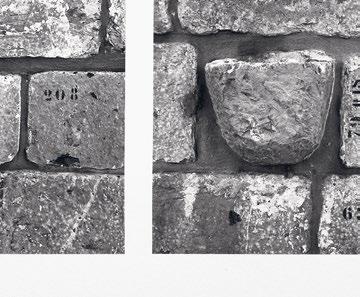
























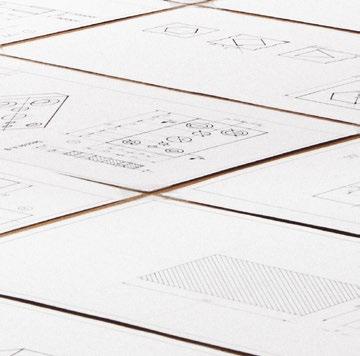






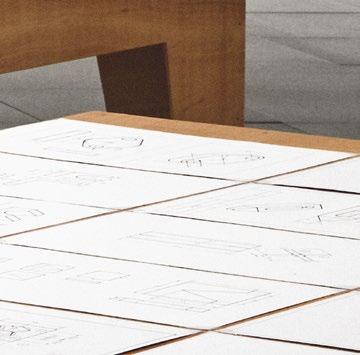









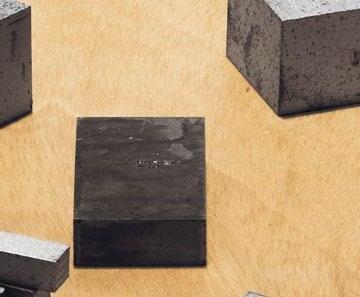










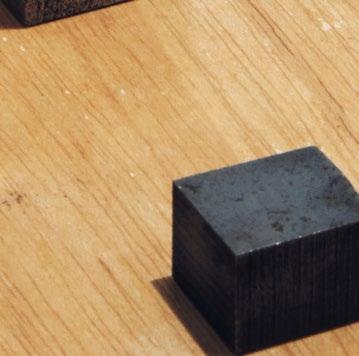











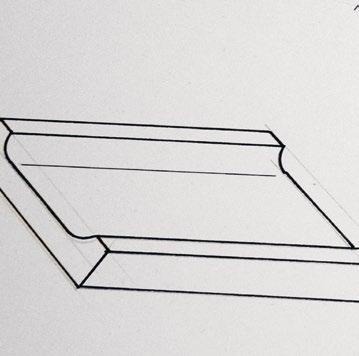


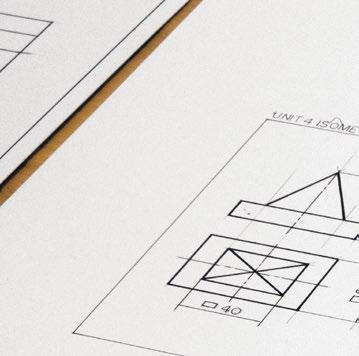


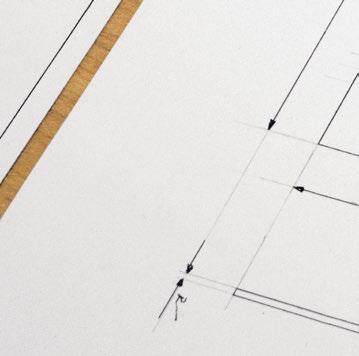


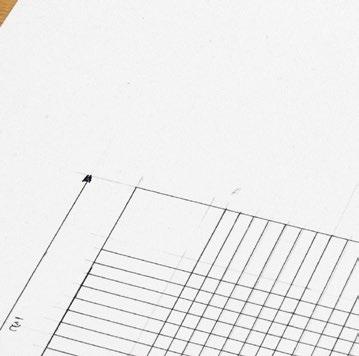









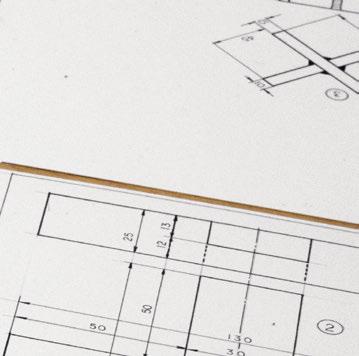












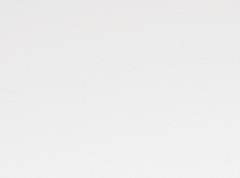

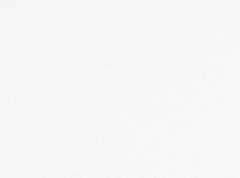






































































































































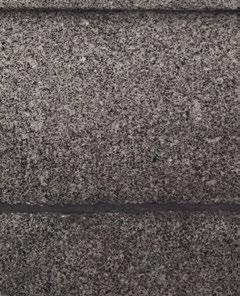
















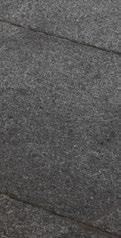
















































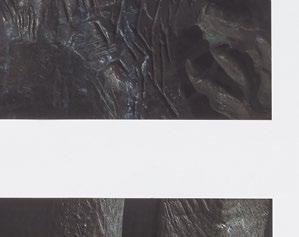













































DI FRONTE E ATTRAVERSO
Miren Jaio
Junio de 2023, Londres
De nuevo dentro de la cueva prehistórica. Pero no ha nevado, ni estamos en el fondo de un cañón de roca kárstica.
Es la primera noche de verano de 2023 y estamos en Londres, en una pequeña sala a oscuras, mirando una pared sobre la que se proyecta un vídeo1. La cámara avanza por el interior de la cueva. De repente, una luz vacilante ilumina la pared y unas pinturas rupestres emergen de la piedra. Rupestres, pero no prehistóricas.
A nuestro lado una joven saca fotos con el móvil. Después de la abstracción de la oscuridad: luz, imagen. En mayúsculas y con pintura negra, los contornos borrosos por efecto de los años y la humedad, se lee «LIBERTAD SEXUAL» y, debajo a la derecha, un «YO» que también podría ser un «YA».
Qué ha cambiado. Han pasado veinte años entre la excursión del grupo a la cueva y el encuentro con el vídeo Barrutik kanpora [De dentro afuera, 2019]. De la visita de 20032 apenas se recuerda la pintada —testimonio probable de usos privados y no regulados de la cueva durante los años de la Transición—. En aquel momento, a principios del siglo XXI en el País Vasco, su mensaje en castellano resultaba —por estar escrito en ese idioma, aunque no solo por ello— disonante, anacrónico, una curiosidad de un pasado reciente y lejano. Dos décadas más tarde y en otro lugar, la proclama de liberación de los cuerpos desde el interior de una cueva interpela de forma renovada a quienes la miran. Lo hace porque las cosas —las formas de vida, lo que se espera— han cambiado.
El reencuentro con Barrutik kanpora es el primero de varios reencuentros con una práctica que se caracteriza por trazar un paisaje afectivo propio, por captar de modo sutil la estructura del sentimiento de su momento histórico. Esta última es una tarea compleja. Porque «la sensación vívida de la calidad de la vida en un lugar y un tiempo determinados»3 se corresponde con una temporalidad dada y, en la obra del artista, extendida a lo largo de tres décadas, con uyen y cristalizan varias temporalidades.
Como en el vídeo que recorre las paredes de la cueva. Ahí está el tiempo histórico, del que dan cuenta las pintadas, que hablan de expectativas y utopías
1. El vídeo formaba parte de la exposición Unequal Diameters, inaugurada el 21 de junio de 2023 en Raven Row, Londres.
2. Barrutik kanpora y la excursión de grupo pertenecen a una familia de trabajos alrededor de la cueva de Iritegi que el artista inicia en febrero de 2003 con el cierre del acceso de la cavidad con unas planchas de acero.
3. Según una de las de niciones que Raymond Williams ofrece del término que acuñó hace seis décadas. Véase Raymond Williams, The Long Revolution, Londres, Chatto & Windus, 1961 [Trad. cast. de Horacio Pons, La larga revolución, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, p. 57].
p. 99 p. 9, lám. 2
modernas, «LIBERTAD SEXUAL» y «YA», pero, también, más arriba, más borrosa y más antigua, «P.U. 1945». El tiempo biológico, el de las colonias de murciélagos, con sus hábitos ciegos e indiferentes, aunque no del todo, a la acción humana. El tiempo profundo, tiempo geológico en el que se conformó la cavidad por efecto del agua, una temporalidad densa, que el sonido del goteo de una estalactita hace tangible. Y el tiempo de los ciclos estacionales, evidente en el largo plano nal: al otro lado del óculo troquelado en la plancha de metal —en el vídeo, plancha convertida en pantalla negra—, un fragmento circular de follaje estival —profusión de hojas y ramas— asoma como un recorte de tela estampada, su continuidad solo interrumpida por las idas y venidas de los murciélagos.
También está el tiempo cinematográ co, tiempo construido que retrata la cueva como una cámara temporal, un espacio negativo donde conviven sustancias, organismos, ciclos, ritmos y distintos momentos: en los dos minutos que dura el paneo de 360 grados, el acceso a la cavidad pasa de estar intacto a estar cerrado por unas planchas metálicas.
Noviembre de 2023, Madrid
La entrada a una cueva que cambia en un abrir y cerrar de ojos; un neumático que rueda ladera abajo y es acarreado ladera arriba, donde la acción será repetida; el per l en sierra de unos pinos que se va alterando conforme el travelling avanza hacia la derecha, aunque lo que se ve sigue siendo lo mismo… La diferencia en la repetición genera cambio —hace, rehace y deshace—, no relato. Es una estrategia formal que elude la linealidad narrativa y produce abstracción. El rodar de un neumático cuesta abajo y el per l de unos pinos recortado contra el cielo. Otro reencuentro reciente, esta vez, frente a unos monitores el día de la inauguración de la primera exposición retrospectiva4. Con dos vídeos, Firestone (1997) y Contraplan (1996). Algo con lo que no se contaba entonces: lo antiguos que son ahora. La imagen analógica no ha permanecido estable. Su calidad ha sido afectada por el paso del tiempo. En aquellos años, todavía se hablaba de la falta de materialidad del medio. Pero en los dos vídeos, el ruido y la suciedad son parte inseparable de la imagen. Le añaden espesor, una cualidad que en algún momento se pensó que la imagen electrónica no podía tener. A pesar de todo, el paisaje les es familiar a quienes miran los monitores el día de la inauguración. A la sensación de cercanía hay que sumar también la de extrañeza. La de reconocer y no reconocer al mismo tiempo. Las preguntas que suscitan los verdes y los amarillos, como quemados: ¿llovió poco ese año?, ¿hubo sequía?, ¿o tal vez es el vídeo el que hace que la hierba aparezca como si estuviera calcinada? Y otras preguntas, que siguen a las anteriores: ¿están los recuerdos teñidos de esos mismos tonos saturados?, ¿son los soportes técnicos responsables de producir discontinuidades entre aquellos momentos y estos otros?, y ¿son ellos también los que hacen posible trasladar la estructura del sentimiento, «la sensación vívida de la calidad de la vida en un lugar y un tiempo determinados», a otro lugar y a otro tiempo?
4. En referencia a Ibon Aranberri. Vista parcial, exposición inaugurada en el Museo Reina
Sofía, Madrid, el 29 de noviembre de 2023
Otros elementos, de los que no se ha hablado y que afectan igualmente a las imágenes en movimiento: la inestabilidad de la cámara, lo impredecible de los movimientos —del neumático que rueda, del autobús de línea desde el que se graba a lo largo de la AP-85—, lo absurdo de las acciones —lanzar un neumático por una pendiente irregular, seguir en un travelling una misma silueta en sierra recortada contra el cielo—… Una mira los dos vídeos como si estuviera frente a cortos de cine mudo cómico.
* * *
Una de las herramientas que el lenguaje tiene para provocar desórdenes en la lógica general, producir interrupciones y momentos de atención, revelar fallas. El humor. En una exposición retrospectiva de media carrera. Una técnica útil cuando se mira hacia atrás. Permite reactivar la relación con materiales antiguos, habilitar nuevas vías de entrada. Hacer, rehacer y deshacer. Espíritu de juego, actitud burlona, instinto de supervivencia.
El humor es también un rasgo de origen en algunas de las obras, que en la retrospectiva se retoma y desarrolla. Un ejemplo: 72 diapositivas en una mesa de luz colgada en la pared. Si se mira la mesa a metro y medio de distancia, como si se estuviera frente a una pintura, resulta imposible distinguir lo que contienen las transparencias iluminadas, aunque esto mismo permite entender el patrón general. Las diapositivas recogen una única imagen, cuya repetición produce un efecto recursivo, incrementado a medida que te acercas.
Como cuando una se acerca a leer la cartela de la obra —Mirando a Madrid desde la distancia (2000-2024)—, y acto seguido reenfoca la mirada en una de las diapositivas y reconoce la acción realizada dos décadas antes: en el centro, una gura que mira hacia la derecha con unos prismáticos desde lo alto de un terraplén. «Mirando a Madrid desde la distancia» en versión multiplicada por 72. Mirar ese mirar desde una sala en el interior del museo nacional. Prolongar y ampliar la onda expansiva del gesto «en rebeldía» realizado hace veintitrés años6. El golpe de efecto. El regador regado.
Cómo modular una onda expansiva, cuando la liberación de energía que sigue a una explosión es necesariamente incontrolable. Pero el campo de operaciones de las obras de arte es el lenguaje y, a diferencia de otras acciones humanas, los efectos y desórdenes que aquellas producen no traspasan el plano simbólico. Idealmente, son capaces de alterar la trayectoria de la onda. Modular su curso. Eludir la entropía. Seguir con el problema. Seguir con el problema dentro de la exposición retrospectiva. Seguir con los asuntos y los materiales de los inicios de una práctica —que son los mismos, p. 31, lám. 4
5. Denominación de la Autovía del Cantábrico en el trayecto Behobia-Bilbao.
6. La intervención fue la respuesta del artista a la invitación a participar en la exposición colectiva Where the grass is green, use it celebrada en el 2000 en la Galería Salvador Díaz, Madrid. En referencia a este trabajo, el artista a rmaba pocos años después: «Surge de la falta de ideas
constructivas acordes con la propuesta, y de la inseguridad (o los ingratos recuerdos que me trae la ciudad). Tiene que ver con el viaje de ida y vuelta, y con la desaparición. Como los forasteros, situándome lejos y sin acabar de llegar, para marcharme por donde vine». Véase Ibon Aranberri, Ibon Aranberri, Arles, Actes Sud, Altadis, 2005, p. 56 [cat. exp.].
p. 17, láms. 2, 5, 6, 44
pero ahora también son otros—. Un ejemplo coetáneo de la acción en el terraplén a las afueras de Madrid. Su título más antiguo, Luz sobre Lemóniz (sin onda expansiva) (2000-2004), hacía referencia a una hipotética acción futura: el lanzamiento de unos fuegos arti ciales sobre una central nuclear que nunca llegó a entrar en funcionamiento7. El título aludía también al potencial de un objeto artístico para resigni car y reparar un lugar convertido en un agujero negro de la memoria colectiva.
A nales del siglo pasado, el edi cio abandonado de la central nuclear se presentaba en Luz sobre Lemóniz (sin onda expansiva) como reverso de un edi cio construido años después en un emplazamiento cercano, un museo de arte contemporáneo8. El museo se inauguraba en un momento de optimismo9, que contrastaba con el clima de desánimo generado por el con icto sociopolítico, del que el edi cio de la central nuclear, prematuramente convertido en ruina, era residuo y evidencia.
En la retrospectiva, la instalación, ahora con un nuevo título, Mapa interrumpido10, continúa señalando un espacio aún hoy en suspenso del territorio local. En una pequeña sala del museo, acumulación y despliegue de materiales: un diaporama con imágenes relacionadas con la geografía física y mental que rodea la central —fotografías, dibujos y mapas de archivo, además de imágenes del artista—, un amontonamiento de camisetas impresas para una futura concentración y las maquetas de varios proyectos arquitectónicos irrealizados para la central nuclear que no llegó a funcionar. La instalación como un espacio en el que con uyen pasado, presente y futuro, un espacio abierto y especular, en el que coinciden y se apilan todas las versiones posibles del lugar. También las entrópicas. «Tronco sauce, Peonía roja, Candela intermitente fucsia»11. Formas y colores que se hacen y deshacen en la oscuridad de la noche.
* * *
Acercarse de nuevo a la cartela que acompaña las 72 diapositivas de la mesa de luz en la exposición retrospectiva. Leer otra vez el título que describe una acción, mirar de lejos una ciudad. Comprobar cómo la recursividad del gesto —mirar desde la distancia en el tiempo un mirar desde la distancia en el espacio— no pierde su efecto mareante en ese segundo mirar.
7. Construida por la empresa eléctrica Iberduero (posteriormente Iberdrola) en la década de 1970, la central nuclear de Lemoiz formaba parte de un plan de construcción de varias centrales en la costa vasca. El proyecto de nuclearización provocó la aparición de un movimiento social y cultural de oposición que contó con el apoyo de buena parte de la ciudadanía vasca. ETA se posicionó contra el plan y realizó distintos atentados contra directivos y trabajadores de la central. En 1984, el proyecto quedó paralizado.
8. En referencia al edi cio que aloja el Museo Guggenheim-Bilbao, obra del arquitecto Frank Gehry inaugurado el 19 de octubre 1997, así como principal responsable del conocido como «efecto Bilbao».
9. En referencia al clima de esperanza generado por la rma del Pacto de Lizarra-Garazi el 12 de septiembre de 1998, que condujo al anuncio por parte de ETA de un «alto al fuego total e indenido» el 16 del mismo mes. Después de una serie de negociaciones frustradas con el gobierno del Estado español, la organización anunció el n de la tregua el 28 de noviembre de 1999.
10. Con ocasión de la exposición Organigrama en la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona en 2011, la obra tuvo como título Luz de Lemóniz / Diseño de nuestro desarrollo. Ría y acantilado (2011)
11. Nombres técnicos de las tipologías de los fuegos arti ciales que aparecían recogidos en unas hojas en la instalación de la exposición retrospectiva.
Alejarse de la ciudad. Un desplazamiento estratégico —y también una vuelta a casa— que de nirá la metodología del artista en la primera década del siglo, años de euforia expansiva y celebración acrítica del crecimiento —pronto se olvida, aunque poco haya cambiado—. Lo que se mira a través de los prismáticos es el lugar que representa el espacio social de los seres humanos. También lo que queda fuera de sus límites, esos otros espacios en los que la ciudad se expande y desborda.
El extrarradio, las afueras, el campo, el medio natural, la super cie terrestre, la atmósfera que la rodea... Todos ellos espacios periféricos sometidos a la acción humana, a los actos de cultura. Actos de cultura como los embalses. Infraestructuras que transforman de modo radical el paisaje. Grandes operaciones de modelado escultórico. De desocupación y ocupación espacial. Actos de violencia sobre el territorio que evidencian una fractura general. Su escala es tal que resulta difícil recordar cómo era antes el lugar.
Buscar en la retrospectiva el apilamiento de doce señales de trá co que ya no señalan nada —no lo hacen porque el lugar del que las arrancaron las excavadoras dejó de existir hace tiempo—. No encontrar el apilamiento. La escultura tiene ahora una forma nueva.
Hace dos décadas, las señales inservibles de Dam Dreams [Sueños de dique, 2004] se presentaban apiladas, sus mensajes indicadores de direcciones, prohibiciones, distancias y nombres, de cara a la pared, silenciados, en un gesto —una operación de lenguaje— que reiteraba el efecto de anulación de la acción de las excavadoras al arrancarlas de su sitio. Solo un mensaje con pintura blanca, visible en el metal de la cara posterior de una señal: «SOS ITOIZ»12.
Dos décadas más tarde, ha vuelto a cambiar la escultura que habla en su título de sueños anegados y condenados —donde dam [presa] es también damned [condenada] . A los materiales antiguos se les suman otros nuevos. El tiempo transcurrido es uno de ellos. Otro, el espacio de la retrospectiva. La plasticidad de los materiales todo material es plástico y todo es susceptible de convertirse en material; también un título permite generar un nuevo encuentro, escapar a la captura y fosilización de las formas, trabajar en cada ocasión como si se estuviera frente a una página en blanco.
Doce hojas DIN-A3 dispuestas en dos columnas. Las señales inservibles colocadas de cara a la pared se presentan ahora dibujadas sobre papel. Cada una en una hoja, su silueta va acompañada de las especi caciones técnicas detalladas de una hoja de fabricación —cartel, dimensiones, retrorre ectancia, etcétera—. Antes de convertirse en objetos de uso y, más tarde, en evidencias forenses del pasado reciente, estas estructuras metálicas que muestran rastros de su paso por el
12. Pintada probablemente realizada por personas vinculadas a Solidari@s con Itoiz – Itoitzekiko elkartasuna taldea, el movimiento ciudadano
creado en 1995 para protestar contra la construcción del pantano de Itoiz en Navarra.
p. 45, lám. 9
mundo —marcas de golpes, restos de gra ti y cemento— fueron representaciones grá cas, diseñadas siguiendo unos criterios de estandarización. Arrancadas de su lugar, las señales han sido devueltas a un régimen fuera del tiempo de los objetos y las cosas, un régimen que ordena, clasi ca y regula, y del que por otra parte nunca salieron.
En una esquina de la retrospectiva, el inventario compuesto por doce hojas impresas digitalmente —escultura replegada y también expandida— invoca ese régimen, el de las pautas de estandarización que rigen las formas de vida contemporánea —un plan de ordenación del territorio, la tipografía de una señal de tráco, la etiqueta de un cartucho de tóner, el protocolo burocrático de cesión de obra de un museo, la manera en que los visitantes se mueven por una sala de exposiciones, etcétera13.
La hoja de papel, artículo de papelería. Originalmente concebida para dibujar o escribir sobre ella, ahora es más fácil encontrársela sobre la bandeja de salida de una impresora, en una pila junto con otras hojas. Objeto ordinario, reproducible y asequible. Y, también, posiblemente, por el efecto combinado de la desaparición de los bosques y el avance de las pantallas —con las que escribimos y dibujamos, con las que leemos—, recurso en vías de desaparición, aunque no parezca así cuando se mira el ritmo regular y diligente con el que las hojas van depositándose en la bandeja de la impresora. Otra esquina de la exposición. Más hojas de papel. También de formato estándar. En este caso, no recogen una imagen digital diseñada previamente. En Inverted Schemes [Esquemas invertidos, 2003] una serie de dibujos a lápiz puntean el espacio de con uencia de dos paredes. Señalan un doble reencuentro vivido por el artista en tiempos recientes: el regreso a la cueva14 —un regreso que no es físico, sino que se hace a partir de la memoria— y el encuentro de la mano con el papel, con el dibujo del natural. Este último ha traído consigo un refrescamiento de las maneras de hacer, un cambio de escala en la relación con las cosas —tocar el papel con la mano, mirar con la mano, pensar con la mano, etcétera.
El dibujo del natural como espacio para la fabulación. Dos murciélagos dibujados bocabajo en una hoja. La especie animal en peligro de extinción. Criatura inofensiva y vital para el mantenimiento del equilibrio ecológico, su gura se ha asociado tradicionalmente a la idea de lo monstruoso, de lo otro. El mamífero volador nocturno, que lee el espacio con la ayuda de sus oídos, como imagen de un mundo al revés —de las potencialidades de mirar al revés—. Sus formas opacas y cerradas sobre sí mismas resultan extrañas al ojo. Más cerca de lo abstracto que de lo gurativo, recuerdan vagamente a la silueta de un mejillón.
13. En una conversación posterior con el artista, este explica que las excavadoras nunca llegaron a arrancar las señales de sus emplazamientos. No hubo necesidad de ello, en ningún momento se las consideró de interés, ya que iban a quedar igualmente tapadas por el agua. Por otra parte, los elementos que componen Dam Dreams no son «evidencias forenses del
pasado reciente», sino señales fabricadas industrialmente ex profeso a partir de las señales desaparecidas. La descripción realizada es, por tanto, una cción sugerida por una instalación vista únicamente a través de fotografías.
14. Así como a las casi cincuenta cuevas visitadas durante el proceso de trabajo previo a la intervención en la cueva de Iritegi.
Julio de 2022, Avellanedo
Otra exposición15 y otra hoja de papel. Esta última pertenece a un almanaque, donde a cada hoja le corresponde un día. El calendario como forma de espacializar y contabilizar el paso del tiempo. Cuando llega un nuevo día, se arranca la hoja del anterior. La repetición diaria del gesto que certi ca el dato objetivo: hoy ya no es ayer.
Esta vez la hoja se presenta como imagen estática en una pantalla de ordenador. Al día siguiente, se imprimirá por las dos caras y se colocará sobre la mesa, en un montón donde descansan las hojas de los días que han transcurrido desde la inauguración.
La exposición no se parece a las anteriores. Su escala es doméstica, también su contexto. Se presentan dos obras, Almanaque (2022) —desplegada a lo largo del tiempo— y Compendium (2022) —que en ese momento aún no tiene nombre—. Las dos se han producido en el lugar y con el lugar, lo cual quiere decir que se han hecho con la gente de allí.
El lugar es una aldea en la ladera norte de una zona montañosa cercana a los Picos de Europa. Como tantas otras poblaciones rurales, está despoblada. Conforme la gente fue marchándose, el bosque fue abriéndose paso, acercándose a la aldea, cercándola, en un proceso inverso al que se ha dado en otros lugares.
El bosque que rodea la aldea fue tradicionalmente un recurso vital de su economía, también uno de los motivos de su vaciamiento en las últimas décadas. Muchos del pueblo marcharon a otros lugares para dedicarse a la tala de árboles y proveer de madera a la industria papelera.
La gente, la que vive en la aldea y la que emigró, ha prestado las herramientas en desuso utilizadas para el corte y la tala de árboles que forman Compendium. Los aperos, desprovistos de función, tienen ahora un carácter etnográ co, aunque el modo en que se disponen en el estudio —durante unas semanas, sala de exposiciones— tiene poco que ver con el ordenamiento museográ co. Los objetos expuestos son una ventana a formas de vida desaparecidas, a una estructura del sentimiento concreta, que en la aldea de la ladera norte de la montaña remite a un catálogo de gestos, saberes e historias escuchadas. Una vez terminada la exposición, las herramientas serán devueltas a quienes las prestaron.
Agosto de 2007, Kassel
Otro encuentro con la ladera norte de la montaña, aunque en este caso —una obra en la gran exposición colectiva hace casi dos décadas16— la montaña es otra. También la estructura del sentimiento, en ese momento igualmente anacrónica, que evocaba Exercises on the North Side [Ejercicios en el lado norte, 2007].
La instalación de Kassel tenía como elemento central una proyección en 16 mm que recogía una sucesión de tomas sin editar de una montaña en la vertiente francesa de los Pirineos. Las tomas —ejercicios de retrato de la montaña y de
15. En referencia a Almanaque, exposición inaugurada el 30 de julio de 2022 en La Pared, iniciativa que Filiep Tacq organiza en el estudio de su casa en Avellanedo, Valle de Liébana, Cantabria.
16. En referencia a documenta 12, inaugurada en Kassel el 16 de junio de 2007
p. 151, lám. 29
p. 157, láms. 28-29
p. 81, láms. 13-16
registro de un ascenso— estaban realizadas por un grupo de jóvenes montañeros sin experiencia en el manejo de una cámara de cine. Otro elemento de la instalación, un alineamiento de vitrinas, acogía materiales relacionados con la producción cinematográ ca —diapositivas con fotos jas del rodaje, hojas de contacto en blanco y negro, dibujos y títulos de crédito en acetato... —, tal vez en alusión a una película por venir.
Exercises on the North Side se detenía en el encuentro de dos fenómenos modernos: la práctica del montañismo —nacida a nales del siglo XVIII y vinculada a una visión romántica del paisaje y de la aventura— y el dispositivo técnico del cine —sucesión de fotogramas que genera una ilusión de movimiento y, por ello, técnica más adecuada que la pintura o la fotografía para el registro de acciones—. Lo hacía en un momento en el que ambos, práctica y dispositivo técnico, habían cambiado, así como nuestra relación con nociones como sujeto colectivo y sujeto individual, acción y registro, experiencia y lenguaje.
A la entrada del nuevo siglo, la asociación cultural entre la gura de la cordada —el grupo de alpinistas que asciende a lo alto de la montaña— y la de la militancia política pervivía a través de gestos pequeños y marginales, si bien cargados de signi cado. Exercises on the North Side recogía materiales no directamente relacionados con la producción de la película, aunque cercanos a la experiencia de los jóvenes montañeros. Unas fotografías dentro de una vitrina muestran detalles del tronco dañado de un árbol. Son los rastros dejados por la destrucción anónima de un pequeño monumento encastrado en el tronco, un piolet en homenaje a un compañero del club de alpinismo fallecido en un accidente.
La participación de una pequeña comunidad de individuos a los que unen vínculos que, siendo prácticos, devienen afectivos, es —como en el caso de los vecinos de la aldea que cedieron las sierras heredadas— un elemento clave para entender el proceso y la forma nal de Exercises on the North Side, una obra en la que se reconoce una metodología de trabajo aplicada de manera consistente a lo largo de años de práctica.
Esta metodología se caracteriza por generar situaciones que dan inicio a procesos extendidos en el tiempo y que implican entablar un diálogo con interlocutores diversos. En estos procesos, desde fuera, la pulsión por producir algo resulta clara desde el comienzo, aunque la nalidad concreta se presenta diluida, es ambigua. En ocasiones, esta puede proyectarse como un horizonte metafórico —lanzar unos fuegos arti ciales sobre una central nuclear, provocar una avalancha en la alta montaña…—, que ayuda a quien mira desde fuera a visualizar el objetivo, mientras que a quien está dentro le permite centrarlo sin llegar a cerrarlo, para de ese modo seguir empujando.
Observar, sopesar, proyectar. Mirar desde la distancia para modular la trayectoria, una táctica que recuerda más al estratega que al antropólogo. El objeto artístico entendido no solo como resultado de una acción, sino como acción en sí misma —un modo de entender la práctica en el que se reconoce la in uencia de las prácticas posminimal del siglo pasado—. Una acción sostenida que produce efectos, no necesariamente perceptibles en un primer momento.
* * *
Entablar un diálogo continuado con distintos interlocutores como herramienta que inevitablemente produce crítica institucional. Los interlocutores pueden ser individuos independientes —el amigo cámara que lmó el rodar del neumático en Firestone—, pertenecer a un colectivo —el grupo de artistas que visitó la cueva en 2003, los jóvenes montañeros del club de alpinismo… — o representar una institución —los responsables de la sociedad de ciencias en los trabajos alrededor de la cueva, de archivos históricos de compañías hidroeléctricas en la serie sobre las grandes infraestructuras...—. A través de una negociación sostenida en el tiempo, uno se asegura que, aunque la escala de su relación con la institución nunca será «uno a uno», la relación sí puede llegar a serlo. La conversación como acción generadora de efectos.
Octubre de 2005 – abril de 2024, Vitoria-Gasteiz
Dos encuentros con un mismo trabajo. El primero y el último encuentro. En un mismo lugar, el museo nacional. El contexto del primer encuentro era una exposición colectiva17. El del último, una exposición retrospectiva18, que sigue en el tiempo a la que se inauguró meses antes en el otro museo nacional, y que no es una variación de aquella, sino que se presenta como una nueva exposición.
En los dos casos, Política hidráulica (2004-2010) se muestra de forma incompleta y parcial. En la exposición colectiva de 2005, lo hacía como obra en proceso. La decena de fotos de distintos tamaños enmarcadas y colocadas sobre una repisa de madera anunciaba la acumulación de casi un centenar de fotografías realizadas a lo largo de siete años que conformará la serie nal.
En 2024, la obra vuelve al museo como fantasma de la primera versión incompleta. La repisa y el apilamiento de fotografías no forman una única entidad, sino que se muestran espacialmente disociados. La repisa ocupa una esquina de la gran sala central. El apilamiento de ocho fotografías no se encuentra lejos, aunque la distancia mental con respecto de aquella es grande. Para encontrarlo, hay que retroceder unos metros hasta la entrada de la sala y girar a la izquierda para entrar en un pasillo anejo, un espacio dedicado —tal como indica el vinilo que una de las ocho fotografías tapa parcialmente— al almacenamiento y consulta de los fondos documentales del museo.
La obra devenida icónica que hace un guiño a su historia y se presenta despiezada y desplazada sin perder su carácter completo. La capacidad del fragmento para evocar la totalidad. Seguir una lógica modular y tratar la pieza escultórica como material maleable y plástico, adaptándola a las circunstancias de cada nueva ocasión. Una lógica que compone, recompone y descompone, entra, sale y vuelve a entrar, y que se aplica de igual manera a la propia exposición.
17. La exposición Ibon Aranberri, Iñaki Garmendia, Azucena Vieites, inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz, el 27 de octubre de 2005, presentaba la obra de los tres artistas premiados en la edición XVIII de los premios Gure Artea.
18. En referencia a Entresaka, exposición inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz, el 26 de abril de 2024
p. 73, láms. 12, 50, 56, 57
En Política hidráulica, la unidad modular articuladora es cada una de las casi cien fotografías enmarcadas de distintos tamaños que componen la obra. Dentro de cada marco se muestra una vista aérea de uno de los pantanos proyectados en la década de 1930 en la península Ibérica, en su mayoría construidos en las décadas siguientes. Todas las imágenes son diferentes, como distintos son los encuadres, los tipos de presa y el paisaje circundante, aunque todas retratan lo mismo, la obra de ingeniería, la masa de agua contenida entre los muros de hormigón. Las fotografías pertenecen a una tipología reconocible, seguramente vista antes como elemento decorativo en portales de edi cios, salas de espera, despachos y o cinas de empresas e instituciones públicas, hoy acaso desaparecidos o renovados.
El amontonamiento de fotos enmarcadas pertenece a la gran familia de trabajos desarrollados a lo largo de una década cuyo objeto de análisis es la construcción de embalses y pantanos como parte de los programas de modernización del siglo XX. Como sucedía en Dam Dreams, la instalación de las señales de trá co de cara a la pared, aquí se hace uso de la operación lingüística para señalar y ampli car los desórdenes que las grandes infraestructuras públicas provocan en el territorio. Así, si la silueta irregular de color azul de un embalse cualquiera indica el borrado de una estructura de sentimiento especí ca —de la cultura material y los modos de vida desaparecidos bajo las aguas—, en la superposición de espacios aplanados, indistintos, discontinuos y fragmentados de Política hidráulica, ese borrado se ve multiplicado casi por cien.
Julio
de 2010, Silos
Una proyección de diapositivas al fondo de la sala abovedada de la abadía benedictina. Entre el haz de luz del proyector y el muro de sillería se interpone una estructura metálica que hace de pantalla. Sobre ella, imágenes en blanco y negro de muros de piedra y piedras sueltas colocadas en el suelo. Las fotografías forman parte del archivo de la corporación hidroeléctrica ubicado en distintos lugares que el artista ha visitado. Recogen vistas del desmontaje de varias construcciones de valor histórico —iglesias medievales, puentes y necrópolis de época romana...—, que en el primer tercio del siglo pasado fueron trasladadas piedra a piedra a una nueva ubicación años antes de iniciarse las obras de una futura infraestructura. Una de las diapositivas muestra una foto en detalle de una espadaña enlucida que acoge dos campanas, cada una dentro de un vano y atada a un yugo de madera. El sistema rudimentario —piedra, metal, madera— permite que las campanas, símbolo comunitario en el mundo agrario19, cumplan sus funciones, den las horas o convoquen a la población desde lo alto de la iglesia rural.
Las campanas reaparecen en otro lugar de la sala abovedada de muro de sillería. Forman parte del grupo de fotografías en color instaladas sobre la estructura
19. Visigodos y mozárabes daban a la campana la denominación de signum, según Joaquín Díaz en «Nubes y campanas. Bajo el signo del signum», en VV.AA., Pensar la tradición. Homenaje al profesor José Luis Alonso Ponga, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, Fundación Centro Etnográ co Joaquín Díaz, 2021, pp.119-131
metálica modular, transparente en casi todos sus tramos, y que recorre y articula el espacio como un segundo muro. Las fotos en papel ofrecen detalles —lienzos de muro, piedras labradas numeradas, capiteles, arcos y dovelas— del estado actual de los edi cios desplazados y vueltos a construir.
En la fotografía de las campanas, la espadaña se ha sustituido por una moderna obra de ingeniería, una cubierta reticulada de color blanco. El contraste entre la liviana y tecnológica estructura tubular y las dos supervivientes de la cultura material rural es grande. Tanto que estas parecen estar suspendidas en el vacío, dando las horas fuera de lugar, o no dándolas, convocando a una comunidad que ya no está. Recuerdan vagamente a dos murciélagos bocabajo dibujados en un papel.
La exposición en la sala del monasterio, a la que se accedía descendiendo varios tramos de escaleras, continuaba con los trabajos dedicados a las grandes infraestructuras del siglo XX . El asunto en el que se centraba Gramática de meseta (2010)20 era la pérdida y el cambio de función de los edi cios y de los elementos que los componen por efecto de los desplazamientos y las descontextualizaciones, su conversión de objetos de uso en piezas de patrimonio cultural.
Otro objeto replicado en dos lugares. Una excepción. Esta vez, la fotografía antigua proyectada en la secuencia de diapositivas reaparece, no como imagen sobre la estructura metálica modular, sino como objeto físico. Lo hace al inicio de la exposición o, más bien, fuera de ella, en lo alto de las escaleras que conducen a la sala abovedada.
Encastrada dentro de una estructura reticulada que hace las veces de peana, la estela funeraria de la necrópolis de época romana ha sido testigo a lo largo de su vida de diferentes traslados y reutilizaciones. La estela con decoración en relieve de estilo vernáculo solo conserva su parte superior. Tiene la forma de una pieza cuadrangular de granito con dos hendiduras laterales y un motivo de disco solar de radios curvos en el centro. Las hendiduras fueron practicadas en la piedra con el objeto de incorporar la estela a la fábrica de una iglesia visigótica pocos siglos después de ser labrada21. Una vez desmontado el edi cio, se decidió no incorporarla a la nueva construcción. De esta manera, la estela mutilada del disco solar y de la forma anómala perdió su segunda función y pasó a convertirse en pieza de patrimonio cultural, objeto de museo —destino nal de las cosas cuando estas, en un proceso inercial, pierden toda función.
Al igual que sucedía con las formas invertidas de las campanas y los murciélagos, de nuevo el humor, el espíritu de juego. La posibilidad improbable y remotísima de que la estela milenaria que recuerda por su forma a la pieza suelta de un engranaje y tiene en su centro un disco solar con radios curvos resbale de la estructura metálica y —como un neumático que rueda ladera abajo— caiga
20. La exposición Gramática de meseta, organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se inauguró el 14 de julio de 2010 en la Abadía de Santo Domingo de Silos, Burgos.
21. La estela funeraria, procedente de la necrópolis de Muelas del Pan, Zamora, formaba parte de los relieves que se reutilizaron en la fábrica de
San Pedro de la Nave, Zamora. Con la construcción del embalse de Ricobayo, y a iniciativa de Manuel Gómez-Moreno, la iglesia visigótica construida entre nes del siglo VII y principios del VIII a orillas del río Esla se desmontó y trasladó piedra a piedra a su actual emplazamiento, El Campillo, entre 1930 y 1932
dando botes por las escaleras hasta detenerse en el sótano frente a la sala abovedada, donde alcanzará su máximo grado de entropía y desorden.
Abril de 2024, Vitoria-Gasteiz
Un descansillo entre dos tramos de escalera y varios vinilos pegados en una esquina, uno encima del otro formando una columna. Son fotografías en color, vistas de detalle a gran escala de un muro con piedras labradas numeradas en un estridente color rojo. Estamos, no hay duda, frente a una intervención que continúa la serie dedicada a los desplazamientos de edi cios y construcciones iniciada con Gramática de meseta.
Sin embargo, la arquitectura del edi cio que acoge la intervención efímera poco tiene que ver con el muro de sillar del monasterio benedictino. Todos los elementos —las paredes estucadas en las que se ha jado el vinilo adhesivo, el pasamanos de acero inoxidable, el suelo de granito pulido— delatan que nos encontramos en el interior de un edi cio de reciente construcción, probablemente un espacio institucional.
El edi cio es el museo de la segunda retrospectiva, la exposición en la que los trabajos se mostraban desmontados, incompletos o a modo de apunte, y donde, siguiendo una lógica modular, las formas aparecían, desaparecían y reaparecían en rincones inesperados, como aquí.
Impresa en colores saturados y escala agigantada, la fotografía del muro de piedra ofrece detalles de una vida a la intemperie —manchas de humedad, vegetación entre las juntas...—. Hay algo incongruente en esa imagen que se pega como una segunda piel a la pared estucada de un espacio de tránsito del museo inaugurado hace dos décadas. Sin embargo, entre las historias de los dos edi cios —el que sostiene y el que está solo como imagen soportada de un fragmento— se entabla un diálogo. Tal como indica el título de la intervención, Obstáculos para la renovación (2010-2022), son historias de inercias y fracasos parciales. En las dos, los edi cios se desplazan.
En la historia del primer edi cio, las piedras se numeraron a la espera de un futuro desmontaje para un traslado que nunca llegó. O que sí lo hizo, en un proceso que recuerda al «Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña». El muro de piedra pertenece a un viejo edi cio dedicado a la actividad pesquera de una ciudad junto al mar. A consecuencia de la ampliación de la zona portuaria de la ciudad —y en un proceso inverso al que se da en los embalses—, la tierra ganó espacio al mar, y el edi cio abandonado, con sus piedras numeradas en rojo a la espera, quedó alejado de la línea de costa y varado en medio de la ciudad.
Esta primera historia interpela al segundo edi cio, el del museo, que tiene igualmente su propia historia de inadecuación y adaptación al medio. Es la historia de un nuevo edi cio en el centro de la ciudad que a principios de siglo desplazó a la periferia un equipamiento antiguo, la estación de autobuses, aunque el plan original para el emplazamiento preveía la construcción de una nueva estación, no un museo. Cuando el plan fracasó, el nuevo proyecto de edi cio hubo de adaptarse rápidamente a la nueva función.
La caja de escaleras es uno de los espacios en los que asoman de manera más clara las di cultades de esta rápida adaptación, los «obstáculos para la renovación».
Conforme subes las escaleras y te vas acercando al descansillo, el tamaño y la saturación del color de la fotografía captan toda tu atención. Solo una vez te paras en el rellano, reconoces el guiño medio oculto que conecta los dos edi cios desplazados: cerca de los números en rojo, se entrevé el rastro espectral de un vinilo arrancado del estuco enlucido —«A0» y una echa hacia abajo—, una huella de la señalética que en el museo ayuda a orientarse por el espacio.
* * *
Llegar a la gran sala diáfana de techos altos y cerchas pronunciadas, el espacio de la retrospectiva en el que los trabajos se presentan incompletos o a modo de cita. Entrar con la disposición de pasearse cómodamente entre fragmentos, como si se visitara un museo de arqueología o unas ruinas clásicas. Comprobar nada más llegar que eso no es posible, que lo que una se encuentra allí no responde a las expectativas.
De nuevo, el golpe de efecto. Ni el espacio expositivo —en este caso, una sala de escala y proporción fuera de lo habitual—, ni la noción de exposición retrospectiva —la selección de obras más signi cativas realizadas a lo largo de una trayectoria— se han dado por supuestos.
En vista de lo que se tiene delante, se diría que el artista ha aprovechado la ocasión de la retrospectiva para tratar de dar respuesta a varias preguntas. Por ejemplo: cómo dotar de sentido a lo hecho desde el momento en el que se está, cómo presentar lo viejo como nuevo, cómo dar cuenta de uno mismo, cómo seguir, cómo no perder el espíritu de juego.
Otra pregunta posible, que recoge las demás y exige ser respondida de modo concreto en el espacio: cómo comprimir treinta años de trayectoria en el aquí y ahora de la sala alargada de techos altos. El artista responde valiéndose de dos elementos de su repertorio, una estructura metálica y un motivo grá co, que trabajan solidariamente en una operación de articulado del espacio.
La estructura metálica modular, Organigrama (2010-2011), es la misma que se mostró en un estadio inicial en el monasterio benedictino. Al año siguiente, ya en su forma de nitiva compuesta por veinticuatro paneles, daba título a la primera exposición antológica del artista y la armaba física y conceptualmente22. En la retrospectiva de 2024, la estructura metálica pierde esa primera función. Ya no sirve para acoger y poner en relación materiales de distintos trabajos. No hace las veces de, según la ocasión, pantalla, pared, colgador, espejo, repisa o mueble expositor. Aquí, los paneles modulares se muestran como forma escultórica autónoma, aunque también —dos o tres materiales imprecisos colgados dan testimonio de un uso anterior— como armazón o lugar vaciado. También como recorrido por el que moverse, aunque el trayecto está lleno de obstáculos que di cultan la circulación y hacen difícil entender el espacio.
El segundo elemento del que se vale el artista es un motivo grá co que le ha acompañado a lo largo de los años23: el per l en sierra de unos pinos recortado
22. En referencia a Organigrama, exposición inaugurada en la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, el 28 de enero de 2011
23. En trabajos sobre distintos soportes como Contraplan (1996), Nature reduced to Cultivation (1998), In pine e ect (2004) y, en la exposición de la que se habla, S/T (Territoire) (2017-2024).
p. 195, láms. 39-41, 53-57, 59
contra el cielo visto pasar desde un autobús. El motivo hace referencia a la especie foránea explotada de forma intensiva y convertida rápidamente en presencia habitual del paisaje. En la exposición, toma la forma de una secuencia sin solución de continuidad, unos cartones serigra ados que atraviesan de punta a punta la gran pared que une la antesala y la sala principal, ocupándola de forma masiva. Punteada por las líneas que trazan las cerchas, la repetición seriada de un mismo fragmento produce un no-paisaje.
Es inevitable leer la exposición en términos negativos, nihilistas: como una exposición vaciada y desnuda, que no se deja ver; como una retrospectiva que, en lugar de «la selección de obras más signi cativas», ofrece una vista fragmentaria e incompleta de una trayectoria. También, por qué no, bien puede ser interpretada como una acción a rmativa24.
Junio de 2023, Londres
Terminar donde se empezó. En la exposición en la que se miraba el vídeo de la cueva. En una sala a oscuras de un semisótano en compañía de gente desconocida el día de la inauguración. Acabamos de subir a la segunda planta por las escaleras del edi cio antiguo. Reformado en tiempos recientes, el interior de escala casi doméstica con paredes revestidas de madera lacada de color blanco mantiene un aire de época. Una serie de dibujos sobre hojas de papel de tamaño estándar recorre el perímetro de la planta iluminada por luz natural. Su colocación sigue una pauta regular, que viene determinada por el espacio entre las molduras del friso de las paredes. La claridad del ordenamiento de los dibujos re eja con claridad la estructura del espacio.
p. 161, láms. 31, 34 24. O, igualmente, como un homenaje a la radicalidad de las prácticas de nales de la década de 1960 y principios de 1970 de cuya in uencia bebe el trabajo del artista. Prácticas que, con su invención de toda una serie de neologismos a la inversa, contribuyeron a ensanchar el campo de visión. Caben citar términos como non-site y displacement de Robert Smithson, anarquitectura de Gordon Matta-Clark, anti-form de Robert Morris o non-art de Allan Kaprow, así como las experimentaciones del arte povera y la arquitectura radical. Otro neologismo digno de
Los 74 dibujos técnicos de Operatori (Operarios, 2021-en curso) son copias realizadas por el artista a partir de los dibujos de los cuadernos de ejercicios que se empleaban en las escuelas de aprendices de la primera mitad del siglo pasado como guía para los futuros obreros industriales. Estos tomaban los dibujos como modelo bidimensional que debían traducir a piezas de acero. Parte de un repertorio estandarizado de formas geométricas, las piezas se muestran en los dibujos como representaciones grá cas en distintas proyecciones —vista en planta, en alzado, lateral—, que en ocasiones van acompañadas por anotaciones que especi can dimensiones, procedimientos y otros. Escritas en distintos idiomas —«Elements of dimensioning [elementos de acotación]», «Tolerancia general»...—, denotan la variada procedencia de los cuadernos.
mención, especialmente tratándose de una exposición, es el concepto de heterotopía acuñado por Michel Foucault, entendido como el lugar que tiene la capacidad de «yuxtaponer en un solo lugar real múltiples espacios, múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles», véase Michel Foucault, «Des espaces autres» [De los espacios otros], conferencia leída en el Cercle d’études architecturales el 14 de marzo de 1967, y publicada en la revista Architecture, Mouvement, Continuité, nº 5, Groupe Moniteur, octubre de 1984, pp. 83-91
Repositorios de formas geométricas y soluciones constructivas, los cuadernos eran herramientas esenciales en los procesos de aprendizaje de un o cio manual que devendrá obsoleto con la llegada de la mecanización y, más adelante, la robotización de los procesos de producción industrial. En cualquier caso, hoy en día el catálogo de formas y soluciones sigue vigente. Estos cuadernos de instrucciones revelan también el vínculo que, entre nales del siglo XIX y la primera mitad del XX, los años de la «era de la máquina», unió bajo la noción común del «o cio» los programas de formación industrial y formación artística de la clase obrera25
Para apreciar el o cio del dibujante de la segunda planta del edi cio antiguo es necesario acercarse a una lámina. La copia es precisa y se ha realizado con extremo cuidado, aunque el dibujo se ha dejado sin terminar. Junto a los trazos en tinta estilográ ca han quedado a la vista las marcas de lápiz que revelan el proceso de hacer el dibujo —las líneas delineadas a modo de directriz visual, las correcciones...—. Estas marcas ayudan a reconstruir el acto de copiar como un proceso que es tanto manual como mental.
Con un esfuerzo de la imaginación, las marcas también permiten trasladarse a una situación en la que una jamás se ha encontrado. Ponerse en el lugar de un obrero industrial de hace noventa años. Reconocer la impronta que el aprendizaje y el desarrollo de un o cio que entrañaba producir formas complejas en el espacio —si bien reproducidas a partir de un modelo recibido— tendría sobre la conciencia de sí de un obrero en un momento en que el trabajo manual todavía estaba integrado orgánicamente en los procesos de producción industrial.
Las marcas de lápiz que deliberadamente no se han borrado también permiten reconocer la mano concreta detrás de las formas dibujadas. La capacidad de la mano para producir formas. La relación entre la mano y la pieza mecánica dibujada. La mano como máquina.
Un trabajo anterior evidenciaba esa relación entre mano y máquina en su título. Makina eskua da [Máquina es mano, 2016]26 se presentó en el museo dedicado a la industria armera de una población vasca situada en un valle con una larga tradición industrial —valle angosto anqueado por el sempiterno per l en sierra de los pinos—. La instalación recogía una colección de matrices y modelos de acero, ejercicios realizados por aprendices del o cio armero. Para reunir los objetos, se contó con la ayuda de antiguas escuelas de aprendices y talleres, así como de los antiguos aprendices.
La instalación daba inicio a una serie alrededor del trabajo manual industrial. También implicaba un cambio en el punto de vista —pasar de mirar desde la distancia a mirar más de cerca— que la imagen de la invitación de la exposición re ejaba de manera ilustrativa: dos manos con las palmas abiertas muestran cuatro ejercicios, pequeños objetos metálicos geométricos, de acabado tosco y apariencia
25. En el contexto especí co del Estado español, las Escuelas de Artes e Industrias, creadas en 1900, se separarían en dos ramas en 1910, las Escuelas Industriales y las Escuelas de Artes y O cios.
26. La exposición de igual título se inauguró el 29 de julio de 2016 en el Museo de la Industria Armera de Eibar, en el marco de Tratado de Paz, Donostia-San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura.
p. 171, láms. 31-35, 59-61
p. 171, pls. 31–33, 35, 59-61
enigmática. El cambio de punto de vista irá acompañado de otro nuevo cambio. Un reencuentro de la mano con el papel. Un refrescamiento de los modos de hacer. El dibujo.
* * *
Volver a la segunda planta la mañana del día siguiente a la inauguración. Pasar de un dibujo a otro rodeando el perímetro de la sala para terminar el recorrido en el pequeño rellano entre los dos tramos de escaleras. Detenerse frente a uno de los dibujos. Allí, un gesto nuevo, un trazo imprevisto, apenas perceptible. El encuentro con una nueva mano. En el margen, unas rayitas de tinta azul que una mano ha trazado con cuidado se suman a la tinta de la pluma estilográ ca y el gra to del lápiz. Reconocer el gra ti. Volver a mirar, no sea que se haya visto mal. Comentar la pequeña acción de sabotaje con la persona que se tiene al lado. La sonrisa del artista al descubrir el gesto travieso.
26. The exhibition of the same name opened on July 29, 2016, at the Museo de la Industria Armera in Eibar, as part of Peace Treaty, Donostia-San Sebastián 2016, European Capital of Culture.
XL Miren Jaio / Di fronte e attraverso

















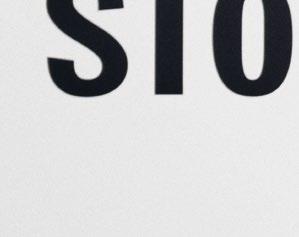











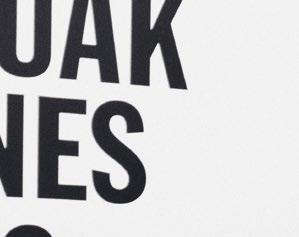





























































































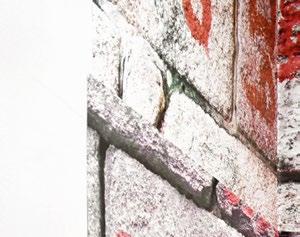


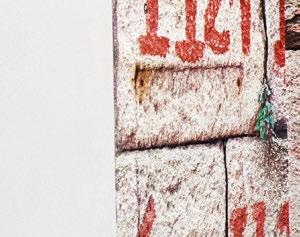










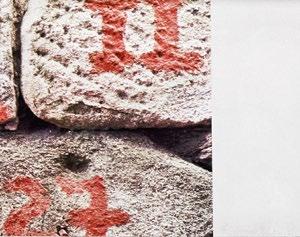













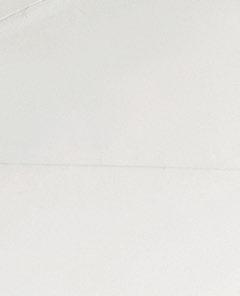









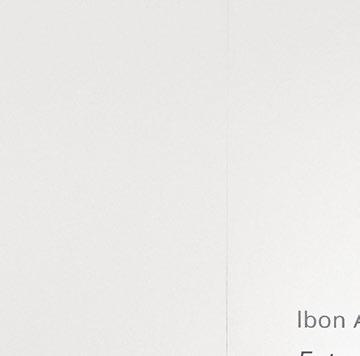





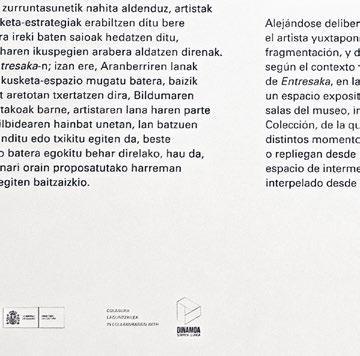







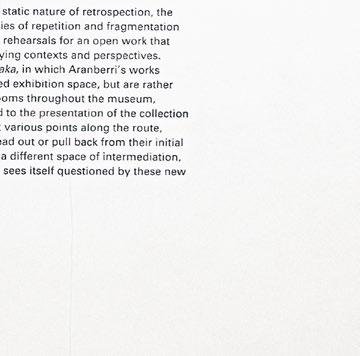







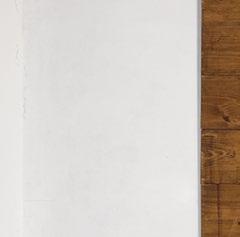

















































































































































































































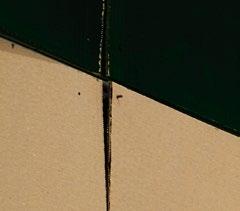





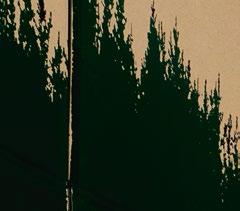

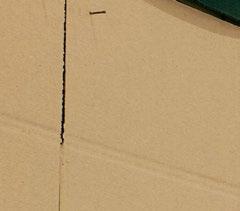





















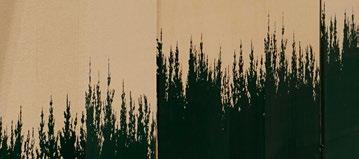


































































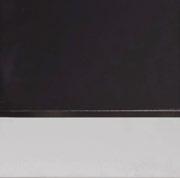





























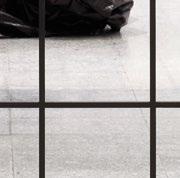


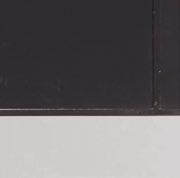















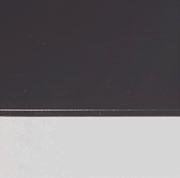

















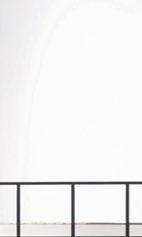













































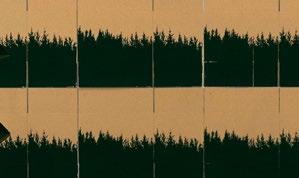












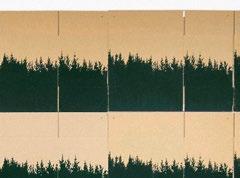



















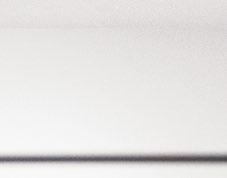














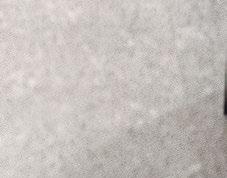
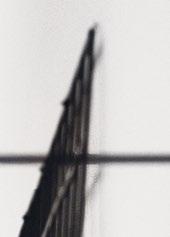









































































































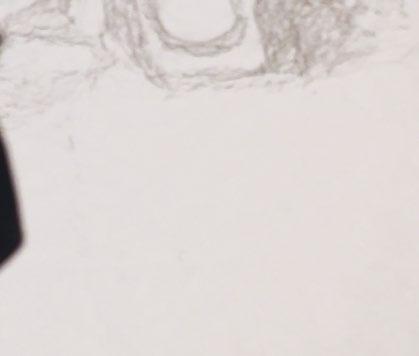

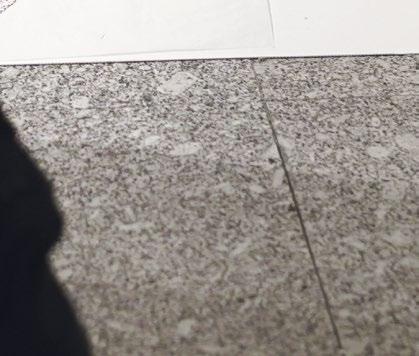



















































































































































































































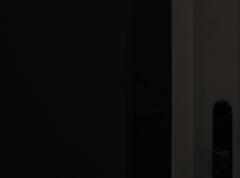





















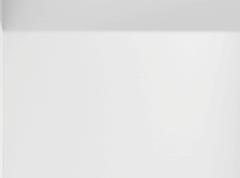















































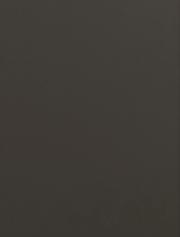
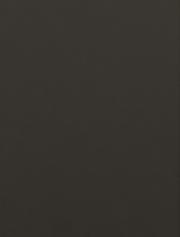














































































Lám. 1 (M) Disorder, 2007 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 2 (M) Contraplan, 1996; Mapa interrumpido, 2000-2004; Disorder, 2007 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 3 (M) Protopaisaje (título provisional), 2003 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 4 (M) Mirando a Madrid desde la distancia, 2000-2024 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 5 (M) Mapa interrumpido, 2000-2004 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 6 (M) Mapa interrumpido, 2000-2004 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 7 (M) Zulo beltzen geometria, 2019; S/T (Detour), 2011 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 8 (M) Zulo beltzen geometria, 2019 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 9 (M) Inverted Schemes, 2003 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 10 (M) Obstáculos para la renovación, 2010-2022; Mar del Pirineo, 2006 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 11 (M) Barrutik kanpora, 2019 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 12 (M) Política hidráulica, 2004-2010 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 13 (M) Exercises on the North Side, 2007 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 14 (M) Exercises on the North Side, 2007 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 15 (M) Exercises on the North Side, 2007 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 16 (M) Exercises on the North Side, 2007 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 17 (M) PLACED SOMEPLACE WITH INTENT / ASMOZ NONBAIT JARRIA, 2014 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 18 (M) Positions (título provisional), 1996 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 19 (M) Cavity, 2005 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 20 (M) Cavity, 2005 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 21 (M) Home & Country, 2018; Basauri, 1998; S/T (Territoire), 1997-2024 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 22 (M) S/T (Territoire), 1997-2024 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 23 (M) S/T (Retratos), 2003; Piedra e intersección, 1994; S/T (Taula), 2003 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 24 (M) Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera, 2014; PLACED SOMEPLACE WITH INTENT / ASMOZ NONBAIT JARRIA, 2014; S/T, 2005 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 25 (M) Dam Dreams, 2004; Mar del Pirineo, 2006 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 26 (M) Itzal marra, 2019; Modelos y constructos, 2014 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 27 (V/G) Itzal marra, 2019 (foto: I.A.)
Lám. 28 (M) Compendium, 2022 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 29 (M) Almanaque, 2022; Compendium, 2022 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 30 (M) Obstáculos para la renovación, 2010-2022 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 31 (M) Laranjak, 1994; Makina eskua da, 2016; Operatori, 2021-en curso (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 32 (M) Makina eskua da, 2016 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 33 (M) Makina eskua da, 2016 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 34 (M) Operatori, 2021-en curso (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 35 (M) Makina eskua da, 2016; Laranjak, 1994 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 36 (M) Sources Without Qualities (2), 2017; Obstáculos para la renovación, 2010-2022 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 37 (M) Sources Without Qualities (2), 2017 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 38 (M) Despoblación (título provisional), 2010 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 39 (M) Organigrama, 2010-2011 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 40 (M) Organigrama, 2010-2011 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 41 (M) Organigrama, 2010-2011; Gramática de meseta, 2010 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 42 (M) Apariencia tridimensional, 2013 (foto: MUSEO REINA SOFÍA)
Lám. 43 (V/G) Gaur Egun (This is CNN), 2002 (foto: I.A.)
Lám. 44 (V/G) Mapa interrumpido, 2000-2004 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 45 (V/G) Modulaciones, 1998 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 46 (V/G) Modulaciones, 1998; Sin título, 2010 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 47 (V/G) Obstáculos para la renovación, 2010-2022 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 48 (V/G) Texto de pared (foto: I.A.)
Lám. 49 (V/G) Disorder, 2007 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 50 (V/G) Política hidráulica, 2004-2010 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 51 (V/G) S/T (Territoire), 1997-2024; Basauri, 1998 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 52 (V/G) S/T (Territoire), 1997-2024 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 53 (V/G) Organigrama, 2010-2011; S/T (Territoire), 1997-2024 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 54 (V/G) Organigrama, 2010-2011; S/T (Territoire), 1997-2024 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 55 (V/G) Organigrama, 2010-2011; Itzal marra, 2019 (foto: I.A.)
Lám. 56 (V/G) Organigrama, 2010-2011; Piedra e intersección, 1994; Política hidráulica, 2004-2010 (foto: I.A.)
Lám. 57 (V/G) Organigrama, 2010-2011; Piedra e intersección, 1994; Política hidráulica, 2004-2010; S/T (Territoire), 1997-2024 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 58 (V/G) Itzal marra, 2019 (foto: I.A.)
Lám. 59 (V/G) Makina eskua da, 2016; Organigrama, 2010-2011; S/T (Blackout), 2003 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 60 (V/G) Makina eskua da, 2016; S/T (Territoire), 1997-2024 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 61 (V/G) Dana, 1994; Makina eskua da, 2016 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 62 (V/G) Peanas de Artium Museoa (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 63 (V/G) Barrutik kanpora, 2019 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lám. 64 (V/G) Barrutik kanpora, 2019 (foto: ARTIUM MUSEOA)
Lugares: (M) - Museo Reina Sofía, Madrid / (V/G) - Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz
VISTA PARCIAL
29.11.2023 – 11.03.2024
Museo Reina Sofía, Madrid
Lista de obras
– Contraplan, 1996 p. 9; lám. 2
– Disorder, 2007 p. 13; láms. 1 & 2
– Mapa interrumpido, 2000-2004 p. 17; lám. 5
– Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público, 1998 p. 17; lám. 5
– S/T, 2007 p. 17; lám. 5
– Atlántida Proyecto de museo de las ciencias para la central nuclear de Lemoiz, 2001-2002 p. 17; lám. 5
– Mirando a Madrid desde la distancia, 2000-2024 p. 31; lám. 4
– Protopaisaje (título provisional), 2003 p. 33; lám. 3
– Zulo beltzen geometria, 2019 p. 39; láms. 7 & 8
– S/T (Detour), 2011 p. 49; lám. 7
– Inverted Schemes, 2003 p. 45; lám. 9
– Mar del Pirineo, 2006 p. 51; láms. 8 & 25
– Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera, 2014 p. 58; lám. 17
– PLACED SOMEPLACE WITH INTENT – ASMOZ NONBAIT JARRIA, 2014 p. 57; lám. 17
– Barrutik kanpora, 2019 p. 65; lám. 11
– Política hidráulica, 2004-2010 p. 73; lám. 12
– Macrosistema, 2011 p. 71
– Exercises on the North Side, 2007 p. 81; láms.13, 14, 15 & 16
– Positions (título provisional), 1996 p. 89; lám. 18
– Firestone, 1997 p. 99
– Cavity, 2005 p. 93; láms. 19 & 20
– Home & Country, 2018 p. 103; lám. 21
– Basauri, 1998 p. 103; lám. 21
– S/T (Territoire), 1997-2024 p. 111; láms. 21 & 22
– S/T (Blackout), 2003 p. 121
– S/T (Retratos), 2003 p. 115; lám. 23
– S/T (Taula), 2003 p. 115; lám. 23
– S/T, 2005 p. 127; lám. 24
– Piedra e intersección, 1994 p. 129; lám. 23
ENTRESAKA
26.04.2024 – 29.09.2024
Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz
Lista de obras
– Dam Dreams, 2004 p. 107; lám. 25
– Itzal marra, 2019 p. 131; lám. 26
– Modelos y constructos, 2014 p. 139; láms. 26
– Obstáculos para la renovación, 2010-2022 p. 143; lám. 30
– Almanaque, 2022 p. 151; lám. 29
– Compendium, 2022 p. 157; láms. 28 & 29
– Makina eskua da, 2016 p. 171; láms. 31, 32, 33 & 35
– Operatori, 2021-en curso p. 161; láms. 31 & 34
– Dana, 1994 p. 185
– Laranjak, 1994 p. 185; láms. 31 & 35
– Sources Without Qualities (2), 2017 p. 181; láms. 36 & 37
– Organigrama, 2010-2011 p. 195; láms. 39, 40 & 41
– Gramática de meseta, 2010 p. 189; lám. 41
– Despoblación (título provisional), 2010 p. 203; lám. 38
– Apariencia tridimensional, 2013 p. 209; lám. 42
ENTRESAKA
26.04.2024 – 29.09.2024
Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz
Lista de obras
– Gaur Egun (This is CNN), 2002 p. 221; lám. 43
– Mapa interrumpido, 2000-2004 p. 17; lám. 44
– Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público, 1998 p. 17; lám. 44
– S/T, 2007 p. 17; lám. 44
– Atlántida. Proyecto de museo de las ciencias para la central nuclear de Lemoiz, 2001-2002 p. 17; lám. 44
– Modulaciones, 1998 p. 213; láms. 45 & 46
– Sin título, 2010 p. 217; lám. 46
– Obstáculos para la renovación, 2010-2022 p. 143; lám. 47
– Disorder, 2007 p. 13; lám. 49
– Política hidráulica, 2004-2010 p. 73; lám. 50
– Basauri, 1998 p. 103; lám. 51
– S/T (Territoire), 1997-2024 p. 111; láms. 51, 52, 53, 54, 57 & 60
– Organigrama, 2010 p. 195; láms. 53, 54, 55, 56, 57 & 59
– S/T (Detour), 2011 p. 49
– Apariencia tridimensional, 2013 p.209
– Piedra e intersección, 1994 p. 129; láms. 56 & 57
– Itzal marra, 2019 p. 131; láms. 27 & 58
– Makina eskua da, 2016 p. 171; láms. 59, 60 & 61
– S/T (Blackout), 2003 p. 121; lám. 59
– Dana, 1994 p. 185; lám. 61
– Barrutik kanpora, 2019 p. 65; láms. 63 & 64
PRESIDENTE DEL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Ministro de Cultura
Ernest Urtasun Domènech
DIRECTOR DEL MUSEO
Manuel Segade
REAL PATRONATO
Presidencia de Honor
SS. MM. los Reyes de España
Presidenta Ángeles González-Sinde Reig
Vicepresidenta Beatriz Corredor Sierra
Vocales Natos
Jordi Martí Grau
(Secretario de Estado de Cultura)
María del Carmen Páez Soria (Subsecretaria de Cultura)
María José Gualda Romero (Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos)
María Ángeles Albert de León
(Directora General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes)
Manuel Segade (Director del Museo)
Julián González Cid (Subdirector Gerente del Museo)
Tomasa Hernández Martín (Consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón)
Carmen Teresa Olmedo Pedroche (Viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha)
Horacio Umpierrez Sánchez (Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias)
Pilar Lladó Arburúa (Presidenta de la Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
Vocales Designados
Pedro Argüelles Salaverría
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco (Fundación Mutua Madrileña)
Juan-Miguel Hernández León
Antonio Huertas Mejías (FUNDACIÓN MAPFRE)
Carlos Lamela de Vargas
Rafael Mateu de Ros
Marta Ortega Pérez (Inditex)
Suhanya Raffel
María Eugenia Rodríguez Palop
Joan Subirats Humet
Ana María Pilar Vallés Blasco
Patronos de Honor
Pilar Citoler Carilla
Guillermo de la Dehesa
Óscar Fanjul Martín
Ricardo Martí Fluxá
Claude Ruiz Picasso †
Carlos Solchaga Catalán
Secretaria del Real Patronato
Rocío Ruiz Vara
Comité asesor
María de Corral
João Fernandes
Inés Katzenstein
Chus Martínez
Gloria Moure
Vicente Todolí
Comité asesor de arquitectura
Juan Herreros
Andrés Jaque
Marina Otero Verzier
MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA
Director Manuel Segade
Subdirectora Artística
Amanda de la Garza
Jefa del Área de Exposiciones
Teresa Velázquez
Coordinadora General de Exposiciones
Beatriz Velázquez
Jefa del Área de Colecciones
Rosario Peiró
Jefa de Registro de Obras
Maria Aranzazu Borraz de Pedro
Jefe de Restauración
Jorge García
Jefa de Actividades Editoriales
Alicia Pinteño Granado
Jefe de Actividades Culturales y Audiovisuales
Chema González
Jefa de Biblioteca y Centro de Documentación
Isabel Bordes
Jefe del Área de Educación
Fran MM Cabeza de Vaca
Directora de Comunicación
Diana Lara
Responsable de Proyectos Digitales
Olga Sevillano Pintado
Directora de Estudios
Julia Morandeira Arrizabalaga
Subdirector Gerente
Julián González Cid
Subdirectora Adjunta a Gerencia
Sara Horganero
Consejero Técnico
Ángel J. Moreno Prieto
Jefa de la Unidad de Apoyo a Gerencia
Rocío Ruiz Vara
Jefa de Recursos Humanos
María Paloma Herrero
Jefa del Área Económica
Beatriz Guijarro
Jefa de Servicio de Ingresos y Gestión
Estadística
Azucena López
Responsable de Políticas de Público
Francisca Gámez
Jefe del Área de Arquitectura, Desarrollo
Sostenible y Servicios Generales
Francisco Holguín Aguilera
Jefe del Área de Seguridad
Juan Manuel Mouriz Llanes
Jefa del Área de Informática
Mónica Asunción Rodríguez Escribano
Director de Gabinete Institucional
Carlos Urroz
Jefe de Protocolo
Diego Escámez
Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco
Dirección
Beatriz Herráez
Secretaria de Dirección
Mentxu Platero
Gerente
Luis Molinuevo
Comisaria jefa
Catalina Lozano
Coordinadora de Exposiciones
Ainhoa Axpe
Conservador de la Colección
Enrique Martínez Goikoetxea Coordinación
Ixone Ezponda
Responsable de Biblioteca y Documentación
Elena Roseras Coordinación
Jaione Cortázar
Estíbaliz García
Responsable de Educación
Charo Garaigorta Coordinación
Mª Fran Machín
Traducción y edición
María José Kerejeta
Responsable de Marketing, Desarrollo y Públicos
Aingeru Torrontegi Coordinación
Amaia Barredo
Responsable de Comunicación
Anton Bilbao
Técnica de Marketing y Comunicación
Sonia Jiménez Villanueva
Responsable de Infraestructuras y Servicios
José Ramón Angulo
Técnico de Seguridad y Prevención
Gustavo Abascal
Técnica de Finanzas
Edurne Aguado
Administración
Dava Ábalos
Estíbaliz Calvo
Begoña Godino
Lucia Landa
Eva Pérez
Patronato
Presidente
Ramiro González Vicente
Diputado general de Álava
Vicepresidenta
Ana del Val Sancho
Diputada Foral de Cultura y Deporte. Diputación Foral de Álava
Vocales
Ibone Bengoetxea Otaolea
Consejera de Política Lingüística y Cultura. Gobierno Vasco
Cristina González Calvar
Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral. Diputación Foral de Álava
Itziar Gonzalo de Zuazo
Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. Diputación Foral de Álava
Andoni Iturbe Amorebieta
Viceconsejero de Cultura. Gobierno Vasco
Sonia Díaz de Corcuera
Concejala de Cultura, Educación y Modernización de la Administración. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
María Inmaculada Sánchez Arbe
Directora de Cultura. Diputación Foral de Álava
Mercedes Roldán Sánchez
Subdirectora general de Museos Estatales. Ministerio de Cultura
María Goti Ciprián
Diario El Correo S.A.
Iñigo Recio Álvarez
Fundación Vital
Secretaria
Susana Guede Arana
Diputación Foral de Álava
EXPOSICIÓN
MUSEO REINA SOFÍA
Ibon Aranberri. Vista parcial
Proyecto expositivo
Ibon Aranberri
Comisariado
Manuel Borja-Villel
Beatriz Herráez
Dirección de proyecto
Teresa Velázquez
Coordinación
Beatriz Martínez Nieves Sánchez
Asistencia al artista Nader Koochaki
Gestión
Natalia Guaza
Apoyo a la gestión Nieves Fernández
Diseño
Antonio Marín
Registro
Iliana Naranjo Camino Prieto
Restauración
Responsable: Begoña Juárez
Equipo: Alicia García, Silvia Montero, Regina Rivas, Juan Antonio Sáez
Traducciones
Philip Sutton
Transporte InteArt, S.L.
Montaje Intervento 2 S.L.
Iluminación
Toni Rueda Urbia Services
Seguro Hiscox S.A.
Colabora:

EXPOSICIÓN MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DEL PAÍS VASCO, ARTIUM MUSEOA
Ibon Aranberri. Entresaka
Comisariado
Manuel Borja-Villel
Beatriz Herráez
Coordinación de la exposición
Ainhoa Axpe
Asistencia a coordinación
IBAI SCANBIT
Asistencia del proyecto
Nader Koochaki
Diseño
Filiep Tacq
Montaje
Arteka Une eta Gestioa
Seguros Alkora
Transporte Ordax
San Roque
Colabora:
PUBLICACIÓN
Publicación coeditada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa
Dirección editorial
Alicia Pinteño Granado
Coordinación editorial
Jone Aranzabal Itoiz
Mercedes Pineda Torra
Traducciones
Del inglés al español:
Carlos Mayor
Edición, corrección de textos y pruebas
Jone Aranzabal Itoiz
Mercedes Pineda Torra
Diseño
Filiep Tacq
Gestión de la producción
Julio López
Gestión administrativa
Victoria Wizner
Fotomecánica
La Troupe
Impresión y encuadernación Brizzolis, arte en gráficas
© Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 2024
© De los textos, sus autores
© De la traducción, su autor
© De las imágenes, sus autores
Se han hecho todas las gestiones posibles para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificada por escrito al editor, será corregida en ediciones posteriores.
ISBN: 978-84-8026-664-2
NIPO: 194-24-016-7
DL: M-24089-2024
Catálogo de publicaciones oficiales https://cpage.mpr.gob.es
Este libro se ha impreso en: Creator Vol 115 gr, Creator Star 135 gr y Lessebo Design natural 115 gr (interiores)
Invercote G 280 g (cubierta)
240 x 300 mm pp. 384
Créditos fotográficos
Ibon Aranberri, láms. 27, 43, 48, 55, 56, 58 Artium Museoa, láms. 44-47, 49-54, 56-57, 59-64
© Luis Asín, Galería Elba Benítez, Madrid, p. 140 abajo
José Luis López de Zubiría, pp. 18, 108, 133-138, 150, 157, 173-179 (piezas individuales)
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Joaquín Cortés/Román Lores, pp. 10-12, 50, 52, 53, 56, 64, 66-70, 75-80, 100-102, 108, 130, 142, 202, 206, 207 láms. 1-26, 28-42
Juantxo Egaña, pp. 41-44
Serge Hasenböhler © Kunsthalle Basel, 2007, p. 14 arr.
Marcus J Leith © Raven Row, 2023, p. 141 N. Miguletz, © Frankfurter Kunstverein, p. 14 abajo
Oliver Ottenschläger © Vienna Secession, 2014, p. 140 arr.
Agradecimientos:
El Museo Reina Sofía y Artium Museoa quieren expresar su agradecimiento a Ibon Aranberri por su dedicación a esta exposición, así como a los comisarios, Manuel Borja-Villel y Beatriz Herráez. Extendemos nuestro sincero agradecimiento a las siguientes instituciones y particulares que han contribuido prestando obras para la exposición en ambas sedes:
Carmen Abad
Peio Aguirre
Colección Bergé
Dinamoa Sormen Gunea
Fundación Valentín de Madariaga y Oya – MP
Galería Elba Benítez, Madrid
Galería Isabella Bortolozzi, Berlín INJUVE
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Parroquia de San Pedro de la Nave, Zamora
Asier Pérez
Hinrich Sachs
San Telmo Museoa
Leire Vergara
A los vecinos: Andrés (Luriezo), Óscar (El Hoyal), Tete (Camaleño), Casa de las Doñas (Enterrías), Julian, Filiep y Amaranta (Avellanedo)
Ibon Aranberri quiere expresar su agradecimiento a:
lxs responsables de fluent Alejandro Alonso Díaz, Jesús Balbas y Daniela Ruíz Moreno, y lxs estudiantes de PRAXIS, Eric Armengod, Lucia Bayón, Aaa Biczysko, Augusto Cascales, Susanne Ewerlöf, Mireia Ferri, Thomas Grogan, Mary Hurrell, Andrés Izquierdo, Can Lejarraga, John Mark Hill, Kate Morgan, Lena Neuburger, Tom Nobrega, Rhiya Pau, Sunny Pfalzer, Judha Su, Marta Valledor, Cy X y Wilhelmina Welsch, por escuchar y acompañar en el proceso entre las exposiciones.
KINU Lantaldea, dirigido por Usue Arrieta y Ainara Elgoibar, y formado por Leire Aranberri, Lide Mikele Billelabeitia, Gerard Borrás, Silvia Coppola, Imanol Expósito, Paula Guerrero, Maddi Iturria, Leire Lacunza y Claudia Rebeca Lorenzo, sin cuya implicación y generosidad esta publicación no hubiese fructificado de la misma manera.
Igualmente quiere mostrar su gratitud a:
Alaitz Alberdi, Andoni Aranberri, Eneko Aranberri, Intza Aranberri, Manex Aranburu, Amaranta Ariño, Ion Arregi, Antonio Ballester, Jon Ander Beloki, Aitor Bengoetxea, Elba Benítez, Blami, Isabella Bortolozzi, Craig Buckley, Roger M. Buergel, Alejandro Cesarco, Clementine Deliss, Juantxo Egaña, Santiago Eraso, Nuria Enguita, Oier Etxeberria, Lourdes Fernández, Amadeo Fernández de Pinedo, Martin Ferran, Brenan Fuente, Xabier Gantzarain, Joaquín Gáñez, Fernando Illana, Niko Iturralde, Miren Jaio, Kimia Kamvari, Nader Koochaki, José Luis López de Zubiría, Bartomeu Marí, Antonio Menchen, Asier Mendizabal, D. Oscar Merino, Ion Munduate, Begoña Muñoz, Toñi Nieto, Ruth Noack, Jose Inazio Ostolaza, Olatz Otalora, Vicente del Pedregal, Mikel Pejenaute, Alfredo Puente, Annie Ratti, Ignacio Sáez, Alex Sainsbury, Ibon Salaberria, Fernando Sinaga, Susana Soto, Bettina Spoor, Shepherd Steiner, George Stolz, Filiep Tacq, D. Ángel Luis Toledano, Iker Treviño, Vicente Vázquez, Juan Manuel Villanueva, Gilermo Zuaznabar, Bixente Zulaika, Miguel Zugaza.


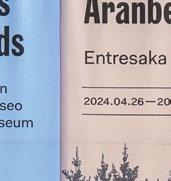





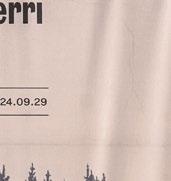





Ibon Aranberri
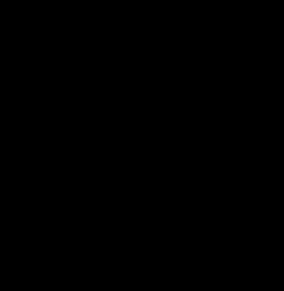
ENTRESAKA

Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco,

Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz


Con textos de:

Ruth Noack, Shep Steiner & Miren Jaio