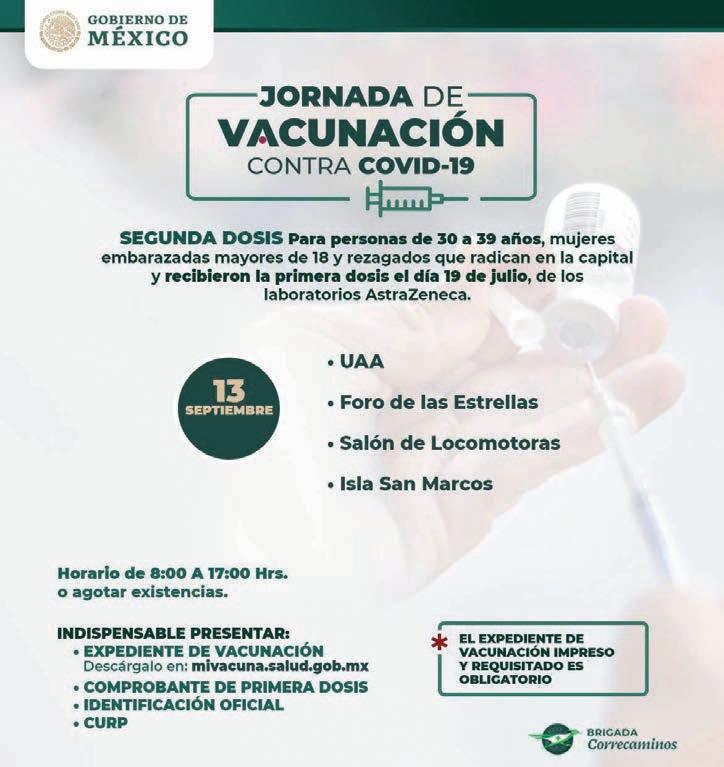65 minute read
aPro / J. JeSúS eSquivel
/ J. JEsús EsquivEl
Los 20 años transcurridos desde los ataques terroristas del martes 11 de septiembre de 2001 cambiaron el comportamiento del mundo, a tal grado que gobierno y sociedad estadounidenses sospechan de todo extranjero y de sus compatriotas cuya piel no sea blanca.
Advertisement
Además de ajustes tan simples que ya son parte de la cotidianidad global -como quitarse zapatos y cinturón en los aeropuertos-, en Estados Unidos el racismo y los ataques de odio se enquistaron tanto, que sus propias autoridades hoy los clasifican como terrorismo doméstico.
Ironía política y de la vida es que, a días de cumplirse el vigésimo aniversario de los siniestros en Nueva York, Washington y Pensilvania, un presidente demócrata, Joe Biden, puso fin al último rescoldo de la guerra de la venganza, dando por terminada la ocupación militar en Afganistán.
El 18 de septiembre de 2001 el entonces presidente estadounidense, el republicano George W. Bush, firmó la resolución conjunta aprobada por el Congreso federal de su país que autoriza la represión contra los responsables de los ataques terroristas, escondidos en Afganistán.
El 7 de octubre de ese mismo año el Pentágono inicia la guerra e invasión en Afganistán para encontrar y eliminar a los responsables de los ataques terroristas: la agrupación extremista islámica Al Qaeda y su fundador y líder, el saudita Osama Bin Laden.
Un mes después de la invasión, los talibanes -que gobernaban Afganistán y que ahora con la decisión de Biden regresaron al poder- dejan Kabul, se esconden en las montañas de Tora Bora y refugian con ellos a Bin Laden, que escapa ileso de los ataques del Pentágono.
La guerra e invasión de la venganza de Bush imprime su primera imposición imperialista cuando en diciembre de 2001 Hamid Karzai es declarado presidente afgano y líder de un gobierno interino supervisado y manipulado por y desde Washington.
Ante el fracaso de eliminar a Bin Laden, pese a diezmar a Al Qaeda, el 17 de abril de 2002 Bush anuncia el Plan de Reconstrucción de Afganistán y promete sacar lo antes posible a las tropas estadounidenses de ese país, algo que no se hizo hasta el pasado 31 de agosto por decisión de Biden.
La otra guerra de la venganza, fincada en mentiras y suposiciones de Bush y su vicepresidente, Dick Cheney, de que Saddam Hussein, expresidente de Irak, estaba ligado con Al Qaeda, es un capítulo aparte pero queda dentro del anecdotario de las dos décadas desde el 9/11.
Afganistán y la guerra de la venganza por los atentados de septiembre de 2001 dejan un saldo indeleble en Afganistán para Estados Unidos: 2 mil 461 de sus soldados muertos, más de 20 mil heridos y un desperdicio de 300 millones diarios gastados durante dos décadas, parte en el equipo militar del que se adueñaron los talibanes.
No fue en Afganistán sino en Pakistán donde el 2 de mayo de 2011, y bajo las órdenes del presidente demócrata Barack Obama, que Bin Laden es eliminado por un comando especial de los equipos de tierra, mar y aire de la Marina (los Navy Seals).
Estado dE pánico
Nada de lo ocurrido en Afganistán ahora, ni la muerte de Bin Laden, cambiaron tanto la vida diaria en Estados Unidos tras los ataques terroristas como las acciones tomadas por su gobierno a nivel nacional.
El miedo a otros atentados como los padecidos en las Torres Gemelas de Nueva York, el del Pentágono en Washington o el derribo del avión en Shanksville, Pensilvania, se palpó durante varios años en todo el país con los sistemas de alerta diseñados con los colores de un semáforo: rojo, amarillo y verde, para definir el nivel de riesgo.
Todo era sospechoso de ser un potencial artificio de terroristas; una simple bolsa de papel tirada a media calle o dejada en un bote de basura cerca de un edificio federal o de la Casa Blanca, paralizaba durante horas y horas cualquier ciudad y sobre todo a la capital estadounidense.
Cercar con vallas de acero o de cemento los edificios federales, estatales y de los gobiernos locales, pero sobre todo la Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono y el Departamento de Estado, fueron la expresión de que los estadunidenses vivían en estado de pánico y que hoy es la norma.
Como en México, donde nos hemos acostumbrado a los muertos por el crimen organizado, los estadounidenses se amoldaron a vivir con miedo al terrorismo, aunque ahora con una variante: el doméstico, encumbrado por el asalto al Capitolio en ese acto de sedición del 6 de enero pasado, alentado por el expresidente Donald Trump.
Los ataques terroristas propiciaron la creación del Departamento de Seguridad Interior (DHS), el órgano gubernamental y burócrata encargado, junto con las agencias de inteligencia, de prevenir otro siniestro dentro del país.
El DHS nació con sus ramificaciones nacionalistas: el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Buró de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Buró de Valoración de Amenazas Terroristas (HTA), entre otras, dedicadas a prevenir que por sus fronteras entren enemigos.
Fueron notorios los cambios en los comportamientos de la sociedad y gobierno. Los perfiles étnicos y raciales distintos a los anglosajones son, desde 2002, bandera de color en amarillo, de sospecha.
El sistema de transporte aéreo, luego de que los terroristas de Al Qaeda usaran aviones comerciales como armas para atacar Nueva York, Washington y Pensilvania, se transformó en un dolor de cabeza para cualquier turista o extranjero que visite o salga de Estados Unidos.
Además de tener que pasar descalzos, sin cinturón, sin suéter, chamarra ni gorros bajo los aparatos detectores de metales instalados en los aeropuertos, una botella de agua es un líquido de riesgo, está prohibido.
Es innombrable la palabra bomba dentro de un avión o en la sala de cualquier aeropuerto; quienes se atrevieron a pronunciarla fueron sometidos a rigurosos escrutinios, interrogatorios y hasta encerrados en prisión.
La puerta de la cabina de pilotos es impenetrable para las balas. Los pasajeros ya lo olvidaron, por la costumbre, pero en todo avión de aerolíneas comerciales estadounidenses, en traslado nacional o internacional, viaja un alguacil disfrazado de civil que va armado.
Las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México se complicaron con el uso de aparatos sofisticados de supervisión tecnológica porque es prerrogativa de los agentes de ICE, CBP o HTA, someter a rigurosos escrutinios a los extranjeros que encajen étnicamente en la sospecha.
20 años del 11-S: El atentado que cambió para siempre un país
Ya sea que viajen por aire, mar o tierra, a los extranjeros y hasta ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización pero que no son de etnia o raza blanca y que por eso son separados por los agentes del DHS, se les revisa todo tipo de característica personal… hasta el iris.
Desde septiembre de 2001 hasta 2006 por lo menos, miles de indios, pakistaníes y ciudadanos de otros países, residentes legales o ilegales en Estados Unidos, fueron víctimas de ataques de odio y raciales por usar turbante; los tildaron de terroristas y de talibanes.
Durante por lo menos 15 años los agentes de la DEA se quejaron ante el Capitolio de que, por la guerra contra el terrorismo en venganza por el 9/11, les quitaron recursos y por ello la frontera con México fue un éxito para trasegar drogas ilegales.
dE obama a trump
En noviembre de 2008 la historia dio otro giro radical en Estados Unidos. Barack Obama, un afroamericano, senador federal del Partido Demócrata y representante del estado de Illinois, fue electo presidente de la nación, sacudiendo a conservadores y a grupos supremacistas blancos.
La élite política, conservadora y tradicional del Partido Republicano quedó en estado de shock; minorías étnicas sí, como representantes o senadores federales y hasta gobernadores de algún estado… pero un hombre de raza negra en la Casa Blanca, no, inconcebible.
A lo largo de los dos periodos de cuatro años de su Presidencia -se reeligió en noviembre de 2012- las tensiones raciales y los crímenes de odio se incrementaron, especialmente en los estados del sur.
De acuerdo con las estadísticas oficiales del FBI, durante la presidencia de Obama hubo un aumento del 21 por ciento en los crímenes de odio, respecto a los ocho años de los dos mandatos presidenciales de Bush.
Entre 2008 y 2016 en Estados Unidos se cometieron nueve mil 160 crímenes de odio reportados ante el FBI, entre los cuales cuatro mil 704 -o 72.6 por ciento- fueron motivados por discriminación racial.
La escisión racial que generaron los ataques del 9/11 en Estados Unidos se agudizó todavía más que en la Presidencia de Obama, debido a la contienda presidencial de 2016, por la participación de Trump como aspirante del Partido Republicano.
Trump enarboló la bandera antimigratoria como lema de campaña, enfocada en principio contra los mexicanos, a quienes tildó de delincuentes, violadores, narcotraficantes y causantes de todos los males en Estados Unidos.
Anglosajones y supremacistas blancos de áreas rurales remotas en los estados sureños, despertaron del letargo político y salieron a las calles para apoyar a Trump y acudieron a las urnas para evitar que una mujer demócrata, Hillary Clinton, fuera presidenta.
Trump ganó la Presidencia en noviembre de 2016 y con ello, según las estadísticas del FBI, en su primer año como presidente los crímenes de odio y discriminación racial se incrementaron 4.6 por ciento.
El primer incidente de discriminación racial -catalogado después por las autoridades como terrorismo doméstico en la era Trump- ocurrió el 12 de agosto de 2017 en Charlottesville, Virginia, cuando James Alex Fields Jr., anglosajón, arrolló intencionalmente con su automóvil a 36 personas, matando a una y dejando heridas al resto.
La persona asesinada y las otras heridas participaban en una protesta para denunciar el exceso de fuerza y brutalidad policiaca contra las minorías étnicas; los grupos supremacistas a los que pertenecía Fields no fueron defendidos, pero sí justificados por Trump.
El otro incidente racial con más significación y promoción mundial en la era Trump fue el asesinato por asfixia a manos de un policía blanco del afroamericano George Floyd, el 25 de mayo de 2020 en Mineápolis, Minnesota, que dividió más al país y generó el nacimiento del movimiento activista liberal Black Lives Matter.
En los cuatro años de la presidencia de Trump “se registraron siete mil 321 crímenes de odio, 4 mil 229 de éstos, motivados por discriminación racial y de los que 50.2 por ciento fueron llevados a cabo por personas anglosajonas (blancos)”, reporta el FBI.
Y por encima de todo esto, 14 días antes de su salida de la Presidencia y aferrado a no reconocer su derrota ante Biden, el 6 de enero de 2020 una turba de seguidores de Trump (en más de 95 por ciento blancos, de acuerdo con la policía del Distrito de Columbia) atacó el Congreso federal.
El Estado Islámico (EI) y su fracción K, surgida en Afganistán, es en la actualidad el reto del terrorismo mundial con mayor peligro para Estados Unidos.
Son dos décadas las transcurridas desde ese fatídico martes 11 de septiembre, cuando el terrorismo acabó con el mito de la invulnerabilidad del poderío militar y de la capital estadunidense; ya no existe Al Qaeda y EI-K es una amenaza de incertidumbre.
Cambió la vida en Estados Unidos y ahora es un país bajo amenaza de sus propios ciudadanos etiquetados como terroristas domésticos, y por algo más, una fuerza sigilosa y altamente más dañina: el terrorismo cibernético que desde cualquier punto del planeta puede llevar a cabo hasta un niño con la sabiduría y destreza para infiltrar y manipular los sistemas computarizados de la Casa Blanca, del Pentágono y de la CIA.
UnaM
Es apremiante tomar medidas para disminuir los efectos más perniciosos de la crisis ambiental planetaria, la cual representa retos sin precedentes; por ello, una acción indispensable es la restauración a partir de la perspectiva biocultural, toda vez que contribuye a recuperar los ecosistemas, así como preservar y reforzar los nexos entre la naturaleza y la cultura.
Roberto Lindig Cisneros, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), aseveró lo anterior e indicó que este proceso permite establecer relaciones armónicas con la naturaleza, y posibilita a largo plazo la subsistencia de los seres humanos, sobre todo “que terminen con esta dicotomía de dominación del hombre sobre la naturaleza, que nos lleva a esta situación crítica que vivimos en el siglo XXI, una crisis civilizatoria”.
En el rubro ambiental este fenómeno se manifiesta mediante la pérdida de biodiversidad, extinción masiva de especies y cambio climático; mientras que en el ámbito social, en la pérdida de la diversidad cultural y en la violencia cada vez más generalizada.
Señaló que de acuerdo con la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, este proceso permite ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado y destruido, de manera directa o indirecta, por la actividad humana.
Urge reducir repercusiones de crisis ambiental y civilizatoria

Roberto Linding
Resiliencia ecológica y social
Dijo que la cuenca del Lago de Pátzcuaro, en Michoacán, ha sufrido diversas etapas de degradación como la pérdida de bosques, erosión, descenso en el nivel del agua y en su calidad. La restauración ecológica podría ser una herramienta para mejorar esas condiciones ambientales; sin embargo, no es suficiente porque se necesita restablecer y conservar, al mismo tiempo, el patrimonio histórico y cultural de la zona.
Lindig Cisneros indicó que para reducir los impactos más negativos del cambio climático y la degradación acumulada, “hemos propuesto para Tzintzuntzan, ubicado a las orillas del Lago de Pátzcuaro, una restauración biocultural del paisaje, que se centra en los colibríes, símbolo de esa zona, que además al proporcionarle hábitat, se recuperan servicios ecosistémicos que nos pueden proporcionar los bosques, matorrales y, en general, las áreas con vegetación”.
Ahí se utilizaron especies atractivas que proporcionan hábitat a los colibríes, haciendo una selección cuidadosa para elegir aquellas capaces de tolerar las condiciones climáticas futuras y soporten mayores condiciones de sequía.
Ante esta crisis ambiental severa que vivimos, añadió el experto, estamos obligados a actuar para evitar o tratar de reducir las consecuencias más catastróficas que la ciencia nos indica y que pueden conducir realmente a un colapso planetario de estos servicios ecosistémicos, fundamentales para nuestra civilización.
Detalló que la restauración utiliza como herramientas los sistemas agroforestales y especies nativas de valor biocultural porque en ellos reside la resiliencia ecológica y social, y permiten recobrar saberes, manejos y formas de vida diversos que caracterizan y corresponden a un país pluriétnico y multicultural como México.
Al participar en el programa de charlas de divulgación a distancia UNAM Morelia Conversa, Roberto Lindig indicó que, a partir de la Revolución Industrial, el impacto de la humanidad en los ecosistemas ha sido creciente y en ello interactúan diversos componentes, desde luego el cambio climático que altera patrones de temperatura, precipitación, intensidad y frecuencia de fenómenos atmosféricos como huracanes.
Resaltó que México es un país megadiverso y megacultural se calcula que en el país hay aproximadamente 10 por ciento de la diversidad biológica del planeta y se hablan 68 lenguas que tienen 364 variantes lingüísticas pertenecientes a 11 familias, lo que se muestra en el uso que hacemos de la naturaleza y cómo ha influido en el desarrollo de las culturas que hoy convergen.
roMpecabezas urbaNo ¿Qué revelan nuestras prácticas ambientales? ¿Vamos a la sustentabilidad o al colapso?
NaNcy Merary JiMéNez MartíNez
Desde hace más de 20 años, en algunos círculos académicos se habla de que la transición global ha comenzado; es decir, que la sociedad se encamina hacia una transformación de sus prácticas sociales y ambientales en beneficio del planeta, la cual se puede acelerar si todos participamos en ella con las decisiones correctas y en el corto plazo.
Aunque algunos especialistas piensan que el empobrecimiento de las poblaciones, las culturas y la naturaleza es inevitable; otros estamos seguros de que será posible alcanzar vidas prósperas, y un planeta saludable donde impere la solidaridad, siempre y cuando enfoquemos en ello todas nuestras esperanzas y capacidades.
Sin embargo, nuestras deficiencias para prever, elegir y actuar son tan notables que hemos avanzado muy poco en el sentido correcto, aunque desde 1972, el informe “Los límites del crecimiento” nos advirtió que perseguir obsesionadamente el crecimiento económico, en menoscabo de lo social y lo ambiental, nos llevaría a un declive en la producción industrial y de alimentos con terribles repercusiones para la población.
En dos ocasiones, en 1992 y 2002, el mismo grupo de científicos que hizo ese primer llamado de alarma encontró que no se habían emprendido cambios significativos para evitar el colapso medioambiental y social. Sus resultados no fueron halagüeños y reiteraron que las posibilidades de cambiar el futuro se estrechan. Lo que significa que, en los últimos cincuenta años, hemos depositado la esperanza en los actores equivocados (políticos, empresarios, desarrolladores tecnológicos), y no hemos construido ni desarrollado las capacidades de prever, elegir y actuar para activar un cambio positivo.
Actualmente constatamos la gravedad de los problemas medioambientales, convivimos con entornos naturales cada vez más degradados, nuestra calidad de vida se ve amenazada de forma constante y, sin embargo, las decisiones y disposiciones para evitarla no logran traducirse en acciones concretas ni generalizadas entre la población, por lo que se prevé que esta situación empeore.
En México, de acuerdo con datos del Módulo de Hogares y Medio Ambiente de la Encuesta Nacional de Hogares, levantada por el Inegi en 2017 para obtener información sobre la relación entre la población y el medioambiente, se advierte que en los hogares mexicanos los comportamientos amigables con el medioambiente se practican y fomentan poco.
Se destaca que las prácticas ambientales se refieren mayoritariamente al consumo energético, especialmente al cuidado de la electricidad. (Recordemos que la generación de energía eléctrica en México depende de la quema de combustibles fósiles, ya sea carbón o combustóleo y gas natural, por lo que su producción contribuye, entre otras cosas, a la emisión de gases de efecto invernadero). Los resultados indican que en 98 por ciento de los hogares se apagan las luces cuando no se necesitan y en el 80 por ciento se desconectan los aparatos eléctricos, lámparas, herramientas y el cargador del celular cuando no se usan. Sin embargo, sólo en una cuarta parte de las viviendas se revisan las instalaciones eléctricas de manera preventiva para evitar fugas, lo que indica que las prácticas de ahorro de la electricidad se asocian más con la disminución del gasto económico que con contrarrestar los impactos negativos al medioambiente.
Otro resultado importante de la referida encuesta tiene que ver con el consumo de agua embotellada en nuestro país. Situación que es muy preocupante, pues se sabe que son utilizados tres litros de agua por cada botella de medio litro, que fabricar mil millones de botellas requiere 100 millones de litros de petróleo, que una botella de plástico tarda 700 años en descomponerse y que en México cada año se tiran a la basura 21 millones de botellas de plástico de las cuales sólo 20 por ciento se recicla .
La encuesta dice que 76 por ciento de los hogares reportaron abastecerse de agua para beber, principalmente de garrafón o botella, porque lo consideran más saludable o no les gusta el sabor o el color del agua de la red pública. Estos datos se relacionan con que menos de la mitad de los encuestados tiene confianza en el servicio de agua potable en relación con la salud o le parece adecuado en términos del sabor, el olor y la claridad del agua suministrada. Lo que resulta paradójico, ya que algunos especialistas han señalado que no hay un estudio exhaustivo que indique que la calidad del agua embotellada es superior a la del grifo.
Finalmente, aunque desde 2003 la ley establece que debemos separar la basura, la encuesta informa que en más de la mitad de los hogares esto no se hace. Las principales respuestas que da la gente para no hacerlo, en orden de importancia, son que ya separada en el camión la revuelven, no les interesa o implica mucho esfuerzo, no tienen espacio para almacenarla, no hay centros de acopio cercanos y desconocen qué residuos llevar a estos, así como la escasa reutilización de residuos dentro del hogar.
Si bien la insuficiencia de las prácticas medioambientales entre la población indica una actitud indiferente frente a la gravedad de la crisis global, esto podría derivarse de una falta de comprensión del problema y de la contribución que como ciudadanos podemos hacer. Ambos aspectos, que representan importantes obstáculos para que la transición global pueda darse, tienen su origen en que nos concebimos separados de la naturaleza y entendemos el problema como un asunto medioambiental que no tiene que ver con la humanidad.
Este planteamiento es producto del pensamiento racional moderno, que trata a los humanos y al resto de la naturaleza como cosas separadas; concibe al ser humano como el sujeto que conoce, ajeno a la realidad que estudia; y a la naturaleza como un objeto mecanicista a conocer, para dominarlo y someterlo.
Según esta forma de entender a la naturaleza, la crisis global representa un desafío para los científicos y sus desarrollos tecnológicos, lo que exime de responsabilidad a la inmensa mayoría de las personas. Esta forma de ver las cosas es un engaño.
Estamos llamados a entender que nuestra dependencia de la naturaleza es total, que la forma de organización económica, así como nuestros modos de vida imperantes son causas fundamentales de la crisis, y por lo tanto, que este reto es nuestro y frente a este nos corresponde actuar diligentemente.
Han pasado casi cincuenta años desde el primer llamado de alerta, hoy ante la falta de acción global coordinada y contundente de los políticos y poderosos del mundo, es tiempo de asumir nuestras responsabilidades. Esta es quizá, la última oportunidad que tenemos como humanidad de prever, elegir y actuar para cambiar el futuro. No hay esfuerzos pequeños que no sean efectivos para lograr lo que hasta ahora parece inalcanzable.
a lomo de PalabRa Sueños recurrentes I
GeRmán castRo
Nights through dreams tell the myths forgotten by the day. C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections. Podríamos decir que, de acuerdo con los poderosos algoritmos de Google, lo que más sueña la gente es 1) que se le caen los dientes, 2) que está embarazada, 3) que su pareja la o lo engaña, 4) que se le cae un diente, y 5) que es perseguida. Pero expresado así sería una afirmación incorrecta. Habría que matizar: esos son los sueños que más conflictúan, angustian o simplemente motivan a las personas hispanoparlantes, que tienen conexión a internet y usan Google, a buscar información en la red —y cuando digo buscar información uso evidentemente un eufemismo, en realidad buscan respuestas…, lamentablemente a preguntas no formuladas—. Además, tales son los sueños de quienes comienzan su búsqueda con el fraseo “sueño que…” (presente). Y eso no es lo de menos. Los sueños al parecer son diferentes cuando la experiencia se refiere directamente a la coyuntura, quizá a la noche anterior. Cuando el verbo se conjuga en pretérito perfecto simple, “soñé que…”, estas son las búsquedas más comunes: 1) … que discute [sic] con mi pareja, 2) … que estaba comiendo tamales, 3) … que mi hijo estaba enfermo, 4) … que me decían que estaba embarazada, y 5) … que recibí [sic] un mensaje de mi ex.
Así que más vale acotar. Por ejemplo, mire, si en cambio exploramos cuáles son los sueños qué más motivan a consultar la red vía Google a las personas que piensan que es determinante para su sueño el hecho de ser mujer, encontramos que las pesquisas más frecuentes son: 1) soy mujer y sueño con otra mujer, 2) soy mujer y sueño que soy hombre, 3) soy mujer y sueño que me beso con otra mujer, 4) soy mujer y sueño que me beso con mi mejor amiga, y 5) soy mujer y sueño que tengo barba. Y en el caso de los varones, hallamos inquietantes inquietudes espejo: 1) soy hombre y sueño que soy mujer, 2) soy hombre y sueño con otro hombre, 3) soy hombre y sueño que estoy embarazado, 4) soy hombre y sueño con hombres, y 5) soy hombre y sueño que me caso.
Hasta aquí, no podemos saber qué tan frecuentemente sueña un mismo individuo con las mismas situaciones, y más bien habría que hipotetizar que mucha gente, en distintos momentos, sueña pérdidas dentales, reencuentros con sus exparejas, ingesta de tamales, insólitos besuqueos, embarazos, traslapes y demás acontecimientos referidos. Esto es, no necesariamente se trata de experiencias oníricas repetidas. En cambio, cuando los internautas hispanoparlantes teclean en el motor de búsqueda “sueño recurrente con…”, el texto predictivo de los algoritmos de Google arroja los siguientes resultados 1) …con una persona, 2) … con una casa, 3) … con mi ex mujer, 4) …con el mar, y 5) … con una persona fallecida. En este caso sí que es claro que los internautas han soñado varias veces con lo mismo.
Hace unos días lancé la siguiente pregunta en Twitter: Estoy escribiendo sobre sueños recurrentes… ¿Qué me cuentan? La respuesta fue pronta y copiosa. No habría espacio aquí para anotar todos los sueños que me contaron mis espléndidos amigos (¡amigas incluidas!, obvio) tuiteros (¡y tuiteras, caray!), sólo refiero los que me resultan más útiles para respaldar la siguiente conjetura: alguna parte, si no es que la mayoría, de los sueños recurrentes nos llegan directito del vertedero del inconsciente colectivo (Kollektives Unbewusstes, Carl Gustav Jung dixit).
Nos cuenta K: Yo sueño que estoy lejos de mi casa, en un lugar que no conozco. Es de noche y no encuentro transporte de regreso. Camino hacia la avenida que veo a lo lejos donde pasan carros y cuando llegó, ya no pasa nadie. El motivo de la imposibilidad del retorno al hogar, a la cueva. Va otro, este del vate JL: Sueño que viajo a Europa (es un deseo de toda mi vida), y me angustia un poco que en el tránsito al aeropuerto me doy cuenta que no tengo pasaporte, documentos ni dinero. Aún así logro llegar, pero me siento perdido y como si hubiera cometido un delito. Me siento culpable. Y una variante chilanga; cuenta LR: Voy en el metro, por alguna razón a veces sola, a veces con alguien de mi familia, y nunca puedo salir, escaleras que no llevan a ningún lado, andenes interminables… Expulsados del paraíso, cada noche cerramos los ojos. Una variación bastante más abstracta de la imposibilidad de volver. LT me cuenta: Abro una puerta y entro a casas diferentes que se comunican por puertas, pero no puedo salir… A veces hay personas en las casas y sólo saludo, buscando por donde salir. Aclaro: todo es en paz, no hay ansiedad ni desesperación.
También el mar y las olas enormes abundan. BP me confía: Soy de la CDMX aunque vivo en la costa desde hace tiempo. He soñado muchas ocasiones con agua desde mi niñez, como una ola gigante, mucho antes de saber que existían los tsunamis. Nunca había visto una película o algo relacionado con ello. Sucinto y contundente, SB comparte: Sueño con el mar y con mis papás ya fallecidos. Casi todas las noches.
Este otro sueño recurrente es muy bueno, lástima que quien lo compartió conmigo lo haya borrado después… Una suerte de Sísifo malogrado: Yo soñé durante muchos años que subía a un lugar muy empinado y, ya cuando estaba arriba, me angustiaba el pensar como bajaría.
@gcastroibarra
oRquesta sinfónica de aGuascalientes Concierto de música mexicana. Tercera temporada 2021
Rodolfo PoPoca PeRches
La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes presentó el pasado viernes a las 20:30 horas y una segunda ocasión el domingo a las 12:00 del mediodía, ambas en la nueva Sala de Conciertos, un impresionante programa de música mexicana abarcando diferentes expresiones, todas ellas típicamente mexicanas. En este concierto diseñado por nuestro director titular, el maestro Lanfcranco Marcelletti, disfrutamos de música compuesta en el transcurso de tres siglos, dos obras del siglo XXI, una del XX y finalmente una selección de arias del siglo XIX.
El concierto inició con la revisión este año 2021 de una obra muy interesante para ensamble de percusiones, -igual que la semana pasada, y quizás obedeciendo a fines prácticos, el orden de las obras fue diseñado en función de la cantidad de músicos en el escenario empezando de menos a más-, primero fue el concierto Ometeotl, Concierto para percusiones prehispánicas del compositor mexicano David López. No es un concierto en el sentido estricto del término, es decir, un instrumento o conjunto de instrumentos solistas con acompañamiento orquestal, en este caso es la expresión de un grupo de instrumentos de percusión sin el acostumbrado acompañamiento. La obra, evidentemente, se le encomendó a la sección de percusiones de la OSA con resultados verdaderamente satisfactorios. Primero escuchamos una explicación con fines didácticos para entender mejor el espíritu de la partitura, a cargo del propio compositor, el maestro David López, él mismo se sumó a las percusiones de la Sinfónica como ejecutante de su propia obra.
De esta manera el concierto de música mexicana, quinto de la tercera temporada 2021 de la OSA, inició con el estreno de la revisión de esta partitura de David López. Siguiendo con los estrenos, en este caso fue un encargo hecho por el maestro Marcelletti a un joven compositor de Aguascalientes llamado Fabián López, él solo tiene 21 años de edad y no se dedica a la música de manera profesional, estudia Física en la ciudad de Puebla, pero desde mi punto de vista la música le reclama, le exige su dedicación de tiempo completo.
Para mí es muy significativo que la OSA toque una obra de Fabián López, tuve el privilegio de escuchar sus primeras composiciones en su casa, la cercana amistad con su padre, Fernando López, colega de los medios de comunicación, me permitió conocer desde la raíz sus fluidas e incontenibles inquietudes musicales. Tuve también el privilegio y la oportunidad de gestionar el estreno de su primera obra musical, Paisajes mentales, que fue presentada por la Orquesta Filarmónica de la UAA. Hablé con mi buen amigo, el maestro Julio Vázquez Vals, director de la OFUAA para proponerle la música de Fabián y de verdad que no fue nada difícil convencer al maestro Vázquez Vals de tocar una obra de este joven aguascalentense.
Ahora fue Fabián quien se puso en contacto con el maestro Marcelletti y hacerle directamente la propuesta de su música, el maestro le hizo el encargo de una partitura con mucha identidad nacional y que fuera de breve duración con el fin de que se adaptara a las condiciones de este concierto. El resultado fue Una mañana distinta, una composición que tiene claramente dos partes bien estructuradas, la primera, en efecto, con un sonido muy mexicano, y la segunda con claras pretensiones de música de cine. Lo que llama la atención, más que lo bien trabajado de esta partitura, es la brevedad de tiempo, un par de semanas, para terminarla. Estoy seguro que en Fabián López tenemos una verdadera joya de la música de concierto mexicana. Sus escasos veintiún años no son impedimento para el libre flujo de su incontenible talento creativo, y de verdad deseo que se de cuenta que la música le exige, le reclama su atención de tiempo completo.
El programa también incluye otra obra de un compositor de Aguascalientes, de hecho se trata de una de las grandes glorias de la música de nuestro estado, el Vals de la Generación del 57 del maestro José Guadalupe Robles Guel, que además de su destacado trabajo como compositor, sus célebres polcas quedan ahí como parte del acervo de la música de nuestro estado, fue también un destacado violinista integrante de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes allá por los años 40; ahora su hijo Saúl continúa con este legado como integrante de la sección de primeros violines de la OSA, ya me imagino lo emotivo para Saúl estar en su sección ejecutando una obra de su padre.
El concierto terminó con una selección de arias para soprano de óperas mexicanas, repertorio que le fue encomendado a la cantante Ana Rosalía Ramos que ya había participado con la Sinfónica en la temporada pasada con una Cantata de Johann Sebastian Bach, ahora tuvimos la oportunidad de escucharla con un repertorio que evidentemente la hace sentirse más cómoda.
Mira, voy a intentar escribir esto sin dejarme arrastrar por la pasión que su ejecución me despertó, estoy seguro que no solo a mí, sino a todo el público que llenó los asientos disponibles para este quinto concierto, de hecho la taquilla se cerró por no haber más boletos disponibles.
Yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas grandes sopranos cantar ópera, oratorio o repertorio sinfónico, entre ellas, por ejemplo, a Silvia Rizo, Lourdes Ambriz, Ana Cecilia Ramírez, ella cantante de Aguascalientes, a Olivia Gorra, y podría continuar con la lista, pero nunca había escuchado un torrente de voz y la deliciosa forma de manejarla como la de Ana Rosalía Ramos el pasado viernes. Ella, tengo entendido es de Guadalajara, pero vive en Aguascalientes, así que el maestro Marcelletti, sin duda, y conociendo tus claras tendencias operísticas, sabrá sacarle todo el provecho posible.
Quisiera escribir muchas cosas más sobre la participación de Ana Rosalía en este concierto pero el espacio no me lo permite, solo diré que su ejecución fue maravillosa, verdaderamente gloriosa.
uNaM
El sentido crítico que muestran día a día los caricaturistas o moneros en su trabajo, ha sido central en la renovación del periodismo que se hace en nuestro país, afirmó Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
“Cuando se habla del renacimiento del cartón político en México, el monero juega su papel como crítico de la vida social, al incidir en los hechos políticos, en reírse de lo que es la política y mostrar con transparencia lo que sucede”, consideró la académica e investigadora.
Durante el homenaje llamado Helguera por siempre, la caricatura política en México, rendido por la FCPyS, quedó de manifiesto que quienes se dedican a esta profesión han sido grandes transformadores en la historia de México, como Antonio Helguera, quien falleció el pasado 25 de junio, y cuyo trabajo influyó en la vida de nuestro país.
Rafael Barajas el Fisgón, José Hernández monero Hernández, Rafael Pineda rapé, Mario López mayo López y el periodista Jorge Meléndez Preciado recordaron la vida del monero de La Jornada y Proceso.
El Fisgón relató que luego de conocerlo en un taller de caricatura en Chapultepec se dio cuenta del potencial que tenía el futuro abogado, por lo cual le recomendó inscribirse a la Academia de San Carlos. No le hizo caso, pues entró a La Esmeralda, pero terminó siendo uno de los grandes caricaturistas mexicanos.
“Toño Helguera fue uno de los grandes artistas que tuvo México en las últimas décadas, no solo fue importante, sino uno de los que influyeron de manera real en la vida política de la nación”.
Helguera tenía un dibujo preciso, hacía retratos exactos, era anatómicamente perfecto, y sus análisis políticos eran así; varios de sus editoriales gráficos son realmente compendios de política nacional.
El periodista y escritor Jorge Meléndez Preciado comentó que los caricaturistas están entre los mejor informados pues su labor implica sintetizar rápidamente la información, de ahí que, con algunas excepciones, todos son de izquierda.
“El que no entienda la importancia de la caricatura en México no ha comprendido las transformaciones que hemos tenido desde El Hijo del Ahuizote, en la Reforma, en la Revolución y en estos tiempos. Los transformadores reales para que haya una apertura, no como la que decíamos política, para mí han sido los moneros”.
Con él coincidió Mario mayo López, caricaturista egresado de la FCPyS, quien recordó que el trabajo del monero, como del periodista, no se puede hacer sin una idea clara de su posición frente a un hecho, especialmente los relacionados con la política.
“Somos peces en un mar de ideologías. Helguera profesaba una profunda dirección política de izquierda y eso es muy importante en el trabajo del monero, quien escribe y opina. No se oculta bajo un halo de objetividad y virginidad ideológica, sino que es franco con lo que piensa. Eso es lo más importante en el trabajo de un monero”.
Monero Hernández recordó que hace tiempo Helguera dio una entrevista y el cabezal de la nota decía: “Caricatura que no es crítica es propaganda”, frase que, posteriormente, varios usaron para criticarlo diciendo: lo que hacía en los últimos tiempos era propaganda.
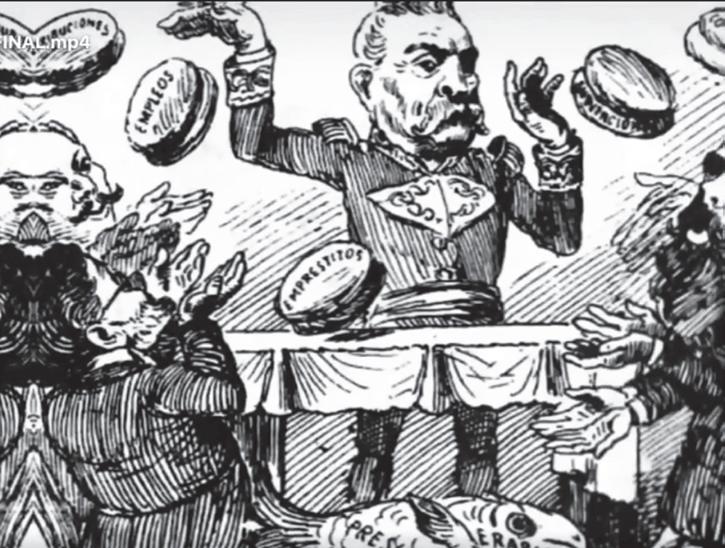
“Absolutamente nadie podrá encontrar en los cartones que hizo Helguera en los últimos tres años, un cartón que sostenga un discurso distinto, de los hechos del 2018 para atrás. Son cartones criticando exactamente lo mismo, criticando los poderes y de ninguna forma se contradice. Esa es una de sus grandes características y virtudes”.
Rapé recordó a su maestro Helguera como uno de los más exigentes que, ante todo, le pedía ampliar su cultura y era una persona maravillosa con quien se podía platicar por horas.
“Era fascinante poderlo escuchar, conocerlo como ser humano, viajar juntos, alguna vez nos dimos un rol por Ámsterdam. Fue, ante todo, un maestro de la vida. Les puedo contar que Helguera no nada más estaba interesado en la caricatura, sino que estaba interesado en el tatuaje, me quedé con muchas ganas de ser tatuado por él”.
La caricatura poLítica ¿es arte?
Sobre la antigua discusión de si la caricatura es arte o pseudoarte, el monero Gonzalo Rocha afirmó: No es ni lo uno ni lo otro, “es periodismo”. Y es que, a decir del dibujante de La Jornada mientras el arte apunta a la trascendencia, los cartones políticos tienen un fin más inmediato, aseveró al participar en la segunda sesión del homenaje a Helguera, que en esta ocasión se enfocó a reflexionar sobre el oficio.
Bulmaro Castellanos, alias Magú, compartió que, al menos para él, el arte no es necesario en su trabajo, conclusión a la que llegó cuando era un abogado y decidió hacerse caricaturista. Para ello se inscribió en San Carlos. “Sin embargo, no cursé siquiera un año. Deseaba ser más académico y hoy veo que con formación artística o sin ella hubiera llegado justo a donde estoy ahora”.
Para Magú la esencia de su profesión no radica en la perfección técnica o el estilo impecable, sino en captar la realidad con los trazos adecuados, y éstos no tienen por qué ser hermosos. Pese a ser uno de los más reconocidos en el gremio, suele describirse como “el caricaturista que peor dibuja del país”.
Al escuchar esto, Jorge Meléndez recordó cuando Castellanos ganó el Premio Nacional de Periodismo en 1982 y supo que alguien dentro del jurado había criticado la decisión diciendo que el galardonado “pintaba muy feo”, a lo que el profesor de la FCPyS de inmediato respondió: “pues así de feo, o más, está el país”. Y es que no todos entienden que, incluso en la fealdad, hay belleza, añadió.
Juan Alarcón, quien pasó la mayor parte de la sesión a distancia reclinado sobre su mesa y mostrando a la cámara la parte superior de su bombín rojo en vez de dar el rostro, explicó que estaba así porque elaboraba su cartón del día siguiente y era su hora de entrega. “Y es que, como bien se ve, un caricaturista sólo agacha la cabeza para dibujar”.
En el encuentro surgió la pregunta de qué tan cercanos al poder -político o económico- deben estar los caricaturistas, a lo que el dibujante Juan Alarcón respondió a los señalamientos de ser antiobradorista.
“Eso me parece muy divertido porque tras 30 años en este oficio también he sido antipeñista, anticalderonista, antifoxista, anti todos quienes han pasado por Palacio Nacional durante estas tres décadas. Si la nueva caricatura es antipresidencial y critica a los gobiernos, así lo haré. Lo bueno es que me dan mucho material”.
Para el monero Rocha lo complicado en estos tiempos para los caricaturistas no ha sido la aparición de nuevas conductas sociales, sino la desaparición de los suplementos en los periódicos de papel, y que en los virtuales tampoco se abran espacios para hacer cartón político, lo cual no implica que el trabajo sea menos intenso para ellos, pues siempre hay algo sobre qué bocetar a diario.
INAI amplió plazo para participar en concursos de video y fotografía de la Semana Nacional de la Transparencia
iNai
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) amplía hasta el 17 de septiembre el plazo para aquellas personas interesadas en participar en los concursos La Transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos y 60 segundos para informarme que forman parte de los trabajos de la Semana Nacional de la Transparencia 2021: El valor de la información: Inclusión e igualdad en la era de la transparencia.
Durante esta edición de la Semana Nacional de la Transparencia, el INAI busca innovar mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llegar a sectores más diversos de la población. Por ello, ampliará los plazos para que personas de todas las edades y de cualquier parte del país puedan participar en los concursos de fotografía y video.
El concurso de fotografía e ilustración La Transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos, consiste en recopilar aspectos de la transparencia por medio de una fotografía o una ilustración en Instagram. Se premiará a las y los ganadores con diversas herramientas tecnológicas como una cámara fotográfica, una tableta portátil, una cámara de acción y audífonos de última generación.
Por su parte, el concurso 60 segundos para informarme consiste en producir un video de hasta 60 segundos que muestre los principios de la transparencia, el acceso a la información o la protección de datos personales en TikTok, premiará a las y los ganadores con un teléfono inteligente, una cámara fotográfica, una cámara de acción y audífonos de última generación.
Por ello, el Pleno del Instituto reiteró la invitación a todas las personas, de cualquier edad y región del país, para que participen en estos concursos y contribuyan con sus trabajos, impresiones y creatividad al fortalecimiento y consolidación de las agendas de transparencia y acceso a la información en México.
Las bases y toda la información para participar en los concursos se pueden consultar en https://concurso.inai.org. mx/snt2021/.
/ RobeRto ponce
Con el terremoto del 19 de septiembre de 1985 se acabaron en la Ciudad de México los temblores. Cuando el bailoteo comenzaba, los mayores mandaban a los niños a colocarse bajo el vano de alguna puerta esperando a que amainara. Ese fatídico día, en el edificio de la calle de Bruselas 8, en la Zona Rosa, el cantautor tamaulipeco Rockdrigo González, creador de los “rupestres”, y su compañera Françoise Bardinet perecieron. En este texto de su colega del movimiento rockero -adelanto de un libro en preparación- se repasa su figura, su obra, su vigencia y su posible aporte para la nueva generación.
A la manera negra para David Cortés, por preguntarme
I.- RupestReando en la GRan tenochtItlán
Únicamente lo conocí más de un año, del verano del 84 hasta poco antes del sismo de 1985, tiempos felices cuando gozó una proyección ciclotrónica con sus canciones como solista de guitarra de palo, armoniquero de banqueta y la “electrificación” vía Quál de Fausto Arrellín; pero también el peor tiempo pues murió casi a los 35 años ese nefando 19 de septiembre hace 36 abrazado, eso sí que lo vi en la morgue pública, a su amada bretona Françoise Bardinet o La Pancha, como la llamaba Roberto González.
Roberto fue el segundo de los rupestres en pirarse, hace apenas cuatro meses, y recuerdo cuando me dijo que tanto Rockdrigo como Guillermo Briseño poseían un discurso claro del oficio musical y más preciso que el de todos nosotros “los rupestres”, pues ambos sabían por qué hacían rock, eran los más juiciosos. Rockdrigo no pudo crear más de 100 rolas, pero las que dejó dan fe de esa madurez. Parafraseando a Roberto González y Gardel, incluso diría que entre más septiembres pasan, Rockdrigo canta menos pior.
Nadie tenía derecho a decirle qué hacer o pensar, no era políticamente correcto pues conocía su valor trovadoresco que prueban las 11 canciones sólidas en su cassette de 1984 Hurbanistorias. De tímido, se convertía en un bufón malévolo y provocador burlón; de chico temido y alburero a sarcástico hiriente, lépero. De tipo amante de la libertad y muchacho alegre, a valemadrista y pasado de lanza, para tornar solo a su ostracismo creativo en su alta cueva de la calle Bruselas. No mendigaba cariño ni desprendía amor; respetaba a quienes vibraban y se apantallaban con su rollo, esos que él admiraba por su saber y cultura, a la vez que se pitorreaba de los intelectuales y políticos ego.
Conversador cotorrísimo, sacudido por el encantador estudio La rama dorada (Frazer, 1890) o los arquetipos junguianos que devoró en la Universidad Autónoma de Xalapa, era versado en el gran rock anglosajón de los sesenta y setenta e igual alternó con Javier El brujo Bátiz en el Wendy’s Pub por 1983; entonces el tijuanense lo apodó Rockdrigo. Hosco, podía aislarse días enteros como terco lobito solitario en el gran silencio de sus viajes oníricos y motorolos, pero necesitaba atención y su alma suplicaba lo que su lengua callaba: afecto. Contaríamos con los dedos a sus amigos reales entre 1984 y 1985, a quienes les abría su escudo de intimidad y carta blanca: La Pancha, los teatreros Paul Demeyere y Frederik van Melle (fallecidos en el mismo edificio donde él vivía), Roberto González, Fausto Arrellín...
El Rockdrigo que conocí fue reservado en un comienzo y me lo tuve que ganar a fuerza de mostrarle con mi lira que podía seguirlo en rolas suyas intuitivamente, improvisaba con él, le hacía coros y hasta tocó armónica en una mía, “Ropa vieja”, junto a Zamira Bringas. Yo también leía ciencia ficción, habíamos viajado y él adoraba la voz de mi pareja musical en Callo y Colmillo, Nina Galindo, quien supera a cualquier cantante del rock.
Impredecible, despotricaba contra la sociedad de consumo, vilipendiaba la burocracia, los entes cuadrados del capitalismo, el sistema corrupto priista, a los transas defeños; para no frustrarse, sacaba choros de humor ácido a granel. Anarquista, agitaba a la manera de Georges Brassens las “buenas conciencias” y, cínico, prendía sus toques en sitios públicos delante de los fresas, como cuando nos subimos con Fausto al carro de Pepe Návar, quien no fumaba nada de nada. Pero una mala tarde veraniega del 85 chocamos.
Padecí sus desplantes y prepotencia; en apariencia amigable con el personal, si le caías mal te agarraba de bajada, te ponía en evidencia y ridiculizaba para que la corte de sus seguidores le aclamara esos malabares de jerga chacotera que tan hábilmente manejaba el Sacerdote Rupestre, juegos perversos en indirectas locas regurgitando hacia sus blancos despreciativos (aquella vez fui solo yo, cuando nos liamos a golpes en las escaleras del Auditorio Nacional). Al final de la noche, Rockdrigo podía ser rudo, soez. Sin embargo, se hallaba en su elemento soplando su armónica y dándole a la guitarra en sitios calentados por sandwichitos y gente y chelas y mota y chavas y al centro del convivio él, un huracán musical llamado Rockdrigo González. Nadie le ganaba en simpatía.
Un huracán musical llamado Rockdrigo (1950-1985)

Rockdrigo era un inventor de mundos, le dio nuevos visos de profundidad, rebeldía y versatilidad a la música popular girando los caminos de Alex Lora y tratando de superar las fallas prosódicas de éste. Sus letras abordaban temas urbanos y de aire campirano otras veces, ora con hechizos a la Jorge Luis Borges y cuchilladas de Poe, ora chorreando pincelazos de ciencia ficción y magia psicodélica… Son crónicas breves, hipnóticas, de una riqueza sabrosísima. Alternaba su mirada de águila por personajes, situaciones callejeras y de la psicología ontológica del ser nacional, machismos, feminismos, albures, epistemologías e infiernos; sus metáforas poéticas checaban al tiro con el caleidoscopio de géneros que prendían: folk, huapango, blues, balada, rock, nueva canción, reggae; sus arpegios en la lira española no tuvieron parangón y su “cogote sonoro” añadía un crudo bono a una presencia imponente, oráculo de improvisaciones formidables, frescas.
Pero allende el lugar común, su alcance no obstante fue limitado. Los medios masivos y comerciales ignoraron al Movimiento del Rock Rupestre; cosa que a él, como redactor del Manifiesto Rupestre, no le afectó pues intuía que tarde o temprano sus piezas iban a trascender fronteras. Justo cuando Televisa comenzó a cooptar “nuevos valores” de la música popular y roquera, Rockdrigo muere sin haber grabado “profesionalmente”. Su final fue su principio; fiel a su independencia, el rey murió pero su legado continúa en el imaginario colectivo.
III.- el mIto vIGente
Contrario a lo que podría pensarse de que en esta última década para les milleniels, Rockdrigo es un absoluto desconocido, últimamente me he topado con chavos muy chavos y chavas muy chavitas que en determinado punto se han clavado en la historia del rock mexicano y lo mencionan. Fácil era entender su vigencia en los ochenta, tras él introducir terminologías pacheconas con fantasías roqueras y alucines (“recetar por las trompas de Eustaquio”, “ya lo dijo Freud”, “leyendo La Familia Burrón”, “rumbo a Andrómeda”, “sarapes de neón”), jugosos frutos de un léxico letrístico prolijo, innovador.
Rockdrigo, el arcano, con su fama ya medio heroica, dio un estirón extra al irse descubriendo nuevas grabaciones despuesito del sismo de 1985; las monedas desconocidas del Profeta del Nopal salieron a flote, y los más cercanos supimos que tenía una hija, Amanda Lalena (Amandititita), a quien nunca reconoció. En lugar de deconstruirse, como yerba reverdeció desde la tumba. Surgieron homenajes que continúan cada 19 de septiembre.
Pentagrama sacó discos suyos con trozos dispersos de una memoria musical fragmentada, y baladistas rupestres que nunca lo vieron o grupos de rock metalero grabaron sus rolas en CDs. Se le compusieron canciones y poemas a su muerte (Jorge De Haro en Proceso 1970). Cobró interés de culto por los video-clips Hurbanistorias del también difunto Paul Leduc (Canal Once) y su cinta ¿Cómo ves? (1986); un programa enlatado de Canal 22 con Quál y las cintas: Un tokke de rock (1988) y ¿Por qué no me las prestas? (1995) del superochero Sergio García Michel, fallecido un 19 de septiembre de 2010; Rockdrigo. La ciudad del recuerdo (2000) de Alejandro Ramírez y No tuvo tiempo. La hurbanistoria de Rockdrigo, de Rafael Montero (2005).
Denuncia de una halterista: Un entrenador acosador en el Instituto Poblano del Deporte
/ beatriz pereyra
La primera vez que la pesista Geovanella Fararoni vio signos de violencia por parte de su entrenador Emiliano Elizardo Borrell Patridge fue una tarde, cuando se animó a decirle que ya no aguantaba el entrenamiento con muchas repeticiones y tanto peso. Le dolía el cuerpo y temía lesionarse. En un instante, Borrell dejó su estado de tranquilidad y, enardecido, le gritó que se callara o le iba “a caer a coñazos” por cuestionar su trabajo.
La deportista huyó corriendo al servicio médico del Centro de Alto Rendimiento (CAR) que administra el Instituto Poblano del Deporte (Inpode). Le informó al doctor Carlos Harris lo ocurrido. El facultativo fue a tranquilizar a Borrell.
Fararoni, quien desde los 16 años llegó a esa instalación deportiva con la aspiración de ganar medallas para el estado y convertirse en seleccionada nacional, se retiró del lugar muy estresada.
La primera vez que la deportista fue acosada sexualmente por su entrenador fue una noche de mayo de 2020, en medio de las instrucciones de Borrell sobre la alimentación que debía seguir y las cargas de entrenamiento, en el lobby del CAR. De pronto, el entrenador cambió la conversación para hacer un comentario sobre su pareja:
“A Ained yo la traje a México para apoyarla. Me está pagando mal; me está utilizando. Esa chica sólo me abre las piernas por el dinero. Es una puta, es una idiota, es una analfabeta”.
Fararoni se puso de pie para irse. Borrell, ya sulfurado, la detuvo: “¿Por qué te paras? Tú tampoco me sirves como ser humano, eres como Ained”. Fararoni le rezongó: “¿Entonces me quiere decir que soy idiota, puta y analfabeta?”.
“Lo dejé ahí, pero mi compañera Marisol (se omite su apellido para resguardar su identidad), que es más chica que yo, se quedó escuchando. Le hablé a la psicóloga Alejandra Machorro y le conté lo que pasó. Yo estaba muy mal, enojada, llorando y muy frustrada”, relata Fararoni a Proceso.
Así comenzó el calvario de Geovanella Fararoni, quien entonces tenía 24 años. Al día siguiente había un escándalo en el CAR. La deportista también fue con el metodólogo Jethse Castañeda y le contó lo que Borrell les dijo a ella y a Marisol; el entrenador, a su vez, la acusó de ser una indisciplinada y de no acatar al pie de la letra sus instrucciones.
“Se puso violento. Todos los administrativos del CAR, los del servicio médico; todos han sido testigos de que es violento. Yo les avisé a todos lo que pasaba. Los alerté de sus conductas y nadie hizo nada”.
El siguiente acto de acoso sexual subió de tono: “La otra vez pude darme cuenta cómo mi mujer disfrutaba del sexo, y lo sentía porque cuando yo metía mi pene sus labios vaginales palpitaban”. Fararoni recuerda con indignación que esos comentarios se los hacía sin que vinieran a cuento; lo mismo si estaban entrenando, en el comedor o en el sillón del lobby del CAR.
“Pasaba de decir: ‘Vas muy bien en el entrenamiento. Vamos a triunfar’. Y luego metía el tema… Se vende como un señor que manda bendiciones y trata muy bien a los demás con su doble cara. Una vez me sentó a su lado en la computadora y me dijo: ‘Mira, Geovanella, te voy a enseñar en mi computadora estas carpetas’. Tenían nombres de mujeres. Las abría y tenía fotos sexuales que le enviaban señoras. Mira, con esta tuve sexo; esta me manda fotos desnuda para hacerle una recarga (de teléfono celular) de 50 pesos”. Todo eso lo supo también el jefe de alto rendimiento, Daniel Moncayo.
“En una ocasión organizaron un curso que el entrenador iba a impartir. Yo no quería ir. Moncayo me dijo: ‘Ya te habían advertido que si no te apegas al reglamento, en diciembre van a cortar cabezas’. O sea, si no iba al curso con este viejo cochino me amenazaban con sacarme”. | Foto Inpode

Un cUbano apasionado
En sus sesiones de psicología deportiva, ya sea con Roger Caraballo o con Alejandra Machorro, Fararoni sólo hablaba del acoso sexual por parte de su entrenador. Ambos se cansaron, dice.
Caraballo se rehusó a seguir atendiéndola. Él y Machorro le decían que se quejaba de Borrell por enojo, porque ya no tenía a su entrenador anterior, el búlgaro Kiril Ivanov, quien dejó de trabajar para el Inpode en diciembre de 2019.
“Alejandra igual: ‘Ya deja al profe. Si él es así, ya ni modo. Es que en su país así son; en Cuba son muy sexuales, muy apasionados’. Yo les dije: ‘¿Por qué voy a permitir esto?’. Me decían que no me concentraba en mis metas ni en los entrenamientos”.
En septiembre de 2019 comenzó la administración actual del Inpode que encabeza la exdeportista Yadira Lira Navarro. Con ella llegó un equipo nuevo. Cuando en 2014 Fararoni se cambió del estado de Veracruz para entrenar en Puebla, los búlgaros Kiril Ivanov y Georgi Koev (el exentrenador de Soraya Jiménez) encabezaban un equipo integrado por 11 halteristas, mujeres y hombres adolescentes, que tuvieron excelentes resultados en distintas ediciones de la Olimpiada Nacional (ON).
Durante esos cinco años, Geovanella Fararoni ganó 15 medallas en la ON y cuenta que había mucha armonía y tranquilidad. Por falta de pagos y otras diferencias, los búlgaros se fueron.
En el Inpode les avisaron a las deportistas que no se preocuparan pues la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) mandaría a un excelente entrenador. Así, en febrero de 2020 el equipo de levantamiento de pesas comenzó a trabajar con Emiliano Elizardo Borrell.
Geovanella Fararoni asegura que no sólo ella y su compañera Marisol fueron acosadas por el entrenador. Marisol incluso denunció los hechos ante la Fiscalía General del estado de Puebla, donde se abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/SEXUALESI/002192/2021.
Sin embargo, Marisol llegó a un acuerdo reparatorio con el entrenador a cambio de mil pesos. Borrell le entregó esa cantidad a la deportista y se comprometió a evitar agresiones físicas o verbales, a respetarla en su integridad sexual y a borrar de sus archivos digitales las fotografías de ella.
“Ellas (Cristina y María Luisa, cuyos apellidos se omiten para resguardar su identidad) no denunciaron para no meterse en problemas. A Malú un día la encerró en una bodega y él le gritaba: ‘Vienes a entrenar y no sabes nada, nunca vas a ser campeona si no haces lo que yo te diga’. Uno de mis compañeros llamó a alguien de administración, bajó el psicólogo y una nutrióloga y ellos tuvieron que abrir la puerta. Estaba llore y llore, tuvo que hacer el cambio de entrenador porque no soportó esto. Cristina no vivía en el CAR, sólo iba a entrenar y nunca permitió que le contara un tema sexual. Ella sí tuvo la firmeza de decirle: ‘No me diga eso’. El entrenador decía: ‘Ella tampoco me sirve para nada, sólo viene a perder su tiempo’. Una vez que ella lo confrontó también, le dijo que se callara o le iba a dar de coñazos”.
Los gUstos deL entrenador
Fararoni recuerda que en varias ocasiones el entrenador le contó un episodio de cómo golpeó sin cesar a una mujer en Cuba durante tres kilómetros. Le dijo que era algo de lo que se arrepentía, pero que no dudaría en hacerlo otra vez.
“Cuando me dice te voy a dar un coñazo si no te callas, pues me estaba diciendo que tenía que guardar mi distancia con él porque era capaz de golpearme. Muchas veces me alzó la voz, y tanto él como Jethse Castañeda me amenazaron con ‘mandarme a vacaciones’, como pasó en diciembre. Cuando regresé ya no tenía beca ni nada”.
Durante ocho meses, Geovanella Fararoni aguantó la violencia y el acoso sexual de su entrenador: “A mí me gusta que entrenes en licras porque te ves, uuum, taaan rica”, le decía con tono lujurioso mientras se lamía los labios.
“A ver, todas, suéltense el cabello. A mí lo que más me gusta de una mujer es la sensualidad que le da su cabello”, añadía. Después hacía que las pesistas posaran para tomarse fotografías mientras las tomaba de la cintura. “Es que estas fotos se las voy a mandar a mis amistades cubanas”, les decía.
“Entre las fotos, el pelo y ‘te ves rica en licras’, ya me tenía harta y me fui a cortar el pelo hasta las orejas. Al otro día me dijo: ‘Ya no me gustas así, chica. Ya perdiste tu sensualidad, ya no me gustas como mujer’. Delante de todos, una vez dijo: ‘Me gusta más Marisol porque está delgadita. A Geovanella, por ser acuerpada, a cualquier hombre le puede gustar. A mí me gusta más ella, flaquita’. Comentarios fuera de lugar. O me decía: ‘Asno, tienes poca inteligencia’”.
La pesista narra que Borell las incitaba a ir a un motel a ella y a Marisol, les prometía comprar unas cervezas y tener sexo muchas veces. “A Marisol le dijo que si ella decidía ir con él sería el día del sexo. Marisol me lo contó, me llamó llorando. Otra de sus pláticas sexuales fue: ‘Miren, una vez una chiquita me escribió un mensaje y me mandó una foto de su vagina. Yo me puse tan caliente que tuve que masturbarme’. Y Marisol y yo oyendo. Yo me paraba y me iba, pero a ella no la dejaba irse a su cuarto. La tenía hasta la una de la mañana en el lobby contándole”.
Geovanella Fararoni y Marisol grabaron a su entrenador sin que él se diera cuenta. Parte de esas grabaciones las exhibió Fararoni en su cuenta de Instagram el 25 de agosto último, cuando se animó a contar lo que había pasado y cómo, a pesar de haber levantado la voz (le informó todo por escrito a la directora del Inpode el 2 de febrero de este año), fue ignorada.
En una de esas grabaciones se escucha: “Es increíble eso que tú tienes entre las piernas; no sé, para mí es lo más grande del mundo porque te da placer”. También la conversación que versa sobre ir al motel está grabada. –¿Marisol por qué aguantaba escuchar esas conversaciones? –Tenía menos voluntad. Ella sí dejó que le dijera peores cosas. Te vendía el sueño de “te voy a hacer campeona, pero vamos a hacer esto: nos compramos unas cervezas, nos las pasamos bien, bailamos un rato”, y me invitaba a ir a su departamento que renta en la colonia Maravillas. Yo le decía ‘no quiero’. Marisol sí iba. Ella sí presentó su denuncia. –¿Por qué no denunciaste ante la fiscalía si tienes evidencias? –Por miedo a que me quitaran mi beca. Estando encerrada ahí no puedes salir, tienes que estar en el mismo ambiente. Tenía miedo de que me quitaran mi lugar que tanto tiempo me costó ganar. Yo no quería hacerlo más grande. Le dirigí el oficio a la directora y no me contestó. Hicieron una junta con Moncayo y Cristina Madrid (titular de la dirección Desarrollo del Deporte) y un secretario de la directora. Me llamaron y me dijeron: “Estás segura de lo que estás haciendo? Esto es un tema muy delicado”. ¡Cómo no voy a estar segura si además no era la única!
“Me dijeron: ‘Le vamos a dar seguimiento’; y no le dieron. Dijeron que lo iban a acusar (a Borrell) ante la Conade (esta dependencia le paga al entrenador mediante un convenio México-Cuba). Yo denuncié ante el Inpode porque ellos son la autoridad deportiva y tenían que hacer algo.
La reportera buscó al entrenador en dos celulares que siempre están apagados, pero dejó mensajes de voz y le envió mensajes SMS. También le escribió en el messenger de su cuenta de Facebook y lo buscó por conducto de uno de sus alumnos más cercanos. Tampoco hubo respuesta.
El Hidalgo de los documentos
/ judith amadoR
Al conmemorarse el 200 aniversario de la consumación de la independencia, con la entrada triunfal a la Ciudad de México del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, el historiador Felipe Echenique llama a no perder de vista que el verdadero iniciador de la gesta revolucionaria fue Miguel Hidalgo y Costilla.
“Para bien o para mal -como decía mi viejo maestro Ernesto Lemoine- le tocó ponerle el cascabel al gato”.
El también investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), considera que al final Iturbide fue un oportunista que se aprovechó del movimiento cuando vio sus intereses peligrar. Pero quedó rebasado, pues aunque “se proclamó emperador, terminó imponiéndose una República, no con un presidente sino de forma representativa que ya estaba perfilada desde Hidalgo y que retoma José María Morelos en la Constitución de Apatzingán”.
Echenique es autor de la monumental obra Miguel Hidalgo y Costilla. Documentos de su vida: 1750-1813, presentada por su editor en el INAH como “una de las contribuciones bibliográficas más ricas y significativas que se han hecho” acerca del personaje.
Junto con el traductor y escritor Alberto Cue García y la colaboración de León Felipe Echenique Romero en la fotografía y captura de textos, el historiador reúne en cuatro tomos más de 600 documentos en torno al Padre de la Patria: desde los orígenes de sus progenitores, su juventud, cuando entra a estudiar al seminario, hasta unos años después de haber sido capturado, juzgado y ejecutado, cuando la Inquisición reabre alguno de sus juicios.
Su visión sobre el prócer contrasta con la de Iturbide, quien culminó la gesta independiente, a quien tiene por un oportunista que aprovechó la cercanía del fin al ver peligrar sus intereses:
“El mérito de la parte conservadora quedó en su líder, el oportunista mayor, quien realmente no trascendió el tiempo, no trascendió su propuesta, su despotismo y arrogancia, eso lo condenó. A Hidalgo, en cambio, lo condenaron los mismos soldados, los militares… esos poderes fácticos de criollos y mestizos acaban aniquilándolo. Por eso ahora en el bicentenario pocos honran a Iturbide. Si no hubiera pactado con Vicente Guerrero y la guerrilla de lo que hoy son los estados de Guerrero, Puebla y Veracruz, no lo hubiera logrado. Ese grupo, que es la parte fuerte y popular de lo que quedó del movimiento insurgente original, hace que los militares y criollos puedan establecer un acuerdo en ese momento. Pero duró muy poco ese primer imperio (18211823), justo por la torpeza de Iturbide, quien lo único que quería era ‘un cambio de patrón’”.
Enfatiza que el líder del Ejército Trigarante no anheló realmente un rompimiento con el orden colonial. Si bien tuvo ciertos reconocimientos a las comunidades y los pueblos sobre la propiedad de sus tierras, inició también la idea liberal de acabar con la propiedad comunal y establecer una unidad política.
Al respecto, dice que a lo largo de la historiografía se han podido ver las dificultades para construir diversidades. Actualmente todo mundo habla de esos temas, pero antes no. Ese es, sin embargo, un rasgo que distingue en el proclamador de El Grito, quien trató desde el inicio de incorporar a las comunidades. Por ello, Miguel Hidalgo y Costilla es, para Echenique, la “figura señera de la independencia”.
Y los archivos que ha logrado reunir con su equipo permiten ver a una persona muy dedicada al estudio e interesada en los negocios, por lo que cuando llega a Dolores pone talleres para trabajar con las comunidades a fin de que tengan mayor producción, aunque Ignacio Allende le escribe que “los indígenas eran indiferentes al verbo libertad”.
Resume su figuRa:
“Es muy inteligente, muy de su tiempo… no era una persona anticuada. Los documentos que publicamos lo dejan ver. Y notamos que cuando muere su hermano mayor, José Joaquín, siente una gran tristeza y transmite ese sentimiento”.
Era lo que podría decirse hoy un capitalista, pero padeció problemas económicos: la época era inestable, hubo sequías, una epidemia entre 1808 y 1809, crisis económica, y él tenía créditos. Cuando le quieren cobrar se esconde, y al final, ya con la caída de la monarquía española por la invasión napoleónica, se le nota un hartazgo al expresar “pues ya que se lleven todo”, y lo embargan. Por lo cual remarca Echenique: “Esa es la ola que pone a Hidalgo en el movimiento”.
mejoR imagen
En entrevista telefónica con Proceso, el también autor de Una historia sepultada: México, la imposición de su nombre, cuenta que su proyecto documental inició en 2008, con miras al bicentenario del inicio de la independencia. Inicialmente era parte de un plan para publicar 100 biografías y documentación de otros personajes, entre ellos José María Morelos.
La idea le vino al ver las diversas biografías sobre el prócer que lo denostaban o enaltecían, pero también aportaban documentos. Una de las más famosas es Hidalgo, la vida del héroe, de Luis Castillo Ledón, “una historia romántica, cuenta con el seguimiento de algunos datos importante, aunque con mucha inventiva y creatividad”. No le quita el mérito pero juzga que ha sido rebasada por tener muchos mitos. Menciona por igual los trabajos de Edmundo O’Gorman, David A. Brading, que se sumaron a los de J. E. Hernández y Dávalos, Luis González Obregón, Antonio Pompa y Pompa, y Carlos Herrejón Peredo.
Se propuso reunir en una sola obra toda la documentación dispersa. Los cuatro volúmenes incluyen documentos ya transcritos y publicados por los investigadores antes citados. Localizó además documentos inéditos del Archivo General de la Nación, y con la ayuda de Cue tuvo acceso a la Colección Documental sobre la Independencia Mexicana de la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Se da cuenta de aspectos poco conocidos de su vida en la provincia de Michoacán:
“Tenemos mucho que reflexionar y volver a leer. Hay una imagen muy novelada de don Miguel o con demasiado énfasis en los hechos en abstracto. Resultaría importante que se pudieran conjuntar, hay mucho material, es una cantidad impresionante. Si los reúne la mente de alguien con mucha capacidad, podrá ofrecernos, sin tanta imaginación, una mejor imagen del personaje que, como decía mi maestro, le puso el cascabel al gato”.
Entre las preguntas pendientes está la de ¿Por qué, si antes hubo represiones y actos autoritarios que despertaron la indignación del pueblo -como la expulsión de los jesuitas en 1767-, no hubo estallamientos o sublevación? ¿Por qué el 16 de septiembre de 1810 el cura, con los militares que lo acompañan, Allende, Aldama, Abasolo, toca a misa, se le junta la gente y logran llegar hasta Guanajuato?
Reflexiona Echenique:
“Es un acto que demuestra la violencia popular, el hartazgo, estas situaciones las repetimos en 1910, cuando el pueblo realmente se vuelve muy fuerte. ¿Por qué ese día y no otro? Evidentemente, la figura de don Miguel era casi profética, como un santo, sin embargo los documentos no permiten ver a un personaje que estuviera conspirando contra el orden.”


Felipe Echenique
La obRa documentaL se Resume así:
El primer tomo va de 1750 a 1799, son los primeros años de quien en vida llevó el largo nombre de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, nacido en Pénjamo el 8 de mayo de 1753. Se destaca en la introducción que en el Fondo Clavijero se encontraron documentos sobre sus padres, sus años de carrera eclesiástica y de docencia, y su desempeño como tesorero y rector del Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo de la Ciudad de Valladolid.
El tomo dos abarca de 1800 a 1809. Están las Causas iniciales que el Santo Oficio le abrió el 16 de julio de 1800, acusado de haber puesto en entredicho la pureza de la virgen María. Aunque estos documentos los había publicado Pompa y Pompa, se presentan aquí cronológicamente y se describe qué pasó después del proceso:
“Don Miguel con su hermano Manuel peregrinan desde Valladolid hasta Colima, persiguiendo el nombramiento de curatos, pues esa era la forma de vida de los curas, tener una parroquia. Cuando llegan a San Miguel Allende (El Grande), el cura Miguel se queda ahí y el hermano va a Dolores. Al morir Manuel, Miguel se traslada a ésta”.
Todo en conjunto va armando una biografía de muchos datos. En 1805 volverá al tribunal de la Inquisición, acusado ahora de tener relaciones con una mujer, aunque no se establece si era ella quien le servía, e incluso se le achaca ser el progenitor del hijo.
Pero no hay en los documentos información sobre otros supuestos hijos con varias mujeres, aclara el investigador, sólo éste de la mujer que le preparaba la comida. Tampoco hay acusaciones sobre la llamada “Francia chiquita” y las obras de teatro del dramaturgo francés Jean Baptiste Poquelin, Molière, que ahí se representaban.
“Nada de eso está en las acusaciones del Tribunal de la Fe”, puntualiza, y añade que se debe entender el contexto de la época, donde los Gallaga recibían beneficios por ser una vieja familia de clérigos que “debe de haber despertado muchísimas envidias”. En el caso de la mujer, invita a reflexionar:
“Piensa en un cura en un pueblo, con una mujer que le hace de comer. Te imaginarás lo que debe haberse dicho, sea o no cierto, pero era una forma de tenerlos en vigilia, controladísimos, siempre con la picota en la cabeza”.
El tercero y el cuarto tomos se centran ya en el movimiento Insurgente: las proclamas, los documentos, la correspondencia con algunos personajes.
Por desgracia, explica Echenique, los realistas quemaron muchos de los archivos de la lucha revolucionaria. No se tiene el intercambio epistolar con Morelos, por ejemplo. De Allende apenas una carta de un párrafo, donde se muestran las diferencias respecto a los pueblos indios, pues mientras el militar salvaguardaba los intereses de Fernando VII, Hidalgo defendía el golpe de Estado.
Los testimonios dejan ver claramente las diferencias conceptuales entre los curas Hidalgo, Morelos y Matamoros con los militares Allende e Ignacio López Rayón, entre otros. Ambos grupos juraban lealtad a Dios, al Papa y al rey de España, pero quienes realmente la asumían como propia fueron los militares. Los religiosos tuvieron mayor preocupación por los pueblos originarios.
Estribo
Tejemaneje, forma coloquial para referirse al reparto del botín o las comisiones en el Congreso
DIRECTOR FRANCISCO M. AGUIRRE ARIAS LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Imágenes de aguasCalIentes La fruta más mexicana
Carlos reyes sahagún
Cronista del muniCipio de aguasCalientes texto y foto
¿Y a se fijó? ¡Nos están viendo! ¿Y qué me dice de esa carita que está debajo de las de arriba, en medio, la manera en que inclina la cabeza, quizá para vernos mejor y hacerse ver por entre sus vecinas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos nosotros, que tanta atención nos otorgan? ¿Por qué nos miran así? ¿Querrán decirnos algo?
Tiempo de tunas, verano; tiempo de lluvias, verdor y vida… Todos deberíamos darnos la oportunidad de salir de vez en cuando al campo, aunque sea por unas horas, por unos minutos. Salir y permitir que nuestros ojos se llenen del tranquilizante verde rural. Salir y jugar a distinguir la infinidad de matices de este color, según la flora, y según juega el viento con ella. Salir y permitir que la monumentalidad del campo nos conmueva, y al mismo tiempo esa explosión de colores y formas serene nuestro espíritu con su frescura silente, para luego volver renovados al calor asfaltado, el ruido, los humos industriales, los aromas nauseabundos…
Verano, tiempo de flores y frutos, y en la región de Túnel de Potrerillos, en las alturas de San José de Gracia, pero también en el oriente del estado, los nopales rebosan de tunas, la más mexicana de las frutas, tanto que aparece en el escudo nacional, como el nopal y la serpiente y el águila.
Por otra parte, con alguna frecuencia es posible encontrar ejemplares como los de la imagen, caritas anónimas, coquetas, coronadas con una dulce diadema; las facciones ocultas entre las espinas protectoras, que son como damas que preparan su pelo para alguna ceremonia, y lo llenan de tubos -si es que todavía se estila-, o como bailarinas de danza tradicional, listas para echar zapateado; caritas llenas de gracia...
En alguna ocasión, con motivo de un aniversario de la carrera de sociología de la UAA, la jefa del departamento, la inolvidable y querida Consuelo Meza Márquez, le pidió al artista plástico José Fonseca Palmas que diseñara una invitación a los eventos que se realizarían. Pepe atravesaba entonces por su “etapa nopalera”, lo cual significaba que pintaba cactáceas mañana, tarde, moda y noche… Entonces, la invitación los incluyó.
Me acuerdo que hubo quienes se sintieron ofendidos, y con una desgraciada limitación intelectual asumieron que aquella expresión era una manera plástica de insultarlos; de decirles babosos; algo así, porque hay una leyenda negra, de seguro hija de la Malinche, o de los vendepatrias que tienen los ojos más puestos en el norte que en su sur, una leyenda que asocia los nopales, las tunas, los pirúles y los mezquites, con el atraso, la pobreza, la ignorancia. Quizá piensen que estos vegetales maravillosos -¿y tan ricos y nutritivos que son!- constituyen una mirada a un pasado que hay que superar y, de ser posible, olvidar. Mejor los pinos que los mezquites.
Bueno, cada cabeza es una confusión, pero a mí me parece que imágenes como esta, evocan arraigo, pertenencia, gozo y orgullo por la Tierra donde fuimos plantados, y que da semejantes frutos, nosotros entre ellos. Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com.

Necaxa cayó ante Gallos Blancos en Querétaro
NEcaxa
Los Rayos del Necaxa visitaron ayer por la noche a Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora, como parte de la jornada 8 del Grita México A21. Los locales se quedaron con el triunfo por marcador de tres goles a cero.
El encuentro arrancó con Necaxa proponiendo y buscando el marco rival, por lo que estuvo cerca de anotar en un par de ocasiones, sin embargo, fueron los locales quienes encontraron una oportunidad y anotaron por conducto de Pablo Barrera, quien definió dentro del área.
Tras irse en desventaja, los Rayos intentaron reaccionar y empezaron a construir jugadas ofensivas, aunque no fueron capaces de concretar las oportunidades en goles.
Con el pasar de los minutos, el partido se trabó en la mitad del campo, donde las acciones se disputaron con intensidad y las llegadas en los marcos vinieron a menos.
Cuando la primera mitad estaba por llegar a su fin, Querétaro amplió su ventaja luego de que un rebote le quedara a Kevin Escamilla en los linderos del área y sacó un disparo potente que dejó sin oportunidad a Malagón. De esta forma, Gallos se fue con ventaja de dos al descanso.
Para el complemento, el estratega de Necaxa mandó al campo a Mauro Quiroga y Ángel Sepúlveda, quienes remplazaron a Alonso Escoboza e Idekel Domínguez, respectivamente. Minutos después, Raúl Sandoval también ingresó al terreno de juego por Agustín Oliveros.
Gallos había hecho el tercero, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Memo Vázquez mandó sus últimas modificaciones en Maxi Salas y Sergio Bareiro, quienes entraron por Luis García y Rubén González.
En tiempo de compensación Julio González y Malagón no se hablaron y el paraguayo terminó por marcar en propia puerta tras intentar pasarle el balón al guardameta.
Los Rayos intentaron ir al frente y recortar distancias en el marcador, pero no lograron abrir el cerrojo gallo y terminaron por caer en su visita a Querétaro.
Necaxa recibirá al conjunto de Atlas el próximo viernes en el Estadio Victoria.
La Purísima...GriLLa 2
EdilbErto
Aldán
Salvador
Vázquez
Mario
BrAVo
NaNcy MErary
Jiménez mArtínez
GErMáN
cAstro
rodolfo
PoPocA Perches