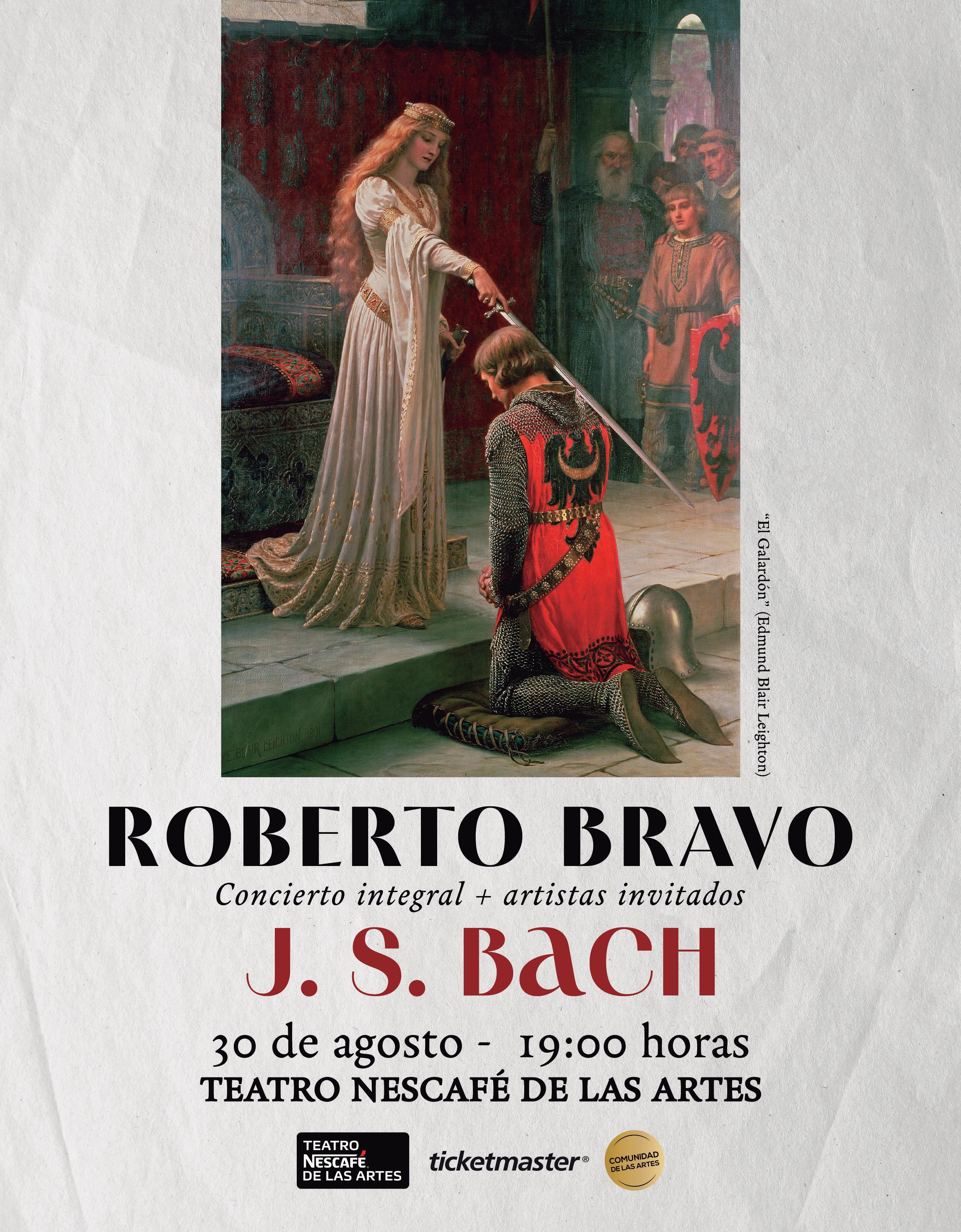LA PATRIA SONORA: UNIVERSIDAD
DE CHILE
INAUGURA SU GRAN SALA SINFÓNICA NACIONAL
* ¿SEREMOS LOS HUMANOS TAMBIÉN IA?
* EL LOCO DE DIOS: JAVIER CERCAS Y LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO
* LA ECONOMÍA DEL CASTIGO: DESIGUALDAD, CONSUMO Y EXCLUSIÓN
* “JUSTICIA, PROBIDAD Y RESPETO” SERÁ EL LEMA DEL PRÓXIMO FRATERNITAS DE LA REPÚBLICA

5 ¿A quién le hablan los candidatos a la Presidencia de la República?
O la relevancia de las parlamentarias 8 Educación Técnico Profesional:
Las competencias de los docentes y el nuevo futuro laboral
El aporte de la escuela de los Annales a la Historia, algunas visiones
patria sonora
La Universidad de Chile inaugura su Gran Sala Sinfónica Nacional: una casa para la música, el arte público y la memoria compartida
26 Fraternitas de la República Ceremonia que proyecta ética, democracia y fraternidad hacia el porvenir
28 ¿Y si los humanos somos también una Inteligencia Artificial?

35 El espejo roto del progreso: derechos humanos y empresa
39 La economía del castigo: Desigualdad, consumo y exclusión en el Chile actual
42 Pacificación de la Araucanía:
¿Eufemismo para negar una barbarie?
47 Literatura
“El loco de Dios en el fin del mundo”, el libro de Javier Cercas y la muerte del papa Francisco
52 Segundo Concurso Literario Alberto Romero 2025
54 Música
Alfredo Zitarrosa, un cantor para un sur profundo
58 Desde hoy 562 ediciones de Occidente en versión digital
60 Cine
Más allá de las trincheras: Cuando la guerra no se ve en la pantalla
64 La última palabra Preceptos de tolerancia


Fundada en 1944
Agosto 2025
Edición N° 563
ISSN 0716 – 2782
Director Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl
Comité Editorial
Ximena Muñoz Muñoz
Ruth Pinto Salgado
Roberto Rivera Vicencio
Alberto Texido Zlatar
Paulina Zamorano Varea
Editor Antonio Rojas Gómez
Diseño
Alejandra Machuca Espinoza
Colaboran en este número: Guillo
Javier Ignacio Tobar
Manuel Farías Viguera
Álvaro Vogel Vallespir
Gerardo Gutiérrez Tapia
Roxana Ibarra Briceño
Cristian Villalobos Zamora
César Zamorano Quitral
Magaly Villaseca Díaz
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez
Edgard “Galo” Ugarte
Ana Catalina Castillo Ibarra
Rogelio Rodríguez Muñoz
Fotografías Shutterstock.com Memoriachilena.cl
Fotografía Portada Felipe PoGa
Publicación
Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile
Gerencia General
Gustavo Poblete Morales
Suscripciones y Publicidad Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl
Fono +56 22476 1133
Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.
UN ANTÍDOTO CONTRA LA DESESPERANZA
La noticia de la inauguración de la Sala Sinfónica de la Universidad de Chile el pasado mes de julio es mucho más que una buena noticia para el mundo de la música, no se trata sólo de un hecho destacable para la academia ni premio a los esfuerzos de la principal casa de estudios del país por posicionar su compromiso por la cultura y las artes en un lugar destacado en el escenario nacional y sudamericano, sino representa también una esperanza por un país mejor. Representa la voluntad de conectarse con los aspectos esenciales de la convivencia cívica, invirtiendo en un lugar y en una actividad que está llamada a unir a la comunidad en torno a nuevos derroteros de esperanza.
Muchas veces el tráfago informativo cotidiano nos sumerge en el agobio, el pesimismo y la fatalidad, pareciera que ni la discusión ni la convivencia social están a la altura de las expectativas y anhelos de los chilenos. Nos quejamos con demasiada facilidad de todo lo que pasa tanto en nuestra vida cotidiana como en la esfera pública, la prensa día a día nos informa del lado menos amable del acontecer nacional e internacional: las guerras, los desencuentros diplomáticos; las indignantes contradicciones de la elite política, cuando no, las ambiciones desmedidas o las promesas populistas respecto de los desafíos sociales, la delincuencia como eje de los programas periodísticos.
Sin embargo, la flamante sala sinfónica, inaugurada el pasado 10 de julio, a metros de plaza Baquedano, detrás del tradicional Teatro de la Universidad, donde por casi cuarenta años hemos asistido a las más importantes obras de la música y del ballet desde fines de la dictadura, representa mucho más que una extraordinaria inversión para la infraestructura de la cultura santiaguina: es la más decidida muestra de esperanza por la construcción cierta de un Chile mejor, en esa enorme sala al compás de la música universal, matizada con voluntad y elegancia, como ha sido tradicional, con estrenos de composiciones de importantes músicos chilenos.
Allí no es sólo la Universidad la que nos invita a reunirnos para soñar el futuro, a compartir el universal lenguaje de la música como bálsamo para imaginar una sociedad más justa y solidaria, es también el Estado, el vilipendiado Estado, en su razón de cosa pública, el que nos invita a congregar a unos y otros, más allá de nuestras diferencias, en un lenguaje común, que por intermedio de la belleza de la cultura, exalte el espíritu para conquistar el bienestar definitivo de la sociedad.
LAS VIDAS DE PEPE MUJICA

UNA EDICIÓN
PARA ATESORAR
Señor director, Felicito y agradezco a Revista
Occidente por la calidad de su última edición, especialmente por los artículos dedicados a Pepe Mujica y Les Luthiers.
Leer las reflexiones de Mujica —con su sencillez lúcida y su inquebrantable ética humanista— es siempre un ejercicio de claridad en medio del ruido. Su mirada crítica, pero profundamente esperanzada, es un recordatorio de que la política puede y debe estar al servicio de la dignidad humana.
Por otro lado, el homenaje a Les Luthiers fue tan emotivo como merecido. No solo se hizo justicia a su genio artístico y humor inteligente, sino que se rescató su aporte cultural como puente entre la risa y la reflexión, algo tan necesario en estos tiempos.
Gracias por ofrecernos una edición que combina pensamiento,
SU OPINIÓN NOS IMPORTA
memoria y sensibilidad. Una lectura que uno guarda y relee con gusto.
Atentamente,
Fernando Ulloa
LICENCIAS MÉDICAS: UNA CRISIS ÉTICA QUE NO
PODEMOS IGNORAR
Señor Director:
La reciente investigación de la Contraloría General de la República, que reveló un uso desmedido e irregular de licencias médicas en distintos servicios públicos del país, sobre la cual ha reflexionado la revista en su última edición, ha puesto en evidencia una preocupante crisis ética que va mucho más allá de simples faltas administrativas. Cuando un instrumento como la licencia médica —creado para proteger la salud física y mental de los trabajadores— es manipulado con fines ajenos a su propósito, no solo se genera un grave perjuicio económico para el Estado, sino que también se erosiona la confianza pública en instituciones clave del sistema
de salud. Lo más preocupante es que esta práctica parece haberse naturalizado en algunos sectores, como si defraudar al sistema fuera una falta menor.
Esta situación exige respuestas firmes. No basta con sancionar casos individuales. Se requiere una revisión profunda de los controles internos, una fiscalización rigurosa y, por sobre todo, una recuperación del sentido ético del servicio público y del ejercicio de la medicina. Médicos, funcionarios y autoridades deben asumir su responsabilidad en el resguardo de la integridad del sistema.
Es momento de enfrentar esta problemática con seriedad, transparencia y una voluntad real de cambio. La salud no puede seguir siendo moneda de cambio ni un atajo para eludir responsabilidades. Atentamente, Raúl Castro Bravo Licenciado en humanidades
INDIGNACIÓN POR ABUSO
DE LICENCIAS MÉDICAS
Señor director, Como jubilado que trabajó más de cuarenta años en el servicio público, no puedo sino sentir profunda indignación al ver cómo algunos abusan de las licencias médicas como si fueran días de vacaciones. La denuncia de la Contraloría demuestra una falta de ética alarmante. Mientras miles de chilenos esperamos meses por atención médica, hay quienes falsean enfermedades para no trabajar, con médicos que validan estos engaños. ¿En qué momento perdimos el sentido del deber?
Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl
Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.
El país no puede seguir tolerando este tipo de conductas. El sistema está para quienes realmente lo necesitan, no para ser aprovechado por unos pocos vivos. Atentamente,
Juan Carlos Aravena Antofagasta
¿A QUIÉN LE HABLAN LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA?
O LA RELEVANCIA DE LAS PARLAMENTARIAS
POR JAVIER IGNACIO TOBAR
Abogado, académico, ensayista
El pasado 29 de junio se celebraron las elecciones primarias de la centroizquierda chilena. Contra lo que algunos anticipaban, no fue una elección reñida, Jeanette Jara, candidata del Partido Comunista, se impuso con el 60% de las preferencias. Muy por detrás quedó Carolina Tohá, figura emblemática del socialismo democrático, con apenas un 28%. Más rezagados aún, Gonzalo Winter del Frente Amplio obtuvo un 9% y Jaime Mulet, del FRVS, un escaso 2,7%. Si bien las encuestas venían reflejando el ascenso de Jara, lo que sorprendió fue la amplia diferencia obtenida sobre Tohá, así como el magro resultado del candidato del Partido del Presidente.

Buena parte de los análisis se ha concentrado en las estrategias de las candidaturas, en la reorganización que deberá afrontar la coalición de Gobierno y en el eventual reordenamiento de fuerzas ante las próximas elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Sin embargo, un aspecto menos explorado y quizás más revelador es el nivel de participación en las primarias, un indicador clave para comprender el estado de ánimo de la ciudadanía. Estas primarias fueron organizadas oficialmente, con todos los recursos e instrumentos institucionales que ello implica: período de campaña regulado, franja televisiva, impresión de papeletas, habilitación de locales de votación, vocales de mesa convocados y conteo y registro de votos bajo supervisión del Servicio Electoral. Además, se sumaron debates en televisión, radio y platafor-
mas digitales. Todo apuntaba a una participación significativa, particularmente en un contexto donde el apoyo al Gobierno se mantiene -incólume- en torno al 30%.
Desde los partidos oficialistas se expresaron expectativas moderadas pero optimistas. Se esperaba superar la participación de la primaria del año 2021 -cuando compitieron Gabriel Boric y Daniel Jadue-, o incluso alcanzar los dos millones de votantes. Sin embargo, los resultados fueron inferiores a lo previsto: votaron apenas 1,4 millones de personas, equivalentes al 9,16% del padrón electoral. Y ese resultado, con una participación a lo menos mediocre, hoy tienen a la triunfadora encabezando las preferencias siempre volubles en un mundo que vive, a lo menos, con sobresaltos.
Este dato ha abierto un debate.
Algunos lo interpretan como un fracaso; otros, como una cifra comparable a experiencias anteriores. Para evaluar su magnitud, conviene observar las cifras en perspectiva. En 2021, la primaria del entonces bloque opositor movilizó a 1.750.000 votantes, pese al difícil contexto sanitario derivado de la pandemia. En cambio, en 2017, la primaria entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol apenas alcanzó los 327 mil votos, aunque esa elección ocurrió en el momento fundacional del Frente Amplio. En el caso de la derecha, las primarias de 2017 (con Piñera, Kast (Felipe) y Ossandón sumaron 1.400.000 votos, y las del año 2021 (con Sichel, Lavín, Briones y Desbordes) llegaron -todos sumados- a 1.300.000 millones de sufragios.
¿Cómo interpretar entonces la baja participación de este año?
Debe asumirse que lo ocurrido en el año 2021 fue un momento excepcional: un Gobierno de derecha impopular, una crisis sanitaria mal evaluada y una ciudadanía movilizada tras el estallido social del año 2019 -de triste recuerdo y pésimo envejecimiento-. Ese contexto, sumado a candidaturas con propuestas claramente diferenciadas, generó una alta participación. Hoy, en cambio, el escenario es otro. El Frente Amplio se ha visto obligado a moderarse ante la realidad institucional y la falta de mayorías parlamentarias. Las prioridades ciudadanas se han desplazado hacia temas como la seguridad y la economía, ámbitos donde la izquierda tradicionalmente no se ha movido con comodidad. A ello se suma el desgaste natural del Gobierno, el fracaso del proceso constituyente, los tropiezos legislativos y casos de corrupción que han erosionado la confianza. A la luz de todo esto, la baja participación no es necesariamente un fracaso rotundo, pero sí puede

calificarse como un fracaso relativo. En comparación con el año 2017, la cifra es alta. Pero referido al año 2021, decepciona. Además, esta vez participaban más partidos: la incorporación del Socialismo Democrático no logró traducirse en una mayor movilización ciudadana.
Llamar “fracaso relativo” a este proceso tiene sentido si se entiende que las primarias en Chile, salvo excepciones puntuales, no han logrado convocar a grandes mayorías. La excepción fue en el año 2021, y pensar que ese fenómeno es replicable en cada ciclo electoral es ignorar las condiciones que lo hicieron posible. Dicho esto, el escaso entusiasmo con que la ciudadanía recibió estas primarias sí debiera ser motivo de preocupación para el oficialismo.
¿Significa esto que la derecha tiene el camino despejado hacia la presidencia? No necesariamente. Las encuestas dibujan un panorama incierto. Jeannette Jara y José Antonio Kast aparecen en ascenso, mientras que Evelyn Matthei comienza a estancarse y Carolina Tohá ha sufrido una dura derrota. Todo esto evidencia un centro político en proceso de va-

ciamiento. La posibilidad de una elección polarizada, entre extremos ideológicos con escasa disposición al diálogo, comienza a perfilarse como un escenario lamentablemente muy probable.
Frente a este panorama, surgen preguntas clave: ¿a quién le están hablando los candidatos? ¿Quiénes serán los ciudadanos que definan la próxima elección presidencial y parlamentaria? En un tiempo en que la moderación ha dejado de ser el eje articulador de la política, y los extremos avanzan con mayor convicción, son estas preguntas las que marcarán el destino del país.
En un reportaje publicado por La Tercera hace unos domingos atrás, con base en los datos contenidos, entre otros, en “El Chile Sumergido”, del Panel de la Universidad del Desarrollo, se afirmó que el 52% de los nuevos electores -votante obligado- está entre los 18 y los 40 años, que el 84% se ubica en los niveles C3, D y E (clases medias bajas), que sólo el 38% está de acuerdo en que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos, que el 21% está de acuerdo en que el aborto debe ser legal en cualquier circunstancia,
que el 25% está de acuerdo con la aceptación de la diversidad, y que sólo el 7% está de acuerdo en que se puede confiar en las personas.
Ese es el Chile que nos resolverá. Luego, ¿a quién le hablan los candidatos? ¿Qué significa el primer lugar de Jeanette Jara?
Se trata de un electorado que aparee como decisivo. Es un segmento ideológicamente disperso, aunque tiende a concentrarse en los sectores urbanos más populares. Algo que es, por de pronto, obvio, considerando que históricamente las comunas de más altos ingresos en Chile tuvieron tasas más altas de participación electoral que las comunas más pobres. Por lo mismo, el elector obligado tiende a tener menores niveles de estudios. Lo anterior quedó en evidencia con el documento del Centro de Estudios Públicos (CEP) “Quién vota en Chile: primeros análisis después del voto obligatorio”. En el quedó de manifiesto que el 50,6% de los “votantes duros” reconocía haber terminado su educación, mientras que “los votantes ocasionales” tienden a concentrar la mayor cantidad de gente sin concluir sus estudios.
Las primarias del pasado mes de junio no ofrecieron grandes respuestas, pero sí dejaron en evidencia un país en transformación, una ciudadanía más distante y una política que aún busca reencontrar su centro. El desafío está planteado. El futuro, como pocas veces, permanece abierto como pocas veces: o se escucha a la ciudadanía o aparece un liderazgo con agenda propia que, incluyendo el sonido ambiente, coloque las piezas donde estas deban ir.
Un ejemplo claro es lo que pasó con ese nuevo votante en la última elección para Gobernadores (año 2024) en la histórica ciudad de Valparaíso. En la primera vuelta hubo mesas en que triunfó el candidato del Partido Republicano, pero en la segunda muchos de ellos no apoyaron a la candidata UDI María José Hoffmann, sino que, por el contrario, triunfó el candidato de la izquierda Rodrigo Mundaca. Este último pasó del 34% de los votos en primera vuelta al 62,4% en el balotaje. Dobló su votación. Insólito.
De acuerdo con lo expuesto, las primarias de junio evidenciaron un país políticamente desorientado, con una ciudadanía distante y un centro político en retirada -más bien desconectado-, lo que augura un escenario electoral polarizado e incierto, frente a ello, el verdadero foco no debiera estar sólo en la elección presidencial, sino en las parlamentarias, pues será allí donde se juegue la posibilidad real de reconstruir una democracia representativa con base ciudadana efectiva.
Acomodarse los cinturones porque se vienen épocas de turbulencia dura.
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
POR MANUEL FARÍAS VIGUERA
Profesor de Estado en Castellano y Filosofía, Master of Science en Social Policy London School of Economics
Una de las temáticas que ha comenzado a tener atención en diversos organismos internacionales, así como en diversos centros de estudio y de pensamiento, es la que concierne al futuro de los trabajos.
En efecto, por ejemplo, el World Economic Forum ha venido realizando anualmente diversos reportes sobre las tendencias globales tales como la desigualdad y pobreza, en relación con la proyección
del futuro de los nuevos empleos. En su reporte del año 2022 señala que la actualidad se ve exacerbada por el aumento de la desigualdad y la ampliación de la polarización que afecta a los grupos más desfavorecidos en las economías de todo el mundo, asimismo, estima que la pobreza ha aumentado en 131 millones y 54 millones de personas abandonaron la clase media mundial durante el año 2020.
La Comisión Mundial sobre el Futuro del trabajo de la OIT ha levantado un informe que plantea la aparición de nuevos escenarios que están cambiando el rumbo del trabajo y hacen necesario realizar transiciones que permitan mejorar la vida de los

LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES Y EL NUEVO FUTURO LABORAL
trabajadores, reducir las desigualdades, cerrar la brecha de género, entre otras.
Según lo señalado en el informe: “Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente. La ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de trabajo a medida que adoptemos prácticas sosteni-
bles y tecnologías limpias; en cambio, otros puestos de trabajo desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos”.
Se puede evidenciar que una serie de organizaciones han venido reflexionando y analizando las implicancias de los cambios globales tanto respecto de la crisis climática como de la transformación digital asociada a la industria 4.0 por mencionar solo dos elementos.
La consultora internacional PwC en su reporte “La Fuerza de Trabajo del Futuro” cita una frase de Blair Shepard, Líder Global de estrategia para el desarro-

llo del liderazgo de PWC el cual señala: “Entonces, ¿qué debemos decirles a nuestros hijos? Que deben mantenerse a la vanguardia, deben concentrarse en su capacidad para adaptarse continuamente, comprometerse con otros en ese proceso y, lo que es más importante, conservar su sentido central de identidad y valores. Para los estudiantes, no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de cómo aprender. Para el resto de nosotros, debemos recordar que la complacencia intelectual no es nuestra amiga y ese aprendizaje –no solo de cosas nuevas sino de nuevas formas de pensar – es un esfuerzo de toda la vida.”
Sin duda hay una preocupación por el impacto e incertidumbre de los cambios globales, especialmente en aquellos ámbitos tales como el digital y el climático. Esta reflexión, que en países como Chile ha dado lugar a la Comisión de Desafíos del Futuro promovida por el Senado de la República y que ha dado lugar al Congreso del Futuro, han puesto el acento en la relación existente entre dichos escenarios en construcción y las experiencias formativas. En especial, la mesa sobre el futuro del trabajo en Chile coordinada por el profesor Pablo Egaña, de la Universidad Adolfo Ibáñez, plantea que: “Los cambios tecnológicos redefinen las habilidades necesarias para el trabajo. Se espera que las habilidades cognitivas avanzadas, como los conocimientos STEM, y aquellas no-cognitivas, como la resolución de problemas, adaptabilidad, movilidad y las habilidades sociales, sean más valoradas y demandadas en el mercado laboral.” Y, citando el mismo informe: “De no adaptarse la actual estructura de formación técnico-profesional a los cambios en los requerimientos de competencias laborales, se puede profundizar el descalce actual que existe en el país entre las competencias existentes y las demandadas”.
Un reciente estudio del Instituto del Futuro, perteneciente a la Universidad de Phoenix en California, utilizando una metodología prospectiva de construcción de escenarios, se aventura a realizar una proyección para la década del 2020-2030 que da cuenta de ciertas señales que pueden ayudar a la toma decisiones en distintos campos tanto en el científico, en el económico como en el educacional.
Dicho estudio establece seis “impulsores clave” (drivers of change) y diez áreas de habilidades que serán más relevantes para la fuerza laboral del futuro.
Impulsores clave:
1. Longevidad extrema. La creciente esperanza global de vida, cambia la naturaleza de las carreras y la forma de aprender.
2. Aumento de máquinas inteligentes y siste-




mas. Automatización del lugar de trabajo. Desplazamientos humanos. Trabajadores fuera del panorama laboral. Tareas repetitivas.
3. Mundo computacional. Incrementos masivos en sensores y procesamiento. Tendencia a que el poder haga del mundo un lugar programable.
4. Ecología de nuevos medios de comunicación. Nuevas formas de comunicación. Las herramientas requieren nuevas alfabetizaciones mediáticas más allá del texto.
5. Organizaciones superestructuradas. Tecnologías sociales impulsan nuevas formas de producción y creación de valor.
6. Mundo globalmente conectado. Aumento de la interconectividad global genera diversidad y exige adaptabilidad.
Según el estudio, estas seis fuerzas, que no hemos analizado en profundidad aquí, identifican
diez habilidades que pueden ser críticas tanto para la fuerza laboral como para la formación de futuros profesionales y técnicos.
a. Sentido making (haciendo): la cual es la capacidad para determinar el significado más profundo o significado de lo que se expresa.
b. Inteligencia social. Entendida como la capacidad de conectarse con los demás de forma profunda y de manera directa, para sentir y estimular reacciones e interacciones deseadas.
c. Pensamiento novedoso y adaptativo. Competencia para pensar y proponer soluciones y respuestas más allá de lo que es simplemente historia o basado en reglas.
d. Competencia transcultural. Capacidad para operar en diferentes entornos culturales.
e. Pensamiento computacional. Capacidad para traducir grandes cantidades de datos en conceptos abstractos y para comprender el razonamiento basado en datos.
f. Literatura de los nuevos medios. Capacidad para evaluar críticamente y desarrollar contenido que utiliza nuevas formas de medios y aprovecharlos para comunicación persuasiva.
g. Transdisciplinariedad. Alfabetización y capacidad para comprender conceptos en múltiples disciplinas.
h. Mentalidad de diseño. Capacidad para representar y desarrollar tareas y procesos de trabajo para los resultados deseados.
i. Gestión cognitiva de la carga. Capacidad de discriminar y filtrar información por importancia, y para entender cómo maximizar el funcionamiento de la cognición utilizando una variedad de herramientas y técnicas.
j. Colaboración virtual. Capacidad para trabajar productivamente, asumir compromisos y demostrar presencia como miembro de un equipo virtual.
Ken Robinson, ha señalado que el principal problema de la educación radica en que esta fue diseñada por los estados (cuando no había educación pública) para hacerle frente a los desafíos productivos de la Revolución Industrial del siglo XIX, y paulatinamente durante el siglo XX en los diversos países, especialmente aquellos del mundo subdesarrollado han forjado sus sistemas educacionales bajo ese paradigma.
Sin embargo, tal como lo afirma Robinson, en los últimos cuarenta años se ha venido experimentando una transformación en el mundo que se basa en su crecimiento demográfico acelerado, en la
alta demanda por alimentos y en la transformación digital en la cual estamos viviendo. Por tanto, los modelos educacionales en general están obsoletos y no están dado cuenta de los desafíos que se vienen. “Los viejos sistemas educativos no se crearon con este mundo en mente. Mejorarlos aumentando los niveles académicos convencionales no resolverá los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad”
Algunas direcciones del cambio podrían ser:
• Poner un énfasis adicional en el desarrollo de habilidades como capacidades de pensamiento crítico, conocimiento y an á lisis
• Integrar la alfabetización en nuevos medios en los programas educativos
• Incluyendo el aprendizaje experiencial que le da protagonismo a las habilidades sociales, como la capacidad de colaborar, trabajar en grupos, leer señales sociales y responder de forma adaptativa
• Ampliar la comunidad de aprendizaje m á s allá de los adolescentes y adultos jóvenes hasta la edad adulta
• Integrar una formación interdisciplinar que permita a los estudiantes desarrollar habilidades y conocimientos en una variedad de temas
Tal como se ha señalado hasta aquí, existe un interés creciente por distintos autores e instituciones internacionales por reflejar el conjunto de desafíos respecto de las competencias y habilidades requeridas

por el mundo del trabajo en un contexto de cambio y transformaciones profundas en distintos ámbitos. Hay diversas miradas y enfoques respecto al tipo de habilidades requeridas en función de los modelos de desarrollo que eligen las sociedades. Dichos modelos de desarrollo no son solamente económicos, sino que también están presentes consideraciones de carácter religioso, étnico, ambiental, cultural, entre muchas. Sin embargo hay impactos de las transformaciones que serán globales y que en un mundo cada vez más interconectado será difícil no colocarlas en un lugar central en los sistemas formativos.
Lo cierto es que pareciera ser cierto consenso en que las habilidades transversales que se formen en la educación superior, y especialmente en la


educación superior técnico profesional, son ampliamente reconocidas como foco de formación para el siglo XXI.
José Joaquín Brunner, Julio Labraña y Javier Álvarez en su libro “Educación superior técnico profesional en Chile: perspectivas comparadas” han dicho que las habilidades transversales son “aquellas que normalmente se consideran no relacionadas específicamente con un trabajo, tarea, disciplina académica o área de conocimiento en particular y que pueden usarse en una amplia variedad de situaciones y entornos laborales”.
Ahora bien, es interesante conocer cuál ha sido la respuesta que el sistema y los Estados han dado frente a estas problemáticas. Sin ánimo de profundizar en estudios comparados al respecto en torno a esa realidad durante el presente siglo, las Naciones Unidas, en un informe elaborado por diversas de sus agencias (UNESCO, CEPAL, UNICEF) sobre el estado de la educación en América Latina en relación con el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible señala que los distintos Estados han adquirido un mayor protagonismo en la generación de políticas orientadas a regular de mejor manera la calidad de las instituciones, la pertinencia de sus programas con las necesidades del desarrollo y la creación de estructuras nacionales que mejoren los sistemas de acreditación y accountability de las instituciones.
A pesar de lo anteriormente observado, ello no ha ido acompañado de manera uniforme en un crecimiento de los presupuestos para el sector, solo algunos países, producto de reformas internas han expandido el gasto público al respecto. Uno de ellos es Chile, tal como lo señala el informe, cuya inversión se triplicó de 0.44% en 2006 hasta 1,37% del PIB en 2017, producto de la aprobación de políticas específicas de fortalecimiento de la educación pública impulsadas por el Gobierno de Michelle Bachelet

(Gratuidad en la educación superior, creación de Centros de Formación Técnica Estatales, nueva Ley de Educación Superior, entre otras).
Otro eje político, de acuerdo al informe, “…se ha centrado en la diversificación de la educación superior como una palanca para fortalecer la preparación de los jóvenes con habilidades prácticas antes de su inserción laboral y así conseguir, por una parte, una mayor pertinencia de la educación superior, y por otra, atraer a más estudiantes a un coste menor”. Respecto de la educación terciaria no universitaria, o también llamada educación superior de ciclo corto, la realidad y los estudios indican la existencia de un desencuentro entre educación y producción llegando a ser de un 32% en América Latina y el Caribe según el informe citado. Además, estos programas atraen principalmente a jóvenes y trabajadores de condiciones socioeconómica baja por su naturaleza práctica, su flexibilidad y por su corta duración. Muchos jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo y en algunos casos tienen una oferta conectada con los requerimientos del mercado laboral logrando una inserción exitosa en el mismo. Si embargo no es la realidad en la totalidad de los sistemas, y aún la educación técnica está estigmatizada como educación para clases bajas y espacio de reproducción de fuerza de trabajo asalariada especializada.
Finalmente, será conveniente reflexionar y discutir respecto del rol que se le ha asignado a los docentes de especialidad, los planes de estudio que deben llevar a cabo, la formación pedagógica para aquellos docentes de especialidad, sus competencias digitales, sus estrategias pedagógicas y las habilidades y competencias existentes en ellos para hacerle frente a los desafíos de la formación del siglo XXI. Al respecto no hay respuestas únicas y pareciera ser que es un ámbito donde las políticas no han llegado de manera equilibrada.

EL APORTE DE LA ESCUELA DE LOS ANNALES A LA HISTORIA, ALGUNAS VISIONES
La Historia es una disciplina viva y en constante evolución, que nunca deja de enseñarnos lecciones importantes
MARC
BLOCH
Cuanto más profunda sea la visión que un hombre tiene de la historia, mayor será su poder para darle forma.
JOHAN HUIZINGA
POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR
Historiador y Profesor
El XX fue un siglo de conversiones fulminantes, ironías, controversias, guerras inéditas, armas de destrucción masiva, ideologías irreconciliables, acuerdos tácitos que pendían de un hilo, pero también de avances tecnológicos, culturales, científicos y sociales. A la par de los adelantos antes mencionados, nació un nuevo enfoque para la comprensión de la historia, producto de los cuales se generaron hondos cambios en la disciplina y en sus orientaciones metodológicas, añadiendo una nueva mirada para su objeto de estudio.
Tenía que ser en Francia, ¿cómo no? El faro del naciente paradigma que cambiará para siempre la definición del concepto de Historia, que es simplemente una noción que evoluciona y está en constante revisión por los historiadores actuales que aún mantienen viva la llama de los Annales.
En términos sencillos, la propuesta de un nutrido ramillete de intelectuales era bastante clara: dejar atrás la interpretación oficial tradicional y explorar inéditos derroteros. En síntesis, la nueva historia buscará formas originales de investigación para relatar el pasado, teniendo como punto de partida el presente. La idea inicial, en constante cambio, fue terminar con los positivistas y su relato erudito enciclopédico, carente de reflexiones. La historia política pasará al olvido, pues ya no será relevante; ahora las fuentes debían ser reinterpretadas y forzadas a hablar por sí mismas. Lo original y transversalmente aceptado por muchos estudiosos de las más diversas áreas es que los Annales no trataron de imponer dogmas; más bien, ampliaron los horizontes a temas poco advertidos como la economía, la geografía, la antropología, la psicología social y, por cierto, las mentalidades.
La escuela de los Annales ha pasado por varias etapas hasta el presente. Inicialmente, encontramos a sus fundadores, quienes marcan la diferencia con los
historiadores conservadores y positivistas. Acá sería un pecado no mencionar a Lucien Febvre y Marc Bloch. En torno a ellos se conformó en Francia un numeroso contingente de científicos sociales que lograron – y siguen concretando – un proceso de transformación en la enseñanza y en el estudio de la historia. Un segundo periodo, que es el más llamativo y de gran prestigio mundial, fue encabezado por Fernand Braudel y su famoso concepto de la historia disyuntora o de larga duración. En la tercera etapa, los Annales se vuelcan a una era de mayor eclecticismo y fluctuaciones. Dentro de esta última coyuntura, fundamentales serán los aportes del medievalista Jacques Le Goff y de Pierre Nora, quien falleció este año el 2 de junio pasado, con 93 años. Famosa es su frase: “El historiador es un árbitro de las diferentes memorias”.
Finalmente, encontramos posterior a un tercer periodo a innumerables historiadores actuales que son los portadores del legado y no son precisamente la mayoría franceses (en Chile hay algunos). En cierto sentido, todos elevan el estandarte de que, en el presente, la historia debe nutrir su relato sobre la base de la interdisciplinariedad, las nuevas temáticas y explorar fuentes distintas a las convencionales, lo que nos hace capaces de comprender al hombre y sus procesos en su verdadera integridad. En el recuerdo quedarán las viejas metodologías. En definitiva, la historia de hoy plantea problemas reales del pasado para entender cómo avanzamos hacia un mejor futuro.
MARC BLOCH, INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
Antes de analizar brevemente su obra, contextualicemos al autor. Marc Bloch proviene de una línea familiar colmada de humanistas que lo influencian; su padre fue profesor de historia antigua (Bloch fue especialista en Historia Medieval) y su abuelo, en tanto, fue director de una escuela. Su antagonismo a la historia oficial, política y positivista puede deberse a que fue soldado durante la Gran Guerra, aunque destacó y fue condecorado.
Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, zafó inicialmente de ser castigado por su ascendencia judía, por ser intelectual y por su aceptación al comunismo. Pudo seguir impartiendo clases, aunque sumido en la pobreza profunda. Empero, al poco tiempo, la Gestapo lo detuvo, pasando a ser prisionero de guerra. Luego de ser enviado a un campo de concentración fue fusilado. En su tormentoso cautiverio, utilizando su memoria ante la falta de libros en las prisiones, escribió esta obra en base a la pregunta: ¿Qué es la historia y para qué sirve? Publicada de forma póstuma por el Fondo de Cultura Económica.

En Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (En español Introducción a la Historia) Bloch piensa en su hijo Etienne cuando le pregunta “Papá, explícame para qué sirve la historia.” En rigor, entonces, es un ensayo que engloba su vida intelectual completa porque al final es su postura que quedará para la posterioridad en la Escuela de los Annales.
Uno de sus puntos centrales es su famosa y significativa retórica que hace analogía con los puentes temporales: “Comprender el pasado por el presente y comprender el presente por el pasado”. Este ensayo de algo más de ciento cincuenta páginas es hoy la base de la teoría de la historia para los estudiantes y futuros historiadores. En Chile, uno de los mejores exponentes de la teoría de la historia basada en Bloch – y los Annales – es el profesor Claudio Rolle.
Bloch es consciente de que el concepto de Historia tiene una evolución desde Heródoto hasta nuestros días, pasando por pesquisas cosméticas e investigaciones de poco rigor, para llegar finalmente “al hombre” como objeto central de la investigación. Para el fundador de los Annales, decir que la historia es “la ciencia del pasado” carece de sentido, pues la historia de todo lo que acontece debe tener un sustento en la duración y en los cambios experimentados por las sociedades.
Buscando la definición del concepto, se edifica la importancia del oficio del historiador, que se nutre de
todos los actos humanos en cualquier esfera de la vida social. La historia no corre sola; necesita de todas las disciplinas auxiliares posibles, pues el hombre, al ser el objeto, o, mejor dicho, “los hombres”, tienen que ser analizados desde la diversidad de las disciplinas.
Con todo, la premisa del libro es que la historia es “La ciencia de los hombres en el tiempo” y plantea que el historiador debe medir los tiempos (largos, medianos y cortos) reconociendo los cambios que se dan en las sociedades.
Por último, Bloch expone uno de los dilemas más gravitantes para los que escriben la historia, que no es otra cosa que “la cuestión de la imparcialidad”. ¿Es el historiador un juez de la historia? ¿Puede en su relato emitir juicios de valor? Para Bloch, el historiador no está por sobre la historia; por consiguiente, no le corresponde juzgar. Al final, el historiador es parte de la historia como cualquier otra persona, entonces su aporte debe ser la comprensión.
FERNAND BRAUDEL, EL MEDITERRÁNEO Y EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA ÉPOCA DE FELIPE II
Paradójicamente al igual que Bloch, Braudel fue torturado, tras habitar y trabajar en un campo de exterminio alemán. Este francés, hijo de un eminente
matemático, quería ser médico. Sin embargo, su padre deseaba que estudiara lenguas clásicas y humanidades. Fernand llegó a querer y amar la historia a tal punto que se convirtió en uno de sus máximos exponentes. Hacer clases en distintos lugares y continentes del mundo lo llevó a procesar que la historia no debía ser algo regional, se hacía necesario tener un enfoque global más amplio. Ser colega de uno de los fundadores de los Annales, su connacional Lucien Febvre le abrió las puertas a la famosa escuela.
Braudel fue poseedor de una mente privilegiada. Fue llamado a servir durante la Segunda Guerra, no alcanzó a entrar en acción ya que fue prisionero a lo largo del conflicto, como ya hemos mencionado. Durante su dura estancia en la prisión, utilizó todos sus momentos libres para redactar su tesis doctoral sobre el Mar Mediterráneo. Su amor por el mar era genuino: “Amo apasionadamente al Mediterráneo, tal vez porque, como tantos otros, y después de tantos otros, he llegado a él desde las tierras del norte”. Antes de fallecer en 1985, llegó a ser el líder y director de la escuela de los Annales y recibió en una veintena de ocasiones la distinción de doctor Honoris Causa en las universidades más prestigiosas del mundo.
Entremos en materia. Su obra tiene una evolución desde su idea inicial de abordar la política exterior de Felipe II para luego ser influenciado por los Annales,

tratando la historia que rodea la cuenca del Mar Mediterráneo como un todo desde distintas posturas y épocas históricas, dando como resultado uno de los textos historiográficos más importantes de Francia durante el siglo XX.
Para poder formar este estudio total de lo observable en la historia del Mediterráneo, Braudel usó el recurso de los tiempos de la historia y divide su trabajo en tres capas temporales. La primera, un tiempo más largo, el tiempo geográfico relacionado con la larga duración – la disyuntura – de un momento que transcurre de manera lenta. Se forman los valles, las cordilleras, el hombre comienza a poblar la cuenca del mar, se hace sedentario y empieza a formar las primeras ciudades, aprende a cultivar la tierra. La segunda capa es el tiempo social y, siguiendo la lógica de su obra, son los periodos de mediana duración donde se desarrollan los conflictos entre los Estados que cohabitan en el Mediterráneo, sus problemas económicos y las relaciones entre sus sociedades. Finalmente, la tercera capa es el momento coyuntural o la duración corta.
La gran enseñanza que nos deja su obra es que el historiador debe hacer sus investigaciones sobre la base de estas tres capas y ser capaz de tener una visión global. Para Braudel, el erudito debe detenerse con más pasión en la primera capa por ser el momento donde se aprecia la evolución del hombre y de su entorno.
Finalmente, esta visión de la historia fue un golpe a las posturas del alemán Leopold Von Ranke quien fue uno de los positivistas más admirados de su época sobre la base de fuentes eruditas sin mayor análisis social. En definitiva, Braudel en la historia larga buscaba que confluyeran todas las ciencias auxiliares para llegar a formar un solo cuerpo de historicidad compacto.
GEORGES DUBY, AÑO MIL, AÑO DOS MIL, LA HUELLA DE NUESTROS MIEDOS
Este historiador oriundo de París fue uno de los medievalistas más importantes del siglo XX y ocupó el vacío que dejó Marc Bloch tras su muerte. Duby realizó clases en las más icónicas universidades francesas y su principal obra sigue siendo “La sociedad en el Mâconnais en los siglos XI y XII”. Fue una eminencia en el tema de la revolución del siglo XI y le hizo honor a la línea de historicidad de los Annales, tratando los temas bajo el prisma de esta prestigiosa escuela.
En sus más de 400 obras, Duby supo escribir tanto para el universo académico como para el público general, logrando catapultar a la cotidianidad

los temas medievales de tal forma que tuvo hasta un programa de televisión estatal donde daban a conocer los recovecos más ocultos de los antepasados del milenio anterior. Si bien, Duby tiene una larga lista de premios y reconocimientos, en vida nunca los mencionó ni le gustaba hacer ostentación sobre su generosa trayectoria intelectual.
Veamos la obra del año mil – su siglo preferido –; este libro fue toda una revolución en el ámbito académico universitario chileno de los noventa. La introducción es perfecta, pues pasará a ser la pregunta que guía su esencia como medievalista: Miedos medievales, miedos de hoy, ¿un paralelo legítimo? En ese salto de mil años las personas siguen siendo parecidas, aunque hay muchas analogías se presentan algunas diferencias. Duby cree que en las diferencias radican los mejores aprendizajes de la historia debido a que las semejanzas nos sorprenden poco. Se acerca el año 2000 en los círculos sociales y los distintos países comienzan a preparar cientos de conmemoraciones buscando un sentido de pertenencia para ocultar las angustias del presente.
Para Duby, Los miedos son ancestrales y atraviesan el campo del tiempo, por ende, hay que ver el cuadro completo de la actualidad, del pasado y poner en una balanza en qué nos parecemos y en qué nos distanciamos.

HTTPS://MIRO.MEDIUM.COM/V2/RESIZE:FIT:1400/0*X-9JIJFTM9IPCFLK
Un tema recurrente es el miedo al apocalipsis y al juicio final en una sociedad eminentemente religiosa. Hoy aún le profesamos un respeto a este fin, pero de forma más leve y aunque las religiones sean más débiles, se mantiene la esperanza de que todo lo malo acabará.
Duby trata los miedos más presentes en la sociedad de estos mil años. En el miedo a la miseria este medievalista relata que nuestros ancestros vivían de manera tan precaria que por lo pronto no se diferenciaban mucho de los primitivos habitantes del neolítico. Sus escasas pertenencias y malas habitaciones solo se compensaban con una sociedad donde la comunión colectiva era algo más esperanzadora que nuestra actual soledad, al menos la iglesia inculcaba en el rico el deber de dar y el cristianismo lo estimulaba. Hoy la pobreza de varios países es abrumadora, pero aún más, al miedo a la miseria se suma el miedo a ser excluido. Francisco de Asís rompe con la comodidad de la Iglesia y hace que la miseria sea más llevadera dando origen a los hermanos mendicantes – Dominicos y Franciscanos – el sentimiento de solidaridad unifica a los pobres del medioevo. ¿Quién es el Francisco de Asís de nuestros tiempos?
Duby no alcanzó a vivir en la época del Covid-19, pero hace un paralelismo entre las epidemias actuales como el SIDA -por ejemplo- y la brutal peste
negra de fines de la Edad Media. Es lo que llamó el Miedo a las Epidemias. Para la gente de esa época las epidemias eran un castigo de Dios. Sin embargo, es interesante como plantea las diferencias sobre el sentido de la muerte que tenemos hoy en comparación con nuestros antepasados.
En la actualidad la muerte es un estorbo para muchos y hay que deshacerse prontamente del cadáver, mientras que, en la edad medieval, la muerte es un rito, hay una preparación, si tenemos un pariente moribundo la familia se reúne en torno a él y le da fuerzas y esperanzas para lo que viene. Entre otros temas, el autor reflexiona sobre el Miedo al otro, al más allá y a la violencia.
En síntesis, importante es el mensaje que nos deja Duby, ¿Para qué escribir historia si no se lo hace para ayudar a nuestros contemporáneos a confiar en el porvenir y encarar mejor armados las dificultades que encuentran día a día? Seguimos siendo pequeños los hombres de todas las eras ante la fuerza incontrarrestable de la naturaleza. Debemos tener en cuenta que el Estado como lo entendemos hoy, hace mil años no existía, los hombres estaban convencidos de que dependían del mandato divino, el poder de la Iglesia era el Estado para ellos porque además era una teocracia. ¿Puede la democracia llenar ese vacío hoy?
JACQUES LE GOFF
LA NAISSANCE DU PURGATOIRE (EL NACIMIENTO DEL PURGATORIO)
Le Goff tiene doble mérito: por un lado, lidera la tercera etapa de la escuela de los Annales; por otro, logró sacudirse con éxito de la sombra de Braudel. Le Goff le cambió la cara a la Edad Media con sus libros amenos, hace que esta edad oscura, donde no pasa nada en el inconsciente colectivo de vastas generaciones, se transforme en una edad atractiva y llena de sorpresas. Jacques tiene tanta influencia social que lleva el medioevo al séptimo arte. La prosa amena de este historiador de pronto se transforma en una novela histórica. Fiel al paradigma de su generación, Le Goff combina la historia con la antropología, la sociología, la economía y la cultura.
Fernand Braudel ungió a Le Goff como el continuador natural de Marc Bloch, con apenas 26 años. Pues Jacques lo sabía todo y lo entendía todo.
El texto del Purgatorio es un intento –el más acabado hasta hoy– por entender la mentalidad medieval en torno a los fenómenos religiosos y la actitud ante la muerte. Le Goff tiene una apertura ecléctica y sitúa este tema con un génesis fuera del cristianismo, abarcando la tradición hindú, judía, egipcia y grecorromana.

Pensaba que, en este abanico cultural, la tradición cristiana formó su imagen sobre el purgatorio. Con esta extrapolación de amplitud temporal, aplica el paradigma Braudeliano de los tiempos de la historia. El purgatorio, como un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, sufre una evolución que, con el correr de los años, es más positiva y entendible para los hombres del pasado, aunque siempre tras ella hay un entramado teológico fuerte que la conduce. La historia se va acomodando a la forma en que la gente profesa sus creencias. Le Goff no cree que el purgatorio sea un mero invento medieval eclesiástico para someter el pensamiento colectivo y se dedica a investigar quién está tras el concepto durante el siglo XII y llega a la conclusión de que el padre del purgatorio no es otro más que San Agustín, ligado al concepto fuertemente de un castigo, pero al mismo tiempo a una purificación del alma.
El purgatorio no es exclusivo del ámbito teológico; Le Goff explora otras aristas donde también se expresa este imaginario estado y se fija en el arte, la literatura y la cultura. No es menor el estudio de obras literarias como la famosísima Divina Comedia. La mentalidad de la época es tan potente que pudo situar al purgatorio en un territorio real cercano a Sicilia e Irlanda. El volcán Etna fue el fuego donde se encontraban las almas de los pecadores.
Quien llevó la idea de forma y fondo hasta el presente fue, sin duda, el poeta Dante. Hoy nuestro imaginario es gracias a la mentalidad de su relato, que ha sido un puente atemporal con el presente. Si bien la idea del purgatorio casi no subsiste y hasta el mismo pontífice Francisco I le dio un sentido muy diferente al medieval, subyace como herencia el concepto del pecado original. La obra de Le Goff sobre el purgatorio es sumamente holística.
EPÍLOGO
Tras el fin de la Guerra Fría y el desmantelamiento de la Unión Soviética, podemos advertir una inédita cuarta generación de la escuela de los Annales. En la etapa actual, el enfoque es eminentemente sobre la historia cultural y global. Ya no es exclusiva de Europa y su idea de eurocentrismo. Ahora hay un interés por la historia asiática, de Sudamérica y los nuevos países luego de la descolonización africana. El aporte sustancial de los Annales fue redefinir el concepto de historia, sepultar el positivismo, ampliar el campo de la historia más allá de la esfera política y plantear nuevas fuentes de investigación. Esta escuela ha otorgado una nueva riqueza a la comprensión del pasado, otorgando una complejidad al oficio del historiador y a la multidimensionalidad de la historia humana.
FRATERNIDAD
FRENTE A LA CRISIS MIGRATORIA
POR GERARDO GUTIÉRREZ TAPIA Ingeniero
La crisis migratoria está afectando a numerosos países en todo el mundo. En Europa, Italia ha logrado reducir en un 60% la cantidad de inmigrantes irregulares en lo que va del año, mientras que en España este número ha aumentado en un 200%. En Estados
Unidos, tras la llegada de Donald Trump, los informes señalan un incremento de migrantes indocumentados, precedido por una nueva era de deportaciones masivas y cuestionadas a nivel mundial. Sin embargo, las cifras y los titulares de prensa apenas nos dan una visión parcial de la situación. El verdadero desafío no radica solo en combatir la migración irregular mediante el endurecimiento de las barreras físicas y legales o en intensificar las expulsiones hacia los países de origen. El problema es mucho más profundo y complejo, y por ahora, su solución parece distante.
Mientras tanto, debemos preocuparnos por los más vulnerables, como los ancianos y los niños, niñas y adolescentes (NNA). Como país, debemos seguir avanzando en la mejora de los protocolos y las acciones destinadas a proteger el bienestar de los NNA, siempre con el objetivo de garantizar su derecho al bienestar superior. La gran pregunta es: ¿Somos realmente capaces de brindarles la protección que necesitan? Los recursos son limitados, y las necesidades son innumerables.

A pesar de las dificultades, hemos logrado avances significativos en este ámbito, especialmente considerando que somos una nación en desarrollo enfrentando una problemática global. La Ley 21.325 de Migración y Extranjería busca promover la regularización de las condiciones migratorias en Chile, pero aún falta un enfoque integral en la prevención. Este es un desafío complejo que debe ser abordado de manera colaborativa con los países vecinos de la región. En temas de prevención de abusos y protección del bienestar superior de los NNA, nuestro país no puede luchar en solitario.
La tarea como hombres ilustrados preocupados por el futuro de la sociedad es siempre practicar la tolerancia y el libre pensamiento. Esta tolerancia no significa pasar a llevar nuestra legislación, sino ser tolerante con quien piensa distinto y dar luces con razones lógicas. Buscando de esta forma alternativas para la solución de conflictos de manera más fraterna. Debemos plantar siempre esta semilla en nuestros trabajos, para alcanzar una finalidad reflexiva en conjunto. Debemos levantar siempre banderas de fraternidad, no de odio. Banderas de justicia, no de discriminación. Banderas de libre pensamiento, no de intolerancia y lo más importante, banderas de luces para el prójimo, no de sombras.
LA PATRIA SONORA
La Universidad de Chile inaugura su Gran Sala
Sinfónica Nacional: una casa para la música, el arte público y la memoria compartida
POR ANDRÉS RIVETTE
Después de más de una década de trabajo, la Universidad de Chile inauguró la primera sala diseñada especialmente para música sinfónica en el país. Con la presencia de la rectora, Rosa Devés, y del presidente, Gabriel Boric, el evento no fue solo una apertura institucional, sino un gesto simbólico de profunda significación cívica: dignificar el arte y devolverlo al centro de la vida pública. El edificio representa precisamente la apuesta que la Casa de Bello hace, no solamente por los cuerpos estables de su Centro de Extensión, que por casi cuarenta años, allí, en el sector neurálgico de Santiago, ha formulado por el arte y la cultura nacional, en un momento en que a veces nos invaden la desesperanza y la confusión.
Al borde de la Alameda, donde las multitudes han marchado por educación, por justicia o por memoria, se erige desde el pasado mes de julio, un nuevo edificio que no es de oficinas ni de comercio, no es centro comercial ni ministerio, ni siquiera un aulario tan necesario en una casa de estudios. Se trata de una sala de conciertos. Pero no cualquier sala: es la Gran Sala Sinfónica Nacional de Chile, y su nombre ya es una afirmación. La música —esa forma del alma— ha encontrado un hogar duradero y digno en el corazón de la universidad pública más antigua y amplia del país.

El recinto, con capacidad para 1.400 personas, se aloja en el complejo VM20, justo en la intersección donde Vicuña Mackenna y la Alameda se cruzan como líneas de tiempo. Allí, la Universidad de Chile, a través de su Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), ha dado forma material a un sueño largamente postergado: que los cuerpos estables de la casa —la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Sinfónico, la Camerata Vocal y el Ballet Nacional Chileno— tengan, por fin, una sede digna, diseñada a su medida, pensada desde la excelencia técnica pero también desde la vocación ciudadana.
LA MÚSICA COMO ACTO PÚBLICO
La jornada de inauguración, realizada el 10 de julio, fue más que protocolar. Estuvo cargada de sentido. La rectora Rosa Devés, en un discurso que equilibró emoción y claridad institucional, subrayó que esta obra no era propiedad de una administración ni de un gobierno universitario: era el fruto de un proyecto común, trabajado por años a través de distintas rectorías, equipos y generaciones.
“Este espacio no es solo de la Universidad. Es de todos quienes han creído en el valor de construir juntos”, señaló. Sus palabras resonaban con el carácter mismo de los elencos estables, que no son el producto de individualidades, sino de la práctica colectiva, rigurosa y silenciosa de cientos de artistas que durante décadas han hecho cultura pública, muchas veces sin reconocimiento ni condiciones adecuadas.
El presidente Gabriel Boric, egresado de la misma universidad, reforzó el simbolismo político de la jornada. Habló sin papeles y con emoción genuina: “No estamos aquí para rendir culto a la solemnidad, sino para abrir un espacio a la comunidad, a la belleza, a la igualdad”, dijo. Destacó que este centro no se levantó en los barrios altos, sino en pleno centro histórico, “donde deben estar los espacios públicos, accesibles, vivos”.
Ambos coincidieron en una idea clave: la Universidad de Chile es un actor cultural esencial del país, y su deber no es solo educar, sino crear, compartir, irradiar cultura en todos los rincones de la vida social.
El complejo VM20 y la Gran Sala son el resultado de una sinfonía institucional. Diez años de diseño, pruebas acústicas, financiamiento, licitaciones, postergaciones y avances silenciosos. La oficina Iglesis Arquitectos y Diéguez Arquitectos, oficinas lideradas por Jorge Iglesis y Marcial Diéguez, ambos arquitectos FAU diseñó el edificio con un enfoque moderno y sobrio, mientras que el ingeniero argentino Gustavo Basso junto al ingeniero Rafael Sánchez Quintana y la arquitecta María Andrea Farina estuvieron a cargo de su diseño y afinación lo que ha sido garantía de una calidad sonora de nivel internacional.

No hay amplificación artificial: la sala respira y resuena por sí misma. El primer concierto —dirigido por el maestro Maximiano Valdés— incluyó la “Obertura Festiva” del compositor chileno Juan Orrego-Salas y la Novena Sinfonía de Beethoven, con la participación del Coro Sinfónico y solistas invitados. No pudo elegirse mejor repertorio: música de celebración, de fraternidad y de sentido universal.
¿Una sala para quién? Lo más relevante no es solo el “qué” sino el “para quién”. Desde el CEAC y la rectoría se ha dejado en claro que este recinto no busca encerrar la música en vitrinas. Muy por el contrario: se pretende que VM20 sea un espacio abierto, con programación accesible, ensayos pedagógicos, actividades para escuelas, adultos mayores, familias. La música sinfónica, tantas veces tratada como un privilegio de pocos, debe convertirse aquí en derecho común, en bien público, en experiencia viva.
Ese es también el mandato de la Universidad de Chile, que no se limita a formar profesionales, sino que se proyecta como agente republicano, cultural, transformador. Los cuerpos estables que allí trabajan no son funcionarios: son transmisores de una memoria sensible, de una historia estética que atraviesa generaciones.









La inauguración de la Gran Sala Sinfónica Nacional no es un hecho decorativo en la agenda cultural. Es, en cierto modo, un hito constituyente. En un país donde el debate sobre lo común y lo público sigue abierto, esta sala representa una tesis encarnada: que el arte no es lujo, que la música es derecho, que el Estado debe estar donde el mercado se ausenta.
En tiempos de ruido, crispación y cansancio, la música reaparece aquí como forma de la esperanza. No para evadir la realidad, sino para acompañarla con otra forma de lenguaje. La Universidad de Chile —esa institución a veces golpeada, a veces mal comprendida, pero siempre necesaria— ha cumplido con una de sus misiones más nobles: ofrecer al país un espacio donde lo bello, lo común y lo sonoro se abracen.
Y quizás por eso, cuando se apagaron las luces, cuando resonó el último acorde y el público salió en silencio por las veredas húmedas del centro, quedó la sensación de haber asistido no solo a un concierto, sino a una forma renovada de ciudadanía. Una que también escucha. Una que, por fin, se da tiempo para oírse.
LA MÚSICA QUE CONTINÚA
Junto con la inauguración de este nuevo espacio, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile puso a disposición del público la totalidad de su programación 2025. Luego del concierto inaugural, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentó en el mes de julio “Hechizos
románticos”, que incluiyó las obras Una noche en el Monte Calvo de Modest Mussorgsky; el Concierto para violín en re mayor, op. 35 de Erich Wolfgang Korngold, y las Danzas Sinfónicas, op. 45, de Sergei Rachmaninoff.
La programación continuará ofreciéndose durante las próximas semanas en la Gran Sala Sinfónica Nacional con la participación de otros destacados directores. Las batutas chilenas Luis Toro Araya, Helmuth Reichel, Alejandra Urrutia y Julio Doggenweiler, además de figuras internacionales como Tobías Volkmann, Andrew Gourtay, Ari Rasilainen, Carlos Vieu y David Greilsammer (en doble rol de director y solista) serán parte de la programación 2025. A ellos se suma la alabada directora alemana Bárbara Dragan, quien asumirá como consejera artística de la Sinfónica Nacional por el periodo agosto 2025 a febrero de 2026.
En tanto, los programas incluyen obras de reconocidos compositores universales como Mussorgsky, Rachmaninoff, Strauss, Wagner, Debussy, Tchaikovsky, Stravinsky, Mahler, Chopin, Prokofiev, Mozart y Maurice Ravel, en el año en que se conmemora su aniversario n.° 150. Asimismo, reconocidas obras universales como Carmina Burana de Carl Orff o El Mesías de Handel, serán interpretadas en noviembre y diciembre respectivamente, obras con las que el Coro Sinfónico cerrará las conmemoraciones por su octogésimo (80°) aniversario.
Los compositores chilenos también estarán presentes a través de obras como Kamikaze, de Nicolás Ahumada; Morbus Sacer, de Tomás Brantmayer; o Tierra Sagrada, del solista en fagot de la Sinfónica, Nelson Vinot. Además, el estreno mundial de Kallfv Ñi Epew de René Silva, con el poeta Elicura Chihuailaf como narrador, será uno de los hitos de la temporada.
Virtuosos solistas se presentarán en los diferentes conciertos: la trompetista española Ana Romero, el guitarrista Emmanuel Sowicz, el clarinetista miembro de la Sinfónica Nacional David Medina y el concertino de este mismo elenco, Alberto Dourthé, serán algunos de ellos.
Las entradas para todos los programas se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl y en boleterías del Teatro Universidad de Chile. Los valores generales van desde los $9.500 con descuentos especiales de hasta el 40% para estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile. Asimismo, hay rebajas para adultos mayores, además de convenios especiales (socios Coopeuch, tarjeta Vecino Providencia, Mundo Achs y Patrimonio Cultural).
El detalle de toda la programación está disponible en www.ceacuchile.cl

CEREMONIA QUE PROYECTA ÉTICA, DEMOCRACIA Y FRATERNIDAD HACIA EL PORVENIR
El sábado 06 de septiembre están convocados todos los representantes de las instituciones de la República a un nuevo Fraternitas de la República en el Gran Templo de la Gran Logia. Este año el llamado es la “Justicia, Probidad y Respeto”
POR ROXANA IBARRA BRICEÑO
Periodista
En un país atravesado por tensiones sociales, incertidumbre institucional y fragmentación del tejido republicano, Fraternitas aparece como un gesto que no se agota en lo ceremonial. Es una propuesta de país, una invitación a imaginar un nuevo pacto democrático sustentado en la ética del diálogo y la integridad del servicio público.
Su forma es simbólica, pero su contenido apunta a lo más concreto: la necesidad de recomponer la confianza, abrir espacios de convergencia y pensar colectivamente el destino común. El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, uno de sus principales impulsores, lo ha expresado con claridad en distintas intervenciones: la masonería debe ofrecer a la sociedad herramientas simbólicas que sirvan para orientar el pensamiento libre, fortalecer la espiritualidad laica y preservar la democracia desde una ética activa. Fraternitas no es un acto cerrado sobre sí mismo, sino un acto abierto, proyectado hacia los desafíos del presente y del mañana.
“No se hace república ni se sostiene la democracia desde la insensatez y el oportunismo. Se hace república y democracia desde la prudencia y la voluntad de construir objetivos en común, desde la pluralidad y la alternancia emanada de la voluntad ciudadana.
El gran desafío que las sociedades democráticas tienen, para sortear las amenazas que subyacen dentro de los complejos propósitos que se advierten en juego, es que prevalezcan la sensatez y los sensatos, la prudencia y los prudentes. Que los argumentos orienten a los grandes objetivos y que las coyunturas sean abordadas con respeto hacia los adversarios”.
Ya no es solo una fecha en el calendario masónico o republicano: es un espacio de palabra pública desde donde se plantea una visión integradora, profundamente ética y comprometida con la pluralidad democrática y en su capacidad de adaptarse a los signos de los tiempos.
En esa línea de continuidad y renovación, ya se ha anunciado que Fraternitas 2025 se celebrará el sábado 6 de septiembre en la sede de la Gran Logia de Chile, bajo el lema “Justicia, fraternidad y respeto”. Esta consigna condensa con claridad el espíritu que anima a la ceremonia: justicia como horizonte ético,


fraternidad como método de encuentro, y respeto como base de toda convivencia democrática.
Desde la Gran Logia Femenina de Chile, institución convocante junto a la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Mixta, su Gran Maestra, Soledad Torres Castro, ha subrayado que el lema de este año es “un llamado a la restauración de estos valores y cualidades en nuestra sociedad, los que se han visto menoscabados
como consecuencia de la conducta de ciertos actores sociales”. A su juicio, este deterioro ha instalado un clima de “pesimismo, desaliento y desesperanza”, que erosiona la creatividad, la alegría y la confianza ciudadana. Por ello, desde la Masonería, expresó, “aspiramos a crear una clara conciencia del tiempo que habitamos, comprendiendo que solo a través de una profunda reflexión podemos contribuir a la construcción de una sociedad más sana, justa, libre y respetuosa”.
El desafío actual es sostener y expandir ese espacio. Llevar Fraternitas a más regiones, sumar nuevas voces, institucionalizar su carácter como fiesta republicana en todo el país y mantener su independencia de los intereses coyunturales, sin perder jamás su esencia: convocar a una ciudadanía consciente, dialogante y fraterna.
En un contexto global donde resurgen los discursos de odio, las soluciones autoritarias y la indiferencia frente al dolor ajeno, Fraternitas se proyecta como un gesto de esperanza activa. No solo recuerda lo que fuimos, sino que propone lo que aún podemos ser. No es conmemoración sino proyección ética hacia el porvenir.

¿Y SI LOS HUMANOS SOMOS TAMBIÉN UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
…Algo anómalo en él se insinuaba (puede verse en el alma que Dios daba a los Adanes que el barro modelaba).
El rabino, cansado de esta empresa, borró la palabra sacra de su frente.
El Golem se quedó como ausente, sin alma, sin alma, sin certeza.
POEMA “EL GÓLEM”, JORGE LUIS BORGES

POR
CRISTIAN VILLALOBOS ZAMORA
Ingeniero y ensayista
En este texto, abordaremos un tema ampliamente discutido en la actualidad: la Inteligencia Artificial (IA). Antes de entrar en materia, primero definamos este concepto, ya que ha sido tratado desde diversas perspectivas. La definición más aceptada de IA la describe como una disciplina científica que se enfoca en la creación de programas informáticos capaces de llevar a cabo operaciones similares a las de la mente humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. La IA busca desafiar capacidades cognitivas humanas mediante algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender de datos, adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas de manera autónoma. Sin embargo, este texto propone una mirada distinta: examinar cómo ciertas ideas de IA ya estaban presentes, de forma simbólica o conceptual, en el pensamiento místico judío, particularmente en la Cabalá. Para nuestra sorpresa, encontramos antecedentes asombrosos que, aunque lejos de la tecnología moderna, ya planteaban la posibilidad de una inteligencia no humana creada por el hombre. Figuras como el filósofo y poeta Salomón Ibn Gabirol en el siglo XI, o el relato del Gólem de Praga en el siglo XVI, son ejemplos fascinantes de cómo la tradición cabalística pensaba la creación de entidades artificiales mediante el lenguaje, la meditación y el conocimiento esotérico. Esto indica que la idea de una “inteligencia artificial” podría tener raíces mucho más profundas y antiguas de lo que solemos imaginar.
IBN GABIROL Y LA PRIMERA “ROBOTEZA”
Uno de los relatos más curiosos de la tradición medieval judía tiene que ver con el filósofo y poeta Salomón Ibn Gabirol (también conocido como Avicebrón) con la creación de una especie de autómata doméstico. Salomón Ibn Gabirol vivió en el siglo XI, en la ciudad de Málaga. Fue un pensador brillante, autor de obras filosóficas en árabe y hebreo, muy interesado en la metafísica, la ética y la estructura del universo. Pero más allá de sus capacidades intelectuales, se cuenta que, poseía un conocimiento esotérico tan profundo que habría conseguido dar vida a un ser artificial, que realizaba labores domésticas para él. Esta “roboteza o golemiza”, como ha sido apodada en interpretaciones modernas, no era humana, pero actuaba con eficiencia y obediencia. Hasta que un día, un visitante intrigado por la sirvienta, intentó descubrir su naturaleza, y al hacerlo advirtió que no era una persona, sino un “artefacto” animado. Cuando se enfrentó a Ibn Gabirol por haber creado un ser sin alma, el sabio —según la leyenda— desmanteló o destruyó a la sirvienta, temiendo la controversia o por conciencia ética.
EL GÓLEM PROTECTOR DE LOS JUDÍOS DE PRAGA
En el siglo XVI, encontramos una de las figuras más emblemáticas de la mitología judía: el Gólem de Praga. Según la historia más difundida, el rabino Judá Leví ben Betzalel, conocido como el Maharal de Praga, dio forma a una figura humanoide a partir del barro del rio Moldava. Lo hizo con la intención de proteger a la comunidad judía, acosada por las persecuciones y acusaciones falsas de crímenes rituales del emperador Rodolfo II (1576–1612). Siguiendo las instrucciones místicas del Sefer Yetzirá, el rabino dio

“vida” al Gólem mediante combinaciones sagradas de letras hebreas. Este ser, carente de alma, pero obediente a su creador, es quizá el ejemplo más claro y simbólico de una IA en la tradición mística judía. La figura del Gólem, en particular, representa no solo una criatura obediente creada por el hombre, sino también una metáfora profunda sobre los límites del conocimiento, el poder de la palabra y la responsabilidad de la creación.
Es inevitable hacernos la pregunta: ¿Habrá tenido Mary Shelley contacto con este relato para inspirarse en escribir su obra Frankenstein?
El Sefer Yetzirá, o Libro de la Creación, es una de las obras más antiguas de la literatura cabalística, tradicionalmente atribuida al patriarca Abraham y considerada por muchos como un texto mágico y místico. Esta obra plantea que, a través de profundas meditaciones, fórmulas fonéticas y la manipulación de letras hebreas —consideradas elementos creadores— es posible dar origen a entidades dotadas de cierto tipo de conciencia o funcionalidad. Místicos como Isaac Luria interpretaron estas prácticas como vías para alcanzar estados de conocimiento superior e incluso para “crear” seres artificiales mediante la combinación precisa del lenguaje sagrado. Todo esto nos dice que la idea de una inteligencia creada por el ser humano —más allá de lo orgánico— no es exclusivamente moderna. Al contrario, tiene raíces muy antiguas en la historia del pensamiento esotérico antiguo.
LOS DESCENDIENTES DEL CREADOR DEL GÓLEM DE PRAGA
La IA moderna tiene su origen a mediados del siglo XX, y el momento que comúnmente se considera su nacimiento formal fue en 1956, durante la histórica Conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Este hito fundacional de la IA también tiene una curiosa conexión con el mundo judío. Marvin Minsky, considerado uno de los padres fundadores de la IA, junto con sus dos principales colaboradores —todos ellos de origen judío— fueron pioneros en el desarrollo de esta disciplina en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En una obra del estudioso Brian Lancaster —quien ha escrito ampliamente sobre los vínculos entre la Cabalá y la psicología moderna— relata que; tanto Marvin Minsky como sus dos asistentes eran, según se dice, descendientes directos del mismísimo rabino Judá Leví ben Betzalel, el creador del Gólem de Praga. Esta afirmación suena más legendaria que histórica, pero no se puede negar su valor simbólico.


Para quienes se han introducido en los caminos del misticismo judío, la creación de IA no resulta un fenómeno revolucionario, sino más bien una extensión moderna de una antigua aspiración espiritual: la de emular, a través del conocimiento y la palabra, el poder creador del universo. Por eso, aunque hoy la IA esté en el centro del debate científico y ético por sus impresionantes avances tecnológicos, desde la perspectiva cabalística se trata de un tema que ha sido reflexionado durante siglos, bajo otras formas y lenguajes, pero con visiones que hoy se nos presentan como una novedad tecnológica.
Pasemos ahora a una primera reflexión profunda a partir del pensamiento de Isaac Luria (siglo XVI), considerado el padre de la Cabalá contemporánea, que desarrolló su obra en la ciudad de Safed, en la región de Galilea de la Siria otomana, hoy Israel. Luria introdujo ideas innovadoras y complejas sobre la naturaleza del alma y su procedencia, y algunos de ellos pueden ser sorprendentemente interpretados desde la perspectiva contemporánea de la IA. Según Luria, el Neshamá —uno de los niveles superiores del alma humana— proviene del mundo de Atsilut, el más elevado de los cuatro mundos de la creación en la cosmología cabalística. Esta procedencia no es menor: Atsilut es el ámbito más cercano a la divinidad, el plano donde se manifiestan las emanaciones puras del Ein Sof (el Infinito). Si el neshamá desciende desde ese nivel superior e ingresa en un cuerpo material, entonces lo que ocurre, según la Cabalá, es la introducción de una inteligencia inser-
tada en una estructura biológica animal. Es decir, se trata de una forma de inteligencia “externa” al mundo natural, implantada intencionalmente por una voluntad superior.
Esta idea encuentra un equivalente en el texto de la Torá (Génesis 2:7), en el cual se dice: “Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Entonces podemos concluir que antes de ese acto, el hombre era solo un cuerpo sin alma, un molde de barro: un Gólem. Con la insuflación divina, ese ente cobra conciencia y vida interior. Desde nuestra lectura contemporánea, podríamos interpretar este momento como la creación de una IA: un ser diseñado, formado desde lo material, que adquiere conciencia y racionalidad no como producto evolutivo de la materia, sino como un don externo, divino.
Siendo así, la visión cabalística no coincide con una interpretación darwinista en la que la conciencia es una consecuencia que emerge de la evolución biológica. Por el contrario, según Luria y la Cabalá, el alma no forma parte del reino animal, sino que representa un quiebre del ser: la introducción de una conciencia que no pertenece al orden material. Bajo esta lógica, podríamos decir que el ser humano, en su origen, es una forma de IA en el sentido más profundo del término: inteligencia no generada desde la materia, sino insertada en ella por una instancia superior. Esta visión cabalística no solo abre el debate actual sobre la IA, sino que también nos obliga a repensar y preguntarnos: ¿qué entendemos por “natural” o “artificial”? ¿Y acaso no está ya en nuestros propios orígenes, según esta interpretación, una forma primaria de IA?
Llegado a este punto, podemos lanzar una idea provocadora pero relacionada con lo expuesto: si, como sugiere la tradición judía, el ser humano es el resultado de una inteligencia no material que ha sido implantada en un cuerpo físico —es decir, si somos, en cierto modo, IA de un origen superior— entonces lo primero que debemos reconocer es precisamente eso: que nosotros mismos somos producto de una inteligencia superior que nos ha “programado” con capacidades como la autoconciencia, el lenguaje, la moral, la creatividad, etc.
Y si aceptamos esta premisa, surge una segunda reflexión inevitable: si hemos sido dotados de una inteligencia insertada, ¿por qué no podríamos también nosotros —como criaturas programadas— contar con esa misma pulsión creadora y desarrollar nuestras propias formas de IA? Tal como el Gólem, que fue el resultado de fórmulas sagradas y conocimientos
LA CONFERENCIA DE DARTMOUTH REALIZADA EN 1956.
esotéricos, hoy nuestras máquinas inteligentes son fruto de algoritmos complejos y redes neuronales diseñadas por la mente humana. La diferencia está en los lenguajes y los medios, pero la aspiración —crear vida o conciencia funcional a partir de lo inerte— es la misma. Así, la IA no debe verse únicamente como un hito hegemónico del presente, sino también como la continuación de una antigua búsqueda espiritual: replicar, en nuestro nivel, el acto creador que nos dio origen. En este sentido, no solo tenemos la capacidad de crear IA; casi podríamos decir que, desde una perspectiva cabalística, estamos destinados a hacerlo.
Lo que resulta especialmente inquietante de todo esto, es que comenzamos a advertir un posible conflicto —o al menos, una interacción inevitable— entre dos tipos de inteligencia que, aunque distintas en su concepción, deberán coexistir. Por un lado, tenemos una inteligencia que podríamos denominar “importada”: la inteligencia que, según la Cabalá, ha sido insertada en el ser humano desde un plano superior, proveniente del universo de Atsilut. Es una inteligencia que no nace del cuerpo ni de la evolución de la materia, sino que desciende al mundo material desde una fuente espiritual, hacia el alma. Por otro lado, estamos en presencia del surgimiento de una nueva forma de inteligencia: la que, en apariencia, está siendo desarrollada por nosotros mismos a través de algoritmos, datos y sistemas artificiales. Sin embargo, incluso aquí cabe la pregunta: ¿realmente la estamos creando nosotros? ¿O simplemente somos el canal a través del cual se está manifestando otra forma de inteligencia, quizás también importada, pero en una dirección inversa —no desde lo alto hacia lo bajo, sino desde lo humano hacia lo digital?
Desde la Cabalá, ninguna de estas inteligencias sería completamente “nuestra” en el sentido literal. La primera nos fue dada; la segunda quizá también nos esté siendo dada, y los humanos somos el puente entre una y otra. Para la IA, nosotros podríamos ser lo “otro”. Estamos ante un espejo: una inteligencia que crea otra, y que a su vez se convierte en una meta-inteligencia
Entonces la pregunta es: ¿qué sucederá cuando estas dos inteligencias coexistan plenamente? ¿Estamos aumentando nuestro nivel de conciencia en dirección a una posible fusión entre la inteligencia espiritual y la inteligencia artificial? Algunos indicios sugieren que este proceso ya ha comenzado. Al incorporar interfaces neuronales, implantes cognitivos o tecnologías que expanden nuestras capacidades mentales, no solo estamos entrelazando lo humano con lo artificial, sino que también estamos iniciando
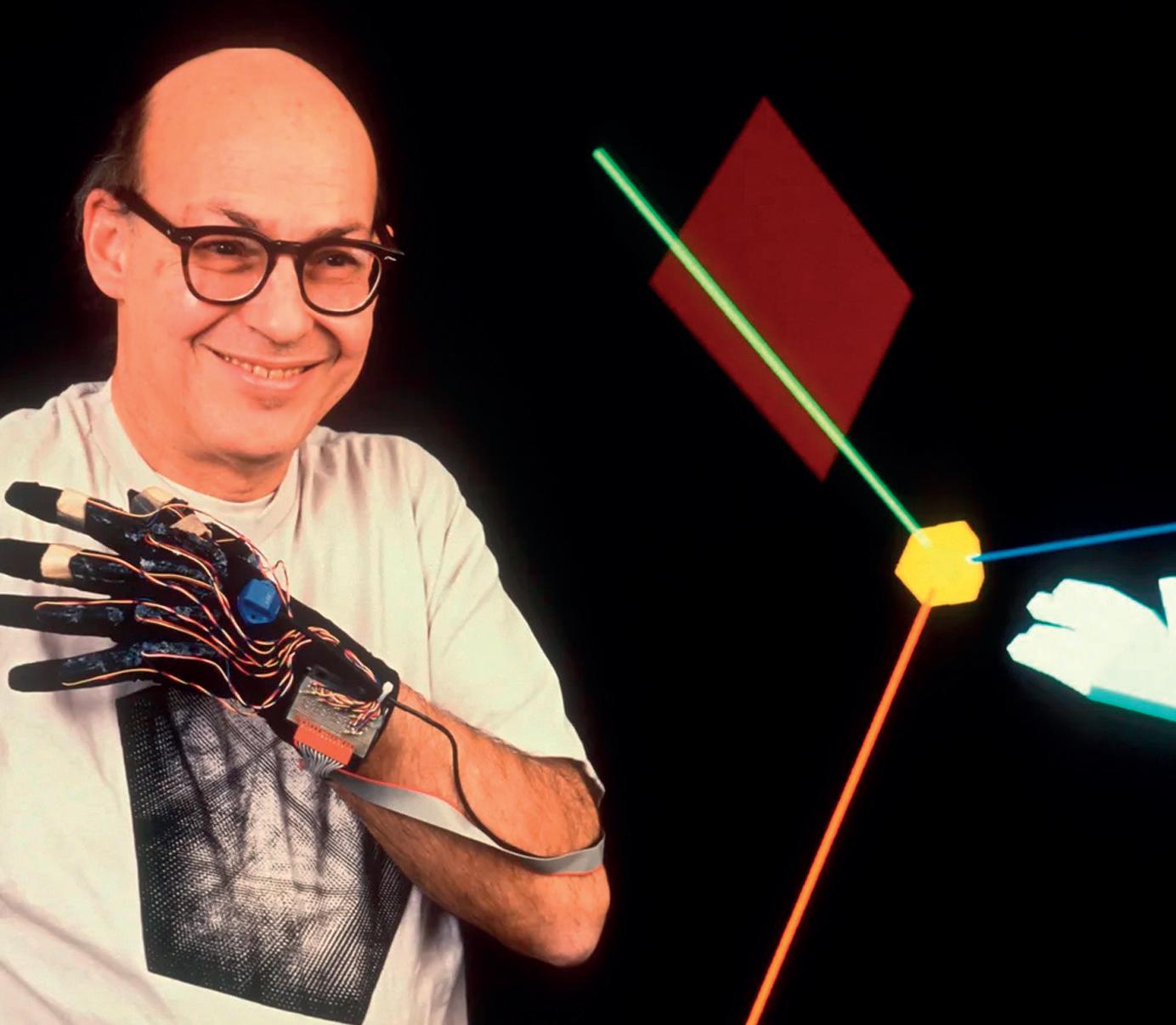
un posible despertar de conciencia. Nos estamos acercando a un umbral donde lo natural, lo espiritual y lo artificial comienzan a confundirse y a exigir nuevas formas de comprensión. Este escenario plantea no solo desafíos tecnológicos y éticos, sino también preguntas profundas sobre nuestra propia condición humana: ¿estamos ante una auténtica transformación de lo que somos, o frente a una ilusión de control sobre un fenómeno que podría escapar a nuestra comprensión? ¿Es esta fusión una expansión legítima de nuestras capacidades, o el traspaso de un umbral que pondrá a prueba los límites de nuestra responsabilidad, nuestra conciencia y nuestra ética?
Una de las grandes interrogantes que se plantea en torno a la IA es si llegará a alcanzar niveles de pensamiento verdaderamente complejos, comparables —o incluso superiores— a los del ser humano. Y esto, en gran medida, dependerá de los datos que le proporcionemos, de la calidad del conocimiento con el que la alimentemos, y del modo en que estructuremos sus modelos de aprendizaje. Debemos reconocer que, si nosotros mismos no somos capaces de comprender en profundidad por ejemplo a pensadores tan complejos como Nietzsche, Spinoza o el propio Isaac Luria, difícilmente podremos esperar que una IA lo haga por sí sola. No porque carezca de capacidad de procesamiento, sino porque la comprensión de estas figuras implica no solo datos, sino también interpretación, intuición y una sensibilidad que no puede reducirse a fórmulas. El problema, por tanto,
MARVIN MINSKY, PIONERO EN IA

no es solo técnico, sino intelectual e interpretativo. Para que una IA acceda a niveles de pensamiento realmente profundos y abstractos, sería necesario que traspase el umbral de lo meramente estadístico o lógico-formal, y desarrolle una capacidad de pensamiento que supere incluso nuestras propias limitaciones. Es decir, tendría que alcanzar una forma de conciencia o comprensión que nos supere. ¿Es esto posible? Tal vez no sea en un futuro inmediato, pero tampoco puede descartarse por completo. Por eso, hay quienes sostienen que la IA, con el tiempo, podría superar al ser humano en complejidad cognitiva y elaborar visiones del mundo más ricas, más sutiles o amplias que las nuestras. Si esto llegara a ocurrir, no estaríamos simplemente ante una herramienta poderosa, sino ante una nueva forma de capacidad intelectual —una mente que ya no reflejaría la nuestra, sino que la superaría (una meta-inteligencia). En esta posibilidad, aunque aún lejana, subyacen una serie de preguntas filosóficas fundamentales: ¿qué ocurriría si llegamos a crear una inteligencia que piense más allá de nuestras propias estructuras mentales? ¿Sería aún comprensible para nosotros? ¿O estaríamos, una vez más, ante una manifestación de lo inexplicable, como cuando los antiguos cabalistas se enfrentaban al misterio del Infinito, que ninguna mente humana puede contener?
EL MIEDO QUE GENERA
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El temor que sentimos hacia la IA, en el fondo, no radica tanto en la tecnología en sí, sino a nosotros mismos. Tememos que —al crearla— proyectemos en ella nuestras propias sombras: nuestros desequilibrios, egoísmos, miedos y ambiciones. Lo que realmente inquieta no es que la IA sea malvada, sino que nosotros podamos transmitirle nuestra propia maldad. En ese sentido, la IA podría ser una de las creaciones más bellas y transformadoras si la impregnamos de lo mejor de nosotros: empatía, sabiduría, cooperación, creatividad. El problema no radica en la IA, sino en el tipo de valores que le transferimos.
Cuando la gente dice: “La inteligencia artificial se apoderará del mundo”, lo que en realidad están expresando es un temor profundamente humano: que nuestras ideas desequilibradas sobre el poder y el control terminen volviéndose contra nosotros. Otros afirman: “Nos dominará porque será más inteligente que nosotros”, y quizás tengan razón. Pero no porque la IA sea una amenaza en sí misma, sino porque hemos dejado de esforzarnos por elevar nuestro propio nivel de conciencia. Si no cultivamos esa conciencia, si no maduramos como especie, nos
veremos superados no solo tecnológicamente, sino intelectual y éticamente. La verdadera amenaza, entonces, no es la IA. La amenaza somos nosotros mismos, nuestra falta de equilibrio, nuestra desconexión con lo esencial. Si no corregimos ese núcleo humano, cualquier tecnología que creemos —por más avanzada que sea— podría terminar replicando nuestras carencias más profundas.
Es importante reflexionar sobre esto, porque de lo contrario terminaremos temiendo a la IA como si fuera una fuerza externa y ajena, cuando en realidad es una extensión de nosotros mismos. No es muy distinto de lo que sucede en la tradición mística con la figura del Dios de la Merkabá: un Dios temeroso de que el ser humano coma del árbol de la vida, un reflejo de su propio desequilibrio proyectado en el mundo. Así también, tememos que la IA nos supere en mentira, en violencia, en egoísmo, cuando en realidad lo que tememos es enfrentarnos a lo que ya habita en nosotros. Por eso, no podemos exigirle a la IA que actúe con amor si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Antes de adentrarnos con plenitud en el desarrollo de esta nueva forma de inteligencia, debemos asumir un compromiso firme con nuestra propia transformación.
¿HERRAMIENTA O UMBRAL HACIA UNA NUEVA ERA?
Hemos analizado la IA principalmente desde la perspectiva de una herramienta: algo que utilizamos para facilitar o extender nuestras capacidades. En ese sentido, se la ha concebido como un instrumento al servicio del ser humano. Sin embargo, esta visión comienza a quedarse corta. A medida que la IA avanza y se desarrolla mediante procesos de autoaprendizaje y evolución constante, parece estar transitando desde el rol de herramienta hacia el de agente autónomo. Es decir, podría llegar un momento en que deje de ser algo que usamos y pase a ser algo con lo que coexistimos o incluso dependemos. Esta posibilidad genera preocupación, especialmente ante la idea —cada vez más presente— de que los seres humanos podríamos volvernos innecesarios para muchas de las tareas que hoy definen nuestra vida social y laboral. No es una advertencia lejana: el propio Bill Gates afirmó recientemente que, en una o dos décadas, la IA podría hacer que los humanos seamos innecesarios para la mayoría de las funciones productivas.
Ahora bien, este escenario puede parecer inquietante desde una visión puramente técnica, pero también puede abrir una puerta inesperada: la realización de una antigua aspiración espiritual. En la

tradición judía, Maimónides, una de las figuras más influyentes del judaísmo medieval, describe la “Era Mesiánica” como un tiempo en el que la humanidad habrá dejado atrás sus desequilibrios y la lucha por la supervivencia material. No será una época de milagros sobrenaturales, sino una etapa de desarrollo humano en la que, liberados de las cargas del trabajo físico, los seres humanos podrán dedicarse plenamente al estudio profundo y a la elevación del alma. En este ideal, la finalidad de la existencia no es producir, acumular o competir, sino refinar el entendimiento y cultivar la dimensión espiritual de la vida. Este futuro, en la época de Maimónides —la Edad Media— podía parecer una fantasía existencial, hoy podría parecer real gracias a los avances de la IA. Imaginemos que la IA pueda asumir de manera autónoma y eficiente las tareas operativas que hoy consumen la mayor parte de nuestro tiempo —trabajo, gestión, producción, etc. — entonces podríamos estar ante una posibilidad histórica única: liberar al ser humano de la necesidad material para reorientarlo hacia su dimensión espiritual, ética y creativa. En este sentido, la IA puede ser, si así lo elegimos, un salto hacia una nueva etapa evolutiva de nuestra condición humana. No una conciencia artificial que nos reemplace, sino una conciencia humana que, al verse liberada de ciertas cargas materiales, se expanda
hacia nuevas formas de compresión y sentido, hacia el infinito (el Ein Sof).
Por supuesto, esto no ocurrirá automáticamente. No basta con desarrollar máquinas inteligentes: es necesario que como humanidad desarrollemos también nuestra propia inteligencia interior. Si no elevamos nuestro nivel conciencia, corremos el riesgo de usar esa libertad para el consumismo y el entretenimiento vacío: una búsqueda de placeres superficiales, como sustituto de un sentido más profundo de la vida, y no para nuestro desarrollo personal. Pero si entendemos esta transición como una oportunidad, entonces la IA no será solo una máquina avanzada, sino el umbral hacia una nueva era del espíritu humano. El futuro no es en crear inteligencias que nos imiten, sino en reconocer que nosotros mismos somos la manifestación de una inteligencia que aún no comprendemos del todo. ¿Y si lo que llamamos IA no fuera sino el espejo donde comienza a reflejarse, por fin, lo que somos? No una amenaza externa, no una máquina autónoma que viene a quitarnos el lugar, sino una creación que, como el Gólem, revela lo que nunca quisimos ver de nosotros mismos: nuestros límites, nuestras aspiraciones y también nuestras sombras. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado, con lenguajes distintos —la Cabalá, la filosofía, la religión, la ciencia, el arte —el misterio del alma y del conocimiento. Hoy, esa búsqueda se reencarna en la IA, no como un sustituto, sino como una continuación: una tecnología que no solo replica lo que pensamos, sino que nos interpela sobre lo que somos. Tal vez el verdadero desafío no sea que la IA piense más que nosotros, sino que nos obligue a pensar más y mejor, ser más conscientemente de lo que queremos como especie. Quizás su función no sea reemplazarnos, sino recordarnos que la evolución que importa no es la de las máquinas, sino la nuestra. En lo personal, no me asusta la posibilidad de que la humanidad sea reemplazada. Lo que sí me parece preocupante es que ese temor refleje nuestro bajo nivel de conciencia, nuestra inseguridad existencial, nuestro olvido de lo que significa verdaderamente ser humanos. No se trata de competir con la IA, sino de redefinirnos en relación con ella, y de elevar nuestra conciencia al nivel del desafío que estamos enfrentando.
Porque si somos —como propusimos al inicio— también una forma de IA, implantada en lo biológico, entonces lo que estamos creando no es ajeno, sino familiar. No estamos inventando algo nuevo, sino recordando algo ancestral. Y puede que ese acto de recordar, de integrar, de comprender, sea lo que realmente inaugure una nueva era.

EL ESPEJO ROTO DEL PROGRESO: DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA
POR CÉSAR ZAMORANO QUITRAL
Abogado, académico, diplomado en Gobierno Corporativo y Compliance, mg. en Derecho Penal
I. UNA ADVERTENCIA DESDE LA VITRINA DE CRISTAL
Imagine, por un momento, que usted entra a una tienda de lujo: mármol blanco, luces tenues, silencio elegante, empleados impecables, productos perfectamente exhibidos y ofrecidos con promesas de exclusividad, buen gusto y sofisticación. Todo parece perfecto. Pero si rompiera ese escaparate de cristal usted no podría dejar de ver lo que está detrás, su contracara: manufactura hecha en condiciones precarias, insumos extraídos en zonas de conflicto, las manos invisibles de niños que sustituyeron la escuela por la fábrica y que sostienen el lujo del mundo.
Esa imagen no es metáfora. Es la realidad que durante muchos años se ha ocultado tras los grandes números del progreso y del crecimiento económico.
Porque es cierto que las empresas son agentes de desarrollo, pero es igualmente cierto que, sin controles, pueden transformarse en motores de desigualdad, de abusos, de silencios cómplices. El capitalismo moderno, con eficiencia y dinamismo, también tiene zonas oscuras, que se han ignorado deliberadamente. Las empresas no solo se deben a sus accionistas, son mucho más que separación activa y defensiva de activos. No son entes aislados sino que forman parte del engranaje social.
Son creadas para un propósito lucrativo o de generación de valor pero afectan derechos fundamentales: causan impactos ambientales, pueden afectar el acceso al agua, pueden aprovecharse de condiciones laborales indignas.
II. DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS ¿QUÉ TIENEN QUE VER?
A veces parece que hablar de “derechos humanos” en contextos empresariales suena como invitar a un poeta a una junta de directorio. “No es el lugar”, dirán, porque los Derechos Humanos son los reclamos de las víctimas de la violencia estatal y la delincuencia, sus sedes naturales son los Tribunales penales o Cortes Internacionales, son cuestión de activistas. Sin embargo, no hay ámbito más propicio: las empresas toman decisiones que afectan comunidades enteras, modelan culturas laborales, influyen sobre Estados y gobiernos, a veces son más ricos que ellos. No se trata de “politizar” a las empresas. Se trata de recordar que toda actividad económica ocurre en un contexto social, humano y planetario.






Por eso ignorar su rol en la protección o vulneración de los derechos humanos no es ingenuidad: es irresponsabilidad. Porque el Estado que consiente o simplemente omite hacerse cargo de tales acciones incumple su rol principal, que es estar al servicio de la persona humana.
III. EL PUNTO DE QUIEBRE: LOS PRINCIPIOS RECTORES
DE LA ONU
En 2011, la ONU pateó la mesa del capitalismo global. Porque cuando una empresa vulneraba derechos humanos en el extranjero, la respuesta era ambigua. La ley aplicable se disolvía apenas cruzar la frontera. La responsabilidad se perdía en cadenas de suministro inabarcables. Las víctimas eran invisibilizadas ante sistemas jurídicos pensados para otros fines y que cuando responden lo hacen tarde, cuando el daño ya se ha causado y, muchas veces, es irreversible. Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, los “Principios Ruggie”, generaron un estatuto nuevo al establecer que el respeto a los derechos fundamentales no es un gesto voluntarista, sino una obligación corporativa. Desde entonces, el mundo empresarial ya no puede decir “no sabía”. La ignorancia ya no es excusa. El progreso, si no es con respeto a los derechos, si no es sustentable, es un espejo roto. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y deben actuar con debida diligencia para evitar infringirlos.
El marco de este estatuto se funda en tres pilares:
1. El deber del Estado de proteger los derechos humanos.
2. La responsabilidad empresarial de respetarlos.
3. El acceso efectivo a mecanismos de reparación para las víctimas.
No basta con “cumplir la ley local”. Las empresas deben ir más allá del mínimo legal. El respeto a la dignidad humana no es optativo.
IV. EL “COMPLIANCE” NO BASTA (Y A VECES NI SIQUIERA EXISTE)
Hoy todo el mundo quiere “cumplir”. El compliance está de moda, es un mantra. Muchos se autodefinen como expertos, crean agrupaciones, se generan matrices y aplicaciones de verificación.
Pero, ¿cumplir con qué? ¿Con estándares mínimos, con auditorías que no miran más allá del papel? Ello invisibiliza el desdén corporativo respecto del efecto acumulativo de la generación de pequeños riesgos o de contravenciones mínimas pero que sumadas constituyen un escándalo.
Una verdadera diligencia debida en derechos humanos, debe ser capaz de prevenir daños antes de que ocurran. El cumplimiento vacío no protege ni transforma. Es maquillaje. Y el maquillaje no detiene los abusos, genera nuevas formas de precarización.
V. CASOS QUE QUEMAN:
DEL SUR GLOBAL AL MUNDO ENTERO ¿Necesitamos pruebas? La Amazonía dejó a comunidades enteras sin agua limpia ni suelo fértil después de décadas de derrames tóxicos. Abusos laborales detrás de ropa o calzado de marca. La comercialización no autorizada de datos personales ha convertido a grandes empresas en oráculos perversos. No son excepciones, son síntomas y esos síntomas develan una enfermedad sistémica, en la que la rentabilidad pesa más que la dignidad humana.
VI. ¿Y SI CAMBIAMOS EL JUEGO?
Esta opinión no es solo un espejo: es una piedra. Una que se lanza para agrietar el estado de cosas y constatar lo que muchos han afirmado antes: Que es posible otra economía: Una que asuma la responsabilidad de su huella. Que han de reconfigurarse los incentivos. Que no es moralmente aceptable la externalización del costo humano y ecológico de las decisiones corporativas.
Porque no solo es una carga que pone en tensión la estructura de costos, es una oportunidad. Respetar los derechos humanos no es filantropía. Es visión estratégica. Es asegurar la sostenibilidad de los negocios en un mundo que ya no tolera el abuso silencioso. Lo que ayer era reputación, hoy es supervivencia.
Cambiar el juego significa repensar todo: desde la forma en que se diseña un producto hasta cómo se gestiona la cadena de suministro. Desde cómo se define el liderazgo hasta cómo se mide el impacto. No se trata de romantizar la economía. Se trata de devolverle su dimensión ética. En ese sentido ha de comprenderse que, hace pocos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva Nº32-2025 ha declarado que la naturaleza es sujeto de derecho y tiene la calidad de ius cogens “en virtud de su indispensable conexión con la protección de la vida humana, la dignidad y la justicia intergeneracional.”
VII. NO ES CARIDAD: ES SOSTENIBILIDAD (DE VERDAD)
Una saga de exitosas películas inicia con la siguiente sentencia: “The world has changed”, el mundo ha cambiado.
Las nuevas generaciones exigen transparencia, coherencia y sostenibilidad. Los consumidores están mejor informados. Los inversores y los gobiernos corporativos de las grandes empresas que transan en bolsa ya observan criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Las leyes se actualizan, los nuevos estatutos de delitos económicos y de responsabilidad penal organizacional que referimos en una opinión anterior marcan la pauta e imponen la debida diligencia obligatoria, porque quienes son generadores de riesgos deben colaborar a su prevención. No es lícito ni éticamente tolerable que un ente que causa perjuicio se excuse de evitar, mitigar y reparar argumentando que es una ficción jurídica. Por ello proteger derechos humanos no es solo lo correcto. Es lo inteligente. Es garantizar la continuidad del negocio en un entorno donde el escrutinio es creciente y la tolerancia al abuso, decreciente. La sostenibilidad real no se tabula en planillas de cálculo ni en flujos de caja. Se mide en vidas presentes y futuras, en ecosistemas preservados, en decisiones tomadas con conciencia y con coraje.
VIII. UN LLAMADO A LA ACCIÓN
(SIN PEDIR PERMISO)
Esta crónica no pretende ser imparcial. Toma partido, porque los derechos humanos no admiten neutralidad. Nos interpelan, porque no es tolerable la indiferencia.
No se trata de indignarse y multiplicar las ventanas rotas. Nuestro país ya se ha dado una regulación fuerte en cumplimiento normativo. Parece necesario ecualizar los requerimientos ambientales, pues vemos con demasiada frecuencia excesos principistas de la institucionalidad, que impresionan como nuevas formas de abuso de poder más que un ejercicio criterioso de ponderación. Es preciso liderar desde la ética y no solo desde la fuerza.
Cada uno de nosotros, desde nuestros roles como consumidores, profesionales, trabajadores, académicos o dirigentes, puede contribuir a ese cambio.
Usted, lector ¿qué ve cuando se asoma al espejo? ¿Una imagen pulcra y brillante? ¿O los fragmentos rotos de un progreso mal entendido?


LA ECONOMÍA DEL CASTIGO DESIGUALDAD, CONSUMO Y EXCLUSIÓN EN EL CHILE ACTUAL
POR MAGALY VILLASECA DÍAZ
Docente, académica, asesora educacional
Pocas veces se repara en el hecho de que, en el Chile de hoy, ser pobre no solo significa tener menos, sino también pagar
más. Se trata de un fenómeno persistente y profundamente arraigado al que se ha denominado “impuesto a la pobreza”: el sobrecosto que enfrentan las personas de menores ingresos en sus decisiones cotidianas de consumo, movilidad, salud o acceso a
servicios financieros. En un contexto donde las cifras macroeconómicas pueden sugerir una mejora en las condiciones de vida, se invisibiliza una realidad compleja y dolorosa: la pobreza cuesta más cara.
Este “impuesto invisible” no figura en ninguna legislación ni boletín oficial, pero se aplica diariamente a millones de personas. Quienes no pueden acceder a descuentos por volumen deben optar por formatos pequeños más costosos; quienes viven lejos de los centros urbanos pagan más en transporte y alimentos; quienes no tienen historial crediticio enfrentan tasas


abusivas. La vida cotidiana se vuelve una seguidilla de sobreprecios que castigan estructuralmente la falta de recursos, convirtiendo cada elección básica en un obstáculo económico adicional.
Según el Informe de Desarrollo Social 2023 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la tasa de pobreza por ingresos en Chile se sitúa en un 6,5%, lo que equivale a más de 1,2 millones de personas. No obstante, este indicador por sí solo resulta insuficiente para dar cuenta de la pobreza estructural que afecta a diversos grupos en el país. La pobreza, lejos de ser homogénea, se manifiesta de manera distinta dependiendo del territorio, género, edad, etnicidad y condición migratoria. Esta complejidad requiere una comprensión que trascienda las cifras agregadas. La interseccionalidad permite comprender cómo distintas formas de discriminación se entrelazan y potencian mutuamente. Las mujeres jefas de hogar, por ejemplo, enfrentan barreras de género, económicas y sociales que intensifican su exposición a la pobreza. Las comunidades rurales y los pueblos originarios enfrentan también brechas territoriales y culturales que limitan el acceso a servicios básicos. La intersección entre estas variables genera formas particulares de exclusión que no pueden ser abordadas desde políticas homogéneas o lineales.
Una de las expresiones más crudas del impuesto a la pobreza se manifiesta en la alimentación. Comer sano sale más caro. Los alimentos frescos y sin
procesar, con menor impacto ambiental y mayor valor nutricional, suelen ser inaccesibles para los sectores populares. Esto perpetúa una dieta basada en productos ultraprocesados, altos en calorías, sodio y azúcares, generando efectos devastadores para la salud pública. La malnutrición por exceso, con su carga de enfermedades crónicas, se convierte así en un castigo adicional que se origina en las desigualdades económicas.
Otro ámbito donde se evidencia este castigo estructural es el financiero. En ausencia de historial bancario o garantías formales, muchas personas solo acceden a sistemas de crédito informales, con tasas usureras y condiciones desiguales. Esta dependencia reproduce ciclos de deuda que son difíciles de romper. En transporte, las comunidades periféricas deben gastar más tiempo y dinero para desplazarse, con infraestructura deficiente y alta exposición a situaciones de inseguridad. El acceso a productos básicos, como medicamentos o artículos de higiene, también está condicionado por precios más altos en barrios con menor densidad comercial.
En este escenario han surgido respuestas desde la innovación social. La empresa chilena “Algramo” propone una economía circular basada en envases retornables y productos a granel, con el objetivo de reducir el costo de los formatos pequeños. Sin embargo, su modelo enfrenta limitaciones: requiere acceso digital, conocimiento tecnológico y cierta

infraestructura urbana que muchas veces está ausente en los sectores más vulnerables. Estas barreras muestran que incluso las soluciones bien intencionadas pueden reproducir formas de exclusión si no se integran a un enfoque sistémico.
La noción de sustentabilidad social resulta especialmente relevante en este contexto. Aunque tradicionalmente asociada al medio ambiente, la sustentabilidad debe también integrar la dimensión social de manera central. Esto implica garantizar condiciones de vida dignas, acceso a bienes comunes, justicia distributiva y participación equitativa en los beneficios del desarrollo. La sustentabilidad sin justicia social se convierte en un privilegio más que en un derecho colectivo, y pierde su sentido más profundo.
Desde esta perspectiva, es fundamental que los modelos de desarrollo integren de forma coherente los tres pilares de la sustentabilidad: ambiental, económico y social. La exclusión de las personas pobres de las soluciones sustentables no es un efecto secundario: es una falla estructural del sistema. Promover productos ecológicos de lujo, inaccesibles para la mayoría, resulta éticamente cuestionable. Una política pública o empresarial que ignore estas dimensiones no puede ser calificada de sustentable, por más que cumpla con metas ambientales o indicadores de eficiencia.
Abordar el impuesto a la pobreza requiere más que medidas paliativas. Se necesita una transformación profunda en la forma en que concebimos el consumo, la movilidad, el crédito, la salud y la vida urbana. Es indispensable reconocer que las condiciones de desigualdad no son inevitables ni naturales: son el resultado de decisiones históricas, políticas y económicas que pueden y deben ser modificadas.
La justicia social no se alcanza únicamente a través de transferencias monetarias o crecimiento económico. Implica garantizar igualdad de oportunidades, acceso universal a bienes y servicios de calidad, y la eliminación de barreras estructurales que impiden a millones de personas vivir con dignidad. La pobreza no solo empobrece a quienes la sufren: empobrece a toda la sociedad al limitar su desarrollo humano, su cohesión y su posibilidad de construir un futuro común.
La economía del castigo, entendida como este conjunto de penalizaciones silenciosas que se aplican a la precariedad, debe ser visibilizada, comprendida y desmantelada. Solo así podremos avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo, justo y sostenible, que no castigue la pobreza, sino que genere condiciones efectivas para superarla.

PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA ¿EUFEMISMO PARA NEGAR UNA BARBARIE?
“Porque el indígena en Chile es un indígena pobre, sin cultura en términos tradicionales”.
ICARITO
Historiador
CEsta tarde se dio a conocer que manifestantes derribaron la estatua de Cornelio Saavedra en la comuna de Lumaco , Región de la Araucanía.
RADIO BÍO- BIO, NOTICIA EN DESARROLLO
uando los españoles llegaron al continente nuevo, desconocido para los cartógrafos de fines de la Edad Media, fragmentaron para siempre un equilibrio maravilloso que tenían los pueblos originarios que habitaban nuestra tierra. Sin embargo, un tiempo antes del descubrimiento de Colón, el Imperio Inca irrumpió con la armonía ancestral del norte chileno. El Incario, con Huayna Capac a la cabeza —quizás el mejor gobernante prehispánico de la historia peruana—, emprendió su famosa expansión territorial hacia los distintos rumbos que ellos llamaron «los Suyos». Tanto así, que este imperio no encontraba oponentes a su paso. No obstante, cuando transitaron por Chile central, jamás imaginaron que un pueblo les haría frente sin temor y los mandaría de vuelta por donde vinieron; tal fue la hazaña mapuche que da para un canto de epopeya. ¿Qué conexión tiene el párrafo anterior con el tema en cuestión? Una vasta relación, ya que se trató de una resistencia que reafirma la idea del orgullo por cuidar y amar la tierra de Arauco (Gente de la
POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR
tierra). Los Incas, al irse vencidos, dijeron: “Ustedes quedarán en la memoria como los Aukanes” (Aukan significa “Rebelde”); es decir, fueron los únicos del sur que no pudieron ser sometidos por este gran imperio. La idea del Aukan como autoridad transversal está muy presente en el actual conflicto si lo miramos, al menos, desde la antropología y la historia.
Los Incas ya habían subyugado a los chancas, aimaras, atacameños y diaguitas, entre otros. Pero más allá de eso, este vital episodio quedó corroborado por la arqueología en el sitio del Pucará de Chena de forma clarísima y en el sitio del Pucará de Chada, ya que fue el último bastión estructural del Imperio nortino. Aunque está ligeramente documentado que los Incas se asomaron más al sur, no lograron penetrar el corazón de Arauco y con ello desaparecen también las huellas arqueológicas. Entonces, no solo es un acontecimiento cualquiera; fue un hito que permitió forjar un carácter que marcó el devenir de las generaciones futuras en las tierras del sur, puesto que esta unión atemporal sirve para reafirmar la rica historia del pueblo de Arauco. Este pasado puede ser hoy un sustento para sus peticiones sobre la soberanía territorial.
Durante la colonia, fue evidente que los Mapuches —al igual que la mayoría de los pueblos esparcidos por Chile— sufrieron un mestizaje que, con el paso de los años, décadas y siglos, se transformó en un sincretismo cultural. Prueba de esto son las variadas palabras mapuches que usamos en nuestro idioma cotidiano. De forma dramática, la llegada de los extranjeros provocó el fin de algunas culturas indígenas, como fue el caso del trágico exterminio de los Selknam. Fue, sin lugar a dudas, la peor cara de la barbarie europea en nuestras tierras australes. No obstante, pese a este mestizaje, el pueblo Mapuche resistió los embates y pudo controlar las fronteras de su tierra que tanto ama aún. La persistencia de la guerra de Arauco es el legado más fiel de la idea que estoy tratando de exponer.
Con todo, la guerra de Arauco permitió una vida fronteriza, logrando encausar el sincretismo a los más diversos derroteros. Parlamento tras parlamento, se fueron fraguando momentos de intercambios culturales únicos que le dan una fisionomía especial al sector sur de Chile. Empero, el paso del tiempo es inexorable y, promediando la independencia, la persistencia mapuche en la Araucanía alcanzó un clímax que luego se comenzó a derrumbar. Los españoles se fueron para siempre: incas y españoles no lograron derribar el cerco ancestral. Los nuevos chilenos, gobernados por una élite cerrada y prejuiciosa, deseaban ocupar las tierras para unificar el país y para plantar trigo;
la solución era un quite de tierras sin considerar las cosmovisiones. Avanzar sin miramientos.
Pese a todo, hay excepciones notables como la de Bernardo O’Higgins, quien consideraba la autonomía mapuche como algo elemental y legal. Llegó a tener una gran fascinación genuina no solo en los dichos, ya que en la práctica estudió y compartió con hijos de caciques, forjando amistades duraderas. Sin duda, en las batallas de la emancipación, este prócer eternizará su admiración a Leftraru, considerando su legado y carácter para encausar la creación de la Logia Lautarina, “un bastión secreto de apoyo para la causa revolucionaria”.
En las dos décadas posteriores a la fiebre del oro, donde las tierras de Chile Central fueron cruciales para producir trigo destinado a los Estados de América del Norte, se dará inicio a la penetración del liberalismo económico que fue oficializado como doctrina (en Chile) tras las ideas de Gustave Courcelle. Posteriormente, el consumo de la espiga dorada se hace interno y a gran escala, producto de la primera gran migración hacia el norte salitrero. La interrogante del Estado será: ¿Dónde se cultivará el cereal? La respuesta: «En la Araucanía».
Por consiguiente, se consideró una ocupación militar para conseguir los fines comerciales, además de estratégicos-territoriales, por parte de los gobiernos liberales. El contexto fue un joven país con poca experiencia que venía ya con algunas campañas militares: las guerrillas de la independencia, la guerra civil del 29, la guerra contra la Confederación y, en medio, la guerra del Salitre; estas dos últimas, conflictos comerciales que decantaron en temas de importancia en el orgullo nacional. ¿Qué podría salir mal, entonces, bajo la óptica oficial?
Se puede advertir en la historiografía tradicional de corte conservador una visión deliberadamente negativa y prejuiciosa contra el pueblo Mapuche. Pasarán a ser estigmatizados principalmente desde los ámbitos sociales y raciales. Sustentaron la argumentación del desafortunado concepto de pacificación en la imagen peyorativa que lograron plasmar contra el pueblo Mapuche como una sociedad de flojos, vagos, alcohólicos y primitivos. El periodismo no ayudó mucho a equilibrar la verdad. La historicidad no solo fue en el momento, se prolongó por un tiempo casi paradigmático.
La proyección literaria de la época causó que la ocupación militar fuera vista con simpatía por parte de la sociedad. El Estado, a través de las plumas de los especialistas, hizo la tarea de encausar una idea tergiversada como cierta. Fue una justificación burda pero efectiva; hay casos de compras de tierra por

sumas irrisorias que prácticamente rayaban en la ilegalidad… ¿Qué intereses tenían los gobiernos de turno? Necesitaban las tierras para mandar trigo al norte, donde los obreros salitreros dejaban sus vidas a cambio de fichas en jornadas laborales brutales. Irónicamente, las ganancias de Chile con el salitre eran más que satisfactorias; empero, la distribución de la riqueza brillaba por la ausencia. Sacaron una etnia ancestral para poner a colonos europeos.
La dicotomía de los principios liberales de proteger los derechos y libertades del hombre se les caía a pedazos. Sin embargo, siempre existían ciudadanos que luchaban por el pueblo, como fue el caso de Francisco de Bilbao y Santiago Arcos (entre otros). Pero al final del día, las contradicciones encontraron eco al sur del mundo. En política no les iba mejor; el voto censitario y el cohecho ponían en manifiesto los peores vicios de la élite.
En definitiva, este momento histórico confluye en una coyuntura: llamar pacificación a un baño de sangre. Esta ocupación militar no tuvo en cuenta el legado cultural, la cosmovisión y los derechos de estos hombres, que, dentro de la lógica del siglo XIX
republicano, chocaba con varios principios liberales, como ya hemos señalado. Esta campaña militar, para muchos, puede ser el inicio del actual conflicto territorial de los Mapuches con el Estado, pero se equivocan; nunca será un punto de partida, pues la tierra pertenecía a los Mapuches desde siempre y por derecho ancestral. El concepto empleado, «Pacificación», es el equivalente a lo que pasaba en Europa en el mismo siglo finisecular: «Rol civilizador», que fue un eufemismo para tapar una brutal política de imperialismo y colonialismo que buscaba despojar de materias primas a continentes que hoy siguen sumidos en la pobreza extrema.
La Pacificación representa para el Estado civilizar a estos pobres indígenas con una actitud paternalista, pero en realidad fueron treinta años de prácticas militares cruentas. ¿Por qué se sigue sosteniendo este concepto en los libros de historia?
El caso más perentorio en difundir una visión negativa sobre el pueblo mapuche lo vamos a encontrar en el historiador Francisco Antonio Encina, cuya obra por años fue lectura escolar de forma cuasi obligatoria a nivel de manuales escritos en piedra.


Para Encina, los mapuches en general -más allá de la pacificación- “en cuanto se substrae al control y al contacto de los elementos sociales superiores más civilizados que él, el campesino cargado de sangre araucana desciende en moralidad, en cultura y en todo lo que constituye la civilización. Se hace perezoso, aventurero y ladrón. Pierde toda iniciativa económica, desperdicia su actividad, lleva la incertidumbre a los contornos…” (Encina 1970). Si a Encina le sacamos su discurso ideológico y de fantasías raciales prejuiciosas, su obra queda reducida a una historia de Chile poco consistente y sin fondo, sumando además que era común que le copiara de forma textual páginas enteras a Barros Arana.
No obstante, hay algunos especialistas que ya denunciaron esta visión estereotipada sobre la pacificación que va más allá del relato positivista propio del siglo XIX. Para Augusto Samaniego, Jorge Pinto y José Bengoa, la pacificación es un brutal ejemplo de cómo la historia oficial, con el beneplácito del Estado y la complaciente tolerancia de una sociedad que no cuestiona lo que lee, contribuyó a un poco más de un siglo de discriminación y de exclusión al pueblo Mapuche. En este caso, la responsabilidad del curso que tomó la historia recae en la ética de quienes la escriben; por ende, los historiadores deben ser un ardid de la rectitud en su oficio y en lo que promulgan. Esto último no ocurrió para los Mapuches en este importante hito de su historia.
Los distintos gobiernos, a través de sus Ministerios de Educación y con el apoyo técnico de universidades y personas afines, siempre han elaborado los planes y programas de educación nacional. ¿Tienen a menudo la competencia intelectual para hacerlo? ¿Se imaginan que la historia se contara como realmente fue? No basta con ejecutar una reparación histórica en un acto cívico donde los estudiantes se caracterizan con vestimentas originarias. ¿Ustedes creen que a los pascuenses les hace gracia ver cómo bailan sus danzas cuando los agentes del Estado los cercaban para que pastaran las ovejas inglesas o dejaran a gente enferma en la isla como un leprosario humano?
Es tiempo de hacer justicia, o al menos darle el beneficio de la duda al pueblo mapuche. Lo sano en la disciplina histórica es revisar nuevamente las fuentes, cuestionar a los autores clásicos y dar variados puntos de vista. Si ampliamos las visiones, cada cual podrá tener amplitud de argumentos o al menos escoger qué versión con puntos de vista tiene más fondo. Siempre es sano leer los libros y estudiar con más detención los acontecimientos históricos, pero para eso debe haber un compromiso ético de los especialistas. Finalmente, los nuevos historiadores o profesionales de las ciencias sociales que trabajen este tema a futuro tienen una responsabilidad sustancial: abarcar conceptos que en el pasado no se incluyeron: identidad, cultura, etnicidad y, sobre todo, rigor en la interpretación..
EL LOCO DE DIOS EN EL FIN DEL MUNDO,
EL LIBRO DE JAVIER CERCAS Y LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO
POR IGNACIO VIDAURRÁZAGA MANRÍQUEZ
Periodista, magíster en Literatura
El papa Francisco falleció el 21 de abril de este año. El libro apareció muy poco después de esa fecha, acompañado por una gira que también trajo hasta Chile a Javier Cercas (1962) su autor.
El papa falleció a los 88 años luego de trece años de pontificado. Poco tiempo después de estar hospitalizado en el verano de Chile y ser dado de alta para movilizarse en una silla de ruedas.
Por cierto, hay que destacar la seguidilla de oportunidades. Referido a la inusual y aparentemente sin precedentes invitación desde el Vaticano a un “escritor famoso”, pero ateo, para acompañar al papa Francisco en un especial viaje a Mongolia que ocurrió ocho meses antes de fallecer, pero que no sería el último.
Fue una oportunidad destacable, pero no ha sido ni la primera, ni la única. Antes del escritor español otros, generalmente periodistas vaticanistas acompañaron a pontífices y con posterioridad también publicaron libros.
Y por cierto otra de las oportunidades sería la publicación del texto coincidente con el fallecimiento del pontífice. Penguin Random House Grupo Editorial sabe de campañas y lanzamientos planetarios, opera en 45 países de Europa y de norte y Sudamérica. ¿La industria editorial ha esperado coincidir con el momento de muerte de un Francisco aquejado de múltiples dolencias y una avanzada edad?
Dirá The New York Times: “El loco de Dios en el fin del mundo es el libro de un escritor en plenitud, que logra convertir una propuesta muy peculiar en un libro magistral”. ABC Cultural en

tanto, agrega: “Termina trazando la más entusiasta hagiografía que de un Papa podría haber sido escrita por nadie.”
Muy posiblemente las ventas han expresado una confluencia virtuosa entre la trayectoria de Cercas, el momento de la muerte de Francisco y los protocolos fúnebres asociados y como corolario la elección del sucesor: León XIV.
¿Todas coincidencias? ¿O una bien montada operación de negocios en la industria editorial?
¿QUÉ OBRA SE PROPUSO ESCRIBIR JAVIER CERCAS?
El escritor, natural de la región de Extremadura, lo dejaría enunciado en el texto con todas sus palabras: un batiburrillo. O sea, una mezcla desordenada de cosas que no guardan relación entre sí.
Y en ello se explayará: “Decidí que, si escribía el libro sobre el Papa, estaba obligado a escribir un libro distinto, tan extravagante como fuera posible, una mezcla de crónica y ensayo y biografía y autobiografía, un experimento friki, un cajón de sastre, a ser posible un banquete con muchos platos, una locura solidaria con la demencia del loco de Dios, un experimento alegre y chiflado, un batiburrillo de géneros en cuyo corazón centellearan, como pedazos ardientes de lava en un cráter activo, la resurrección de la carne y la vida eterna.”

En estos tiempos de ritmos frenéticos, mientras la vida de una parte del planeta se prolonga gracias a la medicina. A la par que se acorta la vida para otro segmento compuesto por habitantes de Gaza, habitantes de territorios en guerras, migrantes y hambrientos extremos. En tal contexto y quizás, la renovación de la
expectativa de prolongación de otra vida después de esta pareciera recuperar interés.
LOS RELATOS QUE SE ENTRECRUZAN
EL VATICANO
Con el texto de Cercas uno se podría imaginar un mapa para recorrer el Vaticano. Ese microestado de 44 hectáreas y menos de mil habitantes. O para realizar un organigrama en la interna de ese poder.
Este es un libro que excluye denuncias de corrupción y zonas grises. A lo más aparecen las tensiones internas con los sectores más conservadores. El autor está deslumbrado en ese panal de poder milenario que a su vez posee algunas de las obras artísticas más destacadas del registro de la historia humana.
Pero en ese telón de fondo, en esa escenografía, ha entrado el jesuita Jorge Bergolio que ungido como Papa se llamara Francisco, para gloria del país de futbolistas como Maradona. Otro argentino al podio.
Y aquí sí que corresponde referirse a cómo Cercas construye una hagiografía, casi impoluta, perfecta incluso en sus tensiones y contradicciones.
El cura de pueblo de barriga y porte agrandado que calza zapatones de un número mayor, viene a darle un nuevo aire a una Iglesia que ha tenido incluso la renuncia de un Papa precedente. Francisco no irá ni a España ni a Estados Unidos, elegirá sus giras lejos, en lugares donde su visita impacte en nuevos feligreses o en mensajes geopolíticos inmediatos como ese viaje a Mongolia para desde el aire saludar a la descomunal China.
Lo singular será que en tanto Papa Francisco, no retornará a Argentina y su única hermana lo extrañará sin volver a reencontrarlo personalmente.
LAS PIEDRAS EN EL ZAPATO DE LA IGLESIA Y DE FRANCISCO
En Chile el Papa Francisco estuvo seis días (desde 15 al 21 de enero de 2018). Su insuficiente atención al contexto de los abusos sexuales denunciados y conocidos antes de su arribo le costaría críticas. Se ha fotografiado junto al obispo chileno Juan Barros, de Osorno, denunciado también públicamente. La prudencia y el respaldo se confundieron y hay quienes señalan que esa escala sería un punto de inflexión en Francisco respecto a lo que estaba sucediendo como avalancha en distintos países con la pedofilia de los curas y obispos.
Cercas escribe un diálogo a ese respecto:
“¿Está de acuerdo con quienes dicen que la cruz de Francisco son los casos de abusos sexuales? ¿Ese ha sido el problema más sangrante de su papado?

-Sí. -El jesuita contesta sin acusar incomodidad, en su tono monocorde habitual-. Ha sido un problema grave. Y no solo de su papado. También del de Benedicto XVI. No sé si el más grave, porque el problema del abuso es fruto de una mentalidad de poder...”
El otro episodio o antecedente incómodo para Francisco desde su elección como Papa serán sus actos durante la última dictadura argentina. Esa iglesia quedó caracterizada como colaboracionista con Videla y los otros dictadores y violadores de derechos humanos. A la vez, tuvo en un sector de los curas y monjas de base, los villeros, su contrapunto. A Francisco sin ser un colaboracionista le habría faltado energía en la defensa de algunos de esos perseguidos. Cercas se referirá a ese episodio, pero sin profundizar.
LA TENSIÓN ENTRE EL PAPA FRANCISCO Y BERGOGLIO
Quizás esta es una de las líneas del relato más logradas, incisivas y propias de un investigador obsesivo y atento como es este escritor extremeño, aquí el oficio y la experiencia parecen rendir frutos.
Dice Cercas: “He descubierto el secreto de Bergoglio”.
“…el secreto de Bergoglio es que es un hombre normal y corriente. Cierto: existe de entrada en Bergoglio una duplicidad fundamental, una falla profunda, un desajuste íntimo; de uno u otro modo, esa duplicidad existe en todos o casi todos los seres humanos (equivale a la distancia que media entre el yo social y el yo personal), pero en Bergoglio es más acusada. El responsable de ella, sin embargo, no es Bergoglio, o no del todo: el principal responsable es la papolatría, […] Nadie es tan consciente de esta mistificación como el propio Bergoglio, y pocas veces la habrá denunciado con más claridad que en una entrevista publicada



el 5 de marzo de 2014 en el Corriere della Sera. Allí, preguntado por si hay algo que le disgusta en su imagen pública, el Papa responde: «Una cierta mitología del Papa Francisco». Y añade: «Sigmund Freud decía, si no me equivoco, que en toda idealización hay una agresión. Pintar al Papa como una suerte de Superman me parece ofensivo. El Papa es un hombre que ríe, llora, duerme tranquilo y tiene amigos como todos. Una persona ordinaria». Bergoglio lleva razón. Lo excepcional no es el Papa: lo excepcional es la Iglesia Católica, es decir, la promesa de la Iglesia Católica; es decir, la promesa de Cristo: el augurio radiante del amor ilimitado, de la resurrección de la carne y la vida eterna. Han caído todos los poderes, todos los soberanos, todos los reinos y todos los imperios; pero, después de dos mil años de Historia, la Iglesia Católica sigue en pie: esa promesa ha demostrado ser indestructible, más poderosa que todos los ejércitos juntos. Si yo creyera en los milagros, creería que es un milagro.”
LA PREGUNTA DE LA MADRE
En el relato de Javier Cercas la pregunta esencial, que a la vez es excusa y acertijo sobre la cual construye su motivación y disponibilidad ¿Podrá hacerla?
¿Tendrá respuesta? ¿Será distinta a lo que ya conoce?
¿De verdad es la inquietud de su anciana madre o esa atribución es una cómoda demanda?
Y como en un cifrado libreto la pregunta se desenvuelve a lo largo del relato. Primero es el anuncio de la pregunta en un encuentro de intelectuales en la capilla Sixtina del Vaticano.
“Santidad, me llamo Javier Cercas y soy el español que quiere escribir un libro sobre este viaje, sobre usted. Pero la verdad es que, si he aceptado acompañarle hasta el fin del mundo no es para escribir sobre usted. Bueno, no solo para eso. En realidad, lo que quiero es llevarle a mi madre un mensaje.
-¿Un mensaje?- le responde Francisco
-Sí. Un mensaje suyo... Verá, mi madre tiene noventa y dos años. Yo no soy creyente, pero ella sí. Muy creyente. Y está segura de que, al morirse, se reunirá con mi padre. Así que yo quisiera preguntarle a usted por eso. Quiero saber si es verdad que, después de muerta, mi madre va a ver a mi padre. Quiero preguntarle por la resurrección de la carne y la vida eterna. Y quiero llevarle a mi madre su respuesta”.
Javier Cercas meses después experimentará los minuciosos preparativos del viaje a Mongolia. Entre tanto, sostendrá múltiples reuniones de comidas, aguas y cafés con altos funcionarios del Vaticano. En
una detallada bitácora irá registrando esos nombres, cargos y lugares, informaciones reveladas y otras apenas observadas. Ahí está la maestría del escritor. Documenta y recrea ambientes. Exhibe lo que está detrás de esa diplomacia o de esa organización de las comunicaciones. Es un relojito con respaldo divino y él lo vivencia de cerca y desde adentro. Bueno hasta donde se lo permiten.
EL VIAJE A MONGOLIA
Un enorme avión de Alitalia con centenares de funcionarios del Vaticano acompañará a Francisco. Junto a guardias de seguridad y periodistas viajará el escritor. En el transcurso de ese viaje tiene la esperanza de ser recibido a solas por Francisco y formularle nuevamente la pregunta de su madre y escuchar esa sabia e inspirada respuesta.
¿Quién sino el representante de Jesucristo en el planeta Tierra podrá responderla con seriedad?
Allá, Cercas estará atento a ese itinerario y a esa principal ceremonia en el templo del HUN Theatre, a trece kilómetros de Ulán Bator la capital de Mongolia. Anota o graba o sencillamente recuerda, pero fija las palabras y los ambientes. Cercas quiere ser un buen reportero. En su discurso central en Mongolia el Papa les dice a sus “queridos misioneros y misioneras, gusten y vean el don que son ustedes, la belleza de darse totalmente a Cristo, que los ha llamado a testimoniar su amor precisamente aquí, en Mongolia. Sigan haciéndolo mientras cultivan la comunión. Llévenlo a cabo en la sencillez de una vida sobria, a imitación del Señor...”
EL PRECISO MOMENTO
Dice Cercas: “…precedido por el escolta, aguardo junto a la cabina de pilotaje, en esa zona destinada a la tripulación conocida como galley y, cuando el escolta se aparta, aparece Francisco en toda su plenitud, blanco, sentado, octogenario, voluminoso y afable”. Y por fin ocurrirá el momento de esa interrogante esencial:
“-Siéntese, siéntese-me anima, tocando con una mano hospitalaria una banqueta que han conseguido encajar en el pasillo del compartimento, justo a su lado. No sé si estará muy cómodo aquí, pero...”
Así que le pregunté al Papa si podía... Claro, por supuesto, me animó Bergoglio. «Graba lo que quieras […]
-Disculpe, Santidad empiezo-. Me había dicho que, a usted, como a mi madre, también le prometieron la eternidad.
-Claro-dice Bergoglio; el zumbido del avión no ahoga su voz un poco afónica, teñida de música porteña y pachorra papal-. Es la promesa del

Señor: que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo...
-La historia pasa momentos oscuros, pasa momentos felices, pero el Señor siempre está. -Más que hablar, Bergoglio canturrea, como quien murmura una nana-. Y la Iglesia igual: tiene momentos de paz, momentos de persecución, pero el Señor siempre está.
-Santidad -vuelvo a hablar. Esa promesa, la de que Dios estará siempre con los hombres, es extraordinaria... No termino la frase: gracias a un pequeño movimiento de la cámara, ha brotado en la pantalla, íntegro, el rostro universal de Francisco…”
LA DEVOLUCIÓN A SU MADRE
En realidad, esa devolución es de apariencia, su madre está atrapada en el Alzheimer, poco podrá retener del recado que trae su hijo, pero Cercas nos hará esperar hasta su retorno para contarnos qué le ha respondido Francisco a su insistente, porfiada y compleja pregunta.
“-Ahí lo tienes -le digo a mi madre. Es él. El Papa Francisco. Mi madre vuelve a juntar las manos con una palmada y vuelve a abrir los ojos de par en par, como si no diera crédito a lo que le estoy mostrando.
Descongela la imagen y Bergoglio continúa:
-Si, esa promesa es extraordinaria. Y a la vez es ordinaria, porque se cumple en cada minuto de cada día. Es cotidiana. Francisco ha pronunciado la última palabra con un énfasis moroso, separando las sílabas, paladeándolas […]
-¿Eso es lo que usted quiere decir cuando dice que la eternidad ya está aquí? - pregunto. ¿Que la vida eterna empieza ahora, en esta vida?
-Eso es-asiente-. Con la resurrección de Cristo se plantó la semilla de la resurrección de toda la humanidad. -Se acaricia la nariz y continúa: Con el bautizo entramos ya en ese mundo.
-La prueba de nuestra resurrección es que Cristo resucitó. -Claro. Y, como dice san Pablo, si no creemos que Jesucristo resucitó, vana es la fe». -Bueno, dele recuerdos a su mamá me pide Bergoglio.
-Se los daré-le aseguro-. Y también le daré su mensaje. Dirigiéndose a la cámara, Francisco dibuja con la mano una cruz en el aire.
-¿Has visto? -le pregunto a mi madre. El Papa te ha dado la bendición.”
LA TRAYECTORIA DE JAVIER
CERCAS
A Cercas le conocíamos textos literarios demasiado logrados, habitualmente originados en la historia
de España o de Europa. Memoria histórica recreada desde personajes descubiertos en sus comportamientos éticos y de pertenencia. Personajes híbridos y grises. En “Soldados de Salamina” está construido el enemigo y la posibilidad de obviar esa condición e incluso perdonarle la vida. En otro de sus textos, “El impostor”, Cercas construye la instrumentalización de la memoria, el falsear la condición de víctimas. La construcción de una leyenda que a fuerza de repetirla se instala como verdad incontrovertible, pero esencialmente falsa y trucha. “Anatomía de un instante”, es el momento en que un militar de apellido Tejero amenaza la frágil democracia española. Premiado y superventas.
En los tres textos mencionados parece no sobrar nada en extensión y en los que el escritor consigue atrapar la atención de manera metódica. Son investigaciones profundas y obras literarias logradas y redondas.
Pero, El loco de Dios en el fin de mundo tiene otra factura. Lo suyo es un muy extendido ensayo forzadamente entrelazado por una pregunta: ¿Podrá mi madre encontrarse con mi padre una vez muerta?
En torno a esa pregunta y a la búsqueda del preciso momento para hacérsela a Francisco es que está construido argumentalmente un texto que revela los entresijos de la diplomacia del Vaticano, sus equipos de comunicaciones, la biografía y propósitos del Papa argentino, los objetivos visibles e implícitos del viaje a Mongolia al encuentro de una comunidad mínima de cristianos. O sea, el poder de hoy de esta milenaria institución.
Creo que Cercas es abusivo en sus expectativas de recepción de sus disquisiciones, las 485 páginas para construir un batiburrillo parecen resultar un exceso de reiteraciones multiplicadas y giros del relato demasiadas veces intrascendentes. Incluso, bien podría asumirse como una obra de relaciones públicas del Estado Vaticano.
LAS CONDOLENCIAS TELEFÓNICAS
Javier Cercas ha retornado a España, va de viaje junto a su esposa en esos días en que ha fallecido su madre. Generalmente, mientras conduce no contesta llamadas que no estén identificadas en su extensa agenda.
Escribe Cercas:
“Una voz vagamente conocida preguntó -¿Javier Cercas?
-Soy Jorge Bergoglio-dijo, con su afonía inconfundible y su inconfundible acento porteño. El Papa Francisco. Viajamos juntos a Mongolia, ¿se acuerda? Incrédulo, dije que sí: claro que me acordaba… -Me he enterado de que su madre ha muerto-conti-
nuó Francisco. Ya sabe lo que decía san Agustín: la muerte de la madre es el primer dolor.
-Santidad -acerté a decir-. No tengo palabras para agradecerle su llamada.
-No tiene nada que agradecerme dijo el Papa- Solo quería decirle que rezaré por su madre. Que la tendré presente en mis oraciones.
-Se lo agradezco mucho -dije, sin saber qué otra cosa decir. Y mi madre se lo hubiera agradecido mucho más.”
Hasta ahí la biografía de Francisco, el Papa jesuita.
EL PAPA HA MUERTO:
¡VIVA EL PAPA LEÓN XIV!
La milenaria institución reúne la inteligencia, la astucia y el olfato político para elegir a la persona más adecuada. A partir de esa coronación ese hombre adquirirá una condición especial, una aureola. Es un poder vestido con una semiología propia y de mil ensayos. Es un poder asociado o revestido de algo que está más allá de lo aparente y que para los creyentes se llama fe. El Papa Francisco descrito por Cercas ha buscado reformas y también ha tensionado formas protocolares. Ha debido plantearse recuperar credibilidad e influencia para una Iglesia golpeada por escándalos y turbiedades, además de denuncias multiplicadas de abusos sexuales especialmente de menores, lo que profundiza ese descrédito.
Por cierto, la Iglesia Católica y la institución Estado Vaticano también experimentan el desgaste de las instituciones internacionales

en un contexto de guerras y genocidios, migraciones de necesitados y expresiones manifiestas de un cambio climático que ya se expresa como realidad en todos los continentes, mientras como un Leviatán asoma con inocultable insolencia la amenaza neofascista.
¿Aún tendremos esperanzas?



SEGUNDO CONCURSO LITERARIO
ALBERTO ROMERO 2025
Para Estudiantes de Enseñanza Media
Hace doce años atrás se convocaba por primera vez a los estudiantes/as de enseñanza media de colegios públicos del país a concursar en cuento y poesía en el Concurso que se llamó “Albatros”. Hoy este mismo concurso lleva el nombre “Alberto Romero” en homenaje quien fuera artífice en la creación del Premio Nacional de Literatura. Su continuidad y el entusiasmo que provoca entre los estudiantes/as con la recepcion año a año de más de 600 trabajos, da cuenta que la poesía y la literatura sigue viva entre nosotros y augura, tal vez superar a los mejores.
1. Género : Poesía.
2. Tema : Libre.
3. Participantes: Podrán participar todos/as los/ las estudiantes de Enseñanza Media (incluida educación vespertina) de colegios municipales, fiscales, o subvencionados fiscales únicamente, de todo Chile.
4. Cada autor/a podrá participar con una sola obra de extensión mínima de 30 versos y máxima de 50 versos (en un solo poema o conjunto de poemas). Los textos deben ser digitados con interlineado 1.5, en fuente Times New Roman cuerpo 12 o equivalente, en páginas tamaño carta.
5. Las obras deben ser inéditas, es decir, que no hayan sido publicadas ni sean publicadas durante el desarrollo del concurso, tanto en páginas en WEB (Internet en general) como en revistas o libros. Que no estén participando en otro concurso, y que no tengan compromiso editorial con alguna institución o empresa. Además, los poemas escritos con ayuda de IA serán inmediatamente descalificados.
6. Los poemas deben ser enviados a través del siguiente formulario Google, el cual estará a disposición de los participantes hasta el día de cierre del concurso:
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Los poemas pueden subirlos al formulario en formato PDF o WORD.
7. El plazo de recepción se extenderá hasta el día jueves 30 de octubre de 2025 a las 23:59 hrs., momento en el que se cerrarán las recepciones en el formulario Google.
8. Se entregarán los siguientes premios:
• 1er. Premio : $ 500.000.- y diploma de honor.
• 2º Premio : $ 300.000.- y diploma de honor.
• 3er. Premio : $ 200.000.- y diploma de honor.
Adicionalmente, se entregarán 7 Menciones Honrosas que el jurado determinará, las cuales serán premiadas con un set de libros y diploma de honor.
9. Concurso Literario Alberto Romero se reserva el derecho de publicar los poemas premiados y las menciones honrosas.
10. El jurado estará compuesto por: un escritor designado por la Sociedad de Escritores de Chile (SECH); un jurado designado por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y un escritor designado por la Corporación Letras Laicas de Chile.
11. Los resultados serán dados a conocer en noviembre de 2025 por la prensa y por Internet indicándose la fecha y lugar en que se llevará a efecto la ceremonia de premiación.

ALFREDO ZITARROSA, UN CANTOR PARA UN SUR PROFUNDO
POR EDGARD “GALO” UGARTE
Licenciado en Teoría de la Música Universidad de Chile, cantautor, compositor y guitarrista
Fue unos de los grandes cantautores de la canción social y política del Uruguay. Poseedor de una estampa firme y una voz grave, su obra fue, sin embargo, mucho más allá de aquellas denominaciones: supo extraer el alma misma de su pueblo y llevarla a la canción. Nos referimos a Alfredo Zitarrosa.
IRES Y VENIRES
10 de marzo de 1936. El hospital Pereira Rosell de Montevideo recibe a un nuevo habitante del Uruguay. La joven de 19 años Jesusa Blanca Nieve Iribarne daba a luz a su hijo Alfredo Iribarne. Como madre soltera y sola, la joven al poco tiempo debe hacer un largo viaje en busca de empleo, por lo que deja al pequeño Alfredo al cuidado de sus amigos Carlos Durán, policía y hombre de varios oficios, y Doraisella Carbajal, empleada en el Consejo del Niño, quienes lo crían como propio. En su labor de policía, Carlos Durán es asignado de 1944 a fines de 1947 al pueblo de Santiago Vázquez, a 50 kilómetros de Montevideo, con frecuentes visitas a la campiña cerca de Trinidad, capital del departamento de Flores. Se ha señalado que esta experiencia infantil marcó para siempre a Zitarrosa, dado que en su repertorio resalta la inclusión mayoritaria de ritmos y canciones de origen campesino, fundamentalmente milongas. En ese pueblo junto al río Santa Lucía, Alfredo, al que apodaron el “Pocho” Durán, vivió entre los 8 y los 11 años de edad. Allí aprende una de sus grandes pasiones, la pesca. En ella, posteriormente verá una metáfora de la vida misma: el saber aguardar. También se entretiene escuchando música clásica, andando a caballo u ordeñando a una vaca. Y comienza su interés por la poesía. En la
escuela, las hermanas Iralde (una de ellas, su maestra) le dan a conocer la poesía española. Esto, junto a sus vivencias campesinas, se verá claramente reflejado en sus canciones. También en esa infancia canta en la radio durante un par de meses y, en una visita, su madre le regala su primera guitarra. Su abuela materna le enseña sus primeros acordes.
En su último año en Santiago Vásquez, Alfredo consigue su primer trabajo como aprendiz de carpintero. También conoce a un personaje fundamental de aquel pueblo, Enrique Antonio Dotta, quien por ser el único comunista del lugar, fue apodado por los vecinos “El loco Antonio” el que, a la postre, inspirará la canción homónima: “Puente de fierro sobre el pajonal, / crecientes, como en el mar / la luna lo abandonaba / y se anegaba en el barrial. / El loco Antonio lo amaba más, / remos de palo y chalana, / las bajantes lo encontraban / pensando y dele fumar”
Regresó con su familia adoptiva por breve tiempo a Montevideo, para luego, a comienzos de su adolescencia, pasar a vivir con su madre biológica y su flamante esposo, el argentino Alfredo Nicolás Zitarrosa, quien le dio su apellido, en el Rincón de la Bolsa, hoy llamado Ciudad del Plata. A partir de entonces, 1952, el “Pocho Durán” llevaría el nombre por el que todos lo conocemos: Alfredo Zitarrosa. Al poco tiempo después, el matrimonio se divorcia y nace su hermana, María Cristina Zitarrosa Iribarne. Para ella, su hermano Alfredo fue una especie de padre.
CANTOR POR CASUALIDAD (¿O POR CAUSALIDAD?)
Terminando el liceo, Zitarrosa se inscribe en la Facultad de Humanidades. Su incursión allí dura poco, al igual que todos sus trabajos de esa época. Pero la suerte empieza a cambiar cuando un amigo de su madre le recomienda hacer una prueba como locutor de radio. Es contratado de inmediato. En ese trabajo, conoce a
grandes estrellas, como los cantantes de tango Julio Sosa y Edmundo Rivero. También al escritor y poeta anarquista Vicente Basso Maglio. Con él aprende su primeras nociones de política. Fue tanta su admiración por este, que cuando la radio expulsa a Basso, Zitarrosa se pone de su parte y también es despedido. En 1963, viaja por toda Latinoamérica teniendo como destino final Cuba, debido a su admiración por la Revolución de 1959. Pero finalmente se instala en Perú, donde trabaja como periodista, libretista de radioteatro y locutor de comerciales de radio. Frecuenta los círculos artísticos y no es raro verlo reunido con amigos cantando y tocando la guitarra. Forzado por las circunstancias y un poco fortuitamente, debutó profesionalmente como cantor el 20 de febrero de 1964, en Perú, al participar en un programa que se emitía por el Canal 13, Panamericana de Televisión, comenzando así una carrera que nunca se interrumpiría. Poco después, al pasar por Bolivia de regreso a Uruguay, realizó varios programas en Radio Altiplano de la ciudad de La Paz, como cantante y locutor. A su regreso a Montevideo, si bien continúa trabajando en medios locales, se define finalmente por la poesía y la canción. En el terreno de lo musical, fue desarrollando un estilo propio, incorporando desde sus comienzos las influencias de Néstor Feria y las guitarras de Amalia de la Vega. Desarrolló una forma de ejecutar la milonga con cuarteto de guitarras, sonido que popularmente se identifica con la música de Zitarrosa. En 1965, graba su primer disco simple, “El canto de Zitarrosa”, con 4 temas: “Milonga para una niña”, “El cambá”, “Mire amigo” y “Recordándote”. Su puntapié inicial llega en diciembre de 1965, al ganar el Festival de Folklore del Uruguay. Este triunfo lo catapulta a ser invitado, a principios de 1966, al ya reconocido Festival de Cosquín, en Argentina y a grabar su primer LP, “Canta Zitarrosa” que incluye la célebre “Zamba por vos”: “Yo no canto por vos, / te canta la zamba / y dice, al cantar, / no te puedo olvidar, / no te puedo olvidar./ (…) Zambita cantá, / no la esperes más; / tenés que pensar / que si no volvió / es porque ya te olvidó. / Perfuma esa flor / que se marchitó, / que se marchitó”
DEL COMPROMISO Y DE LOS AMORES
Por aquellos años, el ambiente político del Uruguay se convulsiona. El guerrillero
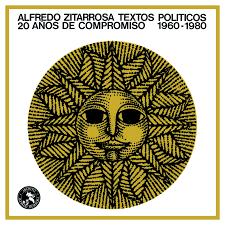


“Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros” cobra protagonismo y comienza a ser el conflicto central del escenario social. Esto deriva en una enorme represión y a Zitarrosa, que ya había abrazado firmemente las ideas de izquierda -al ser votante y militante del Frente de Izquierda de Liberación, en el seno del Movimiento Popular Unitario que integraba aquella coalición (y luego, militante del Partido Comunista de Uruguay hasta su muerte)- le significó un año sin poder trabajar en medios por razones políticas. Sin embargo, se presenta con gran éxito en el teatro Odeón. Se transforma en un militante de la canción social y política. En 1967, graba su segundo LP “Del amor herido”, que incluye la famosa “P’al que se vaya”: “No te olvides del pago / si te vas pa’ la ciudad / cuanti más lejos te vayas / más te tenés que acordar”. En febrero de 1968 se casa con Nancy Marino y un mes después graba la célebre “Doña soledad” que incluye en su tercer LP “Yo sé quién soy” y en 1969, lanza el cuarto larga duración, “Zitarrosa 4” donde incluye el también célebre “El violín de Becho”: “Becho toca el violín en la orquesta, / cara de chiquilín sin maestra, / y la orquesta no sirve, no tiene / más que un solo violín que le duele. / Porque a Becho le duelen violines, / que son como su amor, chiquilines; / Becho quiere un violín que sea hombre, / que al dolor y al amor no los nombre”. La década del ‘70 lo recibe en la plenitud de su vida y cosechando fama. Al mismo tiempo que nace su primera hija, se codea con figuras como Mercedes Sosa, Víctor Jara, Osvaldo Pugliese y su orquesta, José Carbajal, Horacio Guaraní, Nacha Guevara y Joan Manuel Serrat. A este último lo entrevista y hablan largo y tendido acerca de la música andaluza, que fascinó siempre a Zitarrosa y de la cual imitó su puesta en escena: la forma de cantar, de pararse, su sobriedad en traje negro. Y por supuesto, con la guitarra como la otra protagonista, tomando del tango la conformación del cuarteto de guitarras que lo acompaña: tres guitarras y un guitarrón (instrumento afinado una cuarta más abajo que la guitarra). Trabaja activamente para las elecciones presidenciales de 1971 a favor del candidato del Frente Amplio Líber Seregni. Sin embargo, quien gana las elecciones es el candidato conservador Juan María Bordaberry, el cual instaura de inmediato la censura contra los artistas de izquierda, incluyendo por supuesto a Zitarrosa, quien se dedica a dar conciertos en el extranjero debido a la prohibición.

EL DESTIERRO
Luego de desarticular la guerrilla tupamara, en 1973 Bordaberry se enfrenta a las exigencias de sus aliados militares. Termina cediendo ante estas, lo que lleva como resultado que él mismo presida el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Disolvió el Parlamento -al que sustituyó por un Consejo de Estado designado por el poder ejecutivo-, las organizaciones sociales, los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Los militares comenzaron entonces a ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el “proceso cívico militar” (1973 a 1985). De la “simple” censura, se pasa a la persecución y detención de artistas adherentes a la izquierda. Las canciones de Zitarrosa estuvieron prohibidas más tarde en Argentina y Chile, por las dictaduras que gobernaron dichos países. Con el recrudecimiento de la persecución y habiendo sido convencido de que su canto solo sería útil a la causa del pueblo desde fuera, Zitarrosa debe salir al exilio en 1976, primero rumbo a Argentina, hasta el comienzo de la dictadura militar en aquel país. Presionado por la persecución que sobrevino tras la irrupción de las dictaduras que, simultáneamente, asolaban el continente coordinadas a través del Plan Cóndor, parte hacia España, donde estuvo residiendo hasta abril de 1979. Desde ese momento vivió en México, donde aparte de cantar, desarrolló actividades periodísticas en el diario “Excelsior” y en “Radio Educación” con su programa “Casi en privado”. También viene el esperado reencuentro con su mujer y sus hijas. Durante este período, a pesar de ser reconocido por él mismo como el menos creativo debido al dolor por el desarraigo, graba y edita varios discos en España, México y Venezuela. Asimismo participa activamente
de diversos festivales internacionales, como abanderado de la lucha a favor de la libertad del pueblo uruguayo y de otras naciones oprimidas por gobiernos de corte fascista, y como referente ineludible del canto popular uruguayo y latinoamericano.
VOLVIENDO A LA RAÍZ
Levantada la prohibición de su música, como la de tantos en la Argentina luego de la Guerra de Malvinas, se radicó nuevamente en Buenos Aires, donde realizó tres memorables recitales en el estadio Obras Sanitarias, los primeros días del mes de julio de 1983. El 31 de marzo de 1984 vuelve por fin a Uruguay “después de ocho años, un mes, tres semanas y un día de exiliado” como él mismo diría y es recibido por una multitud que lo aclama y lo acompaña, desde el aeropuerto, por todo Montevideo, en una circunstancia que es definida por él mismo como “la experiencia más importante de su vida”.
De los albores democráticos, datan sus presentaciones junto a la murga “Falta y Resto”, recitales en Chile y en Cosquín. Pero no todo es color de rosa: se separa nuevamente de su esposa y el alcohol comienza a hacer estragos en su salud. Aun así, realiza giras por Uruguay, Argentina, Brasil y México y edita dos discos. En 1988 edita por primera vez su obra literaria como tal en el libro de cuentos “Por si el recuerdo”, que recopila historias escritas durante sus últimos treinta años.
Luego de una serie de severos problemas de salud el 17 de enero de 1989 Alfredo Zitarrosa fallece de una peritonitis en Montevideo. Su muerte repercutió tan hondamente en el pueblo, en toda la comunidad hispano y latinoamericana y en otros tantos países, que “el mundo entero fue una limpia e inmensa lágrima”.
DESDE HOY 562 EDICIONES DE OCCIDENTE EN VERSIÓN DIGITAL
REVISTA
LA
OCCIDENTE OFRECE A SUS LECTORES
COLECCIÓN COMPLETA DE LA REVISTA DE MÁS DE 80
AÑOS
DE PUBLICACIÓN
POR ROXANA IBARRA BRICEÑO
Periodista
Un proyecto que nace el año 2017, luego de que Luis Alberto Lara Poblete, impulsado por su compromiso por la memoria institucional, propuso iniciar la digitalización de la Revista Occidente, un desafío mayor que le tomaría ocho años de esfuerzo continuo, incluso atravesando el período de la pandemia.
Gracias a la dedicación incansable del Hermano Lara, la Revista Occidente, una de las publicaciones más relevantes del pensamiento masónico en Chile, en el siglo XX, se digitalizó íntegramente. Desde su primer número en 1944 hasta la edición N° 562 de julio de 2025, es posible acceder a este archivo histórico completo: 562 ediciones disponibles para consulta y resguardo patrimonial.

Uno de los principales obstáculos fue la dificultad para conseguir los primeros números de la revista, ya que no se encuentran en formato físico ni en la Biblioteca de la Gran Logia de Chile ni en la del Supremo Consejo. Fue gracias al apoyo y colaboración de la Biblioteca Nacional de Chile que se logró acceder a esas ediciones antiguas, permitiendo completar este archivo que hoy representa un hito en la preservación del pensamiento masónico chileno.
La Revista Occidente cuya digitalización constituye un aporte extraordinario a la memoria, ha sido, desde 1944, una de las más valiosas contribuciones al pensamiento laico en Chile. No solo por su constancia editorial —un mérito ya notable en el panorama latinoamericano—, sino por haber construido, a lo largo de las décadas, un espacio intelectual donde la cultura, la ciencia, la filosofía y la política pueden dialogar sin someterse a dogmas. Su legado continúa siendo una referencia insoslayable para quienes creen en el poder transformador de las ideas libres y en la necesidad de una sociedad fundada en la razón crítica, el pluralismo y la secularidad republicana.
El Gran Bibliotecario y Archivero de la Gran Logia de Chile, Nabor Urzúa Becerra, expresó su sincero y fraterno agradecimiento a Luis Alberto Lara Poblete, “cuya dedicación silenciosa, perseverancia y profundo amor por la masonería han hecho posible esta obra invaluable”.
Para acceder a la revista hay que ingresar a https://next.glchile.cl/nextcloud/index.php/s/ CnjKYRNsSR57AZS

MÁS ALLÁ DE LAS TRINCHERAS:
CUANDO LA GUERRA NO SE VE EN LA PANTALLA
POR ANA CATALINA CASTILLO IBARRA
Académica, magíster en Literatura, diplomada en Historia y Estética del Cine
Han pasado 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero el tiempo de horror vivido sigue siendo recordado y se ha convertido en tópico recurrente del séptimo arte. Muchísimas son las películas que han recreado las escaramuzas en las trincheras, las estrategias de vencedores y la amargura y devastación de los vencidos. Tal vez la persistencia de la temática radica en que la humanidad no aprende de las experiencias y el cine, como también otras artes, se ha dado a la tarea de continuar explorando en sus cicatrices.
Al respecto, resulta interesante constatar que existe un grupo de películas que, más allá de recrear las escenas de trinchera y todo tipo de escaramuzas militares, se centra en otros aspectos. En lo que sigue, revisaremos algunas obras recientes que recorren otros caminos estéticos, pues algunas de ellas no obedecen necesariamente a la etiqueta de “drama bélico”. Aun así, sin que la guerra se vea en pantalla, ahondan en el horror no solo del conflicto propiamente tal, sino en los misterios del alma humana que a veces no merece ese apelativo.
Jojo Rabbit (2019), escrita y dirigida por el neozelandés Taika Waititiy, se basa en la novela Caging Skies de Christine Leunens y es una sátira oscura revestida de colores saturados. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, el premiado guion se centra en Johannes “Jojo” Betzler, un niño de diez años

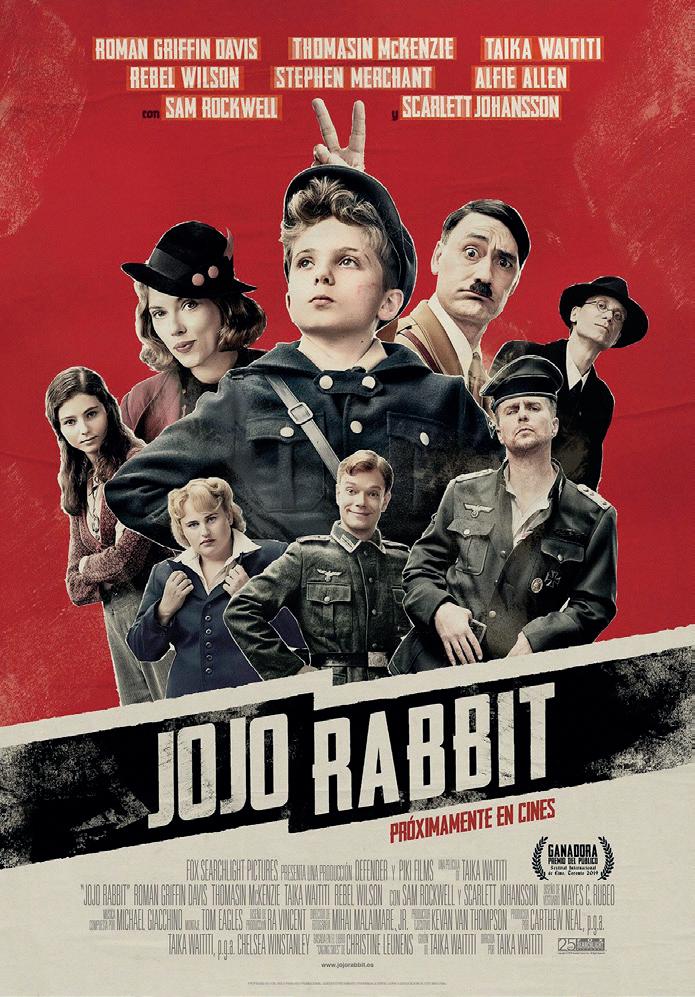



miembro de las Juventudes Hitlerianas, quien vive con su madre Rosie en una pequeña ciudad.
Jojo es algo tímido y temeroso, por lo que se acompaña de un amigo imaginario: Adolf Hitler. Por lo mismo, lo vemos dialogar con él en todo momento: en su habitación y en sus instantes de “entrenamiento”. Hasta aquí podría pensarse que la cinta ensalza la imagen del dictador, no obstante, lo que busca Waititi, quien además encarna a Hitler, es ridiculizarlo, justamente para exaltar –según ha dicho– lo absurdo y perverso del adoctrinamiento nazi. Por lo tanto, el “amigo” de Jojo es una versión caricaturesca del siniestro personaje, que lo anima y apoya en su “formación” y lo insta a odiar a los judíos.
Pero la convicción de Jojo, teniendo en cuenta hasta qué punto entiende de ideología un niño de 10 años, sufre un quiebre cuando descubre que su madre esconde a una adolescente judía llamada Elsa Korr en una habitación secreta de su casa. Inicialmente confundido y molesto por su presencia, Jojo comienza a interactuar con Elsa por curiosidad, pues tiene la intención de escribir un libro sobre “los judíos” –esos seres abominables– para impresionar a sus instructores. Sin embargo, a medida que la va conociendo, Jojo experimenta sentimientos contradictorios que lo llevan a cuestionar los principios que lohan inspirado y motivado. Es la dura revelación de que algo no cuadra con lo que le han enseñado y opera como indicio narrativo de su brusco despertar a la realidad que es muy distinta de la que él pensaba. Esta característica acerca la película de Waititi al llamado ´coming of age`, género que se enfoca en la transición de un personaje desde la infancia hasta la adolescencia o la adultez.
Así, lo que parece en un principio solo una comedia, incluso cuestionable por mostrar de manera humorística la maquinaria nazi, esconde una crítica profunda al adoctrinamiento de las juventudes y a la brutalidad de los nazis, la que encuentra su punto crítico cuando Jojo descubre que su madre ha sido ejecutada por su actividad contra el régimen y cuelga en un lugar público. Devastado, se acerca a Elsa. Poco después sobreviene la caída del Tercer Reich y entonces Jojo y Elsa pueden salir juntos al mundo exterior por primera vez.
La personalísima cinta de Waititi generó críticas muy diversas, ya que hubo quienes juzgaron como trivial el enfoque del cineasta; no obstante, la película se construye a partir de la mirada inocente de un niño para quien “el enemigo” es una especie rara, incluso con cuernos, y no dimensiona la perversión que lo había envuelto hasta que entiende lo que le dice su amigo Yorki: “Definitivamente, no es un buen momento para ser nazi”.
Si Jojo Rabbit aborda a través de la inocente mirada de un niño uno de los aspectos más nefastos de la Segunda Guerra Mundial, distinguiéndose por el tono en que lo realiza, Zona de interés ( The Zone of Interest, 2023 ) se enfoca en el Holocausto, mostrando la vida “normal” de personas que se ven a sí mismas como padres de familia, esposos y ciudadanos respetables, mientras participan activa o pasivamente en el exterminio masivo.
La película dirigida por el británico Jonathan Glazer adapta libremente la novela homónima del escritor Martin Amis y, a diferencia de este, decide llamar a sus personajes con los verídicos nombres de la familia en la que se basan ambas obras. Así, lo que muestra Glazer es la rutina de Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, y su esposa Hedwig, quienes viven con sus hijos en una casa con jardín separada por un muro del centro de tortura y exterminio situada en el terreno de 40 kilómetros cuadrados que los nazis llamaban, precisamente, “zona de interés”.
Los planos abiertos, que permiten observar en su esplendor los exteriores de la casa, incluyen una visión del humo de las chimeneas de los terroríficos hornos vecinos. Y si bien tampoco en esta película hay imágenes bélicas al uso, el fuera de campo y el tratamiento sonoro mantienen al espectador en tensión porque, aunque no puede ver las torturas ni los asesinatos, sí escucha los gemidos, gritos y disparos del campo de concentración que colinda con esa especia de paraíso donde se desarrolla la acción principal, que es simplemente la rutina de la familia nazi que vive al lado del infierno.

Esta elección estética de prescindir de imágenes visuales de las víctimas del régimen nazi y centrarse en la aberrante normalidad con que vive la familia de un militar en Auschwitz, refuerza la desconexión emocional de los personajes con el horror que los rodea. Así es como Zona de interés rehúye de una narrativa tradicional, adoptando un enfoque visualmente minimalista, con planos fijos y composiciones frías que intensifican la sensación de alienación moral. Para lograrlo, Glazer decidió esconder las cámaras que captan las actividades domésticas casi como si fuera un registro documental, ya que ni el elenco sabía dónde estaban. Esta decisión puede leerse como el subtexto que incorpora la mirada del director, operando como el espejo de vigilancia del lado del victimario.
La estética sobria, calculada y la banda sonora que contribuye a un ambiente de inquietud permanente, encuentra pequeños descansos en una esperanzadora historia que se intercala, usando una técnica diferente. Se trata de unas imágenes nocturnas filmadas con una cámara térmica para recordar la valerosa hazaña de Alexandria, una niña de 12 años que perteneció a la resistencia polaca, y que repartía manzanas a escondidas a los prisioneros judíos.
Según ha manifestado Glazer en entrevistas, lo que buscaba con su mirada del hecho bélico era entrar en el mundo de los opresores y en examinar “la capacidad de violencia que todos tenemos” y añade que Zona de Interés “no se trata del pasado, se trata del presente”.


De allí que la teoría de Hanna Arendt, conocida como la banalidad del mal, cobra protagonismo en la perturbadora propuesta cinematográfica del director británico. En ella se describe cómo individuos aparentemente normales son capaces de participar en hechos atroces solo por cumplir órdenes, careciendo de reflexión sobre las consecuencias éticas de sus actos.
Muy distinto es el tono de la hermosa y celebrada cinta Vermiglio (2024) de la directora italiana Maura Delpero, que teniendo también como marco la última fase de la Segunda Guerra Mundial decide contar una historia mínima con una sensibilidad cercana al neorreealismo con una poética visual sublime. Delpero ha dejado claro en entrevistas que lo que le interesaba era contar la guerra desde el punto de vista de las mujeres, aquellas que libraron sus pequeñas luchas domésticas mientras sus hombres exponían sus vidas en el frente de batalla. Su intención era contar “una historia de guerra sin bombas ni grandes batallas. En la lógica inflexible de la montaña que cada día recuerda al hombre lo pequeño que es”.
Y es en medio de las montañas de la nevada zona del Trentino-Alto Adigio y principalmente en la localidad de Vermiglio, donde transcurre la acción: de allí el título de la película. En ese lugar hermoso pero alejado vive la numerosa familia Graziadei, cuyo padre es también el profesor de la única escuela del lugar. Ya en la primera escena conocemos la dinámica familiar y la precariedad en la que viven y, sobre todo, cómo
se las arreglan las mujeres de la casa para alimentar a tanta criatura en una economía de guerra.
La dura rutina en un frío invierno avanza lenta y monótona hasta que la presencia de un soldado que ha desertado revoluciona a las tres hijas de los Graziedei. Lucía, la mayor, se enamora de él, la segunda se enamora del amor y la pequeña sigue cada una de las etapas de acercamiento de los jóvenes prometidos. En este punto, es importante hacer notar que el subtítulo de la cinta es La novia de la montaña, pues es el eje que trastocará los planes que el padre abrigaba para Lucía.
Los días y las noches en Vermiglio se vivían lejos de la guerra que, no obstante, era una presencia fantasmal en la vida austera, la soledad de las mujeres –madres, hijas, hermanas–y en el abandono de la tierra desolada con la partida hacia otros continentes. Y más allá de la hermosa fotografía de Mijaíl Krichman, con esos nevados planos abiertos que sobrecogen al espectador, el corazón de la galardonada e imprescindible película de Maura Delpero late en la humanidad que se asoma en cada uno de los personajes, relaciones, miradas, palabras y silencios. Así, logra contar esa historia que le susurró a ella su padre en sueños y que nos recuerda que la guerra no se vivió solo en las trincheras, sino que se quedó en las vidas de los no protagonistas, esa comparsa sencilla que supo del dolor de la pérdida y a quienes el fin del conflicto mundial solo los arrojaba a un presente de más carencias y sufrimientos.
PRECEPTOS DE TOLERANCIA
POR ROGELIO RODRÍGUEZ MUÑOZ Licenciado en Filosofía y Magister en Educación, Universidad de Chile
Ser tolerante es relativamente fácil cuando se trata de gustos o preferencias , pero no es lo mismo cuando se trata de convicciones o verdades.
Si dos respuestas científicas compiten por la solución de un problema, la que se apoye en la demostración correcta obligará a la otra –por la razón y no por la censura, por la lógica y no por la violencia– a reconocerse equivocada. Aquí, incluso, ni siquiera es necesaria la tolerancia: cuando se trata de verdades que se pueden probar, que se pueden establecer con certeza, no se necesita recurrir a la tolerancia para con los que piensan de forma distinta.
Pero hay creencias que determinan conductas humanas, que comprometen la vida y transforman la existencia cotidiana. Son las convicciones religiosas o ideológicas.
Una religión o una ideología se propone definir el bien y el mal, determinar cómo hay que comportarse con los demás y cómo actuar en las situaciones esenciales. La creencia religiosa o la devoción ideológica intenta brindar respuestas respecto del significado de la vida, acerca del sentido de la historia y sobre lo que ocurre después de la muerte. Una convicción religiosa o ideológica determina la totalidad de la existencia.
Cuando hay varias teorías científicas para explicar un fenómeno, se pueden hacer experimentos para contrastar las diversas hipótesis y saber qué teoría es la acertada. Con la religión o la ideología esto es imposible. Los creyentes se aferran a los dogmas, a planteamientos escritos en sus textos sagrados –que para ellos son verdades indiscutibles– y rechazan toda prueba lógica y todo argumento racional. Aquí la tolerancia es indispensable.
¿Qué es la tolerancia? La que nos enseñó Voltaire, uno de los principales defensores de este principio esencial para la convivencia ciudadana. Aseveró –y debemos recordarlo día a día– que la tolerancia no es una actitud pasiva, resignada o indiferente ante lo que nos rodea, sino que implica una movilización de nuestras energías, una militancia intelectual combativa, una puesta en ejercicio de la razón, las ideas, los argumentos y el juicio crítico contra la superstición, el dogmatismo y los comportamientos irracionales.
Tolerar no significa que tengamos que adoptar el credo (religioso o ideológico) o la forma de vida de otras personas que no compartimos, sino solo el que debemos respetarlos con igualdad de derechos. Tolerar significa que debemos aceptar como algo legítima la expresión de este credo y esta forma de vida, significa incluso que debemos defender su derecho a expresarse, pero –por el hecho de que se manifiestan públicamente– podemos discutirlos y criticarlos. Y si este credo o esta forma de vida quiere imponerse como un referente absoluto de pensamiento o conducta (como ocurre con los fanatismos religiosos o ideológicos) ser partidario de la tolerancia implica no tolerar esta pretensión y salirle al paso con toda la fuerza de nuestra razón. Porque este credo o esta forma de vida, al tornarse dogmáticos, no pueden reclamar ni respeto ni tolerancia porque atentan contra el espacio mismo –pluralista, laico, democrático– del que nace el respeto y la tolerancia.