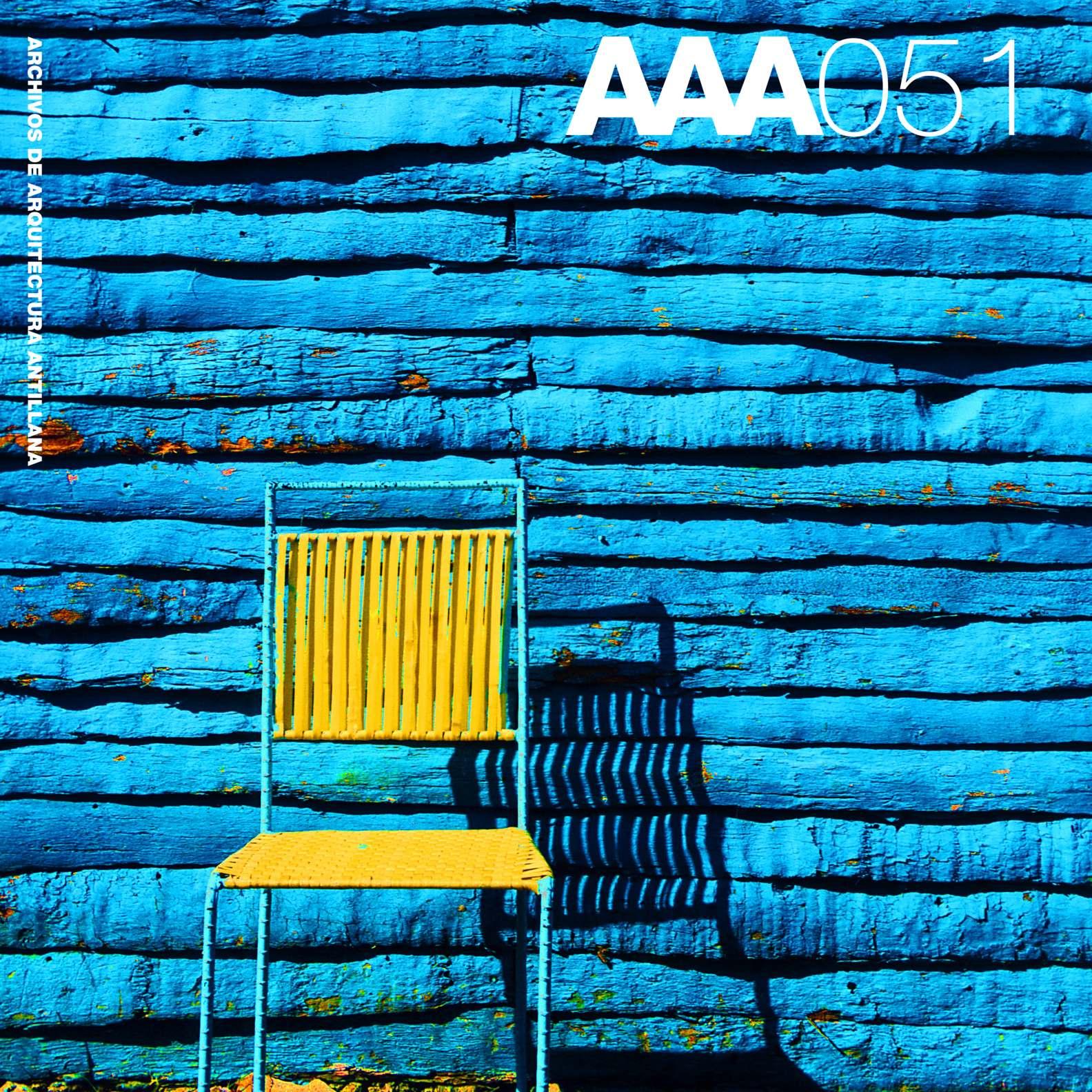
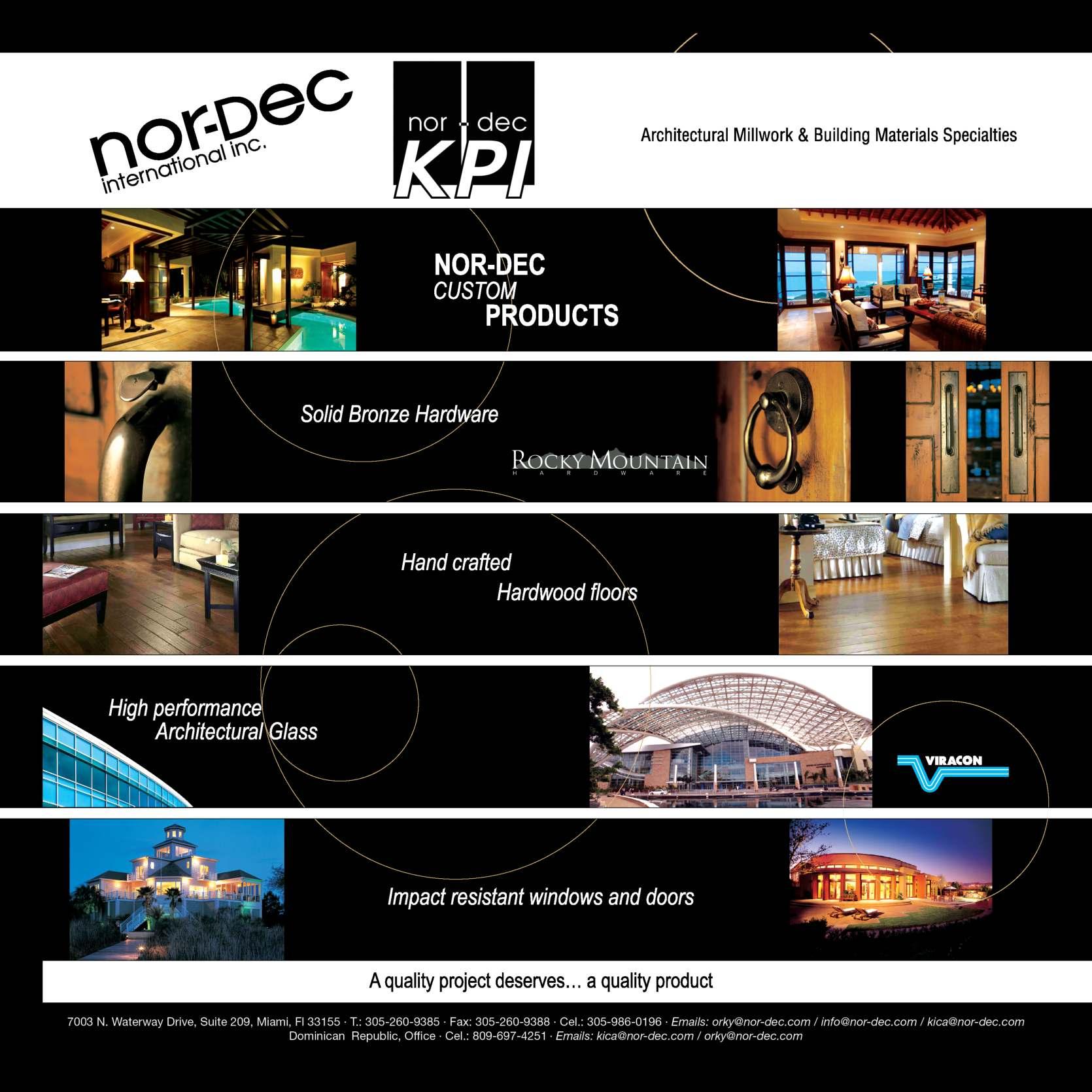




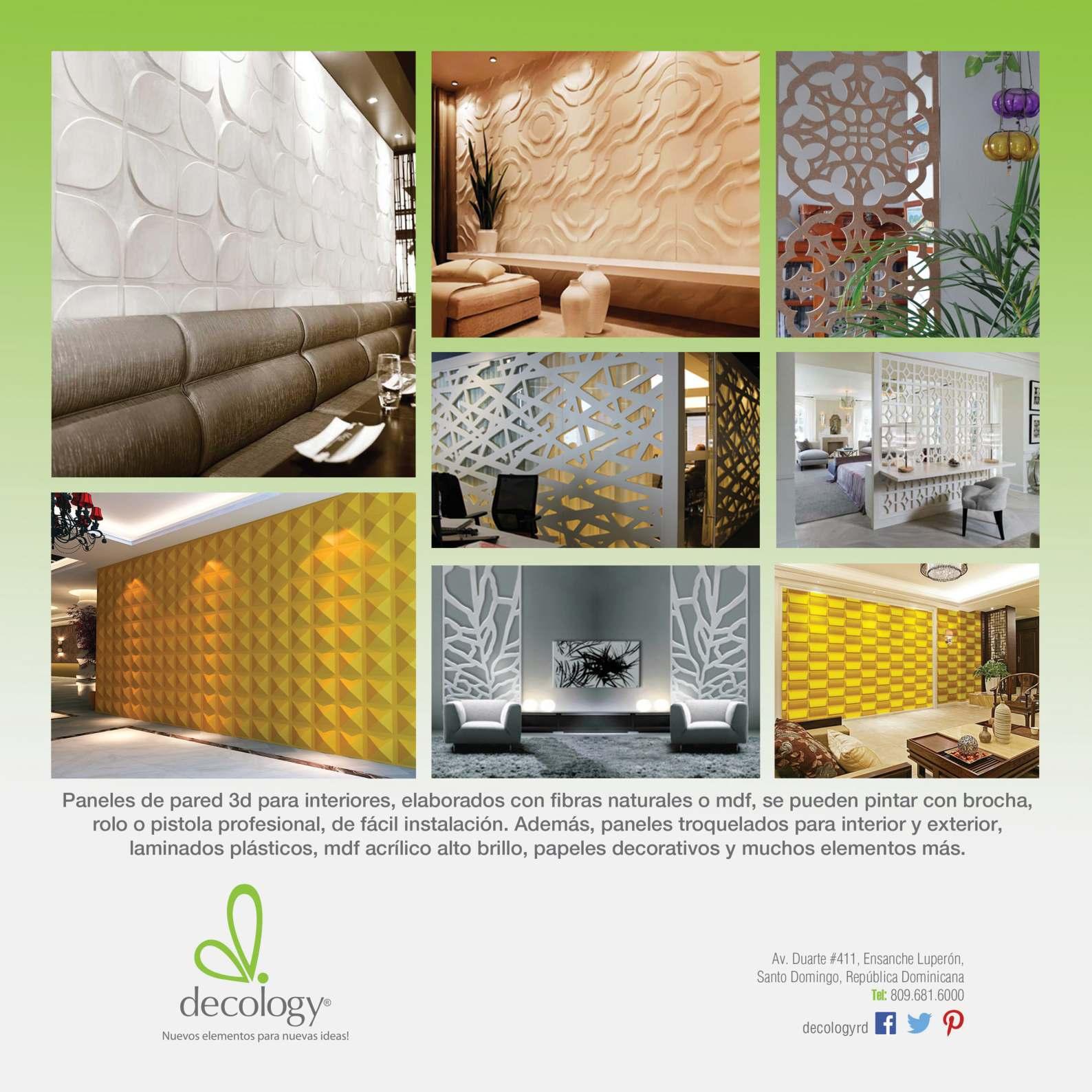
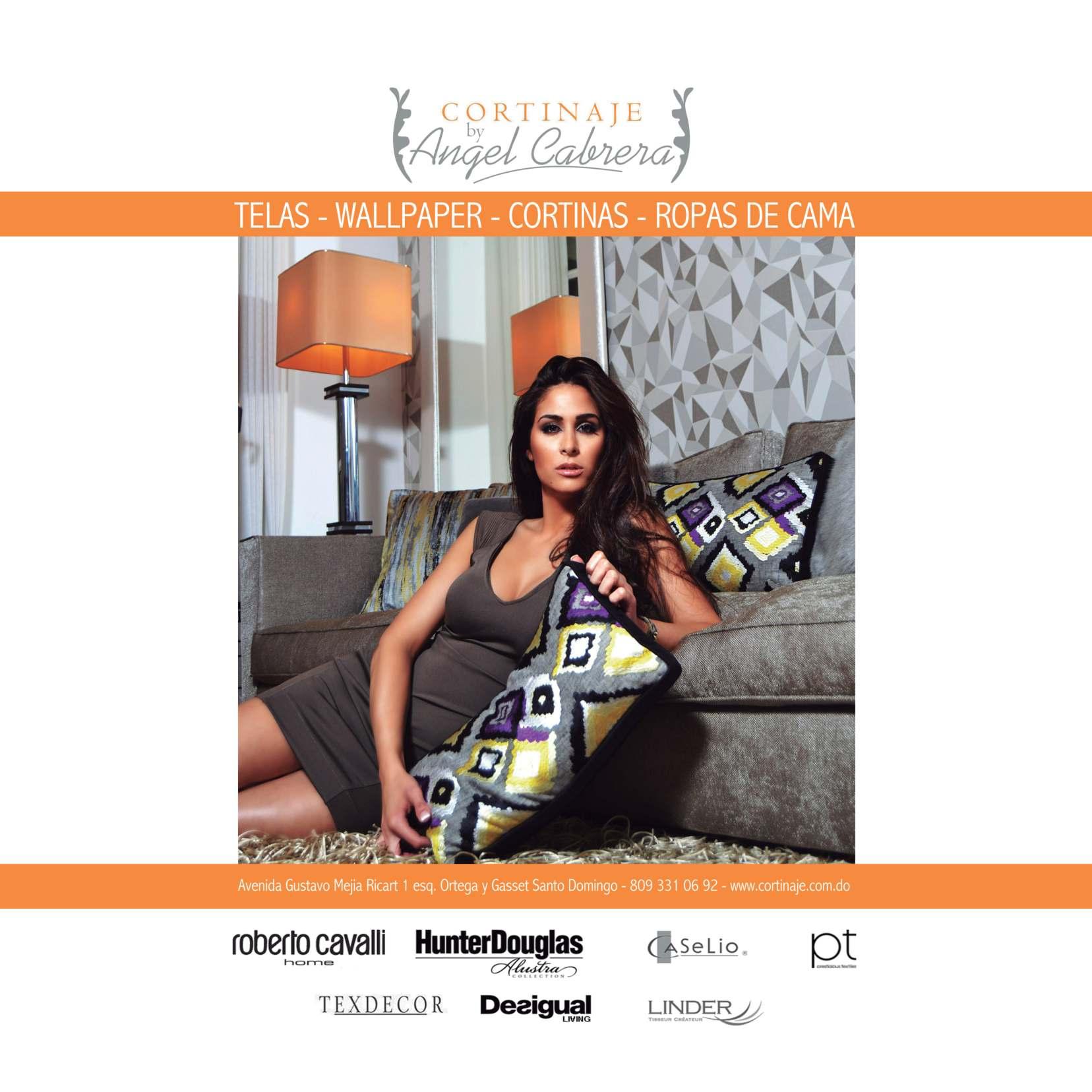














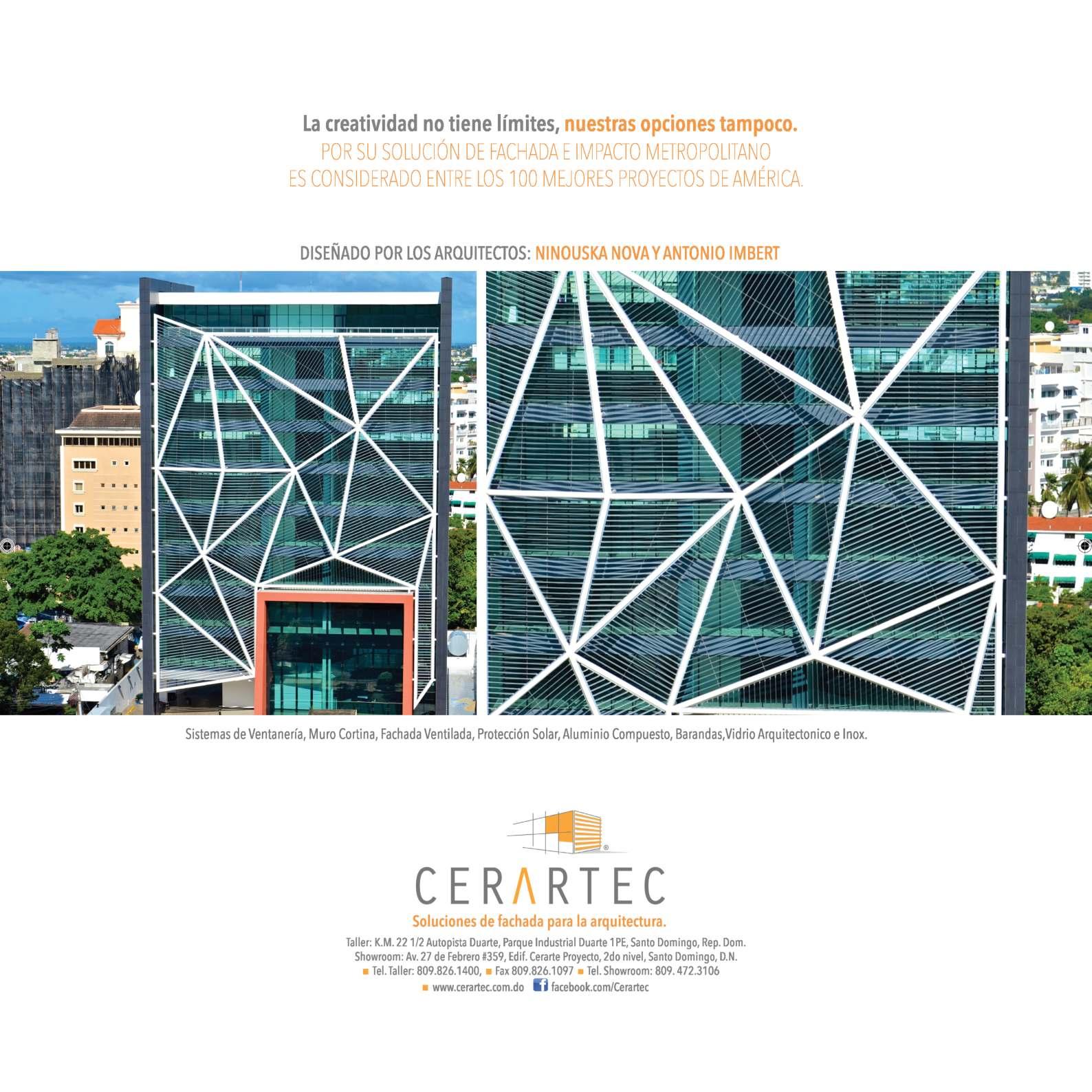


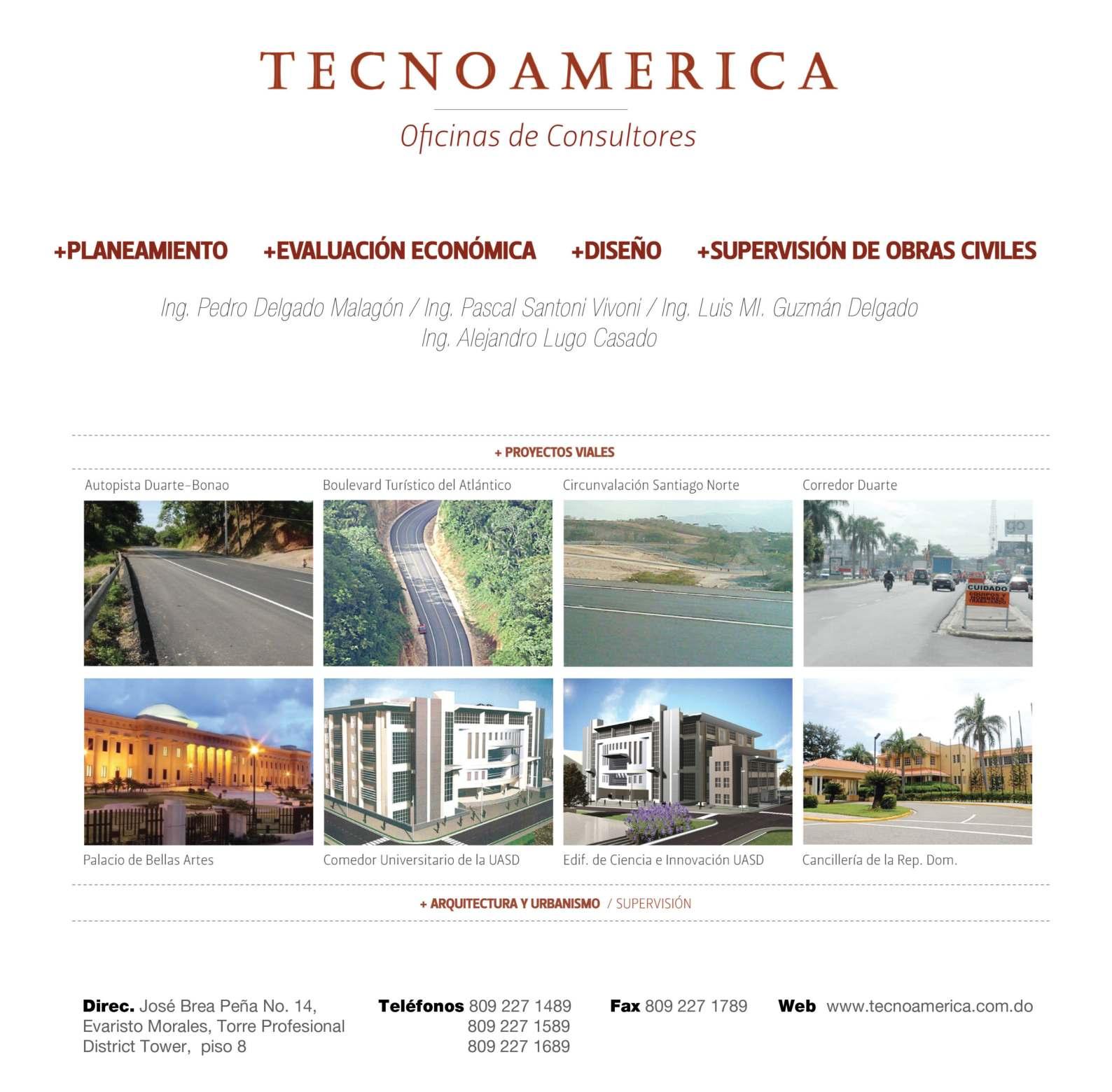

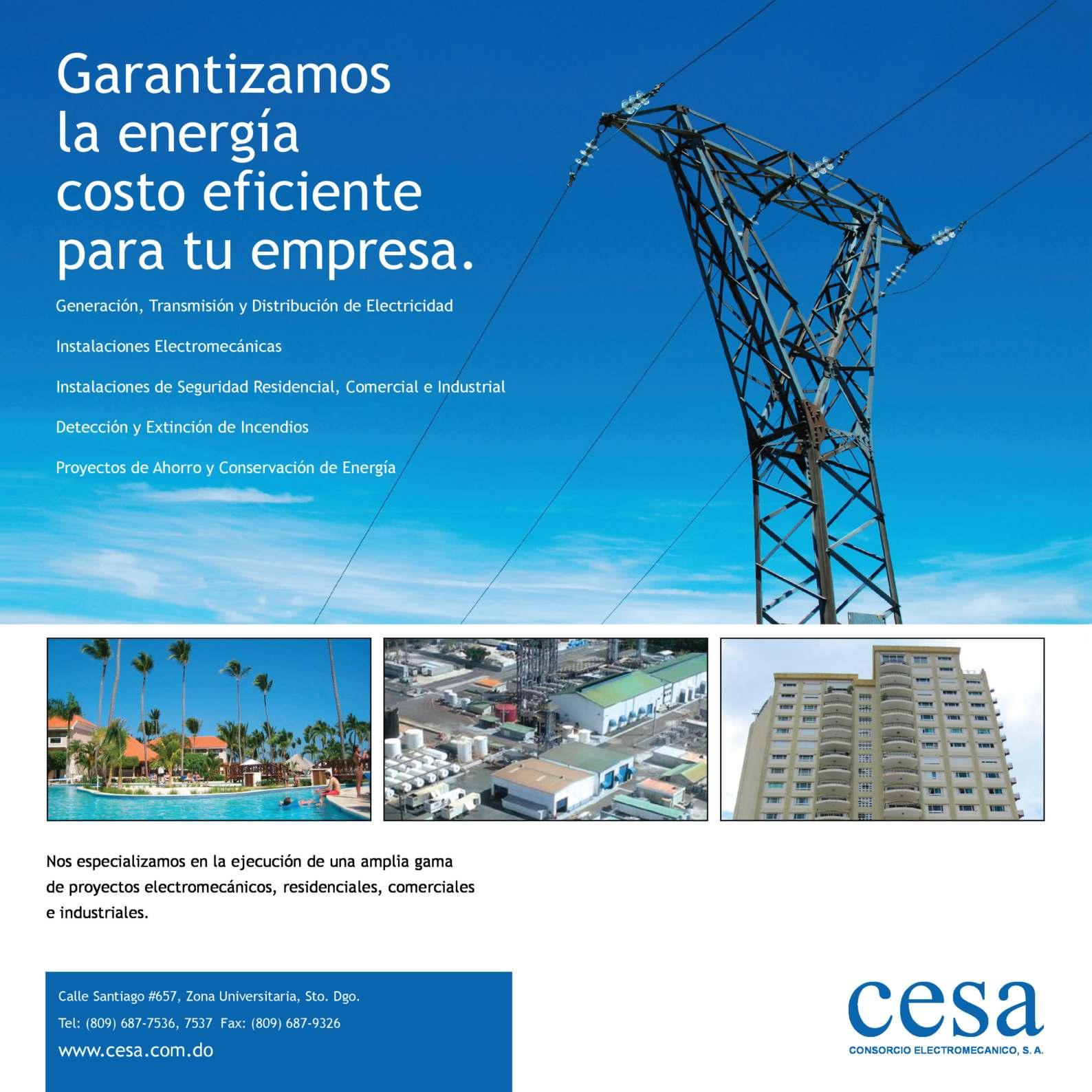


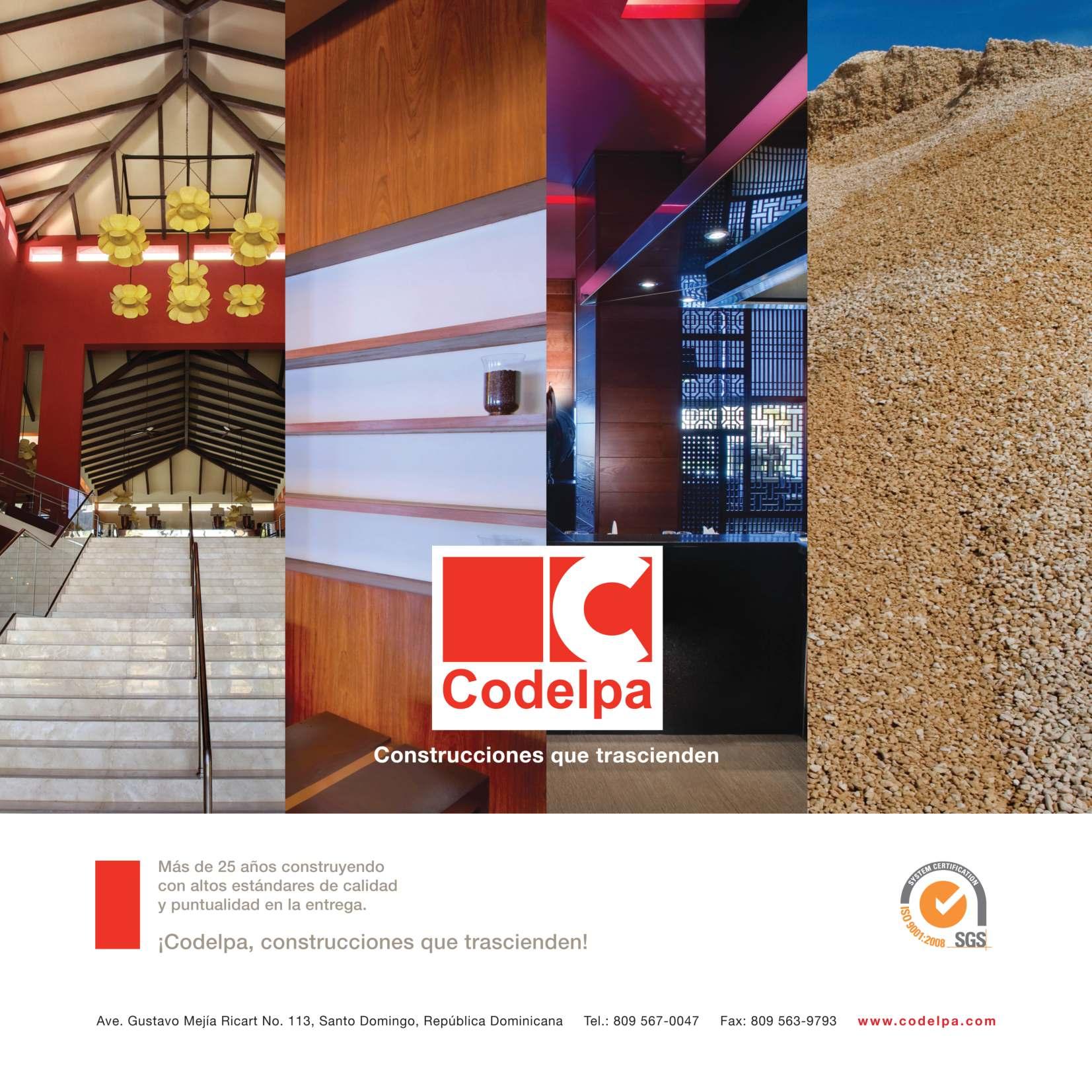
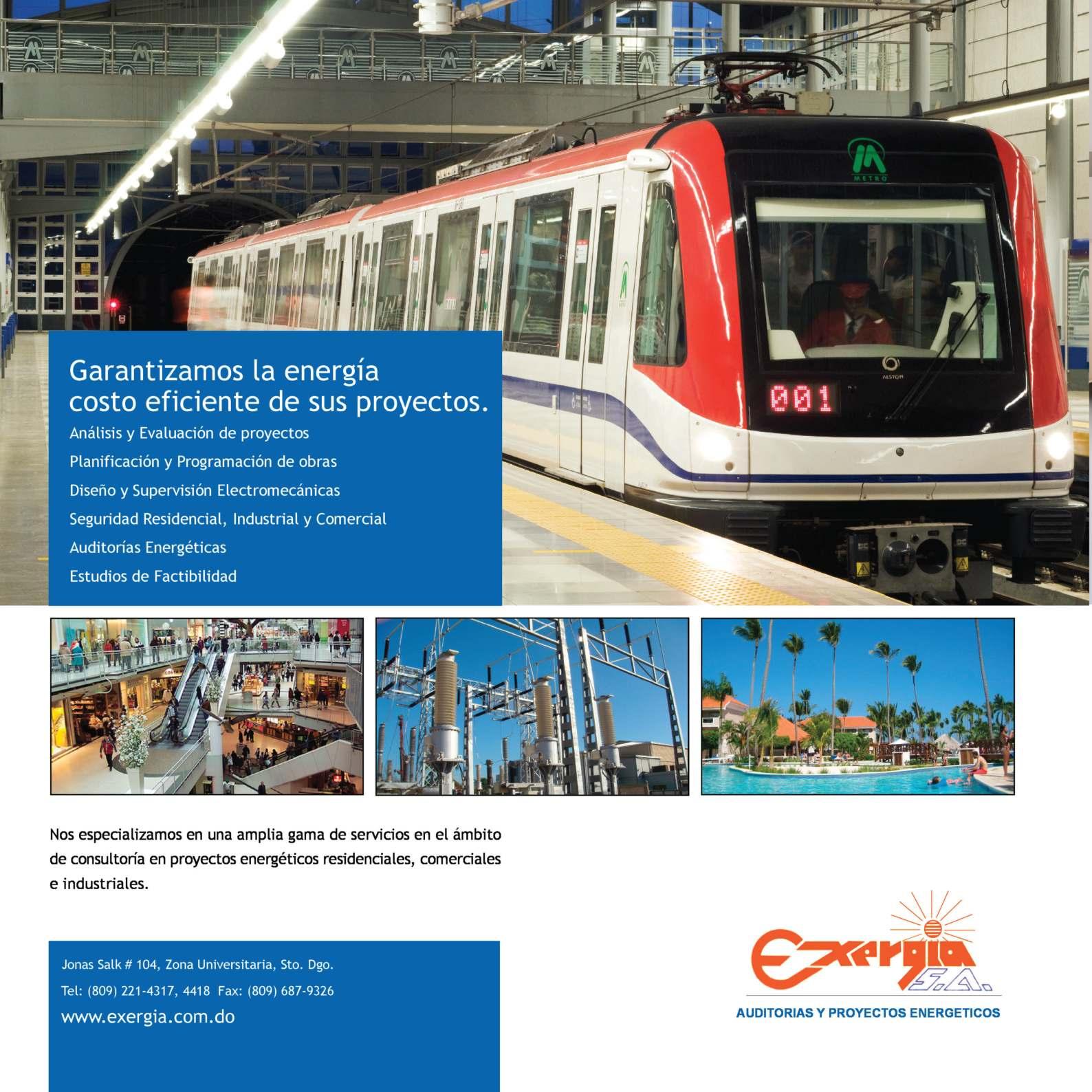
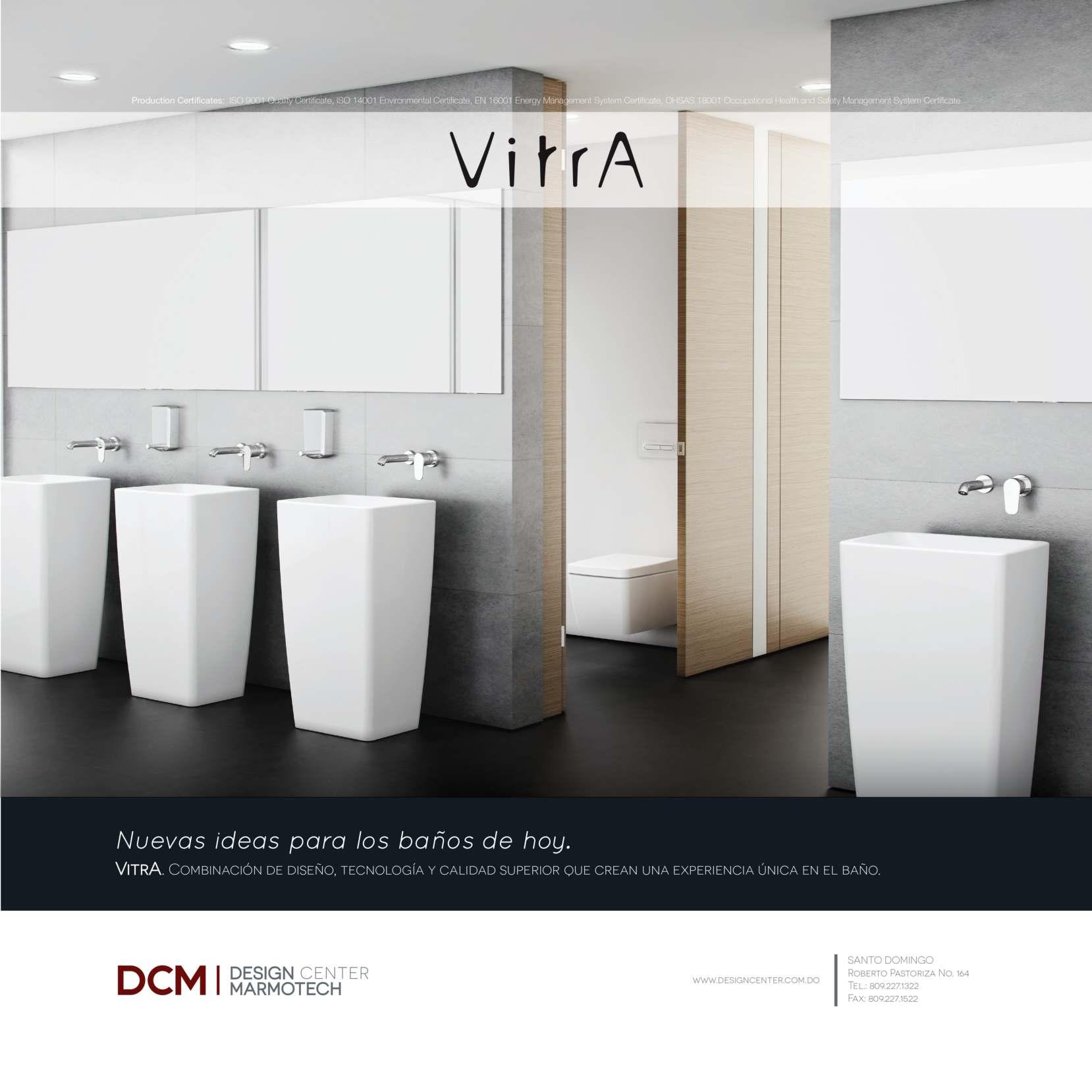

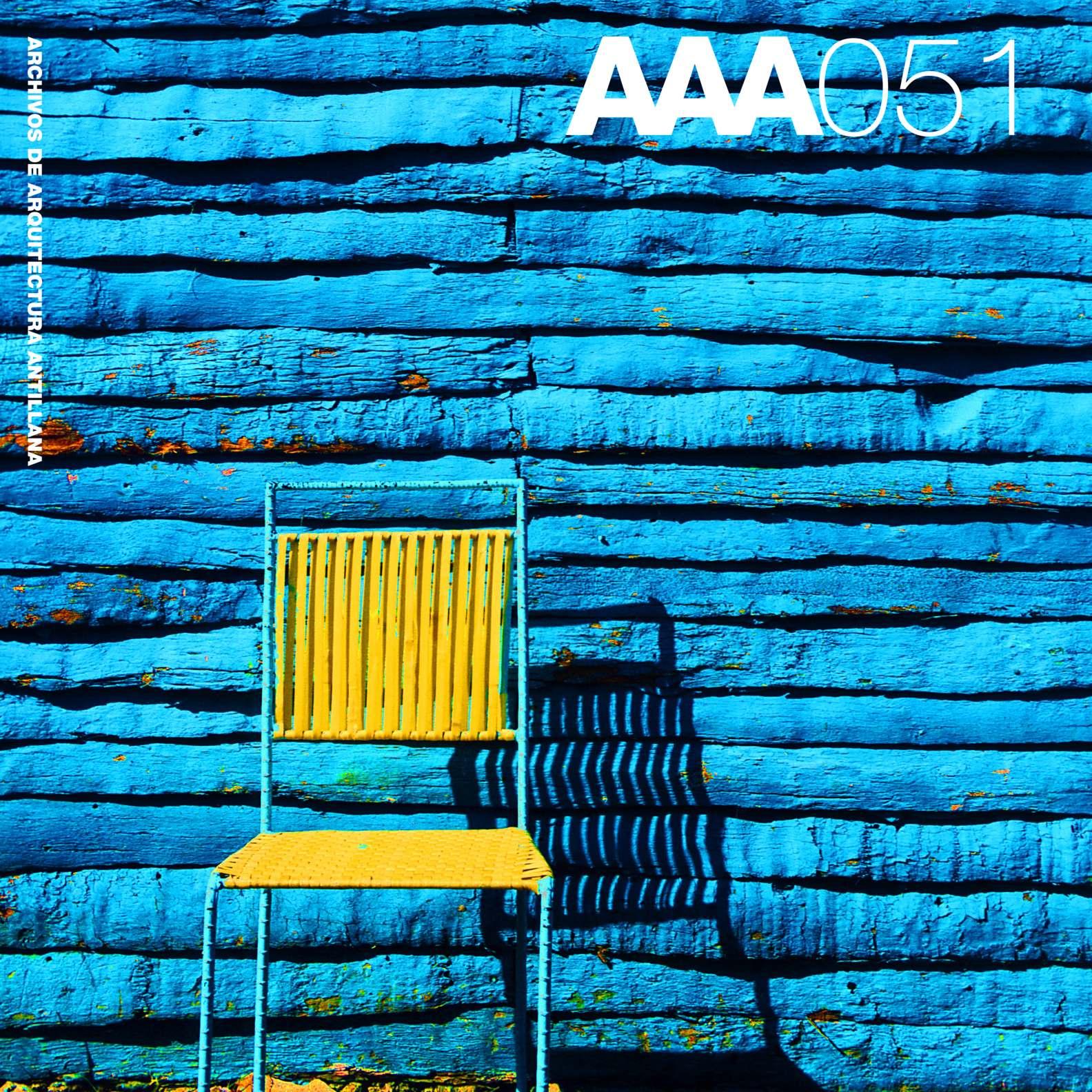
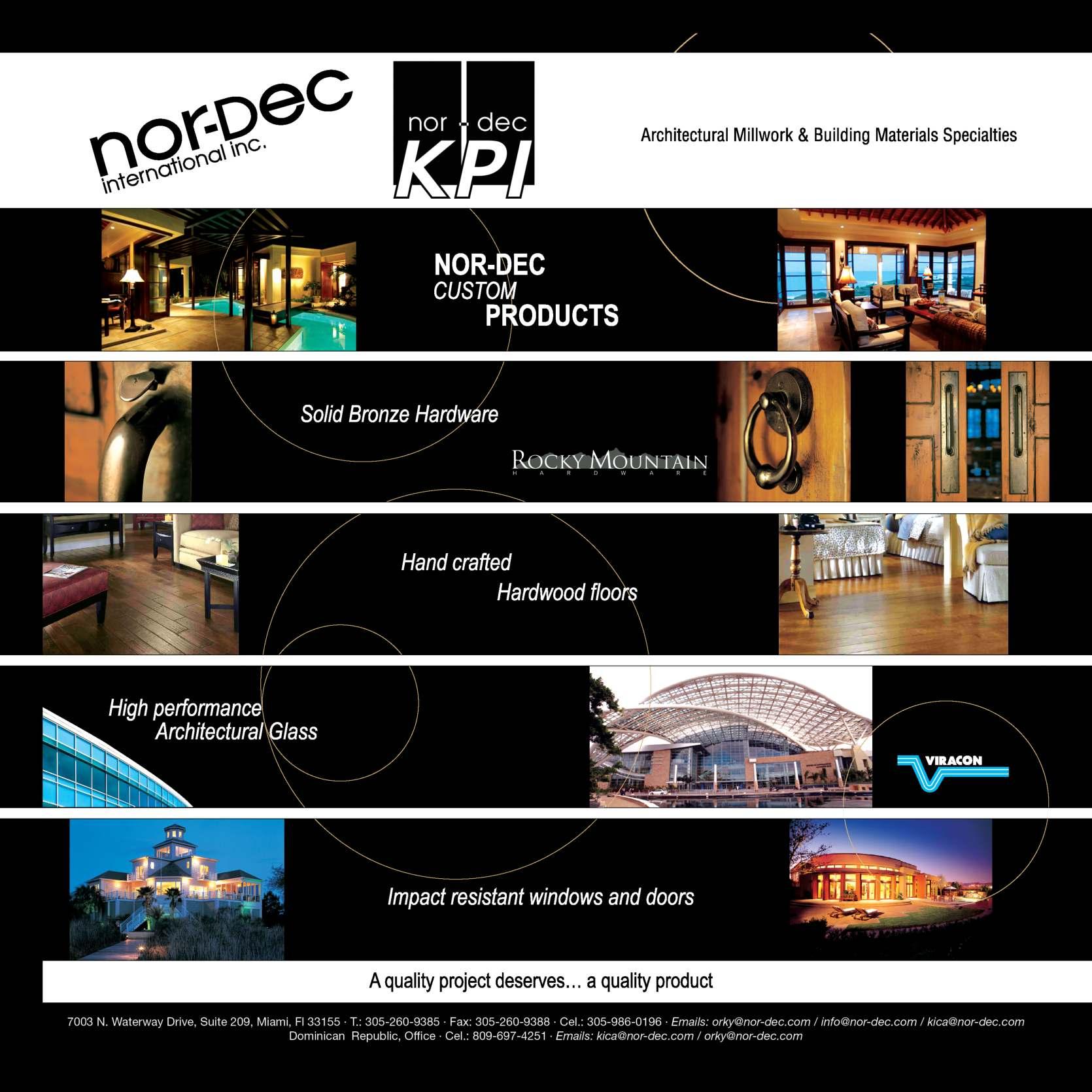




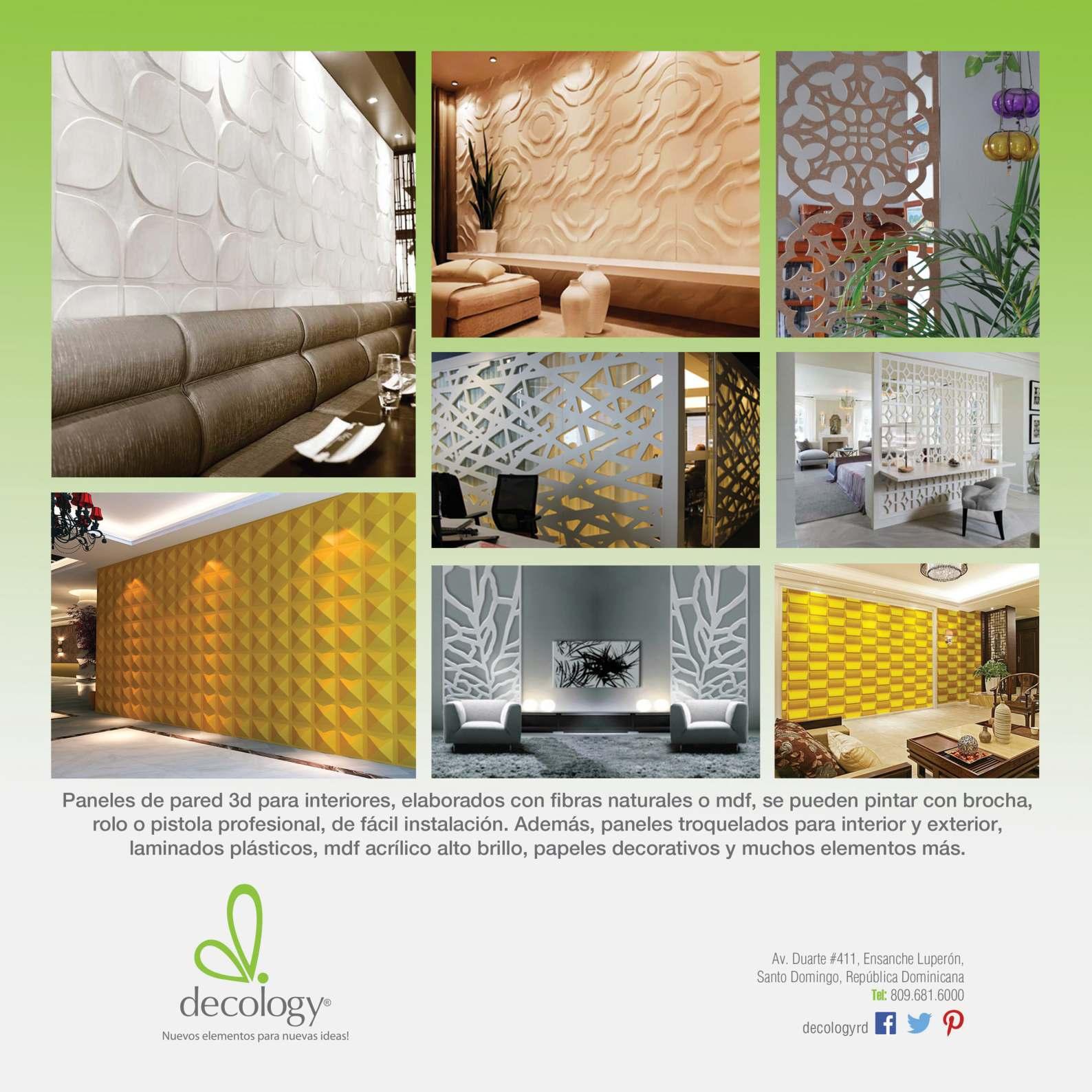
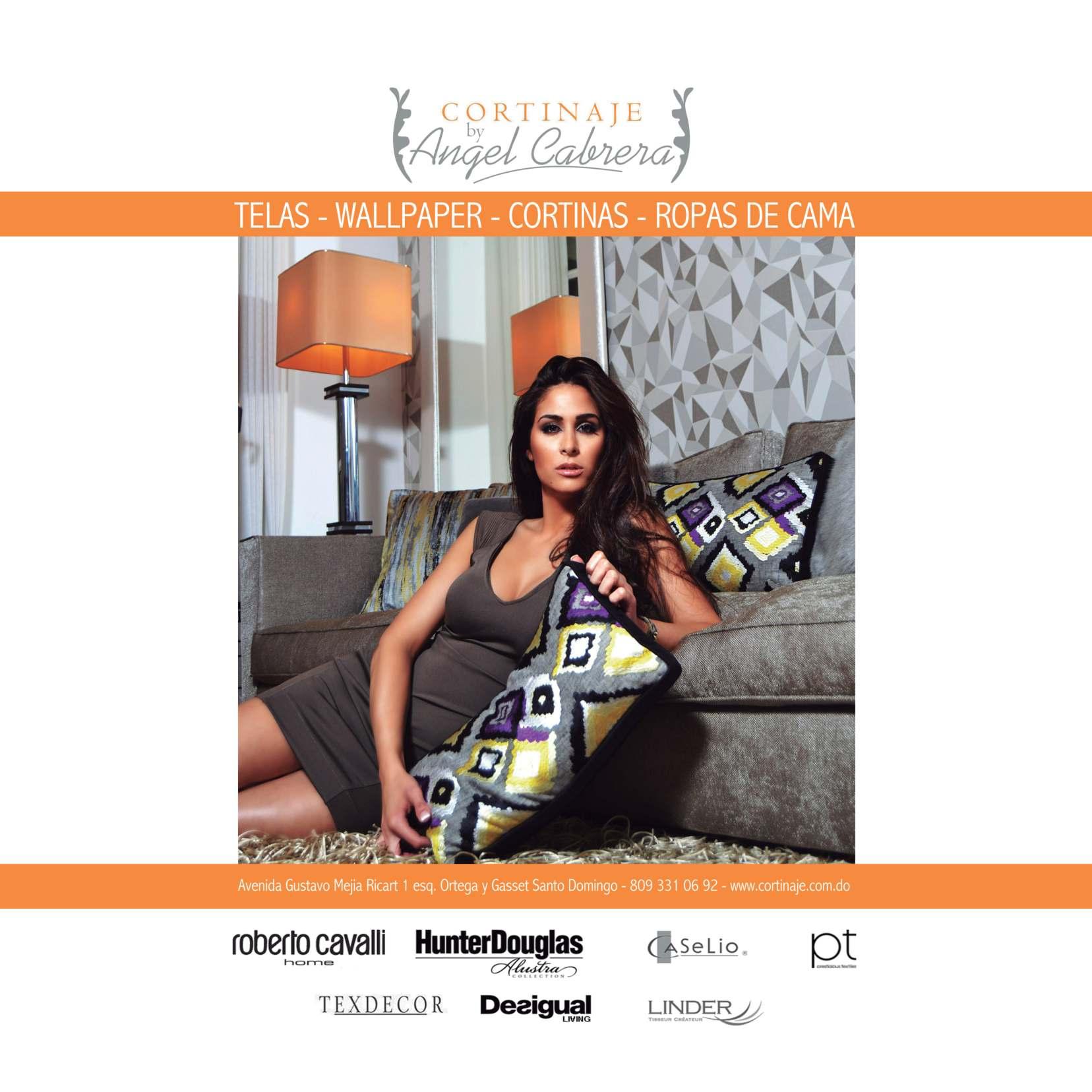














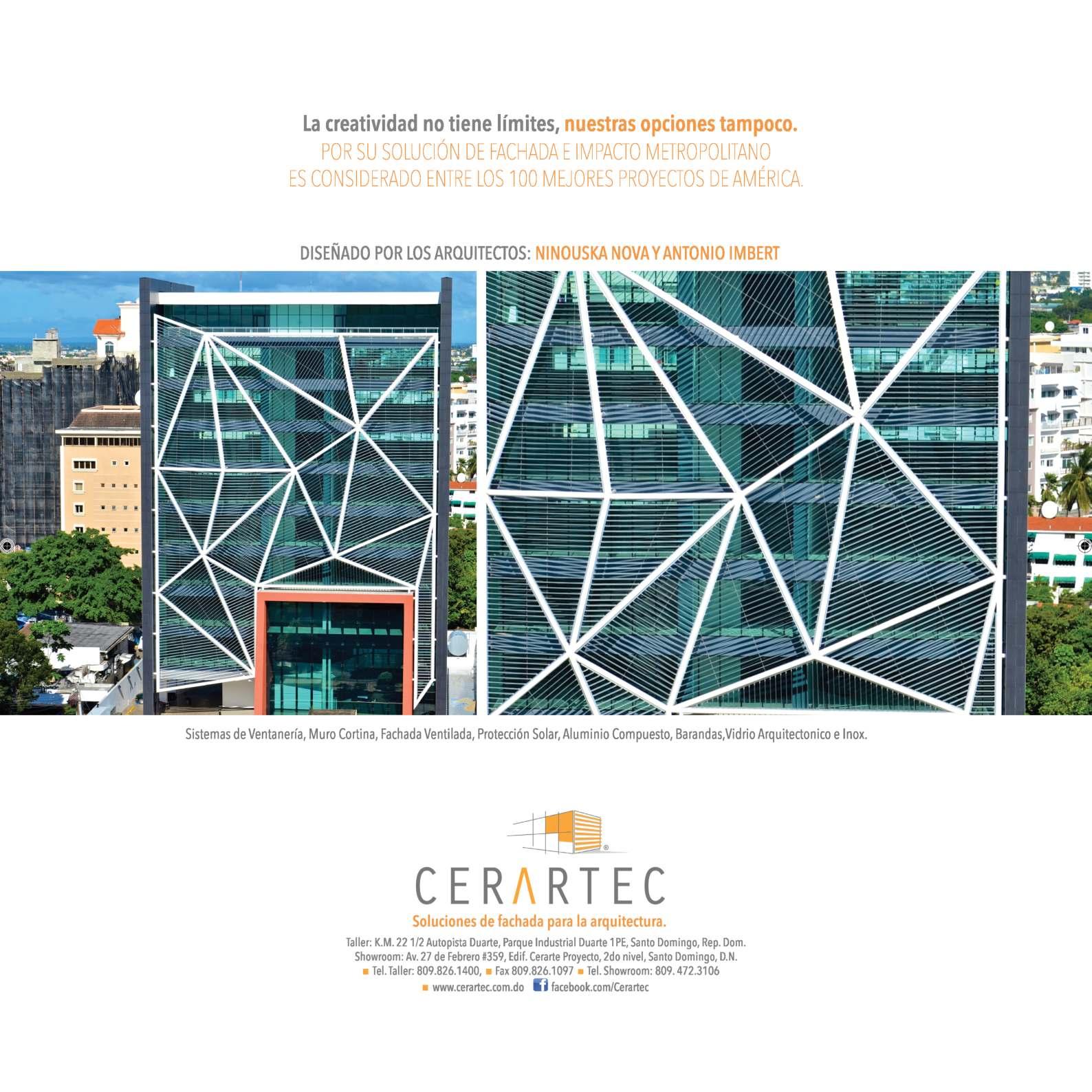


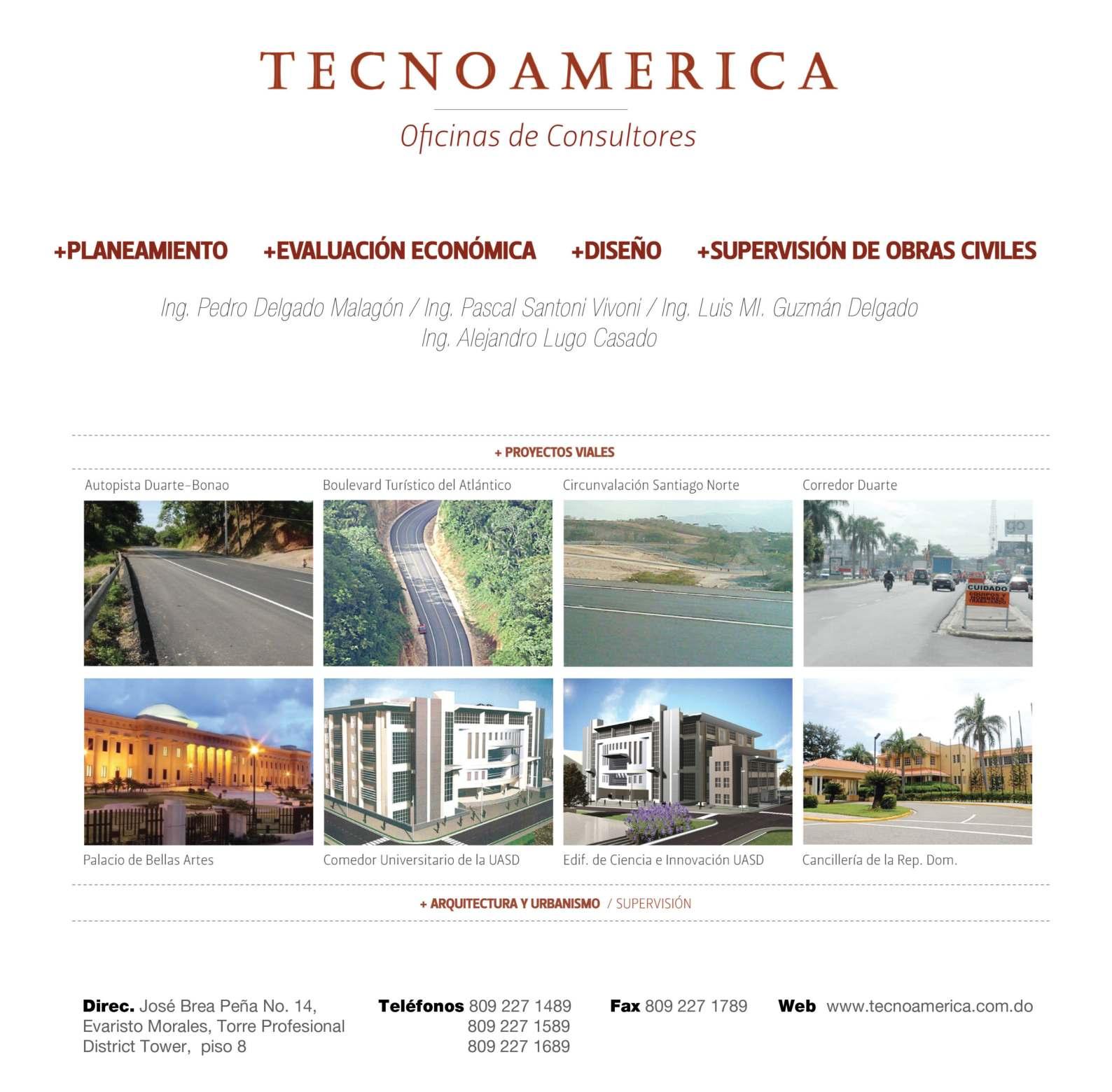

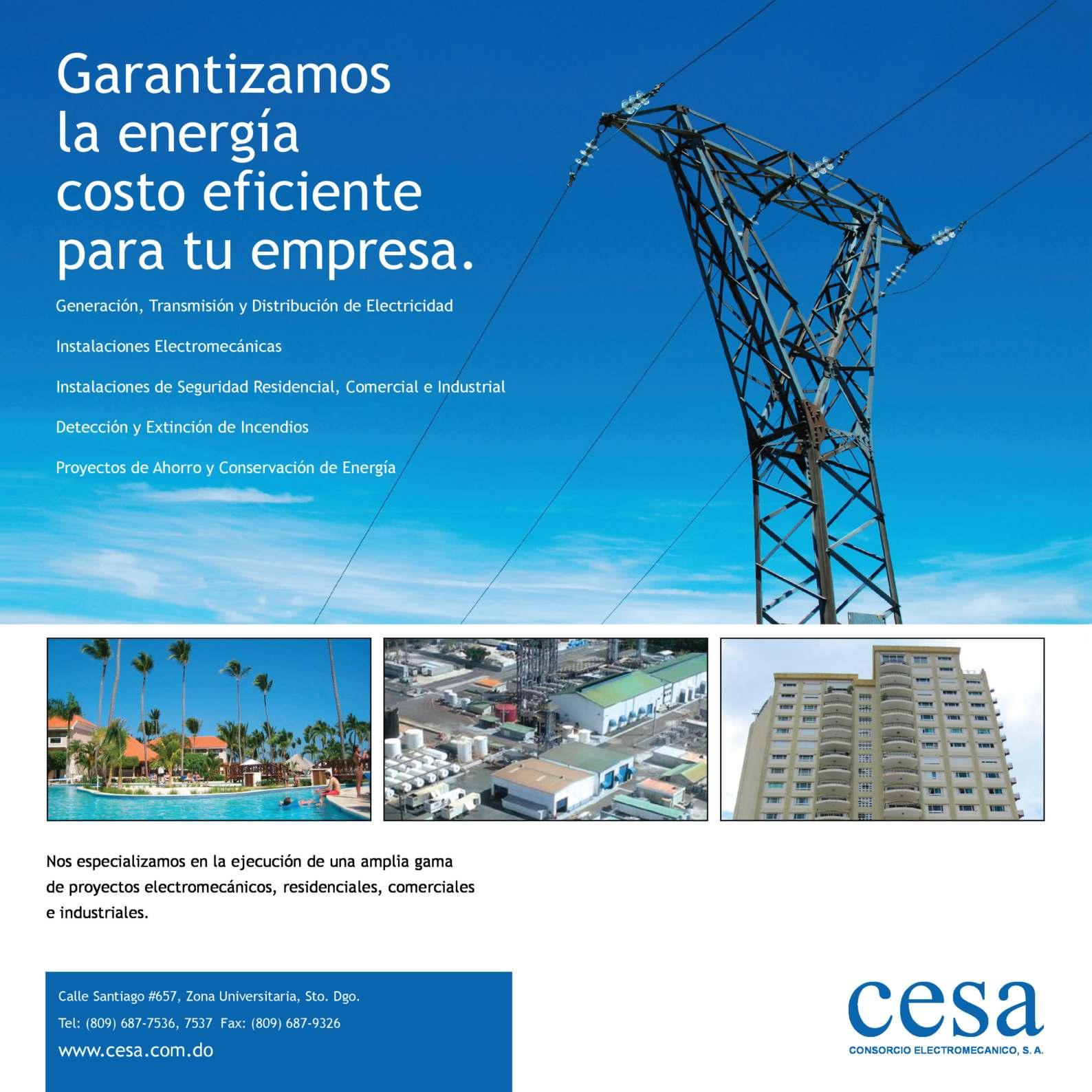


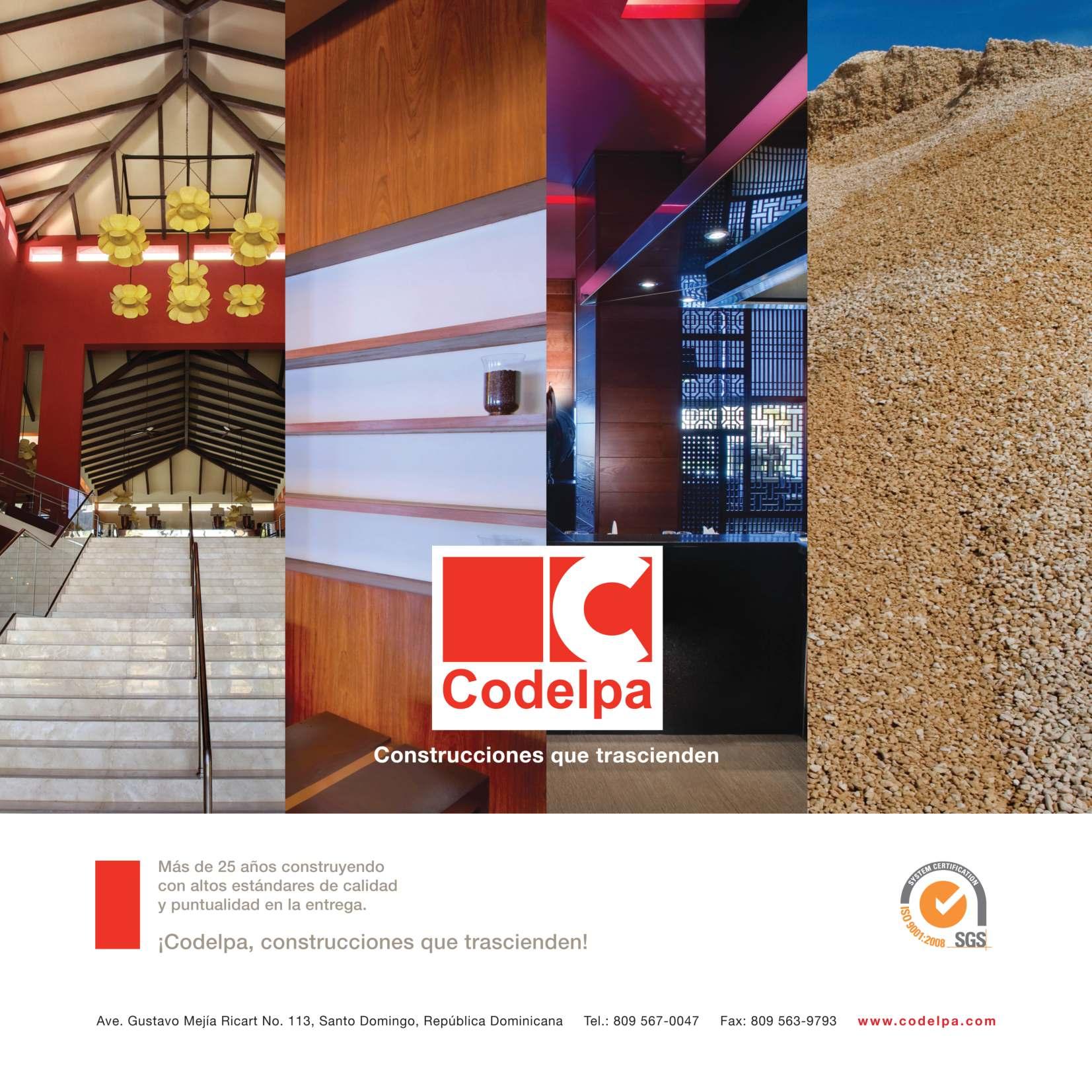
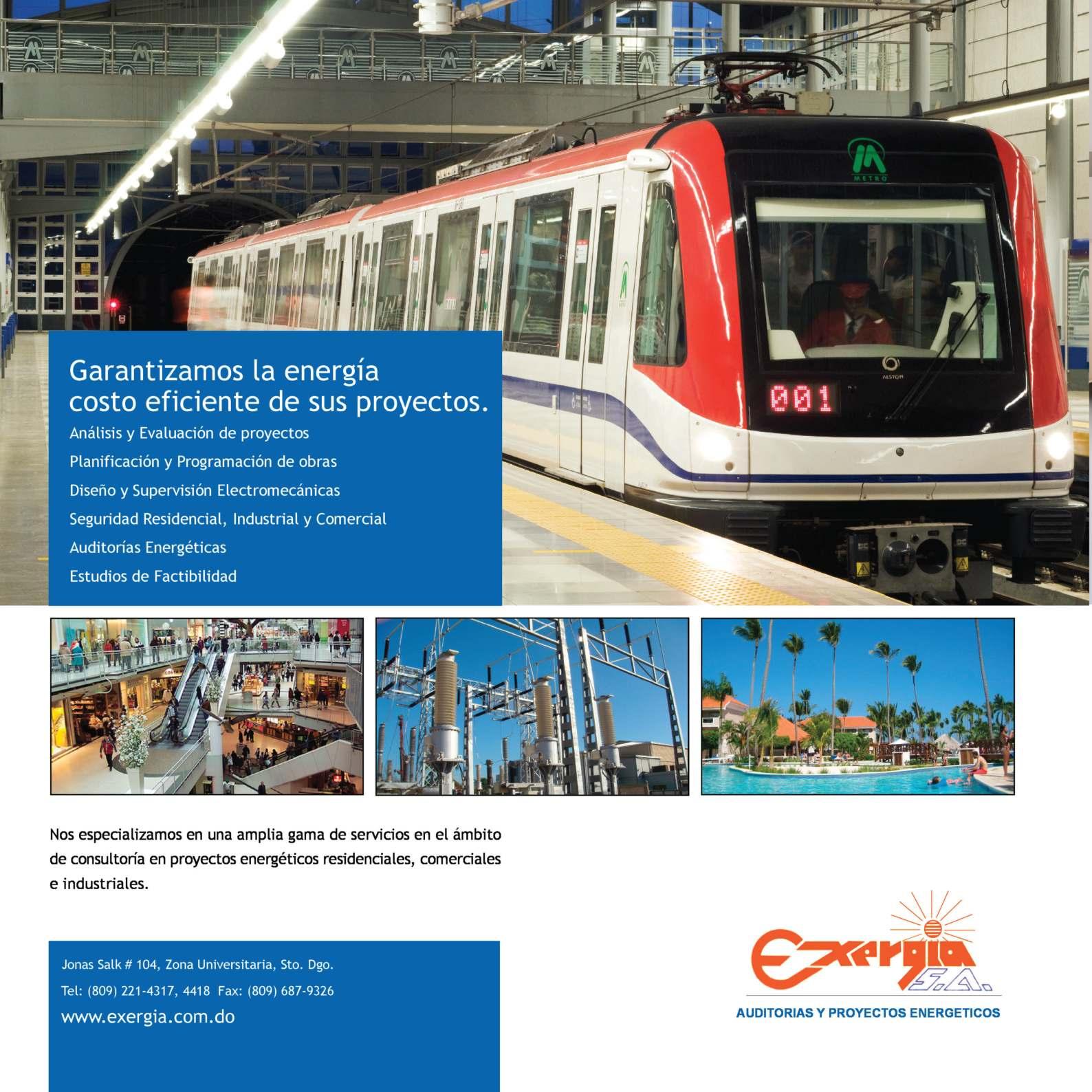
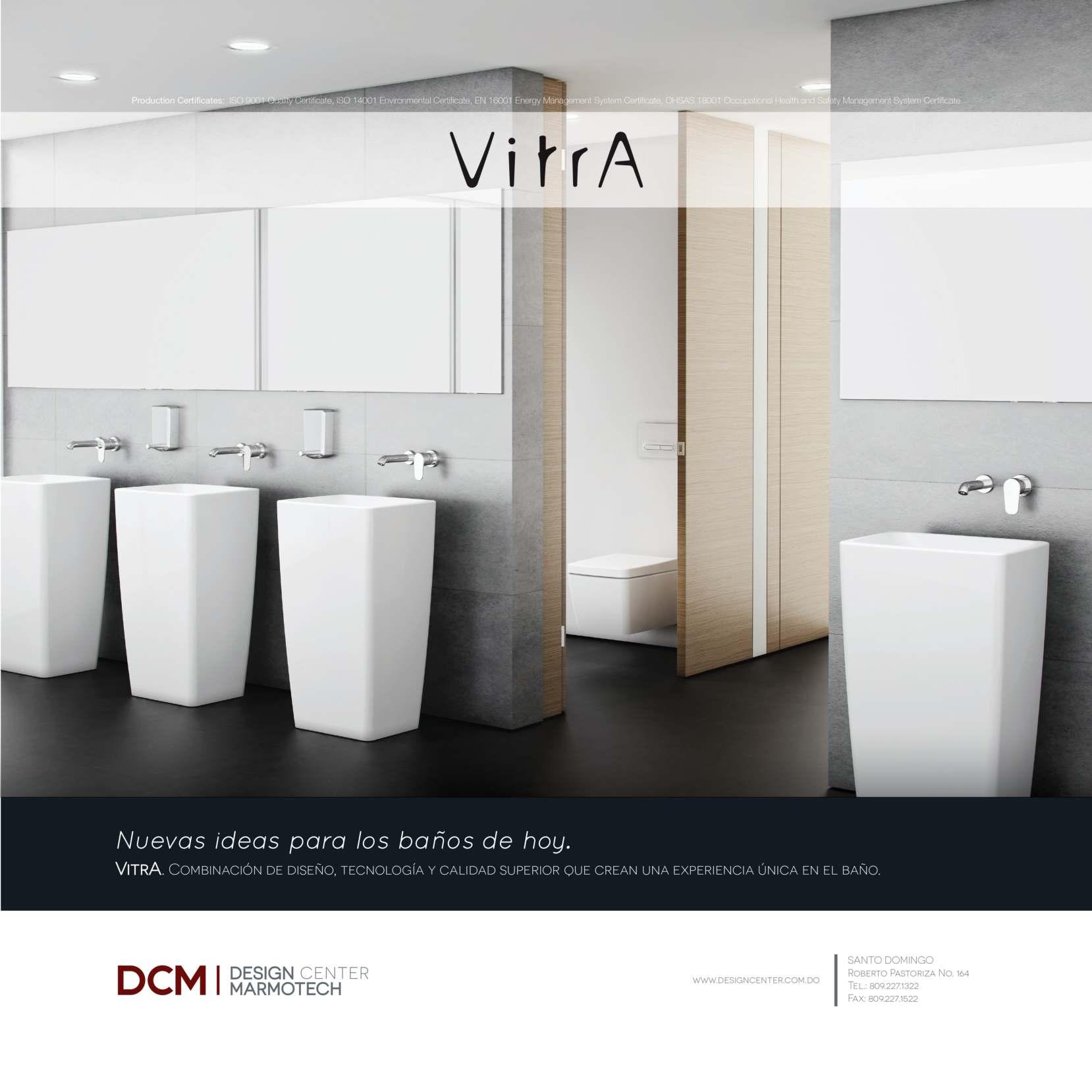
Para servir a arquitectos, interioristas e ingenieros en sus proyectos de hoteles, bares, restaurantes, spas, casinos y otras áreas de la industria de la hospitalidad, en Haché ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para cada etapa de su obra. Contamos con el respaldo de fabricantes reconocidos internacionalmente y con el equipo de Haché que incluye arquitectos e ingenieros asesores, personal logístico, administrativo y de instalación, con vasta experiencia en el manejo de proyectos. Nuestros asesores de venta están especializados por sector para poder ofrecer un conocimiento más profundo de los productos que ofrecen y proveer un servicio de alta calidad. Brindamos asesoría, cumplimiento a tiempo bajo los estrictos requisitos técnicos y presupuestarios que demande el proyecto, y un servicio post venta que garantiza tranquilidad y resultados duraderos.
En los proyectos denominados “contract” donde una firma de diseño tiene a su cargo el equipamiento integral del proyecto, trabajamos de la mano del prescriptor, apoyándolo en la especificación de los materiales, el suministro, y la instalación. Los productos y servicios que ofrecemos son de alta calidad para que puedan soportar el uso intensivo de un lugar público. Nuestra vasta experiencia, unida a la calidad y confiabilidad de las firmas que representamos, son un activo determinante en estos proyectos, donde el éxito está ligado a la escogencia de los proveedores.
Trabajamos con marcas de renombre como grifería MZ del Río, válvulas y grifería con sensor Sloan, cerámica Celima y porcelanato italiano, piezas sanitarias American Standard y Sadosa, accesorios y particiones de baño Bobrick, Global, Koala Kare, paredes móviles Advanced Equipment, pisos técnicos Tate, alfombras Milliken, Mohawk, Mannington, pisos de goma Dinoflex, plafones USG y Armstrong, revestimiento de paredes Omexco y Tower, paredes de yeso, Durock, Fiberock, Securock, DensGlass, pinturas Tropical y asépticas. En el sector de mobiliario contamos con HBF, Gunlocke, Andrew World, Sandler, Tramontina, Hon, Allsteel, Daniel Paul Chairs, Mayline, entre otros.
Contáctenos y permita que nuestro personal especializado le asesore con todo lo que Haché ofrece para sus proyectos. Para mayor información sobre nuestros productos y servicios visítenos en www.hache.com.do

















Detalle de una pared de madera aserrada a mano, en una casa antigua del sur de la República Dominicana.
La silla amarilla expresa un inquietante contraste de modernidad con lo rústico. Foto de Ricardo Briones.
ARCHIVOS DE ARQUITECTURA
ANTILLANA
Director/Editor
Gustavo Luis Moré
Coeditora
Lorena Tezanos Toral
Editores Invitados
Louise Noelle / México
Enrique Fernández / Venezuela
Sergio Trujillo y Gilberto Martínez / Colombia
Sección Biblioteca
Marcos Blonda / Mauricia Domínguez
Sección Interiores
Julia Virginia Pimentel
Consultor de Diseño
Massimo Vignelli (†)
Directora de Arte
Chinel Lantigua
Asistente Gráfico
María del Mar Moré / Manuel Flores
Fotografía
Ricardo Briones
Gerente Administrativa
María Cristina de Moré
Gerente de Ventas y Mercadeo
Patricia Reynoso
Consultora de Mercadeo
María Elena Moré
Secretaría / Ventas / Suscripciones
Nathalie Castillo
Corrección de Estilo
María Cristina de Moré
Asistente
Luis Checo
Preprensa e Impresión
Editora Corripio
Santo Domingo, RD
Suscripción, venta y publicidad
Santo Domingo, RD
Patricia Reynoso / Nathalie Castillo
Tel 809 687 8073 / Fax 809 687 2686
Miami, Fl
Laura Stefan
Cel 786 553 4284
San Juan, PR
Emilio Martínez
Tel 787 726 7966
Santiago de Chile
Humberto Eliash
56 22 480 3892
Antillas Francesas: Gustavo Torres, Serge Letchimy, Jack Sainsily, Bruno Carrer
Argentina: Ramón Gutiérrez, Fernando Diez, Jorge Ramos, Mario Sabugo, Cayetana Mercé
Bahamas: Diane Phillips
Bolivia: Javier Bedoya, Gustavo Medeiros
Brasil: Roberto Segre (†), Ruth Verde Zein, Hugo Segawa
Chile: Humberto Eliash, Andrés Téllez, Sebastián Irarrázabal, Horacio Torrent, María de Lourdes Muñoz
Colombia: Silvia Arango, Carlos Niño Murcia, Alberto Saldarriaga Roa, Sergio Trujillo, Claudia Fadul, Daniel Bermúdez, Lorenzo Fonseca, Gilberto Martínez
Costa Rica: Bruno Stagno, Luis Diego Barahona
Cuba: Mario Coyula, Eduardo Luis Rodríguez, José Antonio Choy, Omar López
Curazao: Ronald Gill, Sofía Saavedra, Ronny Lobo, Michael Newton
Ecuador: Sebastián Ordóñez
El Salvador: Francisco Rodríguez
Guatemala: Blanca Niño Norton, Ana Ingrid Padilla, Cristian Vela, Raúl Monterroso
Jamaica: Patricia Green, Jaquiann Lawson, Patrick Stanigar, Mark Taylor, Robert Woodstock
México: Carlos Flores Marini, Louise Noelle, Fernando Winfeld, Jaime García, Eliana Martínez
Panamá: Silvia Vega, Eduardo Tejeira Davis, Sebastián Paniza, Carlos Morales
Paraguay: Jorge Rubiani
Perú: Pedro Belaúnde
Puerto Rico: Manuel Bermúdez, Segundo Cardona, Luis Flores (†), Emilio Martínez, Ricardo Medina, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, Enrique Vivoni
Rep. Dominicana: Rafael Calventi, Eugenio Pérez Montás, Esteban Prieto Vicioso, Mauricia Domínguez, Omar Rancier, José Enrique Delmonte, Lowell Whipple, George Latour
Suriname: Jacqueline Woei A Sioe
Trinidad y Tobago: Mark Raymond, Jenifer Smith
Uruguay: Sebastián Schelotto, Conrado Pintos, Nelson Inda
Venezuela: Francisco Feaugas, Ramón Paolini, Enrique Larrañaga, Martín Padrón, David Gouverneur, Federico Vegas
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Honolulu: William Chapman
Miami: Roberto Behar, Andrés Duany, Rafael Fornés, Carmen Guerrero, Elizabeth Plater-Zyberk, Luis Trelles, Teófilo Victoria, José Gelabert Navia, Jean François Lejeune
New York: Joaquín Collado, Rafael Albert, Germán Pérez, Rafael Álvarez
Washington D.C.: Aurelio Grisanti, Francisco Ruíz
COMUNIDAD EUROPEA
Austria: Mayra Winter
España: Antonio Vélez, Lluis Hortet, Oswaldo Román, Víctor Pérez Escolano, Juan Antonio Zapata
Francia: Kyra Ogando
Italia: Carmen A. Corsani, Stefano Topuntoli, Julia Vicioso
Suiza: Marilí Santos Munné
Japón: Cathelijne Nuijsink
AAA © es una edición trimestral. Publicada en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Santo Domingo: Número 51, junio 2014. Para envío de colaboraciones, cartas o informaciones favor contactar al editor en: Gustavo Luis Moré / AAA, E.P.S. P-4777, 8260 NW 14th st. Doral, Florida 33126 USA.
Dirección oficinas de redacción: Calle Benigno Filomeno Rojas #6, Penthouse 7 Norte, Torre San Francisco. Santo Domingo, República Dominicana.
Tel.: 809 687 8073. Fax: 809 687 2686.
E-mail: gustavoluismore@gmail.com Sitio Internet: www.archivosdearquitecturantillana.com
Permitida la reproducción parcial siempre que se admita la fuente.
El editor no se hace responsable de los conceptos emitidos por los articulistas. Publicación registrada con el No. 83238 del 15/4/96 en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana ©. ISSN 1028-3072. LCCN 99110069 sn 98026218 OCLC number (OCoLC) ocm 40640773




CARIBBEANA
Fototeca:LosverdaderoshabitantesdelmarCaribe
Guillermo Julio Ricart
Panorama:LanzamientoAAA050yPro_File06:ReidBaquero
Gustavo Luis Moré / María Cristina de Moré
Panorama:PabellóndelaRepúblicaDominicanaenla XIV BienaldeVenecia,2014
Laboratorio de Arquitectura Dominicana
Reseña:Seminario Del Bohío a la Torre Lapalabraescrita:unaherramientaparalacrítica
Cinthia de la Cruz
SíntesisdeConferencias:Seminario Del Bohío a la Torre
Pierre J. Marte Pantaleón / Laura Ester Cabral Collado / Biennely A. Peralta Fabián
Steisy Rodríguez Delancer / Emmanuel Gómez Reyes / Nicole Marina Vásquez Veras
Esther Nicole Peralta Grullón / Mabel Scarlen Reyes Borbón / Eliana Peralta Aquino / Mario Fondeur
Ensayocrítico:Elescritoryloshuéspedes:lacasadeGabrielGarcíaMárquezenCartagena
Omar Rancier / Nikauly Vargas
Ensayo:Dominicanidadyarquitecturavernáculaenelartepictóricodominicano
Lorena Tezanos Toral
Aleshiang Ben Torres / Ysel Jáquez Texto de Marianne de Tolentino
Gustavo Luis Moré
Dedicamos esta edición a Massimo Vignelli, reconocido artista gráfico milanés de relevancia mundial, fallecido recientemente en NYC. Su colaboración en el diseño gráfico de AAA nos permitió alcanzar una calidad de nivel internacional. Agradecemos su gran entrega, su elegante trato y amistad.
© Maria Elena Moré

Este estribillo, tan reconocido por los dominicanos, abre la primera estrofa del himno a las madres que cantamos desde niños en mayo, mes de lluvias, flores y mangos: “Venid los moradores, del campo a la ciudad, entonemos un himno, de intenso amor filial...” Más allá de su propuesta migratoria —que por lo demás parece haber sido obedecida literalmente a través de los años— nos interesa aquí destacar un principio de transformación, que es similar a evidenciar uno de autosemejanza.
Y es que el universo de la arquitectura popular —la arquitectura del pueblo, si somos literales— ha sufrido en las últimas décadas una violenta transformación, que hoy en día la convierte en una especie en vías de extinción. Esta edición de AAA se ha dedicado casi por entero a explorar desde varios ángulos este patrimonio cada vez más exiguo, no sólo como propuesta de reconocimiento y documentación, sino como invaluable texto para el aprendizaje de una arquitectura más consciente, apropiada y real, de alguna manera enraizada en lo más profundo de nuestra historia.
Hace años que la cultura internacional del diseño abordó la cultura de lo vernáculo dentro de los paradigmas referenciales que sirvieron de andamiaje conceptual al Posmodernismo de los 80 y 90. La República Dominicana absorbió esta paleta ideológica —si fuera válido considerar esta contradicción entre fondo y forma— con particular pasión, asumiendo una actitud de curiosidad y estudio que aún perdura, y que ha producido académicos especializados en el tema, tales como los que hoy engalanan estas páginas con sus textos especialmente redactados para la edición: Esteban Prieto Vicioso, Víctor Durán, Fanny Jiménez, Omar Rancier, Nikauly Vargas y Lorena Tezanos. Las miradas al mundo popular produjo acercamientos tan literales como frescos, quizás demasiado folkloristas que no obstante, reflejaron el espíritu abierto de esa época. Ya que otros son los tiempos, la mirada hoy debe ser más abstracta, más centrada en la esencia que en las formas, en los métodos de apropiación y uso que en las superficiales similitudes cromáticas o figurativas.
Un paseo por el interior del país ofrece una asombrosa realidad: los modelos de la construcción rural cada vez se alejan más de los sistemas y materiales tradicionales. Resulta paradójico constatar que en la arquitectura de autor de alta factura, arquitectos tales como Oscar Imbert y Antonio Segundo Imbert, han señalado el camino para incontables ejercicios de apropiación de la construcción tradicional dentro del panorama lúdico del turismo de masas en el país, hoy ya abordado por innumerables diseñadores nacionales y extranjeros.
Mas la realidad del mundo rural y popular es otra: si bien todavía las formas tipológicas clásicas predominan en los aislados y periféricos paisajes, y también, en gran medida, la mano de obra continúa operando los mismos rituales del convite, el embarrado, las pajas sobre tejados, los apisonados, etc., hoy se observa la intensa presencia de la acción pública, tanto estatal como de diversas ONGs, que han reducido sustancialmente los índices de pobreza asociados a la vivienda, y en el proceso, transfigurado su arquitectura.
Estos cambios más bien son producto de sustituciones, más que de transformaciones de fondo; la yagua y la cana se han trocado por la inclemente lámina de zinc; las paredes de tejamaní se construyen hoy con una suerte de concreto aplicado a ligeros tejidos hechos de alambres de púas entrelazados a los horcones de palo amargo convencionales; los
pisos de tierra apisonada con diversos aditivos naturales hoy se realizan de hormigón pulido gris. Si acaso algo nuevo se ha manifestado es en la disposición de los nuevos conjuntos habitacionales; hoy se aprecian alineados con una racionalidad que quiere ser protourbana, en lugar de las primigenias distribuciones aparentemente aleatorias en el territorio campestre. La fórmula incluye, sin dudas, calles de asfalto, en algunos casos contenes y aceras.
Los estudios que desde la academia se realizan sobre la arquitectura vernácula universal, suelen orientarse a temas de índole generalmente constructivos y formales. El tema del color es inevitable, dado su alto contenido expresivo y su atractiva ingenuidad; los análisis más audaces llegan a reconstruir la distribución planimétrica de los domésticos volúmenes siguiendo estrategias geométricas del repertorio clásico, incluso asociadas a patrones proporcionales dorados. En esta edición, AAA ha determinado 5 áreas de estudio, si bien han sido en cierto modo inevitables las duplicidades en los correspondientes 5 ensayos presentados, cada uno con su propio abordaje: el primero, realizado por Esteban Prieto Vicioso, dibuja un panorama comprensivo del fenómeno vernáculo, partiendo de la historia de los primeros asentamientos indígenas en Quisqueya y en otras islas del arco circuncaribeño. Prieto ha dedicado años al estudio de este patrimonio dominicano desde sus cátedras en la UNPHU y en otras universidades de la región, así como desde su dedicada entrega al Comité Internacional del ICOMOS. Víctor Durán publicó recientemente junto a Emilio Brea, un tomo de gran calado sobre la Arquitectura Popular en la República Dominicana (ver reseña en AAA038). A partir de sus investigaciones, ha redactado un texto centrado en las características constructivas y su distribución en el territorio nacional, a la par de considerar muchos otros aspectos con gran propiedad. Fanny Jiménez completó sus estudios de posgrado sobre el tema complejo de la conservación de la arquitectura vernácula, lo que le dota de particular visión para desarrollar el tema de la forma y la expresión plástica. En un trabajo colegiado, Omar Rancier y Nikauly Vargas enfocan una serie amplia de temas multidimensionales, incluyendo la adaptación de los modelos tradicionales a diversas circunstancias geográficas, históricas y culturales. Por último, Lorena Tezanos nos regala un bellísimo trabajo sobre la resonancia de la arquitectura vernácula en el arte dominicano, un aspecto de gran trascendencia que ha tenido, en realidad, poca atención crítica.
AAA051 presenta además un homenaje al enorme escritor caribeño Gabriel García Márquez, recién fallecido. De nuevo, Lorena Tezanos propone un profundo análisis de la obra literaria de García Márquez, enfocando específicamente la riqueza descriptiva de sus ambientaciones y la atmósfera generalmente rural del Caribe que se transpira con intensa provocación en toda su obra. Hemos querido así, aprender de su sensibilidad y extraer de la misma, los aspectos propios de nuestra región, tan artísticamente recreada por este gigante de la literatura latinoamericana. Un estimulante texto del venezolano Federico Vegas sirve de telón, en el que con su acostumbrado ingenio, critica la casa que para García Márquez diseñara Rogelio Salmona en el casco colonial de Cartagena de Indias.
Cerramos con un trabajo excepcional realizado por una dupla de autores de gran prestancia, Aleshiang Ben e Ysel Jáquez, se trata de Arte San Ramón, instalación que ha sido objeto de una remodelación y ampliación integrales, con resultados admirables.
Fototeca
Guillermo Julio Ricart
Panorama
María Cristina de Moré
Panorama
Laboratorio de Arquitectura Dominicana
Los verdaderos habitantes del Mar Caribe
Guillermo Julio Ricart Reyes, explorador de nuestros mares, nos muestra, mediante el arte de la fotografía, la vida submarina de nuestras costas tropicales, caracterizada por la gran variedad de peces con brillantes colores, los enormes arrecifes de corales llenos de vida, las plantas asombrosas y las exóticas especies de animales marinos.
Lanzamiento AAA050 y Pro_File 06: Reid Baquero
Nota de prensa y muestra fotográfica del acto de lanzamiento de la edición aniversario AAA050 y del AAAPro_File 06, monografía dedicada a la labor profesional del actual estudio Reid Baquero. El evento se realizó el pasado 15 de mayo de 2014 en el hermoso Salón de la Cúpula de la Galería Nacional de Bellas Artes.
Pabellón de la República Dominicana en la XIV Bienal de Venecia, 2014 Apuntes y muestra fotográfica oficial del Pabellón curado por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana en el arsenale de la XIV Bienal de Arquitectura de Venecia, con gran aceptación crítica.
Reseña Seminario
Del Bohío a la Torre
Cinthia de la Cruz
Ensayo
Federico Vegas
Ensayo
Lorena Tezanos Toral
La palabra escrita: una herramienta para la crítica
En esta sección se reseña el seminario Del bohío a la torre, organizado por los estudiantes de la asignatura ‘Seminarios de temas de arquitectura’ de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, recinto de Santiago. Se incluyen además resúmenes de los diez ensayos presentados en el seminario, donde los estudiantes tratan temas críticos sobre la arquitectura dominicana, reflexionando sobre cuestiones de identidad, sobre la arquitectura como vehículo político y de progreso, y sobre los caminos de la arquitectura contemporánea.
El escritor y sus huéspedes: la casa de Gabriel García Márquez en Cartagena
Reflexión sobre la casa del famoso escritor Gabriel García Márquez, diseñada por el reconocido arquitecto latinoamericano Rogelio Salmona, en la encantadora ciudad Caribeña, Cartagena de Indias. El autor describe esta casa, como “una combinación que aturde y hasta empalaga”, en donde el “encuentro entre realismo mágico y arquitectura contemporánea auguraba (desde el principio) una suerte de traspiés cultural, de incomunicación, de abismal promesa”.
La realidad ambiental caribeña en el imaginario de Gabriel García Márquez
La finalidad de este artículo es desvelar el Caribe imaginado por Gabriel García Márquez, cuya obra literaria “nos permite re-descubrir la realidad espacial latinoamericana, tanto más real porque es imaginada, y porque da cabida a los sueños, las leyendas y supersticiones, los estados de ánimo de los personajes, los olores, ritmos y sonidos”. En este ensayo se identifican, se transcriben y se analizan las descripciones de los inolvidables lugares literarios de la obra de García Márquez, aquéllos que más intensamente evocan el universo Caribeño, desde las experiencias de las ciudades coloniales hasta los entornos de los poblados rurales.
Guillermo Julio Ricart Reyes
Caribbeana, sección de AAA dedicada a explorar los múltiples aspectos de la realidad integral del Gran Caribe, presenta en esta ocasión una serie de fotografías escogidas del Ing. Guillermo Ricart, quien se ha dedicado apasionadamente a navegar por los fondos del sorprendente Mar de las Antillas, para capturar las maravillas del mundo submarino. Esta realidad refleja otro habitat, el de los verdaderos pobladores de estas aguas quienes viven a sus anchas con total libertad.
Mi interés por la vida marina tuvo sus orígenes en mi infancia gracias a los veranos que pasé junto a mis primos en La Playa de Boca Chica, donde mis abuelos paternos tenían una propiedad. Decií aprender a bucear en noviembre de 2012 cuando me enamoré del fondo marino que vi en Cayo Arena.
Desde mis primeros buceos hasta la fecha, me he dedicado a conocer y mostrar con mis fotos, la vida submarina de nuestras costas tropicales, encontrando una variedad de peces con brillantes colores, enormes arrecifes de corales llenos de vida, plantas asombrosas y animales marinos que solo había visto en publicaciones de National Geographic
Al convertirme en un entusiasta explorador de nuestros mares, he descubierto un universo completamente nuevo para mis ojos, lleno de criaturas que no sabía podían existir y que, de una u otra forma, el hombre se ha dedicado a destruir, no quedando exento de ello las costas de la República Dominicana.
El afamado biólogo marino Jacques Cousteau dijo en una ocasión que “solo se protege lo que se ama, y solo se ama lo que se conoce”, cuando conozcamos la grandeza de esta cara del planeta bajo el agua, entonces lucharemos por conservarlo.
Estas fotos publicadas por AAA constituyen solo una muestra de un catálogo de imágenes en crecimiento, realizadas todas en el mágico universo de las aguas de este mare nostrum, el mar del Gran Caribe. Comparto solo un vistazo de esta espléndida vida submarina que cautiva por su belleza, su serenidad y silencio. Sirvan las mismas como testimonio y llamado a proteger este patrimonio de la humanidad.
Fondo marino del Derrumbao, Baní, RD. Se aprecian esponjas tubulares, gusanos, Split-crown Feather Duster y corales. Posiblemente el fondo marino más impresionante de todos mis buceos.

Abanico de mar batiéndose libremente por el accionar de las corrientes marinas en el asombroso fondo azul turquesa de La Caleta, RD.

Peacock Flounder (Lenguado). En el punto de buceo llamado Picadilly en Boca Chica, RD, la playa más cercana y tradicional de la capital, Santo Domingo. Este pez es considerado como uno de los maestros del disfraz de los mares ya que es capaz de mimetizarse con el medio que le rodea, tomando la tonalidad de la arena o las piedras del fondo desde donde acecha a sus víctimas. Cazador por excelencia, este pez es de cuerpo aplanado y forma ovoide, y posee una boca dentada con labios protráctiles que se estiran como un resorte.

Caribbean reef squid (calamar de arrecife) en Bayahíbe, costa del sureste dominicano. Esta preciosa y sabrosa criatura, no es normal verla a la luz del día pero en este caso nos mostró durante largo rato su belleza, permitiendo que mi lente capturara sus graciosos movimientos para nuestro deleite.

Mero Coney en Manta Reef- Boca Chica, RD. Este tímido mero me observaba con detenimiento, como tratando de identificar a qué tipo de especie marina pertenecería esta criatura que invadía su hogar. Debajo a la derecha: Coralimorfo de Florida en Boca Chica, RD, rica composición natural de formas, colores y texturas. El encuentro con este tipo de anémona en el fondo del mar es algo realmente impresionante, nos recuerda las escenas de películas de ficción. Aparece entre los corales y las esponjas como una flor exótica. Debajo, izquierda: Este Candil Colorado apareció frente a mí con un Cymothoid Isopods pegado a él, como si fuera el último sombrero de moda de la época. Estos camaroncitos aprovechan los desechos que esparce el Candil al momento de comer, para obtener su alimento sin esfuerzo.



Cada día más, me cautivan y sorprenden los extraordinarios colores y formas de este universo bajo agua. Observar el contraste de colores entre este Black Spotted Nudibranch sobre una esponja naranja en Boca Chica, RD, me pareció hasta irreal.
Debajo: Ballonfish o “Pez Guanábana” protegido por una esponja marina, en La Caleta, RD.
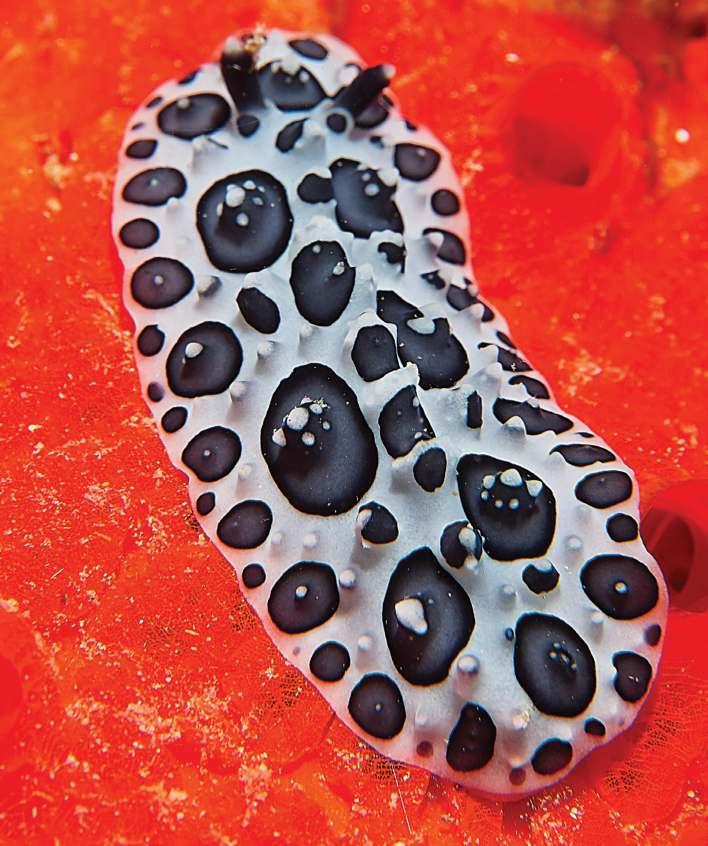

Esta imagen en Cayo Arena, RD, donde se aprecia un cardumen de Damselfish sobre una gran formación coralina, fue una de las imágenes inspiradoras para que me enfrascara en aprender a bucear y poder conocer un poco de nuestro fondos marinos.



Majestuosa Tortuga Carey nadando libremente en un fondo arenoso, en Los Jardines de la Reina, Cuba. Una enorme Barracuda, bautizada por los aledaños de la zona con el nombre de Frasuá, protegiendo a un cardumen de Notherm Senner en Punta Cana, RD.


La extraña arquitectura de un Camarón limpiador Pederson en Manta Reef- Boca Chica, RD. Recientemente mientras buceaba en Bayahíbe, RD, entre los restos del St. George, me encontré con una morena que tenía unos 4 camarones de estos limpiándole todo su cuerpo, e incluso sus afilados dientes.






María Cristina de Moré
Tras 18 años de labores ininterrumpidas, la revista Archivos de Arquitectura Antillana realizó el día 15 de mayo de 2014 el lanzamiento de su edición aniversario AAA050, presentando en ella una visión panorámica del contenido bibliográfico de las 49 ediciones anteriores, el testimonio y crítica de un destacado grupo de arquitectos nacionales e internacionales, además de un panorama nacional de obras recientes, entre otros interesantes artículos. AAA consolida así su posición como agente unificador latinoamericano, persistiendo en la conexión local-regional-continental.
De especial significación, paralelamente se puso a circular la nueva entrega 06 de la serie AAAPro_File, monografía dedicada a la labor profesional del actual estudio Reid Baquero, firma de arquitectos, ingenieros e interioristas dominicanos fundada hace más de 60 años por el Ing. Arq. William J. (Billie) Reid Cabral. La firma Reid Baquero posee un amplio repertorio de extraordinarias obras ejecutadas por Don Billie y sus hijos Arq. Carlos Reid Baquero y la interiorista Patricia Reid Baquero; junto al tesonero apoyo de Giorgia Reid Baquero y la Sra. Margarita Baquero de Reid en la administración. Este AAAPro_File 06 constituye un aporte necesario e indispensable como referencia histórica al desarrollo arquitectónico, cultural y artístico de nuestro país.
El evento se realizó a las 7:00 p.m. en en el hermoso Salón de la Cúpula de la Galería Nacional de Bellas Artes, en Santo Domingo, RD, cuya Directora General, la Sra. Marianne de Tolentino pronunció las palabras de bienvenida destacando la labor del equipo AAA y de la firma Reid Baquero. El Arq. G. L. Moré, Director y Editor de AAA, dio formal apertura al evento con la presentación de ambas publicaciones y una reseña del trabajo realizado. La Sra. Margarita Baquero de Reid cautivó a la audiencia con sus anécdotas al lado de Don Billie, al frente del despacho profesional de la familia por más de dos generaciones.
Ambas ediciones fueron ampliamente valoradas por la nutrida asistencia, despertando comentarios elogiosos. Luego de la ceremonia, los invitados disfrutaron de un exquisito brindis. Los beneficios de las ventas del AAAPro_File fueron donados a una entidad de ayuda social.
En el centro, de izquierda a derecha: Carlos Reid Baquero, Margarita Baquero de Reid, Giorgia Reid Baquero, Patricia Reid Baquero, Isabela Egan Reid, María Cristiana de Moré y Gustavo Luis Moré. Debajo: vista de los asistentes en el Salón la Cúpula de Bellas Artes.



Arriba a la izquierda: Roberto Piantini Reid, Roberto Piantini, Meghan Egan Reid y Kevin Egan. Arriba a la derecha: Eugenio Pérez Montás, Patricia Reid Baquero, Jacinto Mañón, José Chez Checo y Toncho Navas. En el centro: Héctor Duval y esposa, y Carlos Reid Baquero; Alesandra Cruz, Lise Bolonotto, Lise Bolonotto y


Conrad
Conrad





Arriba a la izquierda: Ligia Vela, María Laura Baquero y María Isabel de Reid. Arriba a la derecha: Brenda de Baquero, Julie de Despradel, Patricia Reid y David Maler. En el centro: Chinel Lantigua, Manuel Flores y Lorena Tezanos; Margarita Copelo de Rodríguez y Patricia del Río; José Luis Prida, Rosario de Prida y César Iván Feris.


Debajo a la izquierda: Tocho Navas, María Baquero, Isabela Egan y Conrad Pittaluga. Debajo a la derecha: Guillermo Baquero, Josefina Baquero, Javier Baquero, Eva Baquero y Roberto Baquero.





Patricia Brito, Noris Briones, Aurorita Alba, José Armenteros y Carlos Acero; Luis Checo, Noly







Laboratorio de Arquitectura Dominicana, LAD
La Feria Concreta es el nombre de la exhibición que la República Dominicana ha presentado en la 14a Exposición Internacional de Arquitectura —La Biennale di Venezia—, donde explora el impulso y el impacto de la Feria de la Paz y de la Confraternidad del Mundo Libre celebrada en 1955 en Santo Domingo, un momento decisivo para la modernización del país orquestada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo.
Curada por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD), la exposición recorre la evolución de todo el recinto ferial a través de una presentación de la historia de Santo Domingo y los múltiples usos contemporáneos dados a los edificios y terrenos de la Feria. Cuando las estructuras monumentales de la Feria fueron erigidas originalmente en hormigón, éste se convirtió en el material de construcción nacional de la República Dominicana. Su uso fue establecido por ley por sus propiedades estructurales ante el paso de los constantes huracanes, así como su aura de progreso. Hoy, los antiguos pabellones de la Feria sirven a distintos órganos gubernamentales durante el día, y son utilizados para negocios ilícitos en la noche. Del pasado al presente, del día a la noche, de lo formal a lo informal, de lo lineal a lo no lineal, el recinto ferial abarca características arquitectónicas, sociales y culturales que son claramente dominicanas.
La exhibición muestra diversas obras tales como la del escritor dominicano ganador del Premio Pulitzer, Junot Díaz, el ensayo original sobre la Feria, titulado “La Ruina Prometida”;
obras de los fotógrafos Fausto Fontana y Gabriel Castillo; junto a las de los cineastas Corinne van der Borch y Alessandro Focareta quienes han contribuido con obras originales que se complementan con imágenes históricas y de archivo dentro de la exposición.
El diseño de la exposición captura la personalidad esquizofrénica de la Feria, con dos salas de contraste oponente. Una caja sobria, monocromática, se enfoca en la historia de Santo Domingo, la limpia paleta prepara al visitante para entrar en un caleidoscopio contemporáneo de imágenes a color. Materiales autóctonos de Santo Domingo fueron utilizados para definir cada espacio. Bloques de hormigón con una perforación para drenaje y ventilación en el clima caribeño sirven como telón de fondo y sistema de visualización de imágenes históricas. Esta sobriedad se yuxtapone a una exuberante pelliza artesanal hecha de trapo, que complementa las vívidas imágenes del actual Santo Domingo.
Curada por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD) con Sachi Hoshikawa como comisionada; Shohei Shigematsu como diseñador de la exposición; Christy Cheng como comisionada adjunto; y Rubén Hernández Fontana, Christy Cheng, Irina Angulo, Ricardo Valdez, Emil Rodríguez Garabot y Sachi Hoshikawa como equipo curatorial. El pabellón de la República Dominicana se encuentra en el Isolotto del Arsenal. La 14a Exposición Internacional de Arquitectura está abierta al público desde el 7 de junio hasta el 23 de noviembre de 2014.



Título de la Exhibición
Fair Concrete / La Feria Concreta
Curador
Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD)
Comisionado
Sachi Hoshikawa
Diseño de la exhibición
Shohei Shigematsu
Comisionado adjunto
Christy Cheng
Equipo curatorial
Rubén Hernández Fontana
Christy Cheng
Irina Angulo Luna
Ricardo Valdez Contreras
Emil Rodríguez Garabot
Sachi Hoshikawa
Equipo de diseño de exhibición
Jake Forster
Caroline Corbett
Christine Noblejas
Colaboradores
Andreas De Camps / Mary Pily Nuñez, Sonia García / Celia Mateo
Leopoldo Recio / Miguel D. Mena
Ibsen García / Juan J. Peña
Sandra Camilo / Joanna Echavarría
Alfredo Cuello / Ramdel Guerrero
Adolfo Sesto / Wellington Tejada
Alberto Holguín / Iris Sibilia
Sara Tejada / Margaret Rosado
Rafael Abreu / Michele Salmaso
Jason Kim / Clemens Poole
Diseño gráfico
Janet Kim
Marchina Hernández
Exhibiciones
Junot Díaz (ensayo)
Fausto Fontana (fotografía contemporánea)
Gabriel Castillo (fotografía contemporánea)
Corinne van der Borch (film contempóraneo)
Alessandro Focareta (film histórico)
Con el apoyo de
Sr. Presidente de la RD Lic. Danilo Medina
Presidencia de la República Dominicana
Embajada Dominicana en Roma
MILIÚ
Estudio Caribe
Volkswagen Dominicana
ADOACERO
GrupoElías Electric and Lighting
CBS Developments
Constructora Boper
Lunacon Construction Group
ORBITARQ
BM Eventos
Arquitexto
CAEDRO
Digitalgraf-Venezia
Soho Reprographics
Flamingo Publicidad
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, RD, ha celebrado el pasado 26 de abril de 2014, el Seminario titulado “Del bohío a la torre: en búsqueda de la identidad arquitectónica dominicana”, actividad organizada por la Facultad de Arquitectura y dirigida por la Arq. Cinthia de la Cruz, dentro del proyecto de investigación-acción para la asignatura “Seminarios de temas de arquitectura” con el fin de promover entre sus estudiantes el uso de la palabra escrita como herramienta para la crítica a través del análisis de la identidad arquitectónica dominicana.
La Arq. De la Cruz destaca la responsabilidad de las escuelas universitarias en formar los futuros arquitectos con capacidad crítica y literaria, y afirma que “el uso adecuado de la palabra sitúa el Alma Mater bajo la responsabilidad de ser Madre y Maestra…la escritura nos faculta para eternizar momentos convirtiéndolos en historia, en teorías, en reglas y paradigmas”. Entre los 40 ensayos presentados por los estudiantes, el jurado seleccionó 10 para ser expuestos durante el seminario al cual fueron invitados los autores de los dos textos analizados, de manera que pudiese establecerse una comunicación cruzada autor-estudiante, donde por una parte, el autor compartiría su experiencia de vida profesional y por la otra, los estudiantes expondrían sus trabajos, compartiendo preguntas y respuestas.
En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. - Jn 1, 1-3
La invención de la escritura, junto con la rueda y el fuego, supone un cambio trascendental en la historia de la humanidad. La escritura separa al hombre prehistórico del hombre-historia. Lo que no es documentado es como si nunca hubiese existido, la escritura nos faculta para eternizar momentos convirtiéndolos en historia, en teorías, en reglas y paradigmas.
La lectura, y de forma esencial la escritura para los arquitectos, necesita alcanzar un nivel de dominio superior debido a que los estándares del mercado son cada vez más competitivos (Espinal, De La Cruz, et al., 2014). Esta asignatura pretende que sus contenidos dejen de verse como conocimientos factuales, y pasen a conformar unos niveles de competencias que fortalezcan no solo el acervo cultural, sino también los conocimientos conceptuales sobre los que se fundamenta el hecho arquitectónico en otras asignaturas. Estas aspiraciones no son propias, son inspiraciones desde investigaciones anteriores (Vigotsky, 1978; Wertsch, 1991).
La idea principal en este proyecto de investigación-acción dentro de la asignatura ‘Seminarios de temas de arquitectura’, es adquirir un conocimiento cultural que permita al estudiante considerar su rol dentro de su cultura, desarrollando la meta cognición ante los procesos, vivencias y experiencias personales logrando una mayor apreciación de la cultura universal de la arquitectura dentro de su contexto.
Las estrategias para leer y escribir no son accesorias, son competencias fundamentales de la academia, de ellas dependen los procesos cognitivos y meta cognitivos que desarrollan el análisis crítico, la argumentación y la conceptualización, tres herramientas fundamentales dentro de cualquier disciplina y principalmente para la arquitectura en el taller de diseño. Para leer hay que abstraer, encontrar, unir, contextualizar, identificar el enunciador y sus circunstancias; y para escribir debe haber una intención. En el caso de la arquitectura, el proyecto es objeto de análisis que desemboca en esa necesidad documental, es por esto que el desarrollo de la arquitectura viene acompañado de tratados, estudios y manifiestos que ponen en valor la trascendencia de la obra en el momento en que se vive.
No podemos resumir la disciplina al quehacer proyectual sin una profunda revisión de sus procesos y estrategias cognoscitivas que suponen el manejo de conceptos, teorías y la articulación de esto con el hecho material, lo cual supone un viaje iniciático de la praxis a la poiesis.
Entiéndase práctica, del griego praxis, que significa acción u obra. La praxis, o práctica, es la actualización de la proximidad, de la experiencia del ser, del construir como fin de mi acción y no como medio. Es acortar distancia, un aproximarse a la proximidad. Es decir, que el hecho arquitectónico desde la contemporaneidad es una aproximación. La proxemia es un dirigirse a las cosas. En arquitectura esa praxis proxémica al hecho arquitectónico necesita de unos procesos pedagógicos que permiten la reflexión sobre la acción, la autorregulación y el desarrollo integral procesual, es ver el proyecto como el vehículo o medio para llegar al fin, que es entrar en contacto con la materialidad y generar en el taller más que correcciones sumativas, diálogos y discusiones procesuales.
Estas discusiones procesuales no serían posibles sin el marco de la crítica, la argumentación y el análisis, facultades de apropiación y uso de la palabra como discurso. Dichos productos poiéticos se denominan pensamiento. Pues parece que la técnica requiere de toda una comprensión, a fin de superar el simplismo o reducciones que suelen asignársele. Desde el bloque de ‘Historia y teoría de la arquitectura’ nos preguntamos cómo el estudiante integra lo aprendido en el taller de diseño? ¿Cómo puede hacerse esto posible? A menudo, en el taller, frente a la poiésis o actividad productiva, solo hay “apariencia de racionalidad”. Responder a los requerimientos de proyecto sin una producción de pensamiento. En cambio, la actividad productiva metódica es el “hábito que se crea regulado por la racionalidad verdadera”. La técnica es un saber experiencial, habitual, de producir objetos desde el descubrimiento de su íntima estructura posible, futura, proyectual.
Como todo arte, la arquitectura se encamina “a la producción de objetos”. Al recapitular las tres funciones humanas se puede precisar que la instancia práctica se mueve en el ámbito del bien común. La instancia poiética tiene por ámbito que tiende hacia lo bello. En cambio la instancia teórica se mueve dentro del ámbito del ser, y se expresa a través de la capacidad abstractiva que no es más que sacar la cosa de su contexto y mantenerla en su abstracción apragmática. Lo cual significa que la poiética, como instancia, depende en la realidad de la práctica, pero en especial, como veremos a lo largo del seminario, de la política.
Del bohío a la torre es el culmen del segundo semestre 2013/2014, de un grupo de 40 estudiantes que han vivido la experiencia de entender la arquitectura desde su praxis, su poiesis y su teoría, a la luz de la historia dominicana. Donde la política, el ideario, las catástrofes naturales, la apropiación, mutación y simbiosis de estilos se ha puesto de manifiesto.
Equipo organizador del Seminario: estudiantes de la asignatura de ‘Seminario de Temas de Arquitectura’, junto a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura y a la profesora Arq. Cinthia de la Cruz.

Maestro de ceremonia de la actividad, Luis Castillo, junto a la estudiante Esther Peralta.
Equipo de diseño gráfico: José Ariel Peralta, Mario Fondeur y Pierre Marte.

Sin crítica, no hay país que crezca ni profesión que evolucione, es por esto que nos hemos ido al fondo de publicaciones dominicanas en una intención de lograr aportes sinceros a la crítica en la arquitectura dominicana. Textos como Historia para la construcción de la arquitectura dominicana de Gustavo Luis Moré, Esteban Prieto Vicioso, Eugenio Pérez Montás y José Enrique Delmonte; y, por otro lado, el libro 4 Visiones de arquitectura contemporánea que recoge las obras de cuatro arquitectos: Antonio Imbert, Daniel Pons, Mariví Bonilla y Rafael Eduardo Selman, en un esfuerzo por poner en relieve su ejercicio profesional. Sobre estas bases se condujo a una lectura reflexiva, para extraer hipótesis, plantear problemáticas en torno a la identidad de la arquitectura dominicana y generar una tabla de variables, que inspiró la recolección de nuevos datos encontrando una bibliografía escasa en arquitectura dominicana que pudo ser respaldada y actualizada con el diseño de encuestas y entrevistas. Finalmente, los grupos de trabajo se plantearon temas para el desarrollo de textos expositivos y argumentativos que fueron sometidos a varios borradores, tutorías y auto-evaluaciones. Desembocando en una rigurosa elección y evaluación final de parte de un selecto grupo de jurados que eligieron entre 40 ensayos sólo diez disertantes para este seminario. A estos jurados, damos las gracias por su apoyo, retroalimentación y profesionalismo, acciones que han respetado y valorado el esfuerzo de estos estudiantes.
Cabe destacar la emoción que embarga a estos estudiantes ya que disertarán junto a parte de los arquitectos protagonistas que dieron origen a sus investigaciones, los ya mencionados anteriormente Gustavo Luis Moré, Antonio Imbert, Daniel Pons, Mariví Bonilla y Rafael Eduardo Selman. En esta propuesta de innovación para la asignatura, la academia sale a las calles, la academia se involucra con la actualidad y convoca en un mismo evento a la reflexión, la crítica y la producción de conocimientos nuevos, tarea a la que desde siempre hemos estado llamados.
Según la licenciada Ada Nelly Rodríguez en su libro Lectura crítica y escritura significativa: acercamiento didáctico desde la lingüística: “La lectura y la escritura deben ser consideradas macro habilidades lingüístico-cognitivas que no involucran únicamente la decodificación de grafías y su adecuada pronunciación o reproducción…”. Desde mi postura, estas actividades exigen al ser humano la necesidad de comprender lo que se lee o, en otras palabras, de tener la capacidad de reconstruir el significado general del texto, integrándolo, y de organizar sus ideas para plasmarlas de manera escrita, gráfica o volumétrica. Paralelamente, este acto de pronunciación y producción es una macro habilidad inherente al arquitecto y su quehacer, entonces el hecho escrito no sólo debe llevar al lector a tener en cuenta las normas convencionales de la lengua, sino también a entender que “el texto escrito tiene, además, intención de comunicar las ideas, los pensamientos y sentimientos

de quien escribe” y para el arquitecto las connotaciones simbólicas, semióticas y fenomenológicas son muy parecidas. La anterior reflexión permite afirmar, partiendo de Van Dijk y Kintsch (1993), de Rodríguez Rojo (1997), de Díaz-Barriga y Hernández (2002), de Burón (2002) y de Ríos (2004), que leer para escribir es una especie de trabajo intelectual con un alto grado de complejidad. Por tanto, su ejercicio a nivel superior ha de ser procesual, retroalimentado, verificando por pares, auto-evaluando con ayuda de listas de cotejo, rúbricas y guías, para lograr el óptimo resultado en la producción escrita de textos expositivos.
Quien lee y escribe entiende códigos, descifra signos y símbolos y traza rutas, como la ruta que nos hemos planteado en esta mañana, una búsqueda de la identidad arquitectónica dominicana. Según Charles Jencks hay un lenguaje de la arquitectura que se lee a través de signos y símbolos, esto es semiótica pura. ¿Por qué la arquitectura constituye un reto particular a la semiótica en nuestro país? Porque al parecer la mayoría de los objetos arquitectónicos no comunican (no se han ideado para comunicar) sino que funcionan. Por lo tanto, una de las principales cuestiones a las que se debe enfrentar la semiótica es llegar a interpretar las funciones en el sentido de que tengan que ver con la comunicación. La consideración fenomenológica de la relación del hombre señala que, comúnmente aquél que experimenta la arquitectura como comunicación, al propio tiempo se percata de su funcionalidad.
Este seminario de temas de arquitectura es una nueva página escrita en la arquitectura dominicana en donde cuestionamos los procesos para la identidad de una República, la arquitectura como vehículo de las esferas de poder, la libertad y los años del progreso y nuestra muy cuestionable arquitectura contemporánea.
Del bohío a la torre, una búsqueda no un fin.
De arriba a abajo: Autoridades académicas, al centro Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la PUCMM, a su derecha la directora del Departamento de Arquitectura, Arq. Rosemary Franquiz y el Vicerrector Académico, Dr. Félix Contreras Mejuto; a su izquierda, Arq. Cinthia de la Cruz, coordinadora de la asignatura y el Lic. Eduardo Reynoso, Decano de Estudiantes. Arq. Cinthia de la Cruz y Arq. Antonio Segundo Imbert, charlista invitado. Vista parcial de los participantes.



De arriba a abajo: Arq. Cinthia de la Cruz y el Arq. Gustavo Luis Moré, charlista invitado; profesores pioneros en la escuela: Arq. José Antonio Rivas, Arq. Carmen Dionnys Martínez, Arq. Gustavo Montenegro, y Arq. Rafael Veras; Arq. Daniel Pons, en taller con las estudiantes Sarah Pérez, Yolenny Bueno y Lina Longo.



De arriba a abajo: disertantes del seminario, estudiantes que resultaron ganadores dentro del concurso interno de escritura argumentativa: Mario Fondeur, Mabel Reyes, Esther Peralta, Steisy Delancer, Emmanuel Gómez, Luis Castillo (maestro de ceremonia), Laura Cabral, Nicole Vásquez, Eliana Peralta y Pierre Marte; vista general del teatro universitario; Desirée Fermín, Isamar Ureña, Williana Núñez y Dalisa Fermín.



De arriba a abajo: colaboradores por parte de Adearq: Maoli Rodríguez, Alexandra Fernández, Josué Amadis y Desirée Fermín; Arq. Ana Karina Mejía y la estudiante Aidil Domínguez; Mabel Reyes y Nathalie Hilario.



Factores de rechazo de la arquitectura taína
Pierre J. Marte Pantaleón
De arriba a abajo: Típica vivienda taína, el caney y el bohío Neoclasicismo en Santo Domingo: casa llamada de los Jesuitas y templo. Ejemplo del uso de materiales en la arquitectura republicana. Cocina con paredes de palos parados en Estebanía, Azua. Fuente: Gustavo L. Moré et al., Historias para la construcción de la arquitectura dominicana. Oscar y Antonio S. Imbert, Villa Los Aurelios, Punta Cana. Fuente: Simples Arquitectura, http://www.simplesarquitectura.com/
En este ensayo se analiza el proceso de desuso en que cayó la arquitectura taína, desde su rechazo por parte de los Españoles en los primeros años de la colonia, hasta el decreto presidencial promulgado en 1871 que permitió la importación de nuevos materiales de construcción industrializados, entre ellos el zinc y el vidrio, que sustituyeron la madera y la cana de la arquitectura vernácula. El autor observa que la corta vida de los materiales orgánicos taínos fue un factor determinante para su sustitución por materiales industrializados de mayor resistencia y durabilidad.
Estilos arquitectónicos en la era de Trujillo (1930-1961)
Biennely A. Peralta Fabian
El régimen de Trujillo impuso nuevos estilos arquitectónicos, cronológicamente: el Neoclásico, el Racionalismo, el Moderno y finalmente el Estilo Internacional. Este trabajo explora cada una de estas corrientes, sus arquitectos más destacados y sus obras más relevantes. De especial importancia son los arquitectos: Henry Gazón Bona, y la utilización del estilo Neoclásico como expresión oficial del régimen; José Antonio Caro y el racionalismo del edificio del Instituto del Libro en la calle El Conde; y Guillermo González, como el pionero y principal practicante de la arquitectura moderna en el país.
Diferentes tendencias arquitectónicas en la arquitectura dominicana, 1966-1978
Emmanuel Gómez Reyes
Este trabajo analiza algunas de las edificaciones construidas entre 1966 y 1978, durante los doce años del gobierno de Joaquín Balaguer, y la implementación de diversas tendencias arquitectónicas, entre ellas, Clasicismo, Posmodernismo y Tardomoderno. El autor estudia estas diversidades estilísticas analizando diversos proyectos, entre ellos el Teatro Nacional (1973) de Teófilo Carbonell, de composición moderno-clasicista y el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte (1974) de Pedro José Borrell, de carácter Tardomoderno Brutalista, entre muchos otros.
Regionalismo Crítico: la arquitectura del sentir local
Esther Nicole Peralta Grullón
El regionalismo crítico es un concepto teórico desarrollado por Kenneth Frampton, que busca establecer criterios para que la arquitectura refleje el lugar donde se emplaza acogiendo su contexto natural, cultural, económico y político, con el objetivo de que se preserve la identidad local. Este artículo desarrolla los puntos que marcan la pauta bajo la cual se debe definir un regionalismo crítico local. Se abarcan temas como el espacio vacío, como respuesta a las condiciones climáticas; el techo, como elemento que cobija los sucesos culturales; y la modulación, como respuesta al constante crecimiento que caracteriza la construcción local.
Vanguardias internacionales vs vanguardias dominicanas contemporáneas
Eliana Peralta Aquino
En este ensayo la estudiante explora los estilos contemporáneos de mayor incidencia en la arquitectura local, entre ellos el Moderno Internacional, el Posmoderno y el Minimalismo. Sin embargo, la autora argumenta que otras tendencias contemporáneas internacionales como el estructuralismo, metarracionalismo, metabolismo, tecnologismo y ecologismo están practicamente ausentes del panorama contemporáneo dominicano, principalmente porque la tecnología de punta no se ha desarrollado en nuestro país.





De arriba a abajo: balcones alrededor de la fachada de influencia francesa, fuente: desdelavegardubsolis.blogspot.com; Pedro Adolfo de Castro, Centro de Recreo de Santiago, fuente: www.skyscrapercity.com; Guido D’Alessandro, Palacio Nacional, Santo Domingo, 1947; Guillermo Gonzáles, antiguo Hotel Jaragua, Santo Domingo, 1942; Daniel Pons, Redeconsa, Ave. John F. Kennedy, Santo Domingo, 2002, fuente: 3x3 visiones de arquitectura contemporánea; Teófilo Carbonell, Teatro Nacional, Santo Domingo (1973); William Reid Cabrall, Sede de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, S. D. (1980).
Contrastes y controversias: arquitectura taína vs. arquitectura republicana
Laura Ester Cabral Collado
Este trabajo contrasta la arquitectura taína y la arquitectura republicana, resaltando sus diferencias constructivas y materiales y su distinta respuesta al entorno. Mientras que la arquitectura taína tomaba materiales del entorno inmediato para la construcción de sus viviendas, la republicana implementó el uso de nuevos materiales importados, permitiendo ésto el desarrollo de nuevos estilos arquitectónicos como el Neoclásico, Neohispánico, Bungalow y Art Nouveau.
La arquitectura como instrumento político
Steisy Rodríguez Delancer
Durante la era de Trujillo, la arquitectura institucional pública y la política se vieron íntimamente relacionadas. La autora analiza varios proyectos llevados a cabo durante el gobierno dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo, y la manera en que sirvieron para proyectar la ideología del régimen. Entre los proyectos analizados están: el Monumento a la Independencia Financiera en Santo Domingo, de Joaquín Ortiz García y Tomás Auñón Martínez; el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, diseño de Henry Gazón, y el Hotel Jaragua diseñado por Guillermo González.
Regreso histórico en búsqueda de una identidad
Nicole Marina Vásquez Veras
Luego de analizar críticamente el auge del posmodernismo y del historicismo en la arquitectura dominicana contemporánea, la autora argumenta que para lograr una arquitectura local que nos identifique es necesario conocer el pasado, pero no imitar sus modelos históricos. La memoria histórica del lugar así como las características climáticas y contextuales del entorno, son herramientas claves para lograr una arquitectura local adecuada a nuestro contexto caribeño e histórico.
Letargo arquitectónico
Mabel Scarlen Reyes Borbón
La globalización está presente en la realidad y en el pensamiento de todos en la actualidad. La autora explora como ésta se inserta de manera pausada en República Dominicana, modificando la visión de nuestra arquitectura local. Sin embargo, aún con la dependencia formal de los tipos y modelos racionales productos de la internacionalización y la adopción del lenguaje de las ‘cajas blancas’, se analizan varios proyectos que responden al entorno que les rodea, adaptándose a condiciones disímiles de aquellas que le dieron origen.
Eclecticismo contemporáneo en la República Dominicana
Mario Fondeur
Desde el punto de vista del estudio arquitectónico, el término eclecticismo hace referencia a una tendencia que mezcla diferentes estilos y épocas de la historia de la arquitectura. Partiendo de su etimología y definición se hace posible relacionar este concepto a la arquitectura contemporánea que se caracteriza por su desinterés por alcanzar una solución extrema, ya que como plantea Rafael Moneo “no tiene entre sus metas la invención de un lenguaje universal”. Producto de esto, la contemporaneidad se muestra como una explosión de respuestas de gran diversidad, que en el contexto latinoamericano, y específicamente en el dominicano, se ve acentuada por sus antecedentes históricos y su condición socioeconómica.







Federico Vegas

Permítanme compartir otro recuerdo que ha cobrado nueva vida por razones que todos sabemos. Proviene de una época muy feliz, cuando la arquitectura y la literatura me acompañaban con la misma apasionada ternura.
He comenzado a pensar que en la arquitectura lo más importante es el cliente. Eso de “haz bien y no mires a quien” tiene algo de ceguera neutral que poco nos incita. Yo, muy a mi pesar, sólo he diseñado casas, y he tenido de clientes a algún botarate compulsivo y varios pichirres endémicos de hábitos contagiosos; de todos uno aprende algo, o, si no enseñan, por lo menos divierten, como una doña que exigía: “Yo quiero toda mi casa con madera de algorrobo”, en vez de algarrobo. No quiero pensar que era una injusta referencia a la deshonestidad de su marido, quien la complacía sumisamente.
En el otro extremo están esos santos estoicos y sonrientes que te guían y te llenan de fe y emoción con ideas que han madurado por toda una vida. A buenos y malos trataba de complacerlos. Quien te encarga el proyecto de una casa no sólo pone en tus manos buena parte de sus recursos, te está entregando, además, su tiempo, sus sueños, la salud mental de sus hijos y la estabilidad de su matrimonio.
Debo advertir que el cliente sólo sirve como punto de partida. Ocurre que las buenas casas son semejantes a las pirámides, quien menos las disfruta es el dueño. Se ha determinado que la puerta hacia la cámara donde el faraón debía dormir eternamente con sus tesoros, estaba cerrada no para impedir las entradas, sino las salidas. Lo que quiere decir que más temían los egipcios al faraón muerto que éste a los ladrones.
Pero tarde o temprano todo propietario se marcha. No sé cuanto tiempo pasó el señor Kaufmann en la famosa “Falling Water”, de Frank Lloyd Wright; o el señor Tugendhat en la casa diseñada por Mies van der Rohe. ¿Qué habrá sido del dueño de la Villa Savoya, de Le Corbusier? Cuando veo su célebre baño, me pregunto cuántas veces se enjabonó entre aquellos mosaicos el propietario que pagó por su colocación. Hoy esas casas pertenecen más a nosotros que a sus primeros usuarios.
En este tema meditaba mientras paseaba por las murallas de Cartagena, después de empinarme para fisgonear la casa de García Márquez. Trataba de adivinar, por los resultados, qué tipo de cliente sería ese héroe que tanto he venerado. “Quizás”, pensé entonces, “en ese lote se dio una suma excesiva de promesas”. El juntar a García Márquez, mi escritor predilecto; a Rogelio Salmona, el mejor arquitecto de Latinoamérica; y a Cartagena de Indias, la ciudad más bella del Caribe, es una combinación que aturde y hasta empalaga. El caso es que aquel encuentro entre realismo mágico y arquitectura contemporánea auguraba una suerte de traspiés cultural, de incomunicación, de abismal promesa.
También me preguntaba esa misma mañana: “¿A quién se le ocurre buscar un lote vacío para hacer una casa nueva en una ciudad de bellísimas y ancestrales casas abandonadas?”, y, en consecuencia, “¿Por qué utilizar un lote vacío para hacer una casa habiendo tan poco espacio para otros usos más comunitarios, como una biblioteca o un museo?”. Dos posibilidades que deben estar acechando el destino de esa trascendental vivienda.
Ahora sé que en ese terreno, al borde del casco antiguo, justo frente a la muralla y el mar, comenzó a urdirse una trampa insalvable: la casa del escritor está más deseosa de geografía que de historia, tiene más que ver con las casas que Salmona ha diseñado en la Sabana de Bogotá que con la cultivada trama de Cartagena.
La casa podría existir sin sus muros perimetrales, con los cuales mantiene una ambigua relación que genera una curiosa paradoja, pues el escritor se queja de que los despiadados turistas, como yo, lo espían desde las murallas, y, al mismo tiempo, que desde su casa no puede observar el mar con paz y tranquilidad. Ocurre que al tradicional mirador cartagenero, único y sobresaliente, Salmona lo sustituyó con unas terrazas sucesivas, y el cliente no sabe cuándo mirar y cuándo es observado. La terraza superior fue cubierta con una pérgola, pero el drama del fisgoneo obligó a rodearla de unos vidrios opacos que hoy semejan una especie de expatriado curtain wall
Podría decirse que el arquitecto se impuso a la ciudad, en vez de ser cobijado por ella, mimado por su historia. El resultado es complicado y, según el secreto que todos en Cartagena me susurraron a coro: “¡Al Gabo no le gusta su casa!”.
Pero, antes, permítanme resumirles quién es Rogelio Salmona. Huyendo de las frivolidades del éxito, este arquitecto se refugió en una melancolía de asceta. La tarde que lo conocí en Bogotá cargaba en su rostro la trágica seriedad y la escéptica tristeza de quienes están cansados de reírse. Su obra respira una atmósfera semejante. La encuentro llena de la sabiduría que tienen los finales de los últimos viajes, de elecciones intensas y cruciales, telúricas, quizás es por esto que su obra nos llega con tanta precisión y profundidad desde tan lejos, de tiempos remotos y futuros apacibles.
Sé de muchos arquitectos que resuelven bien las funciones; de varios que dominan esa función suprema que es la forma; de unos pocos que comprenden el misterio de los materiales y de las atmósferas; solo a Salmona le he escuchado hablar de la substancia.
Fotos del emplazamiento, proceso constructivo y detalles de la casa diseñada por el maestro colombiano Rogelio Salmona para el escritor Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias. Imágenes cortesía de Arq. Esteban Prieto Vicioso.


Si Louis Kahn le preguntó al ladrillo “¿qué quieres ser?”, Salmona se lo preguntó al barro. Al escucharlo describir su búsqueda de las vetas donde lograba conseguir la adecuada proporción de arcilla y silicatos para sus ladrillos, recordé ese ineludible párrafo del Génesis la creación:
“Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”.
Mirando desde lejos a la misma Cartagena de Indias se encuentra otra obra crucial de Rogelio Salmona, la llamada “Casa de huéspedes ilustres”. Aquí los usuarios son hombres de cualquier parte del mundo, invitados por la Presidencia de la República que pueden venir de la India, de Bélgica o Bolivia. La casa ocupa un brazo de tierra que se asoma en la bahía de Cartagena, en cuyo extremo persisten las ruinas de un pequeño fuerte. Aquí sí estaría Salmona, literalmente, como en su casa: mucha geografía y un discreto toque de historia en la punta. En esta península, el arquitecto podría ser su propio cliente, sin esposa y sin hijos, inspirado por sus recuerdos de niño, cuando se sentaba en aquel paisaje a dibujar la Cartagena histórica y soñar con una ciudad a su imagen y semejanza.
De la Casa de Huéspedes sólo diré que es insondable. Visitar su sistema de patios, muros de piedra coralina, bóvedas de ladrillos, rampas y terraplenes, helechos, naranjos y trinitarias, es una experiencia mística. Hoy quisiera explorar algo que nos dijo Salmona: “Uno sólo resuelve las funciones, incluyendo los requerimientos del contenido poético, el cual lo pone el cliente”. Oscar Wilde escribió algo semejante: El crítico se ocupa no sólo de la obra de arte individual, sino de la belleza misma, y colma de maravilla una forma que el artista puede haber dejado vacía o incomprendida, o comprendida parcialmente.
Si sumamos ambas frases tenemos que el cliente es un crítico que debe atenerse a las consecuencias, es decir: vivir en ellas, asumirlas, habitar sus juicios, cubrirse con sus opiniones. Al menos por un tiempo, porque, insisto, todo cliente, tarde o temprano, no es más que un huésped. En el caso de García Márquez, un huésped ilustre y desconcertado.
Salmona nos contó que cuando García Márquez estaba buscando un terreno donde hacerse la casa en Cartagena, debió usar un testaferro para que no le inflaran el precio. El arquitecto se ocupó de la operación y consiguió, por una cantidad razonable, un terreno ideal donde antes había una vieja tipografía. Después de la firma, el antiguo propietario le dijo a Salmona: —Yo siempre supe que el terreno era para la casa del Gabo. Si se lo dejé bien barato es porque le debo mucho. Por años me he dedicado a sacar ediciones piratas de sus libros.

También nos contó Rogelio que el escritor se pasaba un largo rato mirando los planos de su futura casa, con una expresión de fascinación semejante a la que yo debo haber tenido cuando a los 18 años leí Cien años de soledad, sin ninguna advertencia ni precalentamiento. En esas reuniones donde el arquitecto debe explicar su propuesta, Salmona utilizaba un método narrativo más que descriptivo, como si él fuera el escritor de una historia llamada “Una casa en Cartagena”, y le explicaba a su cliente cómo sería su vida, sus recorridos, sus reposos, sus conversaciones más íntimas. Henry Thoreau nos ofrece una visión similar de su pequeña cabaña en Walden Pond: “Yo tenía tres sillas en mi casa, una para la soledad, dos para la amistad, tres para actividades sociales”.
Cuando Salmona finalizaba su arquitectónico cuento, García Márquez se quedaba un buen rato contemplando la amplitud de aquellas láminas espléndidas, y, después de mover la cabeza con lentas afirmaciones y pasear sus dedos apostólicamente por las líneas, terminaba confesándole a Salmona con un franco suspiro: —No entiendo nada.
Lorena Tezanos Toral
Un análisis de la obra literaria de Gabriel García Márquez, ganador del premio Nóbel de Literatura y uno de los autores más importantes del siglo XX, nos permite re-descubrir la realidad espacial latinoamericana, tanto más real porque es imaginada, y porque da cabida a los sueños, las leyendas y supersticiones, los estados de ánimo de los personajes, los olores, ritmos y sonidos.
Los espacios literarios de la obra de Gabriel García Márquez recrean la Colombia caribeña por medio de un lenguaje codificado lleno de símbolos e imágenes que permiten al lector reconocer un mundo conocido y familiar. Sus lugares literarios, aunque ficticios, están amparados por una realidad vivida por todos los pueblos caribeños; y sus descripciones tienden a proyectar una imagen que concuerda con el mundo percibido por una gran audiencia.1 Su agudo sentido del lugar transmite el universo Caribeño en toda su intensidad, desde las experiencias de las ciudades coloniales hasta los entornos de los poblados rurales. Bajo su pluma, sentimos el calor sofocante, la humedad extrema, la atmósfera polvorienta, la brisa bajo los almendros, los interiores oscuros y poblados de objetos, la fuerza de la tierra y del paisaje.
La finalidad de este artículo es desvelar el Caribe imaginado por Gabriel García Márquez en cuatro de sus más interesantes vertientes: el mítico pueblo rural de Macondo retratado en La hojarasca (1955), El Coronel no tiene quien le escriba (1961) y Cien años de soledad (1967); el realismo mágico y grotesco de El otoño del patriarca (1975); los entornos ribereños del río Magdalena en El general en su laberinto (1989); y las imágenes coloniales de la ciudad de Cartagena en El amor en los tiempos del cólera (1985).
La historia urbana de un pueblo singular: el Macondo de Cien años de soledad Cien años de soledad no sólo narra la historia del clan familiar de los Buendía, generación tras generación, sino también la historia del pueblo de Macondo, su fundación, su transformación y su destrucción. La historia de Macondo recrea en muchos sentidos la del pueblo natal de Gabriel García Márquez, Aracataca, cerca de Santa Marta, fundado al final del siglo XIX por refugiados de una guerra civil colombiana. Entre 1915 y 1918, Aracataca, al igual que Macondo, disfruta de una gran prosperidad económica, debido al establecimiento de la bananera United Fruit Company.2
Sin embargo, Macondo es ante todo un lugar mítico, un lugar imaginado, que lo que busca es capturar una atmósfera regional general, incorporando todos los atributos reales y figurativos de los numerosos pueblos anónimos de las costas Caribeñas, de manera tal que un lector con suficiente conocimiento de la región, reconozca las ‘claves’ que Gabriel García Márquez codifica en sus narraciones.3
Casas en Mao, República Dominicana. Foto: Ricardo Briones

Cien años de soledad inicia con la fundación del pueblo de Macondo, “aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga”, por parte de José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula.4 En sus inicios, Macondo era una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos . . José Arcadio Buendía . . . había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. . . Fue también José Arcadio Buendía quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias, y quien descubrió sin revelarlos nunca los métodos para hacerlos eternos.5
Después de su fundación, Macondo disfruta de una prosperidad económica que transforma sus casas y calles: Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabrava de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento, que hacían más llevadero el calor sofocante de las dos de la tarde. De la antigua aldea de José Arcadio Buendía sólo quedaban entonces los almendros polvorientos destinados a resistir a las circunstancias más arduas y el río de aguas diáfanas.6
Y entonces llegan los americanos, al mando de ‘Mister Herbert’, a “sembrar banano en la región encantada que José Arcadio Buendía y sus hombres habían atravesado buscando la ruta de los grandes inventos”. Los ‘gringos’ transforman nuevamente el lugar, creando un pueblo aparte con una arquitectura radicalmente diferente. Fueron tantos los cambios incorporados y en tan poco tiempo, “que ocho meses después de la visita de mister Herbert, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo”.7 . . . el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con techos de cinc, poblado por forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no sólo en los asientos y plataformas, sino hasta en el techo de los vagones. Los gringos . . . hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielorraso, y extensos prados azules con pavorreales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos meses del verano amanecía negro de golondrinas achicharradas.8
Pero con los gringos llegan también los negros antillanos, que también establecen su propio asentamiento con personalidad propia:
Arquitectura vernácula de Colombia. Fuente: “Arquitectura cartagenera: cinco siglos de historia”, El Universal,18 de Diciembre de 2011. http://www. eluniversal.com.co/.

Antigua imagen de una casa en el batey del Ingenio Barahona hacia el 1928. Arquitectura característica de los bateyes norteamericanos en el Caribe. Foto: Gustavo L. Moré, ed., Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 195.

El único rincón de serenidad fue establecido por los pacíficos negros antillanos que construyeron una calle marginal, con casas de madera sobre pilotes, en cuyos pórticos se sentaban al atardecer cantando himnos melancólicos en su farragoso papiamento.9
Pero el acontecimiento más memorable en Cien años de soledad, es la lluvia que azota Macondo y que dura cuatro años, once meses y dos días.10 Al finalizar la lluvia, el pueblo en ruinas constituye una de esas imágenes que perduran en la memoria de cada lector, y que nos recuerdan los efectos de los huracanes, tan comunes en el universo antillano.
Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano, habían sido abandonadas. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. De la antigua ciudad alambrada sólo quedaban los escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde transcurrían las serenas tardes de naipes, parecían arrasadas por una anticipación del viento profético que años después habría de borrar a Macondo de la faz de la tierra.11
Una imagen todavía más vívida de la destrucción de Macondo aparece en La hojarasca: Todo Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. La hiedra invade las casas, el monte crece en los callejones, se resquebrajan los muros y uno se encuentra a pleno día con un lagarto en el dormitorio.12
Pero según la profecía, fue un viento profético el que finalmente borró a Macondo de la faz de la tierra, y con él finaliza el libro Cien años de soledad: Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico . . . antes de llegar al verso final (Aureliano) ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.13
Aparte del Macondo en ruinas, otra imagen literaria de carácter imperecedero, es la de la casa del clan de los Buendía. Ésta, . . . fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio
Casa sobre pilotes, en Samaná, República Dominicana. Foto: Ricardo Briones.

con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Gracias a ella (Úrsula, la esposa de José Arcadio), los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca.14
Pero poco a poco la familia va creciendo y Úrsula emprende la ampliación de la casa, para dar cabida a todos sus hijos y nietos. Seguida por docenas de albañiles y carpinteros, Úrsula “ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor, y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites”. Úrsula se dio cuenta de pronto que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio. Entonces sacó el dinero acumulado en largos años de dura labor . . . y emprendió la ampliación de la casa. Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de doce puestos donde se sentara la familia con todos sus invitados; nueve dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rasas, con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begonias. Dispuso ensanchar la cocina para construir dos hornos . . . Dispuso construir en el patio, a la sombra del castaño, un baño para las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se instalaran a su gusto los pájaros sin rumbo.15
Macondo y los interiores rurales del subdesarrollo Si algo retrata Gabriel García Márquez magistralmente, a veces con ironía, a veces con compasión, pero la mayoría de las veces con la naturalidad de una cotidianidad vivida intensamente, es la de los humildes interiores, donde sus personajes sufren grandes necesidades o viven intensas pasiones.
Una de las constantes en cada una de sus novelas es la hamaca, elemento del indígena americano que ha perdurado hasta nuestros días en las comunidades rurales latinoamericanas, así como la costumbre de dormir toda la familia en una sola habitación. La descripción de la vivienda de Pilar Ternera (amante de José Arcadio Buendía, hijo) en Cien años de soledad, recrea esta imagen:
Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas. . . En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba.16
Interior de una vivienda con hamaca, en Cabral, Barahona, República Dominicana. Foto: Victor Durán, Arquitectura popular dominicana, 208.

Interior de una casa de tablas de palma en Higüey, República Dominicana. Foto: Esteban Prieto Vicioso, en Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 75.
Detalle de altar religioso en el interior de un bohío dominicano, Azua. Foto: Esteban Prieto Vicioso, en Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 74.

Sin embargo, es en el libro El Coronel no tiene quien le escriba (1961), donde se retrata más parcamente la pobreza rural al contar la historia de un viejo coronel que espera la pensión que nunca llega y malvive con su esposa asmática en una casa en el mítico pueblo de Macondo. La casa de techos de palma con mecedoras en la sala y un ‘patio maravilloso’ con un excusado de techos de zinc, encarna el retrato vivo de nuestras viviendas rurales.
Vivían en el extremo del pueblo, en una casa de techo de palma con paredes de cal desconchadas.17
Después de llevar la taza a la cocina dio cuerda en la sala a un reloj de péndulo montado en un marco de madera labrada. A diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de una asmática, la sala era amplia, con cuatro mecedoras de fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. En la pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas.18
. . . abrió la puerta y la visión del patio confirmó su intuición. Era un patio maravilloso, con la hierba y los árboles y el cuartito del excusado flotando en la claridad, a un milímetro sobre el nivel del suelo.19
Salió al patio y se dirigió al excusado a través del minucioso cuchicheo y los sombríos olores del invierno. El interior del cuartito de madera con techo de zinc estaba enrarecido por el vapor amoniacal del bacinete. Cuando el coronel levantó la tapa surgió del pozo un vaho de moscas triangulares.20
Durante media hora sintió la lluvia contra las palmas del techo. El pueblo se hundió en el diluvio. Después del toque de queda empezó la gota en algún lugar de la casa . . . Él encendió la lámpara para localizar la gotera en la sala. Puso debajo el tarro del gallo y regresó al dormitorio perseguido por el ruido metálico del agua en la lata vacía.21
La imagen más conmovedora es la que describe ‘la oficina’ del abogado, construida con “tablas de madera sin cepillar”, y donde, Una pata seguida por varios patitos amarillos entró al despacho. El abogado se incorporó para hacerla salir. ‘Como usted diga, coronel’, dijo, espantando los animales. ‘Será como usted diga. Si yo pudiera hacer milagros no estaría viviendo en este corral.’ Puso una verja de madera en la puerta del patio y regresó a la silla.22
Sin embargo, cuando elementos mágicos y fantásticos hacen su aparición en estos interiores, por lo demás realistas, pobres y crudos, el carácter cambia y el lector percibe con toda su fuerza la mítica realidad de estos entornos. Elementos sobrenaturales, religiosos o supersticiosos pueblan estos espacios como algo natural, mundano,

Casa vernácula en Catamatías, República Dominicana. Foto: Ricardo Briones

cotidiano y común, creando un mundo binario donde lo sobrenatural se mezcla con lo natural de una manera sumamente ‘familiar’. En una mentalidad caribeña, lo mágico es parte de lo normal, por lo que no sorprende ni sobresalta, sólo anima los espacios de la cotidianidad.
Gabriel García Márquez admite: “me di cuenta que la realidad es también los mitos de la gente, es las creencias, es sus leyendas; son su vida cotidiana e intervienen en sus triunfos y en sus fracasos. . . y todo eso hay que incorporarlo”.23 Es por esto que su finalidad última, es articular las percepciones colectivas y los mitos intrínsecos de nuestras sociedades, que vemos retratar en sus espacios.24
. . . se construyó en el dormitorio de los niños un altar con santos de tamaño natural, cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de vida y cuyas ropas de paño artísticamente bordadas eran mejores que las usadas jamás por ningún habitante de Macondo. . . ‘Ya nos han mandado todo el cementerio familiar —comentó Aureliano Segundo en cierta ocasión—. Sólo faltan los sauces y las losas sepulcrales’.27
La mujer construyó una enramada para protegerse del sol. Y como no tenía recursos para ponerle techo de palma, teja o zinc, sembró una mata de parra junto a la enramada y colgó un atadillo de sábila y un pan en la puerta de la calle, para preservarse contra los maleficios.26
La semana pasada se me apareció una mujer en la cabecera de la cama’, dijo. ‘Tuve el valor de preguntarle quién era y ella me contestó: Soy la mujer que murió hace doce años en este cuarto’.
-La casa fue construida hace apenas dos años -dijo el coronel.
-Así es -dijo la mujer-. Eso quiere decir que hasta los muertos se equivocan.25
El grotesco y surreal realismo mágico de El otoño del patriarca
Aunque en términos de espacio y arquitectura, la mayoría de las novelas de Gabriel García
Márquez se ubican en los niveles más duros de la pobreza y la marginalidad social, en El otoño del patriarca (1975), el autor explora el otro lado del espectro, la vida en el palacio presidencial de un mítico dictador contemporáneo, sumamente cruel y solitario. Sin embargo, en esta novela, el realismo mágico llega a su máxima expresión, constituyendo espacios grotescos, llenos de inmundicia, donde lo insólito y ridículo es parte natural del entorno. Esta novela también constituye una crítica mordaz a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX.
El palacio presidencial es, en términos arquitectónicos, el protagonista de este libro, y una de las imágenes más fuertemente expresivas de la literatura latinoamericana. Un lugar donde habitan libremente vacas y gallinas, leprosos, ciegos y paralíticos, el palacio recrea la corrupción, la brutalidad y la miseria de este gobierno dictatorial. El ambiente se convierte en algo sumamente surreal y extraño.
Imagen que sirvió de inspiración a García Márquez para la descripción del palacio presidencial de El Otoño del Patriarca. Fuente: Raymond Leslie Williams, “An interview with Gabriel García Márquez”, 133.
Edificio en la Calle El Conde, Santo Domingo. Foto: Ricardo Briones, en Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 213.


La Colombia de Gabriel García Márquez. Fuente: Raymond Leslie Williams, “An interview with Gabriel García Márquez”, 132.

. . . aquello no parecía entonces una casa presidencial sino un mercado donde había que abrirse paso por entre ordenanzas descalzos que descargaban burros de hortalizas y huacales de gallinas en los corredores, saltando por encima de comadres con ahijados famélicos que dormían apelotonadas en las escaleras para esperar el milagro de la caridad oficial, había que eludir las corrientes de agua sucia de las concubinas deslenguadas que cambiaban por flores nuevas las flores nocturnas de los floreros y trapeaban los pisos y cantaban canciones de amores ilusorios al compás de las ramas secas con que venteaban las alfombras en los balcones, y todo aquello entre el escándalo de los funcionarios vitalicios que encontraban gallinas poniendo en las gavetas de los escritorios, y tráficos de putas y soldados en los retretes, y alborotos de pájaros, y peleas de perros callejeros en medio de las audiencias, porque nadie sabía quién era quién ni de parte de quién en aquel palacio de puertas abiertas dentro de cuyo desorden descomunal era imposible establecer dónde estaba el gobierno.28
. . . sin embargo los únicos que se quedaron fueron los leprosos, mi general, y los ciegos y los paralíticos que habían permanecido años y años frente a la casa. . . pero no pasaban cuatro días sin que encontrara una pareja de leprosos durmiendo en las alfombras árabes de la sala de fiestas o encontraba un ciego perdido en las oficinas o un paralítico fracturado en las escaleras. . .29
. . . una tarde de enero habíamos visto una vaca contemplando el crepúsculo desde el balcón presidencial, imagínese, una vaca en el balcón de la patria, qué cosa más inicua, qué país de mierda, pero se hicieron tantas conjeturas de cómo era posible que una vaca llegara hasta un balcón si todo el mundo sabía que las vacas no se trepaban por las escaleras, y menos si eran de piedra, y mucho menos si estaban alfombradas, que al final no supimos si en realidad la vimos o si era que pasamos una tarde por la Plaza de Armas y habíamos soñado caminando que habíamos visto una vaca en un balcón presidencial donde nada se había visto ni había de verse otra vez en muchos años.30
El general en su laberinto y el recorrido por el Río Magdalena hacia el Mar Caribe La importancia del ‘sentido del lugar’ llega a su máxima expresión en la novela de 1989, El General en su Laberinto, que narra el último viaje realizado por El Libertador Simón Bolívar desde Santa Fe de Bogotá hasta Santa Marta, por el río Magdalena. Este “sentido del lugar” que César Caviedes define como “la expresión última de una realidad sentida o de un paisaje internalizado, sobre el cual, los humanos proyectan o transmiten sentimientos y emociones” lo percibimos en la manera a veces sombría que el Libertador, derrotado, moribundo y solo, percibe los paisajes que anteriormente visitó en toda su gloria.31
La Colombia de Gabriel García Márquez. Fuente: Raymond Leslie Williams, “An interview with Gabriel García Márquez”, 134.

Ciudad de Honda a orillas del río Magdalena, Colombia. Foto: en.wikipedia.org

Sin embargo, este paisaje imbuido de emociones personales del mundo interno del protagonista, recuerda a cada lector parajes conocidos, que igualmente podrían estar a la orilla del río Magdalena como a la orilla de playas y arroyos en el resto de Latinoamérica. Gabriel García Márquez teje un entorno y un paisaje que apela al imaginario colectivo de millones de pobladores de la región. El mismo Gabriel García Márquez confiesa: Más que las glorias del personaje me interesaba entonces el río Magdalena, que empecé a conocer de niño, viajando desde la costa caribe, donde tuve la buena suerte de nacer, hasta la ciudad de Bogotá, lejana y turbia, donde me sentí más forastero que en ninguna otra desde la primera vez. En mis años de estudiante lo recorrí once veces en sus dos sentidos, en aquellos buques de vapor que salían de los astilleros del Missisipi condenados a la nostalgia, con una vocación mítica que ningún escritor podría resistir. . .32
Esa misma pasión por las tierras caribeñas y ese desdén por las tierras frías de los altiplanos, caracteriza el ánimo del Libertador, quien deja Santa Fe de Bogotá, tierra de desengaños y traiciones, en búsqueda del bálsamo curador de las tierras bajas.
En ninguna parte se había sentido tan forastero como en aquellas callecitas yertas con casas iguales de tejados pardos y jardines íntimos con flores de buen olor, donde se cocinaba a fuego lento una comunidad aldeana, cuyas maneras relamidas y cuyo dialecto ladino servían más para ocultar que para decir.33
Es así como Simón Bolívar emprende un viaje hacia el sur, hacia las ‘tierras calientes’, y su humor empieza a atemperarse luego de dejar las heladas calles de Bogotá.
El general había amanecido de mal humor en Facatativá, pero fue mejorando a medida que descendían de la planicie por un sendero de colinas ondulantes, y el clima se atemperaba y la luz se hacía menos tersa. En varias ocasiones lo invitaron a descansar, preocupados por el estado de su cuerpo, pero él prefirió seguir sin almorzar hasta la tierra caliente.34
De ahí se suceden pueblos y parajes, que van dejando en el lector una huella tan indeleble como los dramas narrados, Pasado el mediodía, cuando ya empezaban a sentir el vaho caliente que subía de las cañadas, se concedieron una pausa para reposar en el claustro de una misión. . . (para que el) señor descansara a la sombra de las ceibas del claustro . . . La segunda noche la pasaron en una antigua factoría de tabaco convertida en albergue de caminantes, cerca de la población de Guaduas. . . A las dos de la tarde coronaron la última colina, y el horizonte se abrió en una llanura fulgurante, al fondo de la cual yacía en el sopor la muy célebre ciudad de Honda, con su puente de piedra castellana sobre el gran río cenagoso, con sus murallas en ruinas y la torre de la iglesia desbaratada por un terremoto.35
Santa Cruz de Mompox, Colombia. Foto: World Monuments Fund, http://www.wmf.org/.
Santa Cruz de Mompox, Colombia. Foto: World Monuments Fund, http://www.wmf.org/.


Las imágenes del Río Magdalena, con sus pueblos de pescadores, sus canoas y caimanes, construyen una imagen donde la fuerza natural devora todo entorno construido. El segundo día de navegación vieron haciendas bien cuidadas con praderas azules y caballos hermosos que corrían en libertad, pero luego empezó la selva y todo se volvió inmediato e igual. Desde antes habían empezado a dejar atrás unas balsas hechas de enormes troncos de árboles . . . familias enteras con niños y animales viajaban en ellas, apenas protegidas del sol con escuetos cobertizos de palma.36
Los caimanes permanecían inmóviles durante horas en los playones, con las fauces abiertas para cazar mariposas. Junto a los caseríos desiertos se veían las sementeras de maíz con perros en hueso vivo que ladraban al paso de las embarcaciones, y aun en despoblado había trampas para cazar tapires y redes de pescar secándose al sol, pero no se veía un ser humano.37
Las balsas de troncos que ahora encontraban en número mayor parecían más veloces. Al contrario de las que vieron los primeros días, en éstas habían construido casitas de ensueño con tiestos de flores y ropa puesta a secar en las ventanas, y llevaban gallineros de alambre, vacas de leche, niños decrépitos que se quedaban haciendo señales de adiós a los champanes mucho después de que habían pasado.38
Rápidamente llegan a la otrora opulenta ciudad de Santa Cruz de Mompox, “arruinada por la guerra, pervertida por el desorden de la república, diezmada por la viruela. . . Eran sólo tres calles paralelas al río, anchas, rectas, polvorientas, con casas de un solo piso de grandes ventanas, en las cuales prosperaron dos condes y tres marqueses”.39 Y de ahí se suceden los pueblos ribereños. Soledad, por ejemplo, “tenía el nombre bien puesto: cuatro calles de casas de pobres, ardientes y desoladas, a unas dos leguas de la antigua Barranca de San Nicolás, que en pocos años había de convertirse en la ciudad más próspera y hospitalaria del país”.40 Y luego Santa Marta, donde “las calles eran amplias y sucias, y las casas de mampostería con balcones corridos estaban mejor conservadas que las del resto del país. Familias completas habían sacado los muebles para sentarse en las aceras, y algunas atendían a sus visitas hasta en el medio de la calle”.41
Pero lo más interesante es el cambio que se da en los pueblos y el ánimo de la tripulación a medida que se acercan al Mar Caribe: La selva era menos densa después de Zambrano, y los pueblos se hicieron más alegres y coloridos, y en algunos había músicas callejeras sin ninguna causa . . .
La mayoría de los oficiales, animados por la proximidad del mar, que se hacía cada vez más evidente en la ansiedad de la naturaleza, soltaban las riendas de su buen ánimo natural ayudando a los bogas, cazando caimanes con arpones de bayoneta,
Patio interior del Museo de Oro Zenu, Cartagena, Colombia. Foto: María del Mar Moré.

Colegio San Pedro Apóstol, Santa Cruz de Mompox, Colombia. Foto: http://mompoxcolombia. blogspot.com/

complicando los trabajos más fáciles para aliviarse de sus energías sobrantes con jornadas de galeote.42
La más vívida descripción, es aquella que recrea para el lector las calles vibrantes de estos encantadores pueblos ribereños, Pasaba la mañana contemplando desde el balcón el desierto de arena de las calles, viendo pasar el burro del agua, la negra descarada y feliz que vendía mojarras achicharradas por el sol, los niños de las escuelas a las once en punto, el párroco con la sotana de trapo llena de remiendos que lo bendecía desde el atrio de la iglesia y se fundía en el calor. A la una de la tarde, mientras los otros hacían la siesta, se iba por la orilla de los caños podridos espantando con la sola sombra las bandadas de gallinazos del mercado, saludando aquí allá a los pocos que lo reconocían medio muerto y de civil, y llegaba hasta el cuartel de los granaderos, un galpón de bahareque frente al puerto fluvial.43
La descripción de la arquitectura es igual de rica e interesante, ejemplificada por cada uno de los palacios, haciendas o quintas que alojan al Libertador en su paso por cada uno de estos poblados. En Soledad, por ejemplo,
El general no hubiera podido encontrar un sitio más apacible, ni una casa más propicia para su estado, con seis balcones andaluces que la desbordaban de luz, y un patio bueno para meditar bajo la ceiba centenaria. Desde la ventana del dormitorio dominaba la placita desierta, con la iglesia en ruinas y las casas con techos de palma amarga pintadas con colores de aguinaldo.44
En Santa Cruz de Mompox, el coronel se aloja en el colegio de San Pedro Apóstol, una mansión de dos plantas con un claustro monástico de helechos y clavellinas, y al fondo un huerto luminoso de árboles frutales. Los corredores con arcadas no eran vivibles en aquellos meses por las brisas malsanas del río, aun durante la noche, pero los aposentos contiguos a la sala grande estaban preservados por las gruesas paredes de calicanto que los mantenían en una penumbra otoñal.45
En Santa Marta, le reservan la casa de la aduana vieja, “la más antigua construida en el país, doscientos noventa y nueve años antes”. Y donde, “le prepararon el dormitorio del segundo piso, con vista a la bahía, pero él prefirió quedarse la mayor parte del tiempo en la sala principal donde estaban las únicas argollas para colgar la hamaca”.46
Gabriel García Márquez y su fascinación por el Caribe
Esta predilección de Gabriel García Márquez por el Caribe, a pesar de su insufrible humedad, su calor sofocante, los azotes de los huracanes, y sus calles decadentes, se refleja en cada una de sus novelas. César Caviedes, argumenta que “Un estudio geográfico de la obra de Gabriel García Márquez da la impresión de que el autor escribió dando la espalada a los
Parque de Bolívar, Cartagena, Colombia.
Foto: María del Mar Moré.


altiplanos Colombianos: el Caribe monopoliza su visión de Colombia, ilustrando la ruptura geográfica que existe en la geografía de este país.47
Una de las más ricas y mágicas descripciones del universo insular Caribeño aparece irónicamente en la grotesca historia de El Otoño del Patriarca, donde el protagonista disfruta del paisaje antillano desde una casa construida sobre un acantilado, donde aloja a todos los dictadores derrocados y caídos en desgracia. En otro diciembre lejano, cuando se inauguró la casa, él había visto desde aquella terraza el reguero de islas alucinadas de las Antillas que alguien le iba mostrando con el dedo en la vitrina del mar, había visto el volcán perfumado de la Martinica, allá mi general, había visto su hospital de tísicos, el negro gigantesco con una blusa de encajes que les vendía macizos de gardenias a las esposas de los gobernadores en el atrio de la basílica, había visto el mercado infernal de Paramaribo, allá mi general, los cangrejos que se salían del mar por los excusados y se trepaban en las mesas de las heladerías, los diamantes incrustados en los dientes de las abuelas negras que vendían cabezas de indios y raíces de jengibre sentadas en sus nalgas incólumes bajo la sopa de la lluvia, había visto las vacas de oro macizo dormidas en la playa de Tanaguarena mi general, el ciego visionario de la Guayra que cobraba dos reales por espantar la pava de la muerte con un violín de una sola cuerda, había visto el agosto abrasante de Trinidad, los automóviles caminando al revés, los hindúes verdes que cagaban en plena calle frente a sus tiendas de camisas de gusano vivo y mandarines tallados en el colmillo entero del elefante, había visto la pesadilla de Haití, sus perros azules, la carreta de bueyes que recogía los muertos de la calle al amanecer, había visto renacer los tulipanes holandeses en los tanques de gasolina de Curazao, las casas de molinos de viento con techos para la nieve, el trasatlántico misterioso que atravesaba el centro de la ciudad por entre las cocinas de los hoteles, había visto el corral de piedras de Cartagena de Indias, su bahía cerrada con una cadena, la luz parada en los balcones, los caballos escuálidos de los coches de punto que todavía bostezaban por el pienso de los virreyes, su olor a mierda mi general, qué maravilla, dígame si no es grande el mundo entero, y lo era, en realidad, y no sólo grande sino también insidioso, pues si él subía en diciembre hasta la casa de los arrecifes no era por departir con aquellos prófugos que detestaba como a su propia imagen en el espejo de las desgracias sino por estar allí en el instante de milagro en que la luz de diciembre se saliera de madre y podía verse otra vez el universo completo de las Antillas desde Barbados hasta Veracruz . . .48
En esta novela claramente irónica y de fuerte contenido político, el Mar Caribe, verdadero tesoro regional, es finalmente confiscado por los americanos, como pago de la deuda externa. Su partida es trágica y emotiva, dejando en el lector un sentido de congoja surreal. . . . hasta que el rudo embajador Mac Queen le replicó que ya no estamos en condiciones de discutir, excelencia . . . estamos en la curva final, o vienen los infantes o nos llevamos el mar, no hay otra, excelencia, no había otra, madre, de


modo que se llevaron el Caribe en abril, se lo llevaron en piezas numeradas los ingenieros náuticos del embajador Ewing para sembrarlo lejos de los huracanes en las auroras de sangre de Arizona, se lo llevaron con todo lo que tenía dentro, mi general, con el reflejo de nuestras ciudades, nuestros ahogados tímidos, nuestros dragones dementes, a pesar de que él había apelado a los registros más audaces de su astucia milenaria tratando de promover una convulsión nacional de protesta contra el despojo, pero nadie hizo caso mi general. . .49
Los contrastes de una ciudad Caribeña, Cartagena en el El amor en los tiempos del cólera
En la novela El amor en los tiempos del cólera (1985), Gabriel García Márquez retrata el Caribe Colombiano en toda su “complejidad regional ‘real’”, ejemplificado por la ciudad de Cartagena, que el autor retrata en sus múltiples facetas, desde la ciudad amurallada hasta los suburbios, desde el palacio colonial hasta las viviendas de los antiguos esclavos, retratando una cultura que no es única ni homogénea sino que se polariza en diversas direcciones: el blanco, el negro y el mulato, el trabajador libre y el burgués, el católico y el protestante, el palacio colonial, la quinta de los suburbios y el barrio de los pobres.50 El mismo autor nos advierte,
Pero tienes que tener cuidado de no caer en mi trampa, porque yo también soy muy irrespetuoso del tiempo y el espacio real. . . Esta novela no es una reconstrucción histórica, sino que contiene elementos históricos usados de manera poética.51
En esta novela, el autor reconoce haber tomado detalles de todo el Caribe: Tomé mucho del Caribe. Hay detalles de Santo Domingo y de La Habana, entre otras ciudades. Eso fue fácil, porque las ciudades del Caribe tienen tanto en común. El amor en los tiempos del cólera pudo haber sucedido perfectamente en Veracruz, por ejemplo. La única diferencia significativa es que Cartagena tiene una aristocracia que Veracruz no tiene desde la Revolución Mexicana. Nunca antes había yo tenido tan a mano lo que estaba escribiendo, ni había podido ir como con un saco, entrando en él todo lo que quisiera.52
Una de las descripciones más interesantes de la ciudad es aquella realizada desde lo alto, cuando Fermina Daza y el doctor Urbino observan la ciudad desde un globo, Desde el cielo, como las veía Dios, vieron las ruinas de la muy antigua y heroica ciudad de Cartagena de Indias, la más bella del mundo, abandonada de sus pobladores por el pánico del cólera, después de haber resistido a toda clase de asedios de ingleses y tropelías de bucaneros durante tres siglos. Vieron las murallas intactas, la maleza de las calles, las fortificaciones devoradas por las trinitarias, los palacios de mármoles y altares de oro con sus virreyes podridos de peste dentro de las armaduras. Volaron sobre los palafitos de las Trojas de Cataca, pintados de colores de locos, con tambos para criar iguanas de comer, y colgajos de
Patio de la casa colonial de Viloria (o casa de los cinco arcos), Santo Domingo. Foto: Ricardo Briones, en Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 143.

Patio en una casa colonial de Santo Domingo. Foto: Jochi Marichal, en Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 139.

balsaminas y astromelias en los jardines lacustres. Cientos de niños desnudos se lanzaban al agua alborotados por la gritería de todos, se tiraban por las ventanas, se tiraban desde los techos de las casas y desde las canoas que conducían con una habilidad asombrosa . . .”53
En esta ciudad en “estado de decadencia honorable en que nació y creció el doctor Juvenal Urbino”, “las grandes familias de antaño se hundían en silencio dentro de sus alcázares desguarnecidos”, “en los vericuetos de las calles adoquinadas que tan eficaces habían sido en sorpresas de guerras y desembarcos de bucaneros”.54 Los encantos de estas casas coloniales afloran en varias ocasiones, como en la descripción de la casa donde vivía la protagonista Fermina Daza con su padre, La casa, a la sombra de los almendros del parque de Los Evangelios, parecía desde fuera tan destruida como las otras del recinto colonial, pero adentro había un orden de belleza y una luz atónita que parecía de otra edad del mundo. El zaguán daba directo sobre un patio sevillano, cuadrado y blanco de cal reciente, con naranjos florecidos y el piso empedrado con los mismos azulejos de las paredes. Había un rumor invisible de agua continua, macetas de claveles en las cornisas y jaulas de pájaros raros en las arcadas.55
También la residencia familiar, en pleno centro histórico, de Aminta Dechamps (y sus siete hijas), que era la antigua Casa de la Moneda, ejemplifica esta visión colonial: Tenía seis dormitorios y dos salones para comer y recibir, amplios y bien ventilados. . . El patio era igual al claustro de una abadía, con una fuente de piedra que cantaba en el centro y canteros de heliotropos que perfumaban la casa al atardecer, pero el espacio de las arcadas no era suficiente para tantos apellidos tan grandes.56
Pero ante todo, Cartagena es retratada como una ciudad de contraposiciones y yuxtaposiciones, y a la ciudad antigua, el autor contrapone en variadas ocasiones el barrio de los negros y mulatos que,
A diferencia de la ciudad virreinal, cuyas casas eran de mampostería, allí estaban hechas de maderas descoloridas y techos de zinc, y la mayoría se asentaban sobre pilotes para que no se metieran las crecientes de los albañales abiertos heredados de los españoles. Todo tenía un aspecto miserable y desamparado, pero de las cantinas sórdidas salía el trueno de música de la parranda sin Dios ni ley del Pentecostés de los pobres.57
Son estos mulatos los que dan vida nueva a la ciudad, con sus bailes y músicas. . .
Los sábados, la pobrería mulata abandonaba en tumulto los ranchos de cartones y latón de las orillas de las ciénagas, con sus animales domésticos y sus trastos de comer y beber, y se tomaban en un asalto de júbilo las playas pedregosas del sector colonial. Algunos, entre los más viejos, llevaban hasta hacía pocos años la
Palafitos en Choco, Colombia. Fuente: http://www.vanguardia.com/

Casa sobre pilotes en Sinamaica, Venezuela. Fuente: Federico Vegas, Venezuelan Vernacular (New Jersey: Princenton Arch. Press, 1985).

marca real de los esclavos, impresa con hierros candentes en el pecho. Durante el fin de semana bailaban sin demencia, se emborrachaban a muerte con alcoholes de alambiques caseros, hacían amores libres entre los matorrales de icaco, y a la media noche del domingo desbarataban sus propios fandangos con trifulcas sangrientas de todos contra todos. Era la misma muchedumbre impetuosa que el resto de la semana se infiltraba en las plazas y callejuelas de los barrios antiguos, con ventorrillos de cuanto fuera posible comprar y vender, y le infundían a la ciudad muerta un frenesí de feria humana olorosa a pescado frito: una vida nueva.58
Pero el cosmopolitismo de la ciudad de Cartagena, condición latente en la mayor parte de las ciudades Caribeñas, se refleja en la inclusión de casas ‘antillanas’ de clara influencia insular, como la casa de la señorita Bárbara Lynch, hija de un pastor protestante proveniente de Jamaica con quien el doctor Urbino tiene una relación amorosa pasajera. Gabriel García Márquez la describe como: Era una típica casa antillana pintada toda de amarillo hasta el techo de zinc, con ventanas de anjeo y tiestos de claveles y helechos colgados en el portal, y asentada sobre pilotes de madera en la marisma de la Mala Crianza.59
Además de la ciudad virreinal y el antiguo barrio esclavo, el barrio de la Manga cobra protagonismo, por ser el barrio de lujo donde estaba ubicada la quinta del doctor Juvenal Urbino y Fermina Daza. “Aquel suburbio apacible, con tan bellas tradiciones de amor” se encontraba fuera de las murallas y “separado de la ciudad histórica por un canal de aguas verdes”. Sus calles, “desoladas durante todo el año”, estaban pobladas de “casas escasas” “escondidas entre jardines frondosos, con terrazas de mosaicos en vez de los balcones volados de antaño, como hechas a propósito para desalentar a los enamorados furtivos”.60
Una de estas casas es la del doctor Urbino y Fermina Daza, donde se desarrolla la mayor parte de la historia, y que ejemplifica a las famosas quintas latinoamericanas. Gabriel García Márquez la describe de esta manera: Al otro lado de la bahía, en el barrio residencial de La Manga, la casa del doctor Juvenal Urbino estaba en otro tiempo. Era grande y fresca, de una sola planta, y con un pórtico de columnas dóricas en la terraza exterior, desde la cual se dominaba el estanque de miasmas y escombros de naufragios de la bahía. El piso estaba cubierto de baldosas ajedrezadas, blancas y negras, desde la puerta de entrada hasta la cocina, y esto se había atribuido más de una vez a la pasión dominante del doctor Urbino, sin recordar que era una debilidad común de los maestros de obra catalanes que construyeron a principios de este siglo aquel barrio de ricos recientes. La sala era amplia, de cielos muy altos como toda la casa, con seis ventanas de cuerpo entero sobre la calle, y estaba separada del comedor por una puerta vidriera, enorme e historiada, con ramazones de vides y racimos y doncellas seducidas por caramillos de faunos en una floresta de bronce.61
Casa sobre pilotes en San Isidro de Ceuta, Venezuela. Fuente: Federico Vegas, Venezuelan Vernacular (New Jersey: Princenton Arch. Press, 1985).

Residencial Manga, Cartagena, con sus calles, “desoladas durante todo el año”, y de “casas escasas” “escondidas entre jardines frondosos”. Foto: www.eluniveral.com.co

Lo más interesante de la casa de los Urbino, es la descripción de sus interiores, al estilo de las ‘cámaras de las maravillas’ del siglo XIX, repletos de infinidad de objetos, de todo tipo, de todos los estilos, que Fermina Daza compraba en sus “tantos viajes por el mundo” y que traía en docenas de baúles “dueña y señora de las últimas maravillas del mundo”.62
Los muebles de recibo, hasta el reloj de péndulo de la sala que tenía la presencia de un centinela vivo, eran todos originales ingleses de fines del siglo XIX, y las lámparas colgadas eran de lágrimas de cristal de roca, y había por todas partes jarrones y floreros de Sévres y estatuillas de idilios paganos en alabastro. Pero aquella coherencia europea se acababa en el resto de la casa, donde las butacas de mimbre se confundían con mecedores vieneses y taburetes de cuero de artesanía local. En los dormitorios, además de las camas, había espléndidas hamacas de San Jacinto con el nombre del dueño bordado en letras góticas con hilos de seda y flecos de colores en las orillas. El espacio concebido en sus orígenes para las cenas de gala, a un lado del comedor, fue aprovechado para una pequeña sala de música donde se daban conciertos íntimos cuando venían intérpretes notables. Las baldosas habían sido cubiertas con las alfombras turcas compradas en la Exposición Universal de París para mejorar el silencio del ámbito, había una ortofónica de modelo reciente junto a un estante con discos bien ordenados, y en un rincón, cubierto con un mantón de Manila, estaba el piano que el doctor Urbino no había vuelto a tocar en muchos años.63
A menudo se le oía decir a Fermina Daza: “Hay que salir de tantos chécheres que ya no dejan dónde vivir”. . . . la aterrorizaba la voracidad con que los objetos iban invadiendo los espacios de vivir, desplazando a los humanos, arrinconándolos . . . El doctor Urbino se burlaba de sus propósitos estériles, pues sabía que los espacios liberados sólo iban a servir para llenarlos de nuevo. Pero ella insistía, porque en verdad no había sitio para una cosa más, ni había en ningún sitio una cosa que en realidad sirviera para algo, como camisas colgadas en las manijas de las puertas o abrigos de inviernos europeos apretujados en los armarios de la cocina.64
La acumulación de objetos se convierte en una impronta importante en cada uno de los clanes familiares creados por Gabriel García Márquez, cuyas pertenencias son guardadas de generación en generación, imprimiendo un carácter peculiar a sus casas y entornos. En La hojarasca, los objetos se vuelven incluso su perdición, Todos se habrán ido entonces, menos nosotros, porque estamos atados a este suelo por un cuarto lleno de baúles en los que se conservan aún los utensilios domésticos y la ropa de los abuelos, de mis abuelos, y los toldos que usaron los caballos de mis padres cuando vinieron a Macondo huyendo de la guerra. Estamos sembrados a este suelo por el recuerdo de los muertos remotos cuyos huesos ya no podrían encontrarse
Casa en el barrio residencial dominicano de Gazcue que, similar al de Manga fue construido a manera de ‘ciudad jardín’, fuera del recinto amurallado colonial, con lujosas quintas de amplias terrazas y jardines frontales. Foto: Ricardo Briones, AAA040, 37.

a veinte brazas bajo la tierra. Los baúles están en el cuarto desde los últimos días de la guerra; y allí estarán esta tarde, cuando regresemos del entierro, si es que entonces no ha pasado todavía ese viento final que barrerá a Macondo, sus dormitorios llenos de lagartos y su gente taciturna, devastada por los recuerdos.65
Para finalizar, es necesario subrayar la constante presencia del calor sofocante de los trópicos que impregna cada uno de los espacios de estas obras. En El amor en los tiempos del cólera, Fermina Daza y el doctor Urbino toman medidas especiales para combatir el calor, Nacidos y criados bajo la superstición caribe de abrir puertas y ventanas para convocar una fresca que no existía en la realidad, el doctor Urbino y su esposa se sintieron al principio con el corazón oprimido por el encierro. Pero terminaron por convencerse de las bondades del método romano contra el calor, que consistía en mantener las casas cerradas en el sopor de agosto para que no se metiera el aire ardiente de la calle, y abrirlas por completo para los vientos de la noche. La suya fue desde entonces la más fresca en el sol bravo de La Manga, y era una dicha hacer la siesta en la penumbra de los dormitorios, y sentarse por la tarde en el pórtico a ver pasar los cargueros de Nueva Orleans.66
En Cien años de soledad, por otro lado, la solución es mucho más imaginativa y clarividente: José Arcadio Buendia no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal.67
Gabriel García Márquez, una vez dijo que “la imaginación es una facultad especial que tienen los artistas para crear una realidad nueva a partir de la realidad en que viven”.68 Creada por la imaginación, la realidad nueva, invención del artista, constituye la verdadera obra de arte.69 Si esta realidad nueva e imaginada es capaz de competir de igual a igual con la realidad ‘real’, “enfrentándole una imagen de una vitalidad, vastedad y complejidad cualitativamente equivalente”70, entonces estamos ante una obra verdaderamente imperecedera.
Arquitectura vernácula en Colombia. Fotos del libro de Lorenzo Fonseca Martínez y Alberto Saldarriaga Roa, La arquitectura de la vivienda rural en Colombia (Bogotá: Colciencias, 1980). De izquierda a derecha: una calle en Carmen de Apicalá; y vista del patio de una casa en el municipio de Chinavita.

Referencias:
Casa vernácula en Colombia. Foto cortesía de Esteban Prieto Vicioso.

1 César N. Caviedes, “Tangible and mythical places in José M. Arguedas, Gabriel García Márquez and Pablo Neruda”, en Geojournal 38, 1 (Enero, 1996): 102, 106.
2 Harley D. Oberhelman, “García Márquez and the American South”, Chasqui 5, 1 (Noviembre, 1975): 33.
3 César N. Caviedes, “Tangible and mythical places in José M. Arguedas, Gabriel García Márquez and Pablo Neruda”, en Geojournal 38, 1 (Enero, 1996): 106.
4 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 6.
5 Ibid., 3, 6, 18.
6 Ibid., 80.
7 Ibid., 94-95.
8 Ibid., 94-95.
9 Ibid., 94-95.
10 Ibid.,130.
11 Ibid., 136.
12 Gabriel García Márquez, La hojarasca, 39.
13 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 173.
14 Ibid., 6.
15 Ibid., 24-25.
16 Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, 13.
17 Ibid., 6.
18 Ibid., 4.
19 Ibid., 37.
20 Ibid.,11.
21 Ibid., 20.
22 Ibid.,18.
23 E. González Bermejo, “Ahora 200 años de soledad”, Oiga 392 (Septiembre, 1970): 29.
24 César N. Caviedes, “Tangible and mythical places in José M. Arguedas, Gabriel García Márquez and Pablo Neruda”, en Geojournal 38, 1 (Enero, 1996): 102.
25 Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, 31.
26 Gabriel García Márquez, La hojarasca, 13.
27 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 89.
28 Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, 5-6.
29 Ibid.,176-177.
30 Ibid., 4.
31 César N. Caviedes, “Tangible and mythical places in José M. Arguedas, Gabriel García Márquez and Pablo Neruda”, en Geojournal 38, 1 (Enero, 1996): 100.
32 Gabriel García Márquez, “Gratitudes”, en El General en su Laberinto, 154.
33 Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, 25.
34 Ibid., 27.
35 Ibid., 27, 41.
36 Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, 54.
37 Ibid., 55.
38 Ibid.,70-71.
39 Ibid., 60-61.
40 Ibid.,120.
41 Ibid.,141.
42 Ibid., 73.
43 Ibid., 135.
44 Ibid., 120.
45 Ibid., 63.
46 Ibid., 141.
47 César N. Caviedes, “Tangible and mythical places in José M. Arguedas, Gabriel García Márquez and Pablo Neruda”, en Geojournal 38, 1 (Enero, 1996): 103.
48 Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, 30.

49 Ibid., 179.
50 Octavio Ianni, “Realismo mágico”, Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 40 (Junio 1986): 9.
51 Raymond Leslie Williams, “The Visual Arts, the Poetization of Space and Writing: An Interview with Gabriel García Márquez”, en PMLA 104, 2 (Marzo, 1989): 136.
52 Raymond Leslie Williams, “The Visual Arts, the Poetization of Space and Writing: An Interview with Gabriel García Márquez”, en PMLA 104, 2 (Marzo, 1989): 137.
53 Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, 125.
54 Ibid., 15.
55 Ibid., 66.
56 Ibid., 23-24.
57 Ibid., 12.
58 Ibid., 14-15.
59 Ibid., 133.
60 Ibid., 127.
61 Ibid., 15-16.
62 Ibid., 164-165.
63 Ibid., 15-16.
64 Ibid., 164-165.
65 Gabriel García Márquez, La hojarasca, 39.
66 Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, 16.
67 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 12.
68 Gabriel García Márquez, “Fantasía y Creación Artística en América Latina y el Caribe”, en Pablo González Casanova, Cultura y Creación Intelectual en América Latina, (Mexico: Siglo Veintiuno Editores, 1984): 174.
69 Octavio Ianni, “Realismo mágico”, Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 40 (Junio 1986): 5
70 Mario Vargas Llosa, García Márquez: historia de un deicidio (Barcelona: Barral Editores, 1971), 480.
Fotos de arquitectura vernácula en Venezuela, del libro de Federico Vegas, Venezuelan Vernacular (New Jersey: Princenton Arch. Press, 1985).











Ensayo: La Historia
Esteban Prieto Vicioso
Ensayo: El Territorio
Víctor Ml. Durán Núñez
Ensayo: La Forma
Fanny Jiménez
Ensayo: La Evolución
Omar Rancier / Nikauly Vargas
Ensayo: El Arte
Lorena Tezanos Toral
Arquitectura vernácula, génesis y evolución
Ensayo sobre el bohío dominicano, sus antecedentes e influencias más destacadas: indígenas, africanas y españolas. El autor define en detalle los distintos materiales y técnicas constructivas que identifican el bohío dominicano en sus tres tipologías esenciales: de palos parados, de bajareque y de tablas de palma; explorando asimismo las características esenciales de sus techumbres, pisos, aberturas y elementos decorativos.
Arquitectura Popular Dominicana
Víctor Durán, autor del libro Arquitectura Popular Dominicana, nos dice que “la historia de la arquitectura popular como forma espacial, es en realidad la historia del asentamiento humano al cual pertenece, su origen y evolución hay que buscarlo dentro de la estructura espacial que dicho asentamiento representa y dentro de la conformación social del grupo que lo estimula. En este artículo se esboza, a grandes trazos, esa historia.
Arquitectura vernácula: forma e iconografía
Ensayo que analiza el aspecto formal y espacial de la arquitectura tradicional dominicana en sus tres tipologías principales: vernácula, popular y antillana, abundando sobre los elementos ornamentales y las distribuciones espaciales de esta arquitectura.
Una aproximación multidimensional a lo vernáculo
Los autores analizan la capacidad de transformación y evolución de la vivienda vernácula en su tránsito desde el campo hacia la ciudad, al establecerse en los dos contextos urbanos característicos: el popular y el marginal. Asimismo, se explora la incorporación de referentes vernáculos en la arquitectura formal contemporánea del país, y la necesidad de una revalorización de este patrimonio en las nuevas propuestas de asentamientos estatales, donde se reinterpreten estas tradiciones con una nueva visión de futuro y de sostenibilidad.
Dominicanidad y arquitectura vernácula en el arte pictórico dominicano
Análisis de cómo el motivo de la casa campesina y vernácula, cargada de dimensiones sociales y culturales significativas, es apropiada por artistas pictóricos dominicanos para entretejer un discurso nacionalista que en muchos casos va más allá de los experimentos formales y técnicos característicos de las vanguardias figurativas.


Ensayo:
Esteban Prieto Vicioso
El bohío, utilizado todavía por una gran parte de la población rural dominicana, tiene sus orígenes en el bohío taíno, o sea, el de los aborígenes que encontraron los españoles en la isla en el momento del contacto en 1492. Esas viviendas evolucionaron hasta llegar a los tipos de bohíos actuales, construidos con materiales naturales, y que son la expresión de la arquitectura vernácula en la República Dominicana.
Las viviendas taínas podían tener planta circular, a las que llamaban caneyes, los cuales eran la mayoría, o rectangular, a las que llamaban bohíos, aunque este término era empleado, al menos por los españoles, de forma genérica como sinónimo de vivienda. En la isla de Haití o La Española, la mayoría de los bohíos albergaban una familia nuclear, aunque se mencionan otros de gran tamaño que servían de morada a familias extensas o extendidas.
La estructura básica de los bohíos era a base de gruesos horcones, de unos 25 centímetros de diámetro, con el extremo superior en forma de horqueta, sobre las cuales se apoyaban las soleras o vigas perimetrales. Estos horcones eran enterrados unos 80 centímetros y el espacio entre ellos era cerrado por varas o cañas colocadas verticalmente. Sobre las soleras apoyaban largas varas, las cuales eran atravesadas por cañas, latas o correas, las que para hacerlas más sólidas, las ponían de dos en dos, y a un palmo de distancia. Todos estos elementos que conformaban la estructura del bohío eran amarrados con bejucos, ya que los indios desconocían el uso del clavo. Las cubiertas eran hechas básicamente de yaguas, hojas de palma cana, palma real, guano, bihao o paja. El caney de planta circular tenía un techo cónico de gran peralte y el bohío de planta rectangular tenía un techo a dos aguas. Las viviendas tenían un sólo acceso, de aproximadamente 1.25 metros de altura, desprovistos de puertas.
Los interiores de las casas eran sencillos y normalmente sin ninguna división interior, aunque parece ser que las viviendas grandes sí tenían tabiques que formaban diferentes espacios o cuartos. El elemento decorativo principal lo constituían las esteras que ocasionalmente cubrían las paredes. Los pisos eran de tierra y bien barridos, pero hay descripciones de pisos de ladrillos pequeños, negros o blancos, y con dibujos ornamentales. También usaban esteras tejidas con fibra vegetal, para cubrir los pisos.
Las casas o palacios de los caciques como hemos ya descrito, eran bastante diferentes de las demás, ya que tenían mucho mayor tamaño, eran rectangulares, con divisiones interiores, galerías, techos a dos aguas y la cocina exterior. Inclusive se tienen noticias del uso de embarrado en los tabiques o paredes divisorias. Los interiores, además de los pisos de ladrillos y esteras, eran más decorados, con tapices policromados de algodón. De las cocinas exteriores de las casas de los caciques, sólo sabemos que eran grandes y capaces de albergar a la vez a unas cuarenta indias cocinando.
Interpretación de la plaza con el palacio de Guacanagarix.

Fue de singular importancia para esta investigación el análisis de la Relación de Rodrigo de Escobedo del 1492, la cual nos llevó a determinar que los dibujos del bohío y del caney que aparecen en la Historia General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, son una copia de los realizados por Pedro de Salcedo, paje y posteriormente representante en la isla Española del Almirante Cristóbal Colón, que formaban parte de la Relación de Escobedo. Los datos aportados por Escobedo confirman la existencia de los bohíos de planta rectangular antes de la llegada de los españoles, en contra de las teorías sostenidas por algunos arqueólogos e historiadores.
Como resultado de la investigación de la arquitectura rural española se pudo identificar algunos tipos de viviendas que guardan cierta similitud con los bohíos dominicanos, como es el caso de la barraca, de la choza y del pallabarro.
De todos ellos, la barraca es la que evidentemente dejó más huellas en el bohío dominicano. Eso lo podemos ver ante todo en la distribución espacial consistente en dos ambientes, uno para dormir que constituye el aposento y el otro que hace las veces de sala y comedor, divididos por una pared a altura de solera y un hueco al centro, en el que se coloca una cortina. Además puede observarse la gran similitud que hay en el mobiliario y en algunas costumbres como son la colocación de imágenes religiosas y fotografías familiares.
En esos tipos de viviendas era usual la utilización de paredes de tabiques, o sea trenzados de madera y cubiertos de barro, similares al bajareque reportado en el bohío taíno y al todavía utilizado en la casa maya. Toda esa información encontrada sobre las paredes de tabique en España y sus territorios, como antes habíamos mencionado del bajareque en Las Antillas y Tierra Firme, demuestra que esa técnica no fue introducida en la isla de Santo Domingo por los negros esclavos.
Los españoles adoptan el bohío taíno, lo cual es confirmado por los Cronistas, pero le van introduciendo modificaciones, como por ejemplo la utilización de tablas sacadas con herramientas metálicas desconocidas por los indígenas, así como la utilización de clavos de hierro para fijarlas. Es importante hacer notar que para el momento de la llegada de los españoles a las islas del Caribe, algunos tipos de la arquitectura vernácula del Sur de España eran muy similares a los bohíos indígenas, lo que facilitó la asimilación de éstos a la nueva arquitectura vernácula dominicana.
La utilización de tablas, clavadas horizontalmente, hace que el modelo circular de bohío vaya quedando en desuso, predominando la planta rectangular, a la que los españoles introdujeron la división interior, si bien está reportado que las casas de los caciques estaban divididas en diferentes espacios.


Otras de las modificaciones que introducen los españoles al bohío, es la mayor altura de las puertas y paredes, y la proliferación de puertas y ventanas. Al analizar las viviendas rurales africanas de las regiones de donde vinieron el mayor número de esclavos se observó que había varias coincidencias con la arquitectura indígena de la Española, ya que predominaban las casas de planta circular y que eran utilizadas las técnicas constructivas del bajareque y de los palos parados, para la construcción de las paredes, propios de arquitecturas primitivas de diversas partes del mundo. También pudo observarse que en realidad muy pocos tipos de viviendas africanas guardan relación con el bohío dominicano actual.
Independientemente del uso de paredes de palos parados, técnica constructiva más utilizada por los indígenas caribeños, y de las paredes de bajareque, utilizadas por los taínos y por los españoles, no se observan importantes aportes de los africanos en el bohío dominicano.
Tal vez el aporte más evidente de los africanos en el bohío sean los dibujos que se hacen sobre las paredes embarradas, los cuales tienen un alto contenido religioso, tradición en la que han contribuido grandemente los inmigrantes haitianos.
Podemos señalar que en su totalidad, los bohíos tienen un volumen simple de una sola planta y que la mayoría tiene la cubierta de hojas de palma cana, ya sea a dos o a cuatro aguas, pudiendo ser las paredes de tres formas diversas: de palos parados, de bajareque o de tablas de palma.
Son precisamente los materiales y los métodos constructivos de las paredes, lo que se ha considerado más significativo de la arquitectura vernácula dominicana y por lo tanto lo que se ha tomado en cuenta para establecer una tipología del bohío del país. De esa manera tenemos que los tres tipos básicos de bohíos son:
1. Bohío de palos parados
2. Bohío de bajareque
3. Bohío de tablas de palma
Se puede destacar el hecho de que la estructura portante del bohío, que incluye los elementos portantes verticales y la varazón o estructura del techo, es similar en todos los tipos de la arquitectura vernácula dominicana y debido a la sencillez de su esquema es similar a otras arquitecturas universales, por lo que puede considerarse autóctono, aunque ahora en vez de los amarres con bejucos, se utilicen clavos metálicos para unir los elementos que la componen.
Diferentes tipos de muros característicos de los bohíos: muro de horcones de ‘palos parados’, muro de bajareque, y muro de tablas de palma real, cana o yarey.

En cuanto a las cubiertas con materiales naturales se identificaron dos tipos, las de yaguas y las de hojas de palma, ya sean cana o yarey, las cuales están claramente registradas por los Cronistas que eran utilizadas por los indígenas antillanos, por lo que estamos ante unos materiales y técnicas constructivas autóctonas de la región y sin influencias españolas ni africanas.
Los elementos que componen los bohíos son los siguientes:
a) Las paredes
Las paredes juegan dos funciones básicas ya que sirven de estructura portante de la cubierta y de separar la vivienda del exterior física y climatológicamente, así como separar los ambientes interiores. Las paredes en el bohío están construidas básicamente con materiales vegetales, recubiertos en algunos casos por embarrados. La arquitectura vernácula dominicana no utiliza ladrillos, ni adobes, ni tapias, ni muros de mampostería, posiblemente por la benevolencia del clima imperante, además de la pobreza en que siempre vivió el campesinado dominicano.
Los tres tipos de paredes que predominan en los bohíos son: de palos parados, con embarrado o no; de bajareque o tabiques, con embarrado o no; y de tablas de palma, ya sean de palma real (Roystonea hispaniolana), cana (Sabal umbraculífera), yarey (Copernicia berteroana) o manacla (Prestoea acuminata). Los tres tipos utilizan una estructura portante similar, a base de horcones hincados directamente en la tierra, rematados por los durmientes o soleras y las llaves, que forman el cuadro perimetral superior de la estructura de las paredes, sobre la cual se apoya la estructura de la cubierta.
Paredes de palos parados
Las paredes de palos parados, de origen netamente indígena, están construidas a base de palos colocados verticalmente, uno al lado del otro. Fernández de Oviedo describe este tipo de pared de los bohíos indígenas y dice que de “poste a poste ponen cañas hincadas en tierra, someras, e tan juntas como los dedos de la mano juntos; e una a par de otra, hacen pared, e átanlas muy bien con bejucos”.
Para hincar los horcones principales o pies derechos, los cuales tienen entre 12 y 15 centímetros aproximadamente, se hacen unos hoyos circulares en el terreno por medio de una coa, de unos 0.60 metros de profundidad y con un ancho de 2 a 3 veces el diámetro del poste. Una vez colocado el horcón, se rellena en camadas el hueco con tierra y se apisona con un palo con punta. En la actualidad, algunos rellenan los huecos con piedras y cemento. Los horcones principales se colocan en las cuatro esquinas, en la intercepción de la o las paredes interiores y a ambos lados de puertas y ventanas. También se colocan los horcones intermedios con una separación de aproximadamente una vara, o sea, unos 0.80 metros.


Los horcones pueden tener en su parte superior forma de horqueta, para recibir los durmientes o soleras que sirven de arriostramiento, o están previamente preparados con un corte que proporciona un asiento a las soleras, las cuales se fijan primero en los lados largos de la planta, a unos 2 metros de altura aproximadamente. Dependiendo el largo del bohío, las soleras pueden ser de una sola pieza o unidas al centro. Sobre éstas, se colocan las de los lados estrechos y las de las paredes interiores, a las que se les llama llaves. Sobre las llaves y en el eje longitudinal se colocan los pies de amigos o elementos verticales que sirven para apoyar la cumbrera, en los techos a dos aguas. Sobre el cuadro que forman las soleras o caballetes se coloca la estructura de la cubierta, la cual será descrita en el siguiente acápite.
Una vez colocados los horcones principales, se procede a colocar los palos verticalmente, uno al lado del otro, los cuales se fijan a la solera y a la tierra y además se le coloca un palo horizontalmente y a una altura próxima a la de la solera, el cual se amarra con alambre dulce a cada uno de los palos verticales, dando rigidez a la pared.
Para lograr un mayor aislamiento con el exterior, a estas paredes se coloca un embarrado a base de tierra y boñiga, tanto exterior como interiormente. La función de la boñiga o excremento de vaca es proporcionar a la mezcla la paja necesaria para estabilizarla y evitar la aparición de fisuras en el pañete. Una vez seco el pañete, se procede a pintar las paredes con pintura a la cal mezclada, la mayoría de las veces, con almagra u oxido rojo de hierro, al que llaman también polvo de mosaico. También es común que las dejen con el blanco natural de la cal. En el caso de las cocinas exteriores, normalmente se dejan sin embarrar, para que se ventilen y salga el humo de los fogones.
Paredes de bajareque o tabique
La técnica del bajareque, conocida con diferentes nombres alrededor del mundo, era ya conocida en la zona de Mesoamérica, durante la Época Preclásica, o sea desde unos 1,700 años antes de la era cristiana. Esa técnica era utilizada en las Antillas y tierra firme antes de la llegada de los colonizadores, a tal punto que la voz bajareque es de origen taíno. Algunos historiadores, sociólogos y arqueólogos dominicanos insisten en decir que el bajareque fue introducido en las islas por los negros esclavos africanos, hipótesis con la que no estamos de acuerdo, como ya se ha señalado. Lo que sí es posible es que el bajareque taíno haya evolucionado gracias a aportes hechos tanto por los españoles como por los africanos.
La estructura de las casas con paredes de bajareque es similar a las de palos parados, pero en este caso el espacio entre horcones o pies derechos se cierra mediante un entrelazado de cañas, listones de mangle (Conocarpus erecta), leucaena (leucaena leucocephala) o cualquier estaca de madera verde, que mantenga su flexibilidad.

Este sistema constructivo consiste en colocar horizontalmente una serie de varas o estacas entre dos horcones, combadas una hacia delante y otra hacia atrás y así sucesivamente, colocando verticalmente entre ellas unas cuantas varas para lograr la autosujeción del seto o panel. Este sistema no requiere de clavos ni alambre para unir las partes, lo que facilita su construcción y la hace muy económica y por tanto más accesible a las poblaciones más pobres.
Estas paredes vienen normalmente cubiertas con una mezcla de barro mezclado con boñiga, o sea, excremento de vaca, para estabilizar la tierra y evitar fisuras en el embarrado. La boñiga, que tiene un alto contenido de paja, debe estar fresca en el momento de utilizarla. Posteriormente este embarrado se pinta a la cal, con color o no. Las paredes interiores tienen la altura de las soleras y en ocasiones, en las fachadas laterales o culatas, los hastiales o cuchillas se cierran con hojas de palma enrolladas y amarradas entre sí.
Paredes de tablas de palma
El material más utilizado en las paredes de las casas vernáculas dominicanas es la tabla de palma, la cual suele ser de palma real, aunque también se usan otros tipos de palmas como la cana, el yarey y la manacla, ya descritas anteriormente. Si bien hay indicios de que los indígenas antillanos las utilizaban, su desarrollo viene con la llegada de los españoles quienes como ya se ha dicho, vienen con herramientas metálicas desconocidas en el archipiélago, que le permitían sacar las tablas con mayor facilidad, y con clavos de hierro, para la fijación de éstas a la estructura portante de madera.
Las paredes de tablas de palma, al igual que los otros tipos de paredes descritos, están compuestas de una serie de horcones enterrados a unos 85 centímetros aproximadamente de separación entre ellos y arriostrados por las soleras o caballetes, a unos 2 metros de altura sobre el terreno. En el caso de los bohíos de tablas de palma, la estructura puede tener mejor terminación, estando inclusive los horcones principales trabajados con hacha, en sus cuatro caras.
Una vez levantada la estructura, incluyendo la de la cubierta, o sea cuando el bohío está ‘parado en blanco’, se comienzan a clavar las tablas de palma horizontalmente, de abajo hacia arriba y solapándose unas a otras dos o tres centímetros. Las tablas de palma, con aproximadamente 10 centímetros de ancho, se colocan con la epidermis hacia fuera y se clavan con uno o dos clavos a cada uno de los horcones. Tradicionalmente y ante todo cuando se usaban los clavos de hierro forjado, que tenían una sección cuadrada, primero se hacía en la tabla un agujero con un berbiquí, por donde se clavaba el clavo, ya que por la dureza de la tabla de palma si no se
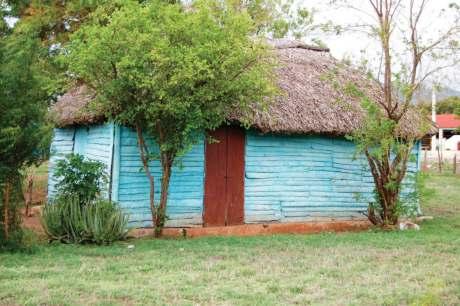

hacía de esa forma la misma se rajaba. Esa buena práctica ha caído en desuso luego de que se introdujeran los clavos galvanizados industrializados, de sección circular.
Por la parte interior de las paredes, las rendijas entre las tablas de palma, se resanan con una mezcla de boñiga con ceniza, para impedir la entrada de aire, agua o alimañas, por las mismas. Recientemente esta mezcla está siendo sustituida por una a base de cemento, cal y arena, la cual inclusive se aplica a todo el interior de la pared y no sólo a las rendijas.
Las paredes de tablas de palma son encaladas por fuera y por dentro, pero agregando normalmente algún color a base de un pigmento mineral. La pintura industrializada es también utilizada, por facilidad de obtención y empleo y por la amplia paleta de color disponible en el mercado.
b) Las techumbres
La techumbre es el conjunto de la estructura y elementos de cierre del techo. Está compuesta por la armazón o estructura en sí y la cubierta o cobija, que es la parte exterior de la techumbre. Los aspectos básicos para el conocimiento de una techumbre son las características de su armazón, el número de sus vertientes y las características de sus aleros, junto a los materiales utilizados en su construcción.
El armazón que constituye la estructura de la techumbre es completamente de madera y tiene características similares en toda la arquitectura vernácula dominicana. La diferencia básica viene dada por el número de vertientes, ya sea a dos o cuatro aguas. En ambos casos tienen una pieza horizontal superior llamada cumbrera, de 4” a 6” (0.10 a 0.15m) de diámetro aproximadamente, la cual recibe los chorros, que en su otro extremo se apoyan en las soleras.
En el caso de los techos a dos aguas, la cumbrera se apoya sobre los pies de amigos o elementos verticales que se apoyan en la parte central de las soleras transversales o llaves. Curiosamente, este elemento vertical no tiene una continuidad hasta el piso, ya que debajo de ellos se encuentran puertas y ventanas, que siempre están en la parte central de las fachadas laterales y de las paredes interiores. Los techos a cuatro aguas pueden tener o no pies de amigos. En ocasiones estos techos sólo se apoyan en las cuatro soleras perimetrales del bohío, distribuyendo los esfuerzos que recibe la cumbrera mediante cuatro limas que van de los extremos de la cumbrera a cada una de las esquinas del cuadro que conforman las soleras. Los chorros, que tienen de 3” a 5” (0.08 a 0.12m) de diámetro aproximadamente, se colocan a una separación de una vara o sea unos 80 centímetros. Sobre los chorros se colocan los enlates o latas, a una separación de 11” para las cobijas de cana y

de 15” para las de yagua, aproximadamente. Las latas, de aproximadamente 2” de diámetro, pueden ser de varas de madera o de caña amarga, dependiendo de la disponibilidad de materiales de la zona. Todos los elementos de este tinglado se unen por medio de clavos galvanizados, que han sustituido los antiguos clavos de hierro forjado de sección cuadrada.
Otros elementos que en ocasiones forman parte de la estructura de la techumbre son el puntal, pieza inclinada que une la base del pie de amigo con la cumbrera; y el brazo, pieza horizontal que forma un triángulo en las uniones de las soleras. Estas piezas contribuyen a dar una mayor rigidez al armazón.
La cobija es la parte más fundamental de un bohío y la más difícil de construir. Es el elemento constructivo de menor durabilidad del bohío, ya que es el que está más expuesto a las condiciones climáticas. En la arquitectura vernácula dominicana hay dos tipos básicos de cobijas: las de hojas de palma, que son las más comunes; y las de yaguas, no muy utilizadas en la región Sur. Lo más común es que se utilicen las hojas de la palma cana, pero también se utilizan las de la palma yarey, que son más pequeñas y por tanto rinden menos.
Es común que la cobija de un bohío se construya mediante un convite o junta, o sea con ayuda comunitaria. Durante el convite se cantan chuines (coplas) y al finalizar la jornada, los miembros de la comunidad que participaron son compensados con alguna comida típica del lugar y ron o alguna otra bebida alcohólica.
Las hojas de palma maduras, o sea, ya secas, se colocan en hiladas, de abajo hacia arriba, con un solape que determinará el espesor y la durabilidad de la cobija. Las hojas se colocan con el pecíolo hacia arriba y con el haz (cara superior) o superficie adaxial cóncava y acanalada hacia abajo, en la mayoría de los casos observados. Las hojas se amarran a las latas por medio de tiras sacadas de la misma hoja.
En el caso de las cobijas de yaguas, éstas se colocan, al igual que las hojas de palma, en hiladas de abajo hacia arriba, solapadas. Las yaguas o vainas se colocan con su parte exterior hacia arriba. La durabilidad de los techos de yaguas es mucho menor que los de hojas de palma cana o yarey.
c) Los pisos
Tradicionalmente los pisos de los bohíos, desde la época de los taínos, han sido de tierra apisonada, tal como era también común en la arquitectura rural española y en la arquitectura vernácula africana.
Hojas de palma cana secándose al sol.


Los pisos de tierra se preparan una vez terminada la construcción del bohío, apisonando con un pisón de madera unas tres pulgadas de tierra o caliche mojado, colocando un saco de yute sobre la tierra. Después, se trapeaba el piso con agua y boñiga y periódicamente se brillaba con ceniza. En época de mucho calor se moja el piso, para refrescar el interior del bohío. Una característica de los pisos de tierra de los bohíos, es su limpieza, lo que se extiende al exterior del mismo, donde se barre constantemente y con mucho cuidado. Los pisos de madera son cada vez más escasos y sólo se encuentran en zonas muy húmedas y con posibilidades de inundarse.
Los pisos de cemento pulido comienzan a utilizarse a principios del siglo XX, fecha en que llega el cemento a la isla. Estos pisos de cemento pueden tener algún color, principalmente rojo o mantener el color gris natural del cemento. Muchas veces al piso de cemento se le hacen unas líneas, formando como un piso de mosaicos o se le hacen dibujos en bajo relieve. Estos pisos muchas veces se extienden fuera del bohío, unos 30 centímetros, a manera de plataforma, para proteger las paredes de las aguas de lluvia.
d) Las aberturas en las paredes Un elemento que era desconocido por los indígenas de la isla eran las puertas y ventanas, ya que ellos sólo dejaban un hueco, el cual para cerrar cruzaban algunos palos, más bien para marcar territorio. Según fue evolucionando el bohío dominicano, luego de la llegada de los españoles, fueron aumentándose las aberturas en las paredes, las cuales eran cerradas por puertas o ventanas, construidas con tablas y aseguradas a los horcones con bisagras metálicas.
Tanto puertas como ventanas tienen dinteles planos de madera, los cuales la mayoría de las veces son las mismas soleras, con una altura aproximada de 2 metros. En las casas más grandes, las soleras pueden estar más altas, teniendo las puertas y ventanas un dintel más bajo, al que llaman quicio, el cual se apoya en los dos horcones que las delimitan.
En el bohío sureño se nota el predominio de las puertas sobre las ventanas, llegando a tener hasta 12 puertas, como puede verse en Barreras Mordán y en El Rosario, en la provincia de Azua. Muchas casas de la región no tienen ventanas.
Las puertas y ventanas pueden ser de una o dos hojas y suelen abrir hacia fuera. Usualmente son de tablas de pino, muchas veces sin pulir. En los bohíos localizados del siglo XIX tanto las puertas como las ventanas estaban sujetas mediante bisagras con pivotes, de hierro forjado. En la actualidad las bisagras más utilizadas son las de tipo T.
Las ventanas también pueden ser de celosías de madera, las cuales se usan ante todo en las fachadas principales. Estas ventanas de celosías y siempre en la fachada


principal, pueden estar adosadas a ambos lados de las puertas, lo cual es un detalle característico de la arquitectura popular dominicana e incluso antillana. Las ventanas están aproximadamente a una vara (0.90m) de altura, pero en algunos poblados no es raro encontrar unas ventanas que llegan casi hasta el piso, con una altura aproximada de 40 centímetros, lo que permite salir por ella en caso de necesidad.
En algunos casos, en los bohíos más grandes, sobre las puertas y ventanas pueden colocarse ventiladores de madera, que permiten el paso del viento aun con las puertas y ventanas cerradas. En pocos casos de bohíos con techo de cana se encuentran unos ventiladores pequeños, en la parte alta de las culatas o fachadas laterales, lo que es más usual ver en la arquitectura popular.
e) Elementos decorativos
En el Caribe el color es algo especial, y por su condición geográfica el color llena todos los espacios. Por lo tanto para la arquitectura caribeña el color es un elemento de gran valor entre sus habitantes, ya que más que un simple elemento decorativo, es identidad. El color es un elemento esencial con el cual el habitante le imprime un carácter personal y de pertenencia a su hábitat, siendo el hábitat rural el más enraizado en cuanto a identidad cultural local se refiere.
En el Caribe, específicamente en la República Dominicana, nos encontramos con un panorama muy distinto a África pero muy parecido a las villas europeas, pues todas las viviendas, tanto rurales como urbanas, están pintadas con muchos colores, sin ningún temor a la hora de combinarlos. Por lo general los dominicanos pintan sus viviendas con dos o más colores, destacando las jambas que les colocan alrededor de las puertas y ventanas, al pintarlas de color blanco igual que la tradición Canaria de pintarlas de blanco para alejar los malos espíritus.
Los bohíos hechos de bajareque o tejamanil son pintados a la cal por lo que sus colores son más suaves que los utilizados en los bohíos de madera, aunque nos encontramos con algunos bohíos de tabla de palma pintados todavía a la cal. Hoy día, podemos decir que la mayoría de los bohíos hechos de tabla de palma están pintados con pinturas comerciales.
La elección del color en las viviendas vernáculas por lo general no tiene un significado específico sino que son elegidos entre los pigmentos que se encuentre disponibles en la zona y de las cartas de colores que producen las fábricas de las diferentes marcas de pinturas industrializadas que hay en el país. Así mismo las combinaciones de los colores están sujetas al gusto individual de sus habitantes.
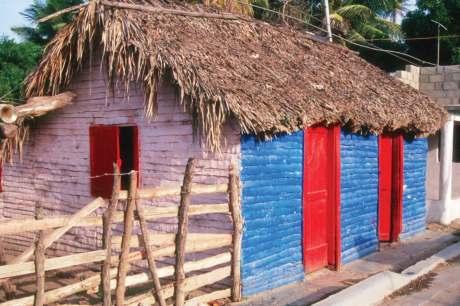

En la arquitectura vernácula dominicana el color no sólo se usa en el exterior, sino que también el interior de las viviendas está cuidadosamente pintado, con colores igual de vivos y alegres que en el exterior.
La arquitectura vernácula dominicana no se caracteriza por tener muchos elementos decorativos. Aparte del colorido de sus paredes, contrastando con los colores de las jambas y cubre faltas, y del juego de colores en puertas y ventanas, podríamos decir que el único elemento decorativo exterior que forma parte de la arquitectura son las jambas, ante todo la pieza del dintel, la cual suele sobresalir un poco y tener un corte a 45º. En algunos poblados utilizan ventiladores sobre las puertas y ventanas, que aunque tienen una función utilitaria, vienen del vocabulario decorativo de la arquitectura popular y de la arquitectura antillana, donde se encuentran una gran variedad de diseños de ventiladores y tragaluces. En el interior se destacan los pasamanos o elemento que divide la sala del comedor, en los tipos de bohíos más grandes que se pueden observar ante todo en el valle de Baní. En estos pasamanos se encuentran una variedad de detalles tanto en las columnillas, como en los arcos o dinteles que se apoyan sobre éstas. Otros elementos decorativos que se pueden agregar son los plateros o tramos para colocar platos y jarros de uso diario, y los esquineros para colocar las lámparas de gas o imágenes religiosas. Por último encontramos los pisos de cemento, los cuales pueden simular un piso de mosaicos y tener algunos dibujos florales o geométricos hechos en el cemento fresco.
Todas estas consideraciones hasta aquí expuestas nos hacen confirmar que el bohío indígena es la génesis de la vivienda rural dominicana, de que los esclavos africanos no hicieron grandes aportes al bohío dominicano y que los españoles adoptaron el bohío indígena, incorporando nuevas formas, nuevas tecnologías constructivas y nuevos materiales de construcción, y cuya tipología resultante se ha mantenido prácticamente invariable a través del tiempo.
La observación de viejos bohíos, algunos con más de 150 años de construcción, revela que los materiales vegetales empleados para las diversas tareas de la construcción son adecuados a su función y al medio ambiente en que se encuentran, ya que han perdurado en buenas condiciones a lo largo de todo ese tiempo. Las tablas de palma real (Roystonea hispaniolana), por ejemplo, han demostrado ser un material idóneo para la construcción de paredes, por su dureza y por ser resistentes al ataque de todo tipo de termitas. Así mismo la selección de las especies maderables en cada región, demuestran una auténtica comprensión de las cualidades y características de cada una de ellas, y su selección adecuada para la función a desempeñar en la estructura del bohío.

Bibliografía
Cárdenas Ruiz, Manuel, ed. Crónicas Francesas de los Indios Caribes (Madrid: Editorial Univ. de Puerto Rico, 1981).
Cassa, Roberto. “Los Tainos de la Española”, ed. Emilio Cordero Michel, Colección Historia y Sociedad, vol. CLXV (Santo Domingo: Editora de la UASD, 1974): 84.
Charlevoix, Pedro Francisco Javier de. Historia de la Isla Española o de Santo Domingo, trans. Roberto Guzmán, 2 vols., Cultura Dominicana, vol. 1 (Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Editora de Santo Domingo, 1977): 42 y 43, Tomo 1.
Colón, Hernando. “Historia del Almirante”, ed. Luis Arranz-Márquez, Crónicas de América (Madrid: Dastin, S.L., 2003): 172.
Curet, Luis Antonio, “House structure and cultural change in the Caribbean: Three case studies from Puerto Rico,” Latin American Antiquity 1992.
Fernández de Oviedo, Gonzalo. Historia General y Natural de Indias. Edición y estudio preliminar de Juan Pérez de Tudela Bueso ed. (Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1959): 143-144.
Guerrero Baca, Luis Fernando, “Arquitectura en Tierra. Hacia la Recuperación de una Cultura Constructiva,” Apuntes 2007, 196.
Jardines Macias, Juan y Jorge Calvera Roses. “Estructuras de viviendas aborígenes en Los Buchillones,” Anuario Revista del Caribe 1999.
Landstrom, Björn, Colón, ed. Juventud, trans. Martinez-Hidalgo, José Ma. (Barcelona: Editorial Juventud, 1971).
Las Casas, Bartolomé de. Primer viaje de Cristóbal Colón según su Diario de a bordo (Barcelona: Editorial Ramón Sopena, S.A., 1972): 24.
Las Casas, Bartolomé de. Historia de las Indias (Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Editora Corripio, 1987): 357, Tomo I.
Las Casas, Bartolomé de. Brevísima relación de la destrucción de Las Indias (México: Fontamara, 2001): 32. Mártir de Anglería, Pedro. Décadas del Nuevo Mundo, trans. Agustín Millares Carlo (Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Editora Corripio, 1989): 639.
Mira Caballos, Esteban. “Aportaciones a la cultura taína de las Grandes Antillas en la documentación del siglo XVI,” en Seminario Regional de Culturas aborígenes del Caribe (Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana, 1998): 51-52.
Mira Caballos, Esteban. Las Antillas Mayores. 1492-1550 (Madrid: Gráficas Almeida S.L., 2000): 301-303. Ortega, Elpidio J. Expresiones Culturales del Sur (Santo Domingo: Academia de Ciencias de la República Dominicana, Fundación Ortega Álvarez, Inc., 2000).
Peguero, Luis Joseph. Historia de la conquista de la isla Española de Santo Domingo, Trasumptada el año de 1762, Traducida de la Historia General de las Indias escrita por Antonio de Herrera (Santo Domingo: Publicaciones del Museo de las Casas Reales, 1975): 37-43.
Pichardo Moya, Felipe. Los aborígenes de las Antillas (México: Fondo de Cultura Económica, 1956):104.
Prieto Vicioso, Esteban. “Arquitectura Vernácula y Popular”, en Monuments and Sites. Dominican Republic (Sri Lanka: ICOMOS Scientific Publications, 1996): 71- 87.
Prieto Vicioso, Esteban, “Tipología arquitectónica de los taínos en la Española, a la llegada de Colón”, en III Foro Nacional de Investigación en Arquitectura (México, 2008): 163-171.
Prieto Vicioso, Esteban. “Arquitectura indígena en la Española”, en CLIO 175 (Academia Dom. de la Historia, 2008): 113-150.
Prieto Vicioso, Esteban, “Arquitectura vernácula y popular”, en Historias para la construcción de la arquitectura dominicana. 1492-200, ed. Gustavo Luis Moré (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2008): 41-81.
Prieto Vicioso, Esteban, “Tipología arquitectónica del bohío sureño”, en Anuario 4, Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español (Santo Domingo 2010): 271-292.
Prieto Vicioso, Esteban, “El bohío como expresión de la arquitectura vernácula dominicana en la región sur”, en http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/handle/123456789/3373 (Morelia, México: Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 2012).
Sauer, Carl Ortwin. Descubrimiento y dominación española del Caribe, trans. Stella Mastrangelo (Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Editora Corripio, 1993): 101-103.
Veloz Maggiolo, Marcio. Medioambiente y adaptación humana en la prehistoria de Santo Domingo, Historia y Sociedad, vol. 24 (Santo Domingo: Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1976): 250-251. Veloz Maggiolo, Marcio. La isla de Santo Domingo antes de Colón (Santo Domingo: Banco Central, Talleres Gráficos de Editora Corripio, 1993).




En página opuesta: Arriba: Bohío en Nisibón.
Abajo: Casa en Catanamatías con tablas de palma y cocina con bajareque.
En esta página: Conjunto de bohíos en Sabana Buey recientemente restaurados y adaptados como escuela y jardín de niños.








En página opuesta:
Arriba: Bohío y letrina en bajareque en la región Noroeste.
Abajo: Bohío de dos dormitorios en Boca Canasta, Valle de Baní.
En esta página:
Arriba: Bohío de bajareque en la provincia de Peravia.
Abajo: Conjunto de bohíos de bajareque, en Los Bancos, en la carretera a San Juan de la Maguana.




Página opuesta: Conjunto de casas de tablas de palma y techo de cana, en Rosario.
Arriba: Bohío de tablas de palma con techo de cana, en Sabana Buey, Peravia.
Abajo: Bohío con cubierta de gran peralte, en Rosario.


Victor Ml. Durán Núñez
Varios nombres para una misma realidad
La definición de arquitectura popular escapa a factores de fácil codificación por no ser ésta un resultado del estudio académico y por estar desprovista de las artes y ciencias que le pudieran hacer valer las citas provenientes de las universidades, extraídas de esa esencia doctrinal que permite muy escaso margen para el acceso a “lo popular”. Siempre se han referido a ésta con innumerables términos y acepciones, muchos de los cuales no son sinónimos entre sí, aunque otros sí lo son, y dependerán en última instancia del enfoque dado al estudio por cada investigador, de lo cual se podría inferir que las historiografías dependerán de las muy particulares ideologías que influyen en él.
Por ejemplo, con el término de arquitectura primitiva, más que a las intervenciones o a la capacidad del constructor primitivo, se suelen referir a la sociedad donde se construyen, y que son definidas por los arqueólogos y/o antropólogos como primitivas. Obviamente que como argumenta Amos Rapoport, en su libro Vivienda y cultura es un término relativo puesto que cualquier sociedad de hoy será bastante primitiva para las sociedades futuras1. A las construcciones marginales, casi siempre producto de la supervivencia, confeccionadas con la urgencia de las necesidades perentorias, con productos de desechos, sin ningún tipo de planificación y muchas veces fuera de cualquier tradición, se les suele denominar arquitectura espontánea, aunque, en otro sentido, se refiera también a la naturalidad o franqueza que caracteriza estas edificaciones, carentes de ornamentación y escasamente representativas que no sea la de sus propias precariedades.
Los términos equivalentes de arquitectura anónima o arquitectura sin arquitecto aducen que de estas obras no se conoce su diseñador, ni se sabe acerca de su propietario o de las circunstancias específicas de su construcción, debido a que son el producto del grupo antes que del individuo. Estas acepciones son muy cortas y limitadas, podrían referirse a situaciones muy particulares o individuales, en el mejor de los casos. Sin embargo, si se hicieran las averiguaciones pertinentes, casi siempre podríamos saber quién las construyó y en qué momento se originaron. Sólo hay que importantizarlas e importantizar a sus constructores y/o propietarios, herederos genuinos de la tradición que representan.
Para no abrumar mucho con términos y explicaciones abundantes, mencionaremos algunos otros ejemplos de acepciones pertinentes: arquitectura nativa, refiriéndose al sitio o lugar de procedencia o relacionándolo al lugar; arquitectura autóctona, término que se emplea más bien motivado por reconocer los valores de un lugar específico y centralizado; arquitectura típica, es decir, que no rompe las reglas establecidas en la comunidad que representa, repitiendo de esta manera las formas que se han desarrollado de generación en generación a través del tipo o de los tipos establecidos y asimilados por sus integrantes y, arquitectura criolla, como su propio nombre lo indica, procura establecer un sentido de correspondencia con lo profundamente arraigado en una nación, región o territorio. A diferencia de estos dos últimos términos, el de arquitectura folklórica o folclórica
1A. Vivienda vernácula construida con materiales naturales sin aplique de pintura, Quita Coraza. Foto: Víctor Durán.

establece una relación más estrecha con los patrones culturales de un grupo humano, mientras que el término arquitectura tradicional supone la parte intangible de una cultura, es decir, la suma de todos sus componentes gravitando sobre sus propias leyes.
Los más generalizados y aceptados aunque confusos, debido a que no significan lo mismo, son los términos de arquitectura vernácula y arquitectura popular. Por definición todo lo vernáculo es popular, pero no admite la lectura en sentido contrario puesto que no todo lo popular es vernáculo. La arquitectura vernácula tiene su origen y características en la era pre-industrial, su forma básica responde a la necesidad primaria de protección ante los fenómenos recurrentes de su entorno inmediato, con el que establece una simbiosis casi completa al proveerle los materiales y los instrumentos en estado natural. El arquitecto Jaime Gracia, en el marco de la maestría sobre Arquitectura Tropical Caribeña, impartida en la UNPHU, la definió como: “La expresión cultural que tiene sus raíces en la instalación original del grupo humano en un territorio particular virgen”. (Imágenes 1A-1B)
En cambio, la arquitectura popular tiene su comienzo y característica en la era postindustrial, pero ostenta en la ruralidad sus raíces más profundas, actuando de esta forma como si fuera un testimonio de la arquitectura vernácula. Por eso Graciano Gasparini sitúa su origen en la “herencia de caracteres primitivos y en la integración de experiencias predecesoras”, aunque va más allá y “alcanza más bien un sentido amplio que incluye acontecimientos contemporáneos de prácticas culturales en constante estado de cambio”2, en la que muchas veces su fisonomía “deriva de una estética arquitectónica establecida por los poderosos que se modifica para adaptarla económicamente a niveles de la comunidad, donde la asimila por repetición y la convierte en expresión propia” como argumentara al respecto Salvador Gautier, por cierto, muy coincidente con lo planteado por Roberto Segre en su ensayo “La Arquitectura Antillana del Siglo XX”: “Se trata de una arquitectura referida a modelos –cultos- lejanos, elaborados localmente por constructores y diseñadores espontáneos, capaces de adaptar los atributos estilísticos a las exigencias de la vida real, logrando conformar un –paisaje- de personalidad especifica urbana3”. (Imágenes 2A-2B)
Debemos aclarar que, aunque el término arquitectura popular encarna una innegable ambigüedad, ya que se llama popular a todo aquello que responde al gusto masivo o a lo que está de moda, realmente este término anuncia el conglomerado social –llámese sectores populares- que crean, construyen y consumen para sí mismos, prácticas y formas de pensamientos que le permiten concebir y manifestar su propia realidad a través de una apropiación desigual del capital cultural, como es el caso de esta modalidad arquitectónica a que hacemos referencia. (Imágenes 3A-3B)
Arquitectura popular y asentamientos humanos
La naturaleza “no académica” de la arquitectura popular la convierte en un acontecimiento


difícil de catalogar, porque escapa a cualquier teoría del arte, estilo, corriente o movimiento arquitectónico. Una aproximación a esta modalidad de memoria colectiva, muchas veces enterrada por la rapidez de los cambios fruto de la vida moderna o la reconstrucción de su fisonomía erosionada por la alienación, requiere de una estrategia muy singular que no es común entre nuestras universidades y nuestros profesionales del diseño.
Estas formas han sido creadas instintivamente por el ser humano que, como objeto cultural, son la respuesta a las maneras que le impone el medio natural físico y la sociedad. Por tradición, esas mutaciones suelen resultar de un proceso lento, pero profundamente enraizado en el territorio, convirtiéndola en un fenómeno abigarradamente contextual dada su compleja evolución en el tiempo (historia) y su exacta localización en el espacio (geografía), razón por la cual resulta inapropiado estudiar la arquitectura popular como un elemento aislado y no como contenido circunscrito a una estructura de mayor nivel, social por ejemplo, que a la vez lo contiene y lo condiciona, como son los asentamientos humanos.
¿Qué quiere decirse con esto? Que la historia de la arquitectura popular como forma espacial, es en realidad la historia del asentamiento humano al cual pertenece, su origen y evolución hay que buscarlo dentro de la estructura espacial que dicho asentamiento representa y dentro de la conformación social del grupo que lo estimula. Veamos a grandes trazos como ha sido esa historia.
El vínculo de mayorazgo y la colonización española en los nuevos territorios de América
Las características propias del Vínculo de Mayorazgo en la España de la conquista (majorat en Inglaterra, Francia y Alemania, morgado en Portugal, u ordynacja en Polonia), regulado mediante las Leyes de Toro en 1505, que entre otras cosas impedía la subdivisión de los bienes vinculados, los cuales pasaban en herencia generalmente al mayor de los hijos varones, forjaron la personalidad del español común en la víspera de la conquista americana y fue determinante en la forma de cómo esto aconteció. Varias circunstancias históricas contribuyeron a implementar este sistema, tal es el caso de la Reconquista, cuya consecuencia directa posibilitó la formación de un enorme segmento poblacional compuesto por los demás descendientes familiares que no alcanzaban a heredar, llamados segundones o hijosdalgos. Al quedar sin medios firmes de subsistencia, la mayoría emprendía la carrera eclesiástica, sobre todo las hijas, que tampoco podían casarse sin tener una buena dote, o la carrera militar y la aventura en el caso de los hijos (recuérdese que Saavedra inmortalizó en el personaje de Don Quijote y su amante Dulcinea esta realidad histórica). Pero la consecuencia más evidente de este sistema y que hoy todavía perdura en la mayoría de los países latinoamericanos, fue la creación de un Estado todopoderoso y centralizado que debía proveer en su estructura organizativa mecanismos de subsistencia para esa gran masa desamparada, efecto que se repitió como un espejismo en todos los niveles de la administración pública.

Esta situación explica mucho sobre la naturaleza de la sociedad dominicana de hoy. Recientemente en la página editorial del Diario Libre se escribió: “La gente se pregunta por qué si los países de América fueron colonizados por naciones europeas observan culturas tan diferenciadas que a veces parecen formar parte de mundos diferentes. Por ejemplo, la España de la conquista y la colonización solo tenía una institución fuerte: la monarquía. El rey y la reina lo eran todo. Ellos eran los legisladores, los tribunales de último recurso, el tesoro y los propietarios universales de todo. Nos transmitieron ese legado. La Inglaterra que coloniza tanto a los Estados Unidos como a las pequeñas islas del Caribe tenía instituciones que rivalizaban con la monarquía. Por eso, esas naciones tienen tribunales fuertes, parlamentos fuertes y un apego a la regla de la ley que no encontramos en la tradición española, por ejemplo4”.
Bajo la idiosincrasia española de la alta edad media, moldeada al fragor de leyes como ésta, surgidas en consecuencia al igual que otras por la epopeya de la reconquista, sumado al proceso de repoblación y dominio total de su geografía, se inicia la verdadera gran epopeya que fue la conquista de América.
El Caribe: frontera imperial
En la medida que se formaban las sociedades caribeñas a expensas de las naciones europeas que cada una representaba, se desarrollaba culturalmente un sentimiento y accionar de lo criollo entre los grupos desarraigados que poblaron estos territorios. Mientras los indígenas fueron diezmados en su totalidad producto de las epidemias traídas por los españoles junto al forzoso trabajo esclavo atribuido a las encomiendas, la población negra procedente de África logró resistir los azotes de la codicia desenfrenada, dejando a sangre y fuego un firme legado, muy diferente a como aconteció con los nativos originales. Como un hecho paradójico que encuentra en el preámbulo expuesto su explicación, la ruralidad fue ocupada en el bloque de islas anglosajonas y francófonas por los ricos hacendados con fines de explotación intensiva, construyendo en el entorno productivo sus peculiares villas señoriales, mientras “en el Caribe hispánico la primacía de la coherencia social sobre la autonomía individual, otorga mayor valor al contexto urbano que al edificio rodeado de parques y jardines” (ibíd.3) (Imagen 4A-4B). Los españoles siguieron aquí el plan cardinal de un tejido en cuadrícula, delimitadas por el plano de fachada de las edificaciones ubicadas en el límite del lindero que divide el espacio público del privado, separándose a la vez entre sí por medio de muros medianeros fomentando los patios y portales interiores. Así, mientras la “villa” rural constituye el modelo hegemónico del hábitat de los ricos hacendados en las Antillas Menores…, los españoles nunca se alejaron de la tipología planimétrica establecida por el trazado compacto de la cuadrícula” (ibíd.3). (Imágenes 5A-5B)
Bajo estas mismas premisas podemos comprender las distintas maneras de ocupación del territorio en el crisol caribeño. Ante el poder hispánico centralizado bajo una estructura


burocrática parasitaria, donde la ciudad, sus espacios y sus edificaciones se diseñaban a merced de esta naturaleza de ser, los anglófonos y francófonos caribeños preferían la emancipación individual; por un lado la población hispánica se atrincheraba en la ciudad intramuros caracterizada por una fuerte cohesión social, usando escasamente el territorio abierto inmediato para nutrir su existencia, mientras que en el resto del Caribe no hispánico dicho proceso de colonización se dispersaba por todo el territorio de las islas ocupadas.
A propósito de esta preponderancia de la ciudad, el historiador Ciriaco Landolfi en su libro Apuntes para una teoría de la nacionalidad dominicana señala lo siguiente: “Siempre se ha dicho que la capital ha sido el foco gladiador de la sociedad, primero colonial y después republicana, eso es hoy, pero no fue así ayer. Santo Domingo era una ciudad amurallada y cerraba las puertas, la gente que venía del campo tenía que tocar, y por eso, veo un distanciamiento entre esta ciudad y el resto del país5”. Habrá que sumarle a esto las odiosas devastaciones dirigidas por Osorio, que aparte de los traumas geográficoespaciales que acarreó, “contribuyó entre muchas otras cosas a cambiar por siempre la dieta marina que los isleños habían asimilado, por la del ganado vacuno” (Tesis del historiador Edwin Espinal).
Arquitectura vernácula, arquitectura popular, raza y territorio Ahora bien, estos hechos trajeron consigo otros acontecimientos salpicados como siempre por la ironía de la historia. La extrema segregación que resultó de la implementación del sistema plantación en el resto del Caribe incluyendo el hispánico, en nuestra parte de la isla resultó ser diferente gracias a la economía hatera, que se desarrolló a finales del S. XVII, todo el S. XVIII y parte del S. XIX, favorecida por el estado de decadencia colonial y luego la ocupación haitiana, contribuyendo definitivamente a la formación de un mestizaje muy distinto al resto de América. Basta recordar la crítica vertida por el polémico Pedro Pérez Cabral contra el afamado novelista Brasileño Jorge Amado, cuando éste último dijo en una entrevista que “Brasil era el único país mulato del mundo”, calificativo que según Cabral “corresponde exclusivamente a nosotros” y recalca que en ninguna de las demás partes del continente americano, tanto en las islas como en tierra firme “se ha ofrecido el espectáculo histórico de la libre mezcla de blancos y negros, sin cortapisas restrictivas de importancia y sin participación de otra variedad de mestizaje, propia de la actual República Dominicana”, donde los escasos perjuicios existentes no impidieron “las relaciones carnales entre los diversos grupos raciales que habitaban la isla6”, dando origen al mulato, mezcla de blanco y negro, que ya para el S. XVII era el dueño del escenario demográfico dominicano.
Si entrelazamos este planteamiento de Pérez Cabral con el de Harry Hoetink, comprenderíamos ese proceso larvario sobre la dominicanidad, cuando en su libro Raza y color en el Caribe, nos dice: “Una economía de plantación, particularmente la azucarera con sus períodos de trabajo intenso durante la cosecha, cuando cientos de trabajadores

están obligados a vivir y laborar juntos, crea mayores privaciones, coacción, crueldad y dureza, que un sistema económico donde los esclavos se emplean para pastorear ganado suelto7”. Hoetink se sumerge en los vericuetos de un Caribe fragmentado, discontinuo, de origen español, pero que a la vez fue más “flexible” en sus relaciones raciales, que el otro de origen francófono y anglosajón donde dichas relaciones resultaron ser más “tajantes”. Es bueno recordar la coincidencia con la base conceptual que sustenta el trabajo literario de Joaquín Balaguer titulado La isla al revés
Para el autor Raymundo González (De esclavos a campesinos, vida rural en Santo Domingo colonial), tres hechos fundamentales sirvieron para establecer el patrón de poblamiento y uso de suelo en el S. XVIII: “a) El establecimiento de una frontera ganadera en el extremo oeste colindante con la parte francesa; b) El fomento de haciendas agrícolas para exportación en los alrededores de las principales ciudades; c) La dispersión rural de gran parte de la población dedicada a la subsistencia8”. El primero y el tercero fueron los más cruciales y definitorios sobre nuestra identidad; mientras uno surcaba la personalidad del dominicano actual, el otro protagonizaba la mayoría de los asentamientos que hoy definen nuestra espacialidad territorial. La pobreza general de la isla que hizo patente incluso fenómenos como el Situado, propició que muchos pobladores fundaran nuevas villas en todas las regiones para labrarse una vida independiente de los centros urbanos: “criollos, blancos, negros y mulatos prefirieron trasladarse a los campos y hacer una vida más autónoma,…propagando modos de vida hasta entonces propios de reducidos grupos que vivían relativamente aislados del conjunto en las zonas rurales. Tal es el caso de la montería y el conuco, que durante este siglo se convirtieron en patrones predominantes de reproducción de estos grupos sociales de campesinos arcaicos. El denominador común de tales actividades es la autarquía que propiciaban. Eran modos de vida autónomos con relación a las ciudades…” (ibíd.8).
Asentamientos formales vs asentamientos informales Empecemos por este pasaje de Lescalier escrito en 1764, citado por Raymundo Gonzales en la conferencia dictada en la sede de ICOMOS, “La aldea llamada Boca de Amina situada en un camino montuoso, mezcla de pequeños bosques y sabanas (…), está compuesta por treinta casas hechas de ramas de árboles entrelazadas, techadas de hojas de palmera y una iglesia fabricada con material semejante. No se observa en todo el camino precedente ninguna señal de cultivo ni de hacienda de crianza de animales”. Cita el autor por igual las conclusiones de la Junta de Fomento en 1722: “Que los monteros, esto es, los hombres que por vivir de la casa viven dispersos, y otros vagos, se reúnan en pueblos, estableciéndolos a expensas de la Real Hacienda…” Realidades como éstas son las que aprovecha el historiador Ciriaco Landolfi, para plantear en su obra citada anteriormente, que la patria nació en el monte y no en la capital “ni en la -inteligencia-, porque fue la población rural dominicana, específicamente la del Cibao y la del Sur las que hicieron la gran revolución, desde la más absoluta indefensión y casi en términos primitivos, basado
4B. La Fregate, típica villa rural francesa de plantación en Martinica. Foto: Martine Gaume y Guilles De Chabaneix, Caribbean Style
5B. Grabado de Samuel Hazard que muestra el damero colonial. Fuente: Samuel Hazard, Santo Domingo. 7. Esquema de tipologías de los asentamientos en R.D. propuesto por el arquitecto René Sánchez Córdoba.

5A. Pintura que ilustra la catedral primada mostrando la ortogonalidad en el lindero límite con la acera.



6A. Comunidad parental en La Hoya de Enriquillo. Todas las casas pertenecen a un núcleo familiar y sus descendientes directos. Fuente: Museo del Hombre Dominicano.



6B. Comunidad parental en Quita Coraza. Este caserío se formó a partir del asentamiento de una pareja de esposos, que fueron cediendo paulatinamente a sus hijos y nietos porciones aledañas. Foto: Víctor Durán.
8. Ubicación aleatoria de las casas en un maniel de la sierra de Bahoruco Fuente: José Chez Checo, Imágenes Insulares Cartografía histórica dominicana.
9. La cuadrícula con la hegemonía de la plaza mayor y la iglesia fue siempre el modelo implementado por los españoles en sus fundaciones. Fuente: José Chez Checo, Imágenes Insulares. Cartografía histórica dominicana. 10. Plano de fundación original de la ciudad de Montecristi. Fuente: Ibid
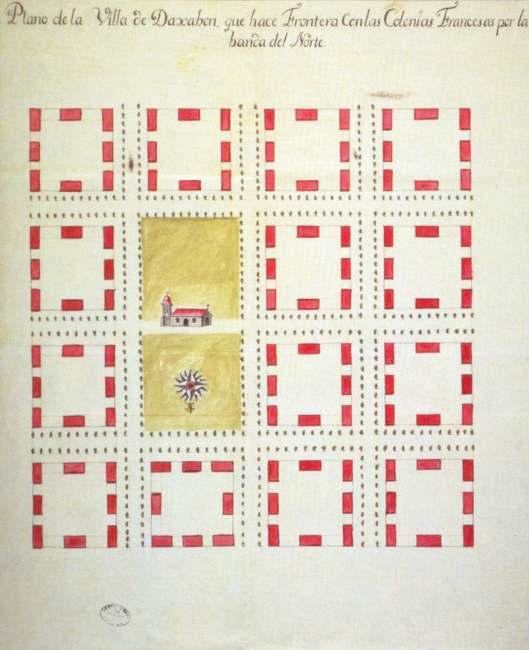
11. Observar en este gráfico, la ubicación de las casas en el límite de la propiedad privada y la pública. Fuente: José Chez Checo, Imágenes Insulares. Cartografía histórica dominicana.
12. Bohío indígena. Fuente: Samuel Hazard, Santo Domingo. 13. Caney indígena. Fuente: Samuel Hazard, Santo Domingo. 14A. La planta de la casa Yoruba guarda mucha similitud con la planta del bohío dominicano. Fuente: Museo del Hombre.





15A.


en la caza de puercos cimarrones y de domar animales, la que logró reproducirse y dio el caldo de cultivo a la dominicanidad” (ibíd.5).
Estos asentamientos aislados, producto de la ocupación informal del suelo empezaron a tener comunicación entre sí formando una compleja red de producción y comercio, que en definitiva influyeron para que se consoliden y fortalezcan a través de los años. Lo más peculiar en términos urbanos, constituye el hecho de que promovieran las comunidades parentales, que muchas veces empezaban con una sola casa aislada, para luego ir en aumento hasta formar un universo mayor denominado caserío (Imágenes 6A-6B), que no son más que regiones primarias transformadas (Imagen 7). Estos caseríos o comunidades aisladas dispersas, estaban constituidas a su vez por la familia nuclear originaria, sea por la vía del patrilinaje como del matrilinaje, consanguíneo en fin, razón por la cual sus integrantes portarán siempre los mismos apellidos (Reynoso en Canca la Piedra, Méndez en Duvergé, Melo en Villa Sombrero, por ejemplo). La escala de estos asentamientos primarios pasaba a transformarse en formas urbanas incipientes, que lograban concentrar a la población en núcleos más definidos de intercambios y de servicios. Según el éxito alcanzado, estas pequeñas concentraciones de población se consolidaban y estabilizaban para convertirse en asentamientos urbanos estacionarios, denominados en la cartografía actual como parajes o municipios. Las comunes cabeceras que rigen hoy día las provincias del país son formas urbanas avanzadas que evolucionaron hasta convertirse en grandes concentraciones de población con una estructura física ampliamente transformada que provee albergue y facilidades de operación para múltiples actividades de producción, intercambios y servicios.
No olvidemos los Manieles, sobre todo los de Ocoa, la sierra de Neiba y la sierra de Bahoruco, que eran asentamientos formados por los negros marrones (cimarrones) conocidos también como Vien-Vien porque era así el nombre que se le asignaba a su grito ordinario.
En contraposición con este modo de asentarse, las autoridades españolas de la isla implementaban siempre el consabido esquema formal de cuadrícula cada vez que debían establecer un nuevo fundo en el interior de la isla. Si tomamos como referencia el Plano del valle en el que estaban acampados los esclavos / de España y Francia, en las montañas de Bauruco, a me / diados de mayo de este año (1785)9 (Imagen 8), observamos la representación de lo que es una casa aislada y un caserío, definidos generalmente por la ubicación aleatoria de las edificaciones en el predio rural, exactamente igual que los asentamientos primarios formados por los Monteros, Maroteros y Lanceros dispersos en toda la geografía de la isla. Contrariamente, en los planos de fundación de la Villa de Daxabon del 1766 (Imagen 9) o el anterior plano de la ciudad de San / Fernando de Monte Christi del año 1757 (Imagen 10), ambos autoría de Antonio Álvarez Barba o incluso, el plano de la Nueva población de San Miguel de la / Atalaya, supuestamente del
15B. Detalle de una pared de tejamanil donde se pueden observar el tabique de madera y el pañete realizado con tierra y excremento de vaca, pintada con cal. Foto: Víctor Durán.

año 1769 (Imagen 11), podemos observar el mismo patrón de la cuadrícula urbana con sus edificaciones ubicadas en el lindero cero, creando un túnel visual típico de la ciudad medieval, donde la plaza que se encuentra siempre adyacente a la iglesia “representa para este tipo de ciudad muraria lo mismo que representa el patio para la casa individual” (José E. Delmonte, maestría Arquitectura Tropical Caribeña, UNPHU).
Es de suponer, que con la mayoría de la población dominicana residiendo todavía para el año 1930 en las zonas rurales, los modelos tipológicos y sus esquemas espaciales, las formas, los aditamentos y decorados característicos, además de las técnicas y materiales empleados, se fueran desplazando paulatinamente hacia los centros urbanos, sobre todo después de los retardados efectos en nuestro país de la revolución industrial. Este lento proceso de mudanza del campo a la ciudad, donde la madera, en primer lugar y después azarosamente la mampostería, jugaron un papel fundamental para definir la fisonomía que exhiben hoy día nuestras comunidades, la misma que se introduce subrepticiamente en los barrios periféricos de las aturdidas ciudades, haciendo acopio del folclor y la antropología, como sus únicas ocasiones de dignificación, en medio del azoramiento circunstancial a que ha obligado el confinamiento cultural al que fueron relegadas hasta ahora. Veamos brevemente algunos ejemplos de este proceso.
Breve historia sobre la arquitectura vernácula y popular dominicana
Con la drástica imposición de su modelo de conquista los vestigios dejados por los indígenas son prácticamente imperceptibles. Los más visibles se pueden circunscribir, por ejemplo, a la dieta, a ciertas técnicas de pesca y cultivo, a vocablos para nombrar objetos y cosas, varios topónimos a ciertos útiles de uso doméstico, la alfarería, y determinadas técnicas constructivas.
En cuanto a la casa indígena, todavía hoy se mantiene el debate sobre la autenticidad de la casa ancestral de planta rectangular, donde algunos investigadores han llegado hasta a negar este hecho, considerándolo como una influencia, en algunos casos atribuidas a los conquistadores españoles, y en otros, atribuidas a los esclavos negros traídos desde África. Es el caso de los arqueólogos cubanos Jorge Calvera y Juan Jardines, además del arqueólogo puertorriqueño Luis Antonio Curet, entre otros. Actualmente también se discute la posibilidad de que el origen se encuentre en la península de Yucatán, como influencia de la cultura Maya.
Gonzalo Fernández de Oviedo y los principales cronistas españoles, desde el inicio de la conquista, documentaron estos hechos registrando la existencia de la casa de planta circular con techo cónico, llamada bohío o eracla (Imagen 12), utilizada por la población común, reservando el caney (Imagen 13) de planta rectangular, de mayor tamaño y con galería para el jefe o cacique.
16. En este grabado de Hazard se puede apreciar el mismo esquema del Caney indígena o de la vivienda Yoruba, todos muy similares entre sí. Foto: Samuel Hazard, Santo Domingo, su pasado y presente

17. Probablemente sea ésta casa graficada por Hazard, el resultado de las modificaciones que introdujeron los migrantes canarios, que cerraron el módulo que servía de “aposento” e incorporaron la galería. Foto: Ibid.
18A. Modelo de casa de tres módulos con galería central. Cuando se construían con madera de la tala de bosques, los módulos no resultaban uniformes por la irregularidad en el tamaño de los árboles, lo que dificultaba la formación del ángulo recto en las esquinas. Fuente: E. Prieto.

Todos los materiales empleados en la construcción de estas casas primitivas eran de origen vegetal. Las paredes por lo general, se construían de madera enlistonadas verticalmente (horcones y parales), se ataban con fibras vegetales y enredaderas, como la liana o bejuco, y se entretejían con tiras vegetales formando tabiques. Las cubiertas se techaban con guano, yagua o penca de cana, además de otros materiales vegetales como el pajón (o pachulí) y el yarey. Aún hoy se mantiene la incertidumbre sobre el origen exacto de la práctica de pañetar los tabiques con una mezcla de lodo y excremento (estiércol) de vaca. (Imágenes 14A-14B)
El antropólogo Miguel Acosta Saignes, en su libro La vivienda rural en Venezuela, descarta esta técnica como una influencia africana en la casa popular venezolana que se conoce con el nombre de bahareque, y se muestra a favor de la corriente que impulsa el aporte de esta técnica a la herencia indígena. En República Dominicana se le conoce con el nombre tejamaní o tejamanil. (Imágenes 15A-15B)
Independientemente de las diferentes opiniones suscitadas por los descubrimientos de uno y otro investigador, tres aspectos importantes salen a relucir. El primero, respecto a la casa indígena de planta circular y techo cónico, que fuera en su momento la más numerosa, la más común, y la menos debatida por los cronistas de la época en el campo de la investigación científica, desapreció por completo de la geografía insular sin dejar el más mínimo vestigio y sin presentar ningún interés por parte de los subsiguientes pobladores de la isla en continuar utilizando este modelo de cobijo. Un segundo aspecto es que se consolidara la casa de planta rectangular como prototipo o modelo de construcción generalizado en la población. Esta casa estaba conformada por dos módulos de aproximadamente ocho por ocho pies lineales. Uno de los módulos funcionaba como dormitorio y el otro como área social, que muchas veces quedaba protegida solamente con la cubierta del techo y evitaba formar paredes en sus costados, generando una especie de galería o enramada adosada al módulo del dormitorio.
Samuel Hazard, en el libro Santo Domingo, su pasado y presente, narra lo siguiente: “Cuando llegamos, las mujeres estaban trabajando debajo de un techo de paja, soportado tan solo por unos postes y completamente abierto; ésta era la continuación de la choza o casa propiamente dicha en que vivía la familia10” (Imagen 16). La descripción de esta típica casa en el campo, hacia el año 1873, concuerda bastante con la imagen del bohío indígena de planta rectangular que se encuentra en los textos de los cronistas españoles, sobre todo en la Historia general y natural de las Indias de Fernández de Oviedo y que Hazard describe de la siguiente manera: “Estas cabañas albergaban por lo general una sola habitación, y nunca tenían más de un piso de altura, aunque algunas, entre las mejores, tenían un pórtico en la entrada, detalle que parece se consideraba como signo de riqueza y distinción de sus moradores” (ibíd.10) (Imagen 17).



18B-1. Cuando se empezó a utilizar madera aserrada, primeramente importada, los módulos lograron mayor uniformidad y se perfeccionó el ángulo esquinero. Generalmente se adoptó lo que se conoce como “Módulo de Nueva Orleans”, de 10pl x 10pl x 10pl, ya que los primeros cargamentos de madera provenientes del sur de los E.U., eran de 10 pies lineales sin importar sus secciones.
18B-2. Modelo de casa popular de tres módulos con galería central según la planta anterior. Fuente: V. Durán.
19A. Panorama de un conjunto de viviendas en un predio interurbano, Altamira. Obsérvese el jardín frontal y la tipología nuclear con galería modular. Foto: Víctor Duran.

19B. Panorama de un conjunto de viviendas de la tipología lineal en un predio urbano, Baní. Obsérvese la posición en el lindero límite frontal formando un plano de fachada casi continuo. Foto: Ricardo Briones.

El tercer aspecto que sale a relucir es que la configuración interna se mantuvo igual, sin importar que el modelo estuviese construido con distintas tecnologías, ya fuese en tejamanil o en madera. El cambio más significativo lo proporcionó la introducción por parte de los españoles de instrumentos más sofisticados que aquellos de que disponían los aborígenes de la isla. Tal es el caso del metal enchapado, laminado, labrado en unos de sus bordes y dentado, utilizado como sierra de corte, o cuando el labrado correspondía a la formación de un filo, para producir cortes precisos. El clavo o grapa metálica sustituyó la liana o bejuco. Estos instrumentos, a la par de otros utilizados en la vida diaria para cubrir su más perentorias necesidades, permitieron explotar con más facilidad otros recursos disponibles de su entorno, como las distintas variedades de árboles maderables así como los de la familia de palmípedas, por su gran follaje, especialmente la palma real y palma cana, que constituyeron hasta la aparición de las láminas de zinc, el principal material para la elaboración de techos. Actualmente en los campos del país se le rinde tributo a la palma real nombrándola el ‘Árbol de los pobres’, ya que provee madera (tabla ripiá) extraída de su tronco para formar las paredes de la casa; de las pencas de su follaje se obtiene la cubierta del techo, y de sus frutos en racimo y el tierno palmito, se obtiene alimento para el sustento humano y de los animales de crianza.
Otro acontecimiento que imprimió una nueva dinámica en la conformación de la casa campesina dominicana fueron las grandes oleadas de inmigrantes procedentes de diferentes latitudes, dentro de los cuales se destacan los canarios. Estos grupos fueron alojados principalmente en la zona sur occidental de la isla, procurando una repoblación blanca que se acercaba a los asentamientos de negros africanos que ya ocupaban la zona extremo occidental de la isla, adaptándose rápidamente quizás por la gran semejanza climática (subtropical) que tienen la llanura de Baní, la plena de Azua y la Hoya del Lago Enriquillo con las islas Canarias, cuyo aspecto de aridez se debe a su origen volcánico. Los primeros campesinos de origen canario adoptaron en sus construcciones las técnicas locales que encontraron, aunque cerraron definitivamente el área social, antes abierta por los lados y unificaron las paredes con las del módulo del dormitorio. “Remodelaron también la estructura interior, las proporciones y la distribución del espacio en función de la composición familiar monogámica de la cual eran portadores11”. Ampliaron el tamaño de la planta rectangular, aumentando de ocho a diez pies lineales en el lado más corto y de dieciséis a veinte pies lineales en el lado más largo, “en esto debió influir lógicamente el peculiar tipo de inmigración en familia, lo cual fue característico de los canarios” (ibíd.11) (Imágenes 18A-18B1-2)
Después de la emancipación y abolición de la esclavitud, en el siglo XIX, que repercutió en todo el continente americano y con más fuerza en el Caribe antillano, se convirtió el bohío “en un elemento aislado, autónomo, símbolo del campesino libre o de la ansiada libertad comprada por el esclavo africano, facilitando la creación de comunidades campesinas al margen de las plantaciones. Estructuradas con una distribución arbitraria o desordenada;
19C. Vista de una galería corrida en una casa de Santa Ana, Higüey.

linealmente a lo largo del camino y vías de comunicación, ellas recuperan el concepto de vida comunitaria y establecen una variación regional de la tipología de la vivienda vernácula” (ibíd.3). (Imagen 19)
“Venid los moradores del campo (a) la ciudad…”
La historiografía tradicional sobre el estudio de la arquitectura dominicana ha dejado de abordar casi siempre las manifestaciones populares más genuinas provenientes del protocampesinado que se formó en toda la geografía durante los siglos XVII y XVIII, y presentan linealmente el periodo colonial desde el 1492 hasta el 1844, advirtiendo sobre la transformación del territorio únicamente aquellas ejecutorias realizadas por los españoles. Una plausible excepción constituyen los estudios del historiador y arquitecto Esteban Prieto Vicioso12, quien se refiere a esa gran masa de negros libertos, mulatos e inmigrantes canarios que conformaron de manera independiente la mayoría de las villas y estancias de todo el país. Si observamos geomórficamente la geografía, según sus zonas de vida, su orografía y los suelos cultivables, es fácil comprender la espacialidad territorial que se impuso en esos dos siglos de asentamientos libres. (Imágenes 20A- 20B)
La historia de la arquitectura, como muy bien expusiera Salvador Gautier “debe presentarse como reflejo de la manera en que el pueblo dominicano creó su identidad” (Cátedra magistral José Ramón Báez López-Penha, Abril, 1994). Como un hecho paradójico, el tiempo de la miseria fue el tiempo de mayor riqueza cultural y arquitectónica de nuestra historia, porque fue durante este periodo que el pueblo dominicano gestó su identidad como nación (Imagen 21) que desde el punto de vista de sus construcciones, tuvo que emplear los recursos que la naturaleza le ofreció de manera gratuita, siendo la madera protagonista en el tránsito para la conformación de un paisaje arquitectónico culturalmente bien definido.
Este maderamen, obtenido primeramente a través de la tala del bosque tropical, más tarde también importado, se ha mantenido hasta nuestros días como el material predominante para la construcción de edificios, hecho aminorado paulatinamente, primero con la llegada del hormigón armado y la mampostería durante el periodo republicano y luego en la era de Trujillo después del paso del ciclón San Zenón en 1930, cuyas legislaciones prohibían el uso de materiales perennes y combustibles en las ciudades; aunque esta práctica que buscaba erradicar dichos materiales con el pretexto de evitar los indeseados incendios datan de finales del siglo XIX. El historiador Edwin Espinal en su libro Historia de Santiago de los Caballeros 1863-1900 cita lo siguiente: “En 1883, a fin de extirpar las cobijas de yaguas, que hacen tan peligrosos los incendios por la facilidad con que se comunican las llamas, el ayuntamiento dispuso importar planchas de zinc por quintales y venderlas a la ciudadanía, ordenando además, como medida complementaria que los fuegos artificiales solo se lanzaran en los días de fiesta nacional. El ayuntamiento pidió al gobierno además la exoneración de hierros galvanizados13”. En la siguiente cita que hace dicho autor, se
20A. Mapa de las zonas de vidas de la región sub-tropical que condiciona los demás componentes del paisaje geográfico: vegetación, hidrología, suelos cultivables, y por ende los asentamientos humanos que suelen alojarse bajo la garantía de una subsistencia segura. Fuente: Leslie R. Holdridge.

20B. Regiones geomórficas de la RD. Fuente: OEA.
20C. Propuesta de regionalización para el estudio de la vivienda informal que establece 4 grandes regiones de estudio, donde se puede apreciar la correspondencia que para el autor tienen la región sureste y noroeste del país. Fuente: Arq. Raúl De Moya.

desprende un detalle muy importante sobre la estructuración de nuestras ciudades ya bien entrado el siglo XIX: “…El palo amarillo, mora, guayacán, yaya, especialmente el pino criollo y estadounidense, predominaban el paisaje citadino (subrayado nuestro), en el que sobresalían techos de tejita y de yagua con el alero de zinc galvanizado”. Este paisaje citadino predominante que se menciona, no era más que el paisaje urbano compuesto por las mismas edificaciones construidas por los migrantes hacia las ciudades desde las zonas rurales, quienes llevaban consigo sus tradiciones constructivas y repetían las mismas tipologías de viviendas, con muy pocas variantes, excepto en las esquinas de los cuadrantes de manzanas que era siempre muy apetecida por los sectores más pudientes, ya sea por status social o con fines comerciales (Imágenes 22A- 22B). Después de la imposición férrea por parte de Trujillo para evitar la construcción con materiales vegetales en las ciudades, ante la pobreza de una población indefensa, el imaginario popular se la ingenió para disimular sus moradas construidas con estos materiales, anteponiendo un plano de fachada en mampostería rico en detalles ornamentales, que incluía por igual la galería cuando la casa disponía de ella. Oculta, detrás de este falso alzado, permanecían intactas las huellas de su origen rural. (Imágenes 23A-23B1-B4)
¿Cómo eran estas casas y como fueron incorporadas en el entramado urbano provenientes de las zonas rurales abiertas? Dos tipologías muy sencillas hacen mayoría (Imagen 24). Una es la que denomino como Tipología lineal (TL), se caracteriza, como su nombre lo indica, por su “linealidad”, en la que predomina el paralelismo entre el eje de la cumbrera y la dirección de la calle. El área social se localiza casi siempre en el centro de la edificación (cuando se trata de una tipología conformada de tres módulos) mientras los dormitorios suelen ubicarse en ambos flancos, ejerciendo de esta manera una fortísima configuración lineal, en respuesta más que todo a los factores climáticos imperantes. Por esta razón la tipología lineal mantiene su predominio en aquellas regiones del país donde se ha de emplear los más complejos y disímiles artificios para enfrentar las peores condiciones al acto de habitar que ofrece nuestro medio ambiente. Es por eso que del rectángulo que resulta en su planta el lado menor siempre se expone a la trayectoria del sol, dejando el lado mayor en sombra todo el día, “alargándose”, para que el viento irrigue cada uno de sus rincones interiores. Su forma, herencia del bohío, es muy evidente. Se le encuentra en abundancia en la región suroeste, sobre todo en las llanuras de Azua y Baní, La Hoya de Enriquillo, el valle de San Juan y la Frontera. Dentro de la región sureste podemos encontrarla las llanuras costeras del Caribe y las llanuras del Atlántico Oriental. Esta tipología no es muy común en la región Cibao, pero se le puede ver en gran número en noroeste, es decir, desde las proximidades de Laguna Salada hasta Montecristi. Esto no indica que la tipología lineal sea exclusiva de las regiones mencionadas, ya que se la encuentra diseminada en las demás regiones, aunque con una presencia casi imperceptible. (Imágenes 25A- 25B-25C)

La que denomino como Tipología Nuclear, contrario a la anterior, se caracteriza por la “nuclearidad” de sus espacios, ya que se encuentran más centralizados. Predomina la perpendicularidad que mantiene el eje de la cumbrera con el de la calle y su planta compacta formando casi siempre un cuadrado perfecto. La galería y las demás áreas sociales se ubican hacia un lado de manera continua, y, hacia el otro lado los dormitorios, comunicados entre sí posibilitando el control de la zona íntima por parte de los padres. La región donde impera esta tipología es el Cibao, sobre todo en las subregiones Cibao Central, Cibao Oriental, y Costa del Ámbar. Su presencia también es significativa en la subregión de Santo Domingo y su periferia. (Imágenes 26A-26B). Estas demarcaciones geográficas guardan mucha similitud con la regionalización planteada por el arquitecto Raúl De Moya en la propuesta que realizó para el INVI en 1985 (Imagen 20C).
La síntesis de las dos tipologías calificadas como “elementales” o “básicas”, la evolución y reestructuración que en ambas se operaron tras agotarse el proceso de adecuación e inserción dentro de la cuadrícula urbana, permite la aparición de dos grandes variantes cónsonas con las dos variantes características: La Tipología Lineal Convexa, que se origina en la Lineal (Imagen 28) y la Tipología Nuclear Cóncava, que se origina en la Nuclear (Imagen 29). El perfil urbano que se va a generar sería muy parecido al plano que ilustra el poblado de San Miguel de la Atalaya (Imagen 11A). Una manzana tipo en la región del Cibao o la periferia de Santo Domingo estaría dominada por la familia Tipológica Nuclear (Imagen 30), por el contrario, en todo el sur y el este del país predominaría la familia Tipológica Lineal, (Imagen 31) creando en ambos casos ciertas particularidades visuales.
Referencias
1 Amos Rapoport, Vivienda y Cultura (Barcelona: Colección Arquitectura y Crítica, 1969).
2 Graziano Gasparini y Louise Margolies, Arquitectura popular de Venezuela (Caracas: Editora Armitano, 1986).
3 Roberto Segre, La Arquitectura Antillana del Siglo XX (Periferia, 2003).
4 Adriano Miguel Tejada, “Editorial”, Diario Libre (Culturas políticas, 24/12/12).
5 Ciriaco Landolfi Rodríguez, Apuntes para una teoría de la nacionalidad dominicana (Editora Búho, mayo 2011).
6 Pedro San Miguel, “Visiones del mestizaje en las Antillas hispanoparlantes: Pedro Pérez Cabral y su comunidad mulata”, Boletín no. 118, Archivo General de la Nación.
7 Harry Hoetink, Raza y color en el Caribe Santo Domingo y el Caribe: ensayos de cultura y sociedad (Fundación cultural dominicana).
8 Raymundo Gonzales, De esclavos y campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial, Ediciones Archivo General de la Nación, volumen CXLVIII (Editora Búho, 2011).
9 José Chez Checo, Imágenes Insulares. Cartografía histórica dominicana, Colección Banco Popular Dominicano (Editora Amigo del Hogar, 2008).
10 Samuel Hazard, Santo Domingo, su pasado y presente (Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Editora de Santo Domingo, 1974).
11 Jesús Guanche, Vivienda campesina tradicional e identidad cultural cubana
12 Prieto Vicioso, Esteban. Arquitectura vernácula y popular. Historia para la construcción de la arquitectura dominicana, Gustavo Luis Moré. Publicación del Grupo León Jimenes.
13 Espinal Hernández, Edwin. Historia de Santiago de los Caballeros 1863-1900. Publicaciones del Banco Popular Dominicano.
14 De Moya, Raúl, Evaluación de la producción informal de viviendas, Instituto Nacional de la Vivienda, Santo Domingo, 1985.
22A. Grabado de la ciudad de Puerto Plata a mediados del S.XIX donde observamos los tipos de viviendas y los materiales usados. Fuente: Hazard. 23B1-4: Vulnerabilidad de la arquitectura popular ante los huracanes. Fuente: Tesis de grado UASD.
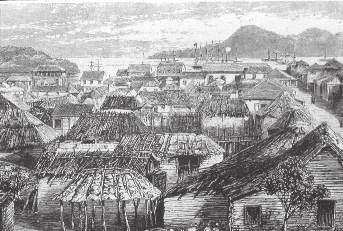




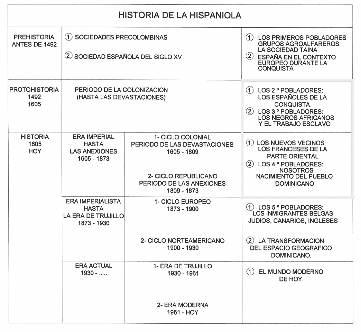
21. Propuesta de periodización realizada por Víctor Durán para el estudio de la arquitectura y el urbanismo en RD, basado en la teoría de los periodos espaciales que estableció el Arq. Salvador Gautier y las nociones de periodo en la historia dominicana ideada por Pedro Mir. La verdadera especificidad del espacio dominicano se generó en los periodos sombreados de color verde.
22B. Imagen de la ciudad de San José de Ocoa que guarda mucha similitud con la anterior imagen de Hazard. Fuente: AGN. 23B. Gráfica que muestra un perfil de una manzana en Villa Juana, en 1984. Fuente: Héctor Alcántara, tesis, UNPHU.

24. Modelos de pequeñas cajas de música en cerámica realizados por el Arq. Fernando Ottenwalder bajo la firma comercial “Makey” que representan las dos tipologías básicas de la vivienda popular dominicana.






Ejemplos de modelos urbanos en la ciudad de Santa Cruz de Barahona. Ejemplos de modelos urbanos en la ciudad de Santa cruz de Barahona

Montecristi Valverde Mao
Santo DomingoSan Cristobal
23A. Las barriadas capitalinas se perfilaron después de San Zenón, bajo una escenografía tipo muraria, con edificaciones en el límite del lindero frontal, ofreciendo un nuevo aspecto con el uso de una falsa fachada construida en blocks y hormigón armado. Dibujo: Víctor Durán.



En la página opuesta: 25A: Tipología lineal de dos módulos con galería frontal en El Bonao, Higüey. Foto: Víctor Durán.
25B. Tipología lineal de dos módulos con galería modular en La Piñita, Higüey. Foto: Víctor Durán.
25C. Modelo de una tipología lineal en Cabral. Foto: Víctor Durán.








En la página opuesta:
30. Ejemplo de tipologías de viviendas nucleares en Yamasá. Foto: Víctor Durán.
31. Vista desde el patio a través del callejón formado entre dos tipologías de viviendas lineales en Sabana Buey, Baní.
Arriba: Casa de palitos sin embarrado en Buen Hombre, Montecristi.
Abajo: Casa a orillas de la carretera en Nisibón, Miches.


Arriba: Casita de Barahona. Modelo vernáculo lineal de tres módulos sin galería en la costa sur de Barahona. Se puede observar a través de la puerta central que aloja el área social, las ropas colgadas al sol, que evidencia en las viviendas populares esta característica común que permite la visual ortogonal de acuerdo a la modulación de sus vanos y huecos.
Abajo: Tipología lineal de dos módulos sin galería, con culata, en Yamasá.


Arriba: Casa de paredes de latón, en Azua. Ejemplo de construcción informal producto casi siempre de la supervivencia, confeccionadas con la urgencia de las necesidades perentorias, con productos de desechos, muchas veces fuera de cualquier tradición en su materialidad, salvo el esquema tipológico proveniente del bohío que se mantiene.
Abajo: Casa en Arroyo Barril, Samaná. Modelo tipológico nuclear con galería modular.




Página Opuesta: Hacienda ganadera típica en Nisibón, Miches.
Arriba: Conjunto de casas en Los Copeyes, San Juan de la Maguana, construidas con diferentes materiales. Se puede observar la culata de la casa pintada de color rojo, que generalmente se adiciona para formar nuevas habitaciones o adjuntar la cocina cuando ésta cambia de combustión, de leña a gas.
Abajo: Comunidad parental en Manuel Goya, Pedernales.
Fanny Jiménez


Fanny Jiménez
Tres aspectos inciden directamente sobre la arquitectura vernácula: la necesidad básica de habitar (y con ello la influencia ejercida por el grupo cultural), la influencia del medio ambiente, y la influencia geográfica o contexto físico. Estos aspectos estarán siempre vinculados entre sí, de modo que el medio ambiente condicionará la vegetación del medio físico y la disponibilidad de materiales, e incluso el tipo de economía del grupo social.
Por tanto, para comprender la arquitectura vernácula dominicana, es necesario comenzar con una aproximación a estos tres aspectos, que han colaborado a su definición.
1. Contexto físico y medioambiental: geografía y clima Como sabemos, la República Dominicana se sitúa dentro de la zona tropical y en la región de paso de los huracanes. Cuenta con temperaturas oscilantes entre 25° y 35°C. Los días suelen durar de 11 a 13 horas y en sentido general se percibe un clima húmedo tropical en casi todo el territorio todo el año.
La estación de lluvias y período de huracanes abarca de abril a noviembre, siendo más intensas en verano. Su condición de isla la libera de estar expuesta a temperaturas extremas ya que en épocas de mucho calor, por la influencia del mar, las brisas moderan la temperatura. Este clima condiciona la vegetación y provoca que en la búsqueda del confort térmico, se persiga conseguir estructuras ligeras donde suceda la ventilación cruzada y la renovación de aire constante.
2. Contexto cultural: reseña histórica y social
Con la conquista española, la sociedad taína se vio forzada a una transculturación que le hizo asumir costumbres y formas de hacer, que cambiaron su cultura de forma definitiva. A continuación una síntesis de las principales influencias de los grupos culturales que han incidido en la historia dominicana y por tanto, en la generación de su arquitectura vernácula:
La sociedad precolombina
La población de las islas del Caribe sucede en cuatro períodos migratorios desde el Orinoco venezolano, por los grupos indígenas conocidos como: Siboney, Igneri, Arawak y Caribes. En el período de los Arawak la cultura se independiza de la continental y comienza propiamente la cultura Taína, grupo social con quien tienen contacto los españoles.
Como ya sabemos, las viviendas de los taínos eran de dos tipos: una de planta circular y techo cónico, llamadas Caney y otra rectangular con techo a dos aguas, de las cuales, las principales poseían galerías frontales, llamadas Bohíos. (Imagen 1)
1. Ejemplo de caney y bohío. Fuente: Victor Durán y Emilio Brea, Arquitectura Popular Dominicana

Los recursos vegetales eran la materia prima para la construcción de sus viviendas. Las especies nativas como yagua, cana, yarey, guano, palma, bejuco, etc., las cuales colocaban en forma de postes u horcones de madera que se enterraban en el suelo, formando los muros a modo de pilares y canas sujetadas por bejucos, con los techos de palma o paja.1 En la parte superior se dejaba un respiradero, recubierto por un caballete, para la salida del humo o el aire caliente.2 (Imágenes 2 y 3)
Efectos de la conquista española
Con el período de la colonización sucede una época migratoria de grupos muy heterogéneos: por un lado la cultura española y por otro la africana que se introduce con la trata de esclavos.
España introduce la piedra y el ladrillo como materiales de construcción y el conocimiento de las técnicas para trabajarlos. Los conquistadores también asumen la forma de construir de los taínos, ya que estas viviendas respondían mejor al clima tropical; pero introducen nuevas herramientas y tecnologías, como son el clavo, modificando completamente los nudos en la estructura al sustituir el amarre con bejucos o lianas; también modifican la forma de usar la tabla de palma, ya que debido a las herramientas que poseían podían hacer un corte longitudinal del tronco.3 En la actualidad este material cortado así es el elemento más típico de la arquitectura vernácula dominicana.
La influencia ejercida por el grupo africano se manifiesta con la abolición de la esclavitud. El aporte más notable que se le reconoce a la cultura africana es el de la técnica de muros de tejamanil4 la cual se define por muros formados por cercados de estacas entrecruzados entre horcones de madera, recubiertos con un revoco de lodo ligado con excrementos de vaca para mejorar su consistencia. (Imagen 4)
Para eliminar contrabandos con países enemigos, a inicios del siglo XVII se ordena una fatídica estrategia política conocida como las devastaciones, lo que dió paso a incentivar la inmigración canaria; los cuales se dedicaban a actividades ganaderas y agrícolas. Como consecuencia hubo un aumento de la población, crecimiento económico en el siglo XVIII y el nacimiento de una clase campesina, la cual aumentó significativamente con los negros libertos a inicios del siglo XIX y durante la ocupación haitiana.
Una influencia directa de la migración canaria sobre la vivienda es el cierre de la zona social, abierta en la concepción original de los taínos, unificando las paredes con las del módulo del dormitorio. El interior se reformó para adaptar la cultura monogámica propia de los canarios, y debido al hecho de que inmigraba una familia completa se amplió el tamaño de la planta rectangular de 8’ x 16’ (2.44m x 4.88m) a 10’ x 20’ (3.05m x 6.10m).5 (Imagen 5)
2. Pared de palos verticales o palos parados, herencia indígena en la arquitectura vernácula dominicana, con embarrado y sin embarrado. Foto: Esteban Prieto Vicioso. Fuente: Historias para la construcción de la arquitectura dominicana 1492-2008


Con la firma del tratado de Aranjuez en 1777 se establece formalmente la división de la isla con Francia, pasando a ser toda la isla territorio francés en el año 1795 con el tratado de Basilea.
La influencia francesa sobre la arquitectura solo fue a nivel estético en las fachadas, y no influenció en el interior ni sobre el territorio, a pesar de haber fundado ciudades nuevas. El elemento más notable de influencia francesa es la aparición del balcón corrido en el segundo nivel, que funcionó como un preámbulo de lo que hoy se conoce como galería en planta baja. Este elemento también se evidencia en la arquitectura campesina o popular y es una solución muy acertada para combatir el clima húmedo tropical.6 (Imagen 6)
Periodo republicano
Inicia el período industrial y con él nace la arquitectura popular, las viviendas son construidas por maestros constructores y no por la comunidad. A mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX se introducen láminas de zinc que sustituirán la tradicional cubierta de hojas de cana, por la comodidad de uso, facilidad de obtención y la pérdida del bosque tropical. Esta sustitución implica la pérdida de tradiciones y conocimientos constructivos que habían pasado entre generaciones, así como la pérdida del confort térmico que la cubierta vegetal brinda para combatir el calor del clima tropical.
La arquitectura popular utiliza madera industrializada, ventanas de madera con celosías, pavimentos de cemento pulidos normalmente con color. Las cubiertas de zinc pueden tener formas más complejas. En algunas zonas, los muros perimetrales tienen una sección construida de hormigón hasta la altura de las ventanas (conocida como altura salomónica), para protegerlos de la lluvia. La otra parte del muro se construye con maderas industrializadas y colocadas horizontalmente y solapadas unas de otras.7 (Imagen 7)
Con la llegada de las diferentes dimensiones de la madera industrializada, las casas se vuelven más amplias, y algunas ya integran la cocina y lavabo en el mismo volumen. Esto también sucede cuando aparecen la cocina de gas y los aparatos sanitarios.
Para 1844 se conforma la república y se consolida la clase campesina. Aumentan las migraciones y el comercio con las demás islas del Caribe, colonias de Francia, Holanda e Inglaterra; lo cual tendrá un aporte en el desarrollo de la arquitectura que se conocerá como antillana o victoriana.8 Es en este siglo cuando la arquitectura popular recibe más influencias artísticas. (Imagen 8)
A inicios del siglo XX surgen monumentos que configuran un territorio apegado al comercio, producción y transporte ferroviario. Se introduce la técnica del cemento y hormigón armado. Se realizan muchas transformaciones en las ciudades, en la tipología
3. Detalle de apoyo de la estructura del techo. Fuente: Historias para la construcción de la arquitectura dominicana 1492-2008


de viviendas coinciden las edificaciones del tipo populares y antillanas, caracterizadas por el uso de maderas y techos con láminas de zinc, viviendas en hormigón armado y edificaciones de mampostería de ladrillo.
En 1916 sucede la primera ocupación norteamericana que marcó influencias de industrialización, ya que la sociedad americana tenía unos códigos sanitarios, educativos y constructivos que fueron aplicados durante este período. En 1930 también se formaliza la carrera de arquitectura, período en el cual el mundo está encantado por el movimiento moderno iniciado por la Bauhaus en Europa, dejando de lado la arquitectura vernácula, popular y antillana, que ya se había arraigado como la arquitectura tradicional del país.
3. Materialidad y sistemas de construcción
Como ha quedado establecido dentro del contexto histórico y social, la arquitectura tradicional se basa principalmente en el uso de materiales vegetales. Los troncos de los árboles Palma Cana (Sabal Domingensis y Sabal Causiarum) y Palma Real (Roystonea Hispaniolana) son los más utilizados, seguidos por la Palma Yarey (Inodes causiarum) del que se toman también las hojas para cobijar las casas.9 La madera puede ser utilizada para toda la estructura de la vivienda, como son pilares y vigas, unidas por clavos o amarres de bejucos.
El tejido fibroso que rodea la parte superior y más tierna del tronco de la palma real, el cual se desprende naturalmente, conocido en la región del Caribe como yagua, es utilizado también para recubrir cubiertas y en ocasiones muros.
La técnica constructiva de tejamanil, la cual ha sido mencionada en el contexto histórico, actualmente está siendo menos utilizada y es más común encontrarla en las regiones más áridas. Su procedimiento es el siguiente: se colocan los horcones, los durmientes, las soleras, y después los parales; luego se entretejen horizontalmente con tiras de madera fibrosa; se aplica un revoco con una mezcla de tierra, agua y estiércol o paja (de arroz, yerba seca u otros); y por último se aplica una pintura hecha a base de cal y agua. (Imagen 4)
La técnica del calicanto está sustituyendo lentamente la técnica del tejamanil, es una técnica que se asemeja al hormigón armado. Se entretejen alambres maleables con púas en forma de zigzag entre los parales y luego se encofran para introducirle hormigón tosco preparado manualmente.10 (Imagen 9)
Dentro de las técnicas tradicionales intangibles, muy características de la arquitectura vernácula puede considerarse el convite, cuando la comunidad se reunía para la construcción de las viviendas. Los hombres solían dedicarse a la construcción y las
4. Paredes de tejamanil sin embarrado y con embarrado y pintura. Fotos: Ricardo Briones (Casa El Capaiu) y Esteban Prieto Vicioso.

5. Casa típica campesina en 1875, según Samuel Hazard, en Santo Domingo pasado, presente y futuro. El módulo contiguo al cuerpo original, abierto y solo techado, se ofrecía al viajero como hospicio durante las largas travesías a caballo. Fuente: Arquitectura popular dominicana

mujeres se encargaban de la comida del grupo. Actualmente esta técnica está en declive y suele ser más común que se celebre entre las familias.
Tanto Esteban Prieto en su artículo “Arquitectura vernácula y popular”, como Víctor Durán y Emilio Brea en su libro Arquitectura Popular Dominicana, desglosan los elementos constitutivos de esta vivienda dominicana, entre los cuales podríamos mencionar:
• Muros: pueden ser de horcones, tejamanil, tablas de palma o de madera industrializada, que suelen pintarse de colores llamativos con pinturas de cal o industrial. Las casas que usan la yagua en paredes y techos son las más simples y suelen carecer de color. Según la región donde se encuentre la vivienda pueden suceder muros combinados de cemento y tablas de palma, o cemento y madera industrializada, con la altura salomónica anteriormente mencionada.
• Cubiertas: están formadas por estructuras de caballete de madera industrializada o tablas de palma. Originalmente eran recubiertas de yagua, lo que garantizaba un adecuado confort térmico. Con el periodo industrial se ha estado sustituyendo la cubierta de yagua por láminas de zinc, que no ofrecen respuesta adecuada al clima; por esto, según la economía de la familia puede colocarse un falso techo para mejorar la sensación térmica en el interior.
• Pavimentos: los hay de tierra apisonada y en ocasiones de madera, aunque cada vez son más frecuentes los pisos en cemento pulido que a veces se extienden 30 centímetros al exterior de la casa, funcionando como un zócalo de protección.
• Puertas y ventanas: son completamente de madera y se combina la madera aserrada de pino natural con listones de tabla de palma real. En las regiones con mucha pluviometría suele colocarse un alero de zinc en la parte superior de las ventanas. En general las puertas son de batiente y de una sola hoja, aunque se presentan combinaciones con celosías y paños de dos hojas. Siempre tendrán el mismo módulo y las ventanas asumen esta dimensión entendiéndose como una “puerta cortada”. Es muy común la colocación de dos ventanas a ambos lados de la puerta enmarcándola. (Imagen 10)
4. Elementos ornamentales
Aunque en la definición original de arquitectura vernácula la ornamentación no es considerada, ya que el objetivo de la misma es suplir la necesidad básica de refugio, con el desarrollo de la arquitectura popular y el afianzamiento de estas formas de construir, se fueron estableciendo los siguientes elementos, los cuales pasaron a ser rasgos característicos de éstas (Imagen 11). Bajo el apartado IV, titulado ‘Morfología’, los autores del libro Arquitectura Popular Dominicana definen los siguientes elementos compositivos:
Barandas: pueden ser construidas con diferentes materiales y formas. Es común verlas trabajadas en hormigón prefabricado y algunas veces de madera.

Guardamalletas: es un elemento decorativo que se coloca debajo del alero de la cubierta donde se forma la galería, puede aparecer también en el interior de la vivienda dividiendo el comedor de la sala de estar. Es en esencia un elemento decorativo que se construye como una labor manual de madera calada y ensamble de tablillas delgadas.
Faldones: Es una cenefa decorativa que en realidad se usa como cubre falta en todo el perímetro de la cubierta. En general están construidos de madera calada o con tablones labrados, que tienen apariencia de encaje alrededor de los bordes del techo.
Tragaluces: Es un elemento decorativo que basa su existencia en una solución funcional, ya que permite la salida del aire caliente acumulado en el interior de la vivienda, favorecido por la alta presión que se crea en la cercanía del durmiente antes de alcanzar el techo, casi siempre de zinc. Asimismo, permite la entrada de la luz natural hacia el interior. Puede aparecer en la parte superior de puertas y ventanas y ocupa la misma dimensión del módulo, caracterizándose por su viva expresión de artesanía carpinteril. Estos pueden ser construidos con diferentes formas y motivos y a base de madera calada o entramada, y suelen aparecer en las viviendas del tipo popular y antillana.
El Color: Dentro de los componentes decorativos que utiliza la arquitectura popular, el uso del color es uno de los más significativos, ya que por su alta connotación en la definición de la personalidad del usuario, muchas veces traspasa la mera intención decorativa para convertirse en un elemento identitario, porque también a través del color, el usuario le da sentido de pertenencia a su hábitat.
Originalmente, en nuestra isla, las edificaciones carecían de colores aplicados en la superficie de las paredes. Al menos en los relatos realizados por los cronistas, donde se podían obtener descripciones relativas a los sucesos acontecidos después del 1492, ninguno menciona el uso del color. El único cromatismo con que contaban las edificaciones era producto del matiz natural obtenido de los materiales empleados, que en su totalidad provenían del mundo vegetal, salvo el piso que estaba construido con la misma tierra, posiblemente apisonada y en algunos casos combinada con piedras para obtener mayor consistencia.
La única tonalidad aplicada podría provenir del color natural de la tierra, cuando la misma era usada como “boñiga” o “empañete”, que mezclada con fibras servían para sellar los tabiques o paredes por medio de una técnica llamada “bahareque” o “tejamanil” como es denominado en nuestro país. Debemos anotar que todavía hoy se discute si esta técnica es propia de los pueblos indígenas o en caso contrario, si su procedencia es africana. Aun así, la aplicación de colores sobre la superficie es inexistente en ambos casos de posible procedencia.
6. Ejemplo de galería producto del balcón corrido de influencia francesa. Casa en la calle 16 de Agosto, en Santiago. Foto: Ricardo Briones.

7. Ejemplo de vivienda del tipo popular con y sin altura salomónica. Casas en Samaná y Casa amarilla en Nisibon. Fotos: Ricardo Briones.

En este punto debemos asumir que los primeros indicios sobre el color aplicado en la arquitectura popular provienen del proceso de transculturación con los europeos, sobre todos los canarios, quienes eran dados a esta costumbre. Los canarios utilizaban generalmente un color, a veces dos, además de usar el blanco para destacar los umbrales de puertas y ventanas como símbolo de pureza y preservación del interior de la casa, para que desde fuera no entraran los malos espíritus.
En la medida que evoluciona la arquitectura vernácula, combinando todas las influencias recibidas a través de un proceso lento, y en el momento que pasa de un estado preindustrial a otro industrializado, comienzan entonces a aparecer productos químicos en látex pigmentados. Los tipos de pintura industriales que hay disponibles en el mercado son de base acrílica o de aceite. La selección de una u otra dependerá del material sobre el que será aplicado. Debido a las propiedades de la pintura en base de aceite, que ofrecen una protección de las humedades e insectos a los materiales de origen vegetal, ésta es la más utilizada. Ya antes, algunas sustancias utilizadas para afirmar o dar colores a las ropas, como es el caso del añil, popularmente conocido como “azulito”, fueron combinados con el material terroso, muchas otras veces con la cal, obteniéndose con esta tonalidad fuertes reminiscencias mediterráneas, ya que se utilizaban para la pintura de zócalos de fachadas en todo el arco mediterráneo. La de base acrílica se aplica sobre muros de bloques de hormigón y calicanto. La paleta de colores más utilizada es la que se denomina “positivos” con gran fuerza y presencia, combinados con el blanco.
Los avances en el campo de la industria de pinturas han permitido que los colores pasteles se vayan haciendo camino. La limitación del uso del color será dada por el alcance económico de las familias y también la técnica constructiva que se haya utilizado. Los muros de tejamanil o yagua no permiten la aplicación de pinturas. Sin embargo, si el tejamanil es recubierto por el revoco de lodo, sí pueden agregarse los pigmentos de color.
Es prudente señalar, antes de pasar a mencionar las pinturas industriales de base acrílica y base de emulsión, la importancia que han jugado los ritos paganos, propios de la religiosidad popular, cuya fenomenología quedó primeramente simbolizada por medio de imágenes pintadas en las superficies. Por ejemplo, en el suroeste era común (ya no) pintar las deidades de la religiosidad popular con el fin de proteger las viviendas. Estos símbolos mágico-religiosos son llamados Vevé, aunque en la vecina Haití responden a un ritual diferente, pero empleando la misma iconografía. Símbolos como el rombo o piñonates traídos por los esclavos africanos contienen la explicación de la existencia filosófica sobre la vida y la muerte.

En la religiosidad popular dominicana las deidades protectoras de los creyentes son representadas simbólicamente por medio del uso del color, y esta misma representación es extrapolada a la vivienda. Por esta razón en las diferentes regiones del país, sobre todo en el suroeste, las viviendas se pintan de colores fuertes y contrastantes “como protección espiritual simbólica en contra de las energías negativas y como apertura de las positivas”.11
Atendiendo a una cosmovisión más bien de origen afroantillano, citamos a Víctor Durán: “De esta manera encontramos el color rosado plasmado en los seguidores de Metre Sili (Virgen de los Dolores), el color rojo simboliza a Candelo (San Carlos Borromeo); el amarillo a Ana Issa (Santa Isabel); el color azul representa a Olun Balenyo (San Santiago); el verde y el rojo combinados simbolizan a Belie Belcan (San Miguel) y el morado a Marta la Dominadora”.
Adicional a estos elementos, podríamos añadir los listones, que en realidad son cubre faltas de madera que suelen pintarse en colores diferentes para resaltarlos, según la conveniencia estética, y sirven para darle terminación a la vivienda. Suelen colocarse a modo de marcos alrededor de puertas, ventanas y tragaluces, así como también en las esquinas exteriores para cubrir los extremos de las maderas en el canto. (Imagen 12)
5. Distribución espacial y tipologías
La vivienda tradicional dominicana tiene su origen en la vivienda prístina de la cultura taína, con quien tienen contacto los españoles en la época de la colonia. Un modelo básico compuesto por dos módulos, en el que se van generando combinaciones y añadidos adaptándose a los cambios históricos, sociales y personales de sus habitantes.
El bohío taíno, de planta rectangular y construido con materiales vegetales disponía de dos estancias: una destinada a la actividad social y otra más íntima destinada a dormitorios. La vida se desarrollaba en el exterior.
Así, emerge la casa campesina, la cual estará compuesta de tres cuerpos: un bloque principal o destinado a los dormitorios, y otros dos destinados a la cocina y el lavabo. Cuando se encuentre en un entorno rural, también existirán otras edificaciones que darán soporte a la actividad agrícola o ganadera a que la familia se dedique. La ausencia de pasillos en el interior de las viviendas también es algo peculiar.
En su libro Arquitectura Popular Dominicana, los arquitectos Víctor Durán y Emilio Brea hacen un estudio tipológico de la vivienda tradicional dominicana, resultando en dos tipologías básicas de las que pueden surgir múltiples combinaciones: tipología lineal y tipología nuclear.12 Para lograr esta clasificación, los autores partieron de las siguientes características geométricas:
8. Ejemplo de vivienda del tipo antillana. Casa en la calle 16 de Agosto, 135, en Santiago. Foto: Ricardo Briones.

9. Ejemplo de vivienda con la técnica del calicanto. Fuente: Arquitectura popular dominicana

1. La forma geométrica resultante en la planta arquitectónica de la unidad básica (cuerpo doméstico); 2. El sentido de la dirección que adquieren los anexos cuando la unidad básica es ampliada; 3. La posición del acceso de la casa con respecto a la dirección del eje del caballete (cumbrera) y la exhibición de las vertientes del techo; y 4. La forma, el tamaño y la ubicación de la galería. (Imágenes 13 y 14)
• Tipología lineal
En la tipología lineal la cumbrera de la casa se presenta paralela a la calle y al acceso, con una planta de base rectangular. El área social se localiza casi siempre en el centro de la casa, (cuando se trata de una tipología formada por tres módulos), los dormitorios suelen ubicarse a ambos lados, resultando en una fuerte configuración lineal, en respuesta a los factores climáticos.
Esta tipología es más común en las regiones más áridas del país (aunque productos de migraciones internas pueden encontrarse en todo el territorio). En el rectángulo que resulta de su planta, el lado menor siempre se expone a la trayectoria del sol, quedando el otro lateral en sombra todo el día y expuesto al viento para garantizar la frescura del espacio. (Imagen 15)
• Tipología nuclear
En la tipología nuclear el extremo superior de la fachada tiene forma de triángulo, y el eje de su caballete es perpendicular a la calle y al acceso de la casa. Su esquema en planta es una combinación de módulos cuadrados.
Se caracteriza por la centralización de sus espacios, se destaca una planta de forma compacta formando casi siempre un cuadrado perfecto. La galería y áreas sociales se ubican siempre hacia un costado, y las habitaciones comunicadas entre sí. Es muy abundante en la región norte del país e incluso en la región de Santo Domingo y su periferia. Por la facilidad para insertarse en el tejido urbano, es común encontrarla en las ciudades. (Imagen 16)
Luego estas dos tipologías se combinarán formando la tipología linear convexa y la tipología nuclear cóncava. (Imágenes 17 y 18)
El desarrollo económico y urbano de la zona donde estén ubicadas las viviendas, va a incidir en la cantidad de habitaciones e incluso en la dimensión de la galería, así como también en la aparición de elementos ornamentales.13

Tipologías según la plástica
Para afinar en el estudio de las viviendas vernáculas y evitar confusiones semánticas al referirnos sobre uno u otro tipo, y considerando que los asentamientos tradicionales responden directamente a factores históricos, culturales y ambientales, en este punto, se hace necesario ampliar el alcance de este ensayo al término de ‘Arquitectura Tradicional Dominicana’, para así poder incluir las siguientes tipologías de construcción habituales en el país: vernácula, popular y antillana o victoriana.
En estas construcciones tradicionales, la materia prima es de origen vegetal, y los límites entre una y otra están poco definidos entre sí, ya que los materiales y algunos elementos compositivos no son exclusivos de una y otra, presentándose unidades muy difíciles de clasificar. Independientemente del estilo que presente, las viviendas estarán bajo la clasificación realizada por Durán y Brea y descrita anteriormente (nuclear o lineal).
• Tipo vernácula
Es aquélla que presenta mayor influencia del bohío taíno, de construcción más básica, y usando casi en su totalidad materiales vegetales. Los tabiques de los muros pueden estar conformados por parales de madera o varas dispuestos verticalmente; por tablas de palma colocadas horizontalmente, mediante el trenzado de varas y revoco de tierra o técnica del tejamanil; e incluso formados por yagua. (Imágenes 2, 4 y 19)
La cubierta está formada por una estructura de madera, no necesariamente industrializada, pudiendo ser los troncos de algunas palmas y recubierta de paja, cana o yagua. Dentro de esta tipología pueden presentarse también cubiertas con planchas de zinc, las cuales están al límite entre popular y vernácula.
El pavimento puede ser de tierra o cemento pulido y sus muros no siempre suelen estar recubiertos con color. Usualmente los construidos con yagua o cana están sin pintar y es la vivienda más elemental de este tipo. Esta tipología constructiva está en declive y la técnica del tejamanil se está cambiando por la técnica del calicanto (muros rellenos con hormigón, armados con alambres de púas). (Imagen 9)
• Tipo popular
Esta tipología es la más desarrollada por la clase campesina y es la más abundante en el territorio, utiliza madera industrializada, ventanas de madera con celosías, pavimentos de cemento pulido a los que se le suele incluir color. (Imágenes 7 y 20)
Las cubiertas pueden ser terminadas con láminas de zinc y pueden adquirir formas más complejas e incluso algunas podrían tener tejas francesas.
10. Puertas y ventanas. Casita con mecedoras en Nisibón. Foto: Ricardo


11. Elementos ornamentales. Ejemplos de galerías con guardamalleta, tragaluz y baranda. Fuente: Arquitectura popular dominicana.


12. Ejemplo de listones que en realidad funcionan como cubre falta en las juntas. Casa del Este (roja y azul). Foto: Ricardo Briones. Ejemplo de vivienda sin listones. Foto: Fanny Jiménez.

13. Esquema evolutivo de la casa tradicional dominicana partiendo de la vivienda indígena. (Nótese el primer cambio debido a la influencia canaria).
Autor: Víctor Durán Núñez. Fuente: Arquitectura Popular Dominicana



14. Modelos tipológicos de la vivienda tradicional dominicana. De la confrontación de los modelos estudiados, Durán reconoce cuatro elementos identificativos comunes: 1) la forma geométrica resultante en la planta arquitectónica; 2) el sentido de dirección de los anexos al ampliarse la unidad básica; 3) la posición del acceso de la casa con dirección al eje o cumbrera de la cubierta; 4) forma, tamaño y ubicación de la galería. Autor: Víctor Durán Núñez. Ibid.
con y sin
Plantas, fachadas y fotos. Fotos y dibujos: Victor Durán, Arquitectura popular dominicana



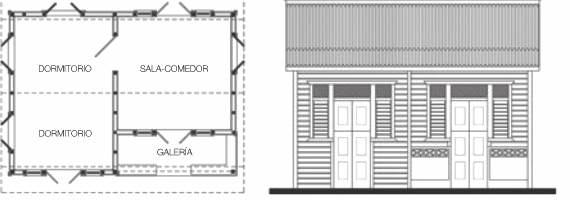
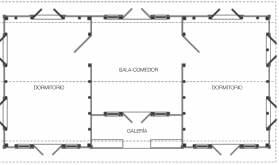




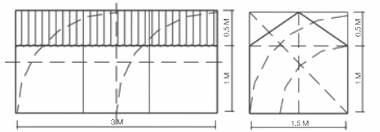
16. Tipología nuclear construida con diferentes materiales: primera línea de muros construida con bloques de hormigón, para evitar el contacto de la madera con el suelo, tabla de palma en el resto del muro y láminas de zinc en el tímpano y cubierta de la casa.

16. Tipología nuclear con diferentes tipos de galería: tipo modular, corrida y en “L”.
Debajo: Planta y esquemas proporcionales de vivienda de tipología nuclear.
Foto: Ricardo Briones y Víctor Durán. Dibujos: Víctor Durán, Arquitectura popular dominicana

En algunas zonas los muros perimetrales pueden tener una sección construida con hormigón hasta la altura del alféizar de ventanas, conocida popularmente como altura salomónica. La otra sección del muro se construye con madera industrializada colocadas horizontalmente y solapadas unas de otras.
La vivienda puede tener o no galerías y aparecen algunos elementos ornamentales, como los tragaluces sobre ventanas y puertas, y cresterías caladas en los aleros de los techos influenciado esto también por la arquitectura victoriana de las demás colonias de las Antillas. El uso del color es muy representativo y se combinan colores vivos con blancos.
Los materiales principales son madera (en forma de tablas de palma, varas, tablas rústicas o maderas industrializadas), las cubiertas son de pencas o vainas de palmeras, pachulí, tablitas de madera y láminas acanaladas de zinc. El hormigón solo se presenta en los pavimentos, en la primera parte del muro y en elementos prefabricados de barandas para las galerías.
• Tipo antillana o victoriana
Su gran muestrario se presenta en las ciudades donde alguna vez hubo un crecimiento económico, sobre todo en el periodo industrial. Esta tipología presenta una fuerte influencia antillana, ya que ha sido producto de maestros constructores y carpinteros anglo-antillanos; los que a su vez recibieron influencia del estilo Victoriano bajo el mandato de Victoria I de Inglaterra. Presenta iguales materiales que la popular pero es más pretenciosa en espacio y distribución, apareciendo ejemplares de incluso dos niveles; también posee cierta similitud a la casa de la pradera.
La vivienda antillana está mejor adaptada al clima tropical, en ésta pueden encontrarse buhardillas para controlar las temperaturas y mejorar el confort térmico; la volumetría de los techos puede alcanzar mayor complejidad y las galerías suelen ser más amplias y abarcar toda la planta baja e incluso presentarse en el segundo nivel. El acceso suele estar colocado en un nivel más alto que el de la calle o el suelo. (Imágenes 8 y 21).
Esta arquitectura puede tener mayor escala ya que con la introducción de la madera industrializada podían hacerse ampliaciones. En esta tipología se visualizan mayores elementos ornamentales y en los suelos pueden incluso utilizarse las baldosas y elementos de hormigón, sobre todo en los barandales de las galerías.
6. Arquitectura tradicional e identidad
Identidad: 2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. (fuente: <www.rae.es>)



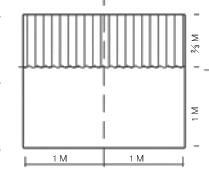


Planta y esquema proporcional de vivienda tipología linear convexa. En las fotos, ejemplos con y sin galería. Fotos y dibujos: Víctor Durán, Arquitectura popular dominicana

Imagen 18. Planta, cubierta y esquema proporcional de tipología nuclear cóncava. En la foto ejemplo con galería en “L”. Ibid.








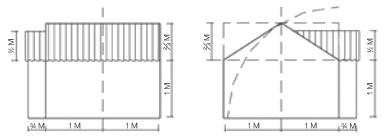
19. Ejemplo de vivienda del tipo vernácula, con muros de madera de palma y techo de canas. Foto: Casa del Este. Ricardo Briones.

20. Ejemplo de vivienda del tipo popular, con muros en madera industrializada, techo de zinc y con tragaluz en puertas y ventanas. Casa en Otra Banda. Foto: Ricardo Briones.

La identidad de un pueblo se desarrolla y afianza con el paso del tiempo, con los hechos históricos y las tradiciones que van definiendo su cultura. La idiosincrasia dominicana responde directamente a la influencia que ha recibido de los diferentes grupos culturales que han sido parte de su historia: taínos, españoles, africanos, canarios, franceses, antillanos holandeses, antillanos ingleses, haitianos, norteamericanos, etc.
Todos estos grupos han tenido que ver en la conformación y la evolución de la vivienda tradicional dominicana. De hecho, es esta vivienda y no la colonial construida en piedras, la que realmente puede considerarse dominicana, ya que se ha desarrollado en conjunto con su cultura y sus tradiciones. Estas arquitecturas poseen valor documental histórico e incluso antropológico, ya que es una prueba física de la evolución de la historia y las sociedades que han sido parte en la generación de nuestra identidad.
Por responder al modo de construir tradicional (o vernáculo), en el cual los conocimientos constructivos han pasado de mano en mano, y donde ni la estética ni la distribución espacial son productos de una planificación individual y específica, sino del conocimiento colectivo; se debe considerar que hay un valor social intrínseco en cada edificación vernácula.
El producto (la vivienda) que vemos hoy y con la cual nos identificamos, responde a la experiencia, aprendizaje y adaptación que tuvieron los diferentes grupos culturales con su medio. Esta vivienda nos gusta y nos parece “linda”, dentro de la escala de valores de nuestra sociedad, apreciamos más aquella que se ve recién hecha, recién pintada, la antítesis de la ruina, aquella que encontramos llena de color y con los elementos ornamentales particulares y propios.
Nuestras casas tradicionales y vernáculas, son por tanto un patrimonio intangible e inigualable con ninguna otra cultura, donde debe reconocerse el valor añadido de la tradición constructiva que hay detrás de cada una de estas edificaciones y en los paisajes culturales que han sido creados por ellas al apropiarse en nuestro territorio. Finalmente, invito al lector a que observe un poco más la arquitectura tradicional, pordría parecer simple a primera vista, pero conlleva un proceso creativo bastante complejo. No en balde antropólogos, geólogos, historiadores, arquitectos, ecologistas, entre otros, se han interesado en ella. Es una responsabilidad social del arquitecto acercarse a las arquitecturas bien adaptadas a su medio y contexto, sobre todo ante los cambios climáticos que se acercan y los retos del período de homogeneización cultural y globalización socio-económica que nos invade.
21. Ejemplo de vivienda del tipo antillana, con galería, buhardilla y ornamentación. Casa en Samaná. Foto: Ricardo Briones.

Referencias:
1 Glosario de términos - Fuente <www.rae.es>
- Yagua: (De or. caribe) 1. f. Ant. Tejido fibroso que rodea la parte superior y más tierna del tronco de la palma real, del cual se desprende naturalmente todas las lunaciones (…) 2. f. Ven. Palma que sirve de hortaliza, y con la cual se techan las chozas de los indios y se hacen cestos, sombreros y cabuyas.
- Cana (de la palma cana): 1. f. Cuba. Una de las variedades del guano silvestre, parecida al coco y cuyo tronco se emplea para hacer cercas.
- Yarey: 1. m. Cuba. Planta de la familia de las Palmas, con el tronco delgado y corto y hojas plegadas, sin espinas, cuyas fibras se emplean para tejer sombreros.
- Guano: (De or. taíno; cf. miraguano).1. m. Cuba Nombre genérico de palmas de tronco alto y redondo, sin ramas, con hojas en forma de abanico. El tronco de algunas especies se utiliza para hacer estacas, postes de cercas, pilotes, etc. Las hojas sirven como cubierta de techos. 2. m. Cuba y R. Dom. Hojas secas o pencas de las palmas.
- Palma: 8. f. Bot. Cada una de las plantas angiospermas monocotiledóneas, siempre verdes, de tallo leñoso, sin ramas, recto y coronado por un penacho de grandes hojas que se parten en lacinias y se renuevan anualmente, dejando sobre el tronco la base del pecíolo. Tienen flores axilares en espiga, generalmente dioicas y muy numerosas, y fruto en drupa o baya con una semilla; p. ej., la palmera, el cocotero y el palmito.
- Bejuco: (De or. caribe).1. m. Planta sarmentosa y trepadora, propia de regiones tropicales.
2 Esteban Prieto, “Arquitectura vernácula y popular”, en Gustavo Moré, et al., Historias para la construcción de la arquitectura dominicana, 1492-2008 (Santo Domingo: Colección Centenario Grupo León Jimenes, 2008): 49-50.
3 Ibid., 57-58.
4 El término tejamaní o tejamanil se usa en la República Dominicana para definir los muros con trenzados de madera y luego embarrados y encalados, pero en Cuba, Puerto Rico y México, se usa para definir la tabla delgada de madera que se coloca como teja en los techos de las casas. La influencia de este modo de construir se le concede al grupo africano pero también es sabido que los indígenas de Venezuela y los Mayas utilizaban una técnica similar conocida como el bahareque. En algunas narraciones de los conquistadores se incluye el revoco de barro sobre algunos de los tabiques de las casas de los caciques. Por otra parte, la técnica de revoco con tierra no era ajena a los españoles ya que se asemeja a las barracas de Murcia, Valencia y Alicante, a las cuales se agregaba yeso a la mezcla. Este artículo se refiere al tejamanil como la técnica del trenzado de madera y el posterior embarre con lodo o estiércol. Ver Esteban Prieto, 54-57.
5 Victor Durán y Emilio Brea, Arquitectura Popular Dominicana (Santo Domingo: Colección Grupo Popular, 2009): 118.
6 Ibid., 81-82.
7 Esteban Prieto, 77; Victor Durán y Emilio Brea, 155.
8 La arquitectura antillana es producto de la influencia francesa e inglesa, naciones europeas que tenían colonias en el archipiélago de Las Antillas y Estados Unidos. Responde al estilo arquitectónico que se popularizó durante el reinado de Victoria I de Inglaterra, el cual fue asumido en sus colonias y debido a las migraciones e intercambios comerciales también influenciaron la arquitectura popular dominicana. En esta tipología la dimensión de la vivienda suele ser mayor y los elementos compositivos tienen una fuerza muy importante. Lo correcto sería hablar de antillana para la región del Caribe. Se incluyen ambos términos por la difusión entre autores y publicaciones relacionadas con el tema.
9 Esteban Prieto, 71.
10 Victor Durán y Emilio Brea, 164.
11 Ibid. 170-201.
12 Tres aspectos sobresalen en la evolución de la casa dominicana: 1- La vivienda originaria indígena de planta circular, que en su momento era la más popular y la más aceptada por los historiadores, no se continúa usando, no se saben los motivos. 2- Se consolida la vivienda de planta rectangular formada por dos módulos
Detalle de puertas y ventanas en una casa en Otra Banda.


de 8’ x 16’, uno funcionaba como dormitorio y otro como área social. 3- Distribución interna se mantiene igual, sin importar el sistema de construcción que se utilice, ya sea tejamanil o madera. Víctor Durán y Emilio Brea, 115-117.
13 Ibid. 119-152.
Bibliografía:
Durán Núñez, Víctor Manuel y Emilio José Brea García. Arquitectura Popular Dominicana = Dominican Popular Architecture = Architecture Populaire Dominicaine. Santo Domingo: Colección Grupo Popular, 2009.
Jiménez Liranzo, Fanny, José L. González, Universitat Politècnica de Catalunya & Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Patrimonio en peligro: La arquitectura vernácula y tradicional. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2013.
Moré, Gustavo, Esteban Prieto Vicioso, Eugenio Perez Montás, y José Enrique Delmonte Soñé. Historias para la construcción de la arquitectura dominicana, 1492-2008. Santo Domingo: Colección Centenario Grupo León Jimenes, 2008.
Oliver, P. Encyclopedia of vernacular architecture of the world. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Oliver, P. Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture. Oxford: Architectural Press, 2006. Rudofsky, B. Arquitectura sin arquitectos: Breve introducción a la arquitectura sin genealogía. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1973.
Detalle de puertas y ventanas en una casa de San Francisco de Macorís.

Detalle de un guardamalleta de una casa de la calle Presidente Antonio Guzmán, en Santiago. Debajo: detalle de puertas y ventanas de una casa en Nisibón, Miches.

Casa en Montecristi, con galería frontal y un faldón o festón, a manera de encaje alrededor de los bordes del techo.

Casa en Montecristi.






En página opuesta:
Arriba: Casa amarilla en Nisibón, Miches. Vivienda del tipo popular, donde el faldón se ve sustituido por una canaleta de desagüe para proteger el acceso. Se observan los listones alrededor de las puertas y ventanas.
Abajo: Casa en Sabana Buey, Peravia. Paisaje típico de un pueblo dominicano, con un hermoso ejemplar de arquitectura popular, donde pueden verse faldones, listones y tragaluces. Nótese el uso del color en los detalles decorativos.
En esta página:
Arriba: Casas en Los Patos, Barahona. Viviendas del tipo vernáculo, donde se observa la fuerte presencia del color, a pesar de contar con escasos elementos decorativos (solo se ven los listones alrededor de los huecos).
Abajo: La Vuelta de la Paloma, en San José de Ocoa.
Nótese la gran importancia del color, como elemento ornamental y compositivo, a pesar de ser una vivienda con pocos elementos decorativos (no se presentan faldones, ni tragaluces, ni listones).




En página opuesta: detalle de puertas, ventanas y tragaluces de una Casa Azul.
En esta página:
Arriba: Casa en Neyba.
Abajo: Casas del Este.
Diferentes ejemplos de cómo la arquitectura tradicional dominicana se integra con el paisaje y la presencia de plantas ornamentales a su alrededor.


Arriba: Casa en Nisibón, Miches. Vivienda de construcción tradicional dominicana, que no puede encasillarse estrictamente en una categoría, ya que sus muros son de tablas de palma (propio de la arquitectura vernácula), sus techos de zinc (propio de la arquitectura popular) y su volumetría compleja (propio de la arquitectura antillana).
Sin embargo, por tener pocos elementos decorativos, se puede decir que está más cerca de ser un prototipo vernáculo.
Abajo: Casa en Otra Banda, provincia de La Altagracia.


Arriba: Casa en Montecristi. Ejemplo de arquitectura antillana, con galería y baranda en hormigón prefabricado.
Abajo: Casa en Villa Tapia. Nótese la combinación de ventanas batientes y de celosías.



En página opuesta: Detalle de una casa en Sabana Buey, Peravia. Aunque dentro de los valores significativos de nuestro patrimonio tradicional construido, no se contempla la vetustez como el ideal alcanzable (se valora más que se vean “como nuevas”), esta imagen no puede negar lo expresivo y provocador que puede ser el paso del tiempo sobre la materialidad de esta arquitectura.
En esta página: Dos casas en Montecristi. Ejemplos de arquitectura antillana con buhardillas en los techos.
Omar Rancier / Nikauly Vargas


Omar Rancier / Nikauly Vargas
La arquitectura vernácula, más que cualquier otra, es un fenómeno cultural basado en la experiencia popular.1 Jack Berthelot y Martine Gaumé
La arquitectura en sus inicios fue vernácula. Lo vernáculo supone la realización de una construcción a partir de los materiales disponibles y de las tecnologías posibles que refieren a una cultura y a una idiosincrasia colectiva. Hablamos de cultura siguiendo el camino allanado por Clifford Geertz en tanto ésta “denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida”.2 (Imagen 1)
El otro componente de lo vernáculo que modela la respuesta formal es el medio natural –las condiciones físicas, el terreno, el clima– y cómo el grupo social responde al mismo. De hecho, la arquitectura vernácula constituye un registro de todas las respuestas exitosas de adaptación a un entorno dado.
Puestos a tratar aquí la mutua dependencia entre hábitat construido y territorio, tales componentes resultan ineludibles para examinar el diálogo con la naturaleza. Es el ser humano el que en su quehacer como individuo y sociedad la modela, la somete y la reproduce en forma de espacio habitable, una naturaleza exterior que “no es exterior a la cultura, a la sociedad, a la historia”.3 Se integra este hábitat a los demás elementos de un paisaje cultural en permanente modificación que se ajusta así a las necesidades de una comunidad particular. Pero además, la naturaleza le hace ver a este mismo ser humano que sólo la adaptación puede sugerirle (sin seguridades ni garantías) posibles maneras para sacar provecho de ella e interpretarla.4 (Imagen 2)
Vernáculo, cultura y transformación
La vernácula es una arquitectura de la supervivencia que responderá a las condiciones de los ocupantes tanto como a las características del territorio, haciendo el mismo apto para vivir. Y no importa cuán extremas sean las condiciones del terreno –el mejor ejemplo son los palafitos del lago de Maracaibo– o el clima, como en el caso de los iglús de los inuit.
Desde la visión de los geógrafos, puede hablarse del asentamiento y en particular de la vivienda vernácula como artefactos adaptados al medio natural que miden su eficacia día tras día. En dicha interacción entre ser humano y naturaleza es posible observar regularidades asociadas a una visión particular del mundo, a un estilo de vida y a una disponibilidad de recursos que originan una congruencia entre espacio
1. La arquitectura vernácula es adaptación permanente al medio natural, testimonio de la relación del ser humano con el territorio, el paisaje y el clima. Casa a orillas del acantilado. Los Patos, Barahona.

social y espacio físico.5 El modelo surge así como un referente fundamental para el entorno culturalmente modificado. Se trata de aquella pequeña casa rústica de la cual se desprenden todas las propuestas de habitar.6
Si nos atenemos a Quatremère de Quincy, el tipo por su parte es “un objeto, del cual cada uno puede concebir la obra, y no se asemejarán entre sí. Todo es preciso y dado en el modelo; todo es más o menos vago en el tipo”.7 Esto es lo que permite a su vez la persistencia de lo vernáculo a través de los tiempos y lo que lo convierte en un recurso para la sociedad en cuanto a unas tipologías de referencia. (Imagen 3)
Lo que a su vez distingue a la arquitectura vernácula de la formal es el estadio de desarrollo de los medios de producción. Lo vernáculo es producto de un desarrollo limitado que se va a concretizar en una cultura a través del tipo. Es este esencialmente preindustrial en la mayoría de sus componentes y sus propósitos manifiestan su invariabilidad sobre la base de la optimización utilitaria de los recursos. En otras palabras, la persistencia del tipo valida a la arquitectura vernácula. Forzando un poco la definición clásica de tipo que nos ofrece Quatremère de Quincy, la persistencia del mismo se da a través de la repetición del modelo pues el tipo es una idea abstracta. (Imagen 4)
Existen diferentes escalas de expresión de lo vernáculo, desde la tipología habitacional, que es el núcleo duro del concepto, hasta la tipología urbana, pasando por las tipologías constructivas. En todas las escalas la permanencia del tipo es fundamental para la transmisión intergeneracional de la experiencia. Por su parte, a través de una especie de ‘selección cultural’ la transmisión social decanta y fija los tipos que responden a las necesidades de la familia y del colectivo, mudándose a su vez a otros sitios donde su simiente pueda fructificar para ser tanto el fragmento como el todo. (Imagen 5)
La tradición constructiva ha producido tipos basados en modelos regionales en diálogo permanente con su entorno físico. No obstante, la permanencia del tipo no significa que no haya transformación y adaptación a las nuevas tecnologías. El tipo nos permite aislar las características fundamentales y asociarlas estableciendo convergencias. (Imagen 6)
Son estos factores los que entretejen los caminos por los que transita la evolución, la transformación, la hibridación… De tal suerte, mientras más compleja es la relación de la sociedad con el medio, más formal será su arquitectura. Así mismo la informalidad de los espacios vernaculares se manifiesta en la complejidad fractal de la colonización del terreno y aloja un sector social vinculado marginalmente al sistema.
2. Las características que conforman el paisaje construido sugieren transformaciones del entorno natural que responden a una lógica colectiva, a las necesidades del grupo. Casas en Arroyo Barril, Samaná.

3. Los tipos vernaculares deben reproducirse en incontables ocasiones hasta fijarse en una comunidad, no sin antes haber probado su idoneidad y posibilidades. Casas en Los Patos, Barahona.

Revalorando lo vernáculo como recurso de desarrollo Lo vernáculo se ha entendido como la respuesta de “una unidad familiar, a su forma de vida y uso y a las demás edificaciones para actividades complementarias de la comunidad”.8 En ese tenor es necesario definir la tipología de la vivienda vernácula en el Caribe y específicamente en nuestro país, haciendo el especial esfuerzo de visualizar esa tipología en sus diferentes escalas y matices: la rural y la urbana, y su correlación con materiales y tradición constructiva. (Imagen 7)
Bien mirado, el hábitat tradicional no ha desaparecido. Tampoco es restrictivo al ámbito rural. Más bien, en aras de su supervivencia, ha asumido otras cualidades con las modificaciones impuestas por los nuevos asentamientos semi-urbanos y urbanos a partir de similares estructuras culturales, sociales y económicas. Como manifestación del modelo de vida en la periferia de las ciudades los constructores tradicionales han explorado múltiples respuestas. Trasladar un microcosmos cargado de experiencias conocidas al organismo complejo, sin rostro, de una ciudad contemporánea no debe ser tarea fácil para un recién llegado. Sin lugar a dudas, mucho de lo propio se queda en el camino a la vez que se asumen no pocas variaciones al ritmo de la improvisación y la adaptación.
En términos generales la vivienda rural presenta tres espacios fuertemente estratificados. El cuerpo principal, la terraza y los servicios-cocina-almacén. La terraza resuelve la articulación funcional y responde a una condición climática. El tránsito hacia la ciudad suprime la articulación espacial de la vivienda vernácula y sólo deja la correlación de materiales y tradición constructiva con la variante de la profusa utilización de materiales industriales y de desechos. Este proceso trae consigo la ruralización de la ciudad, sustentada por un proceso de migración masiva del campo a los centros urbanos, expresada en la expansión urbana marginal descontrolada. La espacialidad de este proceso ha sido analizada anteriormente en el artículo “La conformación del espacio público en asentamientos populares y vernáculos”, donde se establecían la bifurcación y lo fractal como elementos fundamentales de esa espacialidad.9 (Imagen 8)
La pobreza, que tiene, como la necesidad, cara de hereje, es también madre de una inteligencia constructiva que desafía la “buena manera” de construir que se enseña en la academia. Donde el arquitecto o el ingeniero se niegan a construir, el constructor vernáculo y popular edifica su hábitat haciendo habitable lo que se considera formalmente un terreno hostil o una situación insalvable. Sólo hay que ver la ocupación en las laderas de barrios como La Zurza o el Abanico de Herrera o las creativas y fantásticas soluciones de escaleras en los barrios populares de nuestras ciudades.
4. Por generaciones los hacedores de la arquitectura vernácula y popular han sabido crear soluciones físicas que relacionan procesos de réplica y cambio. Casas en Barahona.

A este respecto, y luego de una reposada reflexión teórica, Amos Rapoport sostiene: “Si se define correctamente el diseño vernáculo, puede demostrarse que los asentamientos espontáneos son su equivalente contemporáneo más cercano”.10 Sin embargo, esta definición empieza a perder sentido en los asentamientos populares consolidados, cuyos habitantes han encontrado sus propias vías de escape contra el aislamiento, la precariedad y la imagen pre-moderna, logrando poco a poco superar algunas de sus limitaciones al emular a su manera las condiciones ideales a las que estos aspiran: la calidad formal de los centros urbanos.11 (Imagen 9)
Si analizamos la operatividad de la vivienda vernácula encontraremos diferentes condiciones de acuerdo al contexto que la recibe. La espacialidad estratificada descrita anteriormente en la vivienda rural, se pierde en las dos condiciones contextuales urbanas: la vivienda popular, adscrita al sistema de la ciudad formal, que rescata materiales, disposición y modulación de la vivienda vernácula rural; y la vivienda marginal que desarrolla una especie de método que se apropia de la utilización de materiales de desecho como materiales de construcción, además de los materiales convencionales.
En ambos contextos urbanos –el popular y el marginal– la articulación con el espacio público es la clave de la supervivencia social y ha construido tradiciones urbanas de usos estratificados del espacio público. El mejor ejemplo es la acera, utilizada como ampliación existencial del área social de la vivienda sobre todo en los fines de semana. Pero es además espacio de venta y consumo de alimentos en las mañanas –el yaniqueque del desayuno–, y las noches –la fritura del trasnochado–, y campo deportivo en las tardes cuando el sol tropical se atenúa y los jóvenes del barrio se aprovechan de las brisas y la disminución del tránsito. (Imagen 10)
Ahí reside la gran lección de la vivienda vernácula, en su capacidad de transformar el contexto de acuerdo a las posibilidades materiales y en la flexibilidad de las acciones para aprovechar lo existente. Es la negación del efecto mariposa pues las condiciones iniciales no constituyen unas “dependencias sensitivas” sino más bien una oportunidad de supervivencia.
Es este el momento de preguntarse si podemos aceptar el patrimonio vernáculo, “lo heredado”, como manifestación cambiante y en permanente transformación valorada o no desde la contemporaneidad. Surge la pregunta en un momento en el que asistimos al deplorable espectáculo de la demolición de viviendas vernáculas y populares de irremplazable valor histórico, como ha sido el caso de las órdenes ejecutadas por los Ayuntamientos de Santiago y Moca, en detrimento de algunas de las más antiguas construcciones de la región Norte.
5. El hábitat vernáculo comparte un mismo origen con otros componentes de la identidad (modos de vida, costumbres, creencias, etc.) que modelan los rasgos distintivos de una cultura. Casas alineadas en Nisibón, Higüey.

6. Aunque el tipo pueda responder a regiones geográficas y/o económicas, las condiciones que lo producen son tan irrepetibles como ricas son sus transformaciones a lo largo del tiempo. Casas en Las Charcas, Azua.

En nuestros entornos rurales, por otra parte, es escasa la arquitectura que haya excedido la frontera de los cien o los doscientos años, expuestas como están tales construcciones a peligros y amenazas profundamente dependientes de los cambios de vida y valores. La mayoría de las viviendas y estructuras vernaculares asociadas a ésta se han ido desvaneciendo por la acción de viejas y nuevas catástrofes originadas por fenómenos tanto naturales (sismos, huracanes, inundaciones, etc.) como de base humana (incendios, cambios de uso de suelo, falta de protección legal, etc.).
Las estructuras supervivientes de aquel vernáculo íntimo y orgánico han acogido sin chistar otros ropajes pseudo-modernos tras las múltiples transformaciones que han ido variando sus materiales, conformación, volumetría y relaciones espaciales. En tal realidad deben la vivienda y el asentamiento tradicional conjugar simultáneamente las contradicciones del inmigrante recién llegado, de aquella que desea marchar en busca de ascenso social y del que retorna con los ojos llenos de prosperidad de allende los mares. Un caso patético es el de La Otra Banda, por muchos años ejemplo del colorismo vernáculo, donde la arquitectura de madera fue sustituida por una arquitectura anodina de bloques de hormigón. (Imagen 11)
El imaginario vernáculo en la arquitectura contemporánea dominicana A juzgar por la agenda actual de los teóricos de la cultura, al parecer hemos dejado atrás la preocupación por la globalización (y su opuesto, la regionalización) que con el ocaso del viejo siglo hizo reflexionar tanto a puristas como a iconoclastas de la arquitectura tradicional. Las reflexiones de aquellos años probaron ser pertinentes en un momento en que se veían venir la homogenización formal por un lado y, en contracorriente, la búsqueda de referentes contextuales válidos. Tales preocupaciones han quedado plasmadas en la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido del ICOMOS: “Debido a esa homogeneización de la cultura y a la globalización socio-económica, las estructuras vernáculas son, en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se enfrentan a serios problemas de obsolescencia, equilibrio interno e integración.”12
Décadas más tarde, avanzado el presente siglo, se trabajan nuevos paradigmas que trazan puentes desde la globalización, tomando en consideración una multiplicidad de escalas. Los seguidores del new urbanism, por ejemplo, asumen que en la planificación se debe “pensar globalmente, actuar localmente y planificar regionalmente”.13 Es interesante esta visión de crecimiento inteligente pues desde el punto de vista urbano se plantea una reinterpretación de la ciudad tradicional y sus categorías.
Por su parte, los habitantes del sur en desarrollo intentan romper la inercia del no-crecimiento de sus economías y reivindican el uso de su ciudadanía global recién asumida en una era del conocimiento que es más una era de prisas absolutas
7. La evolución de la arquitectura vernácula marcha al ritmo en que sus hacedores disponen de tecnología para materializar su particular visión sobre el hábitat. Detalle casa de tejamanil, Las Charcas, Azua.

e inmediatas, armados como lo están de identidades culturales que han sido transformadas en algo transitorio. El extendido cambio económico ha traído consigo un nuevo orden mundial cuyas evidencias también se muestran en la conformación de la identidad nacional.
Volviendo a la definición de cultura de Geertz, el intento de expresar la espontaneidad de lo vernáculo en formas y espacios simbólicos puede ser todo un reto, si se toma en cuenta que una obra tal debe tener sentido para individuos que se desplazan, ya no a bordo de carretas ni de habituales máquinas de motor, sino de redes globalizadas invisibles.
Los escasos aportes teóricos surgidos hasta el momento en nuestro país, llevan la firma de investigadores locales que abordan desde la arquitectura académica el análisis de la forma y el espacio construido vernáculo (materiales, tipologías, evolución constructiva, etc.)14 prefiriéndolo al estudio de los procesos que les motivan y dinamizan. Las causas posibles de este estado de cosas podrían hallarse en la ausencia de estudios previos de carácter multidisciplinario que hayan tratado lo vernáculo en su amplia dimensión de construcción familiar aislada y asentamiento colectivo desde lo cultural, lo social, lo económico y/o lo ambiental.
La tradición no es estática, cosa que la arquitectura dominicana ha podido constatar en pocas pero significativas propuestas. Las implicaciones de la arquitectura vernácula en cuanto a la flexibilidad pueden llegar al extremo del planteamiento de Luis Barragán, uno de los más puros arquitectos modernos, quien decía que era un arquitecto formal “porque los arquitectos tradicionales lo que han hecho es hacer la arquitectura de su tiempo” o de los que piensan que la arquitectura vernácula, “...en su capacidad de ofrecer alternativas para prácticas convencionales de la arquitectura responsables por la actual crisis energética, puede considerarse al nivel de las tecnologías de vanguardia.”15
En el seno de la arquitectura formal del país, algunos pocos innovadores han explorado lo vernáculo en busca de referentes locales, muestra de su deseo de conformar propuestas y validar un lenguaje distinto sobre el habitar con categorías propias contextualizadas. Cabe mencionar como propuestas notables la Furgovilla, de Daniel Pons, y el proyecto de Museo de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella, de Juan Mubarak y Mauricia Domínguez, los cuales lidian con reinterpretaciones que suman creatividad y osadía. Sin embargo, la reinterpretación de la arquitectura vernácula que se da profusamente en los proyectos turísticos se queda en el pastiche mal ejecutado, aquel que fuera calificado irónicamente por Fernando Salinas, el desaparecido maestro cubano, como “Neo-indio”, o el etiquetado como “victoriano”. De esa tipología son rescatables los excelentes
8. La unidad familiar conquista el predio rural a través de espacios fragmentados. Con el tránsito a la ciudad, la vivienda conservará similares características materiales mas irá explorando otras relaciones espaciales. Casa en Fondo Negro, Barahona.
9. La precariedad no es únicamente un signo de marginalidad característico de los asentamientos populares de los grandes centros urbanos. Casas en Los Naranjos, Azua.


proyectos de Oscar y Antonio Segundo Imbert, sobre todo la Casa de Oscar, una de las más creativas recreaciones de las técnicas y los espacios vernáculos en el país. (Imágenes 12, 13 y 14)
Los defensores nacionales de una arquitectura regional tropical han aportado igualmente desde la enseñanza académica interesantes puntos de vista para retomar la utilización del imaginario vernáculo, en particular de sus soluciones de adecuación al clima y a la identidad geográfica. (Imagen 15)
Estos ejemplos nos llevan a afirmar que la arquitectura que pretenda aludir a lo vernáculo pasando a través del papel debe proyectarse desde el compromiso implícito de ser un recurso material a través del cual la identidad cultural (junto a las identidades locales) encuentre un canal de comunicación con los sujetos que deben valorarla, reforzando así sus significados inherentes para convertirse en referente de la memoria. (Imagen 16)
No puede decirse lo mismo de la preferencia de la arquitectura dirigida a turistas foráneos y nativos por algunos vistosos elementos formales de diverso origen (volúmenes con cubiertas inclinadas de material vegetal, gazebos exteriores tipo palapa, y otros) y presentes sobre todo en los nuevos desarrollos de las costas, con escasas referencias a los tipos vernáculos tradicionales y asumidos como “aplicaciones superficiales” de vistosos colores.16
Algunos investigadores de cerca y de lejos han dedicado notables trabajos a analizar el rol del turismo en el uso y abuso de elementos descontextualizados tomados de los tipos vernáculos regionales.17 El resort de playa ha producido, en palabras de Paul Oliver, una “arquitectura de lo innecesario”, contraria a las necesidades favorecedoras de construcciones integradas al medio natural.18
La arquitectura de segundas residencias ha inscrito igualmente una importante cuota al prontuario del vernáculo kitsch. Salvo algunas propuestas acertadas, los proyectistas de villas privadas se han visto también influenciados por esta “industria del escapismo” en razón de la celebración del ocio pausado y placentero del sol, la arena y el mar en fascinante fusión. En contraste, muestras más acertadas y culturalmente mejor justificadas pueden hallarse en mayor número en las islas más pequeñas de la región caribeña. (Imágenes 17 y 18)
En el otoño de 2001, uno de los más sensibles y respetados poetas del Caribe actual, Derek Walcott, se dirigía a un grupo de arquitectos de la región para compartirles su particular visión al respecto:
10. El espacio público completa la lógica existencial de los asentamientos semi-urbanos y urbanos. Es vital el rol de la vivienda vernácula y popular en la conformación y carácter del mismo. Callejón Cristóbal, Cabral, Barahona.

Esa inocencia es todavía accesible en las Antillas pues el mar y la tierra la contienen. Pero en la arquitectura caribeña del resort de Miami a Caracas hay un insulto brutal que hace del mar una presencia secundaria. La arquitectura hotelera es nuestro destino empírico y nuestros arquitectos son cómplices indefensos.19
El dilema que para algunos resulta irresoluble es aquel de conciliar la visión del vernáculo simple y llano con las imágenes a menudo estimuladas por la contemporaneidad. Decía Marcello Piacentini: “Se trata, básicamente de resolver el conflicto entre la arquitectura internacional, impersonal y estandarizada y la arquitectura vernácula… Ahora bien, ¿es que las dos tendencias son realmente irreconciliables?”.20
Lo vernáculo y las políticas públicas
El espacio vernáculo es flexible en extremo por lo que siempre es capaz de responder donde lo formal se abstiene. Sin embargo, el Sistema no ha sido capaz de aprovechar esa flexibilidad al entenderla como una cualidad de la marginalidad y calificarla como negativa; se da preferencia a la cualidad de permanencia formal frente a la flexibilidad vernácula y popular, y si de permanencia formales hablamos éstas son fórmulas de control social asociadas a los instrumentos de poder. Pérez Montás lo explica muy bien cuando escribe:
Como podemos ver, este patrimonio cultural no es parte de una decoración gastada. Por el contrario, el mismo suscita una potente dinámica cultural, una fuente fecunda de estudio. En vez de ignorarla como algo mediocre, debería ser exaltada bajo el patrocinio del desarrollo bien entendido. Bajo el dominio exclusivo del economista, la sociedad rural acelera su extinción. Paralelamente la ciudad se sacude bajo la agobiante e interminable inmigración de los desposeídos. Estamos así frente al despojo más escandaloso que tiempo histórico jamás haya presenciado. Bajo el impulso de los centros de decisión, se patrocina un irreversible proceso de cambio alienante. Sin darse cuenta y sin malicia alguna, el sutil analfabetismo de ciertos tecnócratas, nos somete a esquemas generales importados o aprendidos, monovisuales, catalíticos, expulsivos, sustituyentes.21
En la República Dominicana, a diferencia de los años 80, las últimas décadas no se han destacado por el desarrollo de programas estatales de readecuación urbana o rural. El mérito de las transformaciones se debe a aquel individuo sujeto a marginación que por iniciativa propia realiza las mejoras o expansiones que sus modestas moradas requieren al ritmo impuesto por las posibilidades del entorno, las tecnologías y los recursos materiales disponibles.
11. Muy pocas viviendas vernáculas han logrado conservar sus atributos formales y un número aún más escaso de ellas convive hoy día con un entorno de calidad equivalente. Casas en la región Este.
12. Los espacios heredados de la arquitectura popular, limitados por inusuales cerramientos (furgones metálicos), están presentes como abstracción en La Furgovilla o Casa de los Furgones, en Santo Domingo, diseño de Daniel Pons.


Es importante señalar que de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística, solamente el 25% de la población dominicana reside en la zona rural22 lo que se traduce en un proceso migratorio del campo a los centros urbanos responsable de la ya mencionada “ruralización de la ciudad”.
Las propuestas de asentamientos estatales han levantado no pocas críticas al originar modelos nunca antes vistos en los tradicionales asentamientos y comunidades de zonas rurales remotas. Mientras tanto, desde la academia, hemos asistido azorados a la inauguración de pueblos levantados en tierra de nadie, donde antes no hubo nada, ni siquiera árboles que recibieran bajo su sombra a los nuevos habitantes, que les señalaran sus primeras coordenadas en extensos descampados inhóspitos.
Justicia social para unos, derecho elemental para otros, la vivienda pública se ha convertido en pretexto para forzar la integración, cual ritual de paso hacia la modernidad. Gente desconocida que nunca había sido vista por allí recibe a modo de regalo (¿?) un nuevo juguete de habitar con un inusual empaque. Y con las prisas nadie recordó que la construcción de nación debía incluir un manual de instrucciones.
Aunque en muchos casos las viviendas resultantes no puedan ser modificadas a futuro según el criterio de sus moradores, los proyectos rurales han logrado llevar las ventajas de la ciudad hasta sus puertas. No obstante, muy pocos de estos proyectos logran escapar del flujo inducido pues se tiene asumido que los bloques y el hormigón son imprescindibles para sembrar progreso. (Imagen 19)
Otro panorama podría ser posible si el gestor de nuevos asentamientos contara con suficientes referentes que alimentaran su visión de un patrimonio vernáculo revalorizado desde la sostenibilidad presente y futura. Lo dicho pasa por tareas ineludibles como la identificación y catalogación de inmuebles, en su ruta hacia el delicado terreno de la conservación de aquellas unidades y lugares que testimonien su merecido tratamiento como bienes portadores de la memoria construida. Estos ámbitos de acción coexisten bajo el paraguas de una gestión que debe prestar atención igualmente a la salvaguardia del sistema asociado de imaginarios heredados y de los saberes constructivos a través de los cuales éste se materializa. Es aquí donde los equipos multidisciplinarios serían de nuevo estructuralmente indispensables para aportar desde lo local, desde las comunidades, aproximaciones metodológicas originales que contribuyan al encuentro de estrategias de gestión sostenible de este patrimonio modesto y singular.
Nos preguntamos cómo irán discurriendo las cosas. Nos surgen al final algunas preguntas adicionales dignas de cronopios: ¿Quién se adaptará a quién? ¿Quién será el transformado? Solo el tiempo lo dirá.
13. Explorar el hábitat popular puede ser un estimulante ejercicio de reinterpretación. Proyecto Casa Museo para la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella, diseño de Juan Mubarak y Mauricia Domínguez.

Referencias:
1 Jack Berthelot & Martine Gaumé, Kaz Antiye. Jan Moun ka rete. (Paris: Éditions Perspective Créoles, 1982).
2 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas (Barcelona: Gedisa, 2003): 88.
3 Maurice Godelier, Lo ideal y lo material: pensamiento, economías, sociedades (Madrid: Taurus, 1989): 22-23.
4 Ibid.
5 Amos Rapoport, “Vernacular architecture and the cultural determinants of form”, en Buildings and society: Essays on the social development of the built environment (Taylor & Francis e-library, 2005): 161-162.
6 La idea de pequeña casa rústica alude al modelo de “pequeña cabaña rústica” del abate Marc-Antoine Lauger (Essai sur l’architecture), citado por Georges Teyssot (2007). Mímesis. En: Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, Diccionario de arquitectura: voces teóricas (Buenos Aires: Nobuko, 2007): 25.
7 Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, Diccionario de arquitectura: voces teóricas (Buenos Aires: Nobuko, 2007): 39.
8 Definición contenida en las conclusiones del Encuentro de Conservación de la Arquitectura Vernácula organizado por el ICOMOS México en 1984, citada por Eugenio Pérez Montás, “Prólogo”, La Arquitectura vernácula en la Catedral Metropolitana de Santo Domingo, Vol. 2 (Santo Domingo: Oficina de la Obra y Museos de la Catedral de Santo Domingo/World Monuments Fund, 1987).
9 Omar Rancier, “La conformación del espacio público en asentamientos populares y vernáculos”, Archivos de Arquitectura Antillana 8, (1999): 76-78.
10 Amos Rapoport, “Spontaneous settlements as vernacular design”, en Spontaneous shelter: International perspectives and prospects (1988): 53. [Traducción libre en español de los autores]
11 Para un resumen sobre los enfoques teóricos del vernáculo aplicados a la lógica de los asentamientos espontáneos en América del Sur y otros países en vías de desarrollo, ver Peter Kellett y Mark Napier, “Squatter architecture? A critical examination of vernacular theory and spontaneous settlement with reference to South America and South Africa”, Traditional Dwellings and Settlements Review, 6 (2, 1995): 7-24.
12 Texto contenido en la Introducción de la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (ICOMOS – México, 1999)
13 Andres Duany, Jeff Speck & Mike Lydon, The smart growth manual (McGraw-Hill, 2010).
14 Debe mencionarse especialmente la extensa investigación que ha antecedido a la obra de Victor Durán y Emilio Brea sobre la arquitectura popular, Victor Ml. Durán N. y Emilio Brea G., Arquitectura Popular Dominicana (Santo Domingo: Banco Popular, 2009).
15 Gabriel Arboleda, “¿Qué es la Arquitectura Vernácula?”, Berkeley, CA: Etnoarquitectura.com, 29/ 5/2006. Disponible en: http://www.arquitecturavernacula.com/web/articulos/articulo/498. [visitada en 12/5/2014].
16 William R. Chapman, “A Little More Gingerbread: Tourism, Design and Preservation in the Caribbean”, Transformation and Conservation in Historic Environments, Places 8 (1, 1992): 63-64.
17 Se sugiere consultar los trabajos de William R. Chapman, “A Little More Gingerbread: Tourism, Design and Preservation in the Caribbean”, Transformation and Conservation in Historic Environments, Places 8 (1, 1992): 58-67; Roberto Segre, Arquitectura Antillana del siglo XX (La Habana: Arte y Literatura, 2003): 15-16; y Héctor Quiroz Rothe, “Turismo, arquitectura e identidad urbana: El caso de tres ciudades recientes en la costa del Caribe, México”, En: Topofilia 1 (3, 2009): 4-6. www.topofilia.net [visitada en 12/5/2014].
18 Paul Oliver, Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture (London: Routledge, 2007).
19 Derek Walcott, “Antillean Poetry and Arquitecture”, Conferencia Magistral, VI Bienal de Arquitectura de Puerto Rico, Archivos de Arquitectura Antillana 7 (13, 2002): 84.
20 Citado en: Archivos de Arquitectura Antillana 1 (2, 1996): portada.
21 Ob. cit.
22 Oficina Nacional de Estadística, IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, disponible en Internet: http:// censo2010.one.gob.do/ [visitada en 12/5/2014].
14. Entre sueño y realidad, la Casa Imbert, en Punta Cana, se acerca atrevidamente al modelo de la cabaña primitiva, flexible, vacía de pretensiones estéticas y en íntima relación con la naturaleza circundante. Diseño: Oscar Imbert.

15. Más que a ninguna otra, a la arquitectura hotelera le corresponde fortalecer el vínculo entre idoneidad ambiental, cultura y sostenibilidad, característico del hábitat vernáculo. Vistas de Casa Bonita Tropical Lodge, en Barahona, diseño de Eduardo Selman.


18. Consultorios Populares de la Clínica Chan Aquino. Obra realizada en Santo Domingo con la consolidación de dos viviendas populares integradas, dedicadas al servicio social de esa institución. Gustavo Luis Moré, arquitecto, 1984.
19. En las pequeñas islas del Caribe algunos arquitectos han encontrado nuevas soluciones de vivienda basadas en la adaptación tradicional al medio natural. House and Study of an Artist, Trinidad, diseño de Jenifer Smith.
20. Lo vernáculo puede servir de referente para transformar la visión de “progreso” con que el Estado ha asumido la mayoría de sus intervenciones en el medio rural. Proyecto de viviendas en Loma en Medio, San Juan de la Maguana.
16. Reminiscencia de la terraza (espacio semiprivado de transición) de la vivienda vernácula rural. Gacebo de troncos y techo de cana. Villa Palapa 1, Cap Cana, diseño de Antonio Segundo Imbert.
17. La Tree House, en Nassau (Bahamas), completamente realizada con mano de obra y técnicas artesanales.








Página opuesta, superior: Casa en la Calle 16 de Agosto #69, en Santiago.
Debajo: Casas en la calle Cuba, #26 y #28, Santiago.
La arquitectura vernácula tiene diferentes expresiones que indican, sobre todo, procedencias sociales diferentes. Estas casas de Santiago presentan diferentes tipologías y los materiales usados señalan hacia niveles sociales disímiles.
Las tipologías en la arquitectura vernácula no solo se dan en términos arquitectónicos sino también en términos sociales y diferencian además desde situaciones de procedencia territorial -urbano y ruralhasta la utilización de técnicas y materiales de construcción.
La foto superior muestra una tipología de vivienda con terraza perimetral y pasillo lateral de servicio (ver “La Arquitectura Dominicana. 1890-1930” de Emilio Martínez, Andrés Mignucci et alters. 1992), construida con materiales industrializados, lo que establece una situación urbana y una clase social media alta.
En esta página, arriba: Casa en la calle Cuba #9, en Santiago.
Debajo: Casas en callejón Cristóbal, en Cabral.
La diferencia entre lo urbano y lo rural se muestra en las fotos de Santiago y Cabral. Mientras en Santiago vemos una tipología que podría ser comercial con la esquina ochavada y los materiales industrializados, en Cabral las viviendas vernáculas expresan una pobreza extrema en el uso de materiales locales. Ambos tipos son una muestra de arquitectura vernácula, o si se quiere vernacular, ambas mostrando a su vez realidades socioculturales y territoriales diferentes.


La casa de la calle Cuba tiene un emplazamiento con el lateral de frente a la calle. Mientras, la de la calle Gregorio Luperón enfrenta la calle por el lado del gablete, o el lado corto y a pesar de ser una edificación de esquina expresa muy claramente la entrada principal por ese lado.


Arriba: Casa en Samaná.
Debajo: Casa de Sánchez, en Samaná. Resulta muy interesante la incorporación de la tipología de bungalow, con la galería lateral, y el tipo de galería frontal corrida al vocabulario vernacular y popular. De nuevo es necesario apuntar hacia la necesidad de definir lo vernáculo, como de extracción básicamente rural y la utilización de materiales locales y, por otra parte, la vivienda popular como una expresión urbana. En esta última se utilizan, por un lado, materiales de construcción industrializados o, en condiciones de extrema pobreza, materiales de desecho industrial. (Ver, Rancier, 1999)




Página opuesta: Casa en el Cercado. El color es una de las características distintivas y más pintorescas de la arquitectura vernácula y popular, además de ser uno de sus principales recursos. En algunos casos es como vestir de alegría y dignidad la pobreza. Es destacable igualmente el uso de determinados colores pastel que algunos autores asocian al más bajo precio de estos colores en relación a otros del resto de la gama disponible en el mercado. Por mucho tiempo, el tema de la expresión de clases en la arquitectura local asoció el uso del color a una condición de pobreza, en un medio donde el blanco era una condición de “clase”.
En esta página, arriba: Casas en Barahona. Debajo: Casas en Mana, San Cristóbal. Las comunidades e individuos de origen rural eligen marcadamente los referentes vernáculos como manifestación de la necesidad humana de representar materialmente su identidad cultural. Se apoyan así en una idea de habitar que a la vez responde al paisaje (natural o cultural), a la tecnología y materiales a disposición y a las interacciones sociales. Son estos grupos y personas quienes proponen y disponen las modificaciones que a su vez les procurarán bienestar, diferenciación, estatus... El resultado: una progresiva interacción entre crear “lo nuevo” y alterar “lo viejo”.


Arriba: Casa en la calle 16 de Agosto #43, en Santiago.
Debajo: Casa en la calle 16 de Agosto #135, en Santiago.
Sería valido preguntarse si estos modelos tipo bungalow de Santiago son vernáculos o son la reinterpretación de un lenguaje formal realizada por constructores prácticos que usaron todos los recursos técnicos de la época. La delicadeza de la ejecución de sus muros en plumilla y de los detalles como los transoms hablan más de formalidad que de arquitectura vernácula.


Arriba: Casa en la calle Presidente Antonio Guzmán, Santiago. Debajo: Casa en Montecristi. La delicada majestuosidad y el emplazamiento urbano de estas dos viviendas, una en Santiago y otra en Montecristi, nos llevan a reflexionar sobre los diferentes tipos de la arquitectura vernácula, mayormente relacionada a contextos rurales o urbanos, y a diferenciarla de la Arquitectura Popular, aquella de origen vernacular mayormente de matriz urbana. Dentro de esta última se encuentra la popular marginal. Tendríamos así:
a) La arquitectura vernácula rural primaria, aquella que usa materiales naturales y técnicas tradicionales (muros de tabla de palma, techo de caña y estructura desarrollada con piezas no industrializadas) la cual forma parte de asentamientos rurales y normalmente es la más vieja del asentamiento.
b) La arquitectura vernácula rural consolidada o formal, que utiliza materiales industrializados (planchas y perfiles metálicos y tablas de madera industrializadas).
c) La arquitectura popular, que siendo similar a la anterior está inserta en el contexto urbano donde se utilizan materiales industrializados, incluidos los bloques de hormigón, creando estructuras de componentes mixtos (madera, metal, hormigón).
d) La arquitectura popular vernacular, que conforma los espacios más pobres tanto del campo como de la ciudad utilizando materiales de desecho.




Página opuesta, superior: Casas en El Cercado.
Debajo: Casa en Samaná. De nuevo el color es el elemento capaz de unificar estas edificaciones dentro del término de “Arquitectura Vernácula”. La explosión cromática de El Cercado contrasta con la placidez de los colores de la vivienda en Samaná. Diferentes aproximaciones a un concepto de múltiples significados. En ese sentido podría hablarse de poética en los términos de Eco. Ver: Umberto Eco, Apostillas del Nombre de la Rosa (Lumen, 1985).
En esta página, arriba: Casa en el callejón Jacuba # 24, Santiago.
Debajo: Casa en la calle 16 de Agosto #45, Santiago.
La disposición del frente largo hacia la calle es una característica, según Berthelot y Gaumé en el libro Kaz Antiyé, del Caribe de habla inglesa. En estos modelos de Santiago, esta tipología se completa con la galería frontal y un uso exquisito del color, uno de los aportes que, finalmente, ha incorporado la arquitectura formal a su repertorio.


Lorena Tezanos Toral
Arquitectura vernácula y dominicanidad
En su libro Memoria de la Pintura Dominicana, Danilo de los Santos señala que la sociedad criolla dominicana se empieza a perfilar hacia mediados del siglo XVIII. Para entonces, “en la zona española de la isla de Santo Domingo, la población nativa desarrolla un estilo de vida criolla asociado al hato (la gran hacienda ganadera) y al conuco (la parcela ordinaria para sembrar víveres). . .”, con una población nativa de pocos blancos y de negros muy mezclados. Entre los hábitos comunes de esta población criolla, se encontraban “la casi inexistencia del prejuicio racial . . . donde la gente vive de los recursos naturales; de la crianza animal, de la siembra, de la montería; aferrada a los santos católicos y a la superstición; alojada en chozas o bohíos en donde asumen los mismos alimentos culinarios, la siesta del mediodía o danzan cuando celebran fiestas o ritos de acentos vernáculos”.1 En el seno de esta sociedad criolla del siglo XVIII, toma impulso el calificativo dominicano, que se formaliza en la Declaratoria de Independencia del 1821, en la que sus líderes proclaman que “el pueblo dominicano ni ahora, ni en adelante, ni nunca se someterá a las leyes y gobiernos de España”. A pesar de la dominación haitiana (1822-1844), la dominicanidad continua arraigándose, hasta que adquiere, con Juan Pablo Duarte, su “conceptualizad liberadora, como identificación definitiva de la ciudadanía criolla y como denominación del Estado Nacional de orientación republicana”.2
En toda Latinoamérica, la cultura criolla empieza a forjarse en los campos, diferenciada de la cultura urbana u ‘oficial’, usualmente de carácter español y colonial, por su sincretismo cultural, que integra tradiciones, nombres y costumbres indígenas, africanas y españolas hasta producir un resultado nuevo y autóctono. Es usualmente en la cultura rural donde nace la música criolla, mezcla de ritmos africanos y bailes españoles, y los ritos religiosos adquieren rasgos particulares y distintivos.3 El arte pictórico latinoamericano del siglo XIX, en su afán por producir un arte ‘nacional’ que los distinga y los separe del arte occidental, buscará en la cultura rural, los rasgos distintivos de la identidad autóctona y popular. Es el caso de pintores como Francisco Oller en Puerto Rico, Pedro Figari en Uruguay o Armando Reverón en Venezuela, entre otros.
El interés por representar la ‘dominicanidad’ en el arte pictórico nacional inicia en la década de 1920, cuando artistas de la talla de Jaime Colson, Darío Suro y Yoryi Morel empiezan a “representar lo dominicano como realmente era”, “criollos, mulatos, negros, sol rabioso, bohíos, campesinos. . .”4. En esta búsqueda por un temario verdaderamente autóctono y por una identidad muchas veces furtiva, temas como el paisaje y la naturaleza exuberante, los colores raciales y la negritud, el merengue o los ritos religiosos adquieren importancia. Sin embargo, el motivo más común será la casa vernácula o popular, con sus paredes de tablas de madera y sus techos de yagua o cana.
Camille Pizarro, Mujer vista desde las ruinas de la Iglesia de San Francisco, mixta/papel, 1850. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 1, 142.

Como decía Darío Suro, “Pintar o dibujar edificios, casas, avenidas, es decir, el paisaje urbano, no es nada nuevo. Desde el Medioevo, y todavía desde los tiempos de Pompeya, los pintores se interesaron por la arquitectura como fondo de una composición. Innumerables son los ejemplos. . .”5 -sobre todo a partir del movimiento impresionista francés de finales del siglo XIX. Sin embargo, el motivo de la casa campesina, adquiere en nuestro país dimensiones culturales significativas, pues es utilizada para entretejer un discurso nacional que en muchos casos va más allá de los experimentos formales y técnicos característicos de las vanguardias europeas.
Los artistas viajeros y la primera mirada fuera de las murallas de la ciudad colonial Durante la época colonial (siglos XVI, XVII y XVIII), el arte sacro dominó la producción artística de la isla. Pinturas religiosas y retratos prevalecían en los viejos hogares dominicanos, como dijera Pedro Henríquez Ureña.6 Incorporando estilos occidentales que oscilaban entre el renacimiento, el neoclasicismo y el romanticismo, estas pinturas constituyen una continuación de la tradición estética hispánica, católica y señorial.
Para fines del siglo XIX, y luego de la independencia nacional, empieza a gestarse formalmente la idea de la dominicanidad en el producción artística local. En sus inicios, la concepción de ‘lo dominicano’ se asocia con una idea de ‘hispanidad’ que niega el componente negro por asociarlo con la ocupación haitiana. El arte de la época trabajará los temas históricos y los retratos de los padres de la patria y los héroes de la independencia, incorporando los estilos occidentales del neoclasicismo y el romanticismo. Las efemérides patrióticas y sus personajes se convierten en los símbolos de la patria y encarnan la primera ‘identidad’ nacional, bajo el pincel de artistas de la talla de Luis Desangles y Rodríguez Urdaneta. En estas obras, y como explica Jeanette Miller, “los dominicanos aparecían blancos en ambientes europeos con luz invernal”.7 En los pocos casos en que el paisaje aparece, las vistas muestran la ciudad colonial y sus monumentos históricos, lo que constituye otra interesante manera de enfatizar la herencia hispánica de la isla.
Los primeros en pintar paisajes rurales o provinciales y de prestar atención a la arquitectura popular fuera del centro histórico capitalino, fueron los artistas viajeros que visitaron nuestro país a finales del siglo XIX. Cabe destacar a Camille Pisarro, el célebre padre de la escuela impresionista francesa que visitó la isla en 1850, y produjo durante su estancia vistas del paisaje rural y la vida cotidiana dominicana de la época. En su obra Mujer vista desde las ruinas de la Iglesia de San Francisco (1850) el artista reproduce una casa en madera con techos de palma habitada por una mulata y dos niños semidesnudos que juegan en el patio. Esta visión de pobreza y precariedad, la insinuación de una población mulata y la inclusión de una arquitectura ‘frágil’, hecha de troncos y hojas es verdaderamente revolucionaria para la época.
Samuel Hazard, Bohío de nativos, 1873. Fuente: Samuel Hazard, Santo Domingo, su pasado y presente, 286.
Samuel Hazard, Ciudad y bahía de Puerto Plata, 1873. Fuente: Samuel Hazard, Santo Domingo, su pasado y presente, 177.


Unos años después, entre 1870 y 1873, los americanos Samuel Hazard y James S. Taylor también visitan el país, produciendo ilustraciones de carácter documental, sobre las costumbres, el paisaje y la realidad social dominicana. Su interés también se vuelca hacia el interior de la isla y la arquitectura rural y pueblerina, con su escala urbana y arquitectónica modesta. En su libro Santo Domingo: su Pasado y Presente, Hazard incluye grabados tanto de casas campesinas rurales, como vistas urbanas de provincias como Puerto Plata, Moca y La Vega. Ambos temas serán explorados intensamente por los pintores dominicanos en siglos siguientes.
Tanto los dibujos de Pizarro como los de Hazard y Taylor, constituyen un aporte importante a la iconografía dominicana, introduciendo un temario nuevo e inexplorado en el arte nacional hasta entonces. Sin embargo, la falta del color de la técnica del grabado y el dibujo así como el carácter meramente documental del artista, producen imágenes en cierta manera un tanto generales, frías e impersonales que carecen de ese sello autóctono que sólo podrán imprimir los artistas nacionales subsiguientes, cuyo arte logra que la técnica complemente al tema como representación de la ‘dominicanidad.’
La arquitectura y el paisaje vernáculo: la técnica impresionista y la luz tropical El período comprendido entre el 1870 y el 1910 se caracterizó por la gran inestabilidad política, donde gobiernos cortos y dictaduras largas se suceden unos tras otros. Entre el 1916 y el 1924, nuestro país es ocupado por los norteamericanos, y a su salida, una nueva idea de ‘lo nacional’ permea el arte pictórico, y el artista busca aquello que nos distingue, ya no de los haitianos, sino de los norteamericanos. Jeanette Miller nos dice que “durante la década del 20, el paisaje propiamente dominicano aparece en nuestro arte pictórico”, y el artista busca abordar una dominicanidad “a través de tipos, costumbres, geografía y habitat”.8 Este paisaje olvida las ruinas coloniales de la ciudad intramuros en pos de una realidad rural más acorde con la vivida por la gran parte de la población. Esta nueva visión de lo dominicano subraya el campesinado, la tenencia de la tierra, la arquitectura vernácula y sobre todo la exuberancia del paisaje tropical.
En esta visión claramente idealizada, el subdesarrollo y la economía agraria son elevados como estandarte, probablemente en una reacción ante el plan de ‘modernización’ impuesto por el gobierno norteamericano. En una época de ‘desnacionalización’ estos artistas sienten la urgencia de imbuirse en el mundo dominicano y buscar la reafirmación del pueblo y sus raíces.
La nueva tendencia pictórica tiene también sus raíces en el movimiento de los años 20 conocido como ‘Postumismo’. Este movimiento, de raíces literarias, publica en 1921 un Manifiesto (redactado por Andrés Avelino) que “demanda la búsqueda inmediata de la realidad nacional reencontrada como geografía, tierra y patria”.9 El Postumismo propugna
Juan Bautista Gómez, El puente de Nibaje, óleo/madera, 1920. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 2, 50.

Yoryi Morel, Calle
sin fecha.
óleo/

por un arte de América, un arte autóctono, que en literatura ocasiona un reencuentro con el paisaje nacional y con los seres sencillos como personajes de sus poemas. Tal es el caso de las obras costumbristas de autores pioneros como Domingo Moreno Jiménez, Ramón Emilio Jiménez y Juan Bosch, cuyas obras se enfocan en el medio ambiente y la idiosincrasia del campesino dominicano.
Un artista pionero en el método de pintar al aire libre, e incorporar los nuevos temas del paisaje regionalista y las escenas costumbristas es Juan Bautista Gómez, cuya obra retrata el paisaje pueblerino y rural de Santiago, su ciudad natal. Su arquitectura vernácula se siente un poco fría y anónima, pues su paleta es aún oscura y opaca, con un tratamiento del color por lo regular amarillento y turbio.
El espíritu impresionista de pintar al aire libre y capturar bajo pinceladas rápidas y cortas la fugacidad de la luz y la atmósfera se tiñe en nuestro país, como en otros rincones de Latinoamérica, de un espíritu nacionalista, que busca en el campo los elementos que puedan servir para tejer un discurso de identidad nacional. Este espíritu llega a su máxima expresión con Yoryi Morel y Darío Suro, cuya obra retrata un paisaje tropical y exuberante, donde la luz y la naturaleza caribeña, el clima tropical y la población mulata son captadas en todo su esplendor.
Yoryi Morel, oriundo de Santiago, logra captar el estallido luminoso del trópico, con un arte pleno de expresión, de color y de relieve. En palabras de Tomás Hernández Franco, “Yoryi ha resuelto el problema trópico en sus pinturas, el problema del trópico nuestro que era calumniado como impintable, con todo lo que ese trópico nuestro tiene de luminoso y amplio, trópico que a veces puede ser brutal y reverberante, pero que está más alto que las academias y más cerca del cielo”.10
La paleta de colores de Yoryi Morel, no sólo logra captar la luminosidad del trópico, sino también el vívido color de su flora e incluso el variopinto colorido de sus casas vernáculas. En la pintura de Yoryi, la casa campesina parece surgir de manera natural del terreno, parida por la tierra misma, y sus colores típicos parecen ayudar de manera inconsciente al pintor a crear la imagen perfecta, donde arquitectura, naturaleza y luz se convierten en un todo indivisible.
La vivienda popular retratada por Yoryi abarca todo el espectro de tipologías existentes, desde la casa aislada y solitaria en el medio del campo, hasta las casas organizadas en cuadrícula alrededor de la plaza del pueblo; desde la frágil casa de tablas de madera y techos de cana, hasta la más robusta de blocks y zinc; desde la arquitectura que se posa en el terreno accidentado sin alterarlo, hasta aquélla que conforma un pueblo, con calles rectas y llanas. La pincelada de Yoryi parece incluso recrear las cualidades de la topografía
Yoryi Morel, Sin título, s.f. Fuente: yoryimorelpaintingforsale. blogspot.com. Debajo: Yoryi Morel, Casita de campo, 1947; y Paisaje de flamboyán con pareja conversando, s.f. Fuentes: www.art-online-rd.com y Danilo de los Santos, 3, 29.

Yoryi Morel, Flamboyán de la casa Juan Bautista Gómez, óleo/tela, 1936. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 2, 272.

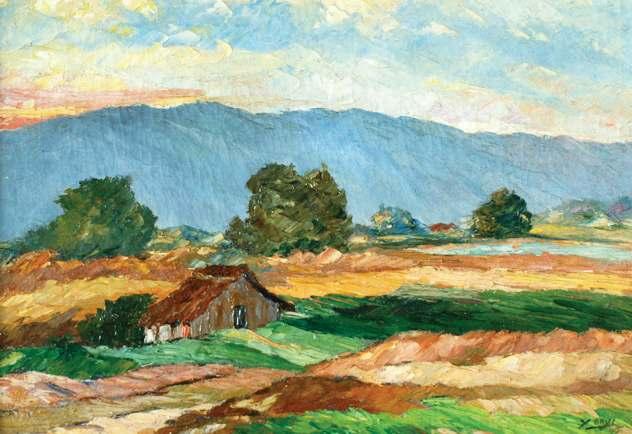

Darío Suro, Lluvia en el mercado, óleo/madera, 1946. Fuente: Ibid. 2, 280. Debajo: Yoryi Morel, Palo encebao, óleo/tela, 1930s. Fuente: Ibid. 2, 264 ; y Alfredo Senior, Fiesta centenaria con Perico Ripiao, óleo/tela, 1944. Fuente: Ibid. 1, 349.

Darío Suro, Lluvia en el atardecer, óleo/ cartón, 1940. Fuente: Ibid. 2, 281.



Morel,
Enrique García
Carlos
La vela
San


y la arquitectura, siendo pastosa y libre cuando el terreno es accidentado y la arquitectura rica en texturas de madera y cana; o volviéndose casi imperceptible cuando el terreno es llano y la arquitectura de paredes lisas de embarrado. La textura y el color natural de nuestra casa vernácula parece ideal para la técnica impresionista, y su propia naturaleza matérica se convierte en elemento pictórico para el artista. La casa vernácula en su estado originario parece provocar las técnicas más libres y expresivas del pintor, mientras que la casa transformada y ‘formalizada’ en el asentamiento provincial parece invocar un estilo más academicista, riguroso y contenido.
Darío Suro, por su lado, también retrata paisajes tropicales autóctonos, pero su fascinación más que con la luz tropical, es con la lluvia, las brisas, y la neblina de los aguaceros. Oriundo de La Vega, ciudad donde llueve mucho, Suro imprime en sus paisajes una técnica donde el esquema geométrico es más riguroso, las pinceladas son más refinadas y uniformes e impera una teoría divisionista de los tonos. Sus colores fríos y sus tonos neutros captan la neblina de los chubascos que en cierta forma empañan la arquitectura y el paisaje, esfumando sus contornos.
Tanto Yoryi Morel como Darío Suro crean en sus obras un paisaje idílico, donde el artista trata de capturar la vastedad del paisaje rural, y donde la casita de madera con techos de cana se ajusta de manera grácil y armoniosa al ambiente, como las palmas y montañas circundantes. La figura humana rara vez aparece, y el discurso social es evitado, en aras de una visión idílica de la vida en el campo.
Arquitectura y cultura: el discurso costumbrista de la dominicanidad En la búsqueda de una identidad en la pintura dominicana, el tema costumbrista tendrá un rol destacado junto al paisaje rural. En este tipo de pintura, la arquitectura vernácula aparece nuevamente, no acompañando al paisaje natural, sino como escenario de manifestaciones culturales relevantes.
Yoryi Morel es nuevamente pionero en obras como Palo encebao (1930s) y A la Fiesta, donde la casa de tejamanil con techos de cana y puertas batientes de dos hojas sirve de telón de fondo a fiestas populares. Asimismo, en obras como Sin Título, donde aparecen las mujeres lavando en el río, la pintura narra la vida en el campo, dando un poco más de detalles sobre asentamientos en núcleos, en una topografía irregular a orillas del agua. La inclusión de figuras humanas, en este caso, lavanderas, da nueva vida al paisaje, haciendo referencias a estilos de vida y costumbres cotidianas.
El tema de la música, también empieza a protagonizar discusiones sobre identidad, admitiendo el componente mulato y la herencia africana de nuestros ritmos. En la obra La fiesta del Centenario (1944) de Alfredo Senior La Paz (1890-1948) por ejemplo, el


artista transcribe una fiesta con Perico Ripiao celebrada en un patio, donde la casa de tablas de madera y techo de yagua constituye, junto a los caracteres raciales, los instrumentos musicales y los vestuarios, una especie de “documento de la época”.11
Una obra sumamente interesante, en donde la arquitectura sirve de escenario a un evento histórico (de carácter revolucionario), es la obra Manuscrito de Montecristi (1945), de Enrique García Godoy (1857-1924), donde los personajes se reúnen en una vivienda campesina, y el artista aprovecha para proporcionar al espectador numerosos y cándidos detalles: desde la hamaca como elemento principal de la sala, hasta las tablas de madera desvencijada de los muros, y la agradable galería con techo de cana sobre palos de madera. La vasija de barro en la esquina y las maracas colgadas en la pared, completan este cuadro de auténtica ruralidad.
Posteriormente, el vegano Carlos Lora continúa esta tradición pictórica e incursiona en la década de los 80 en los temas de las costumbres y tradiciones pueblerinas, con una obra sumamente anecdótica y folclórica. Con un estilo que oscila entre el expresionismo, el impresionismo y el naif o ingenuo, sus pinturas están cargadas de detalles, representando creencias rituales y bailes populares debidamente contextualizados en un escenario minucioso y rebuscado. En La vela de San Miguel (1981), la religiosidad popular se enmarca en el jardín de una casa vernácula con galería lateral, donde el artista reproduce con minuciosidad los detalles ornamentales de tragaluces y guardamalletas (debajo del alero en la galería), y las ventanas batientes de celosía. La escultura del San Miguel se atisba en el interior iluminado, donde varias mujeres oran. Otros dos grupos se distribuyen en la galería y el patio, en sillas típicas de madera y fibras de cana. En contraste, la obra Carabiné (1982) permite al espectador disfrutar de un baile típico con coreografía desde el interior de un gran salón, donde el detalle de la armadura de madera del techo, las puertas ‘a la española’ y los tragaluces, complementan la inclusión de los vestuarios típicos de las figuras.
Los artistas inmigrantes y los estilos de vanguardia en la interpretación del paisaje dominicano
Entre el 1940 y el 1970, la llegada de refugiados europeos y artistas inmigrantes trae consigo la introducción de los estilos de vanguardia –cubismo, surrealismo y abstracción- al léxico pictórico nacional. Según Jeanette Miller, estos artistas inmigrantes reafirman la negritud y exaltan lo criollo, por estar en boga en el arte moderno europeo de la época y ser un componente exótico y característico. El lenguaje pictórico se reorienta, y el paisaje se dinamiza con las nuevas técnicas y recursos.
José Gausachs, Paisaje de la montaña verde, gouache/ carboncillo/papel, sin fecha. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 2, 135.

Xavier Amiama, Crepúsculo, óleo/ cartón, 1960. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 2, 357.

Jacinto Domínguez, Escena callejera, óleo/tela, 1977. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 7, 481.

Cabe destacar el arte expresivo del español José Gausachs, bajo cuyo pincel, las casas vernáculas adquieren una fuerza y vitalidad inusitada. La linealidad de su arte, su trazo vigoroso y sus colores primarios, imprimen un nuevo carácter al paisaje rural, que aunque mucho más sintetizado y esencial, es también menos idealizado y más real.
José Gausachs, junto a figuras como Vela Zanetti y Manolo Pascual, constituyen figuras claves de gran influencia nacional, que provocan un nuevo acercamiento a la realidad dominicana. A partir de su legado, el componente negro y las nuevas técnicas pictóricas cobran importancia. Obras como las de Xavier Amiama recogen la imagen del entorno vernáculo banilejo, con un estilo más parco y esquemático, donde los colores oscuros y arbitrarios enfatizan la negritud como componente identitario. Por otro lado, Cuquito Peña y Jacinto Domínguez exploran el lenguaje cubista, con visiones santiagueras que universalizan un entorno por lo demás local, imprimiendo un trazado geométrico que prioriza la técnica y la cromatización antes que el tema, y dando como resultado un arte y una iconografía mucho más moderna y universal.
En Noemí Mella, por otro lado, vemos la influencia de José Gausachs en las composiciones, simplificados y el trazo energético, esta vez subrayado por la inclusión de personajes y un cierto drama social. En su obra Patio de pobres (1947), por ejemplo, la artista decide representar la parte trasera de la arquitectura popular, el patio donde se lava, se cocina, se seca la ropa, y donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. El árbol en el centro nos muestra una naturaleza muerta que contrasta con los bellos flamboyanes del arte pictórico de la generación anterior. La realidad cotidiana plasmada en esta obra en cierta forma anuncia una nueva temática que sustituirá las composiciones idealizadas de la arquitectura vernácula por preocupaciones de índole social.
De la abstracción al drama social: los barrios marginados en el arte de los setenta La década del cincuenta marca la entrada de la abstracción en el arte dominicano, “una abstracción a la que se llega a través del cubismo latente en las tallas de origen africano y de la esquematización geométrica de los diseños precolombinos”.12 Artistas como Paul Guidicelli, por ejemplo, se inspiran en las pictografías taínas y el sincretismo afroantillano de los bateyes, mientras que artistas como Eligio Pichardo resaltan el componente negro y la violencia del régimen dictatorial en sus pinturas de marcado carácter expresionista. Ante la opresión de la tiranía trujillista, el paisaje vernáculo no tiene cabida. Las preocupaciones son más humanas, el arte más violento, respondiendo a una realidad presente y latente y no a un ideal perenne y atemporal. Como dice Jeanette Miller, “la visión anterior del hombre y la naturaleza captados en su exterior, cambia a una interpretación del hombre en sus esencias, en su sufrimiento, en la injusticia y la opresión en que le toca vivir”.13
Noemí Mella, Patio de pobres, mixta/papel, 1947. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 3, 76.

Posteriormente, en el período 1970-1990, Jeannete Miller establece que el arte “propone una vuelta al paisaje como formas sugerentes que deben ser interpretadas o sentidas”.14 El paisaje y la arquitectura popular son vistos con nuevos ojos, en un arte dominado por emociones y lenguajes personales que tienden al expresionismo y a la abstracción. El artista asume una posición política e ideológica y utiliza su arte para denunciar el drama social y la pobreza de la sociedad, cuestionando las condiciones de vida de la mayoría. La vivienda vernácula (ahora convertida en popular) aparece en su visión más desgarradora, la de los barrios marginales, sobre todo en la desembocadura del río Ozama.15
Es representativa la obra de Milán Lora, arquitecto de profesión, que retrata las casuchas que atiborran las márgenes del Ozama, siguiendo la topografía decreciente del terreno hasta tocar las aguas del río. La casa popular aparece ahora apretada junto a sus vecinas, incorporando todo tipo de materiales disponibles y en estado de deterioro. Inestabilidad, inminentes inundaciones, e ínfimas condiciones de vida marcan las preocupaciones espaciales de un arquitecto.
Domingo Liz, por su parte, nos trae un universo lineal, donde el desorden, el hacinamiento y la precariedad adquieren una inusitada belleza. En obras como La Ciénaga (s.f.), el artista nos muestra la geometría fractal que domina este aparentemente caótico asentamiento, donde, a través de círculos, cuadriláteros, planos y triángulos esculpe una realidad monocromática, húmeda y terrosa, pero rebosante de vida. Más que captar la realidad, Domingo Liz tiene la habilidad probablemente irrepetible, de interpretar los códigos estéticos de su belleza, tanto de la arquitectura como del asentamiento, llevarla a la pintura y convertirla en una obra de arte. El espectador no deja de sentirse impactado, impresionado, con un sentimiento de tristeza casi equiparable al de admiración.
Por último, otro artista que encapsula en su arte un llamado a la justicia social es Roberto Ceballos. Describiendo Caserío, de 1970, María Ugarte dice que en esta obra “la angustia existencial y la protesta están latentes (…); campos estériles y míseros bohíos de la línea noroeste. Sed y hambre. Ausencia del hombre y una tremenda acusación en los gruesos empastes color tierra que, diríase, son gritos de dolor, de rabia y de congoja”.16 Con un vocabulario escueto y una tendencia monocromática, Roberto Ceballos posee la capacidad de dibujar la casa vernácula totalmente integrada a su entorno, donde los límites entre arquitectura y naturaleza son casi imperceptibles. De la misma manera, la casa vernácula es utilizada para comunicar sentimientos de soledad, escasez y precariedad.
Arquitectura provincial y vida pueblerina: el retorno a la figuración en la década de los ochenta
Ya desde la década del treinta, Yoryi Morel y Darío Suro crearon obras en la soledad y el aislamiento de sus respectivos pueblos: Santiago y La Vega. Sus vistas capturaron
Milán Lora, Hoyo de Chulín, Pastel de óleo, 1990. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 3, 249.

Domingo Liz, La ciénaga, acrílica/tela, sin fecha. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 7, 513.

en muchas ocasiones los edificios públicos, las viviendas victorianas y los parques con glorietas típicos de la arquitectura provincial dominicana. En la mayoría de las imágenes, la arquitectura protagoniza las composiciones, donde generalmente pasa poco y las calles están invadidas por una cierta soledad y silencio.
Sin embargo, es en la década de los ochenta, cuando el retorno a la figuración en el arte dominicano hace uso de las vistas provinciales para capturar un estilo de vida que poco a poco desaparece. El retorno al lenguaje figurativo en esta década responde en gran medida al crecimiento de la clase media y al aumento de la demanda de obras de arte, donde el público solicita una “pintura entendible, fácil de identificar”.17 En esta ocasión, un discurso sereno enfatiza una dominicanidad de costumbres pueblerinas, donde la vida de pueblo adquiere un encantamiento casi lírico. De facturación sencilla, este arte resalta la arquitectura vernácula o sus diversos elementos (celosías, barandas, techumbre), utilizando un estilo que oscila entre el primitivismo y la corriente fotorrealista, y valiéndose de un lenguaje directo y claro que establece una íntima comunicación entre espectador y obra.18
Luisa Bordas, por ejemplo, crea imágenes de su ciudad natal, Puerto Plata, donde según dice Danilo de los Santos “llama la atención la descriptiva de su paisaje urbano, pueblerino, en el cual calles, viviendas, transeúntes y arboledas se llenan de estilos nostálgicos”.19 Su paisaje es en cierto sentido rememorativo, capturando el Puerto Plata de antaño, y resaltando el victorianismo de su arquitectura vernácula.
En un interés por captar el espíritu del pueblo y no sólo su arquitectura, el arte hiperrealista de Antonio Malagón incluye escenas singulares “del popularismo barrial y costumbrista captadas en la estampa de un caricaturismo alegre y socarrón”.20 Alumno de Yoryi Morel, sus composiciones también se centran en el medio santiaguero, capturando la arquitectura vernácula con una minuciosidad singular, y a la vez animando sus composiciones con los personajes típicos del pueblo.
Miguel Núñez también captura los personajes y ambientes pueblerinos con una minuciosidad casi fotográfica, que hace uso del colorido, la textura y los detalles ornamentales de la arquitectura vernácula para enriquecer sus composiciones. En La barbería de don Cundo (1998), por ejemplo, el resplandeciente color amarillo, junto con la perfección artesanal del detalle de la madera, de la puerta batiente y el hermoso tragaluz, es enriquecido por la anécdota de los personajes y su realidad cotidiana. Su obra, con cierta nostalgia, parece congelar en el tiempo una realidad idealizada y añorada.
En la obra, Vista de San Pedro de Macorís (s.f.), de Glauco Castellanos, vemos la transformación que poco a poco sucede en la arquitectura provincial, donde las calles
Roberto Ceballos, La Yaguita, mixta/tela, 1970. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 5, 262.

Luisa Bordas, Calle Puertoplateña, óleo/tela, 1988. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 3, 332.

vibran con una creciente actividad comercial, y donde proliferan los automóviles y las vallas publicitarias. La arquitectura inicia su ascenso vertical, con la adición de un tercer nivel cada vez más generalizado.
La casa vernácula como objeto decorativo: ícono dominicano para el mundo Impulsados por la corriente pop del arte internacional y las nuevas técnicas del collage y el cartelismo, artistas como Fernando Peña Defilló y Daniel Henríquez incursionan en la corriente neofigurativa con un nuevo lenguaje pictórico basado en el tema cultural y popular pero desprovisto de emoción y dominado por una planimetría y un frontalismo de marcado carácter decorativo. En su arte, la casa vernácula es convertida en ícono cultural dominicano y reproducida por sí sola, sin contexto, sin habitantes, sin entorno, sin drama ni pobreza, sola en su propia realidad objetual. En la obra de Peña Defilló, el uso de la técnica del collage, junto a los colores vibrantes y contrastantes, ayudan a resaltar los ricos elementos de la arquitectura vernácula dominicana y su realidad matérica y textural con sus maderas, zincs, y faldones.
Daniel Henríquez, por su parte, discípulo de Peña Defilló, utiliza una temática similar, fusionando la arquitectura vernácula dominicana con la antillana y produciendo un símbolo caribeño donde la planimetría es enfatizada con un vibrante colorido y una profusión de elementos decorativos. A diferencia de las obras de Peña Defilló donde priman las texturas, en las de Henríquez se enfatiza el dibujo, la línea, y la geometría depurada y simplificada de esta arquitectura. Esta proyección geométrico-simbólica y esta precisión casi arquitectónica de su técnica, convierten al motivo en símbolo universal, donde lo dominicano se hace menos visible. Como dijo Darío Suro: “El énfasis puro geométrico de Henríquez es el puente para pasar de lo dominicano a lo universal”.21
En el arte de Henríquez y Peña Defilló, la casa vernácula se convierte en un signo para exportar realidades nacionales. Arrancada de su entorno, desprovista de sus realidades locales, y extraída del continuo espacio-temporal, nuestra arquitectura vernácula es elevada a símbolo universal y a un objeto decorativo de consumo.
Justo Susana y la versión pictórica y naif de la estética vernácula
Bajo el estilo conocido como ingenuo o naif, la representación de nuestra arquitectura vernácula y rural toma un cariz totalmente nuevo y refrescante, que contrasta con el lenguaje formal y moderno del arte académico. En el arte de Justo Susana, por ejemplo, pintor naif dominicano por excelencia, el paisaje rural adquiere un cromatismo denso, de contornos acentuados, con una planimetría extrema, donde la escala se distorsiona hasta crear contrastes imposibles. Su obra pictórica parece dar continuidad a la estética vernácula y popular que se nutre de colores brillantes y detalles inspirados en la flora autóctona.
Antonio Malagón, Domingo de quiniela, acrílica/tela, 1985. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 3, 63.

Miguel Núñez, La barbería de don Cundo, óleo/tela, 1988. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 7, 535.

Los detalles florales en la parte superior de su obra Paisaje (1960), parecen recrear los motivos decorativos de los tragaluces y guardamalletas vernáculos; mientras que los colores exuberantes, los animales de escala gigantesca y la naturaleza asombrosamente profusa revelan la realidad contextual de estas casas, muchas veces enmarcadas o devoradas por el paisaje natural circundante. Su “visión paradisíaca y risueña de la realidad” corresponde, como dice Danilo de los Santos “a la dicción real maravillosa de muchos pintores antillanos y caribeños”.22
El mágico realismo de Ricardo Toribio: la casa vernácula hecha poesía Ricardo Toribio, se da a conocer en la década de 1980. Pintor, músico y poeta, el arte de Toribio constituye una “apasionante aventura de la imaginación. . . venido de lo más hondo de la autenticidad de la tierra . . . en unos lienzos trabajados y atacados con lírica alevosía”.23 Toribio rompe los moldes del tema del paisaje rural que tanta huella ha dejado en la plástica dominicana. Su paisaje es un viaje de ensueño y de magia, una metáfora de las esperanzas del pueblo dominicano, y del embrujo de la naturaleza. Sus cuadros parecen obras literarias, un cuento narrado.
Glauco Castellanos, Vista de San Pedro de Macorís, óleo/tela, sin fecha. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 3, 299.
Daniel Henríquez, La casa de María Fortuna, serigrafía/papel, 1985. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 7, 392.


En los cuadros de Toribio, las aldea coloridas preñadas de casas, árboles y senderos, se elevan hacia el cielo o flotan en el agua, en un lirismo sobre nuestra ruralidad, nuestra insularidad y nuestro color tropical. A propósito de su exposición Dominicanto, en el palacio consistorial de Santiago en el 2010, Ricardo Toribio explicaba: Por eso en Dominicanto todos los días es pa’ celebrar la fiesta de la luz, y el color es más brillante que en todo lugar, los seres que habitan aquí también son de colores, y llegaron hasta aquí en pequeñas y grandes embarcaciones, vinieron los rojos, los amarillos, los azules, y poco a poco se han mezclado, y ahora los seres son entre lo claro y lo oscuro. Entre el día y la noche, entre la luna y el sol en fin una nación, de seres multicolor, quienes reciben con alegría a todos los que vienen en busca del sol.28
En sus obras, la arquitectura parece nacer del suelo, y los árboles nacen a su vez de los techos de esta arquitectura, constituyendo su fantástico coronamiento. Arquitectura, paisaje y naturaleza vuelven a ser indivisibles, como en el arte de Yoryi Morel, pero esta vez, la casa tiene vida propia, o es fuente de vida, pues los árboles brotan de ella. Como el mismo Toribio lo explica, “Veo el arte como un llamado a esta integralidad. Veía esos árboles y las casas; como que la casa era la raíz de ese árbol y ambos eran lo mismo. Veo que tal árbol es una casa y la familia es la raíz y todos son lo mismo”.24
Ricardo Toribio vive en la comunidad de Inoa, en San José de las Matas, “en una casa cobijada de zinc a la vera del camino”.25 Por eso, nos dice, “mi pintura es real y es también de sueños... Lo usual es que estoy contando un cuento que es mi propia vida, y de mi propia vida he tomado los propios elementos de lo que ella está constituida. Con esos elementos he creado la poesía”.26 Explicando el cuadro Serenata en luna llena, Toribio explica: En verano, mi esposa con el calor de las noches, saca un colchoncito y lo tiende sobre la calzada, ahí se acuesta y al momento se duerme con el gran concierto de voces nocturnas de todas las criaturas que el silencio de la noche nos permite oír en la vecindad. Con un cielo estrellado de fondo y una luna llena, saqué mi guitarra y ensayé una serenata a mi esposa mientras dormía; en un momento me imaginé mirándome desde afuera, y esto fue lo que vi. Mi esposa me dijo al despertar que cuando ella se duerme con música siente que va en un barco como si todo estuviera flotando. Esta experiencia fue lo que me inspiró, esa pintura que se llama Serenata en luna llena 27
A todos los niños del mundo que, como yo, han nacido en una isla Y han descubierto un día que era una pequeña embarcación, que flotaba Sobre el agua agarrada de los árboles y las estrellas y que había que remar En su orilla, para que ese pequeño barquito, pudiera encumbrar sus velas Hacia el cielo de la nueva era, y trepar el sueño de la dicha que el futuro nos guarda Y que juntos, navegaremos hacia él.29
Con este arte de Ricardo Toribio que es pintura y es poesía al mismo tiempo quisiera finalizar este ensayo de una historia que no termina ni hoy ni en ningún futuro próximo, pues la identidad es un concepto en eterna formación y cambio, y por lo tanto su búsqueda es tanto más difícil como su definición o representación.
Sin embargo, la inclusión recurrente de la arquitectura vernácula y popular como motivo pictórico probablemente implica que el artista se siente “representado en esas casas y por eso las escoge como arma comunicativa”.30 Esa preocupación de nuestros pintores por el entorno, podría verse, como dice Jeannette Miller como la “proyección de una interioridad que se identifica con lo externo”, pero sobre todo por la voluntad de “querer dejar testimonio sobre una suma de elementos que nos define, trazando así los parámetros que podrían ayudar a sostener la tan anhelada definición de qué es ser dominicano”.31
Fernando Peña Defilló, Casa rural, acrílica/collage/tela, 1975. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 7, 121.

Referencias:
Justo Susana, Paisaje, acrílica/papel, 1960. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 4, 468.
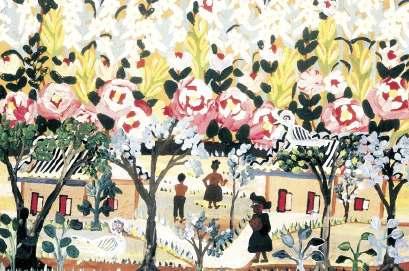
1 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Raíces e Impulso Nacional, 2000a.C. / 1924, 1 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 16.
2 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Raíces e Impulso Nacional, 2000a.C. / 1924, 1 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 17-18.
3 José Emilio González, “La cultura nacional puertorriqueña en el siglo diecinueve y Fransicso Oller”, en Francisco Oller: un Realista del Impresionismo, ed. René Taylor (Ponce: Museo de Arte de Ponce, 1983): 75.
4 Jeannette Miller, Textos sobre arte, literatura e identidad (Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana, 2009): 15.
5 Darío Suro, Artes y letras, No. 50, Suplemento, Listín Diario, 27 marzo 1976, citado en Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Continuidad y Renovación 1970 / 1980, 6 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 57 .
6 Jeannette Miller y Freddy Gatón Arce, El Paisaje Dominicano: Pintura y Poesía (Santo Domingo: Empresas BHD, 1992): 11.
7 Jeannette Miller, Textos sobre arte, literatura e identidad (Santo Domingo: Banco Central de la República Dominicana, 2009): 13, 14.
8 Miller y Gatón Arce, El Paisaje Dominicano, 10-11, 14.
9 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Impulso y Desarrollo Moderno, 1920 / 1950, 2 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 37.
10 Tomás Hernández Franco, “Discurso”, Diario La Opinión, 15 de octubre de 1932, citado Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 2, 250.
11 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 1, 348.
12 Miller y Gatón Arce, El Paisaje Dominicano, 18.
13 Miller y Gatón Arce, El Paisaje Dominicano, 18.
14 Miller y Gatón Arce, El Paisaje Dominicano, 11.
15 Miller y Gatón Arce, El Paisaje Dominicano, 20-21.
16 María Ugarte, Suplemento, El Caribe, abril de 1970, citado en Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Militancias y Mecenazgo 1960 / 1970, 5 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 263.
17 Miller y Gatón Arce, El Paisaje Dominicano, 21.
18 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Generaciones y Lenguajes 1970/1980, 7 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 123-125.
19 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Convergencia de Generaciones 1940/1950, 3 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 333.
20 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 3, 64
21 Darío Suro, Artes y letras no. 50, Suplemento, Listín Diario, 27 marzo 1976, citado en Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 6, 60.
22 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 5, 478-479.
23 Carlos Francisco Elías, “Presentación”, Catálogo Ricardo Toribio, Mayo 8 de 1997, citado en Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana: Continuidad de los Lenguajes 1980/1990, 8 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2003): 280.
24 Ricardo Toribio en entrevista realizada por Fernando Casanova, “Ricardo Toribio. Realismo mágico y maravilloso,” en Arte Libre, Diario Libre, 18 de abril de 2012, http://artelibre.diariolibre.com/?p=511.
25 Tony Rodríguez, “El maestro Toribio se fue a las montañas a beber de los manantiales de la poesía”, Especial, Caribbean Digital, Enero 13, 2013, http://caribbeandigital.net/el-maestro-toribio-se-fue-a-las-montanas-a-beber-delos-manantiales-de-la-poesia/
26 Ricardo Toribio, en entrevista realizada por Fernando Casanova, “Ricardo Toribio. Realismo mágico y maravilloso”.
27 Ricardo Toribio en una entrevista realizada por unos niños de París, en Arte Libre, Diario Libre, 18 de abril de 2012, http://artelibre.diariolibre.com/?p=511.
28 Ricardo Toribio, Dominicanto, en Tony Rodríguez, “El maestro Toribio”.
29 Ricardo Toribio, en entrevista realizada por Fernando Casanova, “Ricardo Toribio. Realismo mágico y maravilloso”.
30 Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 7, 156.
31 Miller y Gatón Arce, El Paisaje Dominicano, 23.
Ricardo Toribio, Serenata en luna llena Debajo: Ricardo Toribio, De la tierra al cielo, óleo/tela, 2001. Fuente: Danilo de los Santos, Memoria de la Pintura Dominicana 8, 282.






Reflexiones gráficas del habitat humano de la artista dominicana Iris De Mondesert.
“La humanidad elabora su espacio habitado como un exudado de su propia realidad interior; mi entrenamiento teórico y práctico en arquitectura me adiestró en su comprensión, y estos dibujos se proponen expresarlo”. Iris De Mondesert
Iris De Mondesert, Comenzando ahora, acuarela, tinta y lápiz de color (11x15), 2010.
Iris De Mondesert, Vecindario 3, acuarela, tinta y lápiz de color (11x15), 2010.
Iris De Mondesert, Vecindario 2, acuarela, tinta y lápiz (11x15), 2010.




Aleshiang Ben Torres / Ysel Jáquez
Texto de Marianne de Tolentino
Arte San Ramón creció al filo de cincuenta años de vida comercial, desarrollando la propuesta de enmarcados, introduciendo la decoración y el mueble, llegando finalmente a las artes plásticas y la pintura en particular. Esa última faceta, un ensayo, se volvió una decisión, pero si se quería organizar y presentar exposiciones, el local, aunque amplio entre depósitos, oficinas y oferta de artículos finos, requería una extensión, dando paso a una mayor superficie y a una segunda planta. La prueba resultó, se sucedieron varias muestras individuales, una galería de arte se había definido.
Tres factores incidieron en la siguiente transformación: continuar aplicando la política dinámica del establecimiento, considerar necesario para los artistas dominicanos una plaza digna de los mejores expositores y exposiciones en una arteria del Ensanche Piantini, y tener el privilegio de una propiedad que permitía la construcción de una nueva estructura y de espacios creativos.
Si diversificarse ha figurado siempre entre los objetivos de la directora de Arte San Ramón, Susy Guzmán, ella ahora asume el reto de una impresionante realización arquitectónica, de la primera a la segunda planta del edificio, con exigencias cualitativas que correspondan a la estética del entorno. No va a ser evidente, pues esa concepción ampliada demanda presentar las propuestas artísticas más actuales, pero sin interrumpir su exitoso movimiento tradicional y los intereses de sus habituados… que no son, en mayoría, ni coleccionistas ni público de arte contemporáneo. Ahora bien, esperamos que la arquitectura de los recién inaugurados espacios expositivos, a la vez discreta y espectacular, contribuirá a triunfar de la renuencia de mentes conservadoras y a imponer, sin estridencias, las corrientes de hoy.
Arquitectura para el arte
Es muy difícil exponer la arquitectura, pero es muy oportuno aprovecharla para exponer arte, sobre todo, cuando, en sí, invita a disfrutar del propio diseño arquitectónico, como es el caso de la obra de los arquitectos Aleshiang Ben Torres e Ysel Jáquez Simón. Para nosotros se trata de una experiencia especial: cuando se nos invitó a visitar la primera y segunda plantas en su etapa final de construcción, sentimos una emoción, un verdadero “golpe de corazón”. Todo se concibió para valorar más a las artes plásticas, con componentes y metas muy precisas, ¡y que su autoría sea la de una joven agencia, entonces la satisfacción y la expectativa se hacen aún mayores! Ya estábamos visualizando a una sola entidad de arte… que arrancaba con la arquitectura.
La integración inteligente a una de las vías de tránsito más tupidas, empieza a nivel de la calle, con la fachada en vidrio de esta ala nueva. Una vez situados necesariamente el contexto urbano y un acceso directo para los visitantes, se alza el muro delantero del edificio, “ciego”, sin una sola ventana, como si fuera amparo contra el bullicio capitaleño.
… E inmediatamente el placer de mirar se mueve al compás de los pasos, magia de la comunicación entre transición y continuidad. Esta arquitectura interior se impone como un gran organismo funcional, que empieza con una vasta sala abierta “multiuso”, visualmente fresca gracias a dos fascinantes paredes vegetales, proyectadas por las ventanas como cuadros verdeantes. ¿Una reconquista de los espacios urbanos, irrumpiendo la naturaleza? Esta instalación vertical, especialmente plantada y permanentemente alimentada en agua, la vemos aquí por primera vez -en París, los muros-jardines de Patrick Blanc conquistaron hasta el Museo del Quai Branly-. Nos deleitó conversarlo con el arquitecto Ben Torres.
Accedemos al nivel siguiente por una de las dos escaleras rectas, óptimamente diseñadas, con su protección acristalada en vez de barandilla, mientras el ascensor – ¡se ha pensado en la máxima comodidad del visitante!- se vuelve una pieza ambiental, “instalación”
estupenda desde su caja y cabina transparente. Cada elemento arquitectónico es pues una obra de arte, y la facilidad de circulación impera, incitando a seguir adelante. En el piso de exposiciones, las salas, con proporciones muy estudiadas en la distribución de espacios, comunican, ya que todo lo que es separación ha sido reducido al mínimo, priorizando la circulación entre las diferentes muestras y categorías estilísticas. Para la inauguración, esta superficie excepcional ha favorecido la cohabitación sobresaliente de varios conjuntos fotográficos.
Intensidad e intención de la luz
Le Corbusier, por cierto uno de los arquitectos más admirados por Aleshiang Ben Torres y maestro de los espacios abiertos, expresó: “Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz”. Aquí, ese aforismo puede proponerse tanto para las formas arquitectónicas como para las formas expuestas. Obviamente, un componente fundamental del diseño y la construcción es la iluminación, que nos sobrecogió desde que entramos. Privilegiando, desde el techo y claraboyas laterales, una iluminación natural difusa, la artificial solamente sirve de complemento, y, durante el día, esa claridad y calidad de la luz, sabiamente dosificada, reserva zonas luminosas menos intensas, convenientes para la preservación de los dibujos y las demás obras sobre papel, un logro fundamental y no siempre valorado hasta en nuestras instituciones oficiales.
La nueva galería de Arte San Ramón es un atractivo conjunto de salas, de espacios sin puertas y poco tabicamiento, que culminan en una terraza, símbolo de la comunicación entre interior y exterior. Así, se propicia una contemplación individualizada según las obras y los expositores, y el público, en un vaíven discrecional, goza de completa libertad de movimiento: lo observamos ya dos veces, la tarde de la bendición del local y la noche de la inauguración. La arquitectura ha favorecido que cada espectador tenga su propio guión y circuito.
De exposiciones
Ahora bien, un reto más aguarda a Arte San Ramón, el nivel, los atractivos, las sorpresas de sus exposiciones, testimoniando una produccion visual cimera, sea de indiscutibles maestros, sea de creadores contemporáneos confirmados, sin evadir sus audacias. La exposición de apertura, colectiva, presentaba grandes formatos pictóricos, de buena factura, cuyos autores eran Rafael De Lemos, Juan Mayí, Manuel Montilla, Belkis Ramírez, Michel Bizet, Fernando Varela, y allí la abstracción no geométrica dominaba.
Sin embargo, quienes causaron sensación fueron los fotógrafos, con imágenes muy diferentes y los denominadores comunes de excelente técnica y composición, de creatividad refinada e innegable poesía. Nos referimos a los insólitos close-up parisinos de Mary-Rosa Jiménez, los flujos y reflujos marítimos desde los Emiratos por Clara Martínez Thedy, la jungla tropical y sus “muñequitos” por Carlos Acero. Se les agregó, una serie de fotos documentales y ecológicas internacionales de Joel Sartore, clamando por salvar especies animales en extinción.
A los artistas dominicanos, les faltan galerías, salas, espacios que hospeden sus investigaciones y muestren sus obras a los coleccionistas, y ello no solo para la pintura y las propuestas bidimensionales, sino también las expresiones mixtas, las esculturas, las instalaciones –las áreas disponibles aquí lo permiten… Sin embargo la selección ha de ser muy estricta, y no exponer obras que se venden bien solamente. Arte San Ramón entra en una nueva etapa de su historia, requiriendo un verdadero plan estratégico de exposiciones y la conquista de otros públicos. Conscientes del challenge, Susy Guzmán y su hija Amanda han ingresado a su equipo a una joven personalidad dominicana y académica consumada, con experiencia y éxitos en asuntos curatoriales y museografía. Habrá así a la vez integración y diálogo con la arquitectura ejemplar de Aleshiang Ben Torres e Ysel Jáquez Simón.






Ubicación y localización




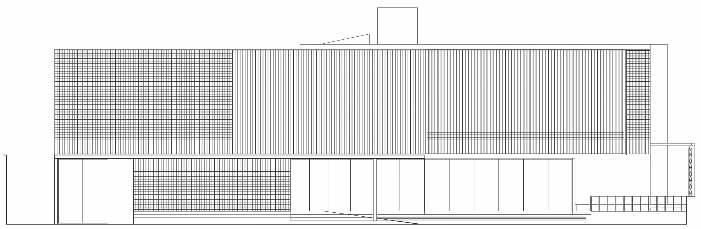


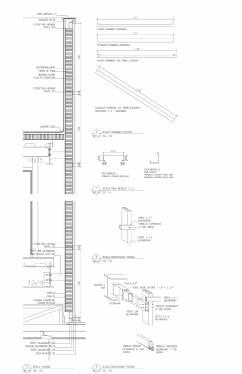
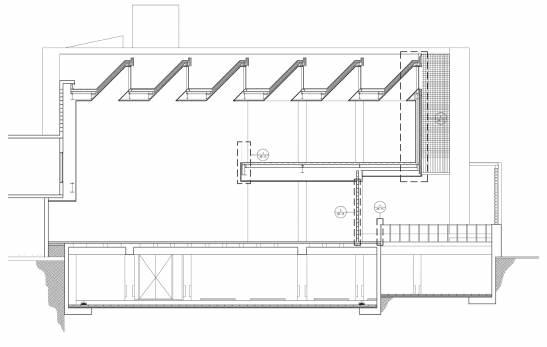

































Proyecto
Arte San Ramón
Ubicación
Ave. Abraham Lincoln No. 904
Área total de construcción
2,173.45m2
Diseño arquitectónico
Arq. Aleshiang Ben Torres
Arq. Ysel Jáquez Simón
Ben & Jáquez, Arquitectos - Urbanistas
Colaboradores en diseño
Arq. Carla Grullón Mejía
Diseño estructural
Ing. Juan C. Martínez / Ing. Toni Taveras
Diseño eléctrico
Ing. Natanel Cordones - CORDINSA
Ing. Guillermo Santoni - AS Electricidad
Diseño sanitario
Ing. Magda Duarte
Diseño sistema de A/A
MPG, Asociados
Decoración de interiores
Sandra Ehlert / Andrés Aybar
Jardín vertical
Adolph Gottschalk / Ben & Jáquez
Contratista general
Ben & Jáquez, Arquitectos - Urbanistas
Ing. / Arq. residente
Arq. Carla Grullón Mejía / Ing. Shianling Ben
Torres / Ing. Keylin Frias
Supervisión
Arq. Vencián Ben - Ben Gil & Asociados
Maestro de obras
Carlos Pedro Montero
Excavación
Juanchi Medina
Varillas
INCA
Artículos ferreteros
Ferretería Express / Ferretería Sinai
Encofrados
Jean Cleaud
Hormigón
Cemex Dominicana
Estructura metálica
Acero Estrella / Talleres Dhimes Sterling Foam en losas y paredes
EHI
Pisos
Aguayo (adoquines y tabletas)
The Tile Shop - Puerto Rico (porcelanato) Luminarias
Spectro Lighting / Iguzzini Dominicana
Pintura e impermeabilizante
Aplimesa S.A. / ATISA, S.A.
Yeso
Peterson Fernández
Ebanistería
Ing. Juan Luis Méndez
Ascensor
San Miguel - Mitsubishi
Equipos de sonido
Musitempo
Plomería
Luis E. Betances
Aluminio y vidrio
Estructuras Encarnación
Zócalos y revestimientos
Arte San Ramón

Arte San Ramón es una empresa dominicana líder en el servicio de enmarcados, venta y exhibición de obras de arte. Se fundó en Santo Domingo en el año 1962. Desde entonces se ha dinamizado al diversificarse y especializar sus servicios más allá del enmarcado de cuadros. Su oferta se ha expandido hacia el mobiliario de diseño, los accesorios decorativos y la creación de una sala de exposiciones.
Nuestro catálogo es diverso y extenso pues ofrecemos marcos de los mejores fabricantes del mundo. Nuestro servicio de enmarcado es complementado con una excelente terminación y belleza.
Nuestra empresa se ha mantenido a la vanguardia de los nuevos tiempos, concibiendo un nuevo proyecto arquitectónico que inauguramos recientemente en mayo de 2014, para acoger la mejor tienda de decoración del país y el área caribeña.

ASR Design es una tienda ideada para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio de decoración. Con amplios y luminosos salones se exhibe, en una ambientación vanguardista, una gama amplia de mobiliarios de diseño moderno y contemporáneo junto a singulares accesorios decorativos como espejos, tapices, esculturas y objetos de diseño.
En el segundo nivel se ubica la Galería ASR Contemporáneo, concebida como un nuevo espacio dedicado a la promoción, exhibición y venta de obras de arte contemporáneo. Tiene como objetivo acercar a nuevos públicos, coleccionistas e instituciones al conocimiento de las últimas tendencias del arte.
El mayor sello de la empresa Arte San Ramón es la experiencia, profesionalidad y buen servicio al cliente, características que nos han otorgado un merecido prestigio en el mercado dominicano e internacional.



Acero ESTRELLA forma parte del grupo empresarial ESTRELLA como una empresa líder en el diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas con participación a nivel nacional e internacional. Es la primera y única empresa dominicana que cuenta con la certificación de sus procesos de producción por el American Institute of Steel Construction (AISC).
El accionar de Acero ESTRELLA se ha caracterizado por una cultura de calidad, efectividad y puntualidad, cultura empresarial que se replica en todos los proyectos
ejecutados. Tal es el caso del proyecto Arte San Ramón, donde el principal reto enfrentado fue cumplir las expectativas de tiempo del cliente.
Las estructuras metálicas en las salas de exhibición, pasarelas y almacén armonizan con el diseño arquitectónico contemporáneo y funcional que define el proyecto. La entrega por parte de Acero ESTRELLA estuvo conforme a la fecha propuesta por el cliente, manteniendo la calidad y terminación que definen sus obras, en una estructura caracterizada por su esbeltez y esteticidad.



www.aceroestrella.com
Santo Domingo
Max Henríquez Ureña 33 809.541.8000
Santiago Autopista Duarte Km 13 809. 247.3434



“El proyecto, por tratarse de una galería de arte, posee gran parte de su fachada ciega, existiendo zonas perforadas que sirven como filtro de luz al espacio interior. Nos decantamos por un sistema de fachada en aluminio, con superficies perforadas, básicamente por las cualidades térmicas del material. En nuestro país, el aislamiento al calor y la humedad representan un ahorro considerable en sistemas de climatización.


Obra: Edificio ARTE SAN RAMÓN, Av. A. Lincoln, Santo Domingo
Arquitectos: BEN & JAQUEZ, Aleshiang Ben + Ysel Jáquez
Fotografia: Ricardo Briones
Producto Hunter Douglas: Revestimiento Quadrolines 10x15
Distribuidor Autorizado en República Dominicana: JASAYE SRL
Los paneles de aluminio de sección dentada fue, a nuestro entender, la solución que más se adaptaba a las cualidades estéticas del edificio. La fachada logra integrar el edificio al entorno, a través de sus zonas perforadas. Al visitar la galería, notamos desde su interior una ventana horizontal, que reduce el límite que existe entre el peatón en la ciudad y el usuario en el interior. Durante las noches, las zonas perforadas dibujan en la fachada una composición de siluetas en movimiento que nos recuerdan las secuencias fotográficas de Eadweard Muybridge”. Arq. Aleshiang Ben Torres



La luz posee un valor comunicativo y social, capaz de revalorizar los espacios, favorecer e incentivar el comercio y darle espectacularidad a la arquitectura. La luz es cultura, tecnología, ambiente y vida sostenible; con esta filosofía nace iGuzzini en el 1959, en Italia, produciendo luminarias para todos los ambientes. En iGuzzini, al diseñar la luz y el sistema que la difunde, pensamos en la calidad de la luz, la cual influyen en el bienestar de las personas; por esta razón, hemos sido reconocidos internacionalmente por la innovación, diseño y ecosostenibilidad en nuestros productos.
iGuzzini en República Dominicana se ha integrado a la comunidad local, fortaleciendo lazos con prestigiosos arquitectos, interioristas y proyectistas dominicanos, que nos conocen desde hace décadas, los cuales nos han expresado su alegría de que estemos aquí. Tenemos presencia en el país, a través de nuestro distribuidor Delta Ingeniería, y al igual que en todos los países donde estamos presentes reciben el mismo apoyo en cuanto a garantía de fábrica, precios, entregas y soporte técnico.
Realizar el proyecto Galería de Arte San Ramon, fue de gran satisfacción, ya que iGuzzini ha estado presente, en la iluminación del mundo de las artes por décadas. El diseño luminotécnico que realizamos a través de la Arq. Rosamaría Collante y el Ing. Eléctrico Plinio Manuel Caraballo, fue bajo el concepto de destacar el diseño arquitectónico, los ambientes y los objetos, mediante la aplicación de luminarias con alto rendimiento cromático, para realzar los colores de las pinturas y esculturas a exhibir, sin contaminación luminosa, bajo nivel de deslumbramiento y cero emisión de rayos UV o IR.
Con la selección de las luminarias obtuvimos un solo lenguaje, donde Menos es Más dándole el primer lugar al espacio diseñado más que a la fuente luminosa. La luz no compite con su arquitectura y es que esta Galería goza de un delicado trabajo de interiorismo por nuestra amiga Sandra Ehlert, con la que complementamos el espacio a definir con luz y el concepto de un espacio ecosostenible.
DELTA INGENIERÍA empresa eléctrica al servicio de la luz, con más de 10 años de ejercicio en ingeniería eléctrica, ahorro de energía y domótica. Hemos participado en los proyectos de vanguardia más recientes como Ágora Mall, las tiendas Dunhill y Borsalino en Blue Mall, Hotel Embajador, Torre Caney, entre otros. Nuestras soluciones van desde ofrecerle las luminarias, simulaciones en 3D de sus espacios para que pueda disfrutar del resultado, y asesoría en la selección de sus luminarias y el sistema de domótica para espacios inteligentes y automatizados.
Poniendo cuidado al diseño de la luz... ponemos cuidado a la vida...

SHOWROOM
DELTA Ingeniería S.A.
Jose Gabriel García 304 Santo Domingo. RD. T. 809.682.7889. Punta Cana 809.682.0909 Santiago 809.803.9292
iGuzzini illuminazione S.p.a.
62019 Recanati, Italy
Via Mariano Guzzini,37 T.(+39)071.75881 www. iguzzini.com
Luminarias LED utilizadas: Modelos: Laser Blade , Pixel Pro, Deep Frame
Arq. Rosamaria Collante
Lighting Design
T.:809.918.4340














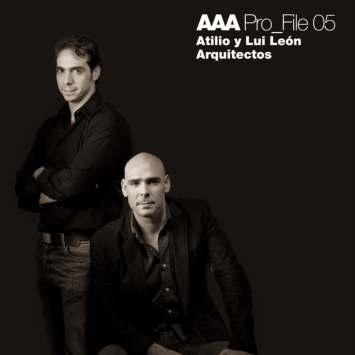

Tel.:809.687.8073•aaarevista.ventas@gmail.com•www.archivosdearquitecturaanti llana.com
