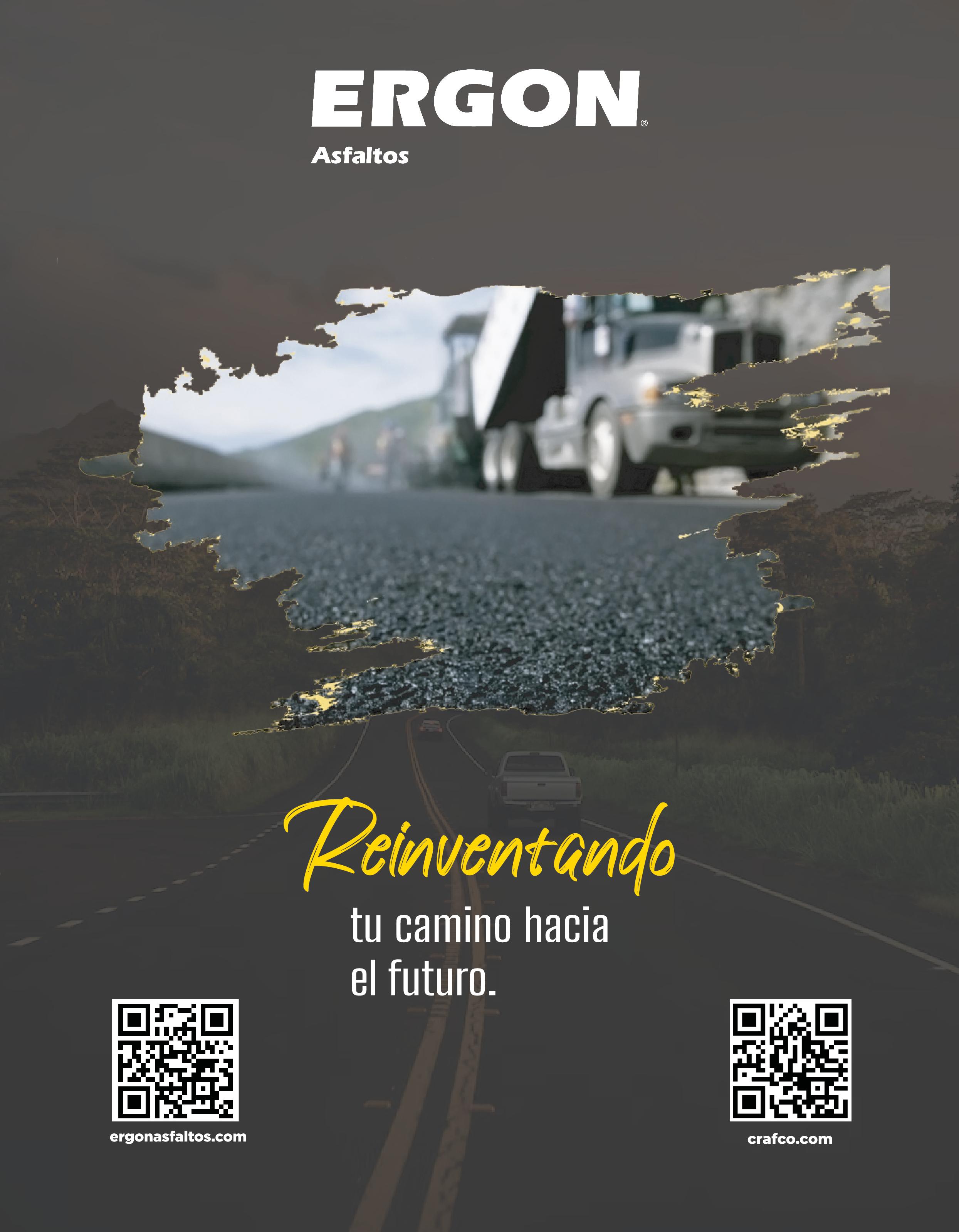ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx
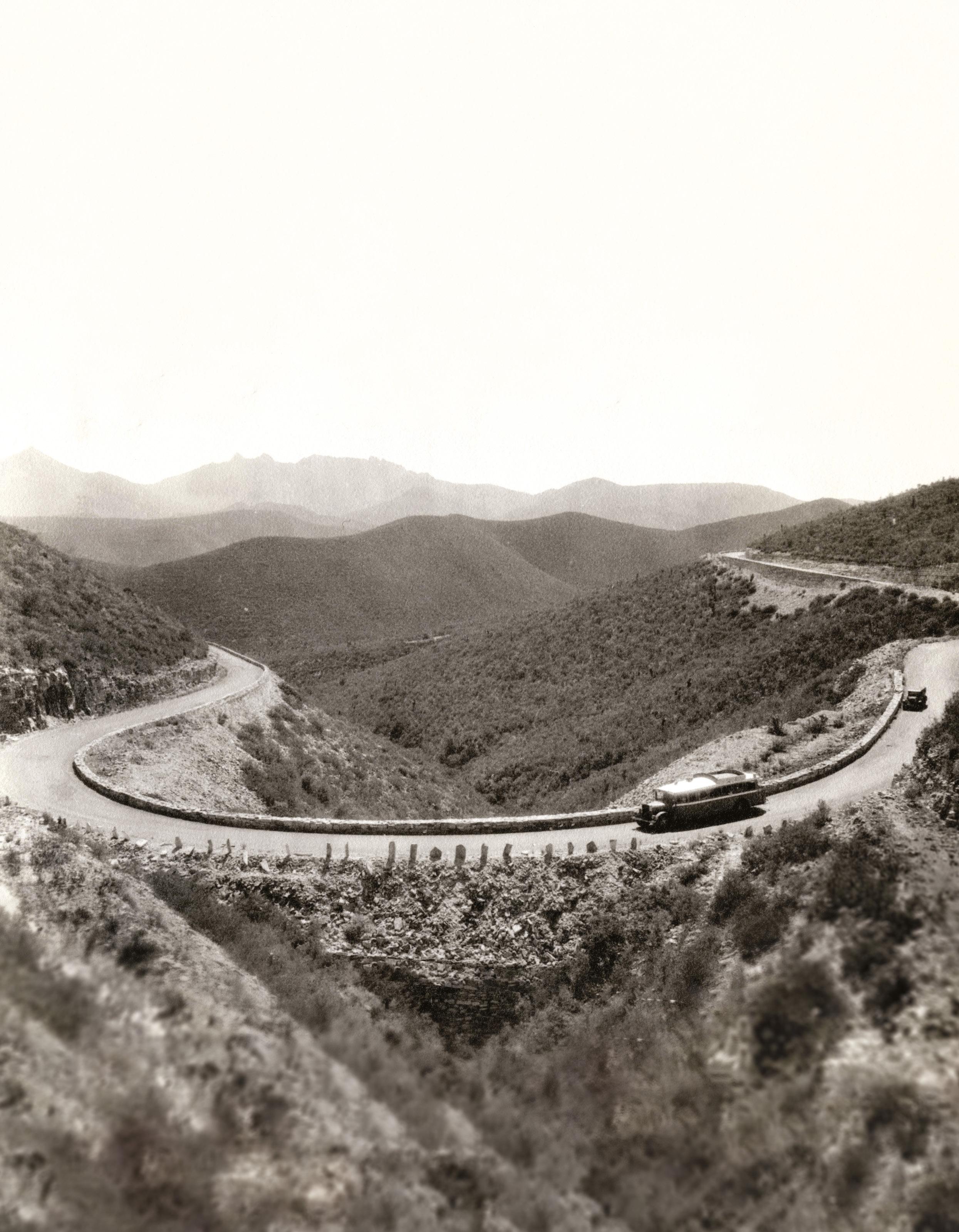
AÑO 17 #98 NOVIEMBRE DICIEMBRE 2025
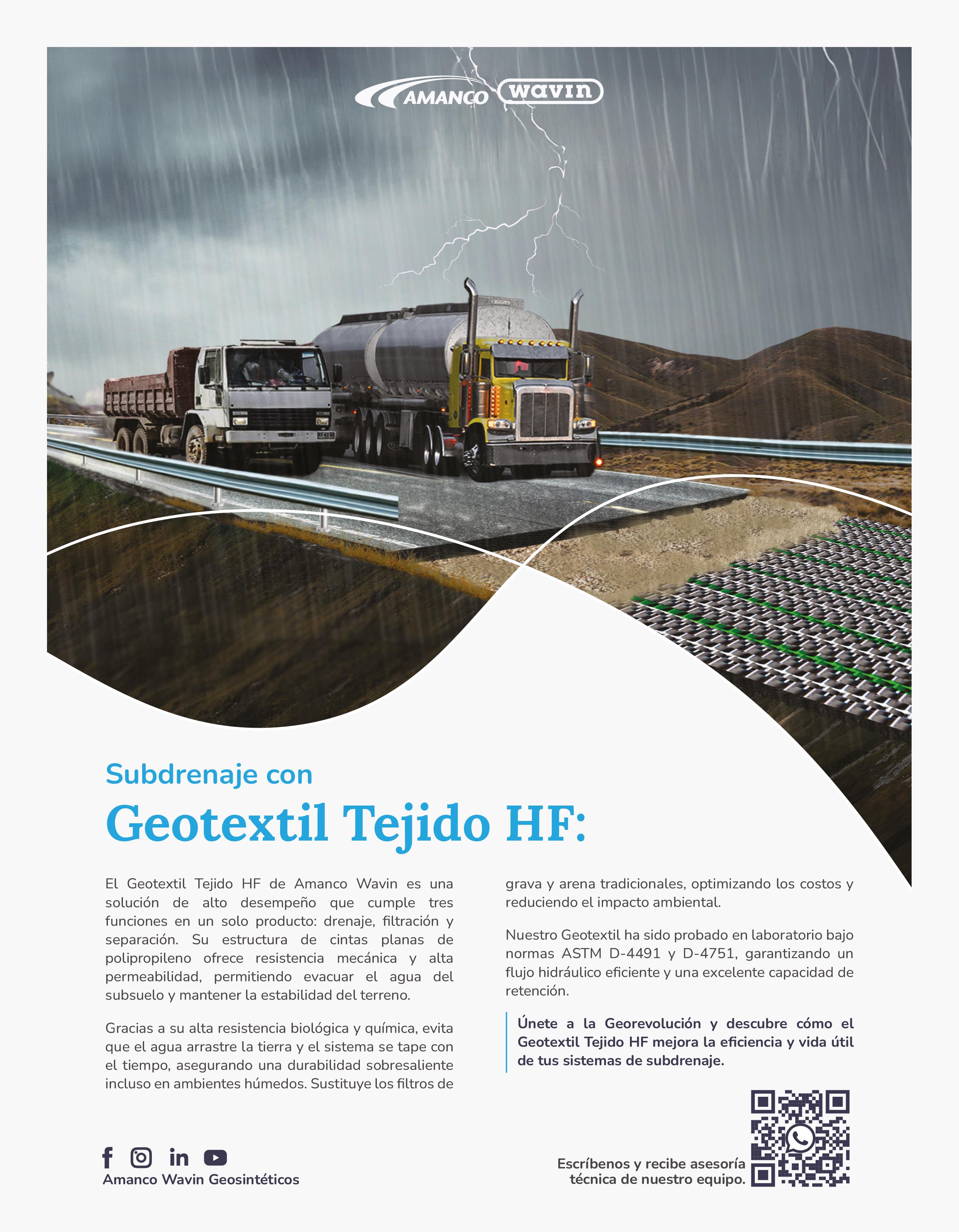

ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx
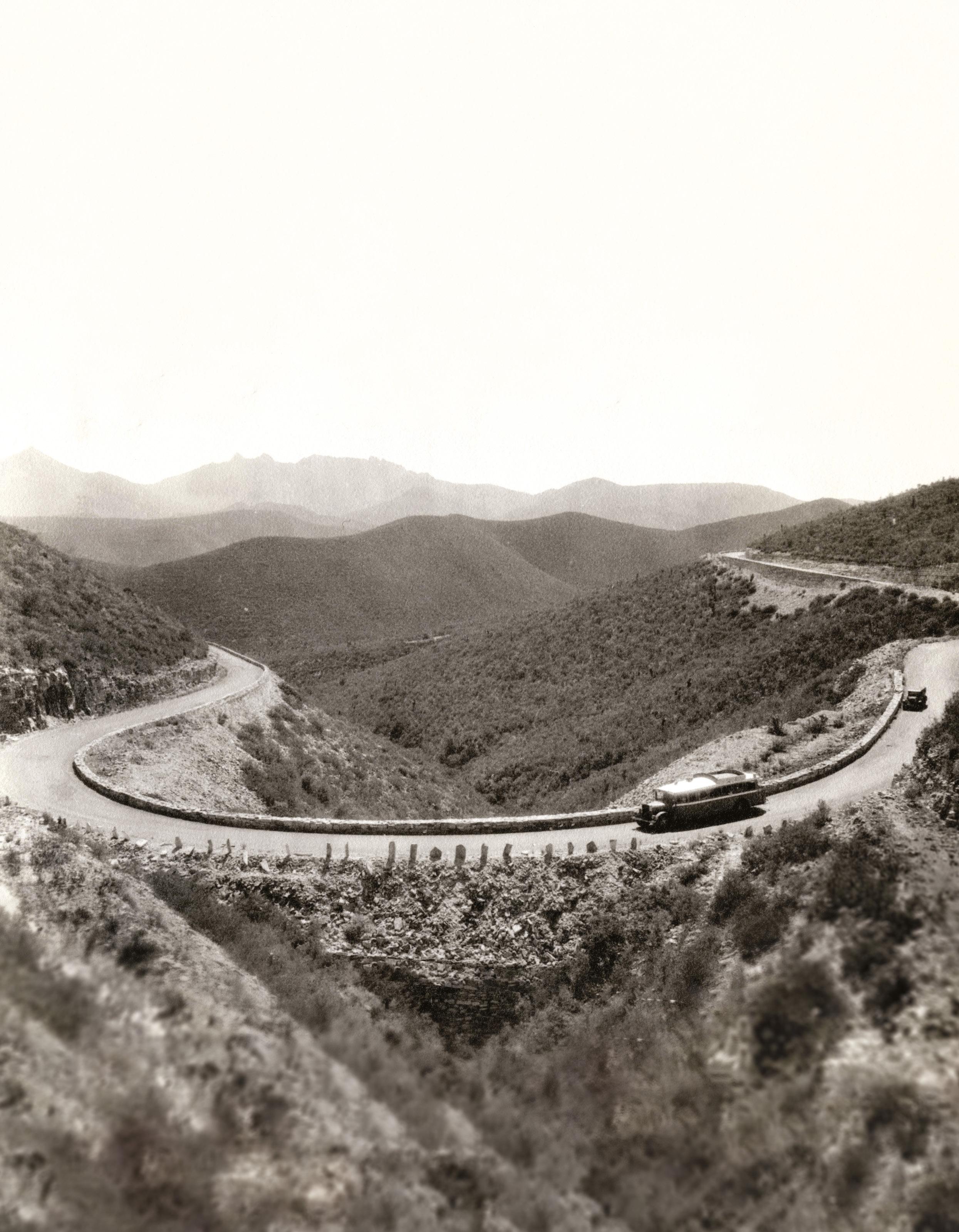
AÑO 17 #98 NOVIEMBRE DICIEMBRE 2025
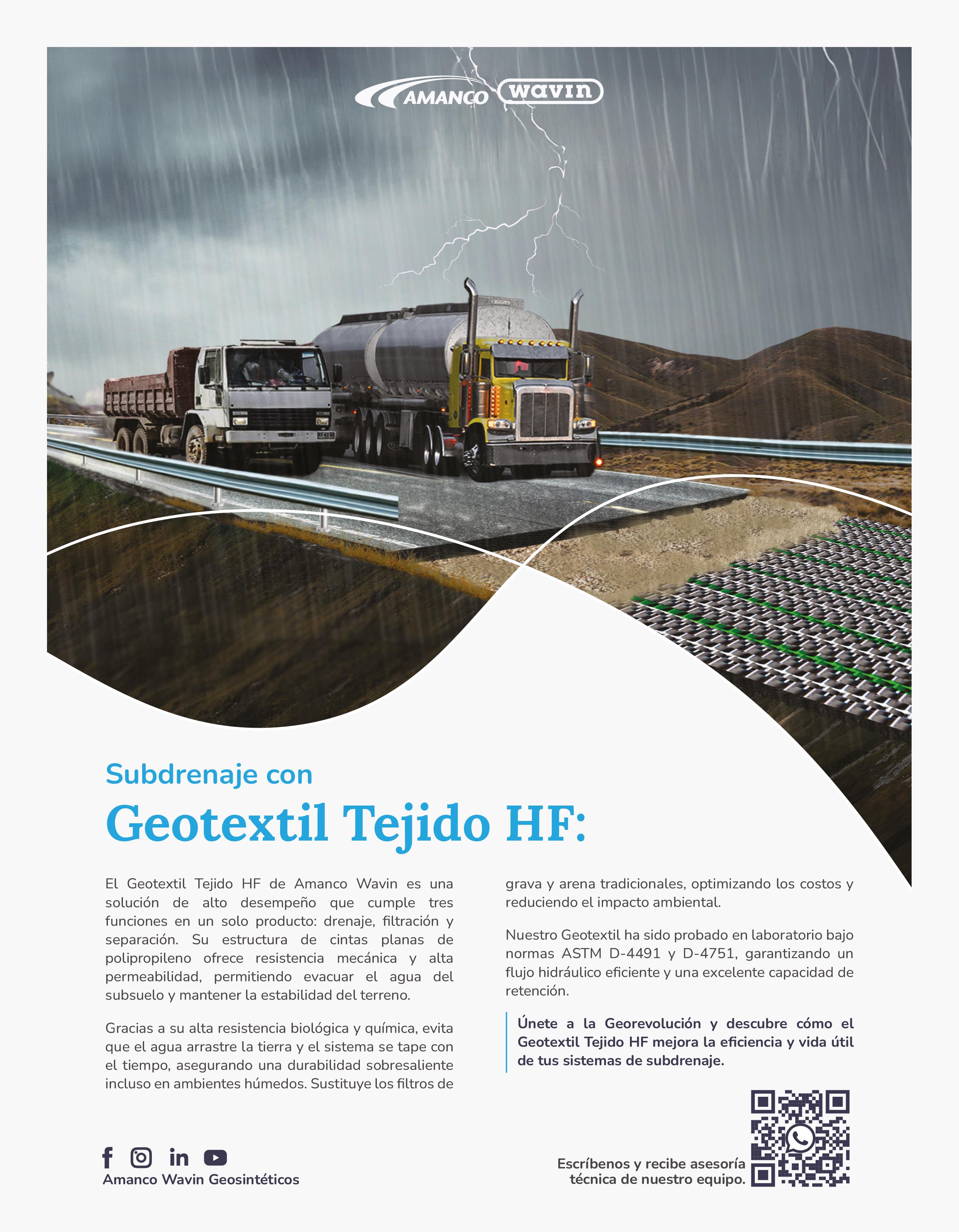
EDITORIAL
Juan José Orozco y Orozco
RUTAS DE PROGRESO
100 AÑOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CAMINOS EN MÉXICO 1925-2025
CURIOSIDADES MATEMÁTICAS
TESTIGOS DEL PROGRESO
VOCES DE LOS INGENIEROS Y CAMINEROS DE MÉXICO
Entrevista al ingeniero Alfredo C. Bonnin Arrieta
Entrevista al ingeniero Alfonso Mauricio Elizondo Ramírez
Entrevista al ingeniero Óscar de Buen Richkarday
EN MEMORIA DEL INGENIERO DANIEL DÍAZ DÍAZ Óscar de Buen Richkarday
LA BARRANCA DEL MIEDO: REMEMBRANZA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE ING. FERNANDO ESPINOSA Crescencio Zamora Velázquez
VÍAS TERRESTRES
AÑO 17 No. 98, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025
Disponible digitalmente en www.viasterrestres.mx
NOTICIAS Y BOLETINES: Encuentre las noticias de la Asociación y del gremio en nuestras redes sociales.
BITÁCORA
COLABORACIONES
viasterrestres@amivtac.org
Todos los trabajos se someten a dictamen editorial. Contáctenos para conocer nuestros lineamientos editoriales o para información más detallada.
SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD alberto@amivtac.org
Foto de portada: Cuesta de Mamulique en la carretera México-Laredo autor: @centli mexicoenfotos.com
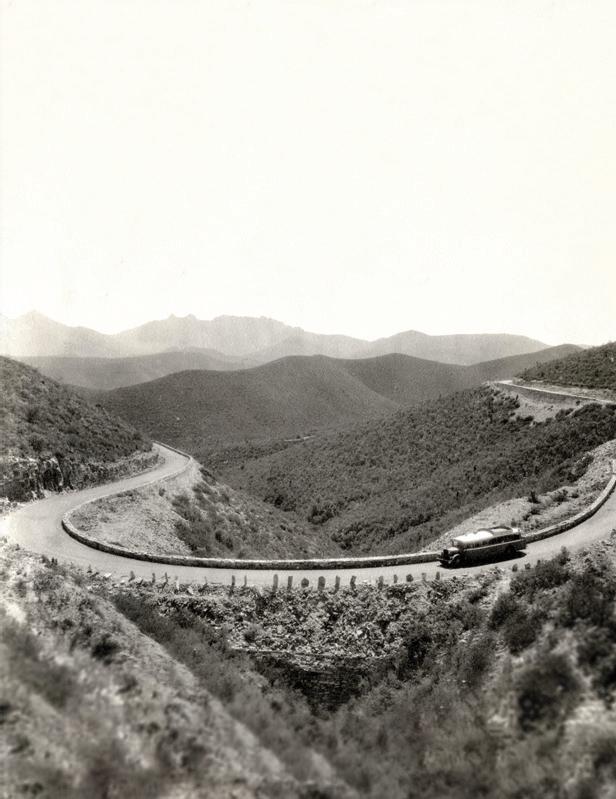
CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA
Presidente
Juan José Orozco y Orozco
Director General
Arturo Manuel Monforte Ocampo
Subdirector
Amado de Jesús Athié Rubio
Consejeros
Demetrio Galíndez López
Manuel Zárate Aquino
Óscar Enrique Martínez Jurado
Verónica Flores Déleon
Carlos Alberto Correa Herrejón
Martín Olvera Corona
Alfredo Bonnin Arrieta
Rubén Frías Aldaraca
Alberto Patrón Solares
VÍAS TERRESTRES
AÑO 17 No 98, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025
VÍAS TERRESTRES es una publicación bimestral editada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, CDMX. México. Tel. 55.55283706 www.amivtac.com | www.viasterrestres.mx correo electrónico: viasterrestres@amivtac.org
Editor responsable: Arturo Manuel Monforte Ocampo. Reserva de derechos al uso exclusivo 04-2022-050213421100-102, ISSN: 2448-5292 , ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título: 14708, Licitud de contenido: 12881, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso en trámite. Impresa por: CODEXMAS, S. de R.L. de C.V., Quetzal No. 1 Int. 1, El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, 04330 CDMX, México. Este número se terminó de imprimir el 31 de octubre con un tiraje de 1,000 ejemplares.
El contenido de los artículos, así como las opiniones expresadas por los autores, no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Vías Terrestres como fuente, incluyendo el nombre del autor y número de la revista.
PRODUCCIÓN EDITORIAL:
CODEXMAS, S. de R.L. de C.V.
Estimado asociado, si usted desea recibir la revista impresa, favor de solicitarla a alberto@amivtac.org
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C.
XXVI MESA DIRECTIVA
Presidente
Juan José Orozco y Orozco
Vicepresidentes
Juan Manuel Mares Reyes
Luis Manuel Pimentel Miranda
Carlos Alberto Correa Herrejón
Secretario
Franco Reyes Severiano
Prosecretario
Agustín Melo Jiménez
Tesorera
Verónica Flores Déleon
Subtesorera
Verónica Arias Espejel
Vocales
Martha Vélez Xaxalpa
Yunuen Alhelí López Barbosa
Ericka Santillán León
Adriana Cardona Acosta
Alberto Mendoza Díaz
David Omar Calderón Hallal
José Antonio Ramírez Culebro
Juan Carlos Miranda Hernández
Carlos Iván Martínez Guzmán
Gerente Administrativo
Cinthia Janeth Méndez Soto
DELEGACIONES ESTATALES
Presidentes estatales
Aguascalientes, Gregorio Ledezma Quirarte
Baja California, Emilio Enrique Dagdug Paredes
Baja California Sur, Jorge Mejía Verdugo
Campeche, Jorge Armando Iriarte Simon Chiapas, Verónica Cruz Velázquez
Chihuahua, Leonel Barrientos Juárez Coahuila, Ernesto Cepeda Aldape
Colima, Jesús Javier Castillo Quevedo
Durango, Sotero Soto Mejorado
Estado de México, Francisco Luis Quintero Pereda Guanajuato, Dalia Eréndira Mendoza Puga
Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca
Hidalgo, Benjamín Norberto Samperio Pérez Jalisco, Sonia Alvarado Cardiel
Michoacán, Armando Ballesteros Merlo
Morelos, Óscar Rigoberto Coello Domínguez
Nayarit, Marco Antonio Figueroa Quiñones
Nuevo León, Blanca Estela Aburto García
Oaxaca, Esteban Rutilio Sánchez Jacinto
Puebla, Jesús Ramiro Díaz
Querétaro, Juan Antonio Flores Rosas
Quintana Roo, Apolinar Bañuelos Cabrera
San Luis Potosí, Jaime Jesús López Carrillo
Sinaloa, Saúl Soto Sánchez
Sonora, Rafael Luis Zambrano Sotelo
Tabasco, José Alfredo Martínez Mireles
Tamaulipas, Natalia Jasso Vega
Tlaxcala, Armando Martín Valenzuela Delfín
Veracruz, Luis Antonio Posada Flores
Yucatán, José Antonio Morales Greene
Zacatecas, Jorge Isidoro Cardoza López
VÍAS TERRESTRES 98 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025

En este 2025 conmemoramos el centenario de la creación de la Comisión Nacional de Caminos, un hecho que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Con la decisión del presidente Plutarco Elías Calles de establecer dicha Comisión, México comenzó a construir algo más que infraestructura: empezó a tejer su territorio, a vincular regiones, acercar destinos y vidas, y abrir rutas de desarrollo y de encuentro entre sus habitantes.
Hace cien años, los traslados entre estados eran difíciles y lentos; muchas comunidades permanecían aisladas. La creación de una institución dedicada a planear y construir caminos representó un cambio de paradigma: por primera vez, se concibió una red vial nacional pensada para integrar al país y fomentar su desarrollo económico y social. A partir de entonces, el camino se convirtió en un símbolo de progreso y en una herramienta esencial para acercar oportunidades a todos los rincones del territorio. Hoy, a un siglo de distancia, México cuenta con una vasta red carretera que ha permitido el crecimiento de regiones completas, el intercambio comercial y la movilidad cotidiana de millones de personas. Cada tramo construido es testimonio del esfuerzo colectivo de ingenieros, técnicos y trabajadores, así como de especialistas en otras profesiones afines que, con su conocimiento y dedicación, han contribuido a transformar el paisaje nacional.
Sin embargo, más allá de su importancia técnica y económica, los caminos tienen una profunda vocación social. Un camino suele ser la primera obra que llega a una comunidad, y a partir de él comienza a llegar otro tipo de infraestructura que mejora la calidad de vida, como la energía eléctrica, el agua potable, las escuelas y los centros de salud; también se logra el acceso a servicios de educación superior de calidad o a especialidades médicas establecidas en las ciudades principales, las cuales, sin una movilidad ágil, no serían alcanzables. Porque, en efecto, para desarrollar, primero hay que llegar. Cada vía que se construye abre la puerta a nuevas oportunidades, reduce las distancias y contribuye a cerrar las brechas de desigualdad que aún persisten, especialmente en las zonas marginadas del país.
Este aniversario nos invita a reflexionar sobre el valor de lo que se ha construido, pero también sobre lo que aún falta por hacer. La conservación, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la equidad territorial son hoy los nuevos desafíos. Enfrentarlos con responsabilidad y visión de futuro será la mejor manera de honrar el legado de quienes, hace cien años, iniciaron este gran esfuerzo nacional.
Los caminos no solo conectan puntos en un mapa, sino que unen comunidades, impulsan el desarrollo y dan sentido a la palabra progreso. Celebrar cien años de caminos es reconocer el esfuerzo de generaciones que han hecho posible que México avance, paso a paso, hacia un futuro más justo, más próspero y de mayor unidad.
Juan José Orozco y Orozco Presidente de la XXVI Mesa Directiva Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.

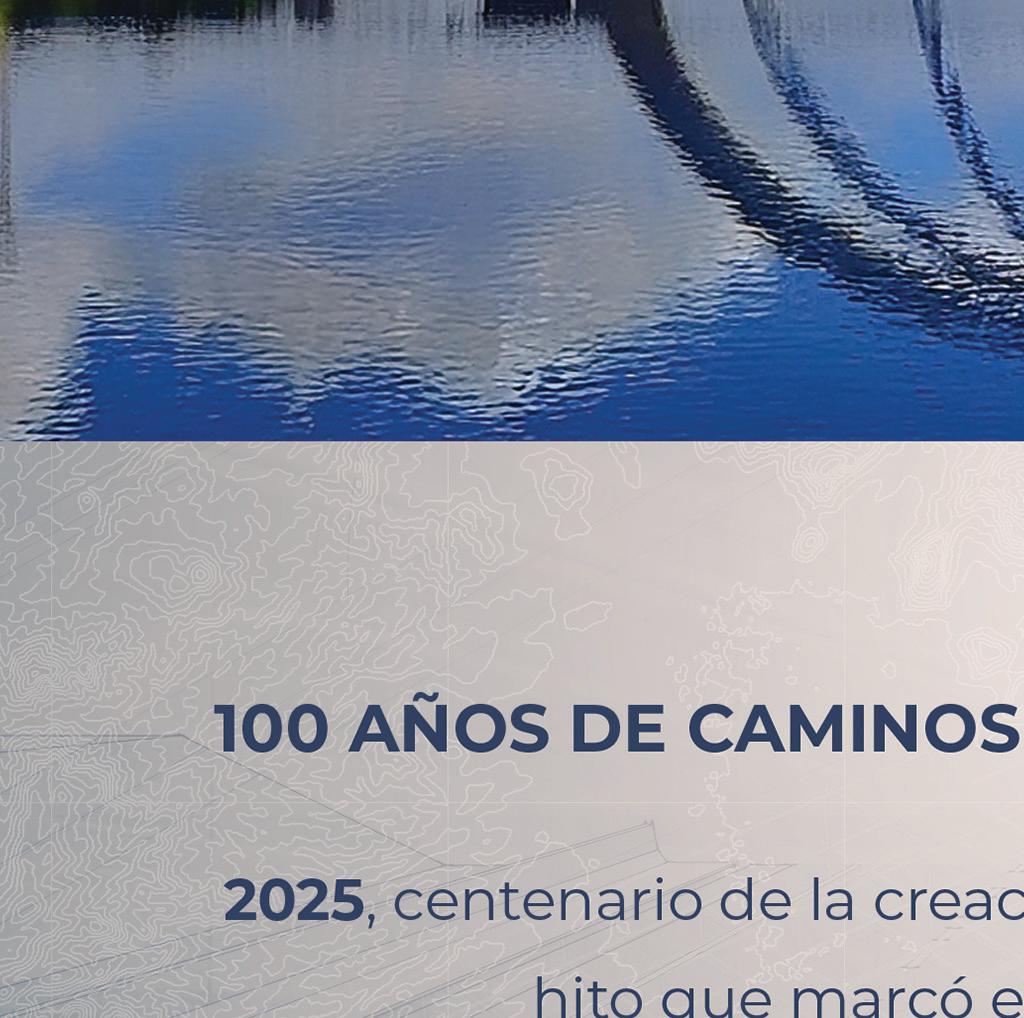
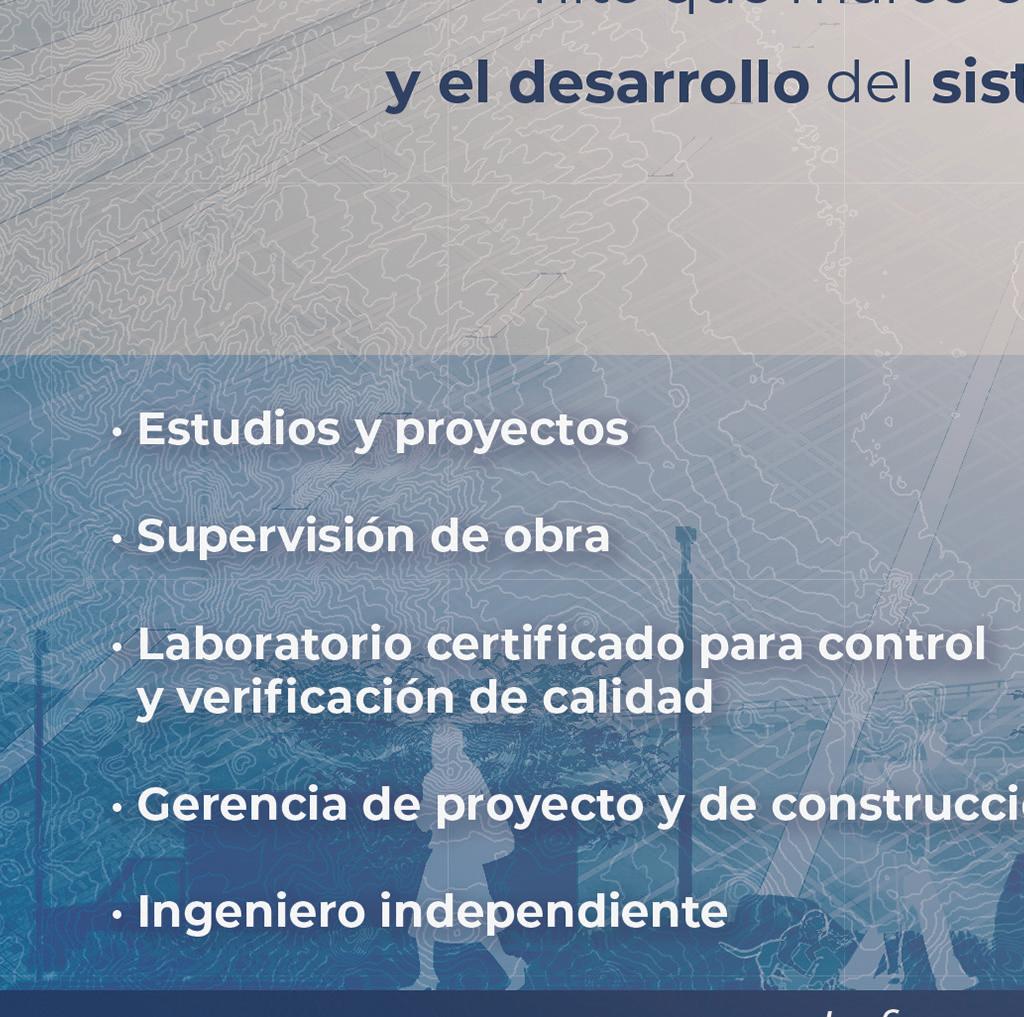
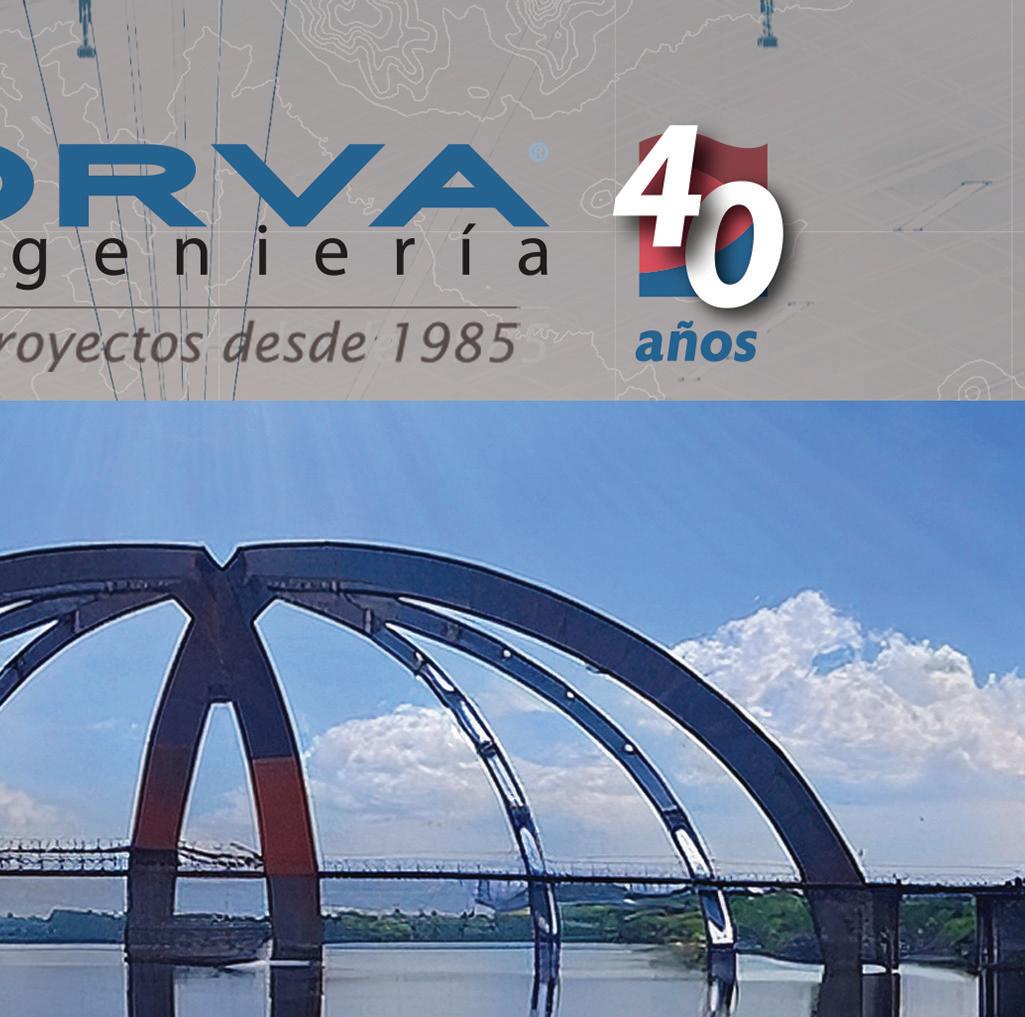
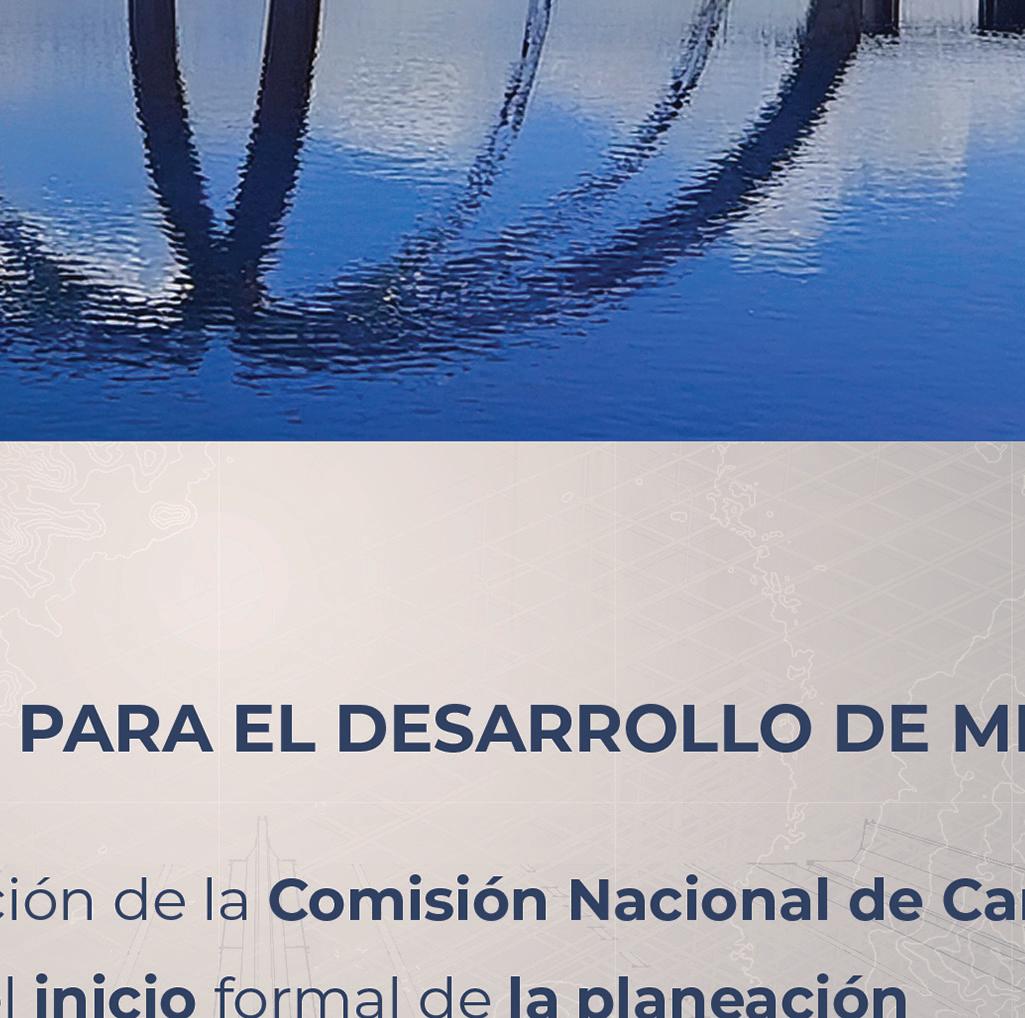


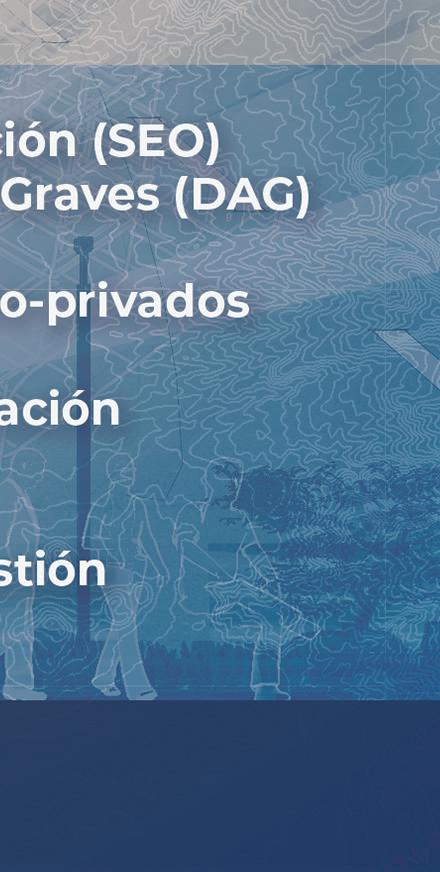
CRÓNICA HISTÓRICA
El año 2025 marca un hito histórico de gran relevancia para México: el centenario de la Comisión Nacional de Caminos, establecida el 30 de marzo de 1925 por el presidente Plutarco Elías Calles. Su creación revolucionó el desarrollo de la infraestructura carretera mexicana y sentó las bases del sistema vial moderno que hoy interconecta al país. La conmemoración de este centenario no solo celebra 100 años de avances en materia de construcción carretera, sino que también reafirma una de las transformaciones más significativas en la historia del transporte y las comunicaciones en México.
Los primeros caminos fueron senderos peatonales, utilizados por tribus nómadas que se desplazaban en busca de alimento y refugio. Con el surgimiento del sedentarismo, estos caminos se transformaron para atender las necesidades del comercio y la expansión territorial. En este contexto, el desarrollo de una red vial adecuada se convirtió en un eje fundamental para impulsar no solo el intercambio económico, sino también el cultural.
La construcción de un sistema nacional de comunicaciones y transportes en México constituye una de las transformaciones más profundas en el fortalecimiento del país. Desde la herencia colonial hasta la consolidación de una red de carreteras, ferrocarriles y servicios de comunicación, este proceso refleja los retos y logros de una nación que busca integrarse territorial, económica y socialmente. El propósito principal
de este desarrollo fue conectar todo el territorio nacional, aprovechando los mejores recursos disponibles en cada época, atendiendo así las necesidades básicas del movimiento de bienes y personas que exigía un país en constante evolución.
Cuando México nació como nación independiente en 1821, la administración pública heredó una estructura diversificada de la antigua Secretaría del Virreinato. Se organizó en cuatro secretarías fundamentales: Relaciones Interiores y Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Guerra y Marina y, Hacienda. La responsabilidad de las comunicaciones, transportes y obras públicas relacionadas con las vías de comunicación recayó en la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, que estableció desde el inicio la importancia estratégica de estos sectores para la construcción nacional.
La situación de la infraestructura que enfrentó el México independiente era desalentadora. Para 1823, el país contaba únicamente con tres carreteras principales: de la Ciudad de México a Veracruz, a Acapulco y hacia el interior del territorio. Muchas de estas vías estaban inconclusas y gravemente dañadas por los estragos del movimiento armado de Independencia, reflejando el pobre legado de tres siglos de administración colonial en materia de comunicaciones terrestres.
La conciencia sobre la necesidad de desarrollar una infraestructura de comunicaciones moderna llevó a la creación de las primeras instituciones especializadas. En 1842 se estableció la Dirección General de Caminos y se creó el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Puentes y Calzadas, marcando el inicio de un enfoque técnico y profesional en el desarrollo de la infraestructura vial.
En 1848 se creó la Dirección del Desagüe de Huehuetoca, encargada de elaborar los planos de nivelación de la Ciudad de México, incluyendo acequias, canales y otros tipos de acueductos. Esta institución representó un reconocimiento temprano de la importancia de las obras hidráulicas en el desarrollo urbano y la comunicación regional.
En estos tiempos se introdujeron en México las primeras técnicas europeas de construcción de caminos, adaptadas a las condiciones geográficas del país. Los ingenieros mexicanos comenzaron a desarrollar soluciones específicas para enfrentar los desafíos orográficos nacionales.
Por otra parte, el crecimiento de la sociedad mexicana y de sus actividades económicas, junto con las crecientes necesidades de infraestructura y servicios para la movilidad de personas y bienes, hicieron indispensable la creación de una institución capaz de satisfacer las nuevas demandas del país. Así surgió, en 1891, durante el porfiriato, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop), cuyo propósito fundamental era concentrar en una sola dependencia todas las materias relativas a las comunicaciones, los transportes y las obras públicas, incorporando además nuevas tareas vinculadas con la modernización del país y asociadas al progreso científico y tecnológico de la época. Esta consolidación institucional representó un paso decisivo en la construcción.
Para enero de 1895, el automóvil hizo su entrada en la cronología mexicana de una manera paulatina pero irreversible. El primer vehículo motorizado en México fue adquirido por la empresa de ingenieros Basave, Robles Gil y Zozaya para el señor Fernando de Teresa. El vehículo causó gran asombro cuando fue puesto a prueba a una velocidad de 16 kilómetros por hora en las calles de la Ciudad de México, ante la presencia del secretario de Gobernación de Porfirio Díaz, don Manuel Romero Rubio.
Ese mismo año se promulgó una ley que establecía una división de responsabilidades: los estados se encargarían de la reparación y conservación de los caminos dentro de su territorio, mientras que la Secretaría de FOTOGRAFÍA 1: Paseo de la Reforma, México, (ca. 1926). mexicoenfotos.com.

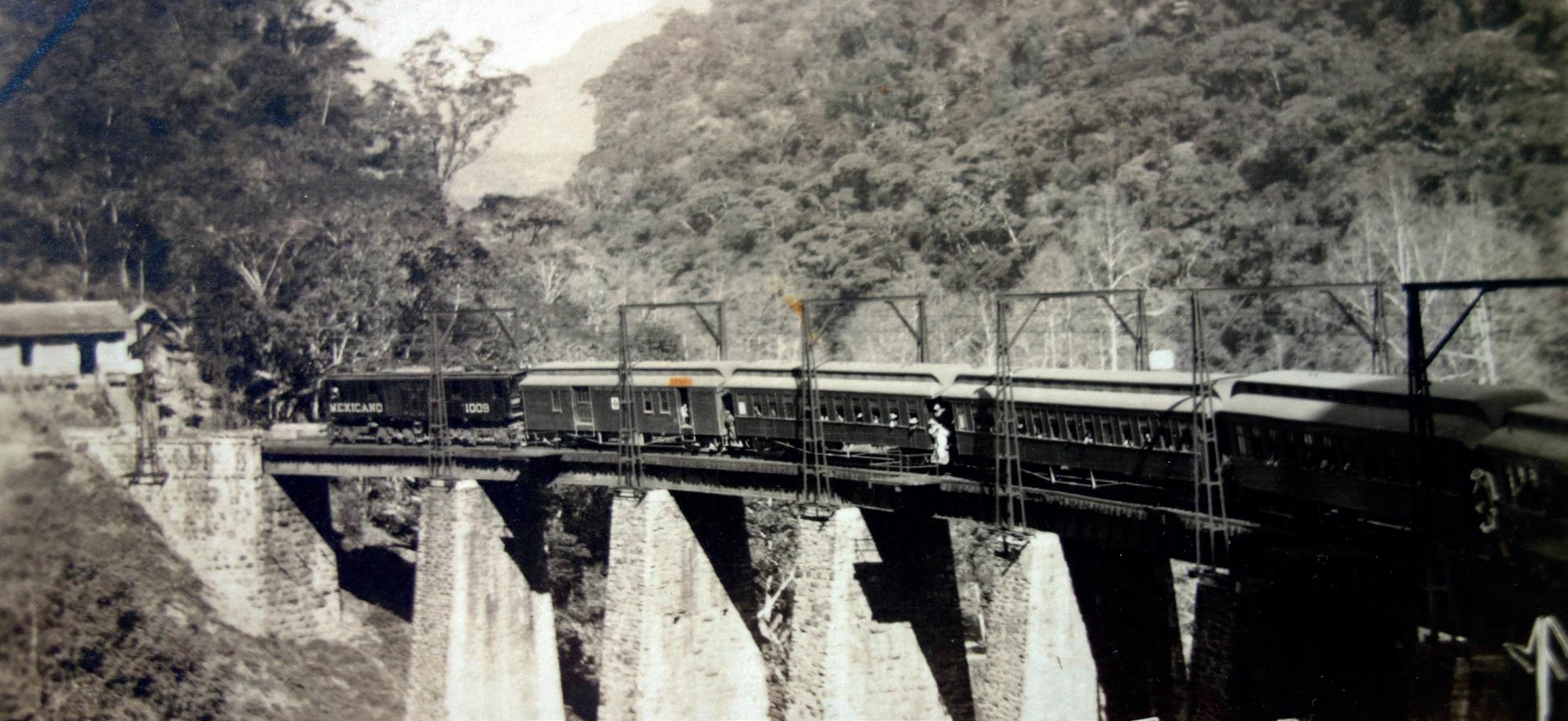
FOTOGRAFÍA 2: Tren de pasajeros del ferrocarril mexicano cruzando el puente de Metlac, Fortín, Veracruz, México. mexicoenfotos.com.
Comunicaciones y Obras Públicas atendería aquellos considerados de carácter federal. Esta legislación sentó las bases del sistema federal de administración de carreteras que perduraría durante décadas.
Para entonces, la aparición de los vehículos automotores exigía una transformación esencial de los caminos, por lo que fueron incluidos en los programas gubernamentales que el presidente Francisco I. Madero, quien asumió el cargo en noviembre de 1911, impulsó para el progreso del país. A pocos meses de haber tomado posesión de la presidencia, en enero de 1912, se creó la Inspección de Caminos, Carreteras y Puentes, cuyo objetivo principal era supervisar el estado de la infraestructura existente y construir nuevas vías de acuerdo con las necesidades inmediatas.
Durante el porfiriato, la expansión ferroviaria se convirtió en una prioridad nacional, culminando en 1908 con la creación de Ferrocarriles Nacionales de México (fnm) bajo el Plan Limantour. Esta preferencia por el ferrocarril sobre las carreteras tenía raíces económicas, geopolíticas y tecnológicas. Por ello, la proporción de kilómetros de caminos frente a vías férreas era notablemente baja: casi todas las rutas terrestres convergían en las estaciones de tren, en lugar de formar una red independiente.
La inauguración de la carretera Iguala-Chilpancingo en 1910, aun durante el porfiriato, marcó el cierre de una era en el desarrollo de las comunicaciones terrestres. Sin embargo, el balance de tal régimen
de gobierno en materia de carreteras fue modesto: apenas se construyeron 1,000 kilómetros en los treinta y tres años de dictadura, reflejando la clara prioridad otorgada al crecimiento ferroviario.
En el siglo xix, México contaba con cerca de 4,000 kilómetros de vías férreas, cifra que en 1911 ya era de más de 20,000 kilómetros. Mientras tanto, el kilometraje de carreteras era muchísimo menor y se utilizaban, en su mayoría, como rutas de acceso a las estaciones de tren, no como una red de transporte autónoma. El ferrocarril era la columna vertebral del país y las carreteras actuaban como apéndices para alimentar esa red y ampliar su alcance en la geografía nacional.
El periodo posrevolucionario marcó una transformación radical en la manera de concebir el desarrollo de comunicaciones terrestres. En 1925, México enfrentaba una realidad desalentadora: los automovilistas se limitaban a transitar por calles y calzadas urbanas, mientras que el transporte de personas y mercancías entre ciudades dependía exclusivamente del ferrocarril, muy deteriorado tras los años de conflicto armado.
La visión transformadora del presidente Plutarco Elías Calles se materializó en marzo de 1925 con la creación de la Comisión Nacional de Caminos (cnc), un organismo público descentralizado integrado por los Departamentos de Proyectos, Construcción, Cooperación, Puentes, Conservación y Contabilidad. Su misión era clara: construir las carreteras que el país necesitaba. El ingeniero José Rivera describió
este esfuerzo como “la jornada más trascendental del renacimiento posrevolucionario de México”.
El programa carretero de Calles enfrentó desafíos financieros considerables. El presupuesto estimado para la cnc era de un millón de pesos mensuales, equivalente a la mitad del gasto total en Comunicaciones y Obras Públicas en 1925. Para financiar este ambicioso programa, se estableció un impuesto a la gasolina y se reformó la ley del impuesto sobre tabacos labrados, destinando ambos recursos exclusivamente a la construcción, conservación y mejora de caminos nacionales.
Calles dispuso que la cnc administrara directamente los recursos. Aunque no ofrecía una solución inmediata, aseguraba que se podría “iniciar la construcción de la red nacional de caminos”, y anunció la construcción de tres carreteras significativas que emplearían a cerca de 10,000 trabajadores.
Los primeros resultados fueron prometedores. Entre 1925 y 1930 se construyeron los primeros 1,420 kilómetros de carreteras modernas, que comunicaron inicialmente tres ciudades importantes: la Ciudad de México con Pachuca, Puebla, Toluca; Mérida con Puerto Progreso y Valladolid; y Monterrey con Nuevo Laredo.
La década de los treinta fue testigo de una expansión acelerada del sistema carretero nacional. Se agregaron 8,500 kilómetros a la red, lo que permitió comunicar el 9 % del territorio nacional mediante automóvil y camión. Al mismo tiempo, innovaciones urbanas como la instalación de semáforos automáticos en las calles de la Ciudad de México en 1932 simbolizaban la modernización del sistema de transporte urbano.
El presidente Pascual Ortiz Rubio marcó un punto de inflexión en la evolución institucional de la infraestructura mexicana al crear la Dirección Nacional de Caminos (dnc) el 19 de mayo de 1932. Esta transformación administrativa, que otorgó personalidad jurídica propia a la nueva dirección bajo la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop), consolidó el sistema federal de caminos en uno de los periodos más complejos de la historia política y económica de México.
La creación de esta nueva estructura institucional debe entenderse en el contexto del maximato (19281934), un periodo caracterizado por la influencia indirecta, pero determinante, de Plutarco Elías Calles en
las decisiones gubernamentales. Durante estos años críticos, México enfrentó simultáneamente los efectos de la Gran Depresión mundial de 1929 y la necesidad urgente de modernizar su infraestructura de comunicaciones para consolidar la integración nacional.
La Comisión Nacional de Caminos, fundada por Calles en 1925, fue el antecedente inmediato de la reforma de 1932. Esta comisión representó el primer esfuerzo sistemático del Estado mexicano postrevolucionario por desarrollar una red nacional de carreteras que respondiera tanto a las necesidades económicas como geopolíticas. Entre sus primeros proyectos destacaron las carreteras México-Puebla, México-Laredo y México-Acapulco. La que conecta a Puebla se inauguró en septiembre de 1926, mientras que la ruta a Acapulco inició sus operaciones en 1927, con un despliegue tecnológico espectacular para su época.
La experiencia acumulada durante los primeros siete años de operación de la cnc demostró la necesidad de una estructura más robusta y sobre todo autónoma. La complejidad de los proyectos carreteros —que requerían coordinación entre múltiples niveles de gobierno y la incorporación de tecnologías extranjeras— evidenció las limitaciones del esquema organizacional original.
La Ley de Secretarías de Estado, expedida en 1934 como uno de los últimos actos del gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez, consolidó las funciones de construcción y conservación de caminos nacionales dentro de la scop. Esta legislación estableció que dichas responsabilidades constituían una de las funciones principales de la Secretaría, encabezando la lista de tareas en el capítulo de obras públicas.
Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se consolidó el sistema ferroviario con la nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales de México, el 23 de junio de 1937. Este hecho fue de gran trascendencia, por tomarse el control de la red ferroviaria y destinarla al servicio del desarrollo nacional. Considerada la primera gran nacionalización del gobierno cardenista, esta decisión buscó no solo afianzar la soberanía nacional, sino también impulsar el desarrollo económico y social del país.
En 1935, al concluir su primer año de gobierno, Cárdenas promulgó un reglamento que establecía las normas para la construcción de caminos por cooperación con los estados. Dicho reglamento estipulaba
Nogales-Suchiate
Nuevo Laredo-Acapulco
Obras
México-Laredo
México-Guadalajara
México-Acapulco
México-Suchiate vía Puebla
México-Suchiate vía Tehuacán
México-Suchiate vía Cuautla
FIGURA 1: Mapa de la red de caminos de la República durante el régimen cardenista. Elaboración propia.
que las Juntas Locales tenían la obligación de presentar un proyecto general de cada camino, el cual debía incluir un croquis que indicara el kilometraje, las poblaciones de relevancia en la zona de influencia, así como los ríos y arroyos que cruzaba la ruta. Además, era necesario detallar las condiciones del terreno para asegurar una planificación adecuada y eficiente de las obras a realizar.
En 1940, México atravesaba una época de profundos cambios y expectativas renovadas. La red carretera federal, hasta entonces un mosaico disperso de caminos de terracería y revestimiento, se había extendido hasta alcanzar 9,929 kilómetros: 1,643 kilómetros de terracería, 3,505 de revestimiento y 4,781 ya pavimentados. Estas cifras delineaban ya la columna vertebral de la comunicación terrestre moderna en el país.
Sin embargo, para el presidente Manuel Ávila Camacho, el desafío iba más allá de abrir caminos por doquier. En sus discursos y acciones quedó claro que no bastaba con el impulso inicial: era necesario mirar hacia el futuro. Comprendía que la construcción de carreteras era apenas el primer paso. Lo esencial era diseñar y perfeccionar una estrategia de desarrollo de las comunicaciones que permitiera al país avanzar unido, conectando ciudades, pueblos y regiones para transformar la vida de los mexicanos.
Los años cuarenta marcaron el inicio de innovaciones clave en el financiamiento y la construcción eficaz de carreteras. Ante la limitada disponibilidad de recursos, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales para la creación de caminos vecinales adecuados, se desarrolló una fórmula

Con la creación de la SCOP en 1891, los caminos de México resurgieron al vincularse con el desarrollo de las vías de comunicación.



1891 SCOP
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
~ Mayo 13, 1891
1895
carreteras con la creación de la Comisión Nacional de Caminos —como un organismo público descentralizado con autonomía y patrimonio propio— que institucionalizó la construcción y conservación en México. 1925
En los años previos a la Revolución, la inestabilidad política y económica detuvo los caminos de México. En 1917, Venustiano Carranza, consciente de su importancia, creó la Dirección de Caminos y Puentes como oficina especializada de la SCOP

1917
Dirección de Caminos y Puentes
Parte de SCOP
Delegan a estados la responsabilidad de abrir caminos

1925 CNC Comisión Nacional de Caminos

1920-1924 “Ley de Caminos Mexicanos”

Red Carretera Nacional
Las cifras expresadas son aproximadas y de acuerdo a las fuentes más confiables
Red Ferroviaria Nacional
Finales S XIX 4,000 km
México
El mundo
1876–1911 1,000 km
Tan solo mil kilómetros de caminos y carreteras frente a casi 20 mil kilómetros de vías férreas fueron construidos durante los 33 años del gobierno de Porfirio Díaz
1911 20,000 km
1908
Se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A.
Porfirio Díaz Venustiano Carranza Álvaro Obregón
Revolución Mexicana...
Primera Guerra Mundial

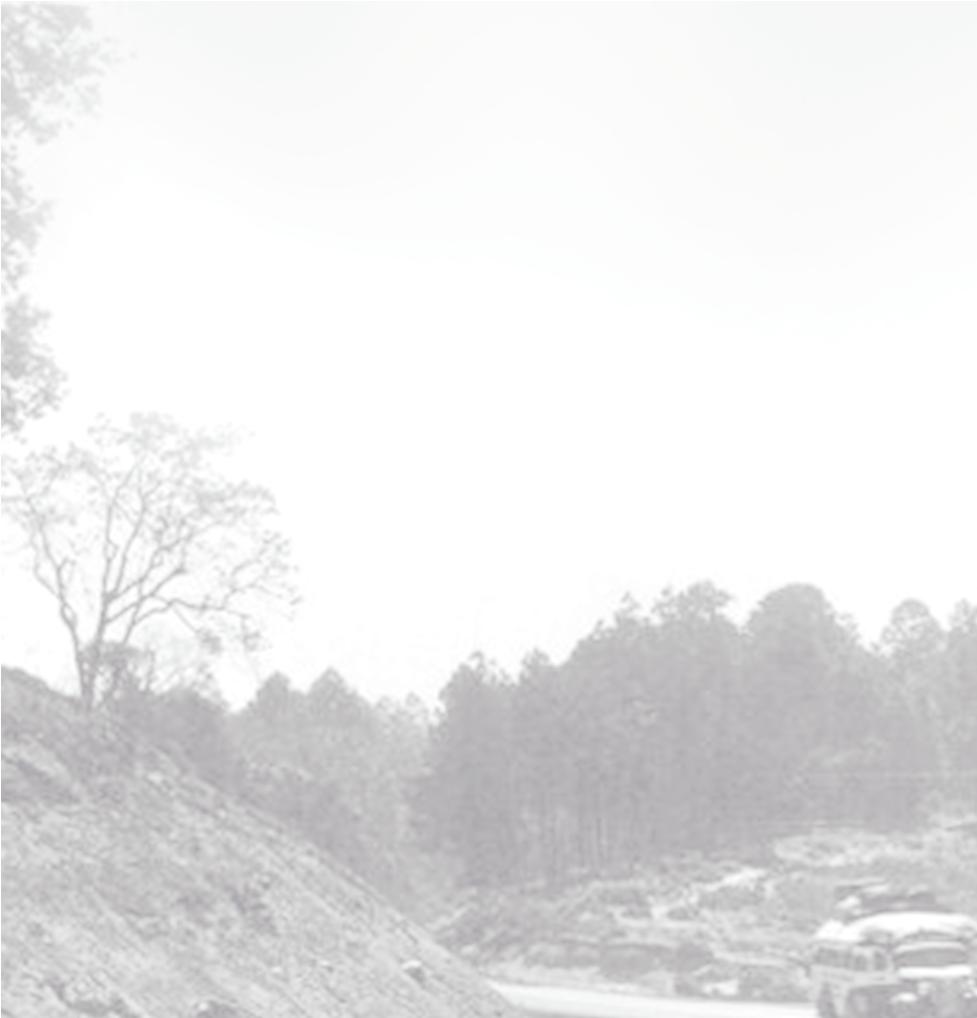
Se integra a la SCOP
1932 DNC Dirección Nacional de Caminos
En 1958, el Congreso aprobó cambios a la Ley de las Secretarías y Departamentos de Estado, separando la Obra Pública de la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública y dando inicio a una nueva era en la gestión de la infraestructura. Nace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se suprime la Dirección General de Caminos y se crean nuevas direcciones enfocadas en planeación de caminos y puentes, construcción, conservación y administración.
1950
Dirección General de Proyectos y Laboratorios
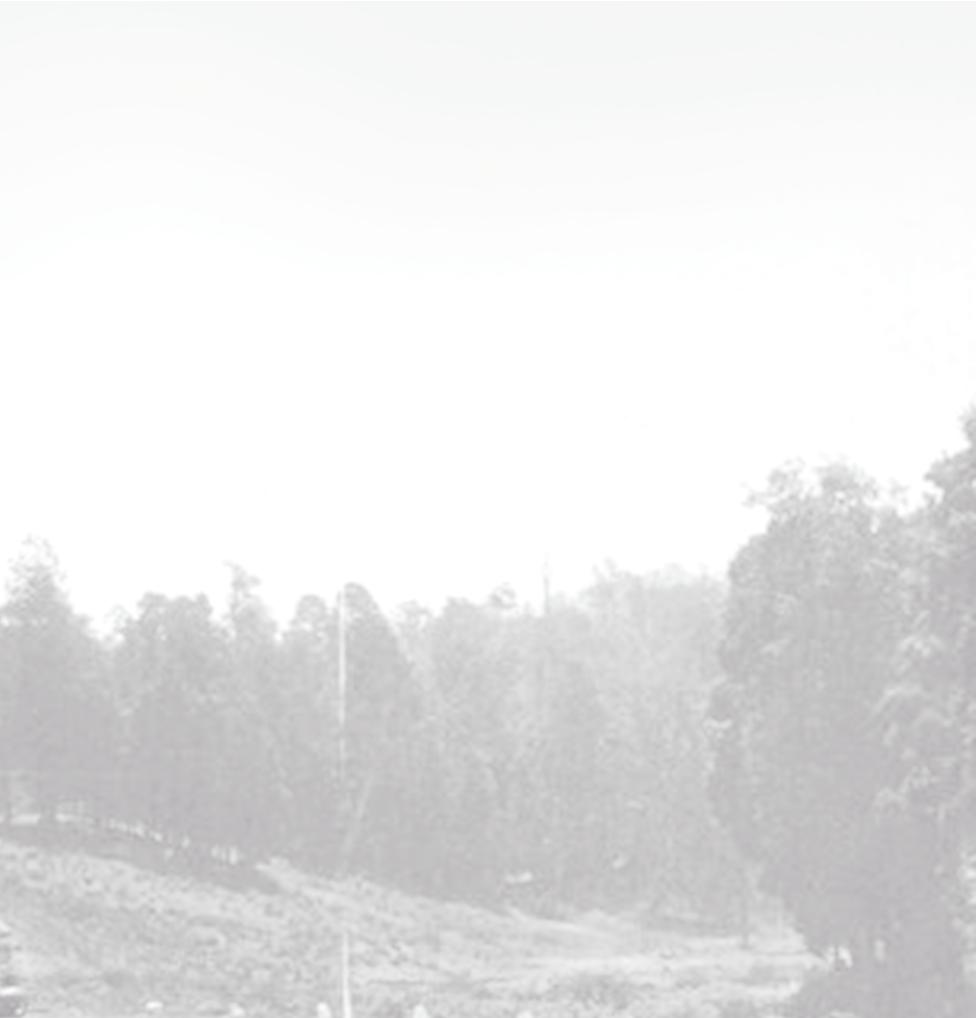
1959 SCT
Secretaría de Comunicaciones y Transpor tes

1926 Ley de caminos y puentes
~ Abril 1926
1925–1930 1,420 km
Se construyen las primeras carreteras modernas
P. E. Calles
E. Portes Gil P. Ortiz Rubio A. L. Rodríguez
1933 BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
~ Febrero 20, 1933
1939 Ley de 1940
Por decreto del Congreso se establece la Ley de Vías Generales de Comunicación, que ha pasado a la historia de los caminos de México como la Ley de 1940
Se crean dos secretarías sustituyendo a la SCOP
1958 SOP
Secretaría de Obras Públicas

1950–1960 +22,440 km
Se inicia la construcción de carreteras de alta especificación
1937
Cárdenas decreta la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México, S.A.
Lázaro Cárdenas
La Gran Depresión
Manuel Ávila Camacho
Miguel Alemán Valdés
Adolfo Ruiz Cortines
Sigue en página
de financiamiento que distribuía los costos de manera equitativa entre la federación, los gobiernos estatales y los particulares involucrados en el proceso. Este enfoque colaborativo no solo impulsó la expansión de la infraestructura vial, sino que también fomentó un sentido de responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno y la comunidad. Esta década fue escenario de avances pioneros en la ingeniería nacional, marcados por la incorporacion de la fotografía aérea y la fotogrametría. En 1948, estas innovaciones permitieron proyectar con mayor precisión diversos tramos estratégicos de las carreteras México-Acapulco y Durango-Mazatlán, entre las más relevantes para la integración territorial del país.
En solo 25 años, entre 1925 y 1950, la red de caminos pasó de alrededor de 695 kilómetros a más de 22,000. Esta cifra implicó nuevos retos: conservar, modernizar y gestionar adecuadamente la infraestructura existente.
Una de las transformaciones más relevantes en la administración de comunicaciones y transportes ocurrió en 1958, cuando el presidente Adolfo López Mateos, a poco tiempo de asumir la presidencia, implementó una reforma radical de la administración pública. La scop fue disuelta y dio origen a dos nuevas dependencias: la Secretaría de Obras Públicas (sop), responsable de la construcción y conservación de los
caminos federales, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), encargada de telecomunicaciones y del transporte aéreo, marítimo y ferroviario.
En 1959, la Dirección General de Caminos fue suprimida para dar paso a una estructura más especializada y eficiente dentro de la administración de los sectores de caminos y puentes en México. Como resultado de esta reorganización, surgieron nuevas direcciones enfocadas en funciones específicas: administración, conservación, construcción, y planeación de caminos y puentes.
La década de los cincuenta fue testigo de una etapa decisiva en la expansión de la red carretera nacional. En esos años se construyeron 22,440 kilómetros de nuevas vías, lo que permitió duplicar la extensión existente y alcanzar un total de 44,890 kilómetros. Esta transformación marcó un periodo de modernización acelerada en la infraestructura del país.
Durante la década de los años sesenta se mantuvo la tendencia expansiva, con la incorporación de 26,630 kilómetros adicionales a la red carretera, que alcanzó así una longitud total de 71,520 kilómetros, de los cuales 42,754 estaban pavimentados. Este avance permitió que el 31 % del territorio nacional se integrara a la red de comunicaciones por vehículo automotor, lo que representó una transformación fundamental en la movilidad y la interconectividad del país. En esta

Eje Interior del Pacífico
Eje Interior del Golfo
Eje Central
Sistema del Pacífico Circuito del Golfo ET Frontera Norte ET Ojinaga-Topolobampo ET Matamoros-Mazatlán ET Soto la Marina-San Blas ET Tampico-Manzanillo ET Tuxpan-Playa Azul ET Interoceánico: Veracruz-Acapulco
ER México-Tepic
ER Radial México-Guadalajara
ER Radial México-Tuxpan
ER Radial México-Acayucan
Anillo Interior
Anillo Exterior
Sistema Peninsular Baja California Sistema Peninsular Yucatán
FIGURA 2: Mapa de los ejes nacionales carreteros en 1954. Elaboración propia.
década se construyeron obras emblemáticas como la autopista de cuota México-Puebla, la primera de su tipo en el país —y curiosamente trazada sobre el antiguo camino inaugurado en 1725—, así como las carreteras México-Celaya, Durango-Mazatlán y Villahermosa-Champotón, que comunicó a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y al entonces territorio de Quintana Roo.
La década de los setenta adoptó un enfoque hacia la integración de las comunidades más marginadas del país. En 1971, se puso en marcha el Programa de Caminos de Mano de Obra en las regiones más aisladas. Para 1975, este programa había logrado
Eje transversal Eje longitudinal Eje radial Anillos Sistema peninsular
la construcción de 60,000 kilómetros de caminos transitables en cualquier época del año, respondiendo a la necesidad de comunicar a más de 33,000 comunidades rurales mayores de 100 habitantes que permanecían incomunicadas.
Ese mismo año 1975, en que se celebró el cincuentenario de la fundación de la Comisión Nacional de Caminos, la red carretera nacional alcanzó una longitud total de 186,218 kilómetros, lo que se tradujo en una densidad de 92 metros por cada kilómetro cuadrado de territorio nacional.
El periodo 1976-1982 trajo nuevas transformaciones institucionales significativas. La sop se convirtió
en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (sahop), creada el 29 de diciembre de 1976 durante el gobierno del presidente José López Portillo. Esta nueva Secretaría contaba con tres subsecretarías: de Asentamientos Humanos, de Obras Públicas, y de Bienes Inmuebles y Obras Urbanas. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue designado como el primer secretario de la sahop.
Para 1980, la red carretera nacional había alcanzado 212,626 kilómetros, y para los años noventa, el país contaba con una red de 240,186 kilómetros de carreteras, de las cuales 130,703 correspondían a caminos rurales y brechas. Este crecimiento representó la culminación de un proceso de integración territorial que había iniciado setenta años atrás, gracias a la visión de Plutarco Elías Calles.
En 1982, sahop desapareció para dar origen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), mientras que la sct asumió seis direcciones generales que habían pertenecido a sahop: de Servicios Técnicos, de Carreteras Federales, de Carreteras en Cooperación, de Caminos Rurales, de Conservación de Obras Públicas, y de Aeropuertos.
Un año después, en 1983, se crearon los Centros sct en cada entidad federativa, lo que proyectó funcional y estructuralmente a la Secretaría hacia el interior de la República. Esta desconcentración administrativa permitió atender de forma más directa las necesidades regionales específicas.
En una de las etapas más desafiantes de la historia nacional, la sct se consolidó como un bastión del gobierno, orientando sus esfuerzos a mejorar la infraestructura nacional. Bajo la dirección del ingeniero Daniel Díaz Díaz, quien ocupó el cargo de secretario durante el periodo de 1984 a 1988, se impulsó una ambiciosa agenda centrada en el desarrollo de puertos, la ampliación de la red de carreteras y la revitalización de caminos rurales y vías ferroviarias.
Díaz Díaz expresó con claridad la importancia de los camineros: “La experiencia de los camineros y el esfuerzo que realizan son vitales para que México enfrente y supere los serios problemas que lo aquejan”. Sus palabras destacaban no solo el valor del trabajo arduo y la dedicación de quienes operan en el campo del transporte, sino también una comprensión profunda del papel fundamental que juega la infraestructura en la recuperación económica del país.
Durante estos años difíciles, la sct demostró que invertir en infraestructura podía convertirse en un motor esencial del crecimiento económico. Mejorar los puertos garantizaba un comercio más fluido y eficiente; ampliar los kilómetros de carreteras y caminos rurales facilitaba el acceso a mercados, reducía costos y, en última instancia, beneficiaba a comunidades enteras, mientras que modernizar las vías ferroviarias ofrecía una alternativa sostenible y eficaz para el transporte de mercancías.
En febrero de 1989, se puso en marcha el Programa Nacional de Autopistas (1989-1994), diseñado en un contexto de modernización y desarrollo. Su meta original era construir 4,000 kilómetros de nuevas autopistas durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, la visión del programa era más amplia: se pronosticó que, para responder a las exigencias del crecimiento y la modernización de las vías de comunicación, sería necesario construir al menos 12,000 kilómetros de autopistas en la última década del siglo xx.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes describió este gran esfuerzo como “el programa de infraestructura carretera más ambicioso que se realiza hoy en el mundo”. La afirmación reflejaba no solo la magnitud del proyecto, sino también la necesidad de una transformación integral de la red vial nacional, que respondiera a los desafíos del transporte y la conectividad en un país en pleno proceso de cambio económico y social.
Para alcanzar estos objetivos, el programa implementó un sistema financiero innovador, similar al que se había aplicado con éxito en la construcción de la autopista Guadalajara-Colima, que promovía la colaboración activa de varias partes interesadas: el gobierno federal, los gobiernos estatales, las empresas constructoras y los inversionistas privados. Esta sinergia fue fundamental para facilitar la construcción y operación de las nuevas carreteras, además de fomentar la participación del sector privado en la infraestructura pública, un concepto relativamente nuevo para la época.
El surgimiento de las carreteras concesionadas constituyó un cambio de paradigma en la manera de entender la infraestructura vial. Las concesiones no solo permitieron el financiamiento de proyectos a gran escala, sino que también impulsaron una mejora
continua en la calidad y el mantenimiento de las vías, creando así un entorno favorable para el desarrollo económico y la interconectividad entre regiones.
A pesar de los avances significativos que el Programa Nacional de Autopistas prometía, su implementación estuvo marcada por retos y dificultades. Sin embargo, su legado es evidente: sentó las bases más sólidas para el sistema de autopistas que conocemos hoy, y su influencia perdura en el actual marco de desarrollo de infraestructura en México. Así, el Programa Nacional de Autopistas no solo transformó las carreteras del país, sino que también redefinió la relación entre el Estado y el sector privado en la construcción de obras públicas, toda una revolución en el ámbito de la infraestructura nacional.
La década de 1990 fue crucial para la infraestructura carretera en México, marcada por un conjunto de transformaciones que cambiarían para siempre el panorama vial del país. Durante estos años, el gobierno mexicano adoptó una postura proactiva hacia la modernización de su red de carreteras, impulsando ambiciosos programas que buscaban no solo mejorar la calidad de las vías existentes, sino también expandir la cobertura de la infraestructura en zonas que históricamente habían estado desatendidas.
Uno de los cambios más significativos fue la implementación de esquemas de concesión privada, con los que se abrió la puerta a la inversión privada en la construcción y mantenimiento de las carreteras, lo que permitió movilizar recursos que el Estado, en ese momento, no podía costear. Este enfoque promovió la construcción de nuevas autopistas y la modernización de tramos carreteros, facilitando así el comercio y el transporte en un país que, en aquel entonces, empezaba a integrarse más al escenario global.
Aunque este modelo generó también desafíos y controversias, los avances logrados en la infraestructura carretera durante los noventa sentaron las bases para el crecimiento económico posterior. La mejora en la conectividad vial impulsó el tráfico de mercancías, el turismo y el desarrollo regional, evidenciando el impacto multifacético de estas reformas.
Entre 1994 y 1995, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (capufe) se centró en la eficiente operación y conservación de su infraestructura vial. Esta labor abarcó la gestión de nueve autopistas y 29 puentes, asegurando su

4: Caseta de cobro. Secretaría de Obras Públicas, Memoria de labores, 1964–1970, México, 1970, p. 59.
correcto funcionamiento y mantenimiento. Además, capufe se encargó de operar 15 obras concesionadas, que incluían otras nueve autopistas y seis puentes, cubriendo así una extensa red que sumaba 1,600 kilómetros de caminos y 35 puentes.
Uno de los avances más significativos de este periodo fue la modernización del sistema de recaudación de cuotas y el control de tránsito, mediante la implementación de equipos de alta tecnología que agilizaron el cobro y mejoraron la fluidez del tránsito en las carreteras. Se introdujo también un sistema de identificación y pago automático, diseñado específicamente para empresas transportistas con el fin de facilitar el acceso a las vías y reducir los costos operativos, brindando así beneficios tanto a los operadores de transporte como a los usuarios en general.
Además, la colaboración con banobras resultó fundamental: la institución otorgó un total de 23 concesiones de carreteras rescatadas, lo que permitió rehabilitar infraestructuras deterioradas y promover un modelo de gestión que fomentaba la participación del sector privado en el mantenimiento y operación de las vías.
Por otro lado, en 1998, se impulsó un fortalecimiento organizacional de los 31 Centros sct. La creación de plazas de mando para áreas especializadas fue un paso decisivo que permitió una mejor coordinación y un manejo más efectivo de las responsabilidades asignadas a cada centro. Este enfoque en la especialización contribuyó a una gestión más dinámica y

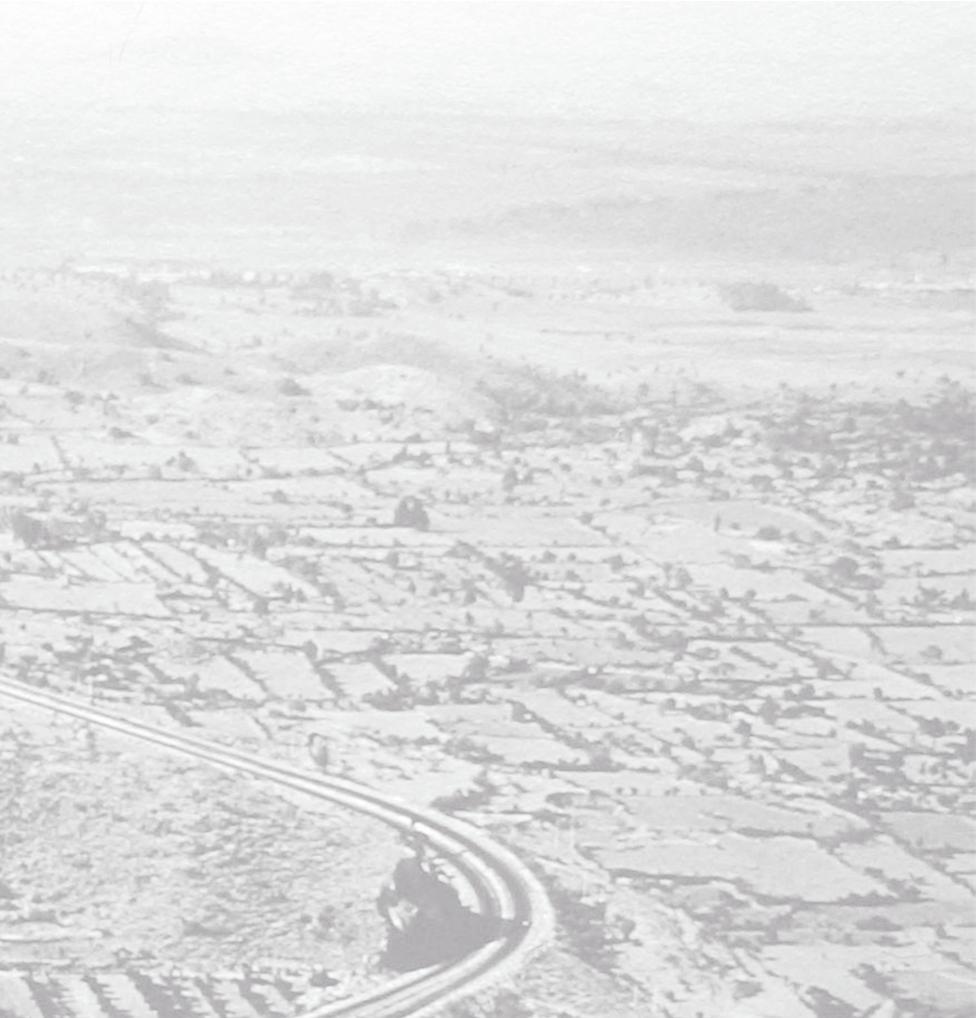
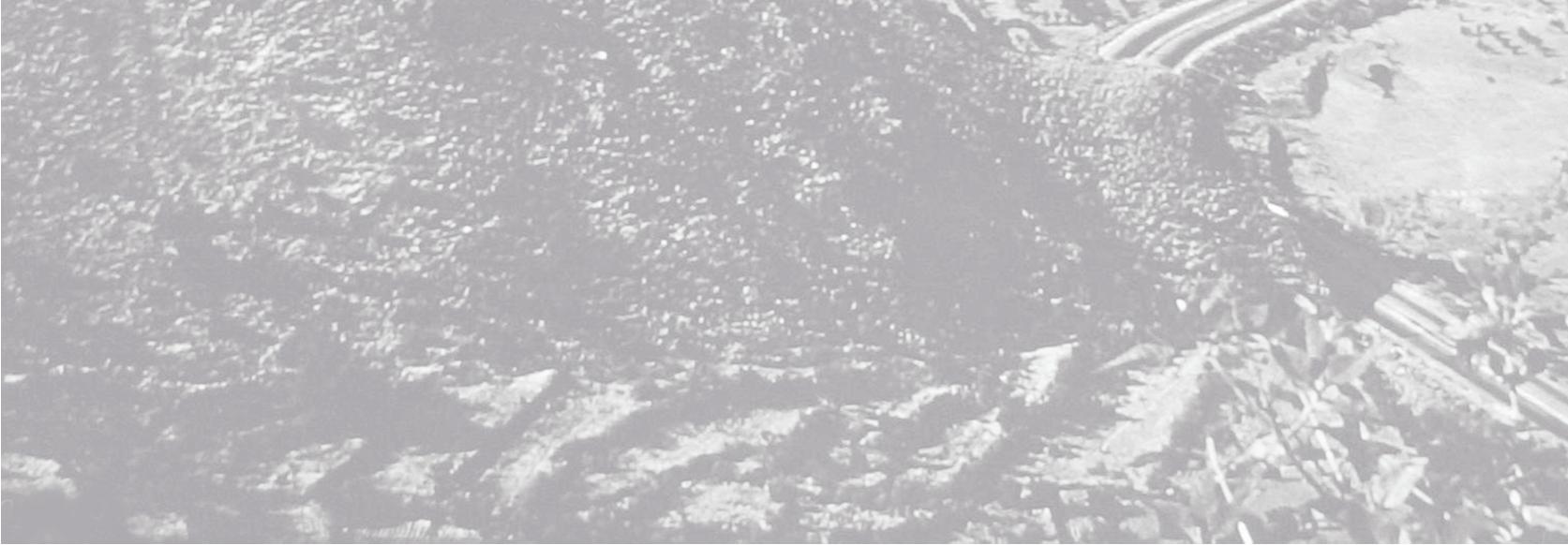


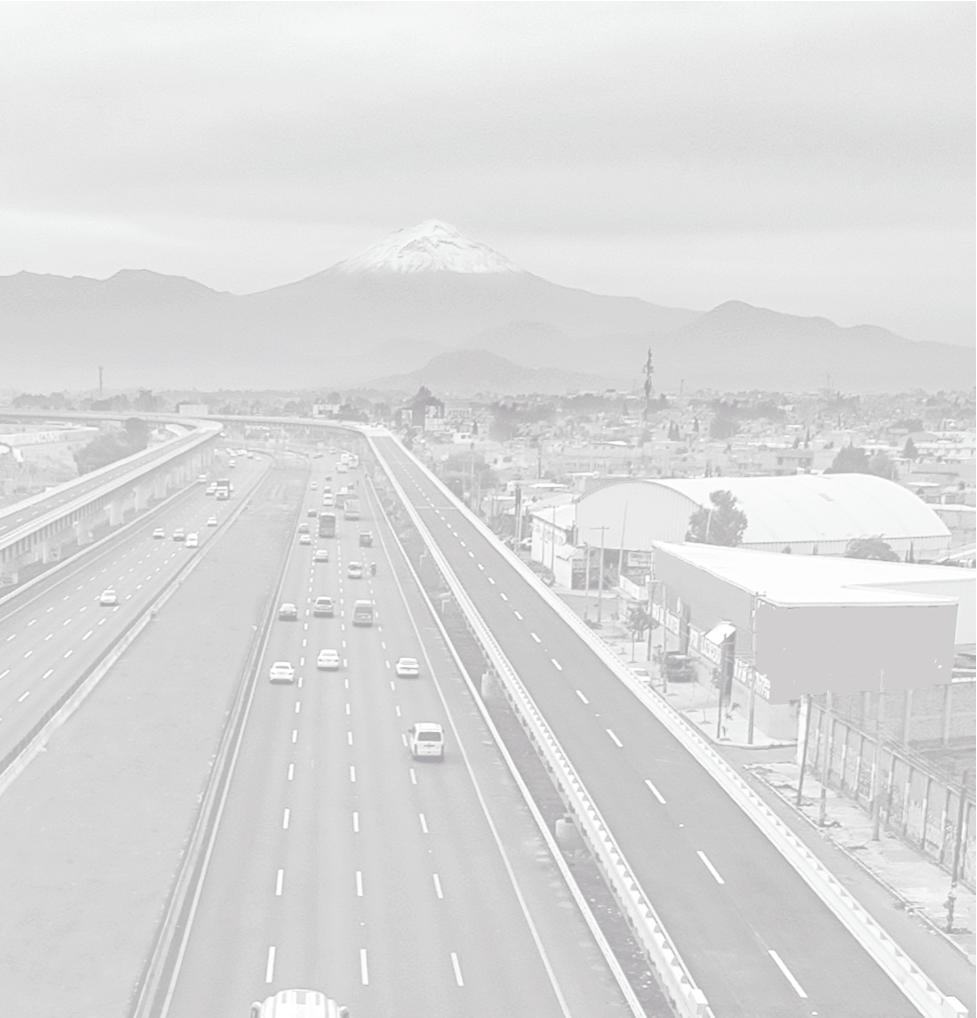

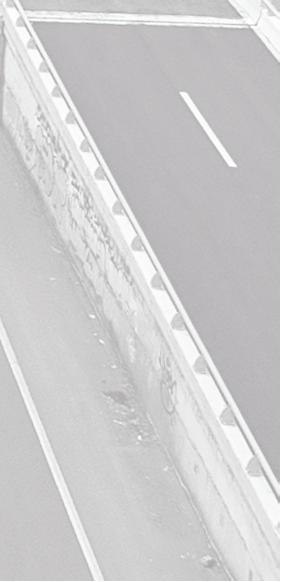
profesional, esencial para enfrentar los desafíos de la modernización en el transporte y las comunicaciones.
La modernización carretera de los años noventa marcó un crecimiento notable de la infraestructura vial del país. Entre 1990 y 2000, la red carretera nacional pasó de 239,235 kilómetros a 323,065 kilómetros, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio del 3.05 %. Este incremento no solo refleja la inversión en obras viales, sino también la respuesta a las necesidades de movilidad de una población en constante crecimiento.
Un aspecto particularmente destacable de este proceso fue el auge de las autopistas de cuota, que experimentaron un crecimiento anual espectacular del 14.12 %. Estas vías no solo facilitaron el transporte de mercancías y personas, sino que también dinamizaron la economía, al multiplicar por más de tres su longitud durante esa década. La modernización, más que una expansión física de la red, implicó una mejora directa en la calidad de vida de los ciudadanos, al ofrecer rutas más seguras y rápidas para sus desplazamientos.
Entre 2001 y 2006 se desarrolló un ambicioso proyecto de infraestructura en México, que tuvo como objetivo la construcción y modernización de casi 33 mil kilómetros de red carretera. Uno de los aspectos más destacados fue el enfoque en los 14
ejes carreteros troncales, vitales para la conectividad nacional. En total, se construyeron y modernizaron 4,787.2 kilómetros en estos ejes, lo que representa una mejora significativa en la red vial del país. Particularmente relevante fue la contribución de la región Sur-Sureste, que aportó un impresionante 31 % del total de esta modernización. Otro proyecto destacado fue, sin duda, el inicio de la construcción del puente Baluarte Bicentenario, el 21 de febrero de 2008. Este impresionante puente atirantado, diseñado como una obra de ingeniería excepcional, buscaba no solo mejorar la conectividad en la región, sino también simbolizar el avance hacia el futuro. Con una altura de 403 metros sobre el río Baluarte, se convirtió, al momento de su inauguración, en el puente atirantado más alto del mundo. Su diseño vanguardista y el uso de tecnología de punta lo posicionaron como un referente en ingeniería civil, atrayendo la atención de expertos y curiosos a nivel internacional.
Durante la década de 2000 a 2010, la red carretera de México experimentó un crecimiento transformador. Al inicio de este periodo, en el año 2000, la extensión total de las carreteras era de aproximadamente 323,065 kilómetros; para 2010, alcanzó los 371,936 kilómetros, es decir, un incremento de más de 48,871 kilómetros. Este aumento no solo refleja una expansión

cuantitativa, sino también un esfuerzo significativo por parte del gobierno y otras instituciones para mejorar la conectividad y facilitar el transporte en el país. Las nuevas carreteras construidas durante esta década mejoraron las condiciones del tráfico y contribuyeron a la modernización de la logística y el transporte de mercancías, beneficiando tanto al sector industrial como al turismo.
Así, la evolución de la red carretera mexicana en esta década puede considerarse un pilar del desarrollo del país, una muestra clara de cómo la infraestructura y el progreso van de la mano.
La modernización de la infraestructura carretera en México durante la década de 2010 a 2020 fue un proceso dinámico, marcado por cambios significativos en las políticas de inversión, enfoques de desarrollo y prioridades gubernamentales. Durante este periodo, se llevaron a cabo importantes transformaciones en el sector vial, con el proyecto de la autopista Durango-Mazatlán, destacada tanto por su longitud de 230 kilómetros, como por los desafíos técnicos y ambientales que implicó su construcción.
Inaugurada en 2013, esta obra requirió una inversión de 2,160 millones de dólares y representó un esfuerzo considerable por mejorar la conectividad entre el interior del país y la costa del Pacífico.

Otro proyecto de gran relevancia fue la autopista México-Tuxpan, inaugurada en su totalidad en 2014, tras un proceso de construcción que se prolongó durante dos décadas. Con una longitud de 280 kilómetros y una inversión total de 483 millones de dólares, esta vía simboliza la determinación de México para superar desafíos técnicos y geográficos, además de representar un enlace estratégico entre el puerto de Tuxpan, en Veracruz, y el Valle de México. Estas obras son testimonio del compromiso del país con el desarrollo económico y la mejora de la movilidad, reflejando el esfuerzo conjunto de ingenieros, trabajadores y autoridades.
Para el periodo 2025-2030, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera representa una ambiciosa iniciativa que busca transformar la red vial del país. Con una inversión adicional de 173,000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 9,300 millones de dólares, este programa tiene como objetivo finalizar la construcción de más de 4,000 kilómetros de carreteras adicionales.
En un mundo cada vez más interconectado, el desarrollo de una infraestructura vial robusta es esencial. El avance hacia la culminación de esos más de 4,000 kilómetros de carreteras adicionales fortalecerá las bases para un crecimiento equilibrado y permitirá que las regiones menos comunicadas del país accedan a oportunidades de desarrollo.
El esfuerzo de los camineros mexicanos ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del país, especialmente en un contexto marcado por desafíos extraordinarios en materia de conectividad, infraestructura y comunicación territorial. Estos profesionales no solo han enfrentado adversidades climáticas extremas, sino que también han trabajado incansablemente con equipos especializados para garantizar que las carreteras de México se mantengan operativas y accesibles. Su labor va más allá de la simple construcción de infraestructura; su trabajo es una contribución esencial al progreso nacional. En un momento en que la movilidad y la comunicación son más cruciales que nunca, su dedicación ha permitido que las comunidades se conecten, que el comercio fluya y que el desarrollo regional sea una realidad palpable. La importancia de su trabajo se hace evidente en cada kilómetro de carretera mejorado, en cada puente erigido y en cada camino que se rehabilita.
Es necesario reconocer que su labor no solo implica el uso de tecnología avanzada o maquinaria especializada; también requiere una profunda comprensión del territorio y una capacidad de adaptación frente a situaciones desafiantes y de entrega. Reconocerlos y valorarlos adecuadamente es esencial para construir un México más conectado y desarrollado, donde la infraestructura y la movilidad generen oportunidades para todos.
En 2025, México celebra el centenario de su Red Carretera Nacional, una infraestructura que ha transformado la vida de millones de mexicanos y que se ha expandido de manera impresionante a lo largo de un siglo. Con más de 900,000 kilómetros de longitud, esta vasta red es el fruto de un esfuerzo colectivo por conectar al país de norte a sur y de este a oeste, facilitando la movilidad y el acceso a servicios esenciales. Comparada con los escasos 695 kilómetros heredados del Porfiriato, la magnitud del crecimiento es muy considerable. Este desarrollo no solo refleja avances en ingeniería y construcción, sino también un compromiso constante con la modernización y el bienestar social.
Gracias a esta extensa red vial, los mexicanos pueden explorar innumerables destinos, desde las playas del Pacífico o del golfo de México hasta las montañas de las Sierras Madres. Cada carretera se convierte en un puente hacia la diversidad cultural del país, donde se entrelazan tradiciones, sabores y voces de diferentes regiones. Esta conectividad impulsa el turismo, fortalece las economías locales y acerca oportunidades a todos los rincones del territorio.
Asimismo, la red carretera ha sido crucial para garantizar el acceso a servicios básicos. Las comunidades rurales, que alguna vez estuvieron aisladas, ahora pueden acceder más fácilmente a hospitales, escuelas y centros culturales. Este acceso ha mejorado significativamente la calidad de vida de muchas familias, brindando la posibilidad de recibir atención médica o educación adecuada sin tener que enfrentar viajes largos y difíciles.
La infraestructura carretera es, en esencia, un motor de desarrollo que promueve la equidad, la integración y el progreso. Invertir en ella es apostar por un México más justo, próspero y unido. Aún existen amplias
regiones, particularmente rurales y de difícil acceso, que carecen de conexiones viales modernas, pero el país mantiene programas y proyectos para lograr que cada rincón esté comunicado. La meta es reducir el aislamiento geográfico y garantizar acceso eficiente a servicios, comercio y movilidad.
Celebrar esta red es celebrar el esfuerzo colectivo de un país. El Día del Caminero, cada 17 de octubre, simboliza ese reconocimiento al trabajo en conjunto que —como expresó el ingeniero José Rivera— no solo creó carreteras, sino que generó “la mística del progreso en México como consecuencia de la construcción de caminos modernos”.
Los caminos de México, construidos por el gobierno y la sociedad, por ingenieros y usuarios, son, en definitiva, la obra de todos los mexicanos que han abierto, recorrido, reparado y mantenido vivas las vías que integran la nación.
Agradecemos a la Dirección General de Servicios Técnicos (dgst) y a su equipo por habernos facilitado los libros de consulta necesarios para la elaboración de esta crónica.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 2011. Historia de los caminos de México, (2.ª ed., Vol. 1). México.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 2011. Historia de los caminos de México, (2.ª ed., Vol. 2). México.
Mendoza Méndez, J. E. (2017). Austeridad e inversión privada en carreteras de México. Ola Financiera, 10(26), 50–77. https://doi.org/10.22201/ fe.18701442e.2017.26.59301
Salinas Álvarez, S. (1994). Historia de los caminos de México = History of the Roads of Mexico, (1. ª ed. Vol. 2). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Salinas Álvarez, S. (1994). Historia de los caminos de México = History of the Roads of Mexico, (1. ª ed. Vol. 3). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1991. Cien años de comunicaciones y transportes en México, 1891-1991. México.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1999. Historia de las obras Públicas en México. Tomo I. México. Pp. 520
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1999. Historia de las obras Públicas en México. Tomo V. México. Pp. 570
Secretaría de Obras Públicas, 1975. Caminos y desarrollo, México 19251975. Primera edición, México, D.F.
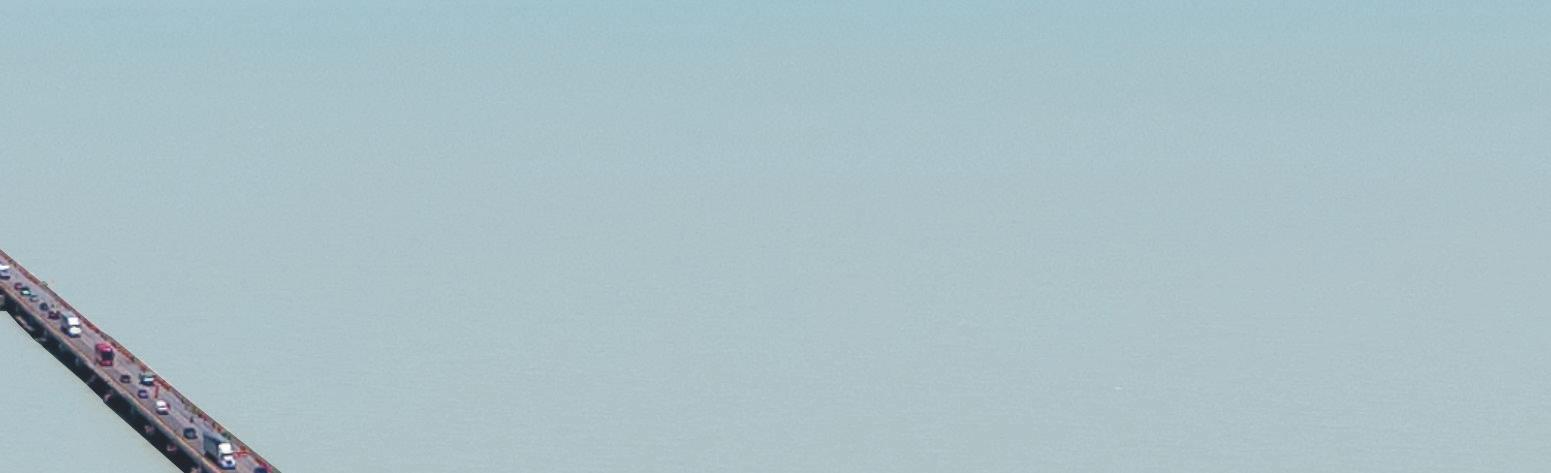







RESPUESTA AL PROBLEMA No. 97, VÍAS TERRESTRES 97, PÁG. 22
Tres costureras cortan y confeccionan 8 vestidos de dama en 3.5 horas. ¿Cuántas costureras se requieren para producir 1,000 vestidos en 72 horas?
Vestidos Costureras Tiempo (h) 8 3 3.5
x 72
Repitamos el primer número de vestidos (8).
Vestidos Costureras Tiempo (h)
3 3.5 8 x 72
Tomemos las dos últimas columnas; puesto que el número de costureras es inversamente proporcional al tiempo, invertimos los términos y calculamos x:
Costureras Tiempo (h)
Ahora repitamos el segundo número de horas (72) y calculemos x:
Vestidos Costureras Tiempo (h) 8 0.14583….. 72 1000 x 72
Tomemos las dos primeras columnas; como son directamente proporcionales, �������� = 0 14583 �������� 1000 8 = 18 23
Respuesta: se requieren 18.23 costureras, por lo que se pueden emplear 18 o 19 costureras.

Alfredo Constantino Bonnin Arrieta es ingeniero civil con posgrado en Vías Terrestres por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Ingresó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop) en enero de 1958, fue Delegado de las Secretarías de Obras Públicas (sop) y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (sahop), durante 17 años, en cuatro entidades. En 1982 fue nombrado Coordinador General de los Centros SCT y, posteriormente, Director General de Carreteras en Cooperación, con la responsabilidad de descentralizar hacia los gobiernos de los estados los activos del programa de carreteras estatales. Además se desempeñó como Subdirector de Aeropuertos en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa) y, posteriormente, como Gerente de Construcción de Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la sct
En 1991 fundó la compañía de consultoría y proyectos Sigma Ingeniería Civil, S.A. de C.V., con la que ha realizado proyectos en los subsectores carretero y aéreo, para la sict, capufe, banobras, Gobierno de los Estados y Municipios, Concesionarios de Autopistas, asa, etc.
Es socio del Colegio de Ingenieros Civiles de México (cicm), de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. (amivtac), de la cual fue socio fundador y séptimo Presidente, de la Asociación Mexicana del Asfalto (amaac), donde fue socio fundador y primer Vicepresidente, y de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería.
Revista Vías Terrestres (RVT): Gracias, ingeniero Bonnin, por concedernos esta entrevista para la revista Vías Terrestres. Es un verdadero gusto poder conversar con usted sobre su trayectoria y su aportación al desarrollo de la infraestructura carretera en México. Para comenzar, nos gustaría remontarnos a los inicios de la cnc
(RVT) 1. ¿Qué importancia tuvo la Comisión Nacional de Caminos (cnc) para la integración económica y social del país?
Alfredo Bonnin (AB). Daré una breve explicación sobre los antecedentes y los orígenes de la CNC.
Antecedentes
Para dar respuesta a la pregunta, es importante recordar la evolución de las vías terrestres actuales a partir de la construcción y puesta en operación de las actuales redes de transporte ferroviario y carretero.
La trayectoria del transporte en México previo al siglo xx ha sido marcada por una evolución notable que refleja las necesidades económicas y sociales del país. Desde tiempos antiguos, las rutas de comunicación han tenido un papel crucial en el desarrollo del comercio, la movilidad de las personas y el intercambio cultural. Inicialmente, los caminos se empleaban para el transporte de carga —como recuas de mulas y carretas— y para las personas —diligencias y animales de tiro y silla— en un país que carecía de infraestructura.
La llegada del ferrocarril a México en 1873 marcó un hito significativo. La inauguración de la vía MéxicoVeracruz, que se extendía por 470 kilómetros, fue un logro técnico y una respuesta a las crecientes demandas del país. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, se construyó una extensa red ferroviaria que, para la primera década del siglo xx, alcanzaba cerca de 20,000 kilómetros, con grandes líneas a la frontera norte, dado que era necesario exportar minerales y productos agropecuarios al país vecino. También, con líneas de la Ciudad de México a las capitales de los estados del centro de la república; fue así que el ferrocarril se transformó en una herramienta clave para el desarrollo económico entre los años de 1873 y 1910. Durante la Revolución Mexicana, la red ferroviaria tuvo un papel estratégico al facilitar el movimiento
de tropas y armamento, lo que provocó daños por sabotaje. Entre 1917 y 1925, el país tuvo la necesidad de restaurar la red ferroviaria y muchos caminos, lo que exigió cuantiosos recursos. Este periodo posrevolucionario postergó la llegada de los vehículos automotores y la construcción de caminos adecuados para su circulación, lo que se tradujo en una compleja transición hacia la modernización integral del transporte terrestre.
Red ferroviaria
Inglaterra inauguró su primera línea ferroviaria en 1825, Estados Unidos en 1830 y Francia en 1832. México puso en servicio la primera línea en 1873, de México a Veracruz —con 470 kilómetros— más 102 kilómetros de pequeños tramos suburbanos, para totalizar 572 kilómetros mediante 48 concesiones. Durante la administración de los presidentes Porfirio Díaz (1876-1911) y Manuel González (1880-1884) se desarrolló una vasta red hasta alcanzar una longitud de 19,280 kilómetros, comunicando a nuestro país con la frontera norte, como ya se dijo, a través de grandes troncales y Cd. Hidalgo en la frontera sur. La administración porfiriana planeó y construyó el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec puesto en servicio en 1906, lo mismo que los puertos marítimos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y el Ramal Ferroviario de la costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala. En los años sucesivos se volvieron a construir vías importantes como los tramos Benjamín Hill-Mexicali y Coatzacoalcos-Campeche, en 1947 el primero y 1950 el segundo, este último con el cruce del río Coatzacoalcos por medio de chalanes, situación que se subsanó en 1962, con la construcción y puesta en servicio del puente mixto carretero y ferroviario de mayor longitud de los construidos hasta esa fecha. Posteriormente, se terminó el ferrocarril Chihuahua-Pacífico (1968) y Coróndiro-Lázaro Cárdenas (1979).
En el presente siglo, las administraciones federales dieron un viraje hacia la atención a los pasajeros, con la construcción, primero, de líneas de proximidad Buenavista-Cuautitlán y, posteriormente, la MéxicoToluca, que próximamente concluirá la presente administración, así como trenes urbanos en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. En los últimos años se construyó el Tren Maya para pasajeros, integrando la red ferroviaria de la península de Yucatán, enlazándola

FOTOGRAFÍA 1: Estación del ferrocarril de San Luis Potosí (Fechada en octubre de 1907).
con las vías existentes en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, en los que se han realizado importantes trabajos de modernización, entre los que destacan el Ferrocarril Transístmico y el del Estado de Quintana Roo. La administración actual ya inició los trabajos necesarios para que el Tren Maya amplíe sus instalaciones para el servicio de carga.
Red carretera
Para integrar el desarrollo del territorio nacional no bastaba la red ferroviaria, que no penetraba en las regiones productivas agropecuarias, mineras y forestales; los caminos existentes eran de herradura y para carretas cuya capacidad y velocidad no estaban de acuerdo con la modernidad del transporte ferroviario. Se necesitaba que dicha red fuera alimentada con caminos que permitieran la movilidad de vehículos automotores, que fueron introducidos a México en 1906, lo cual hizo más evidente la necesidad de construir carreteras para los nuevos vehículos. A partir de ese año, se comenzaron a construir calzadas urbanas en México y Guadalajara, y la scop se ocupó de acondicionar algunos de los viejos caminos carreteros para la operación de automotores, con apoyos técnicos y financieros de contratistas extranjeros. En 1912 se habían abierto 66 kilómetros de carreteras;
la transformación de los caminos existentes demandaba mejores superficies de rodamiento para soportar el tránsito de los automotores y la lluvia. El Gobierno del presidente Carranza fomentó la construcción de caminos vecinales alimentadores de los ferrocarriles, con la cooperación de los gobiernos locales y de los beneficiarios directos en su zona de influencia.
En 1924, la scop inició la pavimentación de caminos con asfalto. Mientras tanto, los vehículos crecían en tamaño y peso, y se hacía imperativo modernizar las carreteras. Para tal fin, en 1925, el presidente Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de Caminos (cnc), un organismo público descentralizado, enfocado en el estudio, construcción y conservación de los caminos nacionales. Este encargo fue fundamental para el desarrollo de una red de caminos modernos que interconectaran la Ciudad de México con las capitales de los estados y las ciudades principales, puertos, aduanas y ciudades fronterizas, en respuesta a la creciente necesidad del transporte automotor. Para tal efecto, se estableció un impuesto especial de tres centavos por litro de gasolina vendido, el cual era administrado por la propia Comisión y destinado exclusivamente a financiar los trabajos de construcción y conservación vial.
El primer Director General de la Comisión Nacional de Caminos fue el Ing. León Salinas Arriaga. Esta
funcionó hasta el 28 de abril de 1932, cuando se formó la Dirección Nacional de Caminos (dnc). La Comisión Nacional de Caminos, en el lapso de 7 años, pudo concluir la carretera hasta Acapulco, a excepción del cruce con los ríos en el estado de Guerrero. Logró importantes avances en las carreteras de MéxicoNuevo Laredo, México-Suchiate, Puebla-Veracruz, México-Guadalajara y Matamoros-Mazatlán, para alcanzar una longitud de 1,680 kilómetros. Todas esas carreteras fueron concluidas por la dnc en años posteriores; la más larga fue la México-Laredo, en 1936, durante la administración del presidente Cárdenas.
jurisdicción de los distintos caminos que integran la Red Nacional de Carreteras.
Red Federal de Carreteras
La Red Federal se guio por las metas inicialmente establecidas para la cnc y revalidadas para la dnc. Su consolidación se ha traducido en un aumento notable en la longitud y calidad de las redes de carreteras libres y de las autopistas de peaje, para permitir la mejor integración de las regiones y promover el desarrollo social y económico.
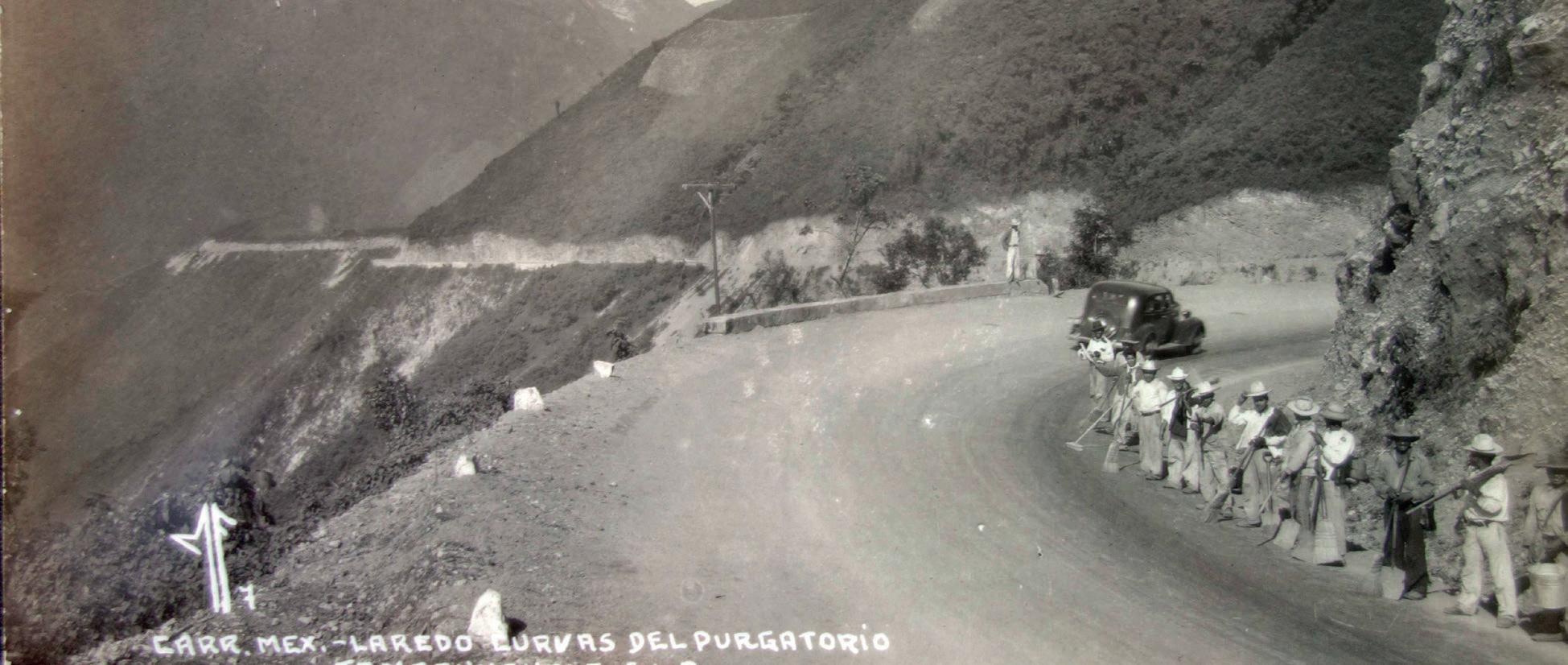
FOTOGRAFÍA 2: Carretera México-Laredo, Tamazunchale, San Luis Potosí.
La Dirección Nacional de Caminos funcionó desde abril de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1958, durante 26 años. En ese lapso, el crecimiento de la red carretera fue muy importante en longitud y calidad de las vías, y se manifestó la necesidad de utilizar los avances de la ingeniería para construir más y mejores proyectos. Por ello, se formó la Dirección General de Proyectos y Laboratorios ( dgpl ) en el año de 1950, la cual atendía en especial los estudios y proyectos carreteros, pero también los ferroviarios y aeroportuarios. La dgpl estuvo en funciones como tal hasta 1972, año en el que se transformó en la Dirección General de Servicios Técnicos ( dgst ).
(RVT) 2. ¿Cómo ha evolucionado la infraestructura del transporte en México a lo largo de la historia? (AB). Para dar una respuesta a su pregunta, es conveniente hablar de los diferentes programas según la
Una de las metas alcanzadas fue la de comunicar todas las capitales de los estados, la cual se cumplió en 1968 con la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y en 1974 con La Paz, Baja California Sur. En este último año, ambos enlaces fueron un factor definitorio para transformar su condición de territorios federales en las entidades 30 y 31 de los Estados Unidos Mexicanos. Otras metas alcanzadas por esta red fueron las carreteras costeras del Golfo (Atlántico) y del Pacífico, y la sustitución de las pangas por puentes. Se construyeron muchos kilómetros de carreteras importantes. En las últimas cuatro décadas, los esfuerzos se han centrado en la modernización de la infraestructura mediante la formulación de modernas normas para la infraestructura del transporte y así diseñar carreteras de altas especificaciones, además de construir grandes puentes y túneles para hacer más eficiente y competitivo el transporte carretero.
Al día de hoy, la Red Federal de Carreteras se extiende por 53,985 kilómetros, de los cuales 43,371 kilómetros corresponden a carreteras federales libres de peaje y 10,614 kilómetros son de cuota. Esta expansión no solo ha mejorado la movilidad, sino que también ha estimulado un enfoque renovado en la infraestructura vial, que combina la construcción de nuevas vías con la mejora de las existentes.
Desde principios del siglo xx, como ya se dijo, ya había gobiernos estatales, municipales y hasta organizaciones particulares interesados en construir carreteras alimentadoras del ferrocarril, así como calzadas urbanas. En 1934 se promulgó la Ley de Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados, que condicionaba el subsidio federal a la creación de un organismo descentralizado de carácter estatal en cada entidad. Las juntas serían presididas por el ejecutivo estatal, y el representante (delegado) de la scop fungiría como Director General del organismo. Esta organización dio un gran impulso a la integración de los territorios de las entidades federativas a partir de las troncales de la Red Federal.
Con las 31 redes estatales quedó integrada una Red de Carreteras Estatales en armonía como alimentadora principal de la Red Federal, y en su conjunto propició que hasta el año de 1983, es decir, durante 51 años el sistema de los 31 organismos desarrollara las siguientes metas y alcances:
Construcción y conservación de una red de 50,000 kilómetros, el 60 % pavimentada y conservada con altos estándares.
Construcción de innumerables aeródromos en todas las entidades.
Apoyo inicial al Comité Nacional de Comunicaciones de Caminos Vecinales con el programa tripartita, con aportaciones de un tercio federal, un tercio estatal y un tercio a cargo de municipios y particulares. En el lapso de 1947 a 1967 se alcanzó una longitud de 7,000 kilómetros.
Construcción de los primeros 6,000 km de la red rural entre los años 1968 y 1970.
En 1983, las políticas del Gobierno Federal de descentralizar las administraciones estatales se aplicaron a los 31 organismos, hasta entonces normados
técnica y administrativamente por la SCT, mediante la entrega de los activos de las Juntas Locales de Caminos; esta descentralización se concluyó con éxito en 1988.
Las dependencias encargadas de las obras públicas estatales han asumido las normas de la Secretaría y en la mayoría de las entidades las redes a su cargo han crecido en forma importante, hasta alcanzar actualmente una longitud de 85,076 kilómetros, en la que se incluyen autopistas y caminos directos de peaje con un desarrollo de poco más de 1,000 kilómetros. Por su parte, la Secretaría apoya en muchas ocasiones la construcción y reconstrucción de segmentos de esta red, con lo que impulsa el crecimiento de las economías estatales y regionales.
La construcción de los caminos de esta red se inició en 1968, utilizando principalmente la mano de obra campesina, cuando ésta no estuviera comprometida en sus actividades agrícolas. Se procedió al mejoramiento de las brechas existentes para dotarlas de obras de drenaje, superficies de rodadura revestidas y señalamiento vertical mínimo, con lo cual se pretendió comunicar, como primera meta, a las localidades dispersas en todo el territorio nacional con población mayor a 500 habitantes, y así evitar el desequilibrio entre las ciudades medias y pequeñas con las localidades rurales. Los Caminos Rurales de Acceso alcanzaron rápidamente una longitud de 50 mil kilómetros en 1976, integrados en su mayoría por brechas mejoradas, red que se incrementó, al año 2000, a 113 mil kilómetros.
Las políticas iniciales para la conservación de estos caminos, consistieron en dotar a las comunidades enlazadas, de herramientas para que llevaran a cabo el mantenimiento rutinario, con apoyos moderados de la Secretaría para la conservación de las superficies de rodadura. Al irse abandonando tales políticas, se tuvo la necesidad imperiosa de transferir a los estados la responsabilidad del mantenimiento. Sin embargo, el Gobierno Federal no dejó de apoyar, por conducto de la sct, el mantenimiento de grandes segmentos de la red, así como de dirigir y financiar la construcción de nuevos tramos, para alcanzar metas muy altas, como la de incorporar a todas las cabeceras municipales un camino transitable en toda época del año, meta
que se alcanzó en 2012. Del año 2000 a la fecha, esta red ha crecido hasta alcanzar una longitud de 157,486 kilómetros.
(RVT) 3. ¿Se están desarrollando mecanismos efectivos para transferir conocimientos dentro del sector de infraestructura en México? ¿Qué programas o qué instituciones?
(AB). En el escenario actual, donde la infraestructura se presenta como una base fundamental para el desarrollo económico y social, la capacitación y la transferencia de conocimientos se convierten en elementos cruciales para asegurar que los proyectos se realicen de manera eficiente y sostenible. México, frente a sus desafíos específicos en este sector, ha comenzado a implementar mecanismos que buscan facilitar esta transferencia, involucrando a universidades, centros de investigación y diversas instituciones.
Se debe resaltar la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Ingeniería, en la cual la Secretaría instauró el primer curso de posgrado en Ingeniería de Vías Terrestres en 1958, gracias a que en ese año la Escuela Nacional de Ingeniería se había transformado en Facultad, con la creación de varias maestrías por iniciativa de su Director General, Ing. Javier Barros Sierra, quien posteriormente fue Secretario de la scop (1 mes) y de la sop (6 años), del Rector de la unam, Dr. Nabor Carrillo Flores (Ingeniero Civil egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros), respaldados por docentes de los cursos de posgrado que laboraban principalmente en la sop En este esfuerzo trascendental colaboraron de manera importante los ingenieros Gilberto Valenzuela, Luis Enrique Bracamontes y Rodolfo Félix Valdés.
Es muy importante mencionar la creación del Instituto de Ingeniería de la unam, a partir de una asociación de empresas e ingenieros con la propia universidad en 1955, que devino en el Instituto en el año de 1959. En dicha asociación participaron ingenieros muy brillantes, como los ingenieros Fernando Espinosa Gutiérrez, Bernardo Quintana Arrioja y Fernando Hiriart, entre otros. Posteriormente, se creó el Instituto Mexicano del Transporte en 1985, como órgano desconcentrado de la sct. Ambas instituciones han sido fundamentales en la investigación y desarrollo de importantes proyectos de ingeniería aplicados a las obras de la infraestructura del transporte.
El posgrado de Ingeniería de Vías Terrestres se impartió en la unam durante 14 años, desde 1958 hasta 1972, año en el que el mismo curso se impartió en la Universidad de Guadalajara y fue suspendido. La Secretaría ha continuado impartiendo cursos de actualización en la División de Educación Continua de la unam. Asimismo, la Secretaría y los egresados de los cursos han promovido la instauración de varios cursos de posgrado en universidades oficiales de provincia, como la Universidad Autónoma de Chihuahua desde 1976 a la fecha. También en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1965, con la especialidad de Ingeniería de Tránsito y en la Universidad Autónoma del Estado de México con la especialidad de Ingeniería de Transporte desde 1987; la especialidad en ferrocarriles en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, asimismo la de Vías Terrestres en la de Campeche y en la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como la especialidad en puentes en la FES Aragón de la unam
(RVT) 4. ¿Es la infraestructura vial un activo importante para el desarrollo del país?
(AB). Por supuesto, la infraestructura para el transporte es uno de los activos más importantes de la sociedad. Su desarrollo y mantenimiento adecuado son fundamentales para el movimiento eficiente y seguro de bienes y personas. A medida que México continúa progresando como nación, es esencial que su infraestructura de transporte se ajuste a las necesidades cambiantes de una población en crecimiento y de una economía dinámica. La atención que se debe prestar a las obras de infraestructura no debe ser concentrada en un único ámbito; por el contrario, debe distribuirse de manera equitativa entre los tres niveles de gobierno, así como entre los sectores privados interesados en su construcción, conservación y operación. Creo que un aspecto crucial que debe considerarse es la necesidad de descentralizar las facultades y los recursos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (sict) hacia los estados y municipios. Este proceso permitiría a las entidades locales contar con autonomía suficiente para gestionar sus propias obras de infraestructura. Además, al fortalecer áreas clave como la planeación, programación, normatividad, control y evaluación, se fomentaría una mayor participación no solo de los gobiernos locales,

FOTOGRAFÍA 3: Autopista Durango-Torreón. Archivo: Coconal.
sino también de los sectores privado y social en la ejecución de obras carreteras. Esto es fundamental, ya que la colaboración entre diferentes actores sociales puede resultar en soluciones más efectivas y adaptadas a las necesidades particulares de cada región. Es igualmente importante que los gobiernos estatales consoliden sus programas de desarrollo de carreteras estatales y rurales. Esta unificación en una sola organización por estado facilitaría una administración más eficaz y el uso de recursos de manera más racional. Para lograrlo, es necesario fortalecer dichas organizaciones con recursos adicionales, así como con facultades y obligaciones definidas y reglamentadas. La capacitación y formación de profesionales técnicos calificados dentro de un sistema civil de carrera son igualmente esenciales para asegurar la especialización y competencia en la gestión de la infraestructura. De esta manera, se pueden construir verdaderas instituciones especializadas, consolidando una sólida base administrativa.
Para hacer efectivas estas ideas, es indispensable que los recursos federales destinados a esos programas, se canalicen por un solo conducto: la sict, que estaría a cargo de brindar asesoría permanente a las administraciones estatales y locales, así como de
medir sus resultados y condicionar el otorgamiento de los apoyos económicos al cumplimiento de metas medibles, planeadas y pactadas oportunamente.
El fortalecimiento de estas instituciones no solo mejoraría el manejo de la infraestructura existente, sino que también permitiría la anticipación y planificación de las necesidades futuras. Una infraestructura de transporte sólida y bien gestionada facilita un desarrollo regional más equilibrado, sin descuidar las vialidades urbanas que forman parte, junto con las redes carreteras, de las rutas de transporte. Esto significaría no solo mejorar la conectividad de áreas rurales con urbanas, sino también garantizar que las comunidades tengan acceso a mercados, educación y servicios de salud, lo que enriquece la calidad de vida de sus habitantes.
La infraestructura para el transporte en México es más que un simple conjunto de obras: es un activo esencial que requiere una atención completa y colaborativa entre los distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Solo a través de un enfoque coordinado se podrá garantizar que la infraestructura cumpla con su propósito de servir al desarrollo social y económico del país.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Ha trabajado como laboratorista de pavimentos e ingeniero en estudios de carreteras en la Dirección General de Servicios Técnicos de la sct. Además, fue Jefe del Departamento de Proyectos de Elementos de Operación Terrestre de Aeropuertos en la Dirección General de Aeropuertos de la sct y ocupó el cargo de Director de Laboratorios en el Instituto Mexicano del Transporte.
Su trayectoria incluye labores en empresas como Geotec, Coconal, Raúl Vicente Orozco y Cia., así como Escopo. Desde 1998 hasta febrero de 2019, se desempeñó como Coordinador de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, donde fue responsable de la elaboración de proyectos de normas y manuales para dicha normativa de la sct, en el Instituto Mexicano del Transporte, donde posteriormente y, hasta febrero de 2020, ejerció funciones como Investigador Titular C-3E.
Durante su carrera, ha sido miembro de la Comisión Nacional de Normalización y del Consejo de Administración del Centro Nacional de Metrología. También participó en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, donde coordinó el Subcomité de Señalamiento Vial hasta febrero de 2019. Además, formó parte del Consejo Directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y de los siguientes Comités: Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo y su Subcomité de Aeropuertos, de Transporte Marítimo y Puertos y de su Subcomité de Equipos, Componentes y Materiales para Ayudas a la
Navegación, de Transporte Ferroviario, de la Secretaría de Economía, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Seguridad y Protección Ciudadana. Se ha desempeñado como profesor en diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras; ha impartido una variedad de cursos de actualización a nivel nacional e internacional, y ha publicado numerosos artículos técnicos, ponencias y conferencias en diversas revistas y congresos. Desde julio de 2020, es Coordinador del Subcomité de Carreteras del Comité de Infraestructura del Transporte del cicm.
Revista Vías Terrestres (RVT): Agradecemos su tiempo, ingeniero Elizondo, por concedernos esta entrevista en la revista Vías Terrestres (RVT) 1. ¿Cuáles son los hitos más relevantes de la Comisión Nacional de Caminos desde su creación hasta el presente? (MER). La creación de la Comisión Nacional de Caminos (cnc) en 1925 fue un acontecimiento muy importante; en ese mismo año se emitió el reglamento correspondiente. Dicho reglamento otorgó las responsabilidades necesarias a la Comisión Nacional de Caminos para construir y conservar los caminos del país.
Al año siguiente, se aprobó la Ley de Caminos y Puentes, que estableció claramente que la cnc debería encargarse de la planificación, diseño, construcción y conservación de caminos y puentes. Es importante mencionar que, para el cumplimiento de sus funciones, se le asignaron recursos provenientes del impuesto a la gasolina, establecido con el propósito de financiar la construcción y conservación de las carreteras.
Durante este periodo, se construyeron las carreteras México-Puebla, México-Cuernavaca y MéxicoSuchiate, conectando el país hasta su frontera sur. Así, para 1929 se había logrado alcanzar alrededor de 1,674 kilómetros de caminos pavimentados.
A partir de 1931 se llevaron a cabo obras de gran importancia, como las carreteras México-Toluca, México-Laredo, Puebla-Veracruz, Cuernavaca-Acapulco, México-Guadalajara y Matamoros-Mazatlán, dando como resultado un trabajo extenso y significativo. En 1932, la Comisión Nacional de Caminos se integró a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop), adoptando el nombre de Dirección Nacional de Caminos (dnc). Cabe señalar que la scop
fue establecida en 1891, aunque los caminos habían permanecido completamente independientes. Durante el periodo de la scop se realizaron proyectos relevantes, entre los cuales destaca la autopista México-Cuernavaca, inaugurada en 1952, así como la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Este aeropuerto reemplazó al campo aeronáutico de Buena Vista, donde inicialmente aterrizaban los aviones, siendo entonces solo un campo con pista de tierra. Es fundamental mencionar que las pistas se construyeron siguiendo las prácticas habituales de pavimentación de entonces. Esto fue crucial, dado que la carga sobre los pavimentos generaba asentamientos considerables debido a las características del subsuelo, compuesto principalmente por una arcilla muy compresible, casi como una esponja saturada de agua. Esta situación resultó en trabajos intensivos de conservación para restablecer la superficie de rodadura destinada a los aviones. Además, resulta interesante que, al observar transversalmente una pista, se puede notar una pendiente descendente hacia ambos lados de su eje para permitir que el agua de lluvia escurra hacia los lados, obteniendo así un buen drenaje. Sin embargo, en este caso, dada las características del subsuelo, la franja central de las pistas, con mayor peso, se hundían más que sus orillas, invirtiendo el drenaje y provocando la acumulación del agua de lluvia en la propia pista, lo que era sumamente peligroso para los aviones; al realizar la renivelación de la estructura mediante la adición de una capa de mezcla asfáltica, se aumentaba la carga y el centro se hundía más que los bordes y más aceleradamente. Esto exigió una continua reposición de material hasta lograr una carpeta asfáltica de cinco metros de espesor.
Lo relevante es que, en esos tiempos, se llevaron a cabo obras de gran importancia y se publicaron las primeras especificaciones para caminos. A finales de 1957, dichas especificaciones se transforman en Especificaciones Generales de Construcción, las cuales se elaboran con base en el estado del arte del momento, obviamente se toman normas de Estados Unidos que los ingenieros especialistas de México las traducen, las adaptan a nuestro contexto, las formulan, y las implementan.
En 1958, la dnc se incorpora a la nueva Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct). En este proceso se separa la parte de Infraestructura, en una nueva
dependencia: la Secretaría de Obras Públicas (sop). También es interesante mencionar que la sop, además de encargarse de la conservación y construcción de caminos federales, puentes, vías férreas y aeropuertos, asume la construcción de edificios públicos, monumentos, obras de ornato, así como obras públicas de fomento y de interés general.
Durante la época de la sop, se complementaron las especificaciones generales de construcción iniciadas en la época de la scop. Se creó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (capufe) y se construyeron los terraplenes de prueba en el exvaso del Lago de Texcoco. Fue entonces cuando comencé a trabajar como peón a lista de raya en esos terraplenes durante mis vacaciones de preparatoria, alrededor de 1966-1968.
Recuerdo unas anécdotas de mis vacaciones en la preparatoria. Tuve dos experiencias que impactaron significativamente mi vida. La primera ocurrió cuando empecé a trabajar en dichos terraplenes; el ingeniero con el que me asignaron, que estaba a cargo de las mediciones, mencionó que estos terraplenes de prueba se instrumentaban con unos inclinómetros, que eran tubos diseñados para medir la inclinación y observar cómo se deformaba el suelo debajo de los terraplenes; para ello se conectaban mediante un cable largo una consola de medición y a un torpedo. Dicho cable se empleaba para insertar en el tubo el torpedo, el cual medía la inclinación del tubo, por lo que aquel ingeniero me hizo ver que lo más importante de todo era el cable pues sin él no funcionaba nada y que por lo tanto yo iba a ser el responsable de lo más importante: el cable. Imaginen un cable de 35 metros de longitud que yo tenía que conectar en uno de sus extremos a la consola y en el otro al torpedo; después de que el laboratorista introducía el torpedo en el tubo para determinar la profundidad de cada medición y anotar la magnitud y dirección de sus inclinaciones, lo extraía del tubo y yo tenía que desconectar el cable, enrollarlo, cargarlo al hombro, trasladarlo de un tubo a otro para volver a conectarlo y así hasta concluir las mediciones de los inclinómetros del día. Me sentía orgulloso de mi labor y aprendí que, por más modesto que sea un trabajo, puede ser el más importante del mundo.
La otra experiencia que influyó en mi carrera y en mi primer campo de trabajo fue una visita técnica a los terraplenes, donde el ingeniero Alfonso Rico Rodrí-
guez, quien entonces era el jefe del Departamento de Geotecnia y el encargado de este proyecto, llevó a algunos de los más destacados ingenieros de México para explicarles lo que estaba sucediendo. En ese momento, el ingeniero Rico se detuvo frente a todos ellos, y yo me acerqué para escuchar lo que decía. Lo que realmente me impactó fue cuando afirmó que “si alguna vez se construye aquí el aeropuerto de la Ciudad de México, será la obra de geotecnia del siglo debido a las características del subsuelo”. Desde entonces, mi gran deseo fue trabajar en el proyecto del futuro aeropuerto de la Ciudad de México, en el área de la mecánica de suelos, porque sería la obra de geotecnia del siglo. Más adelante, cuando entré a la facultad, pasé de ser peón a laboratorista en el Departamento de Geotecnia.
Regresando al tema de la cnc, la sop se transformó en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (sahop) en 1976. La sahop, además de las funciones previas de la sop, recibió el encargo de la construcción de viviendas y la expansión de servicios urbanos básicos.
Durante esa época se construyó un gran número de carreteras y autopistas, alcanzando un total del orden de 61 mil kilómetros de carreteras pavimentadas estatales, federales y municipales, así como caminos de mano de obra. Fue en este contexto donde surgió la idea de los caminos de mano de obra. Esos caminos comenzaron a conectar numerosas comunidades utilizando recursos propios de cada una. En aquel entonces, como laboratorista, establecí un equipo en el laboratorio llamado Triaxial de Texas, en el que realicé e interpreté diversos ensayos para llevar a cabo una investigación de los ingenieros Alfonso Rico Rodríguez y Juan Manuel Orozco y Orozco, sobre el comportamiento de los materiales granulares con diversos contenidos y tipos de materiales finos, la cual fue publicada alrededor de 1974.
Al concluir mis estudios universitarios, me acerqué al ingeniero Rico y le expresé: “Ingeniero, he sido laboratorista y terminé mis estudios en la facultad; solo me falta la tesis”. En ese momento, él tomó el teléfono, habló con el administrativo y le indicó: “Para el próximo día primero, asignen la plaza tal al ingeniero Elizondo”. Desde entonces, aún antes de recibirme, me he desempeñado como ingeniero. En 1976 decidí dejar la Secretaría para unirme a la iniciativa privada.
En ese mismo año, las Especificaciones Generales de Construcción se transformaron en las Normas de Construcción, de Calidad de los Materiales, y de Muestreo y Prueba de Materiales, preservando la esencia de las normas que estaban vigentes desde 1957 hasta ese momento. Durante la década de los ochenta se realizó un cambio en el formato para alinearse con la Ley General de Normas y Pesas de 1961.
Regresé a la Secretaría en 1983, a la Dirección General de Aeropuertos, con el entonces Director General, ingeniero Jorge de la Madrid, quien me asigno el cargo de Jefe del Departamento de Proyectos Civiles, para que proyectara, entre otros aeropuertos, la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México en terrenos del exvaso del Lago de Texcoco, que se empezó a construir en 1985 y luego fue cancelado por falta de recursos. En 1987 se fundó el Instituto Mexicano del Transporte (imt), y poco antes el ingeniero Alfonso Rico Rodríguez me invitó a colaborar en el Instituto, asignándome la Dirección de Laboratorios, que en ese momento no existían, al igual que el propio Instituto. La construcción de los edificios en Sanfandila, Querétaro fue encargada al Coordinador de Infraestructura, ingeniero Juan Manuel Orozco y a mí. El ingeniero Orozco tomó la decisión de retirarse del imt en 1989, y yo asumí la Coordinación de Infraestructura e instalé el equipo del laboratorio. Un año más tarde, decidí volver a la iniciativa privada.
En la década de los noventa se da inicio a la construcción de la autopista México-Tuxpan en el tramo Tulancingo-Tejocotal y el ingeniero Juan Manuel Orozco fue nombrado Director de Proyectos del Fideicomiso de Autopistas y Puentes del Golfo Centro, concesionario de esa autopista, que era administrado por Banamex, quien me llamó para ser Subdirector de Proyectos. Proyectamos e iniciamos la construcción del libramiento de Tulancingo y la carretera TulancingoTejocotal y además, comenzamos los trabajos para el proyecto de Tejocotal-Nuevo Necaxa.
En el imt, el ingeniero Daniel Díaz Díaz deja su puesto como Director General, y el ingeniero Alfonso Rico Rodríguez fue nuevamente nombrado en ese cargo; me pidió que regresara al imt para trabajar en las normas técnicas de la sct. En 1999, publicamos las primeras normas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la sct, hoy conocida como Normativa sict. Esta normativa incluye aspectos
como la planeación, diseño, construcción, conservación y calidad de los materiales de la infraestructura de transporte en el país.
En conclusión, la red carretera de México ha experimentado una expansión notable desde las décadas iniciales de la Comisión Nacional de Caminos, alcanzando en la actualidad cifras significativas tanto en longitud como en conectividad nacional. En los años noventa, la construcción de autopistas como la Guadalajara-Tepic, Cuernavaca-Acapulco y MéxicoLázaro Cárdenas representó un salto importante en la modernización y capacidad de la red troncal.
(RVT) 2. ¿Cuáles han sido los principales logros en construcción y modernización de carreteras durante los últimos años?
(MER). Empezaría mencionando la autopista DurangoMazatlán, que cuenta con un total de 115 puentes y 60 túneles, entre los cuales destaca el Puente Baluarte, reconocido en su momento como el puente más alto del mundo, galardonado con un premio Guinness. Otro elemento notable es su túnel El Sinaloense, que se extiende por más de un kilómetro y medio de longitud.
La autopista México-Tuxpan, cuya construcción inició en la década de los noventa, se extendió hasta Tejocotal, luego a Nuevo Necaxa, culminando su construcción en los últimos años. Esta ruta permite llegar a la costa del Golfo en aproximadamente dos horas y media, lo cual resulta fundamental, ya que acerca considerablemente a Tampico y facilita el desplazamiento hacia la frontera norte.
En cuanto a la autopista Barranca Larga-Ventanilla, su construcción tomó 10 años, pero promete impulsar un desarrollo impresionante en la costa del Pacífico del estado de Oaxaca, dado que alberga destinos turísticos muy atractivos. Se redujo el tiempo de viaje entre Oaxaca y Puerto Escondido, de seis horas a tan solo tres horas y media.
(RVT) 3. ¿Cómo se ha integrado la infraestructura carretera con proyectos ferroviarios y portuarios?
(MER). Considero que lo más importante es establecer conexiones entre los principales centros de producción y consumo a través de vías férreas y carreteras principales, complementadas por redes ferroviarias y carreteras regionales. Esto permitiría mejorar el acceso

FOTOGRAFÍA 1. Barranca Larga-Ventanilla, Oaxaca. Archivo: Coconal.
tanto de carga como de pasajeros a los puertos y nodos intermodales logísticos.
Por ello, estimo necesario fomentar el transporte de carga y pasajeros por ferrocarril, con el fin de aliviar la alta demanda que enfrentan muchas carreteras mexicanas, varias de las cuales se encuentran saturadas y, en algunos casos, ya no pueden ampliarse más. Así que es fundamental impulsar este aspecto.
También es necesario conectar más puertos; aproximadamente el 69 % de ellos tienen conexión directa con ferrocarriles aunque los puertos más importantes ya están integrados.
Actualmente, el sistema ferroviario nacional abarca alrededor de 27,700 kilómetros de longitud. Muchas líneas se perdieron durante la Revolución, y la infraestructura ferroviaria del país tuvo que reiniciarse casi desde cero después de ese periodo, aprovechando las viejas líneas que habían sobrevivido. Por lo tanto, considero vital fortalecer tanto el transporte ferroviario de carga como el de pasajeros.
(RVT) 4. ¿Cómo cree que debiera desarrollarse la infraestructura del transporte en el futuro? (MER). Es necesario realizar una mejora significativa en la infraestructura de las carreteras. Uno debería
reflexionar sobre la causa detrás de la existencia de los baches: ésta radica en la insuficiencia del drenaje, el exceso de carga, el envejecimiento de la capa superficial o el agotamiento de las capas estructurales del pavimento. Es imprescindible diagnosticar la causa de los daños para determinar la forma de rehabilitar las carreteras, no simplemente rellenar los baches, ya que estos volverán a aparecer, especialmente porque se utilizan materiales diferentes a los originales, lo que impide una adecuada integración entre ambos. Es vital invertir tiempo y recursos en una rehabilitación integral del pavimento; esto puede incluir el levantarlo, mejorar sus materiales y extenderlo nuevamente; además, hay que mejorar el drenaje y limpiar las alcantarillas. En el futuro, debemos destinar una inversión considerable para rescatar, conservar y modernizar la infraestructura existente. Es fundamental implementar nuevos y eficaces sistemas de financiamiento provenientes de la iniciativa privada.
Además, es indispensable fomentar la participación del sector de la ingeniería privada en el control, la operación, la modernización y la ampliación de los puertos, lo cual es crucial para mejorar la recepción y distribución de la carga, así como para impulsar el transporte marítimo costero. El transporte de cabotaje,
a menudo, resulta ser más económico que el transporte por carretera o ferrocarril.
(RVT) 5. ¿Cómo puede procurarse que sea sostenible la futura infraestructura del transporte del país? (MER). Hay carreteras que necesitan ser ampliadas y otras necesitan apoyos de libramientos. Es necesario llevar a cabo proyectos de modernización de las existentes y la construcción de nuevas infraestructuras, considerando los efectos que podrían tener las obras ante los fenómenos naturales. Se deben prever eventualidades como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, terremotos e incendios, y reflexionar sobre cómo influirán los cambios climáticos que ya se están produciendo. Es evidente que los huracanes se volverán cada vez más frecuentes e intensos, dado que, a medida que la temperatura del mar aumente, esos fenómenos se fortalecerán.
No podemos planificar las alcantarillas de las carreteras, como se hacía en los años setenta para lluvias, con un periodo de retorno de 50 años. Debemos hacerlo para quinientos años o más. Contamos con observaciones de muchos años que nos permiten inferir lo que podría suceder en el futuro en ese sentido, considerando la tendencia que se presenta actualmente.
En cuanto a los terremotos, es cierto que no podemos predecir cómo se desarrollarán. Sin embargo, es necesario reforzar nuestras estructuras y proyectarlas de manera que sean capaces de resistir, ser resiliente, es decir, que pueda reponerse rápidamente y continuar ofreciendo el servicio de manera ágil y segura.
También debemos considerar, mediante estudios detallados, los elementos sociales, ambientales, económicos y tecnológicos involucrados en los nuevos proyectos. Todos ellos contribuirán a que la infraestructura sea sostenible. Una infraestructura no puede ser sostenible si los ingresos que genera no son suficientes para mantenerla, esos ingresos pueden estimarse valorando los beneficios que obtiene la población con esa infraestructura.
A medida en que el transporte de carga por ferrocarril o carretera sea más rápido y fluido, se generará un ahorro al reducirse los costos operativos del transporte, con lo que los precios de los productos disminuirán, lo que a su vez impulsará el crecimiento económico.
Los factores económicos y tecnológicos, así como
su medición y proyección, son cruciales, considerando realmente la demanda que se espera al realizar la obra. Actualmente, contamos con sistemas informáticos que facilitan la optimización del proyecto en la medida de lo posible, aunque ningún proyecto es perfecto, pues depende de suposiciones. Estas suposiciones son más o menos acertadas según el conocimiento y la experiencia que tenga el ingeniero que realice los estudios.
Sin embargo, los sistemas informáticos nos permiten gestionar toda esa información de manera óptima para lograr proyectos bien diseñados desde el principio, especialmente en aquellos donde intervienen varias disciplinas, porque podemos asegurar la concordancia entre todos y obtener planos de construcción bien elaborados. Esto ahorra considerablemente durante la construcción. Por supuesto, siempre habrá que hacer ajustes al proyecto, pero éstos deben implicar cambios económicos mínimos. Por lo tanto, es vital considerar al elaborar los proyectos, las nuevas tecnologías de diseño y de construcción.
(RVT) 6. ¿De qué manera puede lograrse que la infraestructura del transporte tenga bajas emisiones de CO2?
(MER). Primero, es necesario realizar los estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental permitirá identificar las medidas de mitigación necesarias que deben implementarse tanto durante la construcción como en la operación de la obra, para que el impacto sea mínimo. Este análisis también debe considerar las medidas relacionadas con el impacto social, por lo que es esencial tener en cuenta las necesidades de la población afectada por la ejecución de los proyectos.
Si se cuenta con un buen proyecto y, por ejemplo, que considere una economía circular en la que se utilicen materiales reciclados para construir nuevos elementos, se logra un gran ahorro, ya que no es necesario explotar nuevos bancos de materiales, evitando así dañar nuevamente al medioambiente. Actualmente se está investigando un procedimiento de construcción de concreto autocurable, pues los concretos suelen fisurarse y agrietarse, lo que implica un costo significativo para su reparación; sin embargo, si estos materiales pudieran repararse por sí mismos, sería un gran avance. Este proceso
implica inyectar al concreto fresco microcápsulas que contienen bacterias encargadas de producir roca de calcio cuando se rompen las microcápsulas debido al agrietamiento y el agua penetra y activa las bacterias, que a su vez comienzan a producir calcio y sellan las grietas generadas. Este método ya se está probando en Alemania. También se prueban pavimentos que producen electricidad a partir del movimiento de las llantas. Es fundamental que adoptemos las innovaciones en México.
(RVT) 7. ¿Considera usted que es necesario que la normativa técnica sea enriquecida o piensa que está completa?
(MER). Las normas técnicas de la Normativa sict no se limitan a ser simples normas; son conjuntos de normas y manuales que también incluyen prácticas recomendables, aunque estas últimas aún no han sido suficientemente desarrolladas. Las normas y manuales existentes están en un proceso de revisión continua, considerando los avances tecnológicos globales y teniendo en cuenta las observaciones y necesidades de los usuarios de la normativa. Ya hay numerosas normas que han recibido varias actualizaciones desde su publicación hasta la fecha. Este trabajo es necesario y debe continuar. No obstante, considero que hoy en día solo se cuenta con aproximadamente un tercio de la normativa necesaria para carreteras. Aún falta un gran número de normas de proyecto, así como muchos conceptos relacionados con la conservación y métodos de muestreo y prueba, que han de ser incluidos en manuales. Por lo tanto, hay un gran esfuerzo por realizar, no solo en el campo de las carreteras, sino en lo que respecta a otros modos de transporte que debe incluir la Normativa de la sict
La diferencia radica en que, mientras las Normas Oficiales Mexicanas son de cumplimiento obligatorio para todos, las normas técnicas se tornan obligatorias solamente cuando se invocan como especificación en un proyecto particular. Sin embargo, su obligatoriedad depende de la decisión del ingeniero encargado del proyecto, quien determinará si una norma existente es aplicable a la obra que está diseñando. Si no hay una norma aplicable de la Secretaría, puede recurrir a normas antiguas, extranjeras, internacionales, o incluso necesitar desarrollar una
especificación propia, dado que las actividades en la obra se rigen por especificaciones de construcción. Creo que el Instituto Mexicano del Transporte requiere aumentar la cantidad de profesionales capacitados para que esos anteproyectos logren adquirir el carácter de norma y sean formalizados, ya que no todos los especialistas tienen la habilidad de elaborar normas. Es fundamental contar con un conocimiento profundo sobre el estilo, la estructura y el formato de las normas, lo cual permitirá que el anteproyecto preliminar se transforme en un anteproyecto final. Pero, ¿quién se encarga de validar las normas? La Dirección General de Servicios Técnicos. Una vez efectuada esa revisión se obtiene el proyecto preliminar que debe contar con el visto bueno de las direcciones generales involucradas en el tema. Con ello se obtiene el proyecto final que ha de ser sometido a la aprobación de la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la sict . Es así que las direcciones generales requieren más recursos humanos capacitados para realizar las revisiones y lograr avanzar en la producción de las normas, manuales y prácticas recomendables.

Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Ciencias con especialidad en Transporte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta alcanzar el nivel de Subsecretario de Infraestructura entre 2006 y 2011. En la Secretaría dirigió y participó en múltiples estudios para orientar la política de transporte nacional. Contribuyó a la formación del Instituto Mexicano del Transporte y a la creación de la capacidad institucional para dar seguimiento a las autopistas concesionadas federales. Encabezó al equipo de la sct que diseñó e instrumentó el rescate de 23 concesiones de autopistas de cuota y su posterior operación como parte del sector público. Coordinó el diseño de los esquemas de concesión de autopistas de cuota, de Proyectos para Prestación de Servicios y de aprovechamiento de activos para incorporar la participación privada al desarrollo carretero de México. Bajo su dirección se prepararon, licitaron y construyeron 13 proyectos de concesión y 7 proyectos de prestación de servicios. A lo largo de su carrera representó a la sct en foros internacionales relacionados con carreteras, como la OCDE, la Asociación Mundial de Carreteras y foros binacionales México-Estados Unidos.
Ha sido asesor técnico de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, de los gobiernos de Tamaulipas y Guanajuato, de la agencia calificadora Fitch Ratings y de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha sido profesor en las Facultades de Ingeniería de
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es Académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería. Presidió la Asociación Mundial de Carreteras durante el periodo 2013-2016. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM durante 2013-2022, y del Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México de 2014 a 2021.
A lo largo de su carrera ha sido distinguido como Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores durante 1991-94; miembro del Comité Asesor del Instituto Panamericano de Carreteras; fundador y copresidente del Comité Conjunto de Trabajo México–Estados Unidos sobre transporte fronterizo; representante de México ante el Programa de Investigación de Transporte Carretero de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde); socio de honor de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.; recibió la Medalla al Mérito Internacional por la Asociación Española de la Carretera; y fue Presidente del Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica.
Desde 2018 se desempeña como Copresidente Ejecutivo de Ainda Energía & Infraestructura, un fondo de capital privado especializado en inversiones en proyectos de energía e infraestructura en México.
Óscar de Buen Richkarday (O de B). Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría precisar que el centenario de la Comisión Nacional de Caminos marca el inicio en la historia de la infraestructura mexicana. Con su creación, en 1925, comenzó de manera formal, organizada e institucional la construcción de carreteras en México, dando origen a una política pública orientada a planificar, construir y mantener una red vial moderna. Este acontecimiento simboliza la transición de los antiguos caminos empíricos —trazados por necesidad y por el tránsito espontáneo de personas, mercancías y animales— hacia un proyecto de Estado que concibe las vías de comunicación como un motor del desarrollo económico, social y territorial. Los caminos siempre han existido. Un hecho concreto lo encontramos en la época en que las tropas francesas recorrieron el país hasta llegar a Ciudad Juárez. Aún entonces, sin que existiera una red formal de carreteras, ya había rutas definidas —como el Camino
Real— que conectaban distintas partes del territorio. Este antecedente resulta muy importante para contextualizar la historia de los caminos en México.
En efecto, desde tiempos prehispánicos y coloniales, el territorio mexicano contaba con rutas que unían regiones y facilitaban el intercambio. Un caso emblemático es el Camino Real de Tierra Adentro, que conectaba la Ciudad de México con el norte del país, hasta llegar a lo que hoy es Ciudad Juárez. Este hecho histórico demuestra que, aunque la red carretera moderna no existía, sí había caminos trazados y utilizados de manera continua, muchos de los cuales sirvieron como base para los proyectos carreteros del México contemporáneo.
Las curvas de la carretera México-Toluca, por ejemplo, conservan en gran medida el trazo original del antiguo camino colonial que unía a ambas ciudades. Dichas curvas no son el resultado de criterios técnicos modernos, sino también una herencia de los trazos adaptados al tránsito de carretas y a las condiciones topográficas de la época.
En este sentido, el centenario de la Comisión Nacional de Caminos no marca el origen de los caminos, sino el inicio de su institucionalización y modernización. Representa el momento en que el Estado mexicano asume la responsabilidad de planificar una red nacional coherente, eficiente y estratégica, integrando herencias históricas con las necesidades del país moderno.
En aquel entonces —1925— el país acababa de salir de un conflicto armado que había dejado profundas huellas en la sociedad mexicana. Tras años de inestabilidad política y económica, México comenzaba a recuperar el orden y reorganizar sus instituciones. Las ciudades experimentaban un lento pero visible proceso de modernización: se ampliaban las calles, se introducían nuevos servicios públicos y los avances tecnológicos empezaban a transformar la vida cotidiana.
Entre esos cambios destacó la llegada de los primeros automóviles, símbolo de progreso y de una nueva era que aspiraba a la conexión y la movilidad. La incorporación de la tecnología automotriz no solo representaba un signo de modernidad, sino también una respuesta natural a las necesidades de un país que buscaba adaptarse a los nuevos tiempos, crecer económicamente y fortalecer sus vínculos internos. Era, en suma, una evolución necesaria: la adaptación
de una nación que miraba hacia el futuro con esperanza y determinación.
Revista Vías Terrestres (RVT). Agradecemos su introducción, breve y precisa. Ahora contamos con unas preguntas centradas en el sistema carretero mexicano, sobre las cuales nos gustaría conocer su perspectiva.
(RVT) 1. ¿La inversión en infraestructura ha mostrado una variabilidad significativa entre distintos gobiernos o sexenios?
(O de B). La inversión en el sector transporte —sobre todo en carreteras— ha sido históricamente la que recibe mayor presupuesto y prioridad dentro de México. Esto se refleja tanto en el gasto público federal como en la planificación de infraestructura nacional desde mediados del siglo xx, y en especial a partir de la década de 1990.
El subsector carretero concentra la mayor parte de la inversión pública en transporte, debido a su papel estratégico en la comunicación nacional y el desarrollo económico. Factores como la extensión territorial del país, la dependencia del transporte terrestre para mercancías y pasajeros, y los compromisos de modernización han incentivado la asignación de recursos superiores respecto a otros modos como el ferroviario, portuario y aeroportuario.
Las carreteras constituyen la columna vertebral del funcionamiento económico y social del país, sin restar importancia al papel de los ferrocarriles. En el contexto actual, se considera que la prioridad recae en el desarrollo y modernización de la red carretera, por ser el medio de transporte que articula el presente y sostiene la comunicación cotidiana entre regiones.
Las carreteras representan el componente visible y operativo de la integración territorial: conectan capitales estatales con centros productivos, zonas rurales, puertos marítimos, aeropuertos y fronteras. En este sentido, constituyen la infraestructura física del desarrollo nacional, permitiendo que las demás actividades económicas —agrícolas, industriales, turísticas y comerciales— puedan realizarse eficazmente.
(RVT) 2. ¿Cuáles son los principales desafíos y perspectivas del sistema carretero mexicano en la actualidad y hacia el futuro?
(O de B). En la actualidad, México cuenta con un
sistema carretero extenso y complejo que abarca prácticamente todas las regiones del territorio nacional, desde grandes áreas metropolitanas hasta comunidades rurales remotas. Sin embargo, el desafío actual va más allá de ampliar la red: se trata de equilibrar la construcción de nuevos tramos con un mantenimiento constante y la modernización de los tramos existentes, de manera que se garantice su eficiencia y durabilidad. La atención debe enfocarse a las zonas que permanecen aisladas, con el fin de promover su desarrollo y favorecer la cohesión territorial. El envejecimiento de las carreteras, el aumento del tráfico y el desgaste provocado por condiciones climáticas extremas hacen primordial implementar programas de conservación integral. La modernización incluye la ampliación de capacidades, la mejora de pavimentos, la actualización de la señalización, la iluminación eficiente y el reforzamiento de estructuras como puentes y túneles, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros y rápidos.
Más allá de las tareas puramente técnicas de ingeniería —como la construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras—, hoy existe la obligación de abordar de forma integral otros factores que inciden en su funcionalidad y sostenibilidad. Estos factores han cobrado relevancia debido al crecimiento económico, los cambios sociales, los avances tecnológicos y las transformaciones ambientales que se han dado en las últimas décadas.
Nuevos ámbitos de atención
Seguridad vial: No se trata únicamente de diseñar trazados eficientes, sino de reducir accidentes mediante sistemas de señalización inteligentes, monitoreo en tiempo real del tránsito y campañas de educación para conductores y peatones. Protección del medioambiente: Las carreteras deben planificarse y operar minimizando la afectación de ecosistemas, adoptando medidas para controlar emisiones, ruido y fragmentación de hábitats.
Conservación de recursos naturales: Usar materiales reciclados o de bajo impacto, optimizar el consumo de agua y energía en la construcción, y promover ingeniería que reduzca la huella ecológica. Incorporación de adelantos tecnológicos: Las “carreteras inteligentes” pueden integrar sensores
para medir desgaste, estaciones de carga para vehículos eléctricos, gestión dinámica del tráfico y sistemas de pago automatizado.
Resiliencia ante fenómenos extremos: Diseñar infraestructura capaz de resistir huracanes, inundaciones, deslizamientos y olas de calor, asegurando continuidad operativa después de eventos climáticos severos.
La incorporación de estos elementos exige una visión interdisciplinaria, en la que ingenieros, urbanistas, economistas, ambientalistas y especialistas en tecnología colaboren desde las etapas tempranas de diseño. Estos esfuerzos deben reflejarse en políticas públicas y normas técnicas que garanticen carreteras seguras, tecnológicamente adaptadas y ambientalmente responsables.
Asimismo, una red carretera moderna no puede concebirse de manera aislada respecto a los demás modos de transporte. Es indispensable coordinar su desarrollo con ferrocarriles, puertos y aeropuertos para lograr un sistema intermodal eficiente que impulse la competitividad y reduzca los costos logísticos. Esto requiere una visión estratégica de largo plazo, inversión sostenida y una estrecha colaboración entre sectores público y privado.
(RVT) 3. ¿Qué papel jugará la inversión privada en el futuro?
(O de B). Es importante señalar que hasta la década de 1990, el gobierno fue el principal responsable de todas las obras. Cualitativamente, se observa un cambio significativo a partir de ese momento histórico. Los recursos, la preparación del gobierno y la construcción misma respondían a un modelo distinto, que sufrió una transformación con la entrada de los años noventa. Desde entonces, comenzó a incrementarse la participación del sector privado. Aparecen instituciones y las necesidades también se modifican: ya no es necesario construir tanto, sino conservar y mejorar la infraestructura existente. Se busca incorporar tecnología, sistemas de telepeaje y medidas de seguridad vial, en un proceso de transición hacia un sistema que ya funciona, que cumple una función clara y específica, y que debe mantenerse activo y eficiente.
La inversión privada desempeñará un papel fundamental en el futuro desarrollo del sistema carretero
nacional. Dado que los recursos públicos posiblemente resultarán insuficientes para cubrir la conservación, expansión y modernización de la infraestructura vial, será imprescindible recurrir al capital privado para asegurar un sistema eficiente y sostenible.
Las inversiones privadas y otras modalidades de colaboración se consolidarán como los principales vehículos para canalizar recursos hacia proyectos carreteros. Estos esquemas permiten distribuir riesgos entre el Estado y los inversionistas, facilitando el financiamiento, la gestión eficiente y la innovación tecnológica.
Para atraer capital privado será indispensable ofrecer marcos legales y contractuales claros que otorguen certidumbre a los inversores. Esto implica establecer mecanismos de regulación transparentes, garantías de retorno y reglas claras sobre la responsabilidad de cada sector. Una distribución equilibrada de riesgos —en la que el Estado asuma algunos aspectos críticos y el sector privado gestione la operación y el mantenimiento— fomentará mayores inversiones. La inversión privada será clave para desarrollar nuevos corredores viales, ampliar la capacidad existente y asegurar la conservación de carreteras estratégicas. Además, con más recursos disponibles, será posible incorporar tecnologías avanzadas, sistemas inteligentes de gestión y soluciones sostenibles en infraestructura.
Entre los retos están la negociación de contratos justos, la supervisión adecuada de proyectos y la protección de intereses sociales y ambientales. Sin embargo, la oportunidad radica en aprovechar la experiencia, eficiencia y recursos del sector privado para acelerar el desarrollo y modernización del sistema carretero nacional, generando beneficios para la conectividad y el crecimiento económico.
(RVT) 4. ¿Cuáles son los planes estratégicos para la ampliación y modernización de la red carretera en los próximos años?
(O de B). La modernización del sector carretero no puede limitarse únicamente a la inversión en infraestructura física; requiere, de manera prioritaria, la revitalización de las capacidades institucionales de los organismos responsables de su planificación, construcción, conservación y operación. Esta recuperación implica tanto al gobierno federal como a
las autoridades estatales y municipales, ya que la naturaleza del sistema carretero demanda una acción coordinada y coherente entre niveles de gobierno.
El fortalecimiento institucional supone dotar a las entidades públicas de mayor solvencia técnica, financiera y operativa. Esto incluye la capacitación especializada del personal, la incorporación de sistemas modernos de gestión de proyectos, la digitalización de procesos administrativos y la creación de unidades de planeación estratégica que integren criterios técnicos, económicos y ambientales en la toma de decisiones.
Una pieza central es la actualización integral de la legislación aplicable al sector carretero. Esto permitiría: Incorporar estándares técnicos actuales que garanticen seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
Definir con precisión las competencias y responsabilidades entre federación, estados y municipios, evitando duplicidades y vacíos legales.
Facilitar la adopción de esquemas innovadores de financiamiento y participación privada.
La ley debería prever mecanismos para agilizar los procesos de autorización y licitación, sin comprometer el rigor técnico ni la transparencia, y contemplar marcos normativos para la incorporación de nuevas tecnologías constructivas y de gestión
Es fundamental sustituir las prácticas de planeación sujetas a coyunturas políticas, por modelos técnicos que ponderen:
Análisis costo-beneficio de largo plazo.
Evaluación de impactos ambientales y sociales. Proyección de demanda y mantenimiento preventivo.
Asimismo, resulta prioritario incorporar esquemas de programación multianual que garanticen la continuidad de proyectos y eviten interrupciones por cambios de administración.
En este mismo contexto, conviene evaluar la ley de contratación de obras públicas. Los cambios podrían: Agilizar los procesos sin sacrificar la transparencia. Establecer criterios de selección basados en el desempeño histórico y la calidad técnica. Introducir sistemas de supervisión digital y monitoreo en tiempo real de avances y calidad, asegurando que las obras cumplan especificaciones y plazos.
La modernización del sector carretero, así entendida, no solo incrementará la calidad y cobertura de la infraestructura, sino que también garantizará una gestión eficiente, transparente y adaptada a los retos del siglo xxi
Así, el reto del futuro consiste en conservar, mantener y planificar las carreteras, sin descuidar las opciones de movilidad complementaria.
(RVT) 5. ¿Cuál cree que deba ser la imagen del ingeniero dedicado a las vías terrestres ante la sociedad mexicana desde el punto de vista de la ética profesional?
(O de B). El fortalecimiento del sistema carretero de México dependerá en gran medida de la formación y desempeño de cuadros profesionales altamente competentes que garanticen su eficiente gestión y desarrollo sostenible. Estas personas no solo deberán dominar los aspectos técnicos y de ingeniería vial, sino también estar preparadas para enfrentar los retos que impone la modernización del sector transporte y la creciente interdependencia entre infraestructura, economía y medio ambiente.
En este sentido, las competencias requeridas se amplían notablemente: será necesario incorporar conocimientos en planeación urbana, políticas públicas, análisis económico-financiero, derecho administrativo y ambiental, así como en tecnologías de la información aplicadas a la gestión de infraestructura.
Además, la dimensión social del sistema carretero exige que los nuevos profesionales comprendan los impactos que la construcción y operación de las vías generan en las comunidades y en los ecosistemas, promoviendo decisiones éticamente responsables y transparentes. De ahí la importancia de fomentar una cultura de actualización continua y colaboración interdisciplinaria entre ingenieros, economistas, administradores, abogados y especialistas ambientales, con el fin de alcanzar una visión integrada del sistema. Solo con un personal multidisciplinario, comprometido con la ética profesional y la responsabilidad social, será posible consolidar un modelo de gestión carretera moderno, eficiente y sostenible que responda a las necesidades de desarrollo y equidad del país.





1934-2025





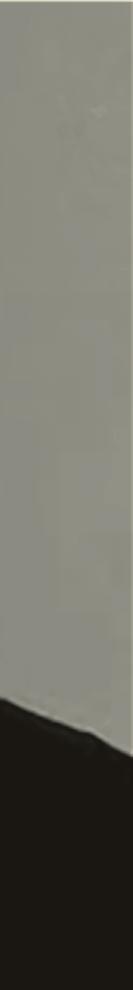
El ingeniero Daniel Díaz Díaz falleció el 1 de septiembre de 2025. Con su partida, los profesionales de las vías terrestres perdimos a una de nuestras figuras más distinguidas y apreciadas. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, el ingeniero Díaz Díaz desarrolló una vasta tarea en favor de nuestro país, ocupando cargos de alta responsabilidad: participó en muy importantes grupos colegiados y de representación, ejerció como docente e impulsor de la investigación, se involucró en el quehacer político de México y trabajó también en el sector privado.
El ingeniero Díaz Díaz ingresó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces de Comunicaciones y Obras Públicas, siendo todavía estudiante en la Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Facultad de Ingeniería de la unam. Como muchos, lo hizo con la expectativa de trabajar ahí unos cuantos años para
ganar experiencia y luego proseguir su carrera en otros ámbitos. Por fortuna para las vías terrestres de México, esos “cuantos años” se convirtieron en una destacada carrera que se prolongó durante más de treinta años, durante los cuales sus conocimientos, su compromiso permanente y su elevado sentido de la responsabilidad lo llevaron a ascender en la organización hasta desempeñarse como Secretario de Comunicaciones y Transportes durante el periodo 1984-1988. El Ing. Díaz tuvo numerosos e importantes logros a lo largo de su trayectoria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre los que destacan: su liderazgo para el lanzamiento de los satélites Morelos I y Morelos II, los primeros con los que contó México; la dirección de los esfuerzos para restablecer el sistema de comunicaciones y reconstruir la sede de la Secretaría después de los sismos de 1985; y el
impulso al telepeaje en las autopistas de cuota. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue profesor de planeación e integrante de la Junta de Gobierno, y en el sector privado colaboró con Grupo Carso en el desarrollo, la puesta en operación y la gestión de importantes vías de peaje.
En el campo de las vías terrestres, el ing. Díaz Díaz fue un gran innovador e impulsor del desarrollo de nuestra ingeniería. Junto con otros compañeros de trabajo, dedicó tres años de su incipiente carrera en la Secretaría para levantar el primer inventario de la red federal de carreteras, tarea que lo llevó a recorrer prácticamente todo el país y a conocer nuestra red como nadie. También fue de los primeros ingenieros en capacitarse en el extranjero en temas relacionados con el análisis y la programación económica de inversiones en el sector carretero, conocimiento que lo llevó a ser pionero en el campo de la evaluación beneficio-costo, la programación de inversiones y la formulación de planes carreteros que generaron enormes beneficios para el país.
Otras contribuciones significativas suyas en el campo de la planeación de carreteras fueron el impulso a la elaboración de los primeros esquemas directores de carreteras –herramienta fundamental para la planeación de nuestro sistema vial–, así como el apoyo a la realización de estudios e investigaciones relacionadas con el cálculo de los costos de operación de los vehículos en las carreteras y la adaptación de los manuales de capacidad de carreteras a las condiciones de México.
Dentro de sus múltiples apoyos a la innovación, una de sus aportaciones más destacadas fue la creación del Instituto Mexicano del Transporte, institución que inició operaciones en 1987, durante su gestión como Secretario de Comunicaciones y Transportes. El ing. Díaz Díaz no sólo otorgó su irrestricto apoyo a este proyecto en aquellos años difíciles para México, sino que también impulsó y autorizó la conformación de sus primeros cuadros de dirección e investigación con personal que, en su mayor parte, colaboraba con él en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además de los innegables logros de su trayectoria profesional, lo más importante de ella es que el Ing. Díaz actuó siempre con total profesionalismo y apoyándose en valores que siempre serán indispensables: conocimiento, entrega, honradez a toda prueba,
sencillez, trato afable y apertura a las opiniones y puntos de vista de los demás.
Como ser humano, el ingeniero Díaz fue una persona llena de cualidades y atributos: maestro, padre, abuelo y bisabuelo de familia, deportista, lector infatigable, dueño de un extraordinario sentido del humor, de una notable capacidad de síntesis y de expresar sus ideas en forma clara y sencilla, siempre interesado en la marcha del país. Don Daniel Díaz Díaz fue un guía inestimable y fuente de inspiración para muchos ingenieros activos en las vías terrestres de nuestro país.
Por ello, al lamentar su irreparable pérdida, rendimos homenaje a su memoria y a sus grandes contribuciones a nuestro sistema carretero y de comunicaciones y transportes, y expresamos agradecimiento, admiración y respeto hacia el ingeniero Daniel Díaz Díaz por su gran calidad humana y su aportación enorme al desarrollo de las vías terrestres y del transporte de México.
Elaborado y redactado por el Ing. Óscar de Buen Richkarday.
Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Transporte. Presidente de la PIARC en el periodo 2013-2016.
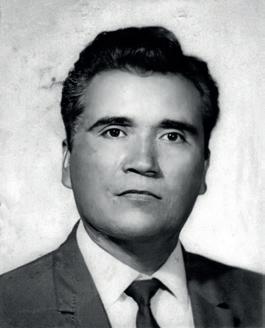
ING. CRESCENCIO ZAMORA VELÁZQUEZ
(Topografía e Hidromensura). Es egresado de la Universidad Autónoma de Guanajuato y realizó también estudios en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESIA. Fue fundador de la empresa Compañía Mexicana de Estudios de Ingeniería Especializada S.A. de C.V., en 1981. Obtuvo un reconocimiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C.(AMIVTAC), como Caminero Veterano.
Corría el año de 1964. Yo estaba comisionado por el Departamento de Ingeniería de Suelos de la Secretaría de Obras Públicas (sop) y me encontraba desarrollando estudios topohidráulicos en la carretera Barra de Navidad–Puerto Vallarta.
Un día recibí instrucciones para trasladarme a la carretera Zapotlanejo–Guadalajara, con la encomienda de estudiar las obras mayores de un tramo específico. La única información que me proporcionaron fueron los cadenamientos aproximados de los puntos a revisar; no había nombres de ríos ni referencias claras. Al llegar al sitio, junto con la brigada que yo jefaturaba, nos encontramos con algo que ninguno de nosotros esperaba: una barranca monumental, nada menos que el despeñadero del río Santiago. Tenía una profundidad de 150 metros y un ancho de 300 metros. En ese momento supe que aquel trabajo no sería como los demás. De inmediato bauticé el lugar, medio en broma y medio en serio, como “La Barranca del Miedo”.
En campo, los únicos elementos de referencia eran unos trompos instalados por la brigada de localización de trazo de la carretera, adscrita al Departamento de Vías Terrestres. Encontramos un punto sobre tangente
(pst) con sus datos y cadenamiento, y un banco de nivel (bn) con su elevación. En la margen izquierda también hallamos un pst y su bn correspondiente.
Ante lo inusual del hallazgo decidí regresar a las oficinas centrales de la sop, en la Ciudad de México, para buscar más información. Al comentarle a mi jefe inmediato acerca de la existencia de aquella barranca, no me creyó. En tono molesto me dijo:
—Ing. Zamora, usted está mal; no existe ninguna barranca. Está usted loco, lo más seguro es que se haya equivocado de línea de trazo.
Aún así, me instruyó a acudir al Departamento de Vías Terrestres para verificar el trazo y la existencia de la barranca. El personal me mostró el plano general del sitio: no había ningún indicio de la barranca, ni una sola mención de ella. Simplemente, no existía en los registros.
A pesar de este resultado y de la falta de información, mi jefe me ordenó que levantara un perfil en campo… ¡con nivel de mano! Imposible, pensé, pero no dije nada. Regresé al campo decidido a hacer lo necesario para levantar la información de forma precisa. La brigada estaba conformada por jóvenes con poca experiencia, pero con mucho ánimo de trabajar.


Una vez de vuelta en la Ciudad de México, entregué los planos y fotografías a mi jefe. Al ver el material, me preguntó, muy serio y con asombro:
—Ingeniero Zamora, ¿está usted seguro de esto?
Le respondí, con una sonrisa:
—Sí, ingeniero, sé exactamente lo que hice.
Empezamos el trazo del eje, colocando postes pst de concreto a lo largo de los 300 metros, y realizamos la nivelación al milímetro. Hicimos cada uno de los perfiles necesarios para formar una planta topográfica detallada de ambas márgenes, además de los perfiles general y detallado.
El trabajo fue extremadamente difícil. El terreno era escabroso y muy empinado, por lo que el riesgo era alto y constante. En más de una ocasión, el personal me reprochó el peligro al que estaban expuestos y me retaron: “Y usted, ¿por qué no se cuelga en los cantiles como nosotros?”. Así que, sin pensarlo mucho, me puse el arnés y me colgué junto a ellos. No podía exigir algo que yo mismo no estuviera dispuesto a hacer.
Fueron cuarenta y cinco días de trabajo intenso, con serios altercados en el equipo debido al temor por el peligro al que todos nos enfrentábamos. Por fortuna, no hubo ningún accidente que lamentar, y logramos concluir el estudio. Así, la “Barranca del Miedo” dejó de ser solo una sorpresa topográfica para convertirse en un proyecto real.

Ese estudio de campo dio paso al proyecto ejecutivo del importante y majestuoso, así como famoso, puente Ing. Fernando Espinosa, cuya obra se inició en 1966 y se terminó en 1969.
Algunos meses después de su conclusión, se publicó en la revista oficial de la SOP un artículo sobre este trabajo, resaltando su complejidad y relevancia.
Nota: Amablemente, el autor de este artículo entregó un tríptico histórico original que publicó la constructora Industria del Hierro, ejecutora de la obra, fechado en 1969. En él se incluyen varias fotografías de las diversas etapas de construcción del puente “Ing. Fernando Espinosa”, así como las cantidades de obra de los diversos materiales utilizados. El autor solicita que el documento sea conservado en la biblioteca de la AMIVTAC.






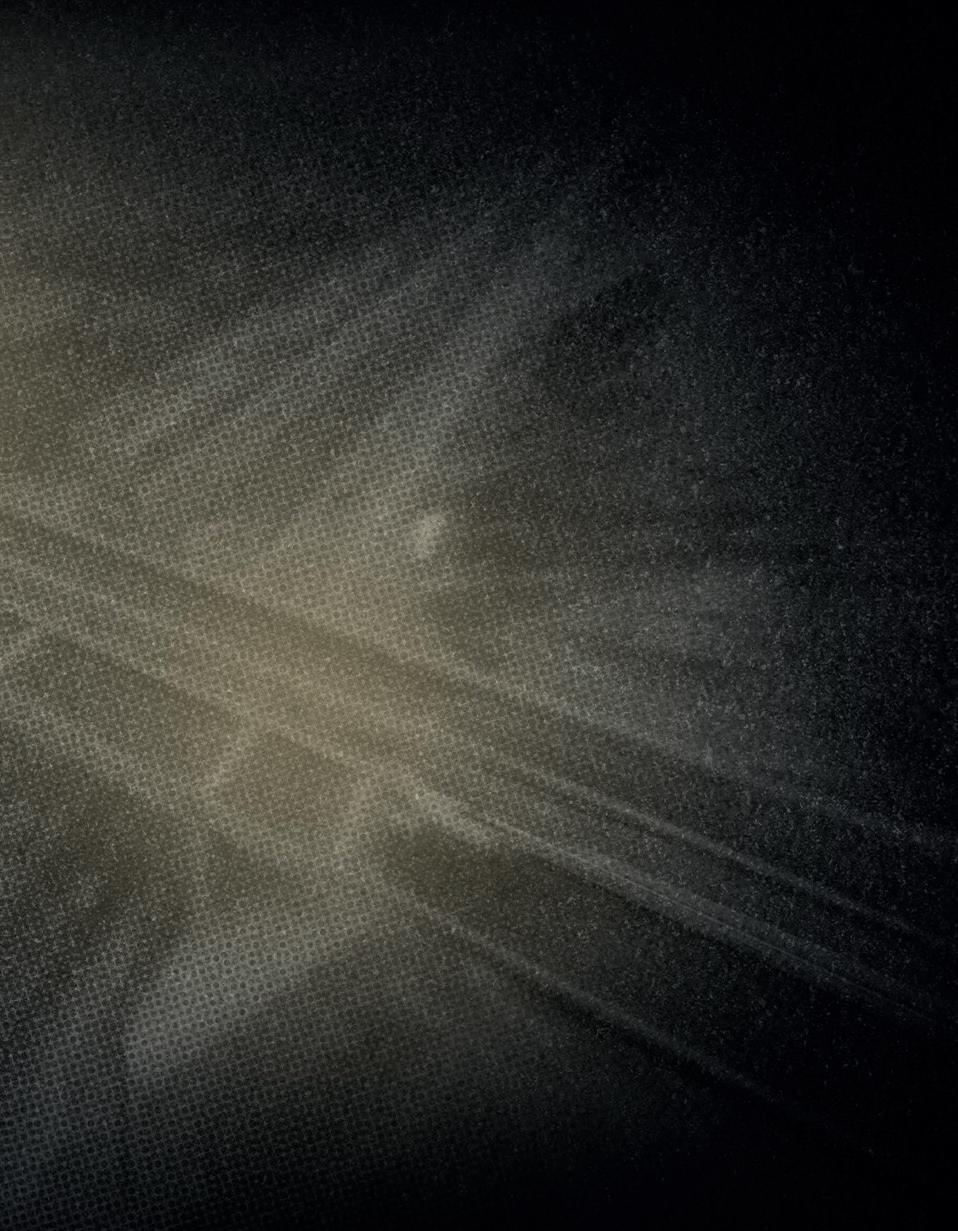
26 DE SEPTIEMBRE, 2025
TERCER SIMPOSIUM DE MODALIDADES FINANCIERAS
PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
El 3er. Simposium de Modalidades Financieras para la Conservación de Carreteras en Guanajuato reunió a destacados especialistas en infraestructura vial. El evento fue inaugurado con la participación de autoridades nacionales y estatales, entre ellas el Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, y representantes de la AMIVTAC, la Secretaría de Obra Pública del estado y el municipio de Guanajuato. Durante el encuentro se presentaron propuestas y experiencias innovadoras de financiamiento para mejorar la red carretera del país. También tuvo lugar la toma de protesta de capítulos estudiantiles, reforzando la participación de jóvenes comprometidos con el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial. En conjunto, el simposium destacó por su enfoque en liderazgo, visión y colaboración para modernizar las vías terrestres de México.
2 DE OCTUBRE, 2025
TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
La AMIVTAC llevó a cabo el cambio de Mesa Directiva de la Delegación Estado de México, quedando como presidente el Ing. Francisco Luis Quintero Pereda. En la ceremonia, encabezada por el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala y el M.I. Juan José Orozco y Orozco, participaron diversas autoridades del Estado de México, así como representantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México.
TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
La Delegación Baja California de la AMIVTAC renovó su Mesa Directiva para el periodo 2025-2027. La ceremonia fue encabezada por el Ing. Juan Manuel Mares Reyes, vicepresidente de la XXVI Mesa Directiva Nacional, quien tomó protesta a los integrantes de la nueva planilla presidida por el Ing. Emilio Enrique Dagdug Paredes.

10 DE OCTUBRE, 2025
TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
La AMIVTAC realizó la ceremonia de relevo de la Mesa Directiva de la Delegación Quintana Roo, con la asistencia del M.I. Juan José Orozco y Orozco, Presidente de la XXVI Mesa Directiva Nacional, y destacados representantes del ámbito carretero y de la ingeniería civil. En el evento se reconoció la gestión de la Ing. Yolanda del Carmen Basulto May y se dio la bienvenida al nuevo presidente, Ing. Apolinar Bañuelos Cabrera, a quien se convocó a seguir impulsando la excelencia, la unidad y la integración de nuevas generaciones en la ingeniería de vías terrestres.

15 DE OCTUBRE, 2025
TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA DELEGACIÓN TLAXCALA
La AMIVTAC Delegación Tlaxcala, celebró la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva 2025–2027, encabezada por Armando Martín Valenzuela Delfín. El acto contó con la presencia del presidente nacional, M.I. Juan José Orozco y Orozco, quien llamó a la unidad del gremio. Autoridades estatales, municipales y representantes del sector privado participaron en la ceremonia, reafirmando la colaboración para fortalecer la infraestructura vial en Tlaxcala.




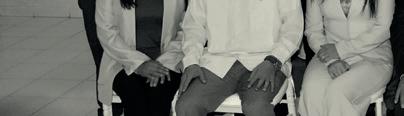





noviembre diciembre