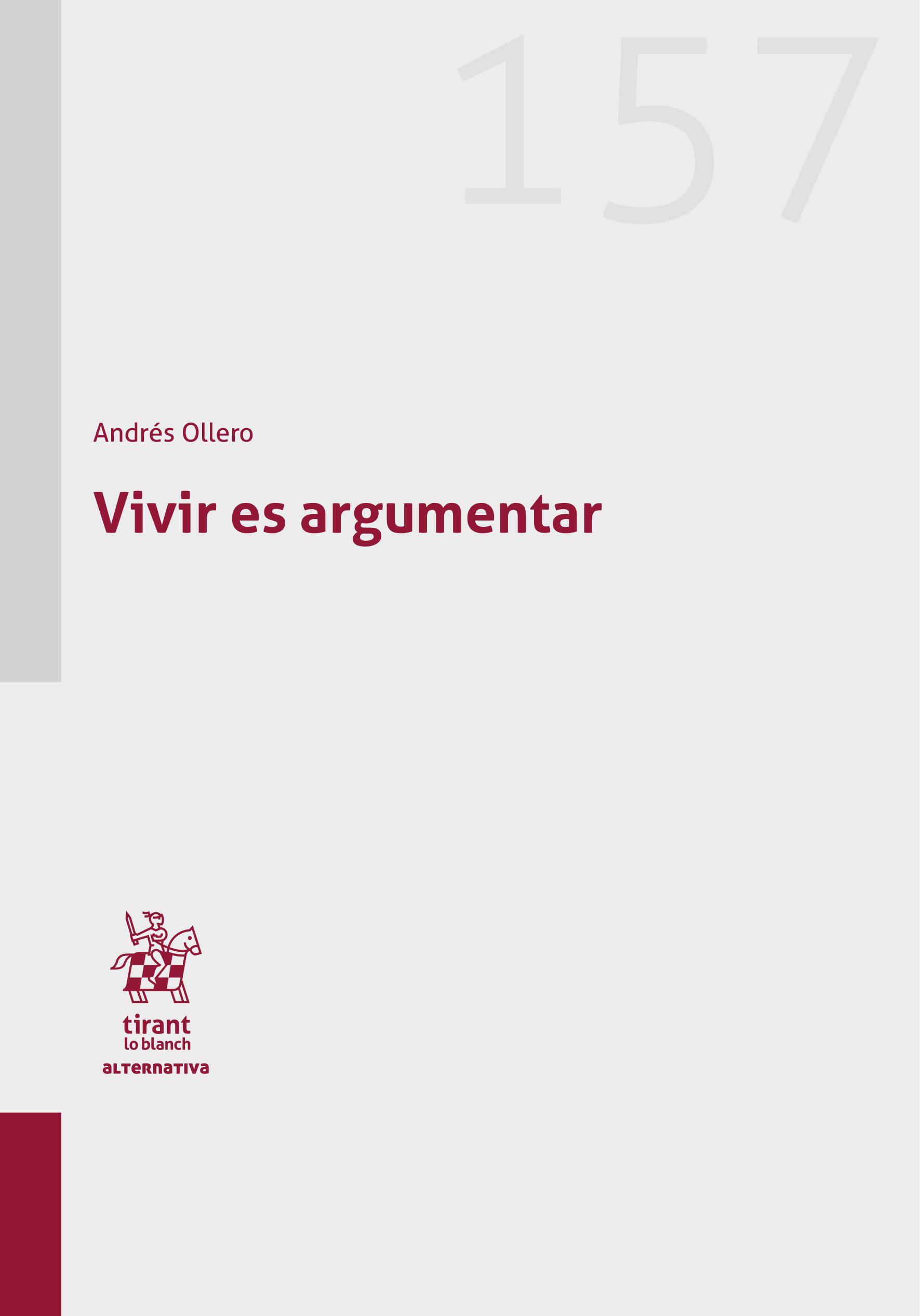
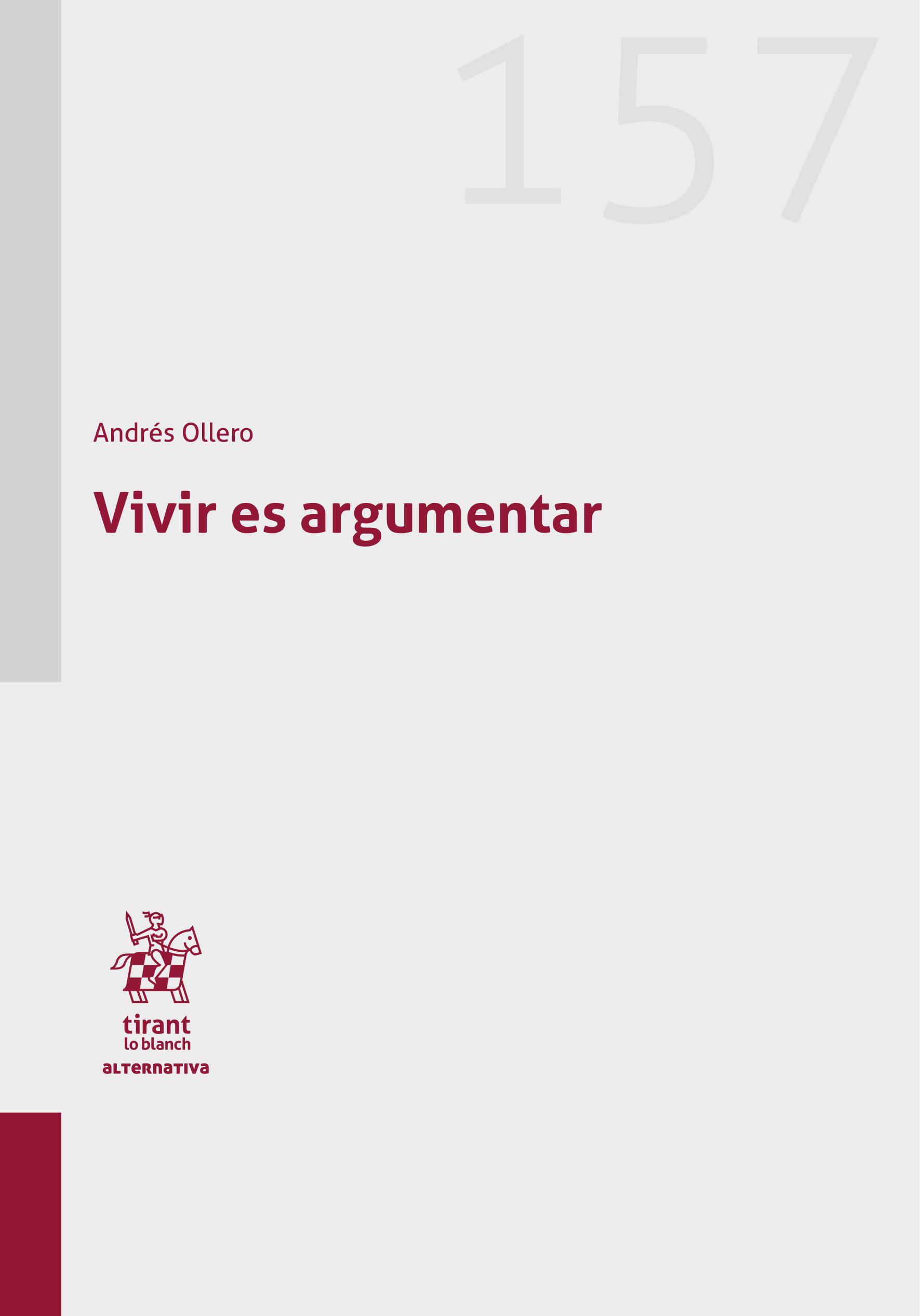
Vivir es argumentar
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Vivir es argumentar
ANDRÉS OLLERO
tirant lo blanch
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Andrés Ollero© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
ISBN: 978-84-1169-782-8
MAQUETA: Innovatext
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
A los profesionales de los medios de comunicación pieza clave en una sociedad democrática
ENTREVISTAS
Si vivir es argumentar y, por añadidura —por el afán de dialogar— nos dejamos convertir en “hombre público”, la entrevista se convierte en escenario privilegiado. Nos sitúa en un contexto temporal concreto y ayuda a reflejar, a la vez, no solo lo que el entrevistado tiene interés en transmitir, sino también qué problemas preocupan en el contexto social e, incluso, qué opinión tiene sobre el entrevistado su interlocutor, ejerciendo como médium de la pública opinión circundante.
Por lo demás, la entrevista se aparta de géneros memoriales, más proclives a que sea el protagonista quien cuente sus hechos, con el peligro de que acabe mostrándose encantando de haberse conocido. Las preguntas, por el contrario, no pretenden almacenar hechos sino indagar lo que se piensa o desea; lo que acerca más al ensayo que a la historia o la leyenda.
Resulta habitual que la temática de la entrevista acabe resultando variopinta, lo que —si se trata de asumir responsabilidades sobre lo dicho y hecho, en una u otra coyuntura— desaconseja una reproducción exhaustiva. Parece más razonable aplazar para otra oportunidad una consideración de aspectos sectoriales. Los aquí recogidos resultan así más expresivos, dada su ilación cronológica.
1979: LOS SOCIALISTAS ABANDONARÁN SU CONFESIONALIDAD MARXISTA
La entrevista1 invita ya a un primer aterrizaje. La preside un titular de dudosa semántica: “Crítica al marxismo como alternativa”. Podría malentenderse que mi propuesta como alternativa —a no se sabría muy bien qué— sería criticar al marxismo. La realidad es que planteo la duda de si el marxismo podría ofrecer una alternativa válida a la situación de entonces. Estábamos en 1979, cuatro años después del biológico final del franquismo y apenas quince días más tarde de que haya entrado en vigor la Constitución. Personalmente, figuro desde hace seis años en el escalafón del recién creado cuerpo de Profesores Adjuntos —hoy Titulares— de Universidad. He sido elegido presidente, por mis compañeros del distrito universitario de Granada, que abarca en ese momento a los actuales de Jaén y Almería. Mis asignaturas son el aún llamado “Derecho Natural”, en primer curso de la licenciatura, y la “Filosofía del Derecho” del quinto y último. Doctor desde hace diez años, preparo las oposiciones —no convocadas desde hace siete años— a Profesor Agregado (cuerpo pronto desaparecido), que puedan llevar a convertirme en Catedrático de Universidad. Soy Secretario de la Facultad a propuesta del Decano —a la sazón mi maestro, el Profesor Nicolás María López Calera— significado a la vez como cristiano y de izquierda. No estoy afiliado a ningún partido, siendo lector asiduo de las columnas del Grupo Tácito; la independencia política está por entonces académicamente muy valorada; lejos de los madriles, donde hay de todo…
En el ambiente universitario, para parecer progresista hay que ser marxista y, en la política, el PSOE de González exige lo mismo para ser socialista y el PSA de Rojas-Marcos para ser andalucista. No resulta pues extraño que la entrevista comience por tal derrotero.
Para entonces ya me he convertido en nombre ‘público’, también fuera de la Universidad, tras haber publicado una docena de artículos de opinión en el IDEAL de Granada y otro par en una revista nacional dirigida al mundo educativo.
Titulares consecutivos de la entrevista no dejarán de ser expresivos, al recoger mis afirmaciones estimadas como más provocativas…
1 La realiza Miguel MARTIN ROMERO para IDEAL de Granada el 12 de enero de 1979.ESTOY CONVENCIDO DE QUE CUANDO LOS SOCIALISTAS SE CONSIDEREN EN CONDICIONES DE GOBERNAR ABANDONARÁN SU CONFESIONALIDAD MARXISTA.
ME ENCANTARÍA PODER CREER EN LA EFECTIVIDAD DEL PARAÍSO MARXISTA, PERO MI CAPACIDAD DE FE NO LLEGA A TANTO.
No falta la peculiar semblanza del entrevistado, con toques premonitorios por parte del periodista, que fue su alumno algunos años antes…
Ha sido el único español que ha participado en un Coloquio Internacional celebrado en Venecia, sobre el tema ‘Lo público y lo privado: la crisis del modelo occidental de Estado’2. La figura universitaria del profesor Ollero goza de un gran atractivo en la Facultad de Derecho. Su personalidad es objeto de polémica, y su trabajo serio y riguroso merecían algo más que la Adjuntía que tiene como categoría en su carrera universitaria. Esta situación transitoria no depende de él, sino de la convocatoria, a golpe de BOE, de las oposiciones a Agregaduría de Universidad en su especialidad.
Católico, de exquisito trato, buen conversador, gran humanista, bajo su aire profesional esconde una figura política que a lo mejor algún día destapa y se decide a probar suerte. Mientras ese momento llega, el profesor Ollero cuida su imagen pública, se prepara en un funcional despacho rodeado de libros y reflexiona sobre las ideologías, los partidos y la política concreta que se hace en este país. Y todo ello lo rodea de un análisis científico, de tesis profesoral, como el que observa el panorama desde otro plano, cuando en el fondo le gustaría protagonizar, aquí y ahora, algo en la vida política. Esto se resiste a afirmarlo, pero el tiempo acabará por despejar la incógnita. Mientras tanto, la entrevista ha tenido que hacerse con ese aire profesoral, en el que como pez en el agua se mueve. El pretexto de
2
Mi contribución al mismo —“Politización del juez y crisis del Estado” se ha recogido en La Justicia en el escaparate Madrid-Valencia, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas-tirant lo blanch, 2022, págs. 199-212.
la entrevista es su participación en el coloquio internacional celebrado en Venecia. Esta fue la conversación.
Para empezar, el marxismo tardará en entrar en juego; lo criticado va a ser más bien un individualismo estatalista y consumista, antropológicamente rechazado…
¿Puede decirse que sea precisamente la peculiar articulación de lo público y lo privado lo que caracterice los diversos modelos de Estado?
—En teoría sí. Si consideramos liberalismo y socialismo como los dos modelos políticos básicos, cabría asignar al primero una primacía de lo privado, con una tendencia fuertemente individualista, y al segundo un predominio de lo público, que en sus formulaciones utópicas apuntaba a un fortalecimiento de la sociedad (prescindiendo incluso del Estado), pero que en sus resultados prácticos ha ido llevando indefectiblemente a un estatalismo no raramente totalitario.
Pero el análisis de la realidad social detecta la existencia de curiosas fórmulas mixtas. Tiende a predominar una mentalidad que Shils (Chicago) calificó de colectivismo liberal, y que curiosamente aúna los elementos negativos del liberalismo y socialismo: el individualismo del primero y la tentación estatalista del segundo.
Me parece interesante resaltar que se trata de un individualismo peculiar. El individualismo burgués era dinámico y activo; reclamaba ámbitos de libertad en los que poder volcar su capacidad creadora. Ahora tiende a predominar un individualismo pasivo y parasitario, propio de una burguesía decadente y consumista que reclama un alto nivel de servicios con los que colmar su insaciable capacidad de crearse necesidades. Si el individualismo primitivo recelaba del Estado, posible obstáculo de su potencial de iniciativas, el individualismo consumista delega en el Estado (un Estado providencia) la responsabilidad de ofrecerle un creciente volumen de servicios. El individualismo clásico confiaba a la competencia en el mercado el logro de una mejor satisfacción de las necesidades sociales; el consumista espolea al Estado a una intervención creciente,
a costa incluso de sofocar la iniciativa social, ya que todo lucro particular le parece conseguido a su costa y, por tanto, ilegítimo. Todo eso tiene consecuencias que desbordan lo económico: la presión de las necesidades lleva a una atonía cultural que facilita fenómenos de masificación, manipulables por mecanismos publicitarios similares a los utilizados en la producción de bienes; en la enseñanza se valora más la gratuidad del servicio que el pluralismo de su contenido, etc.
Los intertítulos que aporta el periodista no dejan de resultar significativos…
EL ENEMIGO DE LA VIDA SOCIAL, EL INDIVIDUALISMO
¿Esto es como considerar al Estado como el mortal enemigo de la sociedad?
-El enemigo de la vida social no es el Estado, sin el que su pervivencia sería imposible, sino el individualismo. Es curioso que otro sociólogo (Glazer, Harvard) señalara en el coloquio que el creciente avance del estatalismo en la sociedad norteamericana responde a presiones individualistas que buscan que la intervención estatal les libere de condicionamientos sociales: del sacrificio de egoísmo que la solidaridad social exige, sobre todo en la esfera familiar. Es el individuo el que atenta contra la sociedad sirviéndose de la obligación estatal de satisfacer sus derechos. Así se alimenta un círculo vicioso, porque el individuo sin cohesión social nada puede ante el gigantismo estatal. Polin (Rector de la Sorbona) denunciaba un Estado poblado de animales domésticos humanos, bien cuidados, invitados a disfrutar de una existencia sin riesgos, sin responsabilidades y sin aventuras.
¿Cuáles serían las consecuencias políticas de este cuadro?
—Paradójicamente el individualismo insolidario, la presión del individuo que no soporta el condicionamiento social, ni ve en lo social el ámbito donde invertir productivamente su libertad, empuja al totalitarismo. Así se deja la puerta libre para que pueda cumplirse el irónico consejo de Bertold Brecht: “El Gobierno debe responder a los deseos del pueblo; si el pueblo no cumple con su deber, el Gobierno lo disolve-
1979: Los socialistas abandonarán su confesionalidad marxista 17
rá y elegirá otro”. El individuo o se articula en relaciones sociales solidarias o se desintegra en una aglomeración masificada. Cranston (London School) insistió en su ponencia en que la abolición de la esfera privada es un ingrediente obligado de todo empeño totalitario.
LA ACTIVIDAD PRIVADA COMO AFAN DE SOLIDARIDAD SOCIAL
¿A qué cree que se debe la carga peyorativa que tiende a acompañar a toda referencia a lo privado?
—Creo que en ello influye decisivamente la reducción inconsciente de la actividad humana a una dimensión económica. Jean Brun (Dijon) detectaba una sutil identificación de todo lo privado con la propiedad privada. Desde esa perspectiva la defensa de la iniciativa privada en cualquier campo: cultura, educación, religión... resulta traducida como el camuflaje de una ambición de lucro personal. No hay duda de que la actividad privada puede responder a móviles egoístas, pero desconocer que puede también (y de hecho lo está siendo) responder a un afán de solidaridad social implica una deformación interesada de la realidad.
¿En qué medida afecta este individualismo estatalista a las ideologías revolucionarias, que proponen transformar el sistema social?
—Lo ocurrido con el marxismo resulta significativo: de ideología revolucionaria, que aspiraba a la redención del proletariado, ha pasado a concretarse en programas políticos de orden, estabilizadores, respaldados por un electorado de extracción social bien distinta. Sin duda, han influido en este cambio las experiencias totalitarias denunciadas por revisionistas y disidentes; pero, sobre todo, me parece que el marxismo no revolucionario se ha convertido en la ideología legitimadora del individualismo consumista.
EL BURGUES DECADENTE QUE VOTA MARXISTA
—En coloquios como el que comentamos, con un restringido número de participantes, a veces no sólo las ponencias protagonizan
el debate. Ha habido una historieta que alcanzó notable éxito en los contactos de pasillos: un comunista recibe a un amigo católico en un país del Este; bien pronto le muestra su extrañeza ante la ausencia de reflejo de su religión en su conducta, y recibe una respuesta tópica: ‘Yo creo, pero no practico’. Poco después es el extranjero el que se escandaliza ante los comentarios peyorativos que el comunista expresa sobre la jerarquía del partido: la respuesta resulta simétrica: ‘Yo practico, pero no creo’. Una sociedad poco amiga de pensar puede encontrar en el marxismo la fascinación de lo práctico; de una práctica que parece indirectamente dar respuesta a su creciente demanda de bienes disponibles. El electorado de los partidos marxistas no revolucionarios lo constituye hoy una clase convencida de que las moderadas reformas sociales afectarán negativamente a estratos superiores y basa en ello su esperanza de obtener a fin de cuentas provecho propio: seguridad en el empleo, servicios más baratos, o al menos la ausencia de esos grandes lucros que levantan la enojosa sospecha de haber sido logrados a costa del bolsillo propio, etc. E1 marxismo, que, como todas las utopías socialistas, nace movido por un afán de solidaridad, parece condenado a convertirse en la fe de una clase media insolidaria. Paradójicamente, creencia y práctica acaban así uniéndose en este seudomarxismo; porque ofrece una nueva fe que legitima y dignifica la práctica social hoy mayoritaria: la del individualismo estatalista. El burgués decadente vota marxista con fervor de converso, porque así vuelve a experimentar paradójicamente la coherencia entre fe y conducta práctica.
EL MARXISMO YA NO ES UNA ALTERNATIVA POLITICA
Es decir que, según usted, el marxismo ha dejado de constituir una auténtica alternativa política.
—En la medida en que su planteamiento actual no sea una mera estrategia —admitirlo implicaría presumible mala fe—, sí. El marxismo revolucionario aspiraba a construir un hombre nuevo en la sociedad solidaria —sin clases— que sucedería a la ruptura del capitalismo. Los partidos marxistas intentan hoy, por el con -
trario, capitalizar los votos de una clientela política individualista e insolidaria. Su electorado presiona para reforzar la intervención del Estado —elemento perturbador e incompatible con el hombre nuevo del marxismo clásico— y no lo hace para establecer una solidaridad efectiva, sino para garantizarse mayores niveles de seguridad y de disfrute de servicios. Su horizonte social acaba siendo el logro de un egoísmo de peaje, porque no se sacrifica nada a la solidaridad social, sino que se paga al Estado lo suficiente —no importa que sea mucho— para poder disfrutar sin riesgos de un ámbito, lo más amplio posible, de disfrute personal. Este curioso marxismo comparte los vicios del capitalismo —su individualismo insolidario— y se convierte en la ideología adecuada para su actual estado de decadencia.
TANTO EL ‘CENTRO’ COMO EL SOCIALISMO DEBEN POTENCIAR LA VIDA SOCIAL Y PONER EL ESTADO A SU SERVICIO
Dado que usted critica tanto al liberalismo insolidario como al marxismo, ¿cuál sería la alternativa que propone?
—Lo decisivo hoy no es optar entre una u otra vía, sino desenmascarar su complicidad mutua: el mismo individualismo insolidario que alimentó al liberalismo proporciona hoy electores a los partidos marxistas no revolucionarios. Por eso se habla ya (por ejemplo, el sociólogo francés Cases) de la existencia de un ‘centro mayoritario’, caracterizado por la formulación de demandas meramente cuantitativas —más consumo— y por el desprecio de lo ideológico y lo cualitativo. Buena parte del mismo vota a la izquierda. El tan traído y llevado consenso, que aquí se presenta como un obligado recurso provisional, es algo más serio.
Creo que un partido de centro —esto de la geometría política es un lío...— que no potencie efectivamente las iniciativas sociales, ni haga de ello su modelo cualitativo, no podría sustraerse a la sospecha de oportunismo. Por otra parte, los que esperan que después del estatalismo, justificado en aras de la igualdad, vendrá
una autogestión humanizadora, capaz de devolver a la sociedad su protagonismo, se equivocan. En una sociedad anulada, aunque sólo sea provisionalmente, la autogestión sólo puede acabar en manipulación. He podido captar en Italia la perplejidad ante el fracaso de la autogestión escolar: en 1975 votaron el 68 por ciento de los padres; en 1976 el 43 por ciento, en 1978 sólo el 25 por ciento... Tanto un centro como un socialismo coherentes deben potenciar la vida social y poner el Estado a su servicio. Por ahora, parece jugarse a otra cosa: El centro mayoritario prefiere un cómodo y miope estatalismo.
LOS SOCIALISTAS ABANDONARAN SU CONFESIONALIDAD MARXISTA
¿A qué cree que se debe el abandono de los principios ideológicos en los partidos marxistas? ¿Usted también es de los que piensan que es una táctica para llegar al poder?
—Cualquier conocedor de Gramsci encontrará una fácil respuesta: se trata de lograr que sus propios postulados se conviertan en el ‘sentido común’ de la sociedad. Para ello hay que desmantelar los contrarios, colgándoles los sambenitos apropiados, y procurar hacer digeribles los propios, eliminando sus aristas más enojosas. Pero sería un error no contar con la memoria histórica. Hace días, paseando con el profesor Bobbio, me mostraba su asombro ante la lápida que recuerda en nuestra catedral granadina una buena serie de ‘víctimas del marxismo’. No dudaba de que hubiera víctimas, le asombraba que se pensara que una teoría —y no un partido político concreto— pudiera haberlas causado. Creo que ese recuerdo sigue formando parte del ‘sentido común’ de un amplio sector social. Personalmente, estoy convencido de que cuando los socialistas se consideren en condiciones de gobernar abandonarán su confesionalidad marxista. No creo que haya motivo para asustarse; el miedo sólo tiene sentido ante lo desconocido.
Pese al artículo 16.2 de la Constitución, la pregunta religiosa no puede faltar; estamos en España…
