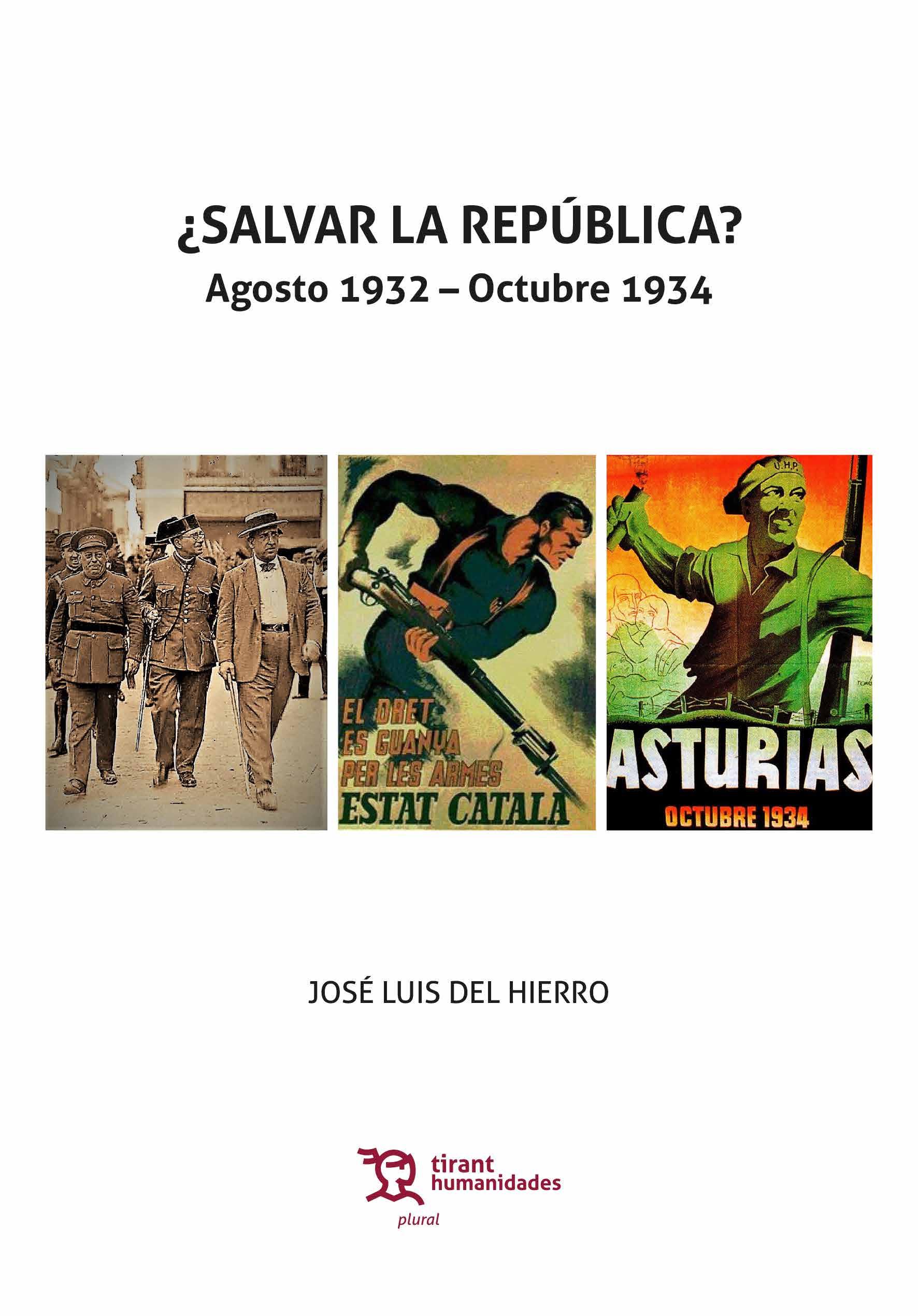
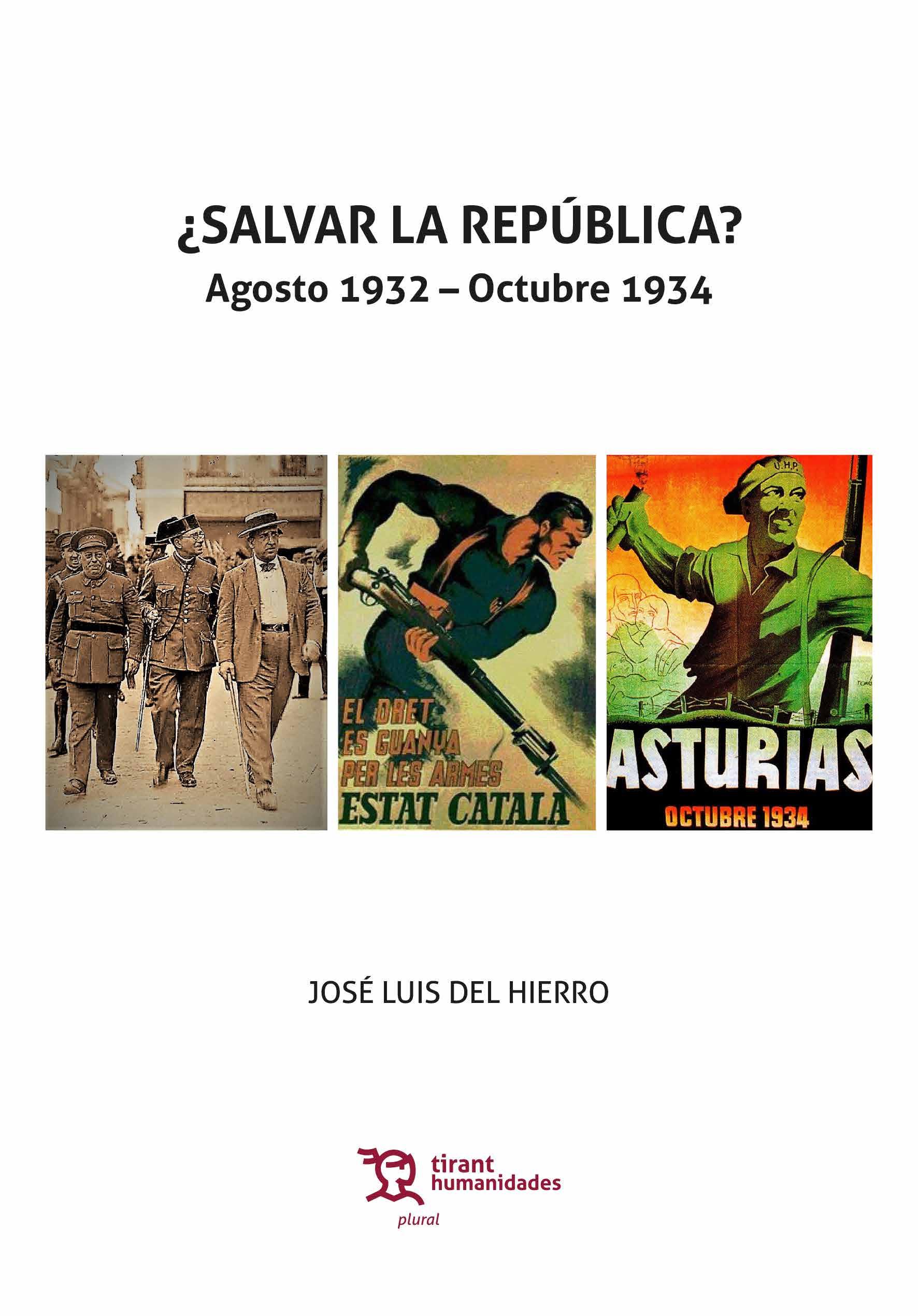
¿SALVAR LA REPÚBLICA?
Agosto 1932 – Octubre 1934
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
M.ª Teresa Echenique Elizondo
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
¿SALVAR LA REPÚBLICA?
Agosto 1932 – Octubre 1934
tirant humanidades Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© José Luis Del Hierro© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
ISBN: 978-84-19471-61-1
MAQUETA: Innovatext
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Como siempre, a Mercedes y a Pablo
Haremos el camino
En un mismo trazado, Uniendo nuestros hombros Para así levantar A aquellos que cayeron Gritando libertad.
José Antonio Labordeta. Canto a la libertad
Incierto es, en verdad, lo porvenir. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pero incierto es también lo pretérito. ¿Quién sabe lo que ha pasado?
Antonio Machado. Juan de Mairena II. Consejos, Sentencias y Donaires de Juan de Mairena (1937- 1938)
La Segunda República Española fue objeto de varios intentos para acabar con el régimen desde ambos extremos del arco político; lo fue desde sus mismos inicios, y no es una forma de hablar: está constatado que el 15 de abril de 1931, sólo un día después de su proclamación, se reunieron un grupo de destacadas personalidades del monarquismo alfonsino, civiles y militares, para preparar una estrategia con el fin de “derrocar por todos los medios la nueva República”1. Al mismo tiempo, un sector importante del anarquismo español decidió “impedir la consolidación de la República burguesa mediante acciones de gimnasia revolucionaria lideradas por los grupos de defensa de la FAI”2 .
Muchos de esos intentos no llegaron a cuajar por razones diversas, pero otros sí se materializaron como agresiones explícitas. En concreto, podemos contabilizar seis ataques violentos contra el régimen republicano a lo largo de su breve historia. Cronológicamente, tuvieron lugar en enero de 1932; en agosto de ese mismo año; en enero de 1933; en diciembre de 1933; en octubre de 1934 y en julio de 1936. Tres de estos intentos (el de enero del 32 y los dos de 1933) fueron protagonizados por el movimiento anarquista y adoptaron la forma de huelgas generales revolucionarias con el objetivo paladino de implantar en España el comunismo libertario. De los tres restantes, el de agosto de 1932, que ha pasado a la historia como la “sanjurjada” por el nombre de uno de sus principales dirigentes, el general José Sanjurjo, fue un golpe de Estado, una sublevación que tenía como finalidad implantar una dictadura militar al modo y manera de la del
1 Vegas Latapié, Eugenio, Memorias políticas: el suicidio de la monarquía y la Segunda República. Planeta. Barcelona. 1983; página 105
2 García Oliver, Juan, El eco de los pasos. Ruedo Ibérico. Paris 1978; página 111
también general Primo de Rivera en septiembre de 1923. El de octubre de 1934 tuvo, a su vez, dos manifestaciones, la proclamación del Estado Catalán, y la insurrección revolucionaria prevista para toda España, pero que sólo se materializó en Asturias. Por último, resta el que se produjo en julio de 1936 cuya singularidad y trascendencia son de sobra conocidas.
En este trabajo voy a abordar los hechos acaecidos en agosto de 1932 y en octubre de 1934 (este último en sus dos variantes, Cataluña y Asturias). Ambos han sido, ciertamente, objeto de innumerables estudios, especialmente los acontecidos en octubre de 1934. Sin embargo, no hay hasta la fecha ningún trabajo dedicado a compararlos. ¿Este estudio comparativo tiene algún sentido? ¿Mejora en algo nuestro conocimiento de los hechos? Mi respuesta es afirmativa y trataré de explicar con brevedad las razones que lo justifican.
Tanto la sublevación de agosto como la insurrección revolucionaria de octubre coinciden en presentarse ante la sociedad española con una necesidad preeminente: “¡Salvar la República!”, de ahí el título del libro. Difieren, naturalmente, de aquello de lo que quieren salvarla: el 10 de agosto, del marxismo, de la anarquía, de la conflictividad social, del anticlericalismo...; de aquellos que quieren destruir la unidad de España. En octubre, se la quiere salvar del fascismo, de la reacción, de la revocación de todas las reformas llevadas a cabo durante el primer bienio, del intento de acabar con las organizaciones obreras y de devolver sus privilegios a la Iglesia o al Ejército.
¡Salvar la República del 14 de abril! es, en todo caso, el “mantra” que repiten unos y otros para justificar su acción. Pero es evidente que las causas que los motivaron, así como los objetivos reales que perseguían, eran otros bien distintos. Analizar esas causas y objetivos en ambos acontecimientos es objeto de este libro.
En cuanto a las causas, se hace necesario comenzar diferenciando las causas profundas o estructurales, de los detonantes, porque, con demasiada frecuencia, se han confundido unas y otros. Ese es el caso de los dos acontecimientos objeto del presente estudio: así, la hipotética aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las Cortes
Constituyentes no es la causa profunda del golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, sino su detonante. Del mismo modo, la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno Lerroux no es la causa estructural de los acontecimientos de octubre: ni de la proclamación del Estat Catalá, ni de la insurrección revolucionaria.
Una vez diferenciadas de los detonantes, examinar y analizar las causas profundas que motivaron la sublevación del 10 de agosto y la insurrección revolucionaria de octubre, y compararlas es, objeto de este libro. Al compararlas, veremos, como es lógico, diferencias y similitudes. En el caso del 10 de agosto de 1932, las causas estructurales son las políticas reformistas emprendidas por la coalición republicano-socialista, y la reacción que esas reformas provocan en los sectores más directamente afectados: la Iglesia, el Ejercito, la oligarquía terrateniente... que ven amenazados sus privilegios y tratan de impedirlo, primero en el Parlamento, luego, ante su fracaso, mediante la intervención de un sector de las fuerzas armadas.
En el otro caso, octubre de 1934, las causas estructurales son, precisamente, la regresión de las políticas reformistas y la devolución de los viejos privilegios a sus antiguos beneficiarios, tras la victoria electoral de las derechas en las lecciones de noviembre de 1933; es el temor a la sustitución de un régimen democrático por otro autoritario, a la supresión de los derechos y libertades tan costosamente logrado; a la destrucción del movimiento obrero, de sus organizaciones políticas y sindicales. Para entender este temor hay que tener en cuenta las circunstancias derivadas de la nueva situación internacional, de manera singular lo sucedido por esas mismas fechas en Alemania y Austria.
Junto a las diferencias, podemos observar ciertas similitudes. Una de ellas, y no menor, es la concurrencia de un déficit democrático, de una anemia democrática, que en este periodo de tiempo podemos apreciar en la política española; estamos ante una causa común a ambos acontecimientos y que los condicionó de manera singular. Ello nos llevará a hacernos una serie de preguntas: ¿las fuerzas políti-
cas o sindicales eran en esa época realmente demócratas? ¿cómo entendían, en todo caso, la democracia? ¿Qué significaba para ellas?
Es necesario comenzar señalando, como cuestión previa, que el sistema democrático había dejado de ser el referente político que fue tras la Gran Guerra. Por eso, aunque no constituye el tema central del libro, nos aproximaremos a la crisis del régimen democrático en los años treinta del siglo pasado. Porque es cierto que el déficit democrático no era un fenómeno exclusivamente español. En toda Europa el modelo de democracia parlamentaria estaba en crisis ante el auge de las dos ideologías emergentes: fascismo y comunismo. Su irrupción en todos los ámbitos de la vida (político, social) provocó una radicalización de la mayoría de las fuerzas políticas y los grupos sociales en detrimento del modelo democrático. Dicha radicalización está íntimamente ligada (como causa o como efecto) a otro fenómeno característico de la época: la polarización de las posiciones políticas y sociales. Un efecto de este proceso es que las élites rectoras, en España y muchos países de Europa, se declararon antes fascistas o antifascistas, comunistas o anticomunistas, que demócratas. Es como si las posiciones ideológicas “intermedias” (la democracia parlamentaria), desaparecieran o se desvanecieran, absorbidas, eludidas, por la fuerza irresistible de fascismo y comunismo.
Consecuentemente con todo lo anterior, podemos anticipar que muy pocos de los actores políticos en el periodo que analizamos, 1932- 1934, se pueden considerar demócratas en sentido estricto, y para la mayoría de ellos, la democracia tiene, sólo, un valor instrumental.
En todo caso, entender qué significaba entonces la democracia, tratando de dar respuesta a las preguntas que ese entendimiento conlleva, es, a mi juicio, fundamental para aproximarse a ambos acontecimientos si queremos tener una visión más exacta de los mismos.
Igual que reconocer los protagonistas de ambos acontecimientos, los actores principales y los secundarios, los autores y los cómplices,
cómo y quiénes los financiaron, quiénes contribuyeron a crear lo que he llamado “la atmósfera” de ambos acontecimientos.
Es, también, fundamental tratar de esclarecer los objetivos que se perseguían en uno y otro caso. ¿Qué España querían los golpistas de agosto y los revolucionarios de octubre? ¿Qué España habríamos tenido de triunfar unos u otros? El temor (la obsesión) al bolchevismo o al fascismo, las dos ideologías dominantes en este periodo, actúa, en efecto, como un elemento catalizador de las repuestas que se proponen. Esas respuestas son dos, ambas extremas: para la derecha, es el recurso al golpe de Estado, a la sublevación militar (el viejo pretorianismo) que, a través de un Estado “fuerte”, autoritario, consiga restaurar en la sociedad una serie de valores tradicionales (orden público, paz social, unidad, familia, religión...); para la izquierda, es el llamamiento a la insurrección revolucionaria, una acción que cambie el modelo político y económico, que trasforme de forma radical la estructura de la sociedad. Por eso podemos concluir que la respuesta a la pregunta de qué España habríamos tenido es: en un caso una dictadura militar a la manera de la de Primo de Rivera; en el otro, la revolución. Pero esta respuesta, nos plantea otra cuestión relevante: la referencia reiterada a los términos “revolución” o “insurrección revolucionaria” hace necesario plantear, como algo esencial, la significación que le atribuyen a esos términos los protagonistas de los hechos de octubre de 1934
Otro aspecto que es necesario abordar es ¿por qué fracasaron y qué consecuencias tuvieron esos fracasos a corto y medio plazo? En ese punto, se examinarán las consecuencias jurídicas y políticas, mediatas e inmediatas.
En definitiva, responder a las preguntas de cómo, quiénes, por qué y con qué consecuencias, en relación con los acontecimientos de agosto y octubre, constituye el objeto de este libro.
Por último, ambos intentos de subvertir el orden constitucional republicano, de manera singular el octubre asturiano, han hecho correr ríos de tinta a lo largo del tiempo. Historiadores y publicistas se han ocupado de ellos y lo han hecho otorgándoles un trato muy di-
ferente, un juicio muy distinto. Se puede ver con claridad cómo las distintas interpretaciones difieren no sólo en función de posiciones ideológicas, sino de los momentos históricos en las que tienen lugar. Esas diferencias y esa complejidad interpretativa me han llevado a incluir un capítulo en el que las analizo en seis etapas o momentos diferentes. Este capítulo debe entenderse, esa es al menos mi intención, como un ensayo historiográfico: examinar algunas de las más significativas interpretaciones de los hechos de agosto y octubre a lo largo del tiempo, a través de algunos de los autores más representativos de cada una de las seis etapas.
La primera etapa incluye obras publicadas entre el final de la guerra civil y los años sesenta del siglo pasado. He llamado a esta etapa
“La historiografía de trinchera”, haciendo referencia a su carácter beligerante, más propagandístico que histórico.
Comenzaré esta primera etapa haciendo referencia al “Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936”, Esta Comisión fue creada en virtud de una Orden Ministerial de 21 de diciembre de 19383 con el objetivo de “demostrar la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República Española en 18 de julio de 1936”. Estaba integrada por 22 miembros, la mayoría de ellos antiguos ministros durante el reinado de Alfonso XIII (el conde Romanones, Salvador Bermúdez de Castro, Abilio Calderón, Joaquín Fernández Prida, José Gascón y Marín o José Manuel Pedregal) o la dictadura de Primo de Rivera (Eduardo Aunós), conspicuos conspiradores contra la República (Antonio Goicoechea, Santiago Fuentes Pila), ministros durante el “bienio negro” (Rafael Aizpún Santafé4, José María Cid Ruiz-Zorrilla5) y falangistas (Ildefonso Bellón Gó-
3 O.M. 21.XII.1938. B.O.E. 22.XII. 1938
4 Ministro de Justicia del Gobierno de Alejandro Lerroux entre octubre de 1934 y abril de 1935. Su entrada en el gobierno de la República, junto con la de otros dos ministros de la CEDA, fue el argumento usado para desencadenar la Revolución de 1934
5 Miembro del Partido Agrario fue, sucesivamente, ministro de Comunicaciones y de Obras Públicas en el gobierno de Alejandro Lerroux
mez6, Rafael Garcerán, Wenceslao González Oliveros, Rafael Matilla Entrena); no faltaba una representación de la oligarquía terrateniente (Adolfo Rodríguez Jurado, dirigente de la Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, presidente de las Juventudes de Unión Patriótica en Sevilla).
El Dictamen de la Comisión va precedido de un Preámbulo en el que se resumen las conclusiones a las que habían llegado y que merece la pena reproducir en sus aspectos más significativos. Los miembros de la Comisión “[...] coinciden ahora más que nunca en una convicción común: la de que los poderes actuantes en la República el 18 de julio eran substancial y formalmente ilegítimos, pero que aún en la hipótesis contraria, jamás pueden prevalecer, por ostensibles y aparentes que ellos sean, los títulos de una legalidad constitucional externa contra los indestructibles y, sin duda, ante Dios y ante la Historia, cien veces más fuertes que pueden impulsar a un país en momento decisivo, a liberarse para `permanecer fiel a sí mismo y salvar a la Humanidad, al alejar un peligro temible y cierto.
Llegan a esta convicción “por el común de las enseñanzas de los teólogos que, desde Santo Tomás a Mariana, con Vitoria y Suárez, proclaman como santo el derecho a oponerse por la fuerza al tirano que usurpa su poder…”7
Si me he referido “in extenso” a esta Comisión es porque las Conclusiones de este Dictamen van a constituir el argumentario canónico de toda la historiografía franquista: la ilegitimidad de origen del régimen republicano, su carácter antidemocrático, con especial atención a la revolución de octubre de 1934; el presunto fraude de las elecciones de febrero de 1936; la tempestad revolucionaria de la primavera de ese año, etc... El objetivo es claro: justificar la sublevación militar. Como afirma paladinamente la Comisión, los poderes actuantes eran ilegítimos, pero si no lo fueran, siempre se puede
7 Dictamen…op.cit; página 18
recurrir al escolástico derecho a “oponerse por la fuerza al tirano”. Argumento “cien veces más fuerte ante Dios y ante la Historia” que cualquier otro jurídico o político.
Aunque el núcleo fundamental del Dictamen está en el periodo comprendido entre las elecciones de febrero y el 18 de julio de 1936, no faltan, como veremos, referencias a los dos hechos que constituyen el objeto de este libro, agosto de 1932 y octubre de 1934.
En cuanto a las obras y los autores, incluyo en esta etapa las que considero las dos más representativas del primer franquismo, las de Joaquín Arrarás y Melchor Fernández de Almagro. Pero, también, la de Antonio Ramos Oliveira, en las antípodas ideológicas de los dos autores anteriores. ¿Por qué? Porque unos y otro comparten, sin embargo, esa visión “de trinchera”, huérfana de objetividad y de imparcialidad; quizás su característica más destacada es su maniqueísmo; es la suya una historia de buenos, muy buenos, y de malos, muy malos; sin matices, sin sombras… Para unos (Arrarás, Fernández Almagro) en la línea del Dictamen referido, la República habría sido un régimen ilegítimo, no democrático, en el que la violencia y el radicalismo se habían impuesto en un camino imparable hacia el bolchevismo. Enfrente, una derecha posibilista y timorata pero democrática, a la que habrían pretendido desalojar violentamente del poder al que había accedido de forma legal. En definitiva, el régimen republicano había sido el “Mal Absoluto sin rastro de Bien alguno”. La consecuencia de todo lo anterior es que la guerra civil habría sido inevitable, una “Cruzada moral contra la Anti-España”. España y Anti-España una vez más enfrentadas. Para Ramos Oliveira, por el contrario, la maldad absoluta la encarnaban unas derechas que nunca habían aceptado la República y habían pretendido su destrucción desde el mismo momento de su nacimiento; que se habían ido aproximando cada vez más a los modelos fascistas imperantes en Italia, Alemania o Austria; que no aceptaban ver amenazados sus privilegios ancestrales, en lo económico o en lo político; mientras, las izquierdas, encarnadas en los jornaleros desposeídos de la tierra; en los trabajadores con salarios de miseria..., son presentadas sólo como
