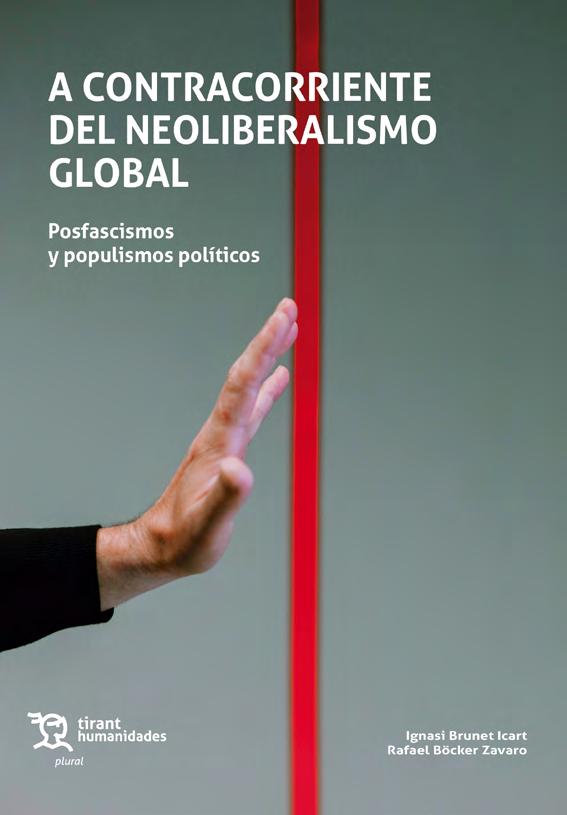
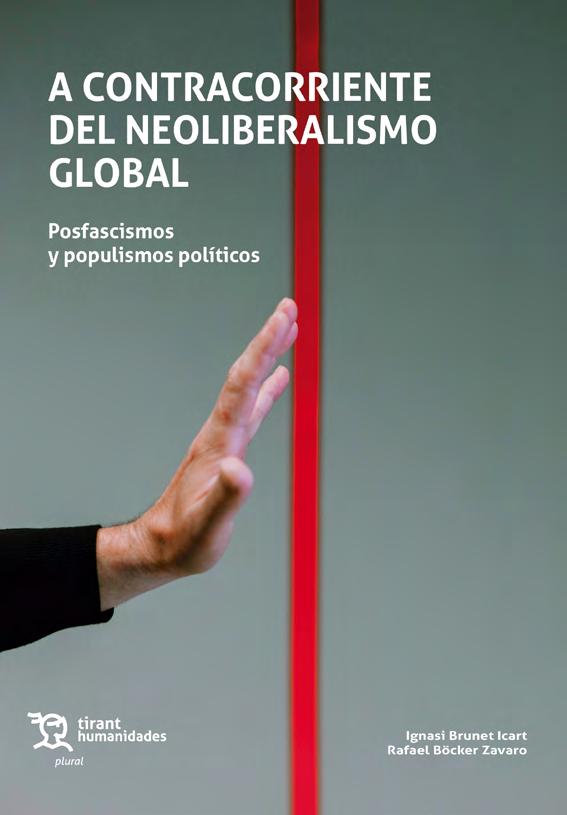
A CONTRACORRIENTE DEL NEOLIBERALISMO GLOBAL. Posfascismos y populismos políticos
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Mª Teresa Echenique Elizondo
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
A CONTRACORRIENTE DEL NEOLIBERALISMO GLOBAL. Posfascismos y populismos políticos
tirant humanidades Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Ignasi Brunet Icart Rafael Böcker Zavaro© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-630-2023
ISBN: 978-84-19588-81-4
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Prólogo
Decía Weber (2007) que “la vida no conoce sino esa eterna lucha entre dioses”, de “escaladas bélicas”, y es que siempre nos encontramos ante y en ella, un circulo sin salida, un “eterno retorno” que es bueno recordar en unos años del regreso de las democracias iliberales, del auge del lenguaje político de la reacción de los populismos, del apogeo de las actitudes machistas, del furor de la posverdad y de las derechas ultra-ideologizadas que, con sus discursos negacionistas (de la violencia de género o del cambio climático…), degradan la institucionalidad democrática desde dentro. Años de “posfascismos y populismos políticos” que dividen el campo político en dos, nosotros y ellos, a consecuencia de la urgencia que tienen de preservar el Occidente cristiano y blanco, y de actuar de acuerdo con el nuevo capitalismo financiero o accionarial, apoyándose en las plataformas de redes sociales que propagan continuamente falsedades, facilitando la circulación de ideas extremistas y manipulando nuestras percepciones de la realidad. Visión darwinista del capitalismo que broto en la década de 1980 ante la imposibilidad del keynesianismo en un solo país y el furor de la “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher. Revolución neoliberal que priorizó la lucha contra el Estado de bienestar, contra la inflación frente al paro, que sustituyo los impuestos directos por impuestos indirectos, que redujo el poder de los sindicatos y que, desde entonces, ligado a una producción externalizada a países que han despreciado derechos laborales, de seguridad, medioambientales, impuso el reino de “la locura del dinero” y la lógica tecnocrática en los Estados. Uno de los rasgos distintivos de este capitalismo darwinista va a ser la normalización de la dicotomía entre el 1% de la sociedad frente al resto, en el que uno está como está por culpa suya y no de cómo está organizada la sociedad y la economía, y la normalización de la revolución reaccionaria que va a consolidar, en las siguientes décadas, desigualdades que acarearan malestar y años de guerra, de guerra tecnológica en que las propias guerras se vuelven virtuales, creadas por las nuevas tecnologías. Al contemplar el mundo actual, lo que está sucediendo en él, confirma que la historia es un campo de batalla que lo invade todo, y no se puede explicar de otra manera porque no ha habido un período exento de globalización en los últimos
Ignasi Brunet Icart / Rafael Böcker Zavarodos mil años que no haya sido moldeada por la guerra, por la lucha, por el antagonismo, por la rebeldía, por una violencia y agresividad específicamente humana, tribal. Como rehenes de ella, la guerra, una “excepcionalidad” continua, permanece como un eje candente de la experiencia humana al ser una de sus dimensiones esenciales, y constituir un instrumento crónico que puntúa, con viejas y nuevas formas, la historia de la humanidad y su extrema concentración de medios militares y diseminación de violencias y guerras estatales o no. Un instrumento que muestra que la erradicación “de la violencia no ha sido en modo alguno provocada por el desarrollo económico, por las virtudes del ‘trato agradable del comercio’. Así, de las guerras de religión del siglo XVI a las guerras mundiales del siglo XX, la violencia ha surgido siempre en respuesta a sus propios excesos” (Cohen, 2010).
Un instrumento que, mediante la industrialización y mecanización de las técnicas bélicas en la primera mitad del siglo XX y las tensiones derivadas del reparto colonial del mundo entre las grandes potencias, ha resultado altamente estratégico en la historia del fascismo nacionalista y racista, con su división jerárquica de razas superiores, dominantes, y razas inferiores, dominadas. Un instrumento al servicio de un único objetivo: la contrarrevolución, que asumió que los tiempos modernos exigían renunciar a la vieja legitimidad basada en la religión y las jerarquías heredadas y apoyarse en el nacionalismo, en las formas de ser nacionales, es decir, en las identidades y estereotipos nacionales, avaladas en relatos legendarios altamente chovinistas. Un instrumento que resuena en nuestro presente “cada vez que el terrorismo fascista decide intervenir en la realidad con una violencia letal”, que evoca la violencia extrema llevada a cabo por el fascismo y también por su producto más radical, el nazismo. Ambos delegaban el poder por completo en el dictador, y desdibujaban la división entre lo verdadero y lo falso en política, “produciendo una ‘verdad’ que era nacionalista y absoluta al mismo tiempo”, una verdad anti-política que representaba (y representa) el deseo de secuestrar y controlar la voluntad política de la ciudadanía. Desprovista de connotaciones plurales, como el liberalismo, “la verdad excluía cualquier forma de disenso y pasaba a ser el resultado exclusivo de relaciones de poder jerárquicas”. Creencia que ponía la violencia en el centro de la relación entre verdades (eternas) y poder, y una de estas verdades “era que la dictadura era la forma de democracia corporativa más verdadera”,
mucho más que la democracia liberal” (Finchelstein,2022). Creencia que nos recuerda “algo molesto, pero inexorablemente verdadero: durante milenios la guerra ha sido, para los hombres, la circunstancia en la que la intensidad –la belleza- de la vida se desencadenaba en toda su potencia y verdad” (Baricco,2022). Ha sido el espejo en que se recompone la violencia de género, “la masculinidad y su orden en torno al monopolio de la fuerza y según una lógica de la guerra a la que la mujer solo se puede someter o padecer” (Garcés, 2022).
Pero, la guerra también ha sido un instrumento estratégico en la historia del capitalismo, con su proceso de acumulación y concentración de capital, acentuado en el nuevo orden imperial o nuevo cosmopolitismo neoliberal con una economía esencialmente monetaria, accionarial y consumista que trata a las personas como objetos de consumo y con una alta distribución o reparto desigual de la riqueza. Orden convencido de que cualquier otra cosa que no sea el mercado y los derechos de propiedad nos situaría “en un camino de servidumbre” (Hayek, 2011), y convencido también de que el mercado no puede traer ninguna forma de justicia social al ser el interés la única motivación que mueve a los seres humanos. Motivación acentuada con las transformaciones capitalistas que han reducido la actividad de las empresas a la única parcela que corresponde a su competencia, a la base de su negocio, “y el resto se deja en manos del mercado”, cumpliendo así el “viejo sueño de Wall Street”: crear y gestionar empresas “sin fábricas ni trabajadores” (Cohen, 2010). Cambios acentuados en la era de la información, en la que el desmesurado poder de los financieros y los intereses “globalistas” han adquirido un papel altamente relevante en el sistema meritocrático liberal imperante en el mundo. Sistema en el que el capital se ha vuelto “un bien inmaterial”, al constituir la investigación y el desarrollo, la publicidad, la moda, la banca, los que gestionan el mundo de la producción (Brunet y Böcker, 2014). Además, este sistema, alienta la creación de la riqueza en forma de capital y vuelve, con el aval de la ciencia, superfluo el debate político democrático, incentivando el desarrollo tecnológico de la que depende la continuidad de la actividad productiva, y acentuando cada vez más el motor de la destrucción creativa, de destrucción periódica de industrias, ocupaciones y pautas sociales viejas “para hacer sitio a creaciones nuevas” (Bradford, 2022).
En la era de la información, la concentración de la propiedad privada de los medios de producción, de información y de intercambio y de los poderes reales de decisión y coerción, se sostiene mediante el keynesianismo militar y la globalización militar; ambas impuestas por la contrarreforma neoliberal planetaria, con su lógica mercantil, con su lógica de la acumulación y concentración de capital y privatización del mundo, y con su dialéctica de desterritorialización y reterritorialización. Un keynesianismo militar, expresión del paso de la modernidad a la posmodernidad, del declive de las soberanías estatales y nacionales en beneficio de lo que Hardt y Negri (2004, 2009) denominan Imperio. Un Imperio no territorial, supranacional, mundial, total, que ya no es americano (ni europeo ni japonés ni ruso ni chino), sino simplemente capitalista. Un Imperio que tiene en el fenómeno WalMart el modelo de negocios para el nuevo cosmopolitismo neoliberal al asumir las innovaciones tecnológicas y logísticas más poderosas del siglo XXI “y las pone al servicio de una organización en la que su éxito competitivo depende de la destrucción de todo lo que queda de las regulaciones sociales al estilo del capitalismo social de posguerra” (Lichtenstein, 2007). Un Imperio que fomenta la cultura ideológica de Wal-Mart, las políticas de bajos salarios y pocos beneficios para el personal, juntamente a la desregulación, las relaciones comerciales globales y la deslocalización, pero cuyos cimientos están amenazados por una plebe posmoderna: la multitud. Un concepto de clase, pero diferente del concepto de clase obrera, lo que lleva, a Hardt y Negri, a asociarlo a una pluralidad de sujetos, a un movimiento en el que confluyen diversas singularidades, reivindicaciones y resistencias. Todas ellas conjuran toda tentación de hipostasia unitaria del sujeto histórico, y más en un período histórico en que se conectan y refuerzan mutuamente las violencias económicas, financieras, políticas, institucionales y sociales, con el capitalismo de facto en que se han convertido China (que tiene hoy un PIB de 14,7 billones de dólares, el triple que en 2010), el ascenso de las democracias iliberales, la reregionalización geopolítica y el aumento del gasto militar en Occidente para fomentar su industria de guerra.
Un período en que no se cuestiona el capitalismo neoliberal ni la organización patriarcal del mundo que nos bombardea instándonos a la heterosexualidad, con ataques a la comunidad LGTBIQ+ y la migración incontrolada, e instándonos a que nos adaptemos a los
guiones de género respectivos, asociando heterosexualidad con la misoginia, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia (Gray, 2010). Asociación como consecuencia lógica de los comportamientos prescritos a los hombres y mujeres por las normas de género; normas que erotizan la dominación masculina y legitiman las violencias sexuales, como la agresión y el acoso sexuales. Violencias que no responden a una supuesta necesidad sexual masculina natural e irrefrenable, sino que, a jerarquías de poder, a abusos de poder, como los que se producen por razón de raza o de clase social. Por tanto, son el reflejo de una violencia política, que responde al sistema estructural de desigualdad de poder, al que las feministas radicales de la década de 1970 “denominaron patriarcado”. Violencia política, no sexo, que se expresa también “domésticamente”, sustentada en el “patriarcado del salario” (Federici, 2018). Violencia que permite enfrentarse a las demás violencias que son efectos de una dinámica de poder que toman múltiples formas y conectadas en un devenir especialmente de sujeción, de dominación, y que tienen que ver con cómo se reconfiguran hoy la explotación y la extracción de valor. Reconfiguración también de las formas de explotación en formas de autoexplotación en el capitalismo neoliberal de la era de la información, y que evocan “a la perversa manera en que el patriarcado convirtió a las mujeres en mantenedoras de su propia subordinación” (Zafra, 2019), y que hoy tiene en los populismos la vía para consolidarse socialmente y políticamente.
Reconfiguración que imponen los imperativos de acumulación y de crecimiento: es la guerra brutal de la competencia que impone la proliferación de economías (legales e ilegales) vinculadas “a la financiarización de la vida social –y en particular a través del dispositivo de la deuda-”, y que “afecta actualmente a la ‘guerra civil’ entre trabajo y capital que Marx identificó en la jornada de trabajo pero que vemos ampliarse y expandirse en términos territoriales (más allá de la fábrica), temporales (más allá de la jornada laboral reconocida)” (Gago, 2019), y de género (más allá del sexismo y la misoginia) (Nussbaum, 2022). Ampliación que acaece en un marco histórico en el que el propio concepto de cambio revolucionario está en crisis, y lo está porqué ya no sabemos qué significa “revolución”. Tal vez, como afirma Holoway (2003), la “única forma en la que la revolución pueda ser pensada en adelante, no es la conquista del poder, sino su disolución”. Mientras, hay que enmarcar el sistema de poder neoli-
beral, la violencia del actual sistema neo(tecno)liberal (Zafra, 2019) como momento, según Hardt y Negri, que da cuenta de un Imperio que considera la competencia, la hiperproducción competitiva, como el modo natural de las relaciones sociales y que, por lo demás, no tiene límites y que representa un nuevo tipo de poder, efecto de la transformación del imperialismo en Imperio y del Estado-nación en regulación política del mercado global, en regulación del valor que se revaloriza y se hace cada vez más autónomo, en regulación de la concentración del capital transnacional y de las violencias estructurales, las luchas de clases que puntúan la globalización mercantil en curso.
Pero también cabe enmarcar el sistema de gobierno neoliberal en una estructura que ha transformado la lucha de clases “en una lucha interior contra sí mismo”, al convertir al trabajador “oprimido en un empresario libre, en un empresario de sí mismo. Hoy todo el mundo es un empleado autoexplotado del empresario que él mismo es”.
Desde esta perspectiva, el poder que mantiene el sistema neoliberal, apelando a un discurso propietarista, empresarial y meritocrático, “no es represivo, sino seductor, es decir, tentador”, y es así al ser ineficaz el poder disciplinario de imperativos y prohibiciones, y ser más eficaz “la técnica de poder que se encarga de que las personas se subordinen por sí mismas al sistema de gobierno neoliberal”. Hoy, señala Byung-Chul (2022a), ya no hay una multitud cooperante e interconectada, como Hardt y Negri desean, que se alce como una masa crítica y revolucionaria global. Más bien sucede que la soledad del empresario de sí mismo aislado e individualizado constituye la forma actual de producción. Antes las empresas “competían entre sí pero dentro de la empresa era posible la solidaridad. Hoy todos compiten contra todos, incluso dentro de una misma empresa. Esta competencia absoluta incrementa enormemente la productividad, pero destruye la solidaridad y el civismo. Con individuos agotados, depresivos y aislados no se puede formar ninguna masa revolucionaria”, y ello acaece en un mundo más desigual y en el que hay muy pocos países que en la actualidad ostentan un Índice de Desarrollo Humano elevado. En su mayoría, los países tienen pobreza e indigencia cada vez más extrema y un Índice muy bajo porque hay una alta desigualdad (por ejemplo, en la Unión europea, el 1% más rico posee al menos entre el 20% y el 25% de la riqueza, Solidarity and Wealth Tax, Parlamento Europeo, abril 2022), y muros infranqueables que impiden, en nombre de un
darwinismo social latente, a los grupos y clases desfavorecidas de ascender en la escala social.
La globalización de la competencia que, desde finales de los años setenta, se rige por una ley de desarrollo “cada vez más desigual”, una ley de producción de multimillonarios (por ejemplo, en 2017, China, tenía 373 personas que poseían un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares mientras que, en 2006, no eran más de 16 personas). Una ley de reproducción ampliada del capital, de la endiablada aceleración de su rotación y también de la aceleración de la salarización del trabajo intelectual de la economía del conocimiento, de la precarización y taylorización masiva de los trabajos de servicios al servicio del capital (Bensaid, 2010). Globalización que aceleró las nuevas formas de guerra que, según Segato (2017) y Vergès (2021), radicalizan la forma colonial de violencia que actualizan una geometría de poderes que va más allá del Estado-nación y, entre ellas, las que promueven la identificación con las normas regulatorias que materializan la diferencia sexual y que gobiernan la materialidad de los cuerpos, definiéndolos y analizándolos desde el terreno médico, biológico o genético. Normatividad que hace del saber médico, biológico o genético, de los conocimientos producidos por esos “saberes” un régimen de poder que regula las sexualidades, géneros y cuerpos. Un régimen que ha redoblado la apuesta neoliberal por una economía que ha puesto fin a la “utopía igualitaria”, y apostando por una concepción autoritaria de la democracia ligada a los populismos, que han emergido “como una forma de post-fascismo que reformula el fascismo en función de una era democrática”. En otras palabras, señala Finchelstein (2022), “el populismo es el fascismo adoptado a la democracia”, el “nuevo fascismo” de la “sociedad de consumo” (Pasolini, 2021), y según el Parlamento Europeo, adoptado a “un hibrido de autocracia electoral”. Un fascismo apoyado en narraciones mitológicas, que fomentan la xenofobia y las nuevas formas de guerra contra la inmigración, las mujeres, lesbianas, trans y travestis.
El populismo muestra como el modelo de la guerra y las luchas continúa siendo el principio de inteligibilidad y análisis del poder político (Foucault,1992), como lo fue en Europa durante la primera mitad del siglo XX en que dominó choques y roces bélicos, y en el que se sitúa la guerra civil española y la dictadura nacional católica de Franco (Álvarez, 2022). Desde la denominada modernidad occidental, desde el
imperialismo europeo y su lógica racista y totalitaria, el modelo de la guerra ha sido un dispositivo de integración en el sistema capitalista de innumerables sociedades en todo el mundo, convirtiéndola en una actividad cotidiana “de la que jamás nos desprendemos” (Puiseux, 2004), y que, para las mujeres, “la guerra no es una hazaña, es una vida en lucha que lo envuelve y lo implica todo (…) la guerra impregna el día a día y se hace forma de vida. Luchar es trabajar duro y quizá este trabajo, para las mujeres, no es tan distinto antes y después del tiempo de guerra” (Garcés, 2022). El modelo de la guerra se expresa domésticamente, al ser hoy la casa un lugar “donde el ‘guerrero’ (una de las figuras clásicas del mandato patriarcal) quiere hacer la guerra ‘interna’ como síntoma de su impotencia y de las humillaciones padecidas en los ámbitos laborales y en otros territorios existenciales” (Gago, 2019). Pero, como sostuvo Clastres (1981), tampoco las sociedades sin Estado, algunas de ellas preservaron la fluidez de género de manera intencional, se desprendían de ella, ya que recurrían a la violencia también intencionalmente para evitar jerarquías coercitivas, pues eran muy conscientes de la posible aparición del Estado, de la dominación y la obediencia, y se organizaban políticamente para prevenirla, para huir de ella. Los sujetos de las sociedades sin Estado en su deseo consciente de permanecer igualitarios no desarrollaron estructuras coercitivas y muestran que la guerra y la violencia ciertamente existían antes del Estado, “pero el Estado desarrollo la guerra y la dominación hasta niveles sin precedentes” (Gelderloos, 2014), forjando la propia historia de las sociedades con Estado, sociedades desigualitarias que, en el mundo moderno, legitimaron, argumentan Graeber y Wengrow (2022), la desigualdad mediante dos variantes (Hobbes y Rousseau) de un mito único: el mito evolucionista que establece que la historia se basaría en etapas de desarrollo económico y la desigualdad, aunque condenable, sería inevitable.
Un desarrollo que clasifica todas las sociedades, estableciendo que solo las sociedades primitivas serian igualitarias, pero experimentarían la pobreza, mientras que las siguientes, desiguales, gozarían de prosperidad. Esta requeriría no de una libertad individual recíproca, del reconocimiento del libre albedrio y de un proyecto político con la finalidad de impedir el surgimiento de un poder coercitivo: el Estado, es decir, de la aparición de estructuras jerárquicas permanentes. Un poder que puso fin a las siguientes tres formas de libertades indivi-
duales claves de las sociedades sin Estado, sociedades de libre asociación política y sin dominación política: la libertad de desobedecer, la libertad de reconfigurar la realidad social y la libertad de abandonar la suya propia para incorporarse a otra sociedad. Por tanto, el Estado no es un producto evolutivo, se trata más bien de una elección social y no de una certeza material, evolutiva, como la propia guerra. Ambas forjan la historia de las sociedades con Estado (Mudde, 2002), y concretamente también la historia de las sociedades capitalistas. Sociedades con dominación política y económica que se apoyan en la apropiación privada del mundo, en la producción de un excedente económico y en el patriarcado; situación histórica que comporto una guerra y una violencia fundadora, “responsable del inicio de la era en que cada sociedad considera que vive” (Balandier, 1993), y que el fascismo hizo su ideología o teoría, y que en nombre del Estado y el caudillo, que actúa como si tuviera la verdad a su lado, elimina la democracia liberal basada en partidos, sometiendo todo al control y a la vigilancia, degenerando en totalitarismo, dejando intacto el marco de la situación socioeconómica existente y persevera en él (Finchelstein, 2010).
La guerra en las sociedades con Estado ha sido (y continúa) un instrumento constitutivo de la experiencia humana de la propiedad, de la generalización de las relaciones mercantiles, de la omnipresencia de la ley del valor, de la penetración de su dominación impersonal en todos los poros de lo social, “atravesado por esta diferencia de potencial que determina todas las relaciones entre personas y que Foucault llamó poder” (Ramoneda, 2004). Este es el lugar en donde los seres humanos descubren quiénes son de verdad, incluso si no siempre nos damos cuenta de ello. Un lugar en el que los seres humanos, como seres vulnerables y precarios, descubren que están hechos de lazos y de relaciones de poder con los otros (Butler, 2017), de lazos con dominación o con lazos que garantizan la reciprocidad de la libertad, y que también da cuenta de que los pueblos se desplazan, o huyen y a veces incluso desaparecen literalmente y de la historia, a causa de la dominación ya que se preserva y se reproduce mediante la fuerza de la guerra. De modo que al ser las causas de la guerra muy diversas y sus efectos tan profundos que, si prescindimos de ella, “estaríamos pasando por alto uno de los motores más determinantes de la evolución humana y el curso de la historia” (MacMillan, 2021). Un motor
que, en Occidente, la única civilización con el derecho a interpretarse a sí misma y a todas las otras culturas, vuelve a llamar la atención ante la apuesta del Kremlin en relación con Ucrania, y como reacción a la deriva de las políticas occidentales encaminadas a debilitar a Rusia, bajo el argumento darwinista de que hay una genuina “amenaza rusa” y que requiere para resolverla de un nuevo tipo de política, de lucha darwinista por la supervivencia.
Lucha que requiere de lo que Mbembe (2011, 2014) ha denominado necropolítica o tanatopolítica, es decir, la fusión entre política y guerra y que ha puesto fin al tabú de la destrucción de los cuerpos y poblaciones humanas, juzgadas como desechables o superfluas y que, en consecuencia, se pueden destinar a la muerte. Políticas de muerte en base a la distinción jerárquica entre vidas a proteger, cuidar o futurizar y vidas a abandonar, sacrificar o directamente eliminar (De Mauro, 2020), e instauradas después del 11 de septiembre de 2001, tanto por democracias como por autocracias estatistas de matriz imperialista. Políticas que trataron de socavar el creciente movimiento anticapitalista “mediante la identificación del terrorismo fundamentalista como el enemigo número uno”, es decir, “el replanteamiento de la narración de un conflicto mundial” (Gelderloos, 2014). Conflicto entre poderes jerárquicos y expresión del estado de guerra permanente, sin límites espaciales ni temporales, decretado por George Bush tras el 11 de septiembre (Bensaid, 2010), y mediante una actitud característica de un padrino mafioso. Actitud que tiene sus raíces “en una cultura de ocupación colonial que expandió el territorio estadounidense, inicialmente establecido en la costa atlántica, hacia las tierras de las sociedades amerindias, apropiándose asimismo de una tercera parte de México y, más tarde, de los territorios franceses y rusos de la Costa del Golfo y California”. Una vez consolidado el territorio continental estadounidense, siempre por la fuerza de las armas, “se formaron ejércitos para apoderarse de archipiélagos e islas lejanas (Hawái, Guam, Puerto Rico, Filipinas), así como para establecer su dominio de todo el hemisferio americano mediante la Doctrina Monroe de 1823” (Chomsky y Prashad, 2022).
Políticas de muerte que Occidente y las nuevas autocracias se han esforzado en aplicarlas y hacer de ellas una autentica ley social universal en favor de los más fuertes, es decir, del poder monopolístico de las multinacionales europeas, japonesas y estadounidenses. Políticas
presentes en la “operación especial militar” de Rusia en Ucrania; una “guerra híbrida” que a ojos de Rusia Occidente ha declarado después de que decidiera invadir Ucrania con el objetivo de destruir, quebrar, aniquilar, asfixiar la economía rusa, y a Rusia en general. Una guerra hibrida que se asienta en la textura de fondo del capitalismo gore, de esta modalidad del capitalismo contemporáneo en tiempos neoliberales que hace de la violencia un negocio rentable (Valencia, 2010, 2012). Un capitalismo en que no únicamente los mercados están fuera de control, sino también los políticos, como Trump o Bolsonaro, “el Trump de los trópicos”, que conectan el populismo con el fascismo de entreguerras, y que actúan en nombre de una ideología antigubernamental y en nombre, sin evitar la violencia política, de la “vida maximizada, del beneficio y de una riqueza inmensa para una minoría” (Halberstam, 2020). Un capitalismo que, al amparo de una globalización cada vez más militarizada, va ganando terreno en la defensa de sus intereses, mediante, por un lado, el concurso anestésico de la manipulación constante, y eficiente, de la “opinión pública”, y por otro, el concurso “de poderosas estructuras militares de las que el mayor ejemplo es, sin duda, la OTAN” (Taibo, 2017), y que es el brazo armado del Occidente geopolítico. Un Occidente en conflicto con el gobierno autocrático y mafioso de Rusia que encabeza, en el siglo XXI, un bloque ideológico vinculado al populismo de extrema derecha o derecha radical o a lo que se denomina también una “nueva internacional conservadora” o “internacional nacional-populista” (Stent, 2014). Un gobierno que mediante un férreo y policial monopolio del poder público y un uso político de la justicia alcanza su dimensión militar en la guerra de Ucrania (Navarro, 2022), y acelerando un nuevo mundo bipolar, con Occidente de un lado, y China y Rusia de otro.
En el fondo de los orígenes de la evolución global, como también de los orígenes del capitalismo o los orígenes de la propia democracia, está la relación entre intereses y poder, entre poder y saber, utilizado este para enmascarar el ejercicio del poder, los intereses de estructuras económicas que quieren subordinar y controlar a diferentes clases de individuos y grupos. Poder como dominio, como “potestas” (Spinoza, 2014), como relación jerárquica entre agentes que se constituye sobre la habilidad de agentes, genéricamente masculinos, de imponer sus intereses, de condicionar sus elecciones -su libertad de elección- y controlar a otros agentes “sin que haya la misma habilidad recíproca”
(López, 2002). Tramada esta en complejas estructuras de explotación y dominación y que tiene la guerra, un elemento asociado con la masculinidad, como instrumento de la “potestas”, entendida la guerra como violencia masculina organizada, y que hoy “no sabemos cuándo las guerras empiezan y cuando terminan” (Garcés, 2022). Evidentemente, argumenta Segato (2013), la masculinidad “está más disponible para la crueldad porque el entrenamiento para volverse masculino obliga a desarrollar una afinidad significativa, a lo largo de la historia de la especie, entre masculinidad y guerra, entre masculinidad y crueldad”. Como ejemplo de esta es, por un lado, la crítica neoliberal a las políticas sociales diseñadas ya desde la década de 1880 en Occidente para mitigar los efectos y las desigualdades monstruosas provocadas por las economías de mercado y el impulso acelerado a su privatización a partir de la década de 1970 (Fukuyama, 2022). Por otro, el negacionismo del cambio climático y es que actualmente la guerra “es un equilibrio ya roto entre la destrucción y la supervivencia, un conflicto en el que interactuamos los humanos entre nosotros, y los humanos con el resto de los seres y recursos del planeta. Es una guerra humana que va más allá de lo humano, de lo épico y de lo heroico. El campo de batalla no está restringido a los héroes ni a sus juegos de fuerza. La Tierra se ha convertido en confín y en cualquier punto de su geografía esférica lo que llamamos civilización se encuentra en peligro” (Garcés, 2022).
La guerra constituye, por tanto, una relación social que vincula fenómenos privados y públicos, aunque las distintas sociedades han librado o libran diferentes tipos de guerra, represión y militarismo. Como indica McMillan (2014), la posibilidad de librar una guerra y la evolución de la sociedad humana “forman parte del mismo relato”. Como también forman parte del mismo relato, el “orden democrático, el orden de la plantación y el orden colonial”; ordenes en los que lo “salvaje” les proporciono “el léxico para sistemas masivos de violencia” y la justificación de la creación de “grupos enteros de personas como irracionales, inestables y violentas”, y así expropiarlos militarmente y económicamente como también para designarlos y aplicarles las normas sociales civilizadas, creando un nuevo orden del ser que, en los siglos XVIII y XIX, se va a utilizar “como un símbolo del supuesto salvajismo de los pueblos indígenas, y específicamente de sus sexualidades salvajes, utilizadas por los misioneros como
