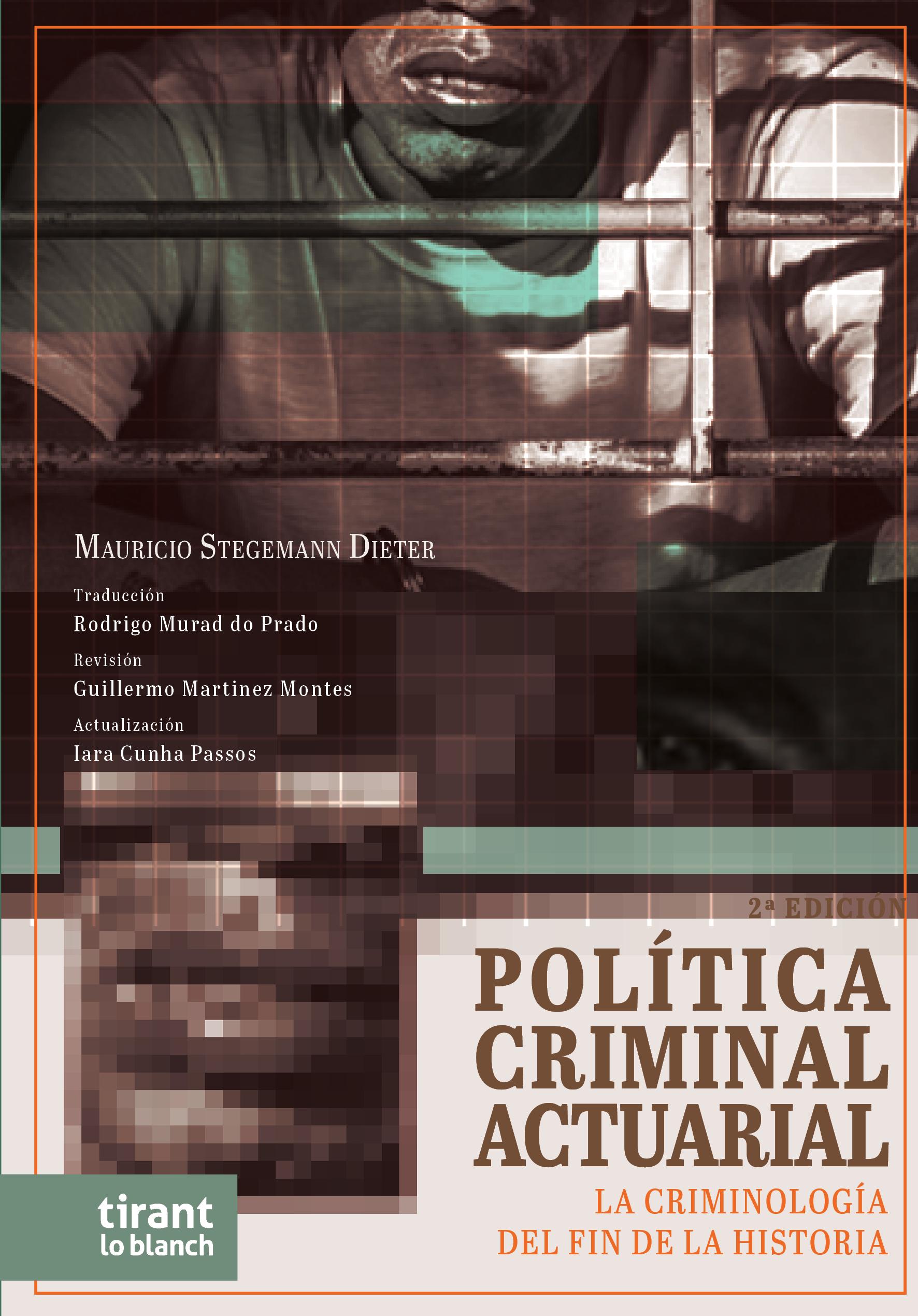
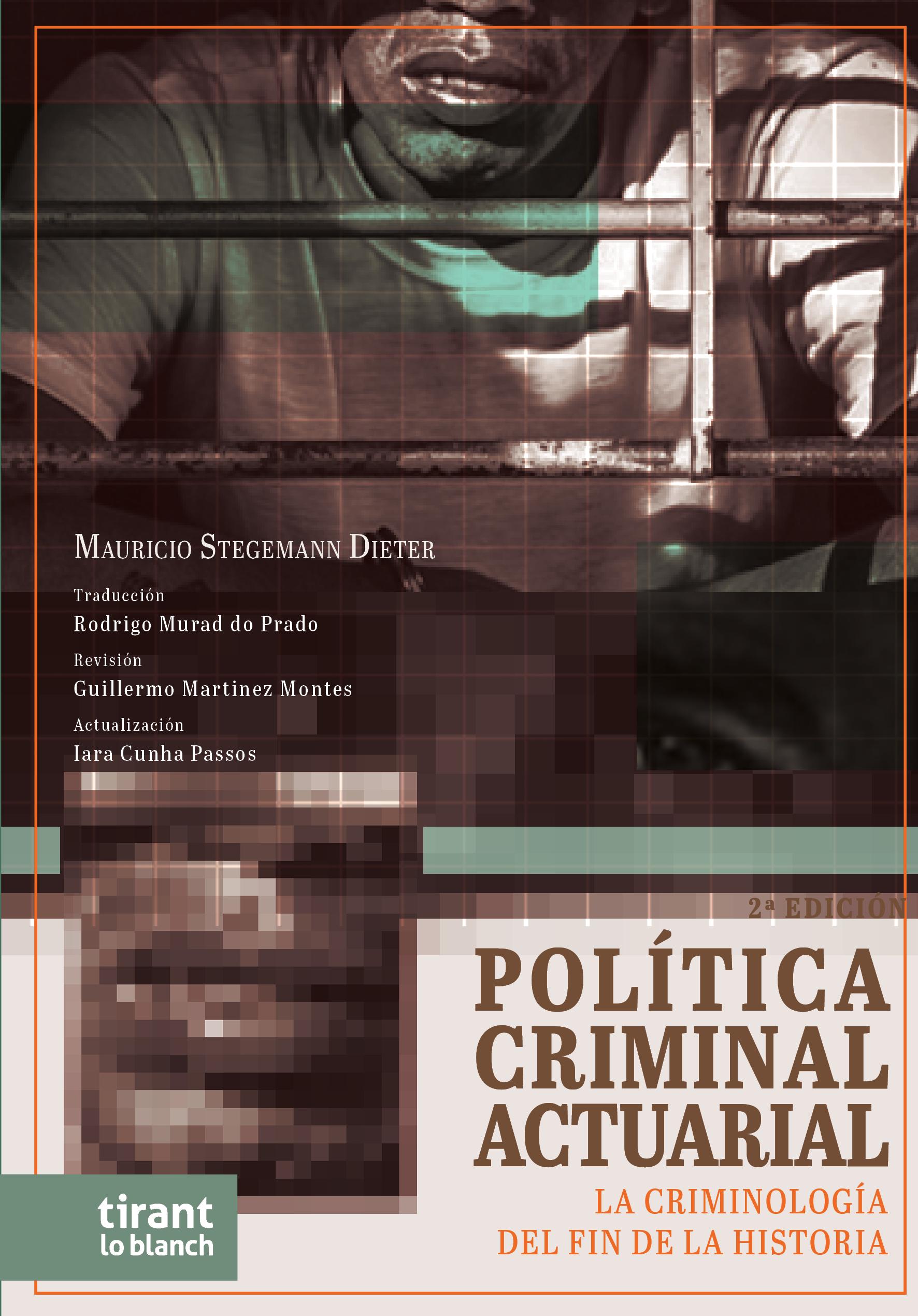
POLÍTICA CRIMINAL ACTUARIAL
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José añón roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia ana Cañizares Laso Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge a. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México
José raMón Cossío díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional eduardo Ferrer MaC-gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José antonio garCía-CruCes gonzáLez
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis LóPez guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
ángeL M. LóPez y LóPez
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de LuCas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
víCtor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
FranCisCo Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
angeLika nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
HéCtor oLasoLo aLonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
LuCiano PareJo aLFonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
ConsueLo raMón CHornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
toMás saLa FranCo
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
ignaCio sanCHo gargaLLo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
toMás s. vives antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
rutH ziMMerLing
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
POLÍTICA CRIMINAL ACTUARIAL
LA CRIMINOLOGÍA DEL FIN DE LA HISTORIA
MAURICIO STEGEMANN DIETER
2ª EDICIÓN
Traducción
RODRIGO MURAD DO PRADO
Revisión
GUILLERMO MARTINEZ MONTES
tirant lo blanch
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
Este trabajo es resultado y se enmarca en el desarrollo del Proyecto de Investigación “El Derecho penal frente a las crisis sanitarias”, DERPENCRISAN, con referencia GV/2021/103, concedido y financiado por la Generalitat Valenciana por RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ciencia e Investigación, por la que se conceden subvenciones a grupos de investigación emergentes –GV/2021 de 7 de septiembre de 2021. Investigador Principal: José León Alapont. Período de ejecución: enero de 2021 a 31 de diciembre de 2022.
La presente obra ha sido sometida a la revisión de pares ciegos según el protocolo de publicación de la editorial a efectos de ofrecer el rigor y calidad correspondiente tanto en su contenido como en su forma, aplicándose los criterios específicos aprobados por la Comisión Nacional E 016 (BOE num. 286, de 26 de noviembre de 2016).
Asimismo, su realización ha sido posible gracias a la estancia de investigación llevada a cabo en la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 9 de junio al 9 de septiembre de 2022.
Colección: “Corrupción, crimen organizado y delincuencia económica”
Dirigida por: NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA
Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de Salamanca
© José León Alapont
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-3710-2022
ISBN: 978-84-1197-525-4
MAQUETA: Tink Factoría de Color
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Presentación a la segunda edición
La segunda edición de este libro depende completamente de la insistencia de otros maestros y queridos estudiantes, quienes me convencieron sobre la necesidad de volver al texto en vista de la importancia del tema y la relativa popularidad del trabajo, ya que todavía hay poca y tímida diatriba de la crítica criminológica al uso del pronóstico actuarial en el riesgo de recurrencia en la criminalización secundaria.
Pero si esta iniciativa llegó a su fin, fue solo gracias al entusiasmo y la extraordinaria contribución de la investigadora Iara Cunha Passos, responsable de revisar las notas al pie y verificar todas las referencias electrónicas, recopilar documentación adicional y actualizar las herramientas actuariales de uso actual en los Estados Unidos y otros países; inclusive, debido a su contribución, se dio la necesidad de escribir el capítulo 2.4.5 sin precedentes, sobre el uso de herramientas actuariales en el espacio “pre procedimiento”.
Buena lectura.
Prefacio
Este libro, que socializa el denso estudio doctoral de Mauricio Stegemann Dieter, desarrollado bajo la aguda guía de Juarez Cirino dos Santos en la Universidad Federal de Paraná, expresa, en primer lugar, una advertencia severa sobre la auto colonización intelectual de los sectores políticos y académicos brasileños, que incorporan sin crítica todas y cada una de las noticias teóricas, como si el conocimiento penal avanzara el ritmo de las baratijas telemáticas que a veces hacen que los productos lanzados recientemente sean obsoletos.
Una crónica de estos tiempos y prácticas tendría que detenerse particularmente en los riesgos de incorporar en el discurso penal del concepto de “sociedad de riesgos”.
Sabemos del daño, en el campo de la política criminal, causado por una concepción de la sociedad que, como subrayó uno de sus corifeos, después de todo, distribuiría igualmente los riesgos de modernización y, por lo tanto, haría que “explotase el esquema de clase”1. En esta sorprendente sociedad que de repente no tiene clase, pero está llena de riesgos, la pena debe tener funciones preventivas, generales y especiales, o todos estaremos literalmente fritos; más que en cualquier otra sociedad, es necesario creer ciegamente en las leyendas de la “tutela criminal”. El daño a la dogmática también es visible en una expansión sin precedentes de las fronteras de la criminalización a través de varios dispositivos que, de alguna manera, terminan operando una regresión en el centro de gravedad del concepto de peligro legal-criminal que lo mantiene alejado del objeto inestable y lo acerca a la fuente del peligro. El mapa general del daño político-criminal y dogmático causado por la invasión del concepto de riesgo se puede rastrear desde el trabajo de Prittwitz, que examina otros modelos teóricos de la “sociedad de riesgo” distinto de Beck y rompe sus reflejos en el debate penal2. Algún día, cuando recordamos que pasamos más de un siglo discutiendo si el peligro existe como una superposición natural regular de dos estados físicos o como una conjetura probabilística, podemos darnos cuenta de que quizás, el mejor nombre para “sociedad de riesgos”, sea “sociedad de miedos”.
Mauricio Stegemann Dieter, cuya tesis fue escrita al mismo tiempo que, en nombre de una “adaptación de nuestra legislación a la sociedad de riesgos”, se produjo el peor borrador del Código Penal escrito por los brasileños, que revela cómo tuvo lugar la hegemonía del riesgo en la ejecución penal en la segunda mitad del siglo XX.
La cantidad de sufrimiento punitivo que se impondría a los condenados y a la autoridad pública que estaría sujeta a dicha cuantificación eran cuestiones muy claras para
la política criminal ilustrada. El primero de ellos respondió enfáticamente a la solicitud de proporcionalidad: “Es de interés para la sociedad que ellos (las sanciones) siempre sean proporcionales a los delitos”, afirmó el Amigo del Pueblo3. Alejémonos de los desafíos creados por el criterio de referencia de esta proporcionalidad, que podría ser una característica personal del condenado, como su “sensibilidad”4 o su fortuna5. Descartado el talión (que la razón ilustrada descalifica como un mandamiento y utiliza como límite del sufrimiento punitivo imposible) y homomorfismo criminal (cuyas raíces penitenciales no estaban en consonancia con el nuevo estilo de castigo) es realmente difícil imaginar la proporcionalidad entre hechos tan dispares como un crimen y un castigo6.
De mayor consistencia, disfrutó de la unanimidad de la segunda respuesta. “En los gobiernos republicanos es en la naturaleza de la constitución que los jueces observan literalmente la ley”, aconsejó Montesquieu7. “Solo leyes – escuchemos a Beccaria – pueden decretar sanciones contra el crimen; esta autoridad solo puede residir en el legislador, que representa a toda la empresa unida por un contrato social”8. ¿Cómo podría un juez, “que es parte de la sociedad, imponer sanciones a otro miembro de esta?”9. Mucho cuidado con la interpretación de las leyes, que pueden variar caprichosamente bajo la influencia “di una facile o malsana digestione”10 (de una fácil o malsana digestión).
La demanda burguesa de legalidad, por deshacerse de la competencia a menudo litigiosa de derechos, jurisdicciones y privilegios que el amanecer de la modernidad había heredado de las relaciones jurídicas bajo medievales, produciría bajo el derecho privado un movimiento metodológico que se conoció como la escuela de la Exegesis. En el ámbito penal, y como reacción a la discreción judicial del antiguo régimen, la consecuencia fue esta: la pena es dada por la ley, y el juez solo juega el papel de proclamarla. El Código Penal francés de 1791 conminaba al veneficio la pena de muerte11; a la afluencia de estas mismas ideas, nuestro código imperial ofreció al juez, para aplicar la pena del veneficio, tres graduaciones: muerte, galeras de vida o prisión de al menos veinte años12.
Si una sanción imputada, más o menos rígidamente, por la ley misma se adaptaba bien al ‘penalismo’ contractualista, era un desastre para las emergencias diarias del control
3 Marat, Jean-Paul, Plan de Legislation Criminelle, Paris, 1974, ed. A. Montaigne, p. 69.
4 Através de Bentham, esse debate chegaria a nosso Código Criminal de 1830; cf. Zaffaroni, Raúl et al., Direito Penal Brasileiro, Rio, 2003, ed. Revan, v. I, pp. 432.
5 “Não podem as penas pecuniárias ser proporcionais às fortunas?”, indagava Montesquieu, O Espirito das Leis, trad. F.H. Cardoso et al., S. Paulo, 1962, ed. Dif. Eur. Liv., v. 1º, p. 118 (Liv. VI, cap. XVIII).
6 O verbete peine, redigido por Jaucourt para a Encyclopedie, inclui “une juste proportion” em sua definição; mais adiante, assegura que “tudo aquilo que a lei chama de pena é efetivamente uma pena”; finalmente, frisa que “as leis criminais extraem cada pena da natureza particular do crime” e que “não se trata do capricho de legislador e sim da natureza da coisa” (Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, t. XII, pp. 246 ss).
7 Op. cit., p. 101 (Liv. VI, cap. III).
8 Dei Delitti e delle Pene, § III.
9 Idem, ibidem.
10 Op. cit., § IV.
11 Segunda Parte, tit. II, seção I, art. 12.
12 Art. 192.
de las ilegalidades populares, y especialmente para el reclutamiento oscilante de mano de obra del capitalismo industrial. La burguesía pronto entendería que necesitaba coerción criminal más allá de la ley y más allá del crimen. Un personaje aristocrático de Sade, al cual Adorno y Horkheimer estaban interesados, revela lo que reemplazaría, en el árbol del conocimiento que gobierna los negocios, la rama de la teología, podado por las luces:
“es para el terror más extremo que es necesario reemplazar las quimeras religiosas. Se libere al pueblo del terror al infierno futuro, y luego este se entregará, el miedo destruido, a todo. En cambio, se reemplace ese temor quimérico con leyes penales de una severidad prodigiosa que alcancen a él (el pueblo) apenas”13
En 1834, Inglaterra reformó la antigua Ley de los Pobres ‘elisabetana’, del año 1601, para adaptarla a las necesidades del capitalismo industrial: el obstáculo que había que eliminar allí era el pobre apto para el trabajo que no estaba trabajando14. Una mirada se centra en los vagos y los mendigos que sorprenden al obrero potencial, el trabajador que la pereza y las adicciones han eliminado de la máquina.
Un año después de la reforma inglesa, uno de los padres fundadores de las estadísticas se interesa en caracterizar la “tendencia al crimen (penchant au crime)”, que sería, “ciertos hombres en circunstancias similares, la mayor o menor probabilidad de cometer un delito”15. En el camino del Candolle, cuyas Considerations habían sido publicadas cinco años antes, Quetelet experimenta esas determinaciones que interesarán tanto el positivismo criminológico: regiones geográficas, etnias, estaciones, clima, género, profesiones, educación, pobreza... A favor del inventor del hombre promedio (homme moyen), a veces se expresa cierto escepticismo: “las causas que influyen en los crímenes son tan numerosas y distintas que es casi imposible (qu’il devient presque impossible) atribuir a cada uno su grado de importancia”16.
Una teoría y un dispositivo se ocuparían de legitimar y llevar a cabo la pena sin ley y sin delito que la disciplina de la mano de obra industrial tanto necesitaba. La teoría fué la defensa social; el dispositivo sería la medida de seguridad.
Acompañemos un carácter académico comprometido con ambos. Adolphe Prins, alto funcionario del Ministerio de Justicia, profesor de la Universidad de Bruselas que sería presidente de la Unión Internacional de Derecho Penal (predecesora de la AIDP) no es solo un destacado mentor de la primera defensa social, sino también un pionero en la formulación de medidas de seguridad17.
13 Adorno, Theodor W. e Horkheimer, Max, Dialética do Esclarecimento, trad. G.A. Almeida, Rio, 1985, ed. Zahar, p. 86. O mesmo personagem assegura que os ricos não se oporiam e que lhes fosse imposta “a mais densa sombra da tirania, desde que sua realização recaia sobre os outros” (p. 87).
14 Cf. Engels, Friedrich, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, trad. José Paulo Netto, S. Paulo, 2008, ed. Boitempo, pp. 61, 314 e passim; também Geremek, Bronislaw, La Piedad y la Horca, trad. J.A. Matesanz, Madri, 1989, ed. Alianza, pp. 247 ss.
15 Quetelet, Adolphe, Sur l’homme et le développement de ses facultés, ou Essai de physique sociale, Paris, 1835, ed. Bachelier, t. 2º, p. 160.
16 Op. cit., p. 198.
17 Cf. Bruno, Aníbal, Perigosidade Criminal e Medidas de Segurança, Rio, 1977, ed. Rio, p. 13. Sobre Prins, a esmerada apresentação bio-bibliográfica de Rodrigo Codino, tradutor de La Defensa Social y las Transformaciones del Derecho Penal, B. Aires, 2010, ed. Ediar.
Prins – que leyó Quetelet, pero sospechaba que el hombre promedio 18 – saldrá de la “noción de riesgo profesional” que “nació en el derecho industrial en términos de accidentes laborales”: “no se trata de establecer la culpa del jefe o del trabajador”, sino que tan solo “prueba el accidente y la ley regula la compensación”19. Tomando el criterio de responsabilidad por la causalidad del derecho privado alemán, la intervención punitiva se legitimaría “incluso cuando el hecho no fuera moralmente atribuible” al castigado 20. Prins acoge con satisfacción las primeras expresiones legislativas de esta tendencia: el artículo 65 del Código Noruego de 1902 (que permitía, reconocido el acusado como “particularmente peligroso”, que este permaneciese en prisión más allá del término legalmente acuñado “ tanto tiempo como fuese necesario “), una ley inglesa de 1908 (que permitió agregar a la pena de los “habitual criminals”) 5 a 10 años en prisión y el § 38 del anteproyecto del Código Penal Austriaco 1909 (que le impuso a cualquier persona que reincidiese dentro de los 5 años posteriores a la sentencia una detención adicional de 3 a 10 años). La base común de estas leyes fue el “estado peligroso permanente” del acusado21.
Las medidas de seguridad negarán enérgicamente el principio de legalidad gracias al fraude de etiquetas: ya que la medida de seguridad no es una sanción, sino que un “medicamento” para la mejora del paciente condenado, no hay razón para no aplicar el “medicamento” solo porque llegó a la farmacia legal – a la ley – después de la “enfermedad…”.
En otro trabajo22, Prins tuvo la oportunidad de tratar a los mendigos y extraviados. Mendicance definido (como “el hecho de mendigar”) y merodeando (cómo “deambular sin hogar y sin pedir medios de vida”), y señaló que no constituían delitos en virtud de la legislación belga, Prins intenta informar que ambos están vinculados al derecho penal porque “ la legislación reciente los trata como delitos” y también porque “ la ciencia moderna reconoce que hay una especie de mendicidad y merodeo que establece una etapa de criminalidad y mantiene una relación directa con ella”. En la búsqueda de esta especie, que distinguirá los “mendigos accidentales y callejeros” de los “profesionales”, Prins identifica tres grupos:
“ a) los que no tienen la fuerza para trabajar;
b) los que tienen la fuerza, pero no los medios para trabajar;
c) aquellos que tienen la fuerza y los medios, pero no la voluntad de trabajar”23.
18 Prins, Adolphe,
19 Op. cit., p. 63.
20 Ibidem.
21 Op. cit., pp. 81-82.
22 Prins, Adolphe, Science Pénale et Droit Positif, Bruxelas, 1899, ed. Bruylant-Christophe, pp. 569-570.
23 Op. cit., p. 572.
La síntesis de Prins – “es contra los seres antisociales del tercer grupo que la sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse”24 – dispara con rara claridad la funcionalidad de la defensa social para la acumulación capitalista industrial. La invención teórica de la “peligrosidad” y su implante subjetivo (el “estado peligroso”), que permitió la aplicación de medidas de seguridad por un camino fundamental distinto de la sanción (dependiente de la culpa) se adaptaría plásticamente a muchos sistemas penales autoritarios.
En 1939, el Ministro de Justicia del Reich alemán dio una conferencia en Roma sobre la aplicación de la ley penal bajo la ley nazi. No es sorprendente que propusiera una concepción combinatoria del castigo, que ejercería simultáneamente funciones expiatorias y preventivas, en línea con la defensa social. Después de todo, todos los autoritarismos modernos utilizan la concepción combinatoria, porque es aquella en la que el radio de criminalización se expande más. Es como el lobo y el cordero: si la pena fuera prescindible mediante una prevención especial, se castiga por la general o en nombre de la expiación, y viceversa. Pero vale la pena destacar en el discurso de Gürtner lo siguiente:
“Nadie sabe con certeza cómo se comportará otra persona en el futuro. Solo Dios lo sabe. Se nos induce a deducir del pasado de un individuo su futuro. El pasado significa en este caso: su ascendencia, su herencia física y moral, la familia, la educación, el medio ambiente y, finalmente, su propia conducta”25.
La historia que nos cuenta Mauricio Stegemann Dieter, en el presente trabajo, representa la culminación histórica de estas etapas en la ejecución criminal actuarial estadounidense que se desarrollará alrededor de la promulgación, en 1987, de las U.S Sentencing Guidelines (Directrices de Penalización de EEUU), que indicaba un agotamiento del modelo de oraciones indeterminadas regidas por parole. Esta ley observó y honró las experiencias estatales de la década anterior.
Establecer la cantidad de sufrimiento punitivo que se dará a los condenados por “factores de riesgo” estadísticamente probables, sin duda, expresa la negación más completa del derecho penal del hecho y la culpa. La pena no está dimensionada en nombre de algo que el convicto hizo ni – lo que ya sería monstruoso – de algo que es, pero en nombre de algo que tal vez hará. Finalmente, el estereotipo criminal, que rige la selectividad de la criminalización primaria en la subcultura policial, gana prendas metodológicamente exquisitas y, insatisfecho por actuar solo en el input del sistema penal, también reinará en la salida.
El libro de Mauricio Stegemann Dieter es una advertencia muy oportuna, además de su mérito académico indiscutible. Se planeó una reforma de nuestro código penal bajo la inspiración de la “ sociedad de riesgos”: tomada en serio, la aplicación penal tendría que ser actuarial. El espíritu actuarial vaga, de noche, por la academia: ¿No dijo un sociólogo
el otro día que nuestro punto óptimo ocurriría cuando tuviéramos 800.000 prisioneros? Casi estamos cruzando el Jordán, solo faltan un poco más de 200.000...
En resumen, el lector tiene un libro indispensable en la mano, lo que ayudará a los operadores democráticos y progresistas del sistema penal a unirse en repudio de una tendencia que consolida lo que fue más arbitrario, cínico e inhumano en la política criminal occidental moderna.
Arpoador, 23 de marzo de 2013.
nilo Batista26
introducción
La crítica criminológica del siglo XX demostró que cada modo de producción corresponde a formas de castigo adecuadas para su reproducción y desarrollo, y que en el estado capitalista esto se logra fundamentalmente mediante la combinación, aplicación y ejecución de la pena privativa de libertad para remuneración equivalente del crimen, según la medida del tiempo.1
También descubrió que las determinaciones estructurales que garantizan la prisión en el centro del archipiélago punitivo del estado capitalista corresponden a discursos2 apologéticos, mistificadores o cínicos – de todos modos, ideológicos3 – que racionalizan las prácticas punitivas oficiales y no oficiales, legitimando la represión a pesar de sus contradicciones criminógenas,4 al mismo tiempo que los redefinen continuamente dentro de los límites de estas determinaciones.5 La historia idealizada del pensamiento criminológico es, por lo tanto, esencialmente la articulación de estos discursos en el eje de diacronía.
Analizándolos, David GARLAND llamó a estos discursos en proyectos para resaltar su naturaleza instrumental y distinguirlos en gubernamentales y ‘lombrosianos’. Los proyectos gubernamentales, para él, estarían principalmente comprometidos con la legiti-
1 Un criterio absolutamente conveniente en este horizonte porque está vinculado simultáneamente a la determinación del valor del trabajo y de la mercancía, como lo explica en detalle PACHUKANIS, Evgeny Bronislanovich. La teoría general del derecho y el marxismo, p. 107139 y 183- 202. Para una introducción al tema, el texto de RUSCHE, Georg y KIRCHEIMER, Otto es esencial. Pena y Estructura Social, especialmente su síntesis inicial, p. 3- 7.
2 La categoría discursiva se define aquí como la construcción diferencial (“ensamble”) de una cadena de significantes en los que el significado se renegocia constantemente desde un centro que paradójicamente es estructurante, pero no estructurado. Sin embargo, en oposición a la tradición formalista, subjetivista y trascendental impregnada en esta definición –la forma en que se invade la problemática universal y “todo se vuelve discurso”–, se atiende a la necesidad de fundamentar siempre las formaciones discursivas en el contexto histórico y en las prácticas. que legitiman, el famoso enfoque alternativo foucaultiano, que escapa al estructuralismo pedestre, es especialmente útil para este propósito. Sobre el tema ver, en orden, TORFING, Jacob. New Theories of Discourse, p. 85- 90; LACLAU, Ernesto. Discourse, p. 431- 437; DERRIDA, Jacques. Writing and Difference, p. 352- 366; BOYNE, Roy. Foucault and Derrida, p. 90- 122; e FOUCAULT, Michel. Politics and the Study of Discourse, p. 54- 63.
3 La palabra ideología se utiliza aquí –y en todo el texto– en el sentido estricto y original de los primeros trabajos conjuntos de MARX y ENGELS, es decir, toda representación ideal preñada de intereses materiales que no se reconoce como producto de las condiciones sociohistóricas, determinada y que, por eso, expresa necesariamente una falsa conciencia de la realidad. La falsa conciencia, sin embargo, no es lo mismo que la conciencia falsa o equivocada: la ideología es, según la feliz metáfora de los autores, la inversión de la imagen en la cámara oscura, no la negación de la imagen. Por lo tanto, a pesar de ser falsa, es una conciencia que opera históricamente y que, precisamente por su falsedad, permite su autolegitimación frente a toda crítica interna. Por eso, no se trabaja con el concepto de ideología en el sentido de una concepción del mundo, o (lo que es lo mismo) un sistema de valores, presupuesto de la famosa inversión entre ideología y ciencia. Para más detalles ver MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Sagrada Família, p. 21- 26, 34- 67 e 95- 163 e MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã, p. 25- 117.
4 Es decir, a pesar de su fracaso, según la lección eternizada en el segundo y más específico capítulo sobre el origen de la prisión en FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 299- 342.
5 Porque no es posible reducir un discurso de esta naturaleza, por rudimentario que sea, a la condición de simple cortina de humo para la implementación de intereses hegemónicos. Después de todo, la dialéctica entre la base material que determina los discursos y su capacidad de convencimiento, que es constitutiva de la realidad, implica simultáneamente cambios en las estrategias de control social, que se rearticulan dentro de los límites de las determinaciones previamente establecidas. Excelente demostración en la obra de CIRINO DOS SANTOS, Juárez. La Criminología de la Represión, p. 29- 112. En este sentido, los métodos punitivos no son simples derivaciones de normas jurídicas o meros indicadores de estructuras sociales, sino técnicas que intervienen en otros procesos de poder. Esta es la razón por la cual, según FOUCAULT, es necesario considerar toda práctica delictiva como un capítulo de la anatomía política del poder, en lugar de asumirla como una simple consecuencia de las teorías jurídicas. lección completa en FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 32- 38.
mación científica – especialmente legal – de prácticas punitivas oficiales definidas como necesarias por el Estado, si están a punto de actuar o ya están en marcha, y depende de ellos racionalizar la represión en vista de los propósitos políticos inmediatos, con un amplio predominio de interés pragmático. Los proyectos ‘lombrosianos’, a su vez, se dedicarían a la etiología del delito y al criminal para proponer inicialmente una teoría explicativa de sus determinaciones y, solo después, proponer medidas preventivas (o negociar con el gobierno, con énfasis en el interés teórico. 6
Aparte de los problemas en esa distinción,7 en un momento histórico en que la permanente inter y transdisciplinariedad en el campo de las ciencias criminales se ve simultáneamente como una virtud y un defecto,8 es posible resaltar la importancia de la dicotomía ‘garlandiana’ refiriéndolo, respectivamente, a los miembros más importantes de la familia Política criminal y Criminología.
Así, la Política Criminal – tradicionalmente definida como un programa que establece las conductas que deben considerarse delitos y políticas públicas para la represión y prevención del delito y el control de sus consecuencias9 – aumenta su densidad semántica al incorporar el significado contenido en la definición de proyecto del gobierno, mientras que la Criminología – o ciencia que busca identificar las determinaciones del delito – recibe el contenido explícito de proyecto ‘lombrosiano’. 10 Es a partir de esta replanteamiento que estas categorías serán tratadas de ahora en adelante.
Como muestra el título, el texto prioriza el análisis de la Política Criminal, un campo de estudio definible como el primo pobre de la Criminología11 porque es claramente deficiente en términos de cantidad y calidad de la investigación científica, desde el mo-
6 A pesar de la diferencia y relativo predominio del segundo sobre el primero, existiría un diálogo permanente entre ambos: tanto el proyecto de gobierno puede buscar legitimidad en los planteamientos lombrosianos (desarrollados en universidades, institutos, centros de estudio, etc. ) como la praxis de el sistema de justicia penal puede ser el punto de partida de una propuesta teórica específica, como se explica GARLAND, David. Of Crimes and Criminals, p. 11- 18.
7 Los problemas fundamentales de la distinción propuesta por GARLAND son los siguientes: primero, no hay teoría que no esté ligada a una práctica, ni práctica social que no presuponga una teoría, lo que haría relativamente inútil la diferenciación; en segundo lugar, la apuesta fundamental por racionalizar los procesos de criminalización reduce el punto de partida de cada proyecto a una mera cuestión de conveniencia histórica, insuficiente para sustentar una verdadera dicotomía; tercero, y último, el cambio de la palabra discurso por proyecto propuesto por el autor no parece ir más allá del significado del primer término dentro de los límites de la definición foucaultiana, siendo, entonces, y en última instancia, innecesario.
8 Perspectiva crítica sobre GARLAND, David. ¿Disciplinar la criminología?, pág. 114- 123. Proponiendo, a la luz de esta inevitable confusión, una nueva “ciencia integrada del Derecho Penal”, especialmente a la luz de la revolución paradigmática producida por la criminología crítica –y no confundiéndose así, por supuesto, con la propuesta de Franz von LISZT –, ver BARATTA, Alessandro. ¿Tiene Futuro la Criminología Crítica?, p. 139- 151.
9 Limitado antes a los desafíos de la retribución y, como mucho, de la prevención, el abordaje de las consecuencias del delito sigue siendo una novedad en los programas de Política Criminal de los países periféricos, especialmente de aquellos que no han incorporado las conclusiones de los estudios victimológicos en sus propuestas, muchas veces por priorizar la función simbólica de la pena, tal como se aclara BARATTA, Alessandro. Política Criminal, p. 152.
10 A la luz de esta redefinición y bajo un lente crítico, es fácil ver que la dialogicidad entre las dos señaladas anteriormente por GARLAND es –mucho más que una mera particularidad– evidencia del compromiso original de la Política Criminal y la Criminología con la promoción o no afectación de los intereses de mercado, cumpliendo su principal función histórica de fundamentación formal del sistema de justicia penal para ocultar esta adecuación de sentido, justificando racionalmente el control social de las clases dominadas a través del manejo diferencial del delito, como denuncia enérgicamente CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Criminologia Radical, p. 82- 85.
11 Expresión que hace referencia a la famosa imagen de los años 80 de la televisión brasileña “Primo Rico e Primo Pobre”, protagonizada por Paulo Gracindo (“Primo Rico”) y Brandão Filho (“Primo Pobre”) y exhibida en el programa “Balança, mas não cai”, de la Red Globo. El cuadro exploraba principalmente la cínica mezquindad del primo rico, que desdeñaba las peticiones para satisfacer las necesidades vitales del primo pobre, justificando la falta de ayuda por gastos absolutamente superfluos.
mento en que se distinguen como sus propias disciplinas.12 Las razones de esta desigualdad, además, son relativamente sencillas: “outsider” al entorno universitario creativo, la Política Criminal le resulta difícil desarrollarse en el espacio burocrático, un lugar donde se coordinan las políticas de seguridad pública y donde están vigentes intereses que no están relacionados con la modificación constante requerida por la coherencia científica.13 Por lo tanto, en contraste con el caleidoscopio de las teorías etiológicas de Criminología y las nuevas hipótesis de investigación producidas por la ruptura epistemológica del “labeling approach” en Criminología Crítica, el campo político-criminal permaneció en un área gris relativamente estable, rehén del sentido común teórico, hasta las máximas típicas del conocimiento vulgar y la explotación baja y oportunista de la clase política.
No es sorprendente, por lo tanto, que en la víspera del siglo XXI, los teóricos se desanimaron especialmente al predecir el futuro de Política Criminal. El consenso de que los errores del pasado deberían servir como una lección para el futuro se topó con la falta de un acuerdo mínimo sobre el significado de las diferentes teorías ya probadas y sus consecuencias, para indicar la probable repetición de estas fallas o, simplemente, más de lo mismo (“more of the same”).14 De las trincheras de estrategias de prevención y represión del crimen, en resumen, las noticias eran casi siempre las mismas: “Im Westen nichts Neues”.15
De hecho, la desilusión sobre la capacidad del estado para prevenir o compensar el crimen sin violaciones sistemáticas de los derechos humanos sería solo un aspecto de una desconfianza más general del propio estado, promotor de contradicciones incompatibles con la justificación racional de su existencia – al menos dentro de los límites de la clásica propuesta liberal. En una crisis de legitimidad, el hecho es que los gobiernos occidentales se ven obligados hoy a enfrentar nuevos desafíos – de los cuales el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios, el agotamiento de los recursos naturales y la reorganización geopolítica en torno a las economías emergentes son ejemplos de magnitud – sin haber resuelto los problemas heredados desde finales de siglo. XIX.
12 Qué sucede en el horizonte del paradigma científico positivista, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, cuando la criminología positivista se consagró como teoría etiológica del delito y como teoría tecnológica de la política criminal, constituyendo, en todo caso, un modelo integrado de Derecho Penal, cómo explica BARATTA, Alessandro. Nuevas Reflexiones sobre el modelo integrado da las Ciencias Penales, la Política Criminal y el Pacto Social, p. 168.
13 Para tener una idea de cuán lacónico es el debate académico sobre Política Criminal en Brasil – al menos en lo que respecta a las facultades locales – basta señalar que la mayoría de los programas de Posgrado en Derecho Penal ni siquiera ofrecen la disciplina y que la literatura técnica disponible para este propósito es, por decir lo menos, pobre. Una rara excepción, en cuanto a la oferta de la materia en cursos de educación superior, es el curso impartido por el Prof. Dr. Nilo Batista en la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
14 Crítica, en SCHEERER, Sebastian. Tres tendencias hacia el nuevo milenio, pág. 240- 243, parece seguir la misma dirección que la conocida e irónica observación de Marx sobre la parodia de la restauración imperialista promovida por el sobrino (igualmente) golpista de Napoleón Bonaparte. Como los grandes personajes y los hechos históricos, que sucederían dos veces (la primera como tragedia, la segunda como farsa), la Política Criminal tendría la vocación de reciclar viejas - y terribles- prácticas punitivas en nuevos y falsificados disfraces, más o menos elaborados. El famoso ensayo y su aún más famoso párrafo introductorio en MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, p. 25- 154. 15 Referencia explícita al libro del sobreviviente de la Primera Guerra Mundial Erich Paul Remark, bajo el seudónimo de Erich Maria REMARQUE, que sirvió de base para la película Nada de nuevo en el frente (All Quiet on the Western Front), dirigida por Lewis MILESTONE. La trágica historia del joven Paul Bäumer ilustra el contraste entre la falta de lógica interna inherente a la dinámica de la violencia y la plena racionalización de su existencia en términos de intereses estructurales. También ilustra la frustración de los sucesivos intentos de resolver una guerra de trincheras brutal, en la que cada nuevo esfuerzo “over the top” resulta en más y más bajas, sin que la situación total cambie de manera decisiva.
Ante esta sombría perspectiva, tres fueron las tendencias más visibles en términos de Política Criminal contemporáneo: (a) el populismo, (b) la llamada a justicia global y (c) el gerencialismo (“managerialism”).16
Entre ellos, un análisis de los trabajos más recientes en ciencias criminales – social y normativo – deja pocas dudas de que el más expresivo de ellos es el último, desarrollado sobre el modelo económico de gestión de riesgos (“risk management”), promovido por principio de eficiencia e instrumentalizado por lógica actuarial. 17 Apoya tal certeza el hallazgo de que la aplicación directa de métodos para medir perfil de riesgo individual18 en el sistema de justicia penal estadounidense, ha crecido sustancialmente desde el último cuarto del siglo XX, invadiendo sectores mucho más allá del campo de la ejecución penal en el que se originó. Sin mostrar signos de agotamiento, los principales investigadores sobre el tema de hoy están de acuerdo en que su influencia en los procesos oficiales de criminalización en el siglo XXI será aún mayor, consagrándose a lógica actuarial como criterio de decano en la definición de estrategias preventivas para controlar el crimen. 19
Entre las razones que determinan el protagonismo de esta tendencia –, se discutirán otros a continuación – dos se destacan.
Primero, su adhesión absoluta al proceso más amplio de ‘administrativacion’ de las prácticas punitivas, un reflejo directo de la reorientación de la actividad estatal hacia el ideal de acción eficiente, debidamente internalizado como directriz fundamental de la administración pública por la agenda neoliberal. Está perfectamente integrado, por lo tanto,
16 SCHEERER, Sebastian. Three Trends into the New Millennium, p. 243- 248. Cabe señalar, sin embargo, que entenderlas como tendencias predominantes no significa afirmarlas como novedades o perspectivas no controvertidas. Así, por ejemplo, la apelación a un sistema de justicia penal internacional por hechos graves –como el genocidio, la esclavitud, el terrorismo, etc. – ha estado en la agenda desde el final de la Primera Guerra Mundial, aunque solo alcanzó un mayor grado de legitimidad a partir de la Segunda y ha enfrentado desde entonces enormes desafíos para consolidarse ante el conflicto permanente con la jurisdicción de los Estados nacionales. Del mismo modo, la categoría de populismo que remite a principios del siglo XX sigue siendo reivindicada por las posiciones más atrasadas y policiacas, sin que se resuelvan serias inconsistencias teóricas en su definición. En detalle ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal Brasileño, p. 324- 341 y 462. Específicamente, con respecto al populismo, ver la crítica al uso del término para desclasificar la lucha de los trabajadores, lo que requiere cuidado en su uso. Por tanto, ya se especifica que el populismo se define como la apelación a la retórica del miedo - en particular a las basadas en las famosas falacias de las consecuencias adversas- para determinar la orientación de las políticas de seguridad pública, especialmente hacia su resurgimiento, siendo así un Discurso más afín a sectores políticos conservadores y de gran utilidad para los grandes medios de comunicación en BATISTA, Nilo. Sobre el filo de la navaja. Más sobre la cultura del miedo que alimenta el populismo que se define aquí en PASTANA, Débora Regina. Cultura do Medo, p. 101- 110, e GLASSNER, Barry. Cultura do Medo, p. 193. Sobre as falácias mais comuns ao debate pseudocientífico vide SAGAN, Carl. O Mundo Assombrado pelos Demônios, p. 210- 215.
17 populismo, ver la crítica al uso del término para desclasificar la lucha de los trabajadores, lo que requiere cuidado en su uso. Por tanto, ya se especifica que el populismo se define como la apelación a la retórica del miedo - en particular a las basadas en las famosas falacias de las consecuencias adversas- para determinar la orientación de las políticas de seguridad pública, especialmente hacia su recrudecimiento, siendo así un discurso más afín a sectores políticos conservadores y de gran utilidad para los grandes medios de comunicación en BATISTA, Nilo. Sobre el filo de la navaja. Más sobre la cultura del miedo que alimenta el populismo que se define aquí en PASTANA, Débora Regina. Cultura do Medo, p. 101- 110, e GLASSNER, Barry. Cultura do Medo, p. 193. Sobre as falácias mais comuns ao debate pseudocientífico vide SAGAN, Carl. O Mundo Assombrado pelos Demônios, p. 210- 215.
La expresión lógica actuarial se refiere a la adopción sistemática del cálculo actuarial como criterio de racionalidad de una acción, definiendo como tal la ponderación matemática de los datos - normalmente inferidos del muestreo- para determinar la probabilidad de hechos futuros concretos.
18 Es importante aclarar desde un principio que el riesgo es siempre colectivo, porque su existencia depende de los datos de todo un grupo social. Esto no quiere decir, por otro lado, que sea imposible individualizarlo: cada persona puede ser diferenciada porque presenta un nivel de riesgo diferente dentro del riesgo total. Esta adecuación es la que conforma el perfil de riesgo de cada uno y es en este sentido que se utilizará la expresión “riesgo individual”. Para ver EWALD, François. Insurance and Risk, p. 202- 204.
19 Entre eles, FEELEY, Malcolm, e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 173, e HARCOURT, Bernard E. Against
, p.
con el compromiso oficial del sistema de control social con el ‘eficientismo’, caracterizado por (a) aclaración previa y precisa de sus objetivos, a menudo a través del establecimiento de objetivos, (b) control de producción (en este caso criminales), (c) reducción de costos, (d) optimización de procesos, (e) especialización del sector y (f) coordinación de esfuerzo integrada.20
Segundo, la capacidad insospechada de la retórica de riesgo – responsable de la lubricación ideológica de sus engranajes – para congregar tanto la línea populista – trabajando desde la dimensión simbólica y cuya base de legitimidad es el sentido común de los medios – como internacional – con el que comparte el ideal de prevención de riesgos (global).21 Exactamente porque no es exclusivo y permite la coexistencia periférica de estos dos otros movimientos, el gerencialismo puede guiarlos, haciéndoles compartir explicaciones para la criminalidad excéntrica y eventuales déficits legitimidad del aparato punitivo, que reduce su carga argumentativa en caso de incumplimiento de sus promesas (en cualquier caso, irrealizable).22
El referente teórico del presente trabajo se encuentra dentro de esta compleja marcha de colonización del sistema de justicia penal por gerencialismo, que asume progresivamente el racionalidad formal políticas de seguridad pública.23 Proceso que, sin aparente exageración, se describió como revolución silenciosa o ruptura paradigmática del moderno sistema de justicia penal: es, propiamente hablando, la Política Penal Actuarial, una expresión que, para todos los efectos, es sinónimo de lo que ya se ha definido en otros textos como Justicia Actuarial (“Actuarial Justice”).24
20 CHRISTIE, Nils. Crime Control as Industry, p. 172.
21 El peso particular de este discurso se puede ver en la medida en que los miedos globales - epidemias, SIDA, cáncer, desastres naturales, revoluciones, crisis económicas, etc. – son presentados y discutidos fundamentalmente desde la noción de riesgo, hecho que va más allá de muy diferentes culturas y señala así la existencia de un imperialismo de la probabilidad, según la provocativa definición de HACKING, Ian. The Taming of Chance, p. 4- 5.
22 La convergencia entre tendencias populistas e internacionales se hace patente en las propuestas más alienadas para construir un derecho penal del riesgo, bajo el pretexto de adecuar el sistema penal a las “necesidades de protección actuales”. Por un lado, en la línea del populismo, se inventa un nuevo y terrible delito (ambiental, económico, drogas, etc. ) cuya autoría suele atribuirse a entidades ficticias (personas jurídicas) o a un mítico crimen organizado, tan poderoso y bien estructurado, que la investigación criminológica de los últimos treinta años aún no ha podido encontrarlo –salvo, quizás, en el discurso de algunos agentes de la represión. Por otro lado, en el plano internacional, estas amenazas se caracterizan por escapar de los límites de la territorialidad nacional en su génesis y consecuencias, y además de otras (especialmente el terrorismo) permiten que la política exterior interfiera en los sistemas de justicia penal nacionales. El resultado final es, y no podía ser diferente, la funcionalización del Derecho Penal como política simbólica. síntesis en ALBRECHT, Peter- Alexis. Criminologia, p. 103- 112. 23 Trabajamos aquí fundamentalmente con la categoría de racionalidad en Max WEBER, que significa el ejercicio de la adecuación lógica o teleológica a una actitud intelectual- teórica o práctico- ética. En otras palabras, la racionalidad es lo que orienta la acción social en relación con determinados fines, estabilizándola según un norte programático, que excluye –en lo posible– la influencia de lo singular, es decir, de la subjetividad en sentido estricto. Por tanto, en la gramática de la sociología weberiana, la racionalidad es esencialmente racionalidad objetiva, es decir, susceptible de ser sometida a un examen técnico- comparativo entre medios y fines. Ni siquiera interesan los procesos subjetivos de interiorización de la racionalidad, sino sólo la traducción racionalizada de su expresión, aunque con ello se pretenda ocultar las determinaciones reales –conscientes o inconscientes– de la acción. En este punto, todavía es necesario distinguir entre racionalidad material y formal. La primera se refiere a las infinitas lógicas no sistémicas de evaluar una acción, que por su complejidad se entienden normalmente en el espacio de la sociedad civil, delimitado por el predominio de lo “singular- privado”. El segundo corresponde a un estándar de evaluación universal y sistémico, y por lo tanto, por regla general, identificado en los espacios menos caóticos - o más técnicos- del mercado y el Estado, donde habría una preponderancia de lo “universal- particular” . La estabilidad de la racionalidad formal justifica, frente a la relativa imprevisibilidad de la racionalidad material, el mayor interés del autor. mejor síntesis en WEBER, Max. Richtungen und Stufen religiöser Weltablehnung, p. 442.
24 Esta expresión se hizo famosa por FEELEY, Malcolm y SIMON, Jonathan. Justicia Actuarial, pág. 173- 201. También hay referencias a la Prisión Actuarial, como en DE GIORGI, Alessandro. Miseria gobernada a través del sistema penal, p. 93. La opción por la Política Criminal Actuarial se justifica para aprovechar el significado de Política Criminal a la luz de la redefinición propuesta anteriormente, que incorpora plenamente el concepto de proyecto de gobierno propuesto por David GARLAND, subrayando la prioridad pragmática. i
En rápida síntesis, se entiende por Política Criminal Actuarial el uso preferencial de lógica actuarial en la base teórica y práctica de los procesos de criminalización secundaria25 con el fin de controlar grupos sociales considerados alto riesgo o peligroso a través de discapacidad selectiva de sus miembros. El objetivo del nuevo modelo es administrar grupos, no castigar a individuos: su propósito no es la lucha contra el crimen – aunque sabe cómo usar etiquetas populistas, cuando necesarias – pero identificar, clasificar y administrar segmentos sociales indeseables en el orden social de la manera más fluida posible.26
Considerado un fenómeno nebuloso y aún en desarrollo, su manifestación más visible consiste en el uso de un pronóstico de riesgo basado en estadísticas penales relacionadas con un grupo social para determinar los criterios de justicia aplicables a alguien identificado como su miembro, ya sea como sospechoso, acusado o condenado.27 El proceso de medición del riesgo de un criminal tiene como núcleo la atribución de un valor numérico a sus diferentes características individuales y sociales y luego compara esta información con los datos de diferentes sujetos ya criminalizados, para ordenarlos dentro de ese estándar y decidir qué hacer con él de acuerdo con su posición relativa.28
Política Criminal Actuarial, por lo tanto, implica diferentes discursos y técnicas dependiendo de un solo objetivo. La retórica de riesgo legitima el uso de cálculo actuarial para reorientar el sistema de justicia penal, cuyo fin inmediato es el control social de los colectivos sociales, no de las personas concretas.29
Evidentemente, en la medida en que se opone a los postulados clásicos que apoyan la Política Criminal Estado de derecho democrático, esta redefinición tiene profundas implicaciones para el Derecho Penal y la Criminología.
Por un lado, con respecto al Derecho Penal, la reestructuración de la criminalización primaria y secundaria por herramientas de evaluación de riesgos (“risk assessment tools”) pide la subordinación de los principios y normas fiscales a la razón iluminista a las directrices de la lógica actuarial, a menudo hasta el punto de simplemente negar la legitimidad del sistema legal, considerada indolente o no apta para tratar los problemas actuales de seguridad pública. Por lo tanto, las leyes se consideran obstáculos a la necesaria automati-
25 Criminalização primária es el acto o efecto de crear una ley penal, es decir, de una norma que define hipótesis de conducta con una sentencia o establece criterios de imputación de hechos típicos. La criminalización secundaria, por su parte, describe el proceso de selección de un individuo concreto por parte del sistema de justicia penal en función de la posible realización o participación en delitos. Normalmente, este proceso comienza con la investigación policial, seguida del sometimiento a los órganos de control judicial y, en el peor de los casos, aplicación y ejecución de la pena, cuya máxima expresión es, en Brasil, la privación de libertad en régimen ambulatorio realizada en penitenciarías. . Descripción detallada en ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro, p. 43.
26 FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 173.
27 Se dice que es nebuloso porque, como se ve, no se reduce a un conjunto específico de técnicas, ni se limita a una teoría específica. Su opacidad, de hecho, se debe a que constituye una corriente contemporánea en Política Criminal, lo que dificulta tremendamente su análisis por la proximidad histórica del objeto. Pero vale la pena señalar que su naturaleza relativamente amorfa es, sin embargo, favorable a su expansión, haciéndolo menos susceptible a la crítica. En la misma línea, la observación de FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 174.
28 CHAMPION, Dean J. Measuring Offender Risk, p. 2.
29 Vide FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. The new penology, p. 434- 435, e FEELEY, Malcolm e SIMON, Jonathan. Actuarial Justice, p. 173- 174.
