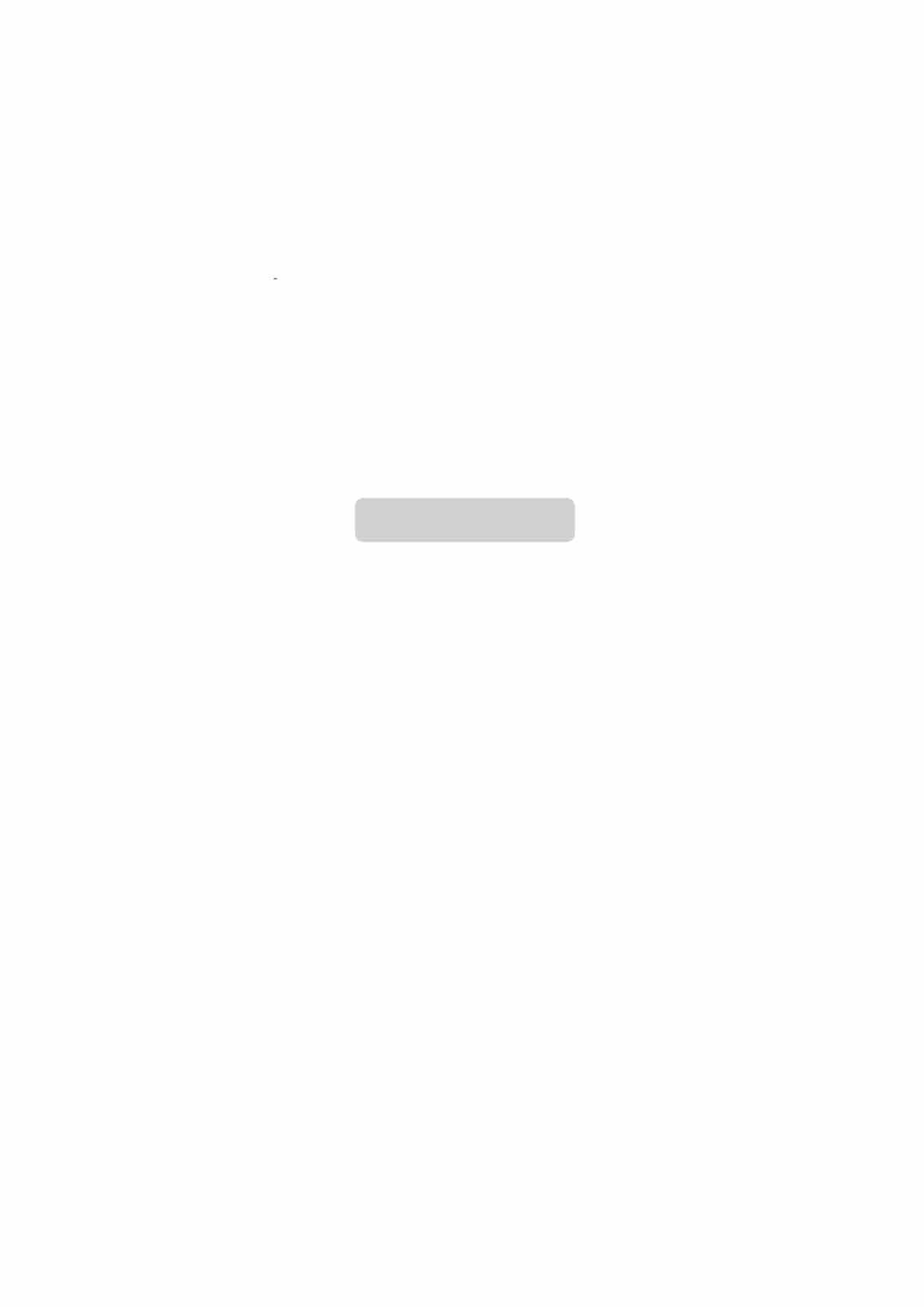


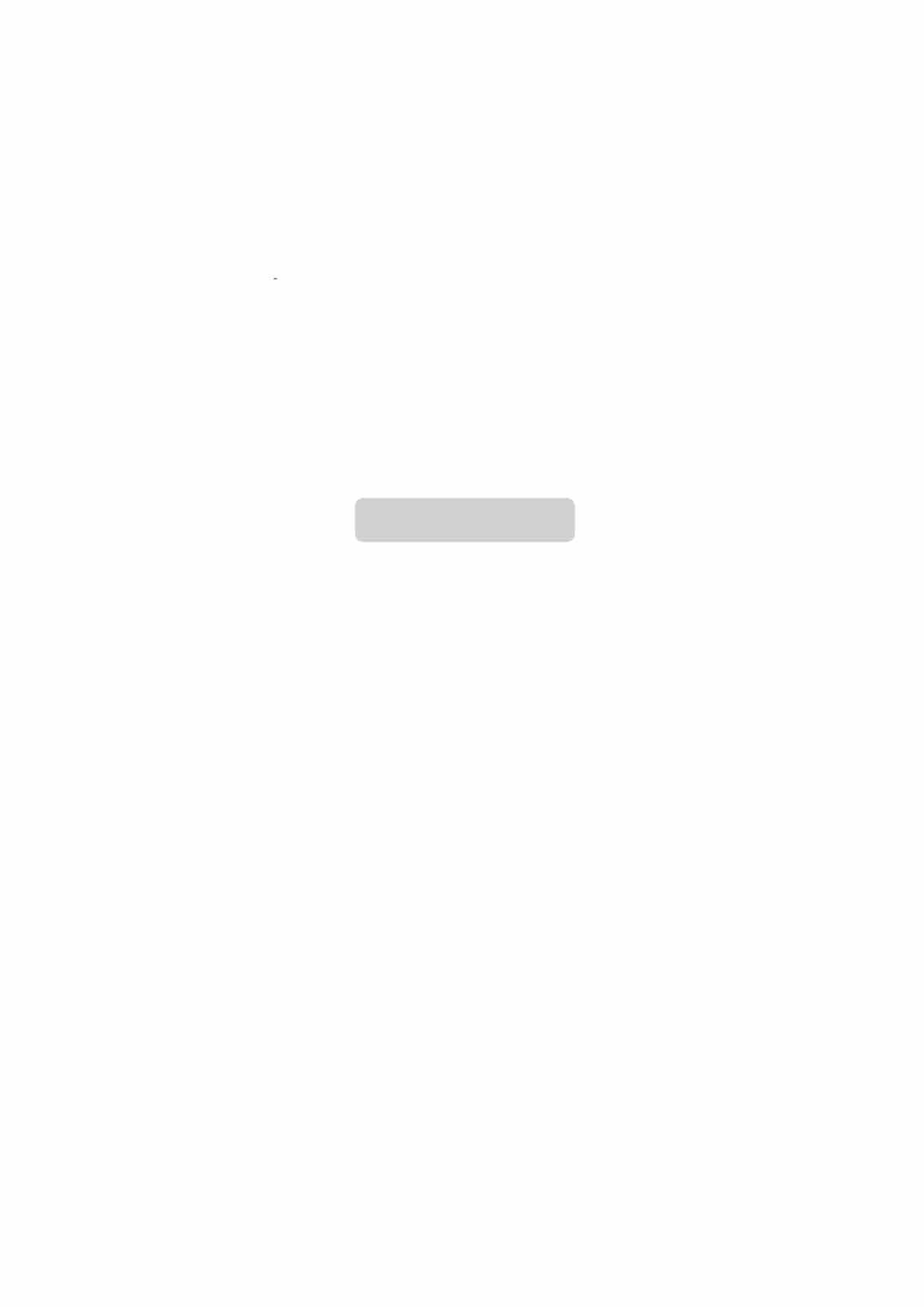

María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
(Editor)
tirant lo blanch
Ciudad de México, 2022
Copyright ® 2022
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Silverio Gerardo Armijo Mena© EDITA: TIRANT LO BLANCH
DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO
Av. Tamaulipas 150, Oficina 502
Hipódromo, Cuauhtémoc
CP 06100, Ciudad de México
Telf: +52 1 55 65502317
infomex@tirant.com
www.tirant.com/mex/
www.tirant.es
ISBN: 978-84-1147-596-9
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
En un período relativamente corto mucha tinta ha corrido denunciando la manera en que la pandemia COVID-19 (causada por el virus SARS-CoV-2) dejó al descubierto el paupérrimo estado del tejido social del México contemporáneo. Problemas sociales como la desigualdad entre la población rural y la urbano, la marginación económica, digital y ecológica a la que se enfrenta gran parte de la población, la inseguridad y la omnipresencia del crimen organizado en las actividades productivas y un largo etcétera, salieron a la superficie debido a las extra-ordinarias condiciones impuestas por la pandemia COVID-19 y por las medidas de contención implementadas a nivel nacional. A nivel sanitario, también la pandemia no solo reveló la fragilidad del sistema de salud mexicano y su incapacidad para hacer frente a situaciones de gran envergadura, sino que también puso al descubierto el precario estado físico y mental de gran parte de la población nacional (obesidad, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, ansiedad, depresión y muchos otros padecimientos mentales), comorbilidades que han agudizado el paso de la pandemia por nuestro país.1
De entre las innumerables esferas sociales afectadas por la pandemia COVID-19, el sistema educativo mexicano no fue la excepción, resultando, de hecho, en uno de los más castigados: las desigualdades educativas entre el ámbito urbano y rural, el acceso a recursos digitales, la falta de competencias para trabajar las TIC por parte de los docentes y el estudiantado, las desigualdades de género2, aunadas
1 En otro lugar (Ornelas & Martínez, 2022) ofrecen un recuento pormenorizado del estado de salud físico y mental de la población mexicana antes y durante la pandemia, así como la incidencia positiva de las activades deportivas.
2 Stoet & Geary (2018) han mostrado que a partir de la década de los 60’s ha habido una tendencia sostenida en la reducción de la brecha entre los hombres y las mujeres en la ciencia, los últimos datos revelan que, a nivel global, las mujeres sólo constituye el 36.2% de la población científica institucional, en promedio.
Jorge Ornelasal intrínseco rezago educativo, han acrecentado la brecha educativa existente entre la población tradicionalmente desfavorecida y aquélla que, de una manera u otra, ha contado con los recursos (económicos, digitales y pedagógicos) para capear el temporal pandémico. Dichos estragos comienzan a hacerse evidentes y con seguridad tendrán que pasar varios años para que algunos de ellos puedan ser subvertidos, o al menos aminorados. En términos generales, la situación del sistema educativo mexicano pos-pandémico se avizora bastante lúgubre.
Ahora bien, esta coyuntura parece ser un momento propicio para poner a prueba el famoso dictum según el cual, los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades, aunque las razones para encontrar en la catástrofe indicios de optimismo sean pocas. Respecto al sistema educativo nacional se ha abierto la puerta para detectar, diseñar e implementar estrategias dirigidas a solventar algunas de las problemáticas educativas aludidas, tales como la mudanza a plataformas digitales (aplicaciones móviles, portales educativos, TIC´s y la creación de contenidos virtuales, donde los nativos digitales se encuentran en su elemento), la implementación de políticas públicas que efectivamente impulsen la universalidad del acceso a internet (particularmente en las zonas más remotas del país), la subvención de equipos informáticos y la creación de contenidos digitales en todos los idiomas indígenas que conforman la pluralidad étnica y lingüística de nuestra sociedad, entre otras. Aprender y reconocer los errores del pasado es el primer paso para no repetirlos y sólo en este sentido, la pandemia nos ha colocado en una posición de aprendizaje que sería irresponsable dejar pasar.
Paradójicamente, dichos datos también revelan que en los países en los que las desigualdades de género son mayores, la población femenina aumenta su presencia en la ciencia (en 2018 en Argelia -uno de los países con mayores desigualdades de género- el 41% de los egresados de las carreras STEM fueron mujeres), mientras que en los países con menores desigualdades de género (Finlandia y Noruega), las mujeres solo representan el 20% de la población científica (en México dicha cifra ronda el 30%). Una explicación de dicha paradoja -concluyen los autores- es que mientras que en los países con mayores desigualdades de género las STEM son vistas como un camino seguro hacia la independencia económica, en los países con menores desigualdades de género las mujeres se sienten con más libertad de cultivar una profesión dentro de sus interéses.
A nivel del análisis, este cúmulo de problemas convergentes ha venido a reforzar la idea (por si alguien aún no estaba convencido) de que los fenómenos sociales exhiben una complejidad intrínseca, misma que vale la pena abordar mejor desde una visión sistémica e interdisciplinar. Una vez más: después de la catástrofe sanitaria COVID-19 (o por lo menos después de lo que se prevé haya sido su lado más devastador) es tiempo de analizar la situación actual con miras no sólo a comprender los fallos incurridos, sino sobre todo, para construir e implementar estrategias pedagógicas de contención que nos permitan enfrentar futuras emergencias sanitarias con más y mejor información.
Es en este contexto que el presente volumen contribuye sustantivamente a comprender la manera en que la pandemia COVID-19 ha mermado al sistema educativo mexicano, por lo que constituye es una excelente herramienta de diagnóstico para todos y todas las interesadas en el tema. Pero quizá su fortaleza radique más bien en apuntar hacia las oportunidades abiertas por la pandemia para fortalecer las áreas más vulnerables del sistema educativo mexicano.
Además de la temática, el otro aspecto que unifica las contribuciones del presente volumen es su metodología: el abordaje metodológico recae en la teoría de la complejidad y del pensamiento sistémico, una metodología que desde la década de los 80’s ha ido ganando adeptos tanto en las ciencias naturales como en las sociales.
La idea detrás de la complejidad y la sistematicidad es relativamente sencilla e intuitiva: la gran mayoría de los fenómenos que estudia la ciencia en general, exhiben una naturaleza sistémica conformada por varios elementos autónomos que, no obstante, una vez insertados en una estructura común, adquieren propiedades emergentes y comportamientos que no tendrían si no hubieran sido insertados en dicha estructura, que los orienta hacia un orden distinto e independiente al que cada uno de ellos tendría de manera individual; de ahí su naturaleza “compleja”: el performance de un ciclista en una sesión individual de entrenamiento en una determinada carretera, se ve transformado significativamente cuando se encuentra exactamente en esa misma carretera, pero en una situación de carrera dentro de un pelotón cuya velocidad y ritmo es la resultante de los intereses de los distintos equipos involucrados, pero también de situaciones
contingentes tales como la distancia con la fuga, las condiciones del terreno (gradiente, baches, adoquines, mobiliario urbano como rotondas, isletas y banquetas), las condiciones climáticas (lluvia, nieve, calor, humedad), las caídas y fallas mecánicas, el estado físico de cada uno de los competidores (fatiga acumulada, horas de sueño, estado muscular, respiratorio y gástrico), e incluso el aleatorio comportamiento de los espectadores sobre la carretera.3 Dar cuenta del comportamiento de cada ciclista (guarecerse del viento en los segmentos expuestos de la carretera, guardar fuerzas para la ascensión o sprint final o tirar con todas sus fuerzas al frente del pelotón) solo es posible si, al mismo tiempo, se cuenta con la información relevante a la posición que ocupa en su equipo (si es jefe de filas o gregario), su posición en la clasificación general, los intereses del equipo (competir por la victoria general o solo por ganar etapas) y las alianzas aleatorias formadas espontáneamente con otros equipos o compañeros de fuga: entropía vs. información.4 Ahora bien, la complejidad misma de este sistema (el pelotón ciclista) es también una propiedad emergente propia de la naturaleza misma de la carrera: los mismos equipos con los mismos ciclistas podrían realizar el mismo recorrido como parte de una peregrinación o solo para promover algún nuevo producto de los patrocinadores.
Conceptos como “complejidad” y “sistema” han sido dos de los más manoseados en la literatura contemporánea dentro de las ciencias sociales: en ocasiones simplemente se utilizan como sinónimos de “holismo” (un fenómeno compuesto por muchos y diversos ele-
3 En la cuarta etapa del Giro de Italia 2021 y todavía dentro de la parte controlada de la carrera, Geraint Thomas, uno de los principales favoritos al título, sufrió una caída al aplastar un bidón de otro corredor, lo que tuvo como consecuencia una fractura no desplazada de pelvis y su abandono de la carrera. En el Tour de France de ese mismo año, durante la primera etapa, una espectadora invadió lo mínimo suficiente la carretera, con la intención de que las cámaras de televisión captaran el cartel que portaba al paso del pelotón, provocando una numerosa caída que afectó principalmente al equipo Jumbo-Visma, cuyo líder, Primoz Rogliç y principal aspirante al título, tuviera que abandonar la competición unos días después.
4 Martin (2021: 11) argumenta que es precisamente en el pelotón ciclista donde más evidente se hace la tesis kantiana de la “insociable sociabilidad” y según la cual, “no podemos vivir con los demás, pero tampoco podemos vivir sin ellos”
(Kant, 2004: 104-105).
mentos), de “interdisciplinar” (metodológicamente se echa mano de varias disciplinas para dar cuenta del carácter holista del objeto de estudio5), de “emergente” (el fenómeno estudiado tiene una naturaleza sistémica en la que sus elementos adquieren propiedades que de manera individual no tendrían, sino solo en virtud de su membresía dentro del todo6), y también de “caótico” o “no-lineal” (el fenómeno estudiado es complejo en tanto que las relaciones entre sus elementos no está determinada a priori y tampoco son unidireccionales, sino que exhibe una clara interdependencia exhibiendo relaciones reticulares impredecibles.7 Sin un afán de exhaustividad, seguramente éstas y otras propiedades son necesarias para que un fenómeno califique como complejo y/o sistémico, pero no son suficientes La ausencia de dichas condiciones sigue siendo una tarea pendiente para los defensores de los sistemas complejos; para ilustrar este punto central, Ladyman, Lambert & Wiesner (2012: 55) recurren al siguiente ejemplo:
Un gas en equilibrio es un sistema increíblemente complicado, pero no es complejo simplemente porque el comportamiento de sus partes es efectivamente aleatorio en el sentido de que el comportamiento individual de sus moléculas no está relacionado en lo absoluto. Sin embargo, un punto de acuerdo dentro de la comunidad de los sistemas complejos es que una medida de la complejidad debería asignar el valor más alto a los sistemas que no son ni completamente aleatorios ni completamente ordenados. (La traducción del inglés es mía).
Otro de los puntos que unifica a la comunidad de los sistemas complejos es su animadversión al proyecto epistemológico-metodológico de algunos miembros del positivismo lógico (Carnap8 y Schlick9, principalmente), quienes quijotescamente aspiraron a la unificación de la ciencia y a un lenguaje lógico perfecto libre de las contingencias de los lenguajes naturales, siempre con un ojo puesto en evitar el “psicológico” dominante hasta entonces y su correspondiente relativismo implícito. Dicho proyecto positivista aparece casi siempre como el enemigo metodológico que la teoría de la complejidad pretende supe-
5 Cf. Morin (1998 y 2001: 14, 37).
6 Cf. Crutchfield (1994).
7 Cf. MacKay (2008).
8 Carnap (1928).
9 Schlick (1925/1974).
rar, el problema es, desde mi perspectiva, que un mero análisis maniqueo10 y superficial, solo rehabilita los peligros del relativismo al que los positivitas claramente combatieron.
Ya sea como un almanaque que recopila valiosa y pormenorizada información sobre la manera en que la pandemia COVID-19 impactó al sistema educativo mexicano, o como un compendio de discusiones teóricas y metodológicas que sientan las bases para futuras estrategias pedagógicas en futuros escenarios pandémicos, así como para combatir el rezago educativo vigente, el presente volumen es un texto indispensable. Finalmente vale la pena destacar que el volumen reúne las colaboraciones de destacados investigadores del Centro de Investigaciones Económicas, Administativas y Sociales (CIECAS), uno de los grupos de investigación más compactos y vigorosos del Instituto Politécnico Nacional, quienes reivindican las aristas sociales de las imbrincadas relaciones de los desarrollos científicos y tecnológicos con el resto del tejido social mexicano.
Carnap. R. 1928. Der logische Aufbau der Welt, Berlin: Weltkreis.
Crutchfield, J. P. (1994). “The calculi of emergence: Computation, dynamics and induction”. PhysicaD: Nonlinear Phenomena, 75(1–3), 11–54.
Kant, I. 2004. “Idea para una historia universal en clave cosmopolita”, en: ¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia. Madrid: Alianza editorial, pp. 104-105.
Ladyman, J., Lambert, J. & Wiesner, K. 2012. “What is a complex system?”, European Journal for Philosophy of Science (3): 33-67.
MacKay, R. (2008). “Nonlinearity in complexity science”. Nonlinearity, 21, T273.a.
Martin, G. 2021. La société du peloton. Philosophie de l’individu dans le groupe. París: Grasset.
Morin, E. 2001. “Inter-pluri-transdisciplinariedad”, en: La cabeza bien puesta. Repensar la reforma-reformar el pensamiento, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
—: 1998. “El método IV. Las ideas”, en: El pensamiento subyacente, Madrid: Cátedra.
—: L’intelligence de la complexité, París: L’Harmattan. 10 Morin (1999: 44-45).
Schlick, M. 1925/1974. General Theory of Knowledge. Chicago: Open Court. Stoet, G. & Geary, D. 2018. “The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education”, Psychological Science 29(4): 581-593.
Los cambios de fondo de la humanidad inciden paralelamente en la sociedad y esta requiere de un dinamismo cambiante y permanente en su estructura, cambios que demandan una congruencia que sea coherente a las adecuaciones y ajustes en sus avances históricos.
Estas modificaciones exigen una evolución profunda y trascendental de tal forma que, en cada uno de los cambios o avances logrados, la humanidad en general y el sujeto cognoscente en particular dentro de su convivencia, social e intelectual ha estado dando cuenta de esta transformación en su conducta personal y grupal.
Estos cambios en su análisis y búsqueda de explicación del cómo, porqué, cuándo, en qué medida se han desarrollado y cómo se van generando son los que han ido dando la pauta para la incubación de la idea y concepción de la complejidad.
Hablar de este término desde el punto de vista de los sistemas, obliga a tratar primero con la noción y conceptuación de estos. Es por esto por lo que el primer capítulo toca el tema de sistemas para dar una idea muy clara de algunos de los elementos y sus relaciones que se consideran más representativos y cómo están vinculados con la educación.
El hablar de educación actual y futura implica relacionarla con la globalización y dentro de esta, la economía, competencias nacionales, competitividad, políticas públicas, autonomía, desigualdad, compromisos internacionales entre otros muchos dentro de este gran entramado existe un gran temor las naciones pobres y que siguen en vías de desarrollo es el sometimiento del fuerte sobre del que no lo es.
México es un país segmentado o fraccionado con una considerable cantidad de grupos sociales y distintas etnias que no ha podido ni sabido como resolver ni atender los problemas de las clases marginadas.
Es en este punto en donde se demanda que la educación, de cara ante los retos de la globalización, considere y actúe en consecuencia para que haya una total apertura de la información, se facilite el acceso a los conocimientos y saberes de vanguardia mundial en todos los sectores de la sociedad, no solamente en la clase pudiente buscando
Silverio Gerardo Armijo Menaevitar con esto que la brecha social se siga haciendo cada vez más amplia para que como nación sea capaz de generar su propia tecnología.
De no romper con los esquemas actuales e implementarse nuevas estrategias y cambio de paradigma en el sistema educativo, se continuará siendo una sociedad que oferta servicios y seguirá produciendo personal laboral con mano de obra barata.
La educación no es un ente aislado por lo que debe haber una madurez cualitativa, debe evolucionar con el objetivo de fomentar y propiciar el desarrollo humano en distintas áreas, un sentido cultural, político, psicológico, e intelectual.
Es pues un gran reto poder amalgamar esta diversidad de factores, elementos, relaciones, objetivos y es aquí en esta visión en donde se vislumbra la complejidad.
En el capítulo I se aborda el concepto de sistemas iniciando con las definiciones de los sistemas abiertos y cerrados. En el siguiente apartado se toca el tema de la entropía en los sistemas, tema que por supuesto contempla el orden y el desorden dentro de estos. Estos dos apartados mencionados permiten arribar al lector a la noción de la complejidad en los sistemas siendo este término el núcleo central de este libro.
En el capítulo II se toca el tema de algunas de las implicaciones que se generaron una vez que se declaró emergencia mundial debido a los contagios provocados por COVID_19. Con la declaración de la emergencia sanitaria el 23 de marzo de 2020 en México, el gobierno federal, vía la Secretaría de Educación Pública, cerró los centros educativos de todos los niveles “hasta nuevo aviso”. En este capítulo se hace uso de la teoría de la representación social como herramienta teórica y estrategia metodológica para comprender la realidad social desde la vida cotidiana.
Se abordan temas en donde se hace una descripción de las acciones emergentes y de emergencia que el gobierno mexicano tomó para enfrentar la crisis sanitaria.
En el capítulo III se hace una propuesta para el diseño de un ambiente de aprendizaje innovador para enseñar a buscar información en Google a estudiantes de tercer año de primaria. Esta propuesta está apoyada en una metodología de investigación en donde se tocan elementos tales como en pensamiento complejo Morín, el trabajo co-