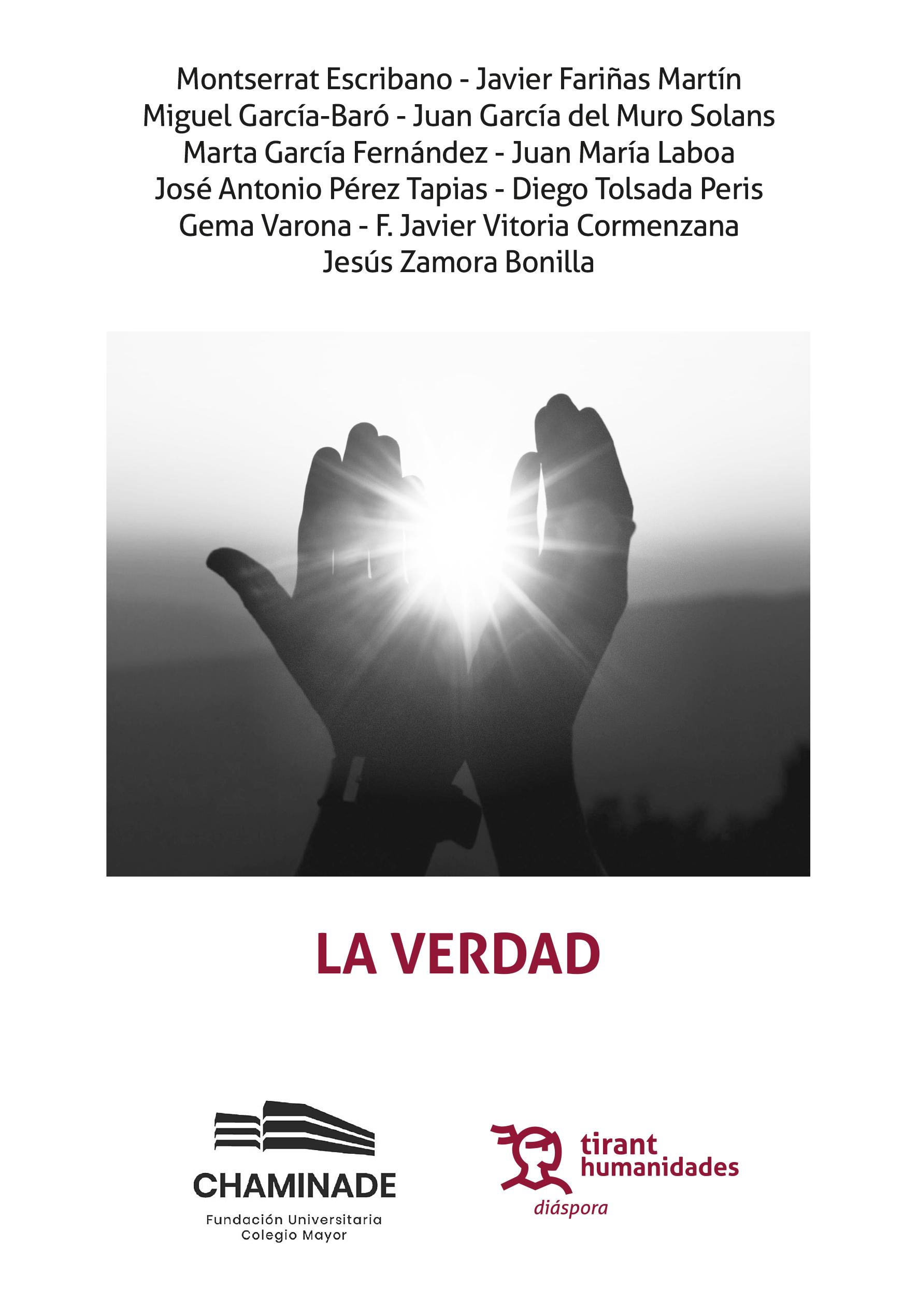
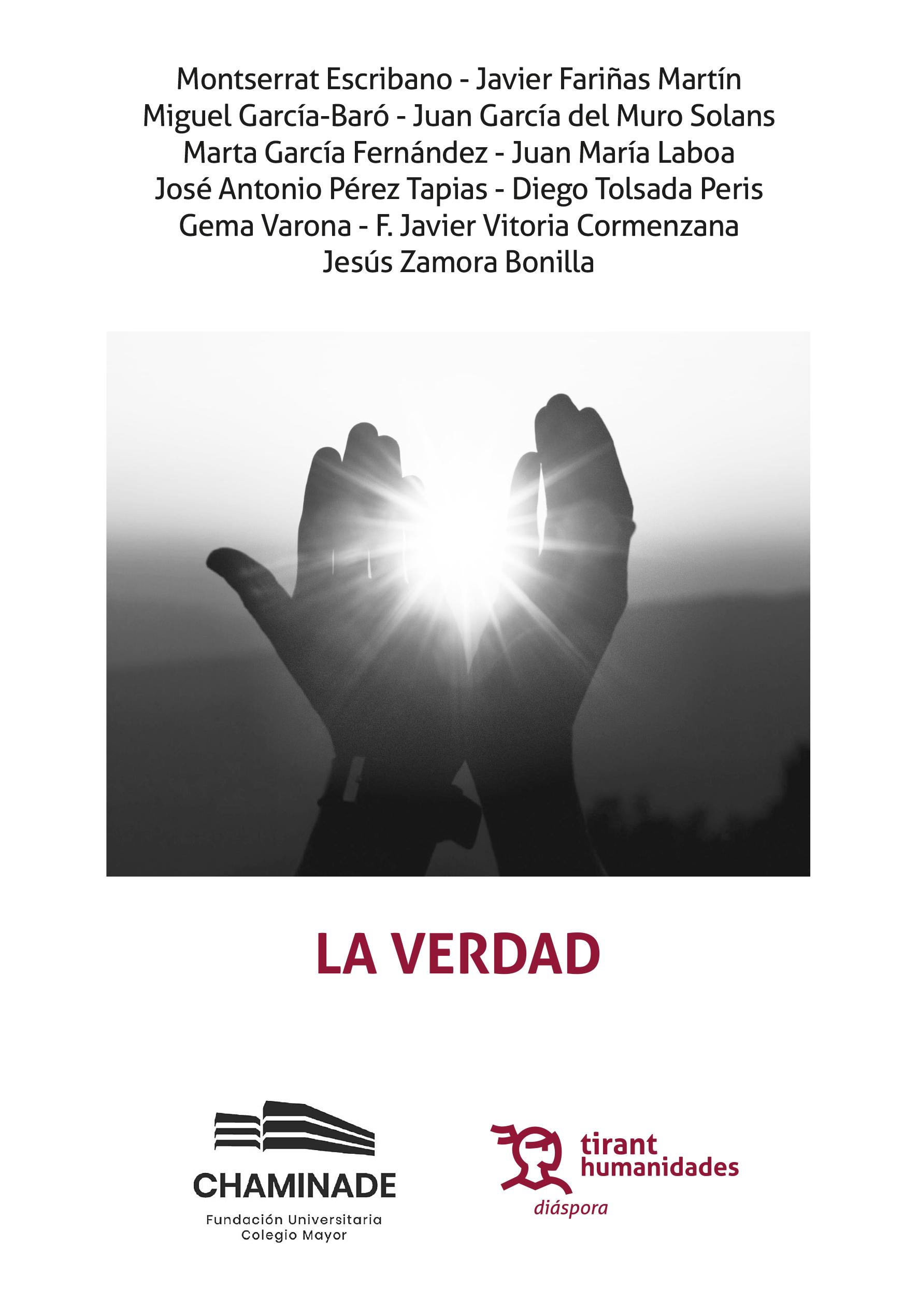
La Verdad
Comité Científico
De La Editorial Tirant Humanidades
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
M.ª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
Director de la colección:
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
© Varios autores
© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
ISBN: 978-84-1183-072-0
MAQUETA: Innovatext
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant. net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa:
http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Montserrat Escribano
Javier Fariñas Martín
Miguel García-Baró
Juan García del Muro Solans
Marta García Fernández
Juan María Laboa
José Antonio Pérez Tapias
Diego Tolsada Peris
Gema Varona
F. Javier Vitoria Cormenzana
Jesús Zamora Bonilla
¿Y qué es la verdad?
Diego Tolsada Peris Consejo asesor de la Cátedra de Teología ContemporáneaPara sacar una verdad en limpio, es menester dar muchas pruebas y repruebas.
M. de Cervantes, El Ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha, t. II., cap. XXVI.1. INTRODUCCIÓN
Hace veintidós siglos un procurador romano pasó a la historia por un famoso juicio, para él insignificante, en el que, cuando el acusado le habló de la verdad, diciendo que «todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz», le respondió con esta pregunta. «¿Y qué es la verdad?» (Jn 18,37–38). ¿Escepticismo, cinismo, puro interés político, desinterés por la justicia…? El eterno conflicto (¿irresoluble?) entre poder y verdad, que hace que, si no la pregunta, sí el problema siga vigente.
No era la primera vez que se planteaba algo así. Unas veces por preocupación religiosa, otras por búsqueda filosófica (Platón o Aristóteles), otras por necesidades pedagógicas o éticas (Sócrates…), la pregunta y el problema han estado y ¿están? ahí… Y eso sin salirnos de nuestro pequeño mundo occidental. (Buda, las ocho nobles verdades…).
Al cabo de tantos años, Baumann puso de moda el diagnóstico: vivimos en una «sociedad líquida», tema que ha tenido un profundo pero corto recorrido, posiblemente por su misma cualidad de «liquidez»1 .
¿Y qué es la verdad?
Pietro Barcellona ha podido decir:
Todos hemos actuado efectivamente como partículas que fluyen en un flujo que no tiene principio ni fin; a fuerza de hablar de liquidez, nos hemos convertido en líquidos y ya no podemos imaginar ningún punto fijo y opaco que detenga o modifique el flujo de la vida2 .
Pero tras hacer esta afirmación, este mismo autor especifica, ahora recurriendo a palabras de Rocco d’Ambrosio, que las cosas no son sin más como dice Baumann:
La liquidez es solo unos de los aspectos interpretativos de nuestra sociedad. Junto a ella hay otros, como la rigidez, la confrontación, el fundamentalismo, la violencia o la guerra, el cierre, el racismo, las ganancias; todos ellos aspectos que tienen muy poco de líquido… ¿Desde dónde comenzar de nuevo para reconstruir nuestras relaciones para hacerlas sólidas?3.
¿No será esta pregunta de reconstruir nuestras relaciones para hacerlas más sólidas una pretensión ingenua o, peor, un intento de dar marcha atrás, a tiempos pasados y superados, con la nostalgia de las verdades eternas (religiosas, filosóficas o morales), más allá de la verdad instrumental del positivismo, de la fragmentación posmoderna o de las simples y puras mentiras utilitaristas, que hemos disfrazado con el eufemismo anglicista de fake-news, actitudes tan de actualidad en nuestro mundo?
Incluso nos podemos preguntar más radicalmente si la pregunta por la verdad ha desaparecido de nuestro mundo. Da la sensación de que sí, salvo en el aspecto muy concreto del campo de la investigación científica, pero incluso en él muy reducida a una concepción puramente
ción, amor, mal y vidas líquidos. Incluso no pasaron muchos años sin que se empezara a hablar de estado «gaseoso».
2. P. Barcellona, Parolepotere. Il nuevo linguagio del conflitto sociale. Roma, Castelverchi, 2013, pp. 76–77. Citado por Rocco d’Ambrosio.
3. R. d’Ambrosio, El poder, un espacio frágil. Boadilla del Monte (Madrid), PPC España, 2021, pp. 9–10.
instrumental, a partir de la Ilustración, como Horkheimer y Adorno criticaron hace ya decenios4, o los reductos tan desacreditados en nuestro cotidiano vivir como la moral o la religión cristiana más conservadora5 .
2. ¿ES POSIBLE DE-FINIR, ACOTAR ALGO COMO LA VERDAD?6
Recordemos brevemente a Sócrates y Wittgenstein. Separados por casi veinticinco siglos, quisieron fundamentar la noción de bien y para ello pretendieron definirlo, basarlo en una noción que pudiera considerarse «verdadera» y sirviera de base de la ética, que, si no aporta conocimiento empírico y científico, sí nos ofrece comprensión, sentido y trascendencia para el diario vivir, lo que no deja de tener su importancia.
Con el fin de educar a la juventud ateniense, Sócrates quiso buscar, frente al relativismo sofista, definiciones universales, no sometidas a los avatares de las circunstancias ni de los intereses. El hallazgo de esas definiciones válidas universalmente estaba en función de cosas tan prácticas y necesarias como la virtud, el bien o la justicia, tan necesarias para el buen funcionamiento de la polis. Pero no llegó a conseguirlas. Solo pudo afirmar que el mal era fruto de la ignorancia. Solo apuntó que la virtud era conocimiento y que el mal brotaba de la ignorancia. Tenemos, pues, una ética necesaria pero sin fundamento veritativo. Sócrates es una figura ejemplar, pero su incapacidad de definir el bien deja a la ética suspendida en el vacío, y sin solucionar la urgencia incumplida de determinar en qué consiste la virtud.
4. M. Horkheimer / Th. W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid Trotta, 1994.
5. ¿Qué valor de verdad y de sentido se le da hoy a las declaraciones eclesiales o jerárquicas, pasada la sorpresa ante los primeros documentos de Francisco?
6. Lo que sigue se basa en R. Narbona, Suplemento El Cultural de El Español, (10 de junio de 2022), https://www.elespanol.com/el-cultural/blogs/entreclasicos/20220607/socrates-wittgenstein-acerca-bien/678302165_12.html
qué es la verdad?
Detengámonos un momento, porque este punto es muy importante en este tema. Al hablar así de la virtud no nos hemos alejado del tema de la verdad: de-finir, de-limitar, pre-cisar, de-terminar, acotar, poseer una con-cepción segura, firme e inconfundible (Descartes hablará de la necesidad de tener «ideas claras y distintas») de aquello de lo que hablamos, es imprescindible para evitar la confusión, la ambigüedad, el más o menos… Lo que está más allá del limes o del finis es oscuro, des-conocido, bárbaro, fuera del lenguaje, incontrolable y, por ello, también peligroso.
Casi dos mil quinientos años después, Ludwig Wittgenstein afrontó el mismo problema que Sócrates había dejado sin resolver. Definir el bien mediante una proposición con sentido (verdadera) le pareció una tarea imposible, pues —como apuntó en su Diario filosófico7 (1914–1916)— «la ética no trata del mundo». Dispuso de dos herramientas: el positivismo lógico, según el cual solo es «saber» lo expresable en una proposición que corresponda unívocamente a la realidad designada (solo, pues, las matemáticas y los hechos empíricos verificados), y el enorme campo de la «mística», del sentido, de lo no perteneciente al «mundo». Media existencia humana, al menos, quedaba fuera del campo de lo veritativo.
Ambos filósofos coinciden en que la metafísica y la ética, y por ello la verdad, no son ciencia. Wittgenstein concluye que las proposiciones filosóficas no revelan nada sobre el mundo, pues la mayoría son absurdas, no tienen sentido por no corresponderse con ningún hecho. Por ello, el Tractatus8 finaliza con una frase tajante: «De lo que no se puede hablar hay que callar», como las proposiciones sin sentido de la ética, la religión o el mundo como totalidad, por quedar fuera del lenguaje. Otra cosa es que aporten comprensión y señalen una posible trascendencia.
Creo que Emmanuel Lévinas formuló una alternativa sumamente interesante. El bien no es un objeto, sino algo que nos precede y «que
viene a la idea» cuando confrontamos nuestra mirada con la de un semejante y comprendemos nuestra responsabilidad hacia él. Esa responsabilidad, que nos convierte en «rehén del otro», no es algo aprendido, una convención, sino la huella de algo indecible, sobrenatural e infinito y, por eso, verdadero.
La sombra de Sócrates quizás no era hermosa, pero sí fecunda. Wittgenstein prolongó su esfuerzo por definir el bien y, en cierto sentido, preparó respuestas como la de Lévinas, según el cual el sentido ético es un signo de trascendencia. Se escapa a las definiciones, pero introduce en el mundo la preocupación por el otro, el deseo de aplacar su hambre y cubrir su desnudez, ese amor no concupiscente que se ofrece gratuitamente, sin esperar reciprocidad y al que a veces llamamos santidad.
Estas breves pinceladas nos hacen sospechar la profunda unión que existe entre realidades tan absolutamente necesarias como son preocupación por el otro y deseo de justicia, amor no concupiscente, gratuidad, bondad, verdad y santidad. ¿Podemos prescindir de ellas, si queremos seguir siendo seres humanos?
3. ¿ESTAMOS HOY EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA?
Del apartado anterior ha podido quedar como conclusión que no es posible encontrar ese fundamento teórico y práctico que supuso la verdad en épocas pasadas. Pilato habría vencido en su escepticismo y solo tendríamos unos retazos, unos fragmentos inseguros e inconexos, líquidos y fugaces para vivir.
Valgan como ejemplos la convicción de que no podemos definir el bien ni la verdad racionalmente ni aceptar una posible revelación exterior sobre ellos. Hume advirtió la impotencia de la razón y planteó que son los afectos/sentimientos y no los argumentos los que nos hacen obrar éticamente. Kant, ante la fragilidad de este argumento, nos ofreció lo que le pareció el único fundamento universalizable y universal: el deber como imperativo categórico.
¿Y qué es la verdad?
Desde entonces, nuestra historia y nuestra cultura son el escenario en el que han ido apareciendo muchas y variadas tentativas, aparentemente sólidas en sí mismas, pero desmentidas cruelmente por los hechos. Baste con citar dos ejemplos:
Adolf Eichmann, uno de los arquitectos de la Shoah, encargado de la organización técnica del exterminio judío, invocó en su juicio en Jerusalén (celebrado ¡más de veinte años! después de la tragedia) como única justificación de sus actos el imperativo categórico de obedecer las órdenes recibidas de exterminar a millones de seres humanos de forma fría, planificada e indiscutida en sus principios. Olvidó que Kant había afirmado que el hombre siempre es un fin y nunca un medio, y que un programa de exterminio no es susceptible de convertirse en una ley universal, pero al margen de estas omisiones puso de manifiesto que el deber es un concepto difuso y expuesto a interpretaciones divergentes. Hanna Arendt, cronista del juicio, pudo erigir en categoría interpretativa una terrorífica constatación: frente a la verdad de la verdad (perdonen la redundancia), habló de la banalidad del mal detectado en un personaje tan anodino aparentemente como Eichmann9.
Y, como segundo ejemplo, más reciente, Baumann nos dice que hemos pasado de un modelo «sólido», en el que el mal era «negro» y el bien «blanco», al relativismo del todo da lo mismo y todo es igual, o, como ya Hegel dijo: «De noche todos los gatos son pardos». Baumann, en Maldad líquida10 , hablaba de cómo se ha impuesto un concepto de mal como persuasión y empape lento pero tenaz. Todo se reduce al número de «me gusta» una noticia —insignificante en la enorme mayoría de los casos y que no se guardará en la memoria vital del individuo— en
9. H. Arendt, Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona, Lumen, 1967.
10. Z. Baumann / L. Donskis, Maldad líquida : vivir sin alternativas. Barcelona, Paidós, 2019.
las redes sociales. Y eso es a lo que consideramos «verdad» hoy. Ante esta banalidad alcanzada, Pilato parece un gigante intelectual.
4. CONTRA LOS ABSOLUTOS DE LA MANO DE JOAN-CARLES MÈLICH11
En su reciente libro Teología en las periferias12, Pepa Torres dedica unas páginas luminosas a los caminos cortados y a las brechas existentes en nuestra sociedad, pero también a los puentes que necesitamos y que ya se están, lenta pero tenazmente, construyendo. Evoquemos, aunque la cita sea algo larga, a Lévinas, como uno de esos puentes, con palabras del ya citado Rafael Narbona:
Creo que Emmanuel Lévinas formuló una alternativa sumamente interesante. El bien no es un objeto, sino algo que nos precede y «que viene a la idea» cuando confrontamos nuestra mirada con la de un semejante y comprendemos nuestra responsabilidad hacia él. Esa responsabilidad, que nos convierte en «rehén del otro», no es algo aprendido, una convención, sino la huella de algo indecible, sobrenatural e infinito. El bien, como apunta Wittgenstein, se halla fuera del mundo, pero acude a nuestra conciencia ante el espectáculo de un rostro herido. Se trata de un enigma inexpresable. Sin embargo, es la experiencia más decisiva, la que nos constituye como hombres, evidenciando nuestra excepcionalidad como especie. Estamos en el mundo, pero lo que nos humaniza viene de fuera y es un misterio que trasciende el lenguaje y la razón.
El sentido ético es un signo de trascendencia. Se escapa a las definiciones, pero introduce en el mundo la preocupación por el otro, el deseo de aplacar su hambre y cubrir su desnudez, ese amor no concupiscente que se ofrece gratuitamente, sin esperar reciprocidad y al que a veces llamamos santidad13
11. J. C. Mèlich, Contra los absolutos. Conversaciones con Ignasi Moreta. Barcelona, Fragmenta, 2018.
12. P. Torres, Teología en la periferias. De amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre. Madrid, San Pablo, 2020, pp. 136ss. Arendt
13. R. Narbona, a. c., cf. nota 6.
qué es la verdad?
Palabras que merecen ser releídas y meditadas una y otra vez, hasta que impregnen el corazón y la conducta cotidiana.
Otra de esas brechas que permiten adivinar caminos por recorrer en este tema de la verdad/virtud es la planteada por Joan-Carles Mèlich. Profesor de filosofía de la educación en la Autónoma de Barcelona, Mèlich se ha acercado a este campo de los límites14 con una postura clara: la imposibilidad de aceptar realidades absolutas a estas alturas de nuestra cultura. El título del último capítulo de esta obra es, en este sentido, muy significativo: «Metafísicamente agnóstico, éticamente cristiano». Y habla de ello no desde la Vida con mayúsculas, como los grandes filósofos vitalistas de comienzos del siglo pasado, sino que, echando mano de una hermosa metáfora, puede decir que la suya es una filosofía «adverbial», de lo pequeño, de lo contingente, de lo que califica al verbo, más que sobre el verbo mismo. Una filosofía de la finitud humana, porque somos finitos, de la vida cotidiana.
En una reciente entrevista en Religión Digital decía:
Contra los absolutos sería contra aquellas filosofías o aquellas religiones que creen, no que exista el absoluto, sino que la persona que habla en nombre de lo absoluto está legitimada para imponer su verdad.
Y añadía:
El que cree que ha alcanzado el absoluto, fácilmente se convierte en un problema.
Es este miedo profundo a la perversidad del absolutismo lo que le lleva a una postura de rechazo de este, porque el absoluto impediría la respuesta ética de cada ser humano en el instante concreto en que se encuentra. Esta actitud le hace reivindicar la necesidad de dejar de lado
14. Los otros títulos de sus obras así lo permiten señalar: Filosofía de la finitud, La lección de Auschwitz y Lógica de la crueldad (los tres en Herder), y La lectura como plegaria y La Prosa de la vida (Fragmenta).
lo sagrado y las religiones por su carga negativa en la historia humana, y cabe decir lo mismo sobre la moral. La moral no es ética. La moral es el sistema de comportamientos impuestos por los que se han hecho con la verdad.
Puede surgir a estas alturas de esta exposición la sensación de que hemos vuelto al comienzo con Pilato y no hemos avanzado nada. Pero no es cierto. Dentro de su postura relativa (que no relativista), Mèlich deja transparentar también a Lévinas, al que me atrevería a decir que radicaliza (o corrige), pues este último adjudica un carácter absoluto al rostro del otro por su simple presencia, mientras que aquí parece que estamos ante un «presentismo» del otro sin más.
¿Y el cristianismo? En la citada entrevista de RD dijo:
Yo creo que la gran novedad evangélica del cristianismo es, justamente, pasar de entender a Dios como algo absoluto a pensar a Dios como algo que vive, como ese ser, «ente», que vive en los cuerpos de las personas que sufren.
«Dios como ese ser que vive en los cuerpos de las personas que sufren»: la frase da que pensar. Claramente estamos ante una propuesta que se inscribe en la gran corriente de la filosofía del fragmento, pero por lo mismo llena de intuiciones concretas, que interpelan y convocan a acciones precisas. Solo por eso ya merece la pena leer este librito (especialmente por aquellos que nos podemos sentir demasiado seguros de nuestras certezas y de nuestras verdades).
¿Algún pero ante la propuesta de Mèlich? Sí. En primer lugar la ausencia de las dimensiones más estructuralmente sociales de muchos de los problemas. ¿Basta la compasión que pueda sentir cada uno ante un sufriente? A estas alturas está bastante claro que no. Como ha dejado muy claro, a mi parecer, Aurelio Arteta15, la compasión no es un sen-
¿Y qué es la verdad?
timiento (en la línea tan triunfante en nuestra cultura desde el utilitarismo inglés encabezado por Hume), sino una virtud (un hábito, según Aristóteles, adquirido a base de repetición de actos voluntarios que facilita un determinado comportamiento). La compasión precede y continúa más allá de algo que es, de todos modos, imprescindible: la justicia. Y de esto se habla poco. Es la crítica ya antigua a Lévinas.
Y creo que hay una tendencia maniquea a poner sistemáticamente de parte del Absoluto y de la moral solo las consecuencias negativas que han producido a lo largo de la historia. Pero la firme radicación en convicciones que creían proceder de ese Absoluto ha producido también frutos heroicos de plenitud humana, libertad y entrega incondicional hasta dar la vida. Baste mirar a Francisco de Asís o Jesús de Nazaret. Valgan también las palabras de Alcide de Gasperi, metido hasta el cuello en el difícil mundo de la política italiana:
Para resolver problemas hay varios métodos: el de la fuerza, el de la intriga, el de la honestidad… Soy un hombre que tiene la ambición de ser honesto. La poca inteligencia que tengo la pongo al servicio de la verdad… Me siento como un buscador, un hombre que busca las venas de la verdad que necesitamos como el manantial y el agua viva de las fuentes. No quiero ser otra cosa16 .
Aunque no sea más que asintóticamente, la calidad santa (esta categoría sí la acepta Mèlich frente a la de sagrada, la de la religión y la ética estructuradas y normatizadas) de tanta gente nos va decantando modelos y ejemplos, que van jalonando el camino que podemos recorrer sin quedar constantemente al albur del momento. No creo que esto sea un Absoluto malo, sino, más humildemente, un Absoluto relativo (o jugando con las palabras, una relatividad que nos va concediendo en el tiempo pequeñas y humildes, pero muy valiosas, relatividades absolutas, imprescindibles como jalones, intocables una vez adquiridas).
