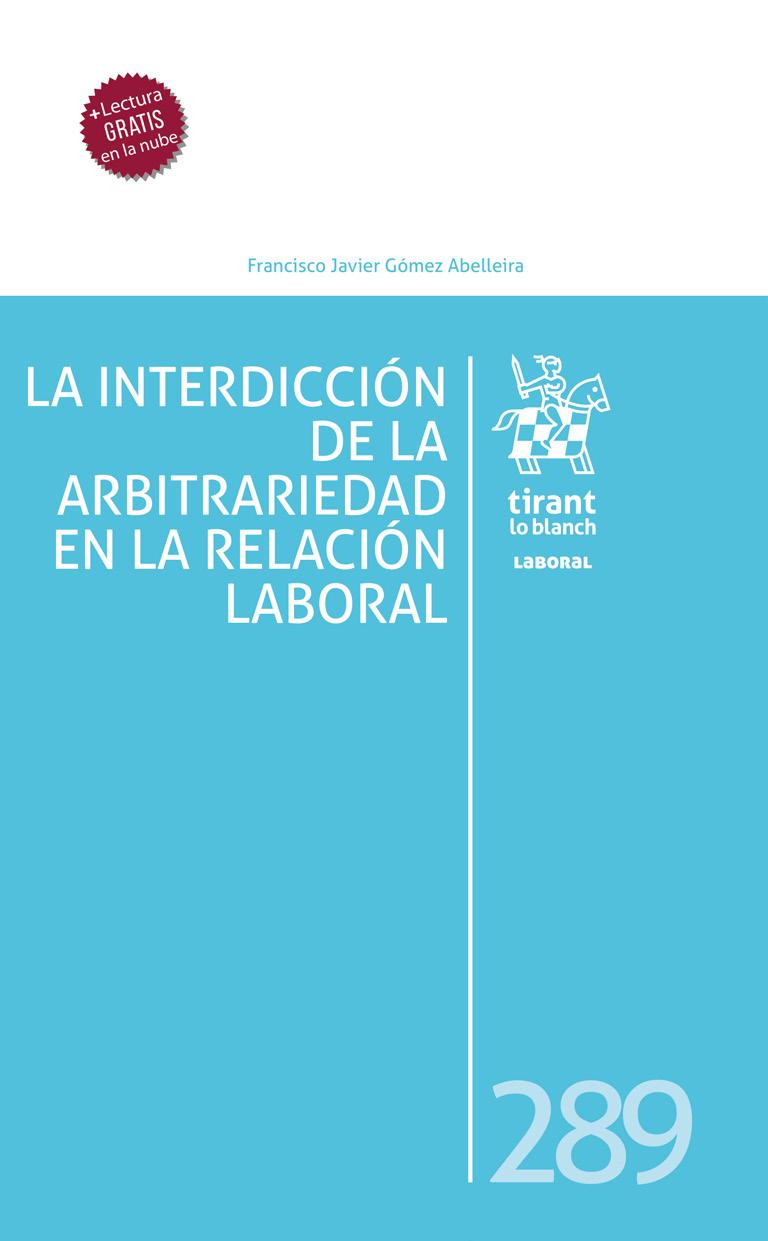
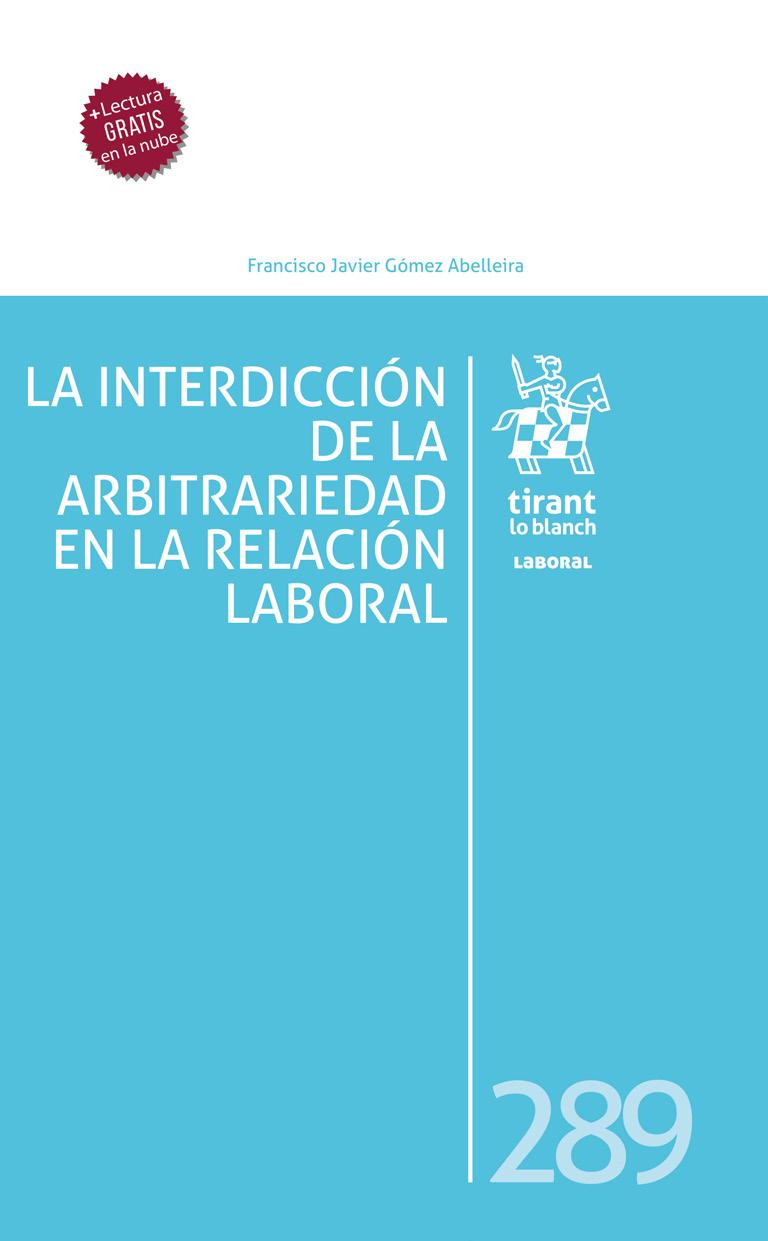
LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD EN LA RELACIÓN LABORAL
ColeCCión laboral
(Fundada por IGNACIO ALBIOL MONTESINOS)
Consejo científico: JOSÉ MARÍA GOERLICH (DIRECTOR)
ÁNGEL BLASCO PELLICER
JESÚS R. MERCADER UGUINA
FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL REMEDIOS ROQUETA BUJ
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD EN LA RELACIÓN LABORAL
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ABELLEIRA
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Carlos III de Madrid
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Francisco Javier Gómez Abelleira© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-1605-2023
ISBN: 978-84-1169-304-2
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Agradezco a los profesores Jesús R. Mercader, José María Goerlich, Ana de la Puebla, Javier Calvo y Carmen Sánchez Trigueros las valiosas reflexiones que compartieron conmigo en el acto del segundo ejercicio del concurso para proveer una plaza de catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, que está en la base de este libro
El interés particular invoca la libertad contra esa regulación superior [del trabajo], pero, cuanto más ciegamente hundido esté en sus fines egoístas, más necesitará de la regulación para ser reconducido hacia lo general y para acortar y suavizar los movimientos peligrosos y la duración de ese espacio intermedio, en el que se equilibrará la colisión entre ambos a través de la necesidad no consciente [para sus propios intereses particulares]
(Hegel, Fundamentos de la Filosofía del Derecho, § 236)
INTRODUCCIÓN
Al leer la expresión “interdicción de la arbitrariedad” en el título de esta obra, es probable que el lector se haya trasladado mentalmente, de manera inmediata, al espacio del derecho público, es decir, al espacio del poder y de las condiciones jurídicas para su ejercicio. El denso artículo 9.3 de la Constitución proyecta esta “interdicción” sobre los “poderes públicos”, por lo que es fácil llegar a la conclusión de que en este precepto no se trata de ningún otro poder que no forme parte de esos poderes públicos.
No es mi objetivo, sin embargo, en esta obra trasladar al lector a ese espacio del derecho público. Por el contrario, y como también sugiere el título, el objetivo de este trabajo es el estudio de la arbitrariedad en el contexto de una relación jurídica privada, de naturaleza contractual, como es la relación laboral. Pero es cierto que la potencia retórica de la feliz expresión constitucional, que debemos a García de Enterría, es demasiado tentadora como para no realizar un ejercicio de apropiación desde otros ámbitos jurídicos. Esta apropiación debe, en cualquier caso, justificarse adecuadamente.
Volvamos por un momento al derecho público. En su tratado o manual de derecho administrativo norteamericano, se pregunta retóricamente Schwartz qué es el derecho administrativo “si no es el control de la discrecionalidad”1. Parafraseándolo, cabe decir qué es el derecho del trabajo si no es el control de la discrecionalidad empresarial. Gran parte del empeño laboralista parece apuntar, en último término, a la contención dentro de límites razonables de esa discrecionalidad, con el fin de “delimitar la situación de dependencia del trabajador”2 . No parece forzado trazar este paralelismo, que no es accesorio o secundario, sino fundamental en grado sumo.
1 Tomo la cita de E. García de Enterría, “¿Es inconveniente o inútil la proclamación de la interdicción de la arbitrariedad como principio constitucional? Una nota”, Revista de Administración Pública, núm. 124 (1991), p. 228, n. 6.
2
J. Rivero Lamas, Limitación de los poderes empresariales y democracia industrial, Universidad de Zaragoza, 1986, p. 15.
Francisco Javier Gómez AbelleiraPero hay más. Al hablar de discrecionalidad, hablamos en realidad del poder, o del puro arbitrio y de la arbitrariedad, rasgos que caracterizan, sí, las relaciones entre súbditos o ciudadanos y poderes públicos, pero también las relaciones de trabajo a lo largo de toda la historia, con crudeza además, esto último cuando menos antes de la aparición del derecho del trabajo. Lo muestra recientemente Montoya Melgar en su ensayo sobre amos y criados en el teatro clásico3 , en el que se subrayan ideas importantes sobre nuestro pasado, como “el menosprecio hacia el trabajo” o “la supremacía absoluta del amo”, ideas que son trasunto de las diferencias en riqueza y en clase: “la nobleza considera deshonra andar con delantal de cuero”4. El derecho tiene mucho que ver en esto, razón quizá por la que Dick, el carnicero, propone “matar a todos los abogados”5.
El entrelazado de las ideas centrales de poder y de discrecionalidad proporciona sostén al paralelismo entre el derecho administrativo y el laboral, y permite identificar la unidad de la tendencia de fondo, que es “la lucha contra las inmunidades del poder”, por tomar prestada la expresión, otra vez, de García de Enterría6 . En la relación laboral, en efecto, el poder es el elemento más característico. En ninguna otra relación privada patrimonial (es decir, que no sea una relación familiar7 ), el poder es un elemento tan característico, hasta el punto de que se haya podido afirmar con acierto que los “poderes del empresario, sustentados en una exorbitación del derecho de propiedad, chocaban con el artículo 1256
3 A. Montoya Melgar, Amos y criados en el teatro clásico. Cuatro ensayos con el Derecho del Trabajo al fondo, Civitas, Madrid, 2022, p. 12.
4 Shakespeare, La Segunda Parte del Rey Enrique VI, acto IV, escena II (citado por Montoya, op.cit., p. 47).
5 Montoya, op.cit., p. 47.
6 E. García de Enterría, “La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)”, Revista de Administración Pública, núm. 38 (1962).
7 Hubo incluso quien sostuvo que “el señorío o dominio ejercido por el patrono sobre el obrero asalariado es, en su contenido y extensión, mucho más riguroso que el que en nuestros tiempos corresponde al cabeza de familia, sobre su mujer y sus hijos, al tutor sobre el pupilo” (A. Menger, El derecho civil y los pobres, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1898, p. 319).
del Código Civil”8 . En la expresión precisa de Ojeda Avilés, “el poder directivo continuo” es la “causa del contrato de trabajo”9. O en la fórmula más sociológica y menos jurídica de Kahn-Freund, la relación laboral se entabla entre quien tiene poder (“bearer of power”) y quien no lo tiene (“not a bearer of power”)10.
Y como cualquier poder, su natural tendencia es expansiva; literalmente además en la relación laboral, donde ese poder alcanza esferas que se ubican más allá del estricto sinalagma trabajo – salario, esferas que son menos patrimoniales y más personales y que, además, tocan el núcleo de los derechos fundamentales y, por tanto, de la dignidad humana (vida privada, intimidad, ideología, religión, apariencia estética, etc.). La fórmula kantiana de la humanidad siempre como fin y no exclusivamente como medio, que según algunos está a un paso, que Kant no da, de la sociedad sin clases de Marx11, sufre en esta relación, porque para el empleador la persona contratada para trabajar es esencialmente un medio (“de producción”, “capital humano” se le llama significativamente, objetivándolo); y a veces, por desgracia, tan solo un medio. Como agudamente señala Engels, “los grandes pensadores del siglo XVIII, como todos sus predecesores, no podían romper las fronteras que su propia época les trazaba”12 . Esta es, sin duda, una de las claves de la elevada conflictividad que ha acompañado siempre a la relación laboral, especialmente en el plano colectivo, hasta el punto de constituir
8 J. Cabeza Pereiro, J.F. Lousada Arochena, M. Movilla García, Las limitaciones de los poderes empresariales y las responsabilidades por su utilización ilegítima, Comares, Granada, 2002, p. IX.
9 A. Ojeda Avilés, “Ajenidad, dependencia o control: la causa del contrato”, Derecho PUCP, núm. 60, 2007, p. 392.
10 O. Kahn-Freund, Labour and the Law, 3ª ed., Stevens and Sons, Londres, 1983, p. 18 (“the relation between an employer and an isolated employee or worker is typically a relation between a bearer of power and one who is not a bearer of power. In its inception it is an act of submission, in its operation it is a condition of subordination, however much the submission and the subordination may be concealed by that indispensable figment of the legal mind known as the "contract of employment."”).
11 F. Miró Quesada Cantuarias, “Sobre el Derecho Justo”, en D. Sobrevilla (ed.), Obras Esenciales VII: Ensayos de Filosofía del Derecho. Textos Conexos, Universidad Ricardo Palma, Lima, 2010, p. 84.
12 F. Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, Akal, Tres Cantos (Madrid), 2021, p. 45.
la “cuestión social” por antonomasia. Por esta razón moral tan medular, el control de este poder empresarial es el empeño histórico fundamental del derecho en esta área.
Un derecho del trabajo tan embrionario como avant la lettre consigue ya, a finales del XIX, que la relación individual de trabajo adquiera, de nuevo con Ojeda Avilés, “un equilibrio que permite hablar de algo más que de mero dominio del patrón sobre el subordinado”, apuntando “las maneras de un contrato mínimamente "civil", quizá no entre partes iguales, pero al menos tampoco entre un autócrata y su siervo”13. Desde aquellos lejanos tiempos, la juridificación del poder empresarial ha tenido un progreso imponente, especialmente a partir de la aprobación de la Constitución de 1978 y de sus desarrollos jurisprudencial y legislativo. La tutela de la dignidad humana, articulada jurídicamente mediante las distintas técnicas de protección de todos los derechos fundamentales, es el factor decisivo de esa juridificación.
Hoy el derecho laboral ofrece numerosas técnicas de control del poder empresarial, que se proyectan desde antes del inicio de la relación hasta su extinción, que tienen diverso origen normativo y que operan con diferentes grados de intensidad. Las relaciones laborales aparecen, de este modo, como un ámbito intensamente regulado, con abundancia de disposiciones imperativas heterónomas o autónomas (colectivas) y, por ello, con escaso espacio para la autonomía individual, al menos en términos relativos, si comparado con otros ámbitos del derecho contractual o privado.
Pero este espacio “individual” no es inexistente ni trivial. En él, por reducido que sea en términos relativos, también ha de regir un control de la discrecionalidad empresarial. Hace unos años, Rodríguez-Piñero instaba al “jurista del trabajo” a “utilizar ahora con mayor asiduidad las técnicas del derecho contractual para controlar el contenido del contrato, asegurando el equilibrio entre las partes y también para controlar el ejercicio correcto del poder de dirección”14. Más allá de las esferas en que se proyec-
13 A. Ojeda Avilés, “El trabajo dependiente”, en L.E. de la Villa Gil (Coord.), El Trabajo, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2011, pp. 110-111.
14 M. Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, “Poder de dirección y derecho contractual”, en R. Escudero Rodríguez (Coord.), El poder de dirección del empresario: nuevas perspectivas, La Ley, Madrid, 2005, p. 32.
tan los derechos fundamentales, cuya prevalencia es indiscutible, cabe indagar si el derecho general de contratos nos proporciona instrumentos útiles a estos efectos. El propósito de este trabajo es investigar si existen técnicas en ese ámbito general de las obligaciones y contratos que puedan aplicarse para el control de la discrecionalidad empresarial. La doctrina española ya ha hecho importantes incursiones en este terreno, pudiendo citarse, por ejemplo, las técnicas que se vinculan directamente al principio general de buena fe15 o a los conceptos generales de fraude de ley y abuso de derecho16 , conceptos que, como han estudiado Atienza y Ruiz Manero, pueden integrarse en una categoría todavía más general de “ilícitos atípicos”, que “resulta necesaria para evitar el formalismo extremo en la aplicación del Derecho, que conduciría a la incoherencia valorativa de las decisiones jurídicas”17.
Desde luego sería pretencioso, demasiado ambicioso, en el espacio que pretende ocupar esta obra, analizar la supletoriedad del derecho contractual en su totalidad para todos los casos laborales posibles, por lo que, dando una vuelta de tuerca más, el objeto se perfila más nítidamente hacia el estudio de la discrecionalidad empresarial proyectada hacia el futuro, la que tiene como finalidad reducir riesgo económico, en prevención de cambios en las circunstancias en que se alcanzó el acuerdo o, si se prefiere, la alteración de la base del negocio. Para la empresa, esta discrecionalidad es esencial como instrumento de gestión del riesgo.
En esta gestión empresarial del riesgo, la empresa dispone de diversos instrumentos jurídicos, y algunos de ellos operan en el plano contractual, es decir, en la esfera de la autonomía individual. Es un tópico decir que en este plano o esfera, la preponderancia es empresarial. Serán, en efecto, escasas las situaciones reales en que la parte trabajadora se siente a la mesa, si es siquiera que se sienta, en igualdad de armas para negociar un clausulado
15 J. García Viña, La buena fe en el contrato de trabajo. Especial referencia a la figura del trabajador, CES, Madrid, 2001; J.L. Gil y Gil, Principio de la buena fe y poderes del empresario, CARL-Mergablum, 2003.
16 Un análisis de la prohibición del abuso de derecho en relación con la libertad de empresa y el contrato de trabajo, en M.D. Santos Fernández, El contrato de trabajo como límite al poder del empresario, Bomarzo, Albacete, 2005, p. 162 ss.
17 M. Atienza, J. Ruiz Manero, Ilícitos atípicos, Trotta, Madrid, 2000, p. 126.
contractual individual, ya no digamos en que la parte trabajadora se ubique en ese escenario con superioridad negocial. Se trata, en definitiva, de un plano o esfera en que lo dominante vuelve a ser el poder empresarial.
La premisa de las reflexiones que siguen es la desconfianza hacia el poder, hacia cualquier poder que ejerzan personas sobre personas. Al fin y a la postre, eso que llamamos poderes públicos los encarnan seres humanos, muchos de ellos profundamente patológicos. La dirección empresarial también la encarnan seres humanos. No se trata de buenos y malos, sino de reconocer una de las leyes de la naturaleza humana; como dice Robert Greene, la agresión es un impulso latente en todo ser humano, la llevamos de serie como especie18 , aunque es cierto que hay individuos más crónica o profundamente agresivos que otros. El trecho del poder a la tiranía se transita con mucha más facilidad que el camino contrario: el del poder a secas al poder adjetivado positivamente por la razonabilidad y la proporcionalidad. La tendencia de todo tipo de poder al abuso del poder es un hecho a menudo constatado en las sociedades humanas, como señalaba Montesquieu clásicamente: “c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser”19. Desconfianza no significa negación: el poder es un elemento necesario en las sociedades humanas, como también son necesarias las ideas de organización y de jerarquía. No se trata de suprimir organizaciones, jerarquías y poderes, que tan necesarios son para la verdadera libertad humana, sino de controlar esos poderes.
El objeto de la investigación no es, sin embargo, el poder empresarial en toda su extensión. No es, en concreto, el poder de dirección que caracteriza de manera esencial y definitoria a la relación laboral, y que es un aspecto suficientemente estudiado por la doctrina laboralista. La investigación se centra, en cambio, en las facultades empresariales atribuidas contractualmente, en los también llamados derechos potestativos o simplemente potestades reservadas por vías contractuales. Estos derechos parecen tratar
18
R. Greene, The Laws of Human Nature, Profile Books, Londres, 2018, p. 492 (“Aggression is a tendency that is latent in every single human individual. It is a tendency wired into our species”).
19 L’esprit des lois, XI-IV.
de poblar todas aquellas áreas en las que las reglas legales (o convencionales) no alcanzan y afectan a instituciones muy diversas, como la remuneración, el lugar o el tiempo de trabajo, la no competencia postcontractual o la extinción del contrato en período de prueba.
Cabría preguntarse si la arbitrariedad no puede ser también una condición predicable del comportamiento del trabajador. La prohibición de la arbitrariedad en la relación contractual se proyecta, sin duda, sobre ambas partes de la relación, pero la laboral es tan desequilibrada jurídica y fácticamente que parece que una investigación acerca de la “arbitrariedad del trabajador” va a arrojar escaso fruto. Esa naturaleza desequilibrada se manifiesta en dos rasgos muy esenciales: el poder de dirección, que es exclusivamente empresarial, alrededor del cual orbitan esas potestades contractuales o derechos potestativos que tanta problemática van a plantear; y el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en cualquier momento, con o sin causa, cumpliendo un breve preaviso. Desde la perspectiva del trabajador, el contrato de trabajo es “a voluntad”, “at will”, es un contrato que “renace” cada día, y del que el trabajador puede desistir sin demasiada dificultad jurídica. La atribución legal al trabajador del “arbitrio”, es decir, de la “libertad” de desistir o dimitir marca decisivamente el terreno en que cabría hipotéticamente hablar de “arbitrariedad” del trabajador. Justamente las prerrogativas empresariales de vigilancia y control y sanción parecen encaminadas a contener esa hipotética arbitrariedad.
Piénsese, por ejemplo, en una cláusula contractual que habilitara a una parte a variar libre y unilateralmente la jornada ordinaria (i.e., el quantum de jornada) en determinados módulos temporales; por ejemplo, cada semana o cada mes. No habría gran discusión en considerar nula esta cláusula en cuanto facultara al empresario, pero ¿cabría decir lo mismo si la facultad se atribuyera al trabajador?
Gimeno Díaz de Atauri se plantea inteligentemente este problema en torno a los repartidores de las plataformas digitales (“riders”) y aunque no encuentra una dificultad desde la perspectiva del fraude a la regulación de las horas complementarias, sí encuentra un obstáculo en la prohibición contenida en el artículo 1256 del Código Civil: “no puede contractualizarse el que el contenido del contrato quede al arbitrio de una de las partes (art. 1256 del Código Civil).
Así, la cláusula que implicara la modificación de las horas ordinarias a instancias de trabajador o empresario no tendría ninguna validez jurídica”20. Visto el tema, sin embargo, desde la perspectiva que nos da aquella consideración del contrato como contrato “a voluntad” para la parte trabajadora, es difícil apreciar arbitrariedad en la decisión de variar la jornada, amparada en una expresa habilitación contractual, por parte de quien, en definitivas cuentas, ostenta una facultad legal de desistir por entero de la relación laboral. La reflexión sobre este y otros casos que me he ido planteando a lo largo de estos años me permite concluir provisionalmente que la arbitrariedad del trabajador en la relación laboral es un tema menor en comparación con la problemática que la arbitrariedad contractual plantea del lado empresarial.
Conviene aclarar ahora la estructura del trabajo. Para empezar, es importante contextualizar la problemática que se va a analizar; el contexto es un marco social y jurídico caracterizado por lo que el primer capítulo llama “cambios sobrevenidos en un programa contractual incompleto”. A continuación se tratará de articular jurídicamente la idea de interdicción de la arbitrariedad en las relaciones contractuales, lo que se intenta en el segundo capítulo, alrededor del artículo 1256 del Código Civil, un extraño precepto sobre el que cabe volcar una interpretación que luche, como quería Dworkin, “por hacer de su objeto lo mejor que pueda ser”21. La noción abstracta de arbitrariedad que cabe deducir de este precepto se explora con mayor profundidad en el tercer capítulo, moviéndonos entre derecho público y derecho privado.
A partir de aquí, los sucesivos capítulos abordan aplicaciones concretas del lema fundamental de esta obra, que es el que le da título. Estas aplicaciones concretas comprenden cuestiones como la determinación del objeto del contrato, sea en lo relativo al volumen de trabajo contratado (capítulo 4) sea en lo relativo a otros parámetros de dicho objeto (capítulo 5). De particular interés y complejidad son las llamadas cláusulas de reserva de modifica-
20
P. Gimeno Díaz de Atauri, “Jornada de trabajo de riders: Problemas prácticos para la ordenación del tiempo de trabajo en las relaciones laborales de plataformas digitales de reparto”, El Estatuto de los Trabajadores. 40 años después XXX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2020.
21
R. Dworkin, El imperio del derecho, 2ª ed., Gedisa, Barcelona, 2022, p. 55.
