(Jurisprudencia
INCLUYEACCESOA LAVISUALIZACIÓN ONLINEDELFONDO COMPLETO DELAREVISTA
Edita: Tirant lo Blanch
Director: Víctor Caba Villarejo
www.revistajuridicacanaria.com
sumario
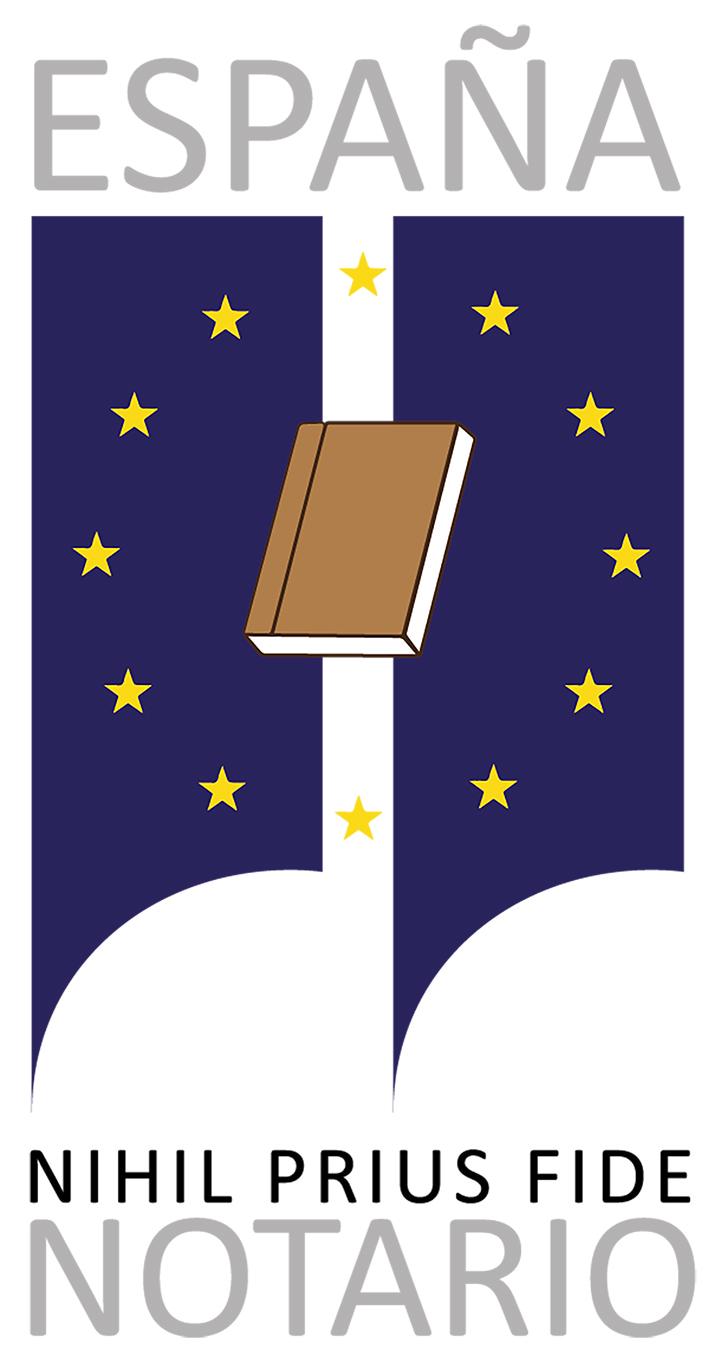
La responsabilidad patrimonial sanitaria y los principios aplicables en la era covid-19
Inmaculada Rodríguez Falcón
Estudio de las resoluciones de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ Canarias (sede Las Palmas) de ratificación de medidas sanitarias durante la pandemia
Lucía Déborah Padilla Ramos
Dirigida por Víctor Caba Villarejo
Publicación trimestral
Nº 54/ julio 2019
ARTÍCULOS
Índice
– LAS DOS CARAS DE LA MONEDA. EL EURO COMO PATRÓN MONETARIO, seleccionada por Ada
Lucía Mariscal González ....................................................................................................................5
JURISPRUDENCIA
LAS PALMAS
–CIVIL, seleccionada por Víctor Caba Villarejo ....................................................................................71
TENERIFE
–CIVIL, seleccionada por Antonio María Rodero García ......................................................................123
LAS PALMAS
–CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por César García Otero .........................................184
TENERIFE
– CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, seleccionada por Pedro Hernández Cordobés...........................216
LAS PALMAS
–PENAL, seleccionada por Rosa Rubio Ramos ...................................................................................236
TENERIFE
–PENAL, por José Félix Mota Bello ......................................................................................................266
LAS PALMAS
–SOCIAL, seleccionada por Humberto Guadalupe Hernández.............................................................284
TENERIFE
–SOCIAL, seleccionada por Eduardo Jesús Ramos Real .....................................................................318
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
http://www.tirant.com
Librería virtual: http://www.tirant.es
ISSN: 1886 - 7588
MAQUETA: Tink Factoría de Color
Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
ARTÍCULOS
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA Y LOS PRINCIPIOS APLICABLES EN LA ERA COVID-19
Inmaculada Rodríguez Falcón
Magistrada especialista del Orden Contencioso-Administrativo TSJ de Canarias
SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO. 1) ¿Es una causa de exención de responsabilidad patrimonial? 2) ¿Las medidas no ratificadas generan responsabilidad patrimonial? 3) Regulación en el Derecho español. III. EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SANITARIA EN TIEMPO DE PANDEMIA (LEX ARTIS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD Y PROHIBICIÓN DE REGRESO). 1) Falta de ingreso en la UCI. 2) Contagio del Covid-19 intrahospitalario: el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 339/2022, de 17 de octubre. 3) Reclamaciones por contagio comunitario del virus. 4) Gastos hospitalarios derivados del Covid-19. IV. CLÁUSULA DE LOS RIESGOS DEL PROGRESO. V. RECLAMACIONES EN CASOS DE VACUNACIÓN, RETRASOS EN SU ADMINISTRACIÓN Y/O EFECTOS SECUNDARIOS. 1) Países europeos. 2) Sistema español. A) Enfermedades y secuelas como reacción a la vacunación. B) Administración de vacunas defectuosas.
I. INTRODUCCIÓN
Desde que se produjo la crisis sanitaria por la pandemia del COVID numerosos juristas han analizado y estudiado si puede existir una responsabilidad patrimonial de las Administraciones derivada de la gestión de la situación, así como por el impacto que las medidas adoptadas por los entes públicos produjeron en la en la población.
En principio, no existe controversia en torno a la idea que sostiene que el punto de partida es la exigencia de que se cumplan los requisitos de la responsabilidad patrimonial en general, establecidos en el art. 106 CE y art. 32 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). A saber:
– Daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
– Daño antijurídico, es decir, el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar el daño; y que tampoco concurra de fuerza mayor.
– Daño consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos.
– Relación de causalidad entre el acto u omisión y el resultado dañoso, sin interferencia de factores ajenos que rompan el nexo causal.
– Reclamación en el plazo de un año.
Por su parte, en el ámbito específico de la responsabilidad patrimonial sanitaria se rechaza que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva. Por el contrario, es necesario considerar la posibilidad de que esta obligación de reparación pueda quedar excluida, o atemperada, en función de diversas circunstancias, que exigen valorar la concurrencia de una serie de factores. En líneas generales, los criterios de exclusión o atenuación de la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, son los siguientes:
1) “Lex artis ad hoc”: La actividad sanitaria constituye una “obligación de medios”, no de resultados. Es decir, la administración sanitaria está obligada a poner a disposición del paciente todos los medios conocidos por la ciencia médica, en el momento temporal en que se precisen en relación con el proceso patológico padecido. Se trata, pues, de una obligación de medios técnicos, estructurales y humanos. Y la eventual responsabilidad patrimonial de dicha Administración derivará, en principio, del adecuado cumplimiento de esta obligación, y no de la obtención de un resultado concreto y determinado.
En relación con el periodo de pandemia, y para dar satisfacción a este requisito, la Administración debería acreditar que cumplió los protocolos médicos existentes con los medios disponibles. Ha de tenerse en cuenta que la cuestión será compleja porque el estándar exigible a la Administración no es inmutable, máxime en las circunstancias que se vivían por entonces. Por tanto, y precisamente por ello, estos estándares fueron evolucionando y cambiando a medida que iban avanzando las investigaciones científicas, la experiencia, la vacunación y la previsión de las olas de contagio.
2) Pérdida de oportunidad. Se trata de una figura alternativa que permite una respuesta indemnizatoria cuando la quiebra de dicho principio no se ha producido, pero, pese a ello, concurre un daño antijurídico como consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario. Para su estimación se tiene en cuenta no tanto el daño ocasionado,
como la incertidumbre, es decir, la probabilidad causal seria, no desdeñable, de que un comportamiento distinto en la prestación del servicio sanitario podría haber determinado, razonablemente, un desenlace diferente. En consecuencia, será objeto de indemnización la pérdida de las expectativas de curación, si bien, se reducirá el importe de la indemnización en función de la mayor o menor probabilidad de que el daño se hubiera igualmente producido de haberse actuado diligentemente.
3) Daño Desproporcionado. Se dará ante un suceso no previsto ni explicable en la esfera de la actuación profesional médica que, obliga al profesional médico a acreditar las circunstancias en que se produjo por el principio de facilidad y proximidad probatoria. La existencia de este daño desproporcionado altera la carga de la prueba de la relación de causalidad y establece una presunción de culpa, pues se exigirá al demandado una explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente entre el riesgo inicial que implicaba la actividad médica y la consecuencia producida, de modo que la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación del daño al profesional médico.
II. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO
En relación con la antijuridicidad del daño y con el funcionamiento anormal de la Administración se ha estudiado la incidencia del denominado “principio de precaución”. Este principio consiste en una estrategia de gestión de los riesgos, en el ámbito de la salud pública. Se da cuando existan motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para la salud pública pero los datos científicos disponibles no permitan una evaluación detallada del riesgo1
Como afirma la Comunicación de la Comisión Europea, de 2 de febrero de 2000, el principio de precaución debe mantenerse como una herramienta de gestión de riesgos importantes para fomentar acciones de protección cuando los riesgos no pueden ser completamente cuantificado sobre una base científica2.
1) ¿Es una causa de exención de responsabilidad patrimonial?
Existe un sector doctrinal3 que defiende la posibilidad de desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, con base en el principio de precaución. Es decir, que si las decisiones de la Administración son conformes con el principio de precaución y, además, proporcionales, entonces no existiría la citada responsabilidad patrimonial.
1 V. más ampliamente en Moure González, e Responsabilidad patrimonial y covid-19. El principio de precaución como título de imputación. Revista CEFLegal, nº 240, 2021, p. 67-98.
2 raffensperGer C. y TiCkner J. (editors). Protecting public health and the environment: implementing the precautionary principle. Washington, DC. Island Press, 1999.
3 V., entre otros, CarbaJo DoMinGo, M. a y VeGa felGueroso, J. La necesaria desestimación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de las medidas COVID-19. Actualidad Administrativa, nº 7-8, 2022; DoMéneCh pasCual, G. Responsabilidad patrimonial del Estado y COVID-19. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº extra, 2021.
Un ejemplo podemos verlo en la Orden de la administración autonómica de Asturias, de 3 de noviembre de 2020, en relación con el cierre de la hostelería, y la respuesta de los Tribunales ante tales decisiones. Puede concluirse que la resolución autonómica se ajusta al principio de precaución, de lo que resulta que, para lograr una eficaz protección del derecho a la salud pública, los particulares sí tienen el deber jurídico de soportar determinadas limitaciones en caso de producirse una situación excepcional4 Apoya, además, esta conclusión la STC 148/2021, de 14 de julio, a través de la cual el Tribunal Constitucional cerró la puerta a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial basadas en un precepto (artículo 7 del RD 463/2020) que declaró inconstitucional, por lo que, con mayor fundamento, no cabe imputar una responsabilidad patrimonial a la Administración respecto al cierre de los negocios de hostelería regulado en el artículo 10 del Real Decreto, que no fue declarado inconstitucional.
Por el contrario, existe otro sector que defiende que, aun aplicando el principio de precaución, es posible declarar la responsabilidad patrimonial cuando las medidas adoptadas tengan una configuración arbitraria o discriminatoria, tanto en el tiempo como en el espacio5
Hemos de señalar que este principio de precaución fue habitualmente utilizado y aplicado por diferentes administraciones públicas al adoptar medidas de vigilancia, control y restricción durante el periodo de pandemia.
2) ¿Las medidas no ratificadas generan responsabilidad patrimonial?
Hemos de señalar que, en principio, la falta de ratificación judicial de una medida no genera responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración actuante, siempre y cuando se acredite que el ejercicio de las potestades discrecionales por parte del ente público se ha mantenido dentro de unos márgenes razonables. En este sentido, podemos poner como ejemplo el ATSJ Canarias de 9 de mayo de 2021, que no ratificó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, de 6 de mayo de 2021, en cuanto prohibía los desplazamientos entre las islas y sometía a autorización la celebración de actos de culto al aire libre. Dicho Auto fue luego confirmado por el TS el 24 de mayo de 2021.
En esta última resolución el Tribunal Supremo parte de considerar que el Gobierno de Canarias había razonado la necesidad de limitación. Sin embargo, al revisar la medida, entendió por el contrario que no tenía justificación la limitación propuesta y, además, que la decisión del Tribunal era coherente con los presupuestos y razonable en cuanto a los resultados. En este sentido, concretamente manifiesta que «No estaba en discusión la competencia del Gobierno de Canarias, ni la normativa precisa, y éste había expuesto los hechos relevantes y razonado la necesidad de la limitación del acceso a las islas que lleguen a estar en los niveles de alerta 3 y 4. Mediando todos estos elementos, el auto, tras examinarlos, concluyó razonadamente que carece de
4 CarbaJo DoMinGo, M. a y VeGa felGueroso, J. La necesaria desestimación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de las medidas COVID-19. El Consultor de los Ayuntamientos, nº 3, marzo 2022, pág. 101.
5 Cfr. prenDes Valles, M. La incidencia de la Covid-19 en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Cuadernos Digitales de Formación. CGPJ, nº 3, 2022.
justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta (…) coherente con los presupuestos de los que parte, sino también razonable por el resultado al que llega. No puede sostenerse, de otro lado, que la denegación de la ratificación de la medida por el Auto de 9 de mayo de 2021 entre en contradicción con lo que han acordado los autos dictados por otras Salas territoriales. No es posible afirmarlo porque no ha acreditado el escrito de interposición que las circunstancias contempladas por esas otras resoluciones sean coincidentes con las de las de Canarias».
Así pues, el Tribunal Supremo utiliza la palabra “razonada” para etiquetar la actuación de la Administración, es decir, destaca que esta actúa dentro de su competencia, con arreglo a la normativa y con exposición de los hechos relevantes. Sin embargo, al ponderar los intereses en juego, hace prevalecer como criterio decisor el hecho de que no se justificó la limitación propuesta.
Por su parte, la Sentencia del TS de 3 de junio de 2021 (Rec. 3704/2021), no consideró suficiente la adopción y ratificación de medidas sanitarias restrictivas de la libertad de circulación y del derecho a la intimidad familiar, adoptadas por el Consejo de Gobierno de la comunidad Autónoma de las Islas Baleares por no superar el el juicio de proporcionalidad, sin quedar acreditado que “resultasen indispensables a la luz de la situación epidemiológica existente entonces en el territorio autonómico”, siendo el único apoyo de aquellas medidas “consideraciones de prudencia”.
Para aclarar esta cuestión conviene, igualmente, distinguir entre las ideas de prudencia y de precaución, como hace la Comunicación de la Comisión Europea de 2 de febrero de 2000, anteriormente citada. En ella se distingue entre ambas nociones, en el sentido de considerarlas complementarias, pero no equivalentes. No cabe confundirlas, ya que la prudencia se enmarca en la política de evaluación de riesgos y forma parte del dictamen científico. Por el contrario, el principio de precaución forma parte de la gestión del riesgo, en una situación en la que la incertidumbre científica no permite una evaluación completa del mismo y los responsables consideran que el nivel elegido de protección de la salud humana, animal o vegetal puede verse amenazado.
Por tanto, hay una conjunción necesaria de elementos a considerar cuando se revisa la gestión de la Administración en la pandemia y las medidas adoptadas durante la misma: la prudencia, la precaución y la proporcionalidad de las medidas.
3) Regulación en el Derecho español
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, recoge en su art. 3 los principios generales de acción en salud pública, tanto para las administraciones como para los sujetos privados “en actuaciones de salud pública y acciones sobre la salud colectiva”. En concreto, el apartado d) se refiere al principio de precaución, y establece que “La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran”.
Por su parte, esta posibilidad de prohibición o limitación de la actividad ciudadana está también prevista en el art. 26 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
(LGS)6. También los arts. 2 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (LOMEMSP), afronta la posibilidad de que, en determinadas situaciones, la Administración despliegue una especial actividad de control, de naturaleza preventiva, e incluso adopte las medidas que crea necesarias para impedir o minimizar el riesgo de transmisión de una eventual enfermedad7.
Al respecto de la LOMEMSP, el Tribunal Supremo ha señalado que “Éste puede utilizarse como fundamento normativo siempre que la justificación sustantiva de las medidas sanitarias —a la vista de las circunstancias específicas del caso esté a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de derechos fundamentales de que se trate. Y ni que decir tiene que, cuando se está en presencia de restricciones tan severas y generalizadas como la prohibición de salir del propio domicilio durante determinadas horas del día o de reunirse con más de seis personas, la justificación pasa por acreditar que tales medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública, tal como hemos dicho que es preciso hacer en la Sentencia nº 719/2021. No bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución”8 .
Existen otras resoluciones judiciales que han utilizado el principio de precaución como fundamento de su decisión. Al respecto, podemos destacar la STS de 19 de junio de 2018 (Rec. 2006/2016), en la que el Alto Tribunal entendió que no podía declararse la responsabilidad patrimonial sanitaria porque no concurría el requisito de la antijuridicidad del daño. Así, se consideró que la alerta sanitaria era razonable, razonada y legítima con base en el principio de precaución en materia de gestión de riesgos, por lo que existía el deber jurídico del perjudicado de soportar el daño ocasionado. En el caso, la medida de retirada de la venta de los productos litigiosos era una medida cautelar justificada por el riesgo que se trataba de prevenir. Es decir, el rechazo de la pretensión indemnizatoria promovida por el recurrente estaba plenamente motivada, en tanto la decisión adoptada por la Agencia de Medicamentos, al calificar como ilegales ciertos
6 Artículo veintiséis LGS de 1986: «1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas. 2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó».
7 Art. 2 L.O. 3/1986: «Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad».
Art. 3 L.O. 3/1986: «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
8 SSTS de 3 de junio de 2021 (Rec. 3704/2021) y de 7 de febrero de 2023 (Rec. 1185/2022).
productos, debía considerarse una resolución ajustada a Derecho, toda vez que estaba fundada en los principios de precaución y proporcionalidad, es decir, en una decisión razonable y plenamente justificada. Como puso de manifiesto el propio Tribunal Supremo, «esa falta de antijuridicidad debe ser apreciada con mayor rigor cuando la actividad administrativa incida en la propia salud pública, conforme se disponía, para el caso de autos, en el artículo 106 de la Ley 29/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, vigente al momento de autos; porque es indudable que el riesgo que subyace en dicha actuación, comporta la obligada decisión de adoptar con carácter perentorio las medidas de seguridad en salvaguardad del mencionado bien público» (Fundamento de Derecho 4º).
En conclusión, podemos extraer algunas ideas claras en cuanto a la apreciación de la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Así, con carácter general, podemos afirmar que el principio de precaución representa un límite claro para estimar la concurrencia de esta clase de responsabilidad. Sin embargo, este principio no incrementa el estándar de funcionamiento exigible a la Administración y, por tanto, su finalidad no es endurecer la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino exonerarla de responsabilidad en caso de que tales medidas se acaben revelando innecesarias. En consecuencia, la responsabilidad surgirá en caso de que la Administración adopte medidas para la gestión del riesgo, si las mismas son arbitrarias, incoherentes con medidas similares ya adoptadas, desproporcionadas (en relación con su coste/ beneficio), discriminatorias y no revisables conforme a los avances que se vayan realizando.
III. EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SANITARIA EN TIEMPO DE PANDEMIA (LEX ARTIS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD Y PROHIBICIÓN DE REGRESO)
Por regla general, la mayoría de las reclamaciones planteadas con ocasión de las medidas adoptadas durante la pandemia se refirieron al retraso de los diagnósticos y la consiguiente pérdida de oportunidad, así como a las decisiones sobre el triaje acordado con la no remisión de todos los enfermos a la UCI. No obstante, también se efectuaron reclamaciones en relación con la vacunación, con otros procesos patológicos, diferentes a la Covid, que no fueron atendidos por los servicios médicos y reclamaciones en relación con los gastos hospitalarios. Estas serán, previsiblemente, las bases de las diferentes reclamaciones que llegarán, en un tiempo, a los tribunales. Para una visión más cómoda, podemos hacer un breve muestreo de litigios que vienen siendo planteados.
1) Falta de ingreso en la UCI
La STJ de Asturias de 16 de diciembre de 2022 (Rec. 735/2021) resuelve sobre un supuesto en el que la paciente acudió al Servicio de Urgencias el día 13 de abril de 2022. De allí es remitida a su domicilio por considerar el facultativo que no se trataba de una urgencia. La paciente presentaba una hinchazón excesiva de las piernas y un malestar generalizado. Al día siguiente, y al parecer a consecuencia del estado en que
se encontraba, sufre una caída en su casa, siendo auxiliada por los servicios de urgencia del 112 y trasladada al Hospital, donde quedó ingresada. Un día después, el 15 de abril, falleció.
Los hechos dieron lugar a una reclamación de responsabilidad, basada en la falta de ingreso en la UCI, que habría determinado la salvación de la paciente. La Sentencia acepta que, al existir una limitación de los servicios de la UCI derivada de la situación de pandemia, se priorizaron los casos más graves para lo que se tuvo en cuenta el documento de recomendaciones éticas elaborado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)9. En dicho documento se plantea el ingreso en la UCI únicamente a los pacientes de prioridad 1 (serán pacientes críticos e inestables. Necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI (ventilación mecánica invasiva, depuración renal continua, etc.).
Para su justificación, el documento señala que «En una situación de pandemia prevalece el deber de planificar, el principio de justicia distributiva y la maximización del beneficio global. Se debe tener consciencia de la justa asignación de la distribución de recursos sanitarios limitados. Es imprescindible establecer un triaje al ingreso, basado en privilegiar la “mayor esperanza de vida”, y unos criterios de ingreso claros y de descarga de la UCI, basados en un principio de proporcionalidad y de justicia distributiva, para maximizar el beneficio del mayor número posible de personas». Sin embargo, conviene destacar que en el caso existió discrepancia entre el servicio de enfermería, que sí consideró candidata al ingreso en la UCI, y el criterio de los médicos que la atendieron, quienes no consideraron que se encontrase dentro del mencionado grupo de prioridad.
La prueba de PCR dio un resultado negativo, pero la Sentencia estimó correcto tratarla como si de un positivo se tratase ya que “en el momento del fallecimiento de la madre de los recurrentes, las pruebas de PCR no eran lo suficientemente fiables, y como señalan los facultativos, dada la alta prevalencia de la enfermedad, y la presencia de clínica compatible (fiebre, diarrea, insuficiencia respiratoria que fue progresando) era más adecuado tratar la situación como si de un positivo se tratase”. Esto nos pone en el dilema de si, como sucedió en el caso de autos, no se practica la autopsia, se pierde la oportunidad de conocer si, efectivamente, existía una situación de contagio en la fallecida.
La conclusión a la que llega el Tribunal es que, si se conoce la causa de la muerte, siquiera a efectos hipotéticos, y no se aprecian circunstancias que aconsejen su práctica, la autopsia no es preceptiva. Y ello alcanza especial relevancia en una situación de inicio de pandemia, en la que reinaba cierto caos y falta de conocimientos suficientes sobre las pruebas y resultados diagnósticos, con limitaciones de equipos de seguridad para los facultativos, y alto riesgo de contagio que ello conllevaba. Por todo ello se descarta que existiese “defectuosa praxis médica en la atención”, y tampoco que estuviésemos ante un supuesto de pérdida de oportunidad.
2) Contagio del Covid-19 intrahospitalario: el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 339/2022, de 17 de octubre
Una de las posibles reclamaciones que se pueden plantear deriva del contagio en el sistema hospitalario y no por vía comunitaria. Al respecto, la causa de la reclamación que motivó el Dictamen fue el fallecimiento de la persona, por una presunta negligencia médica, al contagiarse de COVID durante su estancia hospitalaria, así como la negativa a dejar permanecer su esposa con él durante su ingreso y fallecimiento. Se estimó que no estaba probado el contagio del fallecido en el Hospital, ya que no fue en el primer ingreso, sino en otro posterior, cuando dio positivo al Test Antígeno SARS-COV-2 y PCR. No obstante, se estimó que era un contagio comunitario, es decir, que el virus se había contraído en cualquier área, sin que exista certeza de cómo, ni dónde se infectaron. Por otra parte, en cuanto a las visitas se afirmó que estaban permitidas, pero no en el caso de la demandante, ya que esta había resultado positiva en la misma prueba y, por consiguiente, tenía indicado el aislamiento domiciliario durante diez días.
3) Reclamaciones por contagio comunitario del virus
Es otro grupo de situaciones a las que han tenido que dar respuesta los tribunales a consecuencia de los efectos de la pandemia. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Administrativo de París, de 28 de junio de 202210, resuelve sobre la reclamación de una paciente que estuvo hospitalizada del 27 al 31 de marzo de 2020, a consecuencia de una neumonía viral por Covid-19. La reclamación se fundamentó en que, la prevención y luego el manejo de la crisis sanitaria antes de su contaminación, había revelado diversas faltas de naturaleza que comprometían la responsabilidad del Estado. La gestión de la situación pandémica por el Estado francés durante las primeras semanas de la crisis del Covid-19, ponía de manifiesto diversas faltas en las que habría incurrido y que, a la postre, habría sido la causa de contraer la enfermedad. En este sentido, se alegaba que las autoridades públicas no habían tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus y no anticiparon suficientemente la aparición de la epidemia. Igualmente, habrían sido deficientes en el manejo de la escasez de mascarillas y gel hidroalcohólico, habrían tomado malas decisiones al no confinar a la población antes del 16 de marzo de 2020 (sin especificar cuál habría sido la fecha adecuada) y, también, no realizar cribado masivo de personas con síntomas. Finalmente, se imputaba a la Administración haber desarrollado una comunicación engañosa al público.
El Tribunal Administrativo proporciona una respuesta detallada a cada una de las quejas planteadas y desestima la mayoría de las faltas alegadas, salvo a dos. La primera, relativa a la gestión de las mascarillas, respecto de las cuales, aunque se consideró defectuosa la falta de un stock suficiente, no así la gestión de la escasez de las mismas. La otra, en relación con la información y comunicación del Gobierno francés. El Tribunal, pese a que la considera defectuosa y reprochable, sin embargo, entiende que
10 Décision du 28 juin 2022 (N° 2012679/6-3) (http://paris.tribunal-administratif.fr/content/ download/191511/1824083/version/1/file/2012679.pdf)
tal falta se comete de forma colectiva y anónima, por lo que tampoco procede fijar una responsabilidad concreta a cargo de nadie.
La base principal para el rechazo de la pretensión se hace descansar en la inexistencia de nexo causal. Para el Tribunal, y atendido el carácter particularmente contagioso del virus, no se desprendió de la Instrucción impartida que existiese una relación causal entre el daño sufrido por las reclamantes y los dos defectos detectados (gestión de la escasez de mascarillas y comunicación defectuosa de las autoridades respecto a la utilidad de usar estos dispositivos protectores). El Tribunal consideró que no estaba suficientemente probado que la contaminación sufrida estuviese directamente relacionada con tales defectos: el virus era particularmente contagioso, el uso de una máscara no era un medio de protección infalible y existían otras medidas de protección en particular. En consecuencia, dado que no se ha establecido la causalidad, no puede sostenerse la responsabilidad del Estado11.
4) Gastos hospitalarios derivados del Covid-19
Sorpresivamente, la mayoría de las reclamaciones presentadas y resueltas hasta este momento por los tribunales menores versan sobre quién tiene que pagar las facturas derivadas de los gastos generados por los tratamientos sanitarios a consecuencia del Covid-19. Se trata, en general, de liquidaciones por precios públicos sanitarios. Un ejemplo lo encontramos en el asunto resuelto en la STSJ de Castilla León (Valladolid), de 16 de enero de 2023 (Rec. 24/2022). En el caso se desestimaron las reclamaciones de las mutualidades y aseguradoras. El supuesto versaba sobre un paciente derivado desde un centro concertado a un centro hospitalario público, antes de la declaración del estado de alarma y de que se dictase tanto la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León, como la Orden SAN/331/2020, de 20 de marzo, por la que se adoptan medidas para la puesta a disposición del Servicio Público de Salud de Castilla y León de los centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19. A través de esta Orden se pusieron a disposición del Servicio Público de Salud de Castilla y León los centros sanitarios privados que se mencionaban en ella.
Para comprender el verdadero alcance de la decisión ha de tenerse en cuenta que los hechos se produjeron con anterioridad a que se dictase instrucción u orden alguna que impidiera a los centros privados tratar a pacientes Covid o sospechosos de infec-
11 JaCqueMeT-GauChé, a Covid-19: l’État fautif, mais pas responsable – à propos de la décision du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2022. Le club des juristes, 1 julio 2022 (https://blog. leclubdesjuristes.com/covid-19-letat-fautif-mais-pas-responsable-a-propos-de-la-decision-dutribunal-administratif-de-paris-du-28-juin-2022-par-anne-jacquemet-gauche-professeure-dedroit-public-a-l/), advierte sobre la frecuencia con que los tribunales recurren a este tipo de fallos judiciales, en los que se produce una condena más virtual o social que jurídica, en el sentido de condenar la falta de actividad, pero sin indemnizar a la víctima; y en el peligro de que, por esta vía, se acabe por sustituir tanto la responsabilidad política como la penal de los representantes elegidos.
ción por Covid. Por ello, la sentencia destaca, a efectos de desestimar la reclamación, que la derivación del paciente no obedeció a las órdenes de las autoridades sanitarias sino a la carencia de medios (UCI) en el Hospital concertado/centro hospitalario privado, y tuvo lugar antes de la declaración del estado de alarma12
Por el contrario, la STJ de Madrid, de 26 de enero de 2023 (Rec. 25/2022), estimó la reclamación, pero en un escenario distinto, esto es, con la epidemia ya declarada, en su FJ 3ºcita el informe aportado por la Abogacía del Estado que rechaza la facturación a MUFACE, mutualistas o entidades concertadas por considerarse competencia de las administraciones sanitarias, cuando además se habían habilitado fondos COVID para afrontar el incremento extraordinario de los gastos generados por la pandemia en el ámbito sanitario. Fondos, por otra parte, que estaban destinados exclusivamente a las citadas administraciones públicas, y del que no se benefició la sanidad privada; por lo que, de prosperar la reclamación planteada por la sanidad pública, se produciría un enriquecimiento injusto13. En el mismo sentido, se había pronunciado la STSJ Madrid de 24 de noviembre de 2022 (Rec. 577/2022), entre otras.
IV. CLÁUSULA DE LOS RIESGOS DEL PROGRESO
La idea de los denominados “riesgos del progreso” está conectada con el problema de determinar si existe o no responsabilidad de la Administración por daños derivados de los servicios públicos cuando los mismos proceden de actuaciones o de la utilización y suministro de cosas cuya peligrosidad se desconocía en el momento de su aplicación, debido a que el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica que había en tal momento no advertía de la existencia de tales riesgos14
Encuentra un claro fundamento en el art. 34.1 LRJSP de 2015, donde se establece que «sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
12 En este caso, como decimos, la derivación del paciente tuvo su razón de ser en la carencia de medios técnicos suficientes y/o adecuados en el centro hospitalario que atendía al enfermo, y no a la aplicación de órdenes o instrucciones de la autoridad sanitaria. El hecho de que, una vez ingresado en el centro público, se constate la infección por Covid-19, no varían ni altera la causa originaria del ingreso en el hospital público. Hay que tener en cuenta que el paciente no fue derivado por Covid, en un contexto epidemiológico que todavía no había sido declarado en España, sino que lo fue, precisamente, porque su situación era complicada y tenía que ingresar en la UCI, y en el hospital en el que le trataban no disponían de ella, por lo que fue derivado al hospital público.
13 Como bien explica la Sentencia indicada, en caso de repercutir los gastos a las aseguradoras y mutualidades, se provocaría un enriquecimiento injusto por parte de las administraciones públicas sanitarias competentes, destinatarias exclusivas del citado Fondo COVID, que de no asumir y reintegrar los mencionados gastos de asistencia sanitaria no estarían destinando el citado fondo al fin asistencial excepcional para el que fue éste creado (Fundamento 4º).
14 Para una información más detallada sobre este criterio, v. lópez MenuDo, f. Responsabilidad administrativa y exclusión de los riesgos del progreso. Un paso adelante en la definición del sistema. Derecho y Salud, vol. 8-2, julio-diciembre 2000, p. 77 y ss. Desde una perspectiva civilística, en relación con los riesgos derivados del producto, v. salVaDor CoDerCh, p y solé feliú, J. Brujos y aprendices: los riesgos de desarrollo en la responsabilidad de producto. Marcial Pons. Madrid, 1999, p. 29 y ss; sánChez JorDán, M. e Los riesgos del desarrollo, causa de exoneración en algunos supuestos de responsabilidad patrimonial de la administración. Derecho y Salud, vol. 7-1, 1999, p. 2.
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos».
Así pues, ante la situación vivida, puede ser necesario evaluar si la utilización de nuevos fármacos o tratamientos, o la adopción de medidas antes nunca practicadas, han podido generar daños indemnizables en los ciudadanos. De hecho, durante la pandemia se avanzó rápidamente identificando los virus y sus variantes, las medidas necesarias para evitar su propagación, los tests de detección e incluso los tratamientos. Sin embargo, es previsible que puedan presentarse reclamaciones por no haberse realizado cribados en residencias o centros sanitarios cuando no existían pruebas suficientes, o por la no adopción de medidas de confinamiento o aislamiento.
Aunque, realmente, la decisión final a la mayoría de estas reclamaciones está aún por llegar, lo cierto es que hay quienes prevén un alcance limitado a los daños producidos antes de marzo y destacan además que la citada cláusula no toma en consideración aspectos determinantes como coste, disponibilidad, colapso del mércado, etc. Descartando la responsabilidad por el hecho de que la Administración no practique test diarios a toda la población ni haya ordenado un confinamiento más extenso15.
Tradicionalmente, y a los efectos de estudiar la cláusula del progreso y su aplicabilidad en relación con los casos de Covid-19, se ha utilizado por la doctrina como ejemplo parangonable al de la epidemia de este virus, los fallecimientos que, en su día, se produjeron respecto a embarazadas que contrajeron la denominada gripe A. En este sentido, podemos apuntar la Sentencia TSJ de Extremadura de 30 de abril de 2019 (Rec. 51/2019), que resuelve el supuesto del fallecimiento de una embarazada a la que se había pautado por el ginecólogo un exudado faríngeo necesario para obtener un diagnóstico temprano de Gripe A, sin que se llegara a realizar por falta de medios en el centro hospitalario. En este caso se estimó la demanda por responsabilidad patrimonial, apreciándose la infracción de la lex artis, y no por la pérdida de oportunidad16
15 V. pueyo CalleJa, f. J. Retos de la responsabilidad patrimonial. Cuadernos Digitales de Formación. CGPJ, nº 20, 2021, p. 13. También, González barrios, i. Responsabilidad derivada de la gestión de la pandemia Covid-19 en el ámbito de la Administración, en «Las responsabilidades derivadas de la Covid-19» (dir. J. A. Badillo Arias). Aranzadi-Thomson Reuters. Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 279; zaballos zurilla, M. Incierto destino de las reclamaciones contra la administración por los daños a la salud derivados de la COVID-19, Revista CESCO de Derecho de Consumo, nº 36, 2020, p. 5.
16 En la Sentencia del TSJ de Extremadura de 30 de abril de 2019 (Rec. 51/2019), se señala: «En el presente caso no resulta que otro tratamiento, analizada la cuestión post facto pudiera haber resultado mejor sino que el tratamiento que se le aplicó, según se deduce del propio criterio de médico de los profesionales implicados en la curación de la dolencia, no se adecuaba a los protocolos y guías médicas, teniendo en cuenta el estado físico de la paciente y el grupo de riesgo al que pertenecía la paciente al encontrarse embarazada y no se le aplicó el tratamiento debido por no describirse la presencia de la enfermedad por falta de unos medios que se consideran que deben encontrarse al alcance de los medios económicos y técnicos de un hospital del tipo de que estamos tratando y a disposición de los pacientes
No nos encontramos ante un supuesto de perdida de oportunidad porque el tratamiento que se le dispensó no fue el correcto según las lex artis.
Sin embargo, en la Sentencia del TSJ Castilla y León de 9 de septiembre de 2015 (Rec. 1044/2012), se apreció, por el contrario, pérdida de oportunidad, por la demora en aplicar el tratamiento antibiótico más adecuado. En el supuesto en cuestión, la paciente sufrió una preeclampsia grave, una neumonía por Gripe A y posteriormente le sobrevino una sobreinfección nosocomial bacteriana hospitalaria. A los efectos de establecer la responsabilidad patrimonial de la Administración, se consideró que existía un déficit asistencial, consistente en demorar el tratamiento antibiótico más especializado conforme al antibiograma del cultivo del frontis faríngeo realizado. Con base en todo ello, se acordó la suma indemnizatoria de 200.000 €17.
Por último, la Sentencia del TSJ de Madrid de 18 de diciembre de 2014 (Rec. 1392/2012), aprecia pérdida de oportunidad en el caso de una mujer embarazada fallecida como consecuencia de la Gripe A. La Sentencia razona, respecto a la infracción de la lex artis, que la actuación de la Administración fue conforme con los protocoles vigentes y aplicables, en relación con el conocimiento, tratamiento y experiencia en casos de posible sospecha de padecimiento de Gripe A. Entendió que la paciente no aparecía como acreedora de dicho posible padecimiento, sin embargo, finalmente admitió que existió cierta pérdida de oportunidad por cuanto es dable que se pudiera haber realizado un diagnóstico anterior del carácter clínico de la neumonía que padecía la mujer18. En
La doctrina de la perdida de oportunidad debe aplicarse a los supuesto en que el tratamiento aplicado era el correcto, y en este caso, ello no fue así porque no se le realizó la pruebas pautada correctamente por el Jefe de Ginecología el día 16 de realizarse un exudado faríngeo y ello no se llevó a cabo por falta de unos medios materiales en un Centro Hospitalario de nuestros días, prueba para desvirtuar la gripe A, causante de la muerte pautada sobre la base del estado de la paciente y pertenencia al grupo de riesgo de gravedad de las embarazadas».
17 La Sentencia establece en su Fundamento 5º, que «En orden a cuantificar la indemnización que tiene derecho a percibir la actora como reparación de los daños y perjuicios causados por la deficiente asistencia médica recibida, atendidas las circunstancias del caso, teniendo en cuenta que lo que se indemniza es una pérdida de oportunidad por no haberse administrado con más prontitud el antibiótico más sensible conforme al antibiograma; y aplicando por analogía el baremo de la Ley de Trafico, en relación con la suma indemnizatoria solicitada por la actora, se reconoce a favor de la misma como indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos que traen causa de la asistencia sanitaria recibida la suma de doscientos mil euros (200.000 €), cantidad actualizada a la fecha de esta resolución. Y sin que proceda el incremento del art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro, dado que el rechazo por la Administración asegurada de la reclamación de responsabilidad patrimonial no carecía de todo fundamento, por lo que no cabe apreciar una actitud de la aseguradora elusiva, injustificable, del pago de la indemnización (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2009)».
18 Indica la Sentencia que «no puede considerarse que existiera como pretende el recurrente, retraso alguno o tratamiento inadecuado durante la asistencia prestada (…) a su esposa, la que en tales momentos, conforme los protocolos vigentes y aplicables en relación con el conocimiento, tratamiento y experiencia con casos de posible sospecha de padecimiento de Gripe A, no aparecía como paciente acreedora de dicho posible padecimiento, (…) pautándose en todo momento la medicación adecuada tanto hospitalaria, como extrahospitalariamente. Sin embargo, como se ha dicho, ese valor de situación de oxígeno por debajo de la normalidad parecía indicar insuficiencia respiratoria de la paciente, aunque la AP era normal, por lo que parece razonable que ante dicha discordancia que aparece, en las neumonías atípicas, es que se efectuara un estudio para la averiguación de causas y así evaluar la pertinencia del alta (…). Por ello, procede considerar
consecuencia, reconoció el derecho al percibo de una indemnización por el recurrente en cuantía de 18.000 €, actualizada a la fecha de la resolución19
V. RECLAMACIONES EN CASOS DE VACUNACIÓN, RETRASOS EN SU ADMINISTRACIÓN Y/O EFECTOS SECUNDARIOS
1) Países europeos
Como estudia Medina Alcoz20, no existe un sistema homogéneo o común para los países de nuestro entorno. En concreto, en Italia y Alemania está previsto un sistema de compensación para las vacunas que se administran tanto de forma obligatoria como solamente recomendadas. En ambos casos se persigue un objetivo de salid pública y se asume que los efectos que se puedan producir deben ser trasladados a la colectividad. Por su parte, en Francia se ha establecido un mecanismo específico que logra ofrecer a la vacunación recomendada una protección resarcitoria similar a la que el Código de la Salud Pública dispensa a las víctimas de la vacunación forzada, sin necesidad de probar la culpa o el defecto del medicamento.
2) Sistema español
En España, por el contrario, nos apartamos del consenso observable en otros países y la responsabilidad patrimonial se convierte, en virtud de la doctrina jurisprudencial y del art. 34 LRJSP, en una responsabilidad por funcionamiento anormal. Así, en nuestros tribunales, para que prospere la reclamación de responsabilidad por vacunas, se ha exigido acreditar la relación de causalidad entre la administración del fármaco y la secuela o enfermedad padecida. En esos casos se ha reconocido el carácter desproporcionado del daño21
la existencia de una cierta pérdida de oportunidad por cuanto es dable que se pudiera haber realizado un diagnóstico anterior del carácter clínico de aquella neumonía» (Fundamento 8º).
19 Es de destacar que, respecto de la cuantía, sigue el criterio jurisprudencial consolidado (por todas, STS de 24 de noviembre de 2009), de considerar que, en estos casos, el daño indemnizable no es el daño acaecido, «sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. En definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente» (Fundamento 9º).
20 MeDina alCoz, l Responsabilidad patrimonial por reacción adversa a la vacunación: régimen general con referencia especial al caso Covid-19. Revista de Derecho Público: Teoría y Método, vol 6, 2022, p. 51-91.
21 MeDina alCoz, o. c., p. 61 y s.
A) Enfermedades y secuelas como reacción a la vacunación
Esto es lo que sucedió en la STS de 9 de octubre de 2012 (Rec. 6878/2010), en la que la administración de una vacuna contra la gripe hizo que la víctima desarrollara el síndrome de Guillain-Barre. Se consideró que el paciente no tenía el deber jurídico de soportar el daño sufrido y que el mismo debía ser compartido por el conjunto de la sociedad. En este sentido, el Tribunal afirma que «el supuesto se manifiesta como una carga social que el reclamante no tiene el deber jurídico de soportar de manera individual, sino que ha de ser compartida por el conjunto de la sociedad, pues así lo impone la conciencia social y la justa distribución de los muchos beneficios y los aleatorios perjuicios que dimanan de la programación de las campañas de vacunación dirigidas a toda la población, con las excepciones conocidas, y de modo especial a los distintos grupos de riesgos perfectamente caracterizados, pero de las que se beneficia en su conjunto toda la sociedad»22
No obstante, son más abundantes los casos de desestimación, en los que se rechaza la existencia de responsabilidad patrimonial, por no quedar acreditada la relación de causalidad ni la vulneración de la lex artis. Un caso relevante lo constituye el enjuiciado en la STS de 9 de diciembre de 201523, en el que se juzgó en relación con el suministro de la vacuna triple vírica y la producción de encefalitis crónica como secuela.
Sin embargo, en este caso la cuestión no fue pacífica; de hecho, la resolución del Tribunal Supremo confirma una sentencia desestimatoria de la pretensión indemnizatoria, dictada por el TSJ de Madrid. No obstante, en relación con el mismo tipo de vacuna, se dieron decisiones de otros tribunales que estimaron la existencia de responsabilidad patrimonial. Para ello, al haber sido incluida la vacuna en el calendario vacunal, se acudió a la doctrina del daño desproporcionado. En este sentido, se sostuvo que, si bien, en relación con la obligación de vacunación, constituye una carga del ciudadano asumir los efectos adversos derivados de la administración de vacunas que sean calificados de leves o moderados, el principio de evitar que unos ciudadanos sean de peor condición que otros impone que, cuando la consecuencia dañosa suponga perjuicios graves y permanentes, ésta debe ser indemnizada por la comunidad, representada por la Administración, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de la salud colectiva de la sociedad, perjudicando su integridad personal sin obtener el debido reconocimiento al derecho de máxima protección en nuestro ordenamiento constitucional, como el derecho a la vida y a la integridad personal24
Pueden indicarse otras situaciones que pueden ser objeto de reclamación:
– El caso de la secuela rarísima. En este supuesto, lo usual es la desestimación, atendido el carácter extraordinario e inusual de la secuela o padecimiento sufrido. La ausencia de tipicidad de la enfermedad aparecida va a justificar, por lo
22 Sobre la socialización del daño y de la reparación derivada del mismo, cfr. Moure González, o. c., p. 88-91.
23 STS de 9 de diciembre de 2015 (Rec. para unificación de doctrina 1540/2014).
24 Así, la Sentencia TSJ Comunidad Valencia de 18 de diciembre de 2010 (Rec. 5/2008) (Fundamento 9º); y Sentencia TSJ Castilla y León de 2 de enero de 2012 (Rec. 564/2006) (Fundamento 4º).
