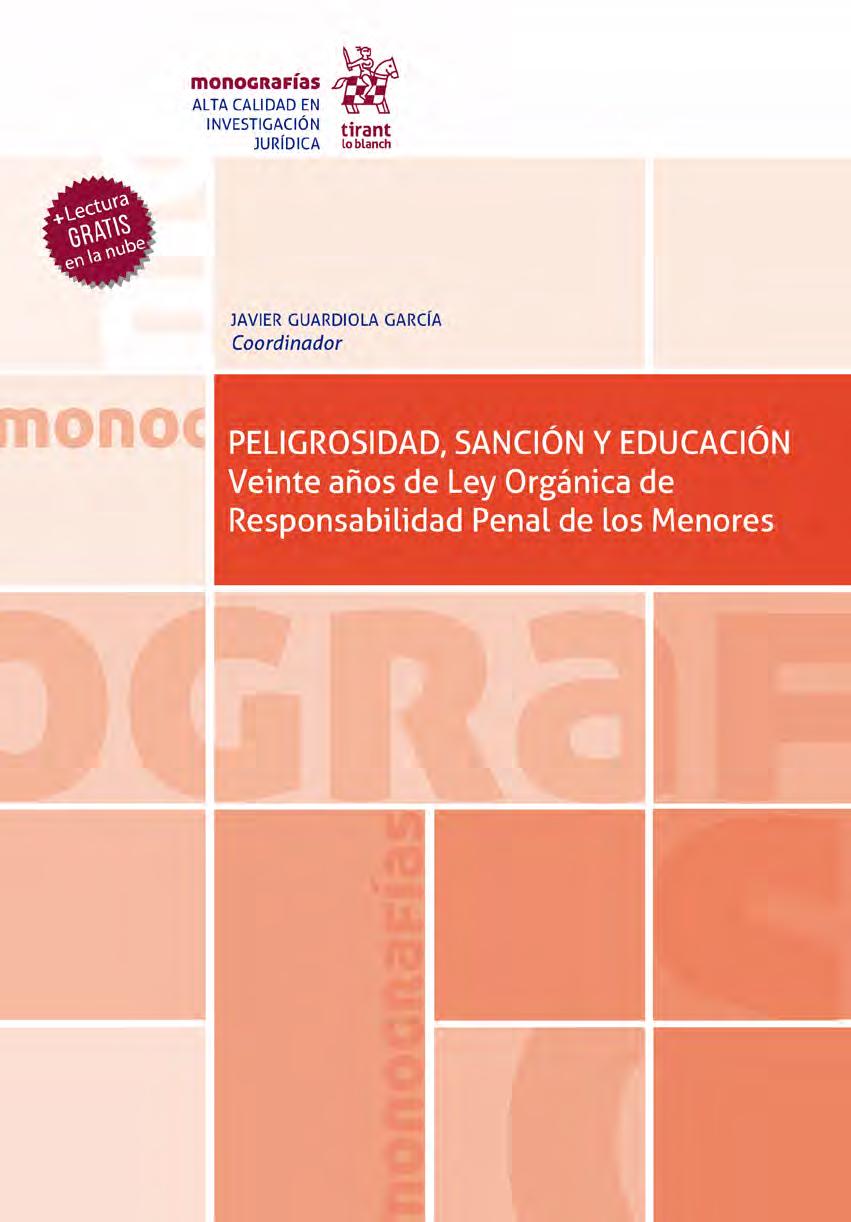Introducción
JAVIER GUARDIOLA GARCÍA
Universitat de València1
La obra que tiene el lector en sus manos aborda algunas cuestiones relevantes sobre el Derecho penal juvenil en España a la luz de la experiencia de veinte años de vigencia (cómo no, con importantes reformas incorporadas) del actual marco normativo. El sistema de justicia juvenil tiene una importancia que conviene no menospreciar,2 y suscita cuestiones complejas cuyo análisis exige un estudio detallado;3 la presente monografía pretende aportar su granito de arena en esta empresa.
Pero conviene, antes de entrar en materia, poner en antecedentes al lector, explicitar el marco legal vigente en cuanto a la responsabilidad penal de menores en España, cuantificar el fenómeno y exponer esquemáticamente el contenido de las páginas ulteriores. A ello atiende esta introducción.
1 El presente trabajo se enmarca en el Proyecto DER2017-86336-R financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.
2 Por todos, Cuerda Arnau, 2017; y Díez Ripollés, 2006.
3 Y desde luego no agotado, sin restar ningún valor a las valiosas contribuciones publicadas sobre la temática; por citar sólo algunas de las más recientes, v.gr. el estudio coordinado por Abadías Selma, Cámara Arroyo y Simón Castellano (2021); el colectivo dirigido por Fernández Molina y Bartolomé Gutiérrez (2019); el manual de Fernández Molina y Bernuz Beneitez (2018); o la monografía coordinada por Ocáriz Passevant y San Juan Guillén (2022).
SUMARIO: 1. El Derecho penal de menores en España. 2. La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 3. La jurisdicción penal de menores en cifras. 4. Un bosquejo de la presente monografía. 5. Bibliografía citada.
Javier Guardiola García
1. EL DERECHO PENAL DE MENORES EN ESPAÑA
Los textos legales históricos tuvieron en cuenta la edad del infractor, de una u otra forma, para excluir o atenuar la responsabilidad penal de los menores; pero no pergeñaron un verdadero Derecho penal juvenil que atendiera al ámbito procesal, a consecuencias sancionatorias específicas y a la ejecución de las mismas (Colás Turégano, 2011: 55).4
En efecto, el Derecho romano negó la responsabilidad penal del impúber ‘qui doli capax no est’ (Digesto, Lib. XLVII, tít. 10, l. 3); en la misma línea, a mediados del siglo XIII las Partidas de Alfonso X de Castilla exoneraban de responsabilidad a los menores de diez años y medio, atenuando la pena a los menores de 14 años –a los que no podían imputarse adulterios ni delitos sexuales– y a los menores de 17 años (P. IIII, t. XIX, l. IIII; P. VII, t. I, l. IX y t. XXXI, l. VIII), y los textos posteriores (Ordenanzas Reales de Castilla, Nueva Recopilación, Novísima Recopilación) también recogieron previsiones parecidas. Esta limitada atención a la problemática del menor infractor por la normativa penal tuvo como correlato, andando el tiempo, la atención de particulares e instituciones religiosas, que atendieron a los menores desamparados y con ellos a los menores infractores; y en el surgimiento de instituciones como el Pare d’Orfens (Padre de Huérfanos surgido en 1337 en Valencia, destinado a acoger a menores vagabundos y huérfanos y a juzgar a menores infractores, que luego se extendería en diversas variantes a Aragón, Navarra y Castilla, y que perviviría hasta finales del s. XVIII) o posteriormente los Toribios de Sevilla (surgidos en 1725 por iniciativa de Toribio de Velasco, extendieron su actividad hasta el primer tercio del siglo XIX, atendiendo tanto a desamparados como a ‘ejercitantes o corrigendos’5).6
4 Para una síntesis de los antecedentes del Derecho penal del menor en España pueden verse Colás Turégano, 2011: 55-64; Serrano Gómez, 1970: 23-25; y Serrano Tárrega, 2007: 271-307.
5 Que por cierto se separaban unos de otros; a finales del XVIII se construye una galería independiente para los corrigendos y se dictan normas específicas (vid. Gómez y Medina [1792]).
6 El ahora abominado como ‘pésimo criterio jurídico y pedagógico’ (Tamarit Sumalla, 2002: 17) de ocuparse al tiempo de protección y reforma, cuyo origen podemos vincular al recurso de algunos desamparados a la delincuencia como
12
1.1. La minoría de edad penal en los orígenes de la codificación penal española
La codificación penal española siguió, en sus inicios, la pauta del discernimiento marcada por el Código francés de 1810, aunque añadiendo una edad mínima por debajo de la cual no había en ningún caso responsabilidad penal. Así, el Código penal de 1822 previó en su art. 23 que no pudiera considerarse delincuente ni culpable ‘en ningún caso’ el menor de siete años cumplidos, y que desde esta edad hasta los diecisiete años ‘se examinará y declarará previamente en el juicio si ha obrado o no con discernimiento y malicia según lo que resulte, y lo más o menos desarrolladas que estén sus facultades intelectuales’; si se concluía la ausencia de discernimiento y malicia, se entregaba a su familia sin imponerle pena alguna (art. 24), pero si los familiares ‘no pudieren hacerlo, o no merecieren confianza, y la edad adulta del menor y la gravedad del caso requiriesen otra medida al prudente juicio del juez, podrá este ponerle en una casa de corrección por el tiempo que crea conveniente, con tal que nunca pase de la época en que cumpla los veinte años de edad.’ Si se declaraba haber obrado con discernimiento y malicia, se imponía una pena atenuada (art. 25, prohibiendo el art. 64 determinadas penas y atenuando el art. 65 las demás).7 Por demás, en 1834 la Ordenanza General de los Presidios del Reino incluyó la previsión de que se separara a los menores de 18 años de los adultos (art. 123),8 ‘[p]ara la corrección de los desgra-
modo de atender a su subsistencia, acompañará largo tiempo –hasta 1948– a las iniciativas y la normativa española en la materia. Para un análisis particular de los antecedentes más remotos del Derecho penal de menores español, Higuera Guimerá, 2003: 121-132; Ríos Martín, 1993: 89-101; Rodríguez Pérez, 2001; y Ventas Sastre, 2003: 142-151.
7 La atención a la conducta de los menores del Código penal de 1822 se extendió, asimismo, a prever como delitos contra las buenas costumbres el desacato de los sujetos a patria potestad, tutela o curatela a la autoridad de quienes la ejercían (arts. 561 a 568, capítulo V del título VII), de forma que cuando los castigos domésticos no bastaban podían ser llevados éstos ante el alcalde del pueblo para que los reprendiera, o ante reincidencia los pusiera en casa de corrección. Era ‘la primera y única vez’ (Serrano Tárrega, 2007: 276) que se recogían en un código penal español esas conductas.
8 No era la primera vez que se adoptaban decisiones en este sentido, aunque los diversos intentos de los siglos XVIII y XIX fracasaron en atajar promiscuidad y contagio criminal (Rodríguez Pérez, 2001: 422).
13 Introducción
Javier Guardiola García
ciados jóvenes a quienes la orfandad, el abandono de los padres, o la influencia de malas compañías, lanzó a la carrera de los crímenes antes de que la experiencia les haya revelado los males que causan a la sociedad y a sí mismos’.
El Código penal de 1848, por su parte, incluyó entre las circunstancias que eximían de responsabilidad criminal en su artículo 8 ser ‘menor de 9 años’ (art. 8.2º); y ser ‘mayor de 9 años y menor de 15, a no ser que haya obrado con discernimiento’ (art. 8.3º, que añadía que ‘el tribunal hará declaración expresa sobre este punto para imponerle pena, o declararlo irresponsable’, previendo el art. 72 que si es declarado responsable ‘se le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados por lo menos a la señalada por la ley al delito que hubiere cometido’). Se incluía además una atenuante para los menores de 18 años (art. 9.2ª), que daba lugar a aplicar ‘en el grado que corresponda la pena inmediatamente inferior a la señalada por la ley’(art. 72 p.2). Respecto de las previsiones de 1822, se elevaba así dos años la edad de irresponsabilidad absoluta, y se omitía referencia a la ‘malicia’, pero se mantenía el criterio del discernimiento9 para una franja etaria –recortada ahora dos años por debajo y otros dos por arriba: pasa de 7 a 17 a de 9 a 15 años–; lo que enfrentaba a los tribunales a una cuestión que en palabras de Pacheco (1856) ‘puede ser difícil; más que difícil, peligrosa’ (p. 142). Y es que en efecto, ni resultaba fácil la prueba al respecto,10 ni el criterio de los tribunales
9 Señala Serrano Tárrega (2007: 278) que a diferencia de la de 1822 la redacción del texto legal de 1848 presume la ausencia de discernimiento, admitiendo prueba en contra. En cualquier caso, el modelo del discernimiento exigía ‘una prueba positiva de la libertad, […] algo absolutamente imposible de obtener’ (Vives Antón, 1995: 351, cursivas en el original).
10 La Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en 1882, preveía en su artículo 380 (Gaceta de Madrid de 17 de septiembre de 1882), cuyo dictado no se ha modificado hasta la actualidad, que ‘Si el procesado fuere mayor de nueve años y menor de quince, el Juez recibirá información acerca del criterio del mismo, especialmente de su aptitud para apreciar la criminalidad del hecho que hubiese dado motivo a la causa. En esta información serán oídas las personas que puedan deponer con acierto por sus circunstancias personales y por las relaciones que hayan tenido con el procesado antes y después de haberse ejecutado el hecho. En su defecto se nombrarán dos Profesores de instrucción primaria para que, en unión del Médico forense o del que haga sus veces, examinen al procesado y emitan su dictamen.’
14
era siempre homogéneo; lo que generaba importantes problemas de seguridad jurídica (Colás Turégano, 2011: 57). Con todo, este problemático criterio se mantuvo hasta que, surgida la legislación tutelar para los menores, el Código de 1928 renunció al mismo.11
En efecto, la reforma de 1850 no afectó estas materias; y el Código de 187012 mantuvo las previsiones de los artículos 8 y 9 que aquí nos interesan y el régimen penológico arriba reseñado (ahora recogido en el artículo 8613), añadiendo en la línea que había apuntado el Código de 1822 que en los casos de declaración de irresponsabilidad el menor ‘[s]erá entregado a su familia con encargo de vigilarlo y educarlo. A falta de persona que se encargue de su vigilancia y educación, será llevado a un establecimiento de beneficencia destinado a la educación de huérfanos y desamparados, de donde no saldrá sino al tiempo y con las condiciones prescritas para los acogidos’ (art. 8.3º p.2).14
1.2. El surgimiento de los Tribunales para niños.
Hacia finales de siglo, la preocupación por la infancia lleva a dictar la Ley de 26 de julio de 1878 sobre niños, ejercicios peligrosos, vagancia y mendicidad;15 y con el nuevo siglo nace la Ley de 12 de agosto de 1904 de protección a la infancia,16 a la que acompañaría el 24 de enero un 1908 un Reglamento con rango de Real Decreto,17 mientras van proliferando Escuelas de Reforma o Reformatorios para que los menores puedan cumplir en ellos las penas privativas de libertad.18 Es
11 Quizá porque, además de ser impreciso y de difícil aplicación, con la implantación del sistema tutelar –al que la imputabilidad es indiferente– se convertía, sencillamente, en inútil (Martín Ostos, 1994: 37).
12 Gaceta de Madrid de 31 de agosto de 1870, pp. 9-23.
13 Por cierto con el aplauso de Groizard y Gómez de la Serna (1870: 192, 1872: 392), para quien esto debía decidirlo ‘el juez y no el legislador’ (1872: 393), si bien insistía en la conveniencia de extender la atenuación del último tramo hasta los 21 años (1870: 207, 1872: 394).
14 Advierte Serrano Tárrega (2007: 280) que esta última previsión no se incluyó en el Código penal de 1914 para la zona de influencia de Marruecos, que además introdujo cambios en la franja etaria de 16-17 años.
15 Gaceta de Madrid de 28 de julio de 1878.
16 Gaceta de Madrid de 17 de agosto de 1904.
17 Gaceta de Madrid de 26 de enero de 1908.
18 Martín Ostos, 2020: 15.
15 Introducción
Javier Guardiola García
la época en que en la ciudad de Chicago se había establecido el primer tribunal de menores (1899), pero en España habría que esperar aún algunos años. Mientras tanto, en 1908 una Ley de 31 de diciembre19 dispuso que los menores de 15 años no sufrieran prisión preventiva salvo que revelaran ‘especial perversidad o manifiesta predisposición a la delincuencia’, o fueran reincidentes.20 Y comienzan a surgir propuestas de creación de tribunales propios para niños (Martín Ostos, 2020: 17 ss.), al tiempo que se van publicando no pocas obras que la reclaman.21
Y se suceden los intentos: un Real Decreto de 191222 autorizó al Ministro a presentar un proyecto a Cortes, pero una inmediata crisis de gobierno impidió que esto llegara a suceder; el 4 de julio de 191423 se presentó una proposición de Ley estableciendo bases para la organización de los Tribunales para niños, proposición que fue tomada en consideración pero que no llegó a aprobarse; y otro tanto aconteció con la autorización al Ministro del Real Decreto de 1 de noviembre de 191524 y el proyecto presentado en consecuencia una semana más tarde; así como finalmente con el Real Decreto de 5 de febrero de 191725 y las bases que adjuntaba.26 Ninguno de ellos llegó a ser aprobado. Mejor suerte tuvo la proposición de Ley de bases sobre Organización y Atribuciones de Tribunales para niños de 1918, que recuperaba el texto de 1914 y que, con algunas modificaciones, llegó a buen puerto: tras una rápida tramitación,27 el texto articulado se aprobó por Real Decreto de 25 de noviembre de 191828 y así vio la luz la Ley sobre
19 Gaceta de Madrid de 1 de enero de 1909.
20 Sobre la regulación de esta norma y su aplicación efectiva, Martín Ostos, 2020: 16 en texto y n. 9.
21 De la pluma de Cuello Calón, De Benito y Dorado Montero, entre otros; vid. un listado en Martín Ostos, 2020: n. 13 en p. 18.
22 Gaceta de Madrid de 31 de octubre de 1912.
23 Diario de Sesiones de las Cortes de 6 de julio.
24 Gaceta de Madrid de 11 de noviembre de 1915.
25 Gaceta de Madrid de 11 de febrero de 1917.
26 Sobre todos estos proyectos, con abundante información y referencias, Martín Ostos, 2020: 18-36.
27 La proposición se presentó en mayo: la Ley de bases es de 2 de agosto; Gaceta de Madrid de 15 de agosto de 1918.
28 Gaceta de Madrid de 27 de noviembre de 1918. Apunta que la norma se inspiraba en la ley belga de 1912 Serrano Tárrega, 2007: n. 87 en p. 286.
16
organización y atribuciones de los Tribunales para niños,29 a la que seguiría un Reglamento por Real Decreto de 10 de julio de 1919.30 El 8 de mayo de 1920, en Bilbao, se celebró el primer juicio de un Tribunal para niños en España.31
La Ley de Tribunales para niños de 1918 otorgaba a estos competencias para juzgar delitos y faltas cometidos por menores de 15 años, pero también para proteger a menores abandonados o en peligro –asumieron pues reprensión de faltas de mayores contra menores y reforma de menores junto con protección de menores, como apuntaban sus antecedentes remotos–, sin sujeción a formalidades ni reglas procesales, resolviendo mediante ‘acuerdos’ en lugar de sentencias…32 con la particularidad añadida de que sólo se pondrían en marcha tribunales para niños en aquellos lugares donde existieran establecimientos dedicados a la observación y educación de la infancia abandonada y delincuente,33 lo que no permitió su implantación en todo el territorio.
1.3. Evolución de los Tribunales Tutelares y del Código penal
En 1925 se reformó la Ley, pasando a denominarse ‘de Tribunales Tutelares para niños’, y elevando su competencia hasta los 16 años de edad de los menores;34 y por Real Decreto de 14 de noviembre de 192535 se modificó correlativamente el Código penal, dando nueva redacción al ordinal tercero del artículo 8, que pasaba a referirse al ‘mayor de nueve años y menor de diez y seis, a no ser que haya obrado con discernimiento’, manteniéndose el requerimiento de declaración expresa del Tribunal al respecto, y cambiando todas las referencias del Código a los menores de 15 años por referencias a los menores de 16 años. Con esto, allí donde se habían establecido Tribunales tu-
29 Sobre la Ley de Bases y el Decreto a que dio lugar, vid. Almazán Serrano e Izquierdo Carbonero, 2007: 36-38; Higuera Guimerá, 2003: 132-137; Ríos Martín, 1993: 102-103; y Ventas Sastre, 2003: 152-153.
30 Gaceta de Madrid de 13 de julio de 1919.
31 Colás Turégano, 2011: 59; Martín Ostos, 2020: 41.
32 Serrano Tárrega, 2007: 285-286.
33 Colás Turégano, 2011: 59-60.
34 Higuera Guimerá, 2003: 137-147; y Ventas Sastre, 2003: 153-154.
35 Gaceta de Madrid de 15 de noviembre de 1925.
17 Introducción
Javier Guardiola García
telares para niños, quedaban los menores de 16 años definitivamente sustraídos de la aplicación del Código penal; manteniéndose sin embargo la competencia de la jurisdicción penal ordinaria allí donde no hubiera dichos Tribunales, si bien con previsiones especiales para los menores:36 no se les aplicaba la prisión preventiva ordinaria y se les otorgaba siempre el beneficio de suspensión de condena.
El Código penal de 1928,37 por su parte, abandonaría definitivamente el criterio del discernimiento38 para adoptar un límite etario absoluto para la responsabilidad penal plena, en la medida en que se implantaran efectivamente los Tribunales tutelares; en efecto, incluyó entre las causas de inimputabilidad en su art. 56 una previsión
36 Se añadía: ‘Los menores comprendidos entre las expresadas edades, acusados por delitos o faltas cometidos en territorio al cual alcance la jurisdicción de algún Tribunal tutelar para niños, no podrán ser sometidos a otros procedimientos y sanciones que los autorizados por la Ley y Reglamentos reguladores de dichos Tribunales tutelares. / Cuando el lugar donde se cometió el delito o falta no alcance la jurisdicción de ningún Tribunal tutelar para niños, el mayor de nueve años y menor de diez y seis, responsable de la infracción, será juzgado conforme a los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento criminal, y le serán aplicados los del Código o de la ley penal que corresponda; pero durante el proceso no sufrirá en ningún caso prisión preventiva en los establecimientos destinados a este fin’, sino en todo caso reclusión provisional en asilos o establecimientos dedicados al cuidado de la infancia, ‘y cuando recaiga sentencia condenatoria, el Tribunal sentenciador otorgará siempre el beneficio de suspensión de condena [...] por un año, transcurrido el cual sin que hubiera delinquido de nuevo, se considerará remitida la condena.’ Y ello aunque tuvieran otras causas pendientes, ejecutándose el fallo en suspenso sólo si dentro del plazo de suspensión y cumplidos los 16 años volvían a delinquir. A los menores de 16 años no podía aplicárseles la agravante de reincidencia, para la cual en adelante no se tendrían en cuenta infracciones cometidas antes de dicha edad, que no se inscribirían en el Registro central de antecedentes ni constarían en los certificados de antecedentes. Por otra parte, los antecedentes por delitos cometidos entre los 16 y los 18 años gozaban de un plazo privilegiado de cancelación. Y se preveía la revisión de las sentencias ya dictadas contra menores de 16 años.
37 Real Decreto Ley de 8 de septiembre, Gaceta de Madrid de 13 de septiembre de 1928.
38 Pese a los problemas que presentó el discernimiento como criterio para determinar la responsabilidad penal del menor cuando estuvo vigente, más arriba reseñados, y sus problemas estructurales (Vives Antón, 1995: 351), no falta alguna voz en la doctrina que reclama su reintroducción, a veces invocando expresamente el ejemplo de la legislación alemana: Caño Paños, 2021; Pérez Machío, 2007: 55.
18
que decía: ‘Es irresponsable el menor de diez y seis años. El presunto responsable en cualquier concepto de una infracción criminal de las definidas en este Código o en leyes especiales, que no haya cumplido diez y seis años, será sometido a la jurisdicción especial del competente Tribunal tutelar para niños. Pero mientras exista algún territorio al que no alcance la jurisdicción de los tribunales tutelares se aplicará lo que preceptúa el artículo 855.’39 Por demás, el Código introdujo en su artículo 65.5a una atenuante por ‘[s]er el agente, al cometer la infracción, mayor de diez y seis y menor de diez y ocho años’, que tenía como consecuencia (art. 154) la imposición de ‘la pena inmediatamente inferior en la medida que [el Tribunal] estime procedente’.
Los Tribunales tutelares se adaptaron a la nueva normativa por un Decreto-Ley de 1929, pasando a denominarse Tribunales Tutelares de Menores, en los que participaban ciudadanos a los que no se requería formación jurídica, ni se les retribuía por su función, que ejercían sin publicidad ni reglas procesales.40 En 1931 se revisó esta normativa, sin modificaciones sustanciales.41
El Código penal de 193242 mantuvo en su artículo 8.3º la exención de responsabilidad para el menor de 16 años; pero introdujo, en cuanto nos interesa, dos novedades respecto del Código precedente: por una parte, la aplicación de la ley tutelar para menores ya no se condicionaba a la implantación de los Tribunales Tutelares;43 por otra, se
39 El artículo 855 conservaba la exención de responsabilidad criminal para los menores de 9 años, y el criterio del discernimiento para los mayores de 9 y menores de 16, manteniendo sustancialmente el régimen previsto en la reforma de 1925 cuando se declarara haber obrado el menor con discernimiento, pero cuidando de declarar subsistentes las responsabilidades civiles aunque no se exigieran las penales.
40 Almazán Serrano e Izquierdo Carbonero, 2007: 38-40; y Ríos Martín, 1993: 103-104.
41 Ríos Martín, 1993: 104; y Serrano Tárrega, 2007: 287.
42 Gaceta de Madrid de 5 de noviembre de 1932.
43 En efecto, en lugar de prever una atenuación de la aplicación del Código penal allí donde no hubiera Tribunal Tutelar, preveía ahora el párrafo segundo del artículo 8.3º que ‘En las infracciones perpetradas por menores de diez y seis años en provincias donde no existan aún Tribunales Tutelares de Menores, el Juez instructor aplicará la Ley de esa institución ajustándose en todo lo posible al procedimiento ordenado en la misma y, caso de considerar necesario el internamiento del menor, lo efectuará en algún asilo o establecimiento destinado a la juventud
19 Introducción
Javier Guardiola García
incrementaba la atenuación de pena para mayores de 16 y menores de 18 años, al prever el art. 71 que ‘se aplicará siempre, en el grado que corresponda, la pena inmediatamente inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley’.
La Ley sobre Tribunales Tutelares de Menores se reorganizó en 1940, permitiendo que en algunas capitales de provincia se dotaran jueces unipersonales retribuidos para ejercer las funciones de Tribunal Tutelar, y manteniendo la triple competencia reformadora, represiva y protectora; y se hicieron ligeros retoques en 1942 y 1943.44
El Código penal de 194445 mantuvo la exención de responsabilidad penal para los menores de 16 años (art. 8.1º),46 y también la atenuación de pena para menores de 18 años (art. 9.3º) con una rebaja de uno o dos grados, con la novedad de que podía el Tribunal ‘en atención a las circunstancias del menor y del hecho, sustituir la pena impuesta por internamiento en Institución especial de reforma por tiempo indeterminado, hasta conseguir la corrección del culpable.’47
desvalida, teniendo siempre en cuenta las condiciones subjetivas del agente y no el alcance jurídico del acto cometido.’
44 Higuera Guimerá, 2003: 147-150; Serrano Tárrega, 2007: 287-288; y Ventas Sastre, 2003: 154.
45 «BOE» núm. 13, de 13/01/1945.
46 El art. 8.1º por cierto preveía que si la Jurisdicción de menores no entendía procedente actuar se derivara al menor a la autoridad gubernativa: ‘Cuando el menor que no haya cumplido esta edad ejecute un hecho castigado por la Ley, será entregado a la Jurisdicción especial de los Tribunales Tutelares de Menores. En los casos en que, excepcionalmente, la jurisdicción tutelar declinare su competencia respecto a un mayor de dieciséis años, por entender que por el tiempo transcurrido desde la ejecución del hecho, realizado antes de cumplirlos, o por razón de las circunstancias del menor, no ha de ser conveniente la adopción de las medidas que pudiera aplicarle, confiará el menor a la Autoridad gubernativa para que ésta adopte las medidas de Seguridad que la legislación autorice. / En las infracciones perpetradas por menores de dieciséis años en provincias donde no existan aún Tribunales Tutelares de Menores, el Juez instructor aplicará la Ley de dicha institución ajustándose en todo lo posible al procedimiento ordenado en la misma, y, caso de considerar necesario el internamiento del menor, lo efectuará en algún establecimiento adecuado, teniendo siempre en cuenta las condiciones subjetivas del agente y no el alcance jurídico del acto cometido.’
47 La sustitución de sanción por reforma venía oscurecida, sin embargo, por la duración indeterminada del internamiento, generalmente criticada por indeterminada y desproporcionada (Colás Turégano, 2011: 58; Serrano Tárrega, 2007: 283). Por demás, esta alternativa apenas fue aplicada.
20