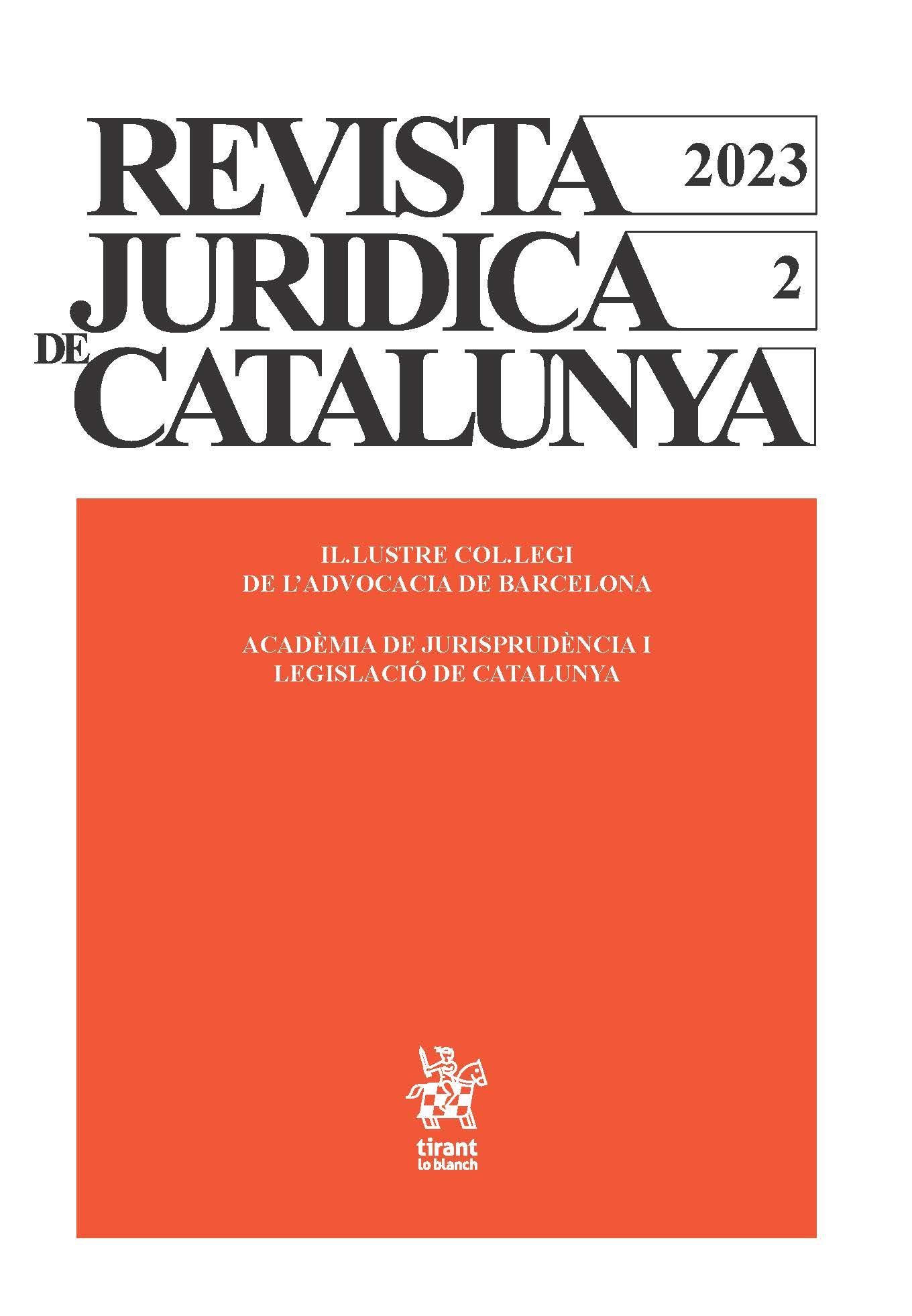
IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

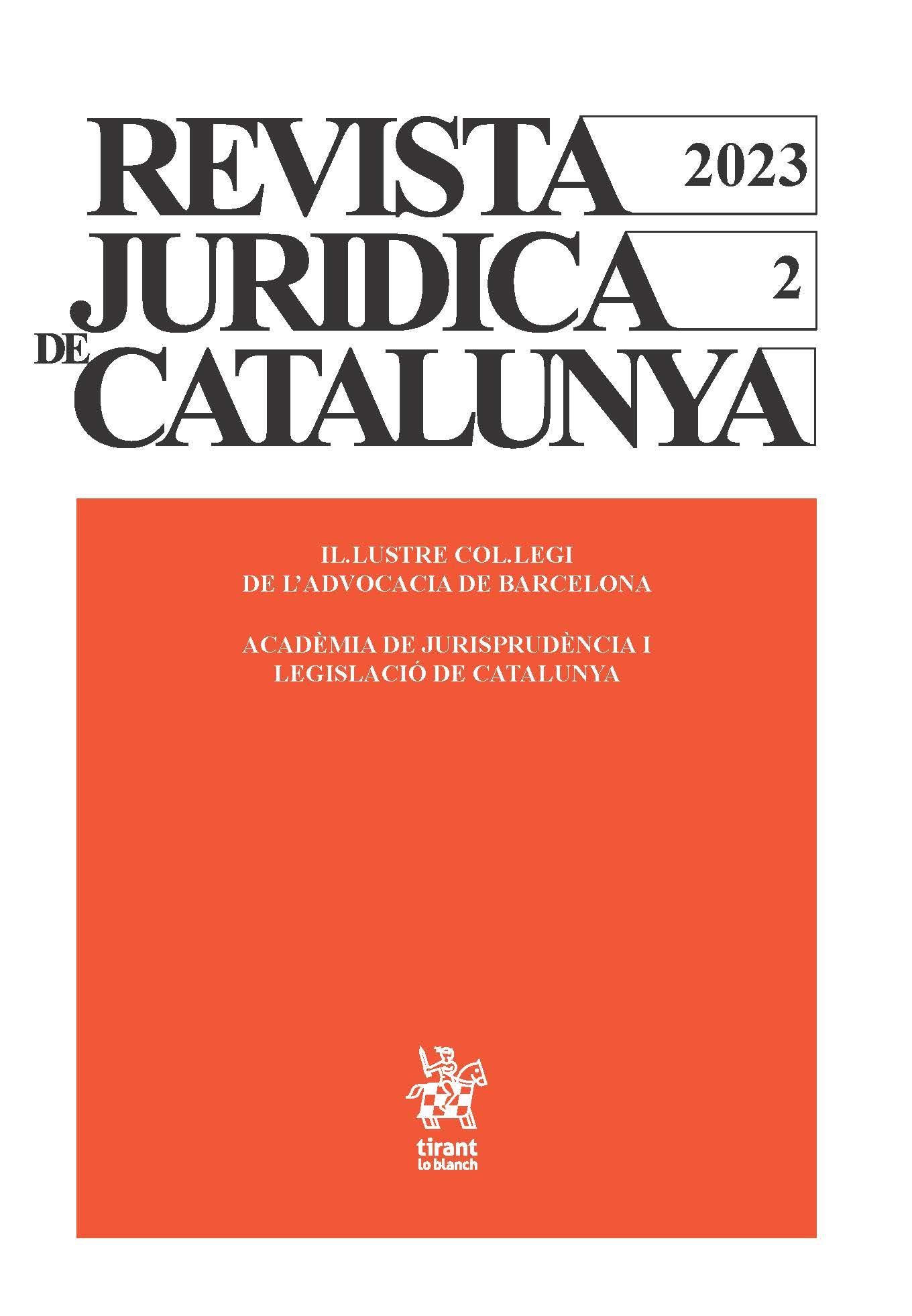
IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
FUNDADA L’ANY 1895
CREU DE SANT JORDI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
BARCELONA 2023
ANY CXXIX - NÚM. 2
Publicació trimestral
Editen:
Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Redacció i administració:
Mallorca 283 - 08037 Barcelona revista@icab.cat
Director:
Eugeni Gay Montalvo (Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya)
Director executiu:
Daniel Vázquez Albert (Universitat de Barcelona)
Consell de redacció:
Mª Eugenia Alegret i Burgués (Magistrada Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya).
Fernando Cerdá Albero (Universitat Pompeu Fabra; Pérez-Llorca Abogados).
Marco Cian (Università di Padova).
Georges-Albert Dal (Université Catholique de Louvain, Dal & Veldekens).
José R. Ferrándiz Gabriel (Ferrándiz Abogados, ex Magistrat del Tribunal Suprem).
Enric Fossas Espadaler (Universitat Autònoma de Barcelona).
Antonio García Padilla (Universidad de Puerto Rico).
Josep-D. Guàrdia Canela (Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya).
María Elena Lauroba Lacasa (Universitat de Barcelona).
Cristóbal Martell Pérez-Alcalde (Martell, Advocats).
Fernando Pedro Méndez González (Col·legi de Registradors).
Josep Maria Moltó Darner (Universitat de Barcelona).
José Alberto Marín (Col·legi de Notaris de Catalunya).
Eduardo Oteiza (Universidad de la Plata).
Joan Picó Junoy (Universitat Pompeu Fabra).
Eduard Rojo Torrecilla (Universitat Autònoma de Barcelona).
Cristina Vallejo Ros (VPG Abogados).
Daniel Vázquez Albert (Universitat de Barcelona).
Eudald Vendrell Ferrer (Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; Gay Rosell & Solano advocats).
ISSN: 1575-0078
Dipòsit legal B. 3029-1958
Editorial Tirant lo Blanch: revisió, maquetació, digitalització i distribució.

Dret administratiu
GriMa caMPS: L’assistència jurídica en les sol·licituds d’asil polític en
Jurisprudència espanyola Mª eliSa eScolà: La segona oportunitat i el crèdit públic, el TJUE tindrà l’última paraula
Jurisprudència comunitària
Beatriz añoVeroS terradaS, criStina González BeilFuSS, núria González
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (octubre-diciembre 2022)

La Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, per al dret a l´habitatge, és un instrument legal necessari i esperat, però que arriba tard i mancat de l’ampli consens que hauria calgut per a la seva plena efectivitat.
Efectivament, era necessari regular des d´una perspectiva general un dret tan important com el de l´habitatge digne, que apareix ja proclamat al punt 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, i considerat un principi rector de la política social i econòmica del nostre estat de dret, com es defineix a l´article 47 de la Constitució espanyola, per quina raó gaudeix d´un nivell de protecció o garantia de menor intensitat que els drets i llibertats fonamentals.
Sigui quina sigui la nomenclatura o qualificació, i malgrat el que hem dit sobre la seva ubicació dins la Constitució, pràcticament ningú dubta avui que es tracti d´un dret social indispensable, essencial per al desenvolupament amb dignitat de les vides personals i familiars: tal com ja va dir la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets Humans feta a Viena el 25 de juny de 1993, “tots els drets humans son universals, indivisibles i interdependents...la comunitat universal els ha de tractar i impulsar de forma global, en peu d´igualtat”.
Així doncs, és inqüestionable que forma part de la responsabilitat i funció dels poders públics posar els mitjans (no només amb disposicions legals, sinó amb polítiques efectives), per tal que la ciutadania pugui accedir a un sostre digne.
Per aquest motiu, i malgrat el clamor social, crida l’atenció que fins ara no s´hagués portat a terme una llei marc, àmplia i programàtica, destinada a cobrir tots els ventalls i donar respostes a allò que es coneix des de fa temps, i arreu del planeta, com el problema de l´habitatge; a diferència del que han fet ja països del nostre entorn com França (Llei Dalo, 2007), o Portugal (2018), per esmentar els més propers.
Certament, no és que hagi mancat normativa al respecte —al contrari, podríem parlar de hiperactivitat legislativa— però pràcticament sempre ha estat de caràcter sectorial, molt reglamentista i amb constants modificacions, sovint degudes als girs polítics dels partits governants, pensant massa vegades en “tapar forats” o resoldre emergències puntuals.
A més, la distribució competencial també ha propiciat la fragmentació de les polítiques d´ habitatge. Cal però fer constar que Catalunya, avançada com sempre, ja va legislar amb aquesta visió més àmplia, en dues ocasions, el 2007 i 2016, però que varen ser objecte de recurs i finalment esmenades pel Tribunal Constitucional.
Sobre aquesta qüestió, també hi ha el risc que la implementació i desenvolupament per part de les CCAA, de certes premisses i definicions, tals com la condició de persones o famílies vulnerables que la llei deixa massa obertes, sigui font de litigis competencials, a mercè de les interpretacions del conflictiu concepte de bases de les obligacions contractuals de l´article 149.1.8. de la Constitució. Sigui com sigui, ara caldrà veure com es desenvolupa aquesta llei, que neix amb el llast d´una certa precipitació, aprovada al final d´una tensa legislatura, i sense haver tingut la possibilitat d´una discussió serena entre els principals grups polítics,les Comunitats Autònomes amb competències en la matèria i, el que és més important, dels sectors socials i econòmics a qui afecta més directament: si volem que la “nova política d´habitatge” que pretén instaurar aquesta llei no sigui només el fruit d´una primavera, sinó una eina de canvi i progrés social, amb vocació de perdurabilitat, caldrà impulsar un diàleg entre administracions (i no només la de l´Estat), sectors empresarials, i la ciutadania destinatària del dret a l’habitatge digne, buscant l´equilibri sense abusos entre els drets dels petits propietaris, dels grans tenidors no merament especulatius i de les persones que es troben en situacions de pobresa i vulnerabilitat.
Encara més, caldrà una revisió i un gir extraordinaris en la política pressupostària del país, per destinar més inversió pública en la promoció d´habitatge públic assequible, incrementant la oferta, en línia amb la gran majoria de països europeus, dels que fins ara estem molt per sota; en combinació amb propostes fiscals incentivades de la iniciativa privada.
Dit això, i sense pretensió de dur a terme, en aquest espai i moment, una anàlisi completa d´una llei que és molt extensa i ambiciosa, podem assenyalar alguns dels punts més importants i innovadors (alguns dels quals, com sabem, poden ser considerats polèmics i generadors de recels i friccions): l´impuls de l’habitatge públic, amb especial aposta pel règim d´arrendament; les mesures per limitar el preu del lloguer i ampliar la durada dels contractes, en determinades circumstàncies (amb la creació de conceptes tan contingents com “mercat tensionat”, “index de preus de referència”, sobre quins efectes reals tindran en el mercat existeixen opinions divergents entre els sociòlegs i els economistes); la introducció de definicions i categories, per exemple, de “grans propietaris”, “habitatges buits”; i noves mesures per enfortir l´equilibri entre llogaters i arrendadors i per oferir solucions habitacionals en casos de desnonament de persones o famílies vulnerables. Es tracta, en definitiva d´una llei de marcat tarannà social, com no podia ser d’una altra manera per raó de la categoria del dret sobre el que es projecta, de la que cal esperar un desenvolupament assenyat i harmònic per part de totes les administracions, dels destinataris i dels operadors jurídics, sense caure en radicalismes i més enllà de les habituals i sovint exagerades proclames del seu Preàmbul.
RJC, NÚM. 2-2023

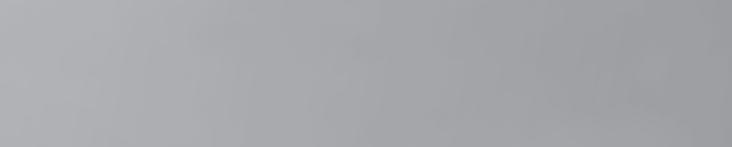







SUELO URBANO CONSOLIDADO Y RESERVAS PARA VIVIENDA ASEQUIBLE EN BARCELONA:
RESUMEN: El artículo analiza la historia jurídica de las reservas de suelo para vivienda de protección oficial, con especial análisis de la primera regulación urbanística en España que ha establecido reservas de techo para dichas viviendas en suelo urbano consolidado, en Barcelona, lo que constituye un cambio relevante en el modo histórico de relacionarse el urbanismo con la vivienda. Asimismo, se considera la Sentencia del Tribunal Constitucional español 16/2021 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 6 de julio de 2021, núm. de recurso 33/2019 que han validado jurídicamente dichas reservas.
Palabras clave: planeamiento urbanístico, reservas para vivienda de protección oficial,
suelo urbano consolidado, gentrificación, segregación urbana, control judicial
ABSTRACT: The article focuses on the legal history of inclusionary zoning, analyzing the first Spanish urban planning that establishes inclusionary zoning in the built city in Barcelona, which is a relevant change of paradigm in the relationships between urbanism and housing. Likewise, the Spanish Constitutional Court Ruling 16/2021 and the ruling of the High Court of Justice of July 6, 2021, appeal number 33/2019 that have legally validated such reservations are also considered.

Key words: Urban planning, Inclusionary zoning, Built city, Gentrification, Urban segregation, Judicial review.
SUMARIO:1 I. LA DOBLE FUNCIÓN DE LAS RESERVAS DE VIVIENDA PROTEGIDA: PROVISIÓN DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y MEZCLA SOCIAL CONTRA LA GENTRIFICACIÓN Y LA SEGREGACIÓN. 1. Las reservas para vivienda asequible en España. 1.1
1. El trabajo se basa en dos estudios previos del autor, uno mucho más extenso, incluido en el núm. 326 de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, de diciembre de 2018 y otro aparecido en el libro colectivo coordinado por PALEO, N. y NOGUEIRA, A., Políticas y derecho a la vivienda: gente sin casa y casas sin gente, Tirant Lo Blanch, 2020, con el título “La reserva para vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado en Barcelona nuevas perspectivas en las relaciones entre derecho urbanístico y derecho a la vivienda”
SU VALIDACIÓN JURÍDICA POR LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA DE 2021 RJC,
Perspectivas económicas, ideológicas, jurídicas 1.2 Perspectiva jurídica. 1.2.1Historia jurídica de las reservas para vivienda de protección oficial en España.1.2.1 La necesidad de cobertura legal según el TS. 1.2.1.1 La aprobación de leyes autonómicas de urbanismo incluyendo reservas. 1.2.1.2 La evolución de la normativa estatal. 2.Situación actual en la normativa estatal II. LAS RESERVAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 1. La ley catalana del derecho a la vivienda de 2007.2 La normativa urbanística catalana y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 3. La modificación del PGM en Barcelona 3.1. La cobertura legal y el reparto de competencias entre niveles de poder. La STC 16/2021. 3.2.¿Se trata de un nuevo deber urbanístico de cesión o de una calificación urbanística que delimita el derecho de propiedad de conformidad con su función social? La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 6 de julio de 2021. III REFLEXIONES FINALES.
I. LA DOBLE FUNCIÓN DE LAS RESERVAS DE VIVIENDA PROTEGIDA: PROVISIÓN DE VIVIENDA ASEQUIBLE Y MEZCLA SOCIAL CONTRA LA GENTRIFICACIÓN Y LA SEGREGACIÓN
Las reservas de vivienda asequible establecidas por la regulación urbanística sirven a un doble propósito, que no siempre es bien comprendido. Por un lado, claro está, la generación de un mayor número de vivienda asequible, que permita hacer frente a la demanda insatisfecha, lo que aparece como más evidente. Pero, y esto queda frecuentemente oscurecido, las reservas son un elemento urbanístico relevante, por cuanto permiten contar con vivienda no segregada2 que promueva la mezcla social urbana como un componente del derecho a la ciudad3. Detengámonos en esta segunda función.
Como es sabido, la Nueva Agenda Urbana, surgida de la reunión de Hábitat III en Quito a finales de 2016 y recogida en la resolución 71/256 de 23
El nuevo análisis aquí incluido aporta nuevas reflexiones y un nuevo análisis de la STC y de la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña que han recaído en 2021 en relación con el tema tratado.
2. Para un mayor detalle del que podemos proporcionar aquí, PONCE SOLÉ, J., “Reservas para vivienda protegida en suelo urbano no consolidado: un nuevo paradigma contra la segregación urbana”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 326, diciembre 2018, pp. 19 y ss., especialmente pp. 21 a 24.
3. AUBY, J.B., Droit de la ville — Du fonctionnement juridique des villes au droit de la ville, Lexis Nexis, 2013 ; BANDRES, J.M., “El derecho a la Ciudad”, a QDL, 35, 2014
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1579/07_BANDRES_ P95_103_QDL_35.pdf?sequence=1 y El derecho a la ciudad y el buen gobierno urbano: Los nuevos retos de la gobernanza urbana sostenible para el siglo XXI, Marcial Pons, 2022; PONCE SOLÉ, J., “El dret a la ciutat i els drets a la ciutat”, blog de la Revista Catalana de dret públic, 22 de noviembre de 2017
http://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2017/11/22/el-dret-a-la-ciutat-i-els-drets-en-la-ciutatjuli-ponce-sole/;
RJC, NÚM. 2-2023
de diciembre de 2016 de Naciones Unidas, ha cristalizado el derecho a la ciudad en su párrafo 114
Los impactos positivos de la mezcla social, como componente de ese derecho a la ciudad, han sido destacados por la OCDE, por ejemplo, en su informe Making cities Work for All, de 2016, incluyendo la vivienda asequible como un elemento relevante5.
Asimismo, ONU-habitat ha señalado en sus Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial como el diseño urbano debería facilitar el fortalecimiento de la mezcla y la interacción social y los aspectos culturales de la ciudad, abogando por la necesidad de necesidad de normas y planes urbanísticos que: “fomenten la mezcla social y el uso mixto de la tierra, con miras a ofrecer un conjunto atractivo y asequible de servicios y posibilidades de vivienda y trabajo para una amplia gama de la población”6.
También ha señalado ONU-habitat en su Marco de Evaluación de la Normativa en materia de Planeamiento Urbanístico7, que es conveniente que haya una diversidad socioeconómica en los precios de la vivienda y en los tipos de tenencia en cada barrio, donde “del 20 al 50% del área residencial sea destinado a las viviendas de bajo coste, y que cada tipo de tenencia no alcance más del 50% del total”. Las recomendaciones están pensadas para dejar espacio a las ratios propiedad-alquiler nacionales o regionales. La diversidad socioeconómica se puede lograr a través de un marco normativo de gestión del suelo como la zonificación inclusiva, las políticas públicas de reserva u otras maneras de asignar suelo para nuevas viviendas que sean adecuadamente proporcionadas a las ratios de asequibilidad local. Estos programas pueden también prever parcelas de vivienda con tamaños variables y tipos de tenencia que aseguren la diversidad de las opciones residenciales. Otro factor importante por considerar en la adquisición de terrenos para viviendas asequibles es la conectividad y la adecuación del lugar, con el fin que
4. “Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas”. Sobre la Nueva Agenda Urbana y sus impactos en la ciudad, en la vivienda y en los derechos, PONCE SOLÉ, J., MIGLIARI, W. y CAPDEFERRO, O., (coords), El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano, Atelier-TransJus, 2019.
5. Disponible en: http://www.oecd.org/gov/making-cities-work-for-all-9789264263260-en.htm
6. Disponibles en: https://unhabitat.org/books/directrices-internacionales-sobre-planificacion-urbana-y-territorial/
7. Traducido en 2018 por TransJus al español y disponible aquí: Planning Law Assessment Framework (Spanish) Marco de Evaluación de la Normativa en Materia de Planeamiento Urbanístico | UN-Habitat (unhabitat.org)
no haya segregación social o espacial y tampoco un precio prohibitivo del transporte público.
Los Derechos urbanísticos y de vivienda nacionales han incorporado estas ideas entre sus técnicas jurídicas, utilizando lo que es conocido internacionalmente como inclusionary zoning o inclusionary housing8 empleado en ordenamientos jurídicos como el norteamericano, pionero desde los años 70 del pasado siglo9, o europeos, como el inglés o francés, inyectando así vivienda asequible en el centro de ciudades como Londres o París. Así, por ejemplo, en el Derecho francés la Loi d´orientation pour la ville de 1991, ha consagrado un objetivo de cohesión social urbano, para evitar la segregación y asegurar el derecho a la ciudad, por medio de una mezcla de funciones urbanas para promover la mixité sociale, principio jurídico que ha llegado a la jurisprudencia del Conseil d´Etat, quien en su decisión de 22 de noviembre de 2002 lo ha aplicado para resolver una controversia entre municipios franceses en relación con el alojamiento de inmigrantes.
La cohesión social, como situación ideal a conseguir y antítesis de la segregación urbana, implica unos valores comunes y una cultura cívica, un cierto orden y control social, la existencia de solidaridad social y la reducción de las disparidades en la riqueza, la presencia de redes sociales (lo que lo reconduce parcialmente a la idea de capital social), y un vínculo personal con el lugar donde se habita, con el que debe existir una identificación10. Por su parte, la cohesión territorial supone una expresión de la solidaridad a nivel geográfico, propugnando un cierto equilibrio entre diversas partes de un territorio
En España y Cataluña, esta preocupación por la segregación urbana y a favor de la cohesión social y territorial ha llegado más tardíamente. Así, en el nivel estatal, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, ley de suelo), contiene, como es sabido, el art. 20 sobre reservas para VPO y su ubicación, que luego analizaremos, así como una
8. CALAVITA, N. y MALLACH, A., Inclusionary Housing in International Perspective. Affordable Housing, Social Inclusion, and Land Value Recapture, Lincoln Institute of Land Policy, 2010.
9. Véase, por ejemplo, WIENER, R. y FIGUEREIDO, L.C., “Inclusionary Housing in California: 50 Years of Building Mixed-Income Communities”, trabajo presentado durante el Congreso de la European Network for Housing Research, celebrado en Barcelona en 2022. Con fecha 30 de octubre de 2017, ante una alegación de posible inconstitucionalidad de esta técnica urbanística, el Tribunal Supremo norteamericano declinó conocer el caso planteado, dando así el espaldarazo constitucional a la misma.
10. Según la Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, la cohesión social es un indicador que hace referencia al “grado de convivencia entre los grupos de personas con rentas, culturas, edades o profesiones diferentes que viven en la ciudad”. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. (2020). Modelo conceptual. Indicadores. Indicadores de cohesión social, disponible en: http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/indicadoresde-cohesion-social RJC, NÚM. 2-2023
serie de principios jurídicos en el art. 3.3, apartados a y g, que establecen que (cursivas nuestras):
“Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular:
a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente
g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.”
En el caso autonómico, por ejemplo, el art. 17 y otros artículos de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda (en adelante, ley catalana del derecho a la vivienda), a los que luego nos referiremos, así como la legislación de urbanismo catalana, recogen estos principios.
En el ámbito urbanístico en concreto, lo hacen los arts. 57.6 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo (en adelante, ley catalana de urbanismo) y el 66.4 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo (en adelante, reglamento de la ley catalana de urbanismo):
“Art. 57.6.”
Las reservas para la construcción de viviendas de protección pública se tienen que emplazar evitando la concentración excesiva de este tipo de viviendas con el fin de favorecer la cohesión social y evitar la segregación territorial de los ciudadanos en razón de su nivel de renta. Estas reservas tienen que atender a la diversidad de demanda de viviendas de diferentes dimensiones. El plan tiene que determinar la localización de estas reservas mediante la calificación de suelo de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado, o no consolidado no incluido en sectores de planeamiento derivado.”
“Art. 66.4.
La localización de las reservas para vivienda con protección oficial, como regla general, debe ser uniforme para todos los ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable. Si, excepcionalmente, se modifica el reparto uniforme hay que justificar esta decisión en la memoria social de vivienda del plan urbanístico correspondiente, bien por razón de la incompatibilidad de la tipología
edificatoria prevista con la construcción de viviendas protegidas, bien por razón de la viabilidad de la actuación en función de su dimensión. En todo caso se tiene que acreditar la inexistencia de concentración excesiva de dicho tipo de vivienda y la no generación de segregación espacial. Debe procurarse siempre la mezcla de la vivienda con protección oficial y la libre, y a ser posible hacer coexistir ambos tipos de vivienda en el territorio.”
Estas preocupaciones jurídicas han sido recogidas por la STS de 11 de diciembre de 2003, en referencia a la construcción en suelo no urbanizable de módulos viviendas sociales, considerada constitucionalmente inaceptable, por contravenir el objetivo declarado de integración social11.
Más recientemente, en dos sentencias judiciales, la igualdad y la no discriminación en el contexto urbano han sido conectadas con el derecho a la ciudad. Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de abril de 2017, recurso No. 1882/2015, y la sentencia del Tribunal Supremo de Madrid de 10 de diciembre de 2018, recurso No. 3781/2017, que conoció en segunda instancia de la anterior.
En la primera se discutió judicialmente un plan urbanístico municipal, que fue finalmente anulado por omisión de un informe de impacto de género. En el razonamiento del tribunal se indica, que, sin entrar ahora en detalles técnicos, para llegar a su conclusión ha partido de (Fundamento jurídico quinto):
“las formulaciones primarias, ya clásicas, del denominado por Henri Lefevre ‘derecho a la ciudad’, formulado en sus bases a finales la década de los sesenta del siglo pasado; un derecho que, desde el contexto social en que se elaboró, y aun interpretado como el antecedente inmediato del derecho a la vida urbana y desde la perspectiva de género que en este asunto nos concierne por el mandato de igualdad que contiene la Constitución Española, se limitaba a mostrar a las mujeres habitantes de los suburbios como meras figuras ‘somnolientas’ que esperaban allí a los hombres que marchaban a trabajar a zonas alejadas y regresaban ‘destrozados’.”
El Tribunal Supremo, por su parte, al conocer del recurso contra esta sentencia, la casa y declara legal el planeamiento urbanístico. Pero al hacerlo, recoge la reflexión sobre el derecho a la ciudad de la sentencia de 2017 (Fundamento de Derecho tercero) y en sus fundamentos de Derecho decimocuarto y decimoquinto señala como el principio de igualdad de trato es “un principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige
11. Id Cendoj: 28079130052003101122. El texto de la sentencia está disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=2747046&links=cantabria&optimize=20040209&publicinterface=true
una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
Esa nueva concepción del desarrollo urbano no se refiere, claro, sólo a aspectos de género.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha señalado en su sentencia de 17 de mayo de 2018, Núm. Recurso: 89/2015, que:
“La cohesión social impide que la vivienda de protección oficial se concentre en un ámbito del plan municipal, de manera que en los demás sectores solo se destinen a la vivienda libre. Debe contemplarse el conjunto del municipio y no un concreto polígono. Este principio no se verá menoscabado por el hecho de que en una manzana de un polígono de actuación se concentre la vivienda de protección oficial y se reserven las otras manzanas a vivienda libre. Se trata de que haya vivienda de protección oficial en todos los sectores del plan municipal”
En definitiva, internacionalmente y en los Derechos urbanísticos nacionales, como en España y Cataluña, se aceptan los efectos negativos de la gentrificación y de la segregación urbana y la necesidad de promover mediante el urbanismo y la vivienda una mezcla social que permita la libertad de las personas en la elección de residencia12
Junto a esta función, la generación de suficiente vivienda asequible correctamente ubicada territorialmente sirve, como es obvio, a subvenir las necesidades de partes crecientes de la población, incluida la clase media, respecto a la posibilidad de encontrar vivienda que pueda pagar.
Como veremos a continuación, ambos objetivos están presentes en las regulaciones existentes sobre las reservas de viviendas o de techo edificable para viviendas de protección oficial (VPO), en la terminología española. Ésta, como es sabido, supone un tipo de vivienda en relación con lo que se recibe (por el promotor o usuario del mismo) algún tipo de ayuda pública por lo que su precio final se reduce respecto del resto de viviendas (las llamadas de “precio libre”, para aquellos que las puedan pagar), sean éstas construidas por el sector público o por el privado. Sin embargo, la recepción de la ayuda pública implica una alteración de su régimen jurídico, en relación con los de “precio libre”, dada su evidente conexión con una finalidad de interés general: la generación de vivienda asequible de superficie y calidad controlada.
12. Para el caso francés, puede consultarse CHARMES, E (2009): “Pour une approche critique de la mixité sociale Redistribuer les populations ou les ressources? », laviedesideés. fr (disponible en: http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-approche-critique-de-la.html?decoupe_recherche=charmes). Para Inglaterra, OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER (2005), Diversity and Equality in Planning, disponible en: Diversity and Equality in Planning — A Good Practice Guide — Heriot-Watt Research Portal (hw.ac.uk)
1. Las reservas para vivienda asequibLe en españa
Perspectivas económicas, ideológicas, jurídicas
En el caso español, como en otros países, la técnica jurídica de las reservas para VPO tiene un componente legal evidente, que no excluye la existencia de debates de otro tipo, como los políticos o los económicos. En relación con estos últimos, es clásica la discusión sobre si las reservas para VPO producen automáticamente un aumento del precio general de la vivienda “libre”, si bien las experiencias empíricas con que contamos en España, caso de la ciudad de Vitoria, con un porcentaje muy elevado de VPO, y los estudios económicos muestran que tal aumento no se daría13.
Desde la perspectiva estrictamente jurídica, que es la que adoptaremos aquí, las reservas para VPO cuentan ya en España con un cierto recorrido legal.
En una primera fase, el TS conoció de casos de ayuntamientos que, sin cobertura legal, establecían reservas para VPO en su planeamiento. Este intento municipal fue cortado por el TS, quien señaló la necesidad de una norma previa con rango de ley para realizar esta regulación urbanística.
La Ley del suelo de 1956 no contenía ninguna previsión explícita sobre la posibilidad u obligación del planeamiento urbanístico de calificar terrenos para la construcción de viviendas asequibles14. Sin embargo, el art. 3 de esta Ley habilitaba al planeamiento urbanístico para establecer zonas según, entre otros parámetros, la “clase y destino de los edificios” (apartado 1, letra e), así como para “regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación natural de los mismos a los fines de la edificación y de la vivienda económica” (apartado 2, letra c).
13. ROCA CLADERA, J., “El marco urbanístico”, documento entregado en el Seminario sobre planeamiento e vivienda social, EGAP, 2008.
14. Téngase en cuenta que desde la Ley de 19 de abril de 1939 se conocía en nuestro ordenamiento jurídico la categoría de “viviendas protegidas”. Apenas dos años antes de la promulgación de la Ley del suelo de 1956, se promulga la Ley de 15 de julio de 1954, de Viviendas de Renta Limitada. RJC, NÚM. 2-2023
Asimismo, la Ley advertía que las facultades expresamente contempladas en la Ley tendrían “carácter enunciativo y no limitativo, y la competencia urbanística comprenderá cuantas otras fueren congruentes con la misma, para ser ejercidas con arreglo a la presente Ley” (apartado 5). Tras la Ley 19/1975, de 2 de mayo, que modificó la Ley de 1956, el Texto Refundido de 1976 (hoy con valor meramente supletorio, como es sabido) volvió a contemplar en su art. 3 las facultades urbanísticas antes señaladas, repitiendo de nuevo el carácter enunciativo, no limitativo de las mismas. Este texto legal tampoco aludía explícita y directamente a la cuestión de las reservas de suelos para vivienda asequible.
La importante STS de 1 de junio de 1987 (Ar. 5906), ponente Sr. DELGADO BARRIO, auténtico leading case seguido por numerosas sentencias posteriores, se enfrentó directamente, bajo la vigencia del Texto de 1976, a la cuestión de las reservas para viviendas sociales. Esta decisión del Tribunal Supremo traía causa de la sentencia apelada de la Audiencia Territorial de Madrid, que anuló la Directriz núm. 17 del Texto definitivo de las Directrices de Planeamiento territorial y Urbanístico para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, aprobado en 1981. Esta Directriz núm. 17 señalaba que:
“Los Planes Generales introducirán las determinaciones necesarias para favorecer en el nuevo desarrollo residencial la mayor diversidad posible de tipologías edificatoria y de tamaños de vivienda y en especial las viviendas de protección oficial, a efectos de evitar la segregación social y acomodar las ofertas a los deseos de la población”.
Puede apreciarse, pues, como la Directriz anulada, dictada tras la Constitución de 1978, suponía un esfuerzo por hacer operativo el derecho del art. 47 CE y el principio de solidaridad, intentando el logro de la cohesión social. Sin embargo, nada de esto aparece en el razonamiento del Tribunal Supremo conducente a confirmar la anulación de la Directriz.
A partir de esta sentencia del Tribunal Supremo, se reiteran hasta la saciedad dichos argumentos en numerosas sentencias posteriores. Así, por ejemplo, STS de 23 de octubre de 1989 (Ar. 7470), que llega, incluso, a considerar como una desviación de poder el ejercicio de la potestad de planeamiento urbanístico para el logro de vivienda protegida.
La reforma del Texto Refundido de 1976 por la Ley de 25 de julio de 1990 supuso la introducción explícita en la legislación urbanística estatal de la posibilidad del planeamiento de reservar suelo para viviendas protegidas. El Texto Refundido de 1992 previó en su art. 3.2, letra h, la facultad de “calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”, mientras en su art. 98.3 consideraba tal calificación como un uso específico, al que debía asignarse el correspondiente coeficiente de ponderación para proceder a la equidistribución de cargas y beneficios en el área en que estuviere incluido.
La Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, anuló aproximadamente un 80% del Texto Refundido de 1992, como es sabido. Entre los preceptos anulados se encontraron tanto el art. 3.2, letra h como el art. 98.3. En cuanto al primero, la anulación trajo causa de la inconstitucionalidad del apartado tercero de la Disposición Final Única, lo que provocó que este apartado, al que se atribuía por el Estado eficacia supletoria, quedase invalidado. Idéntica razón competencial hay que buscar en la anulación del art. 98.3, al negar la STC que quedara amparado por la competencia estatal derivada del art. 149.1.13 (FJ 24, letra d).
1.2.1.2. La aprobación de leyes autonómicas de urbanismo incluyendo reservas
Ante dicho panorama, la cobertura legal específica fue otorgada finalmente por la legislación urbanística autonómica. Las CCAA, empezando por la vasca en 1994, fueron aprobando artículos en sus leyes de urbanismo que preveían, permitían e incluso obligaban a que el planeamiento reservara una proporción determinada de suelo en caso de reforma urbana o nuevos desarrollos en suelo urbanizable para VPO.
Esta legislación ha ido dando lugar a interesantes sentencias de los TSJ de las CCA, como por ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 16 de mayo de 2001 (RJCA 2001/1296), ponente Sr. Ruiz Ruiz. En la misma se conoció del recurso presentado por diversas asociaciones de vecinos de San Sebastián contra la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad. A través de una Orden de 2 de noviembre de 1995, el consejero competente había autorizado el incumplimiento de los porcentajes de vivienda protegida en suelo urbanizable, considerando que se suplía tal omisión con la previsión excedentaria efectuada en suelo urbano. El Tribunal Superior de Justicia analiza las alegaciones de los recurrentes referidas al control de la discrecionalidad urbanística, rechazando entrar a controlar la Orden de 1995, en su día no recurrida, y afirmando que la resolución recurrida (acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 3 de enero de 1996, núm. 1996002) contenía una suficiente motivación sobre el reparto de la vivienda protegida, al referirse a la mencionada Orden en su parte dispositiva.
1.2.1.3. La evolución de la normativa estatal y la situación actual.
Ahora, el art. 20 de la vigente Ley del Suelo estatal señala lo siguiente: “Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.
1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título I, respectivamente, las Ad-
RJC, NÚM. 2-2023
ministraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:
b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10% en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social”
La normativa expuesta hasta el momento se refiere a la reserva de suelo para VPO en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, por utilizar la terminología habitual en la legislación autonómica.
Sin embargo, Cataluña ha ido más lejos, al prever legalmente la reserva de VPO para suelo urbano consolidado, reestableciendo finalmente una estrecha conexión, como no puede ser de otro modo, entre urbanismo y vivienda asequible, aspectos históricamente separados.
Se trata de una novedad relevante en España, no así en otros países, como dijimos, especialmente importante en el caso de ciudades donde la posibilidad de crecer está limitada y donde, además de las operaciones de reforma interior, se producen centenares de operaciones anuales que implican nueva construcción en suelo urbano o grandes rehabilitaciones de edificios en el mismo.
En el caso catalán, la ya mencionada ley catalana de urbanismo prevé lo siguiente, que implica coser el Derecho urbanístico con el Derecho de la