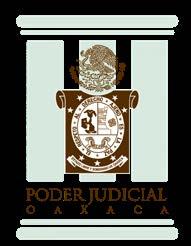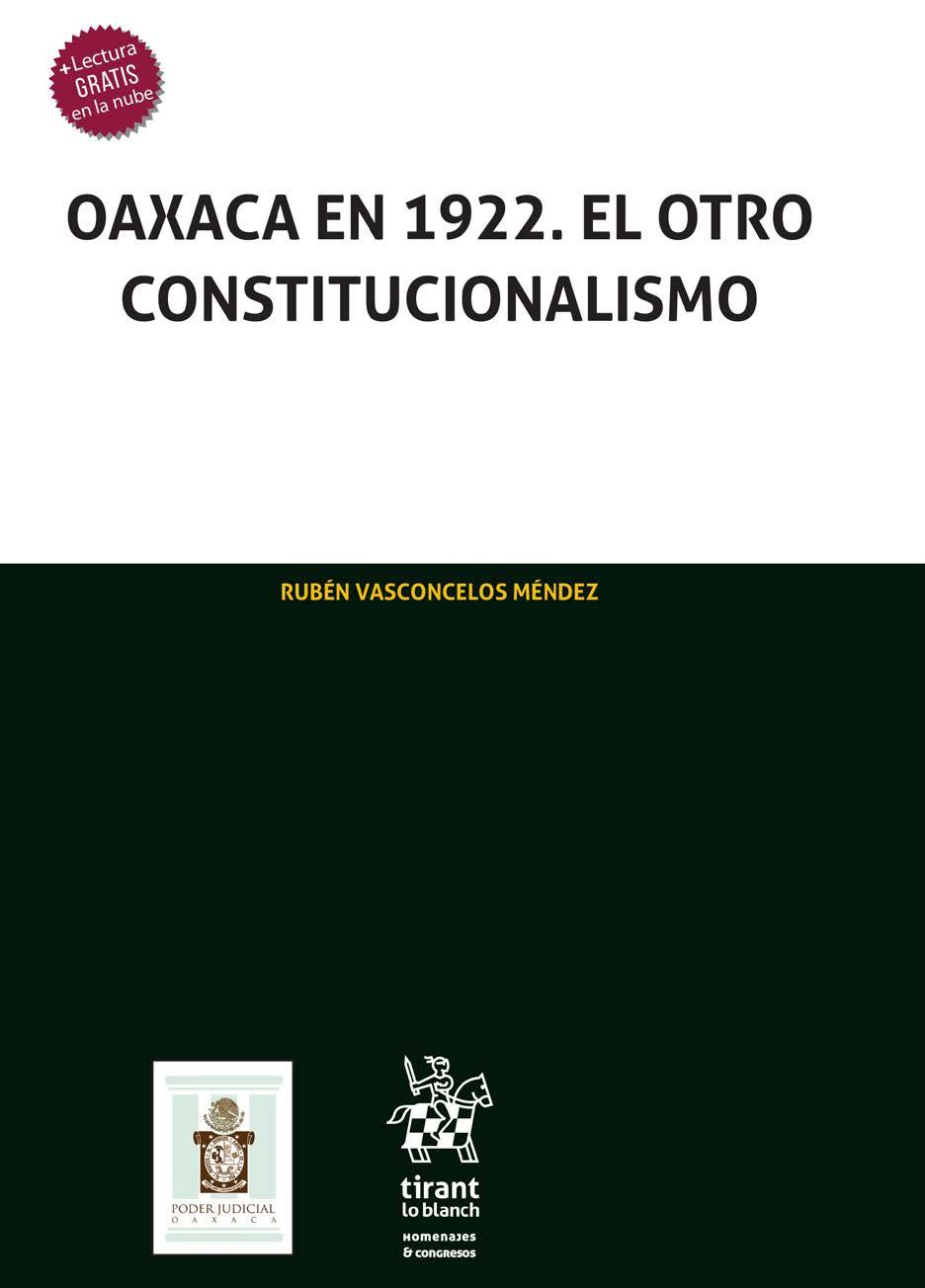 OAXACA EN 1922. EL OTRO CONSTITUCIONALISMO
OAXACA EN 1922. EL OTRO CONSTITUCIONALISMO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
originales, ver página web:
Procedimiento de selección de
Prólogo
MIGUEL CARBONELL
El constitucionalismo mexicano se ha construido sobre una narrativa que históricamente ha enfocado su atención a la Constitución federal. Han sido miles y miles las páginas escritas para interpretar sus normas, para explicar sus incesantes modificaciones, para identificar sus decisiones fundamentales, entre otros objetivos.
Lo que no ha abundado mucho, en el periplo histórico que va de 1917 hasta llegados casi a nuestros días, es el estudio del constitucionalismo local. Y no porque no hallan habido aportaciones doctrinales relevantes, sino porque el propio objeto de estudio (las constituciones de las entidades federativas) no han tenido un peso político, social y normativo comparable con la Constitución federal.
Lo anterior es una lástima, porque ciertamente hay aportaciones de enorme interés en las constituciones locales. Algunos de esos documentos incluso contienen disposiciones que van más allá de los planteamientos y los arreglos institucionales previstos en la Carta Magna federal.
Rubén Vasconcelos explica lo anterior en relación al texto constitucional de Oaxaca de 1922. El libro es oportuno y necesario por varias razones. La primera y quizá la más importante: es momento de voltear a ver al constitucionalismo de las entidades federativas, para poder apreciar los avances y novedades que contiene. Pero, además, el libro de Vasconcelos conjuga la oportunidad celebratoria de aparecer recién cumplido el centenario de la Constitución oaxaqueña. En una conmemoración tan emblemática, es del todo relevante contar con un libro de la autoría de quien es, hoy por hoy, el mejor jurista del Estado y quizá todavía más: Rubén Vasconcelos es uno de los intelectuales oaxaqueños más relevantes en la actualidad.
Si bien es cierto que se ha entregado a responsabilidades como servidor público, dedicando su talento, su tiempo y su energía a las cuestiones de la procuración de justicia y del desarrollo social (ambos temas cruciales para el presente y el futuro de Oaxaca, y ambos igualmente urgidos de atención en el sentido más amplio posible de la palabra), nunca ha dejado de proseguir la senda de su desarrollo académico. Este libro es una prueba más de que, al parejo de sus compromisos institucionales, hay en Vasconcelos una búsqueda incesante de conocimientos y un afán de
Miguel Carbonell
aportar luces nuevas sobre temas de la mayor relevancia. Tal es el caso del constitucionalismo local de la entidad federativa que lo vio nacer.
La perspectiva de la obra nos permite pensar en el papel y la función de los textos constitucionales, no solamente desde un punto de vista histórico, sino también respecto del momento actual, tan marcado por retos enormes en materia jurídica. Lo que hoy sea el constitucionalismo depende desde luego de lo que ha sido a lo largo de la historia, pero el horizonte que tenemos frente a nosotros creo que será muy distinto de lo que hemos conocido hasta ahora. Por eso es que libros como el de Rubén Vasconcelos son tan importantes: porque nos permiten entender de dónde venimos, qué desafíos hemos enfrentado y de qué manera se ha ido construyendo una narrativa constitucional en las décadas recientes.
Es probable que hacia delante veamos cambios profundos en el concepto mismo del constitucionalismo y a las funciones que esperamos pueda cumplir cualquier texto constitucional. Hablaremos de división de poderes sin duda alguna, pero ya no solamente para incluir a los poderes tradicionales, sino también a las nuevas formas de control social y de dominio ejercido sobre la vida de las personas. Hablaremos de derechos humanos, pero aplicables al mundo digital (incluyendo el cada vez más inminente “metaverso”) y proyectados sobre todo a las relaciones entre particulares y no solamente entre autoridades y particulares. Hablaremos de federalismo, pero no solamente entendiéndolo como una forma de dividir las tareas públicas entre los diversos niveles de gobierno, sino como una palanca para compensar desigualdades regionales y para hacer más efectiva la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado.
Leyendo la obra de Rubén Vasconcelos no es exagerado recordar que la constitución de nuestro tiempo (y la forma de organización de los poderes en ella contenida) convive con el pasado, en ocasiones renunciando a su repetición -como lo demuestran las cláusulas de inmodificabilidad de la Constitución alemana, destinadas a decir “nunca más” a experiencias como la vivida bajo el régimen nazi-, pero se constituye sobre todo como una aspiración de futuro, es decir, como una especie de “utopía concreta” para usar el concepto recordado por Jürgen Habermas o como una “carta de navegación” si recurrimos a la imagen que propuso Carlos S. Nino. Por eso es que lo que viene en el futuro en materia de constitucionalismo no es un punto de partida desde cero, sino una reimaginación de lo que pueden y deben hacer los textos constitucionales.
Pero, ¿cómo dibujar en concreto esos elementos ideales que generen la futura configuración política que con tan urgencia requerimos? La
12
respuesta puede ser variable, pero estará desde luego incompleta si no somos capaces de superar las visiones tradicionales que muchos juristas siguen teniendo sobre la constitución y sobre la ciencia del derecho constitucional.
Si la constitución se presenta como una escisión entre el pasado y el presente, como un parteaguas fundacional, en donde una generación impone las bases de la convivencia social partiendo de cero (es decir, si se opta por una óptica revolucionaria, que es muy común observar en los discursos constitucionales oficialistas en América Latina), o bien si se la entiende como un seguimiento de las “leyes naturales de la historia”, expresión de las costumbres sociales y del “ser” del “organismo social” (tal como se hizo por los movimientos conservadores del pasado, sobre todo durante el siglo XIX), estaremos ante un falseamiento de la realidad. Un sistema constitucional no es ni puede ser, en la práctica, solamente revolución o solamente conservación, aunque a veces esto se olvide por los defensores de una u otra óptica.
La Constitución de nuestros días es, a la vez, pasado, presente y futuro, resultado de movimientos, revoluciones y costumbres lo mismo que aspiraciones de futuro: “Las constituciones de nuestro tiempo –nos explica Gustavo Zagrebelsky- miran al futuro teniendo firme el pasado, es decir el patrimonio de experiencia histórico-constitucional que quieren salvaguardar y enriquecer... pasado y futuro se ligan en una única línea y, como los valores del pasado orientan la búsqueda del futuro, así también las exigencias del futuro obligan a una continua puntualización del patrimonio constitucional del pasado y por tanto a una continua redefinición de los principios de la convivencia constitucional”1.
La fuerza del pasado no puede ser tal que nos impida modificar el texto constitucional conforme a las necesidades del presente. Zagrebelsky explica en su ensayo Historia y Constitución la forma en que desde el siglo XVIII se comienzan a realizar planteamientos sobre “el mito constituyente”, en referencia a un origen histórico tan alto de las constituciones que sería imposible repetirlo. Hoy el reto es superar ese origen, buscando nuevas rutas y nuevas opciones. Esto puede o no conllevar modificaciones constitucionales en un sentido formal, por ejemplo, a través de los mecanismos de reforma previstos en las propias constituciones. Pero además, la evolución indispensable también puede darse por vía de la
13 Prólogo
1 Zagrebelsky, Gustavo, Historia y Constitución, traducción y prólogo de Miguel Carbonell, Madrid, Trotta, 2005, pp. 90-91.
Miguel Carbonell
interpretación constitucional llevada a cabo por la jurisdicción especializada en la materia2 o por los tribunales que conocen de asuntos ordinarios en el fuero común. Incluso las aportaciones doctrinales, al configurar una dogmática constitucional renovada, también aportan impulsos para el camino de lo que será, o ya es, el futuro del constitucionalismo.
La Constitución de Oaxaca contiene importantes ideales, queridos y preservados por el pueblo oaxaqueño. Pero el desafío ahora es replantearlos para que sigan siendo útiles a las nuevas generaciones y sean capaces de construir un marco de convivencia pacífica que combata los ancestrales rezagos que ha sufrido la población del Estado. No habrá desarrollo sin constitucionalismo, pero tampoco debe haber constitucionalismo sin desarrollo.
Por eso es que debemos celebrar la aparición de esta obra de Vasconcelos, de quien seguimos recibiendo grandes lecciones en materia jurídica y quien está llamado a compartir un magisterio intelectual de alcances gigantescos, tanto en Oaxaca como en el resto del país. Enhorabuena por ello y ojalá que sea un libro que tenga todos los lectores que merece, en virtud de su brillante prosa, de la inteligencia de su autor y del tema tan relevante que aborda.
2 Tema sobre el cual Rubén Vasconcelos escribió un libro excelente, todavía no superado hasta la fecha: Una Corte de Justicia para la Constitución. Justicia constitucional y democracia en México, México, IIJ-UNAM, 2010.
14
INTRODUCCIÓN
En el texto de la Constitución de Oaxaca de 1922 resuena el eco de los debates constitucionales iniciados en el país a finales del siglo XIX, continuados a principios del siglo XX y asumidos en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, en el Congreso Constituyente de Querétaro y en las Legislaturas XXVII, XXVIII y XXIX del Congreso de la Unión.
Si bien en la Constitución de 1917 se establecieron las normas y los principios básicos que regirían a la Nación, muchos de los temas que se abordaron y decidieron no se cerraron definitivamente y siguieron siendo debatidos en las Legislaturas que siguieron al Constituyente de Querétaro y en los Congresos de algunos estados de la República durante el proceso de reforma y adecuación de sus constituciones. Es un error pensar que todos los temas se cerraron definitivamente al aprobarse la Constitución de 1917. Nunca es así cuando se trata de cuestiones constitucionales. El debate entre los diversos proyectos o modelos sobre la organización política del país continuó. Y no me refiero a los cuantiosos e interesados ataques que formularon los “enemigos” de la Constitución3 para deslegitimarla y derrumbarla sino a la práctica democrática de seguir analizando y discutiendo sus contenidos para aclararlos o mejorarlos o bien defendiendo proyectos derrotados o alternativos para lograr su inclusión mediante los procedimientos regulados, legítima aspiración de los opositores a la misma.
En varios estados de la República se expresaron y encontraron resonancia las tendencias ideológicas y políticas que no pudieron triunfar en la Constitución de 1917. Esto ocurrió sobre todo con el modelo de relaciones entre los poderes públicos que debía caracterizar a sus regímenes interiores4. En Querétaro se impuso un modelo de organización
3 AGUILAR RIVERA, José Antonio, “La Constitución de 1917 y sus enemigos”, en “Cien Ensayos para el Centenario”, Tomo I, UNAM, México, 2017. Pp. 25 y ss.
4 Como dice Ignacio Marván, en estos años el debate sobre la organización política del Estado giraba en tres perspectivas: “una que reivindicaba como solución, simplemente, el respeto a sufragio efectivo, la no reelección del presidente y de los gobernadores y el cabal cumplimiento de la Constitución de 1857; otra, en que se planteó que la modernización del
I.
política que no siguieron varias entidades. Con razón, Daniel Barceló escribe que no todas las Constituciones estatales aprobadas después de la federal “siguieron el esquema presidencial concebido por Venustiano Carranza, donde deliberadamente este desequilibra el poder desde la Constitución federal a favor del Ejecutivo y en detrimento del Legislativo”5. En algunos estados se dispuso otro esquema organizativo, con un modelo de relaciones entre poderes más equilibrado o desequilibrado, pero a favor del Legislativo y se expresaron, a través de diversos instrumentos, las tendencias regionalistas que habían surgido en el país después de 1910.
Oaxaca fue una de esas entidades. Es notorio que varios de los temas jurídico políticos que no encontraron asidero en Querétaro fueron analizados y reformulados en la Carta constitucional de 1922. Los constituyentes oaxaqueños se afanaron en afianzar los derechos humanos o garantías individuales y asumir como parte del texto a los derechos sociales, pero principalmente se abocaron a revisar y rediseñar la organización política del Estado, las facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sus formas de relación y mecanismos de colaboración. Y lo hicieron sin contravenir los principios constitucionales. Ahí están las principales novedades y aportaciones del constitucionalismo oaxaqueño de esos años. Junto con ello, otorgaron un nuevo y fortalecido rol al Poder Judicial y aseguraron las bases del sistema de justicia penal que se había creado en la Constitución de 1917 y el de su órgano principal: el Ministerio Público. Lo primero produciría la transformación política del Estado, lo segundo, haría realidad el principio de la igualdad ante la ley, uno de los más importantes postulados de la Revolución Mexicana.
Respecto a los derechos humanos, hay que valorar que la primera decisión que se adoptó por los diputados constituyentes fue incluir en la Constitución un catálogo con el nombre de garantías individuales. No todas las entidades federativas lo hicieron así cuando reformaron o emitieron sus constituciones después de 1917. Muchos de ellos simplemente establecieron sistema político consistía en establecer un sistema parlamentario para controlar al ejecutivo; y, una tercera opción que, en sentido contrario de la anterior, señaló que lo que se requería para gobernar mejor a México, era reformar la Constitución de 1857 para establecer un nuevo equilibrio entre los poderes, más favorable al ejecutivo para eliminar el predominio constitucional del congreso”. MARVÁN LABORDE, Ignacio, “La revolución mexicana y la organización política de México. La cuestión del equilibrio de poderes, 1908-1932”, CIDE, México, 2010. p.1.
5 BARCELÓ, Daniel, “Teoría del Federalismo y derecho estatal mexicano”, en GALEANA, Patricia y BARCELÓ, Daniel (Coord.), “Historia de las Instituciones Jurídicas”, UNAM, Senado de la República, México, 2010. p.30.
16
Rubén Vasconcelos Méndez
una cláusula de recepción o remisión a las garantías individuales contenidas en la Constitución de la República (Campeche, Guerrero, Morelos, Tabasco, Veracruz, Yucatán). Esto fue así porque, desde la Carta de 1857 se entendía que la definición y protección de estos era una competencia de la Federación6. Como escribe David Cienfuegos: “Si en 1857 encontramos que por primera vez tanto la Constitución federal como las Constituciones locales contienen un catálogo de derechos humanos, vamos a encontrar que en 1917 empieza a cambiarse ese modelo. A partir de la Constitución de 1917 las Constituciones locales ceden ese espacio que tenían de reconocimiento de los derechos del hombre, de los derechos humanos, lo ceden a la Constitución federal, y lo ceden precisamente porque los instrumentos jurídicos que se están desarrollando específicamente el juicio de amparo tienen una naturaleza federal y es la Constitución federal la que termina por reconocer los derechos del hombre. En ese momento las Constituciones locales se olvidan de ese tema”7
Pero la Constitución de Oaxaca no se olvidó de ese tema. Incluso podemos apreciar que los constituyentes tenían claro que además de incorporar un catálogo de garantías individuales podían complementarlo o precisarlo y justo eso fue lo que hicieron. Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que redactaron el primer proyecto de reformas a la Constitución manifestaron esa intención en el preámbulo del mismo:
“La Constitución cuidó de modificar los artículos que creyó indispensables, del capítulo que trata de los Derechos del Hombre, porque muchos de los artículos que se dejan vigentes, contienen el reconocimiento de los derechos amparados por la Constitución Federal. Las reformas se refieren a la garantía de la libertad individual de todo acusado, derecho de petición, inviolabilidad del domicilio, papeles y posesiones. La Comisión juzgó pertinente ser explícita en estos puntos, pues a su juicio uno de
6 “La definición y protección de dichas garantías es, desde 1857, competencia exclusiva de la Federación” y de aplicación en todo el territorio nacional dice, GÁMIZ PARRAL, Máximo, M., “Derecho Constitucional y Administrativo de las entidades federativas”, UNAM, México, 2003. pp.287-288. Este autor también escribe: “Esa federalización no implica una exclusión por parte de los estados para colaborar o complementar en la regulación de las garantías individuales, ya que según el texto vigente de nuestra Constitución los estados están autorizados para colaborar en distintas materias que se encuentran enunciadas en el título primero de la Constitución federal”, op.cit., p.286.
7 CIENFUEGOS, David, “La Constitución de 1857 y los derechos humanos”, en “Ciclo de Conferencias Las Constituciones Mexicanas de 1857 y 1917: aspectos político-electorales”, disponible en: https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Ciclo%20de%20conferencias.%20Las%20constituciones%20Mexicanas%20de%201857%20 y%201917.pdf p,33
17 Introducción
los principales factores que producen la tranquilidad social, estriba en el respeto que los Tribunales y funcionarios tengan para con la libertad individual, domiciliaria y posesoria” 8 .
Como se lee en el párrafo anterior, la carta de derechos de la Constitución fue revisada cuidadosamente y, especialmente, en la parte relacionada con las normas sobre el debido proceso. Tres razones encuentro para ello. Primero, toda Constitución liberal tiene que establecer las normas que protejan la libertad de las personas; segundo, la justicia era una de las preocupaciones principales de la época por la ausencia o debilidad de instituciones y procedimientos para impartirla, realmente era inexistente; y, tercero, porque la democracia exige procesos institucionalizados para resolver conflictos sin violencia y lo que en esa época se estaba buscando en Oaxaca era precisamente el encauzamiento institucional de los múltiples conflictos que se daban en todo el Estado.
Había, por supuesto, una razón adicional de gran importancia. Introducir ampliamente las normas relacionadas con la protección de la libertad tenía un significado mayúsculo porque la Constitución de 1917 transformó el sistema de justicia penal mediante la introducción de un modelo penal acusatorio, en lugar del inquisitivo, con el propósito, según lo dijo el propio Primer Jefe, de eliminar las prácticas inquisitoriales que violaban los derechos fundamentales y dejaban “por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aún de los mismos agentes y escribientes suyos”. Era necesario, y así lo sostuvo Carranza, eliminar de las investigaciones y procesos la incomunicación de los imputados, las diligencias secretas y procedimientos ocultos, las limitaciones al derecho de defensa, la arbitrariedad con que se concedía la libertad bajo fianza, las posibilidades de que se alteraran las declaraciones de procesados y testigos y la demora en la resolución de los procesos penales9.
Con respecto a los derechos sociales, varios analistas han señalado que esa es la principal omisión de la Carta de 1922. Historiadores como Víctor Raúl Martínez Vásquez afirman que su “gran laguna” es el programa social, la ausencia de los propósitos de los artículos 3, 27 y 123 consagrados en la
8 Proyecto de Reformas a la Constitución Política del Estado. XXVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano del Estado. Comisión de Puntos Constitucionales”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 17 de febrero de 1921. p.3.
9 Sigo en este tema a SPECKMAN GUERRA, Elisa, “El Congreso Constituyente de 1916-1917 y la justicia penal”, incluido en Derecho y Justicia en la Revolución Mexicana: 1910-1940”, SCJN, México, 2016. p.115.
18
Rubén Vasconcelos Méndez
Constitución de 1917. “Cabe preguntarse, señala este autor, si García Vigil no consideró necesario incluirlos, si no logró promover su aprobación y discusión en la Cámara o si ni siquiera lo tuvo presente”. El problema fue, dice, que esa gran omisión influyó en que Oaxaca quedara rezagado en “la obra agraria y organizativa de los trabajadores”10.
Para otros autores, como Raúl Ávila, la razón por la que no se establecieron derechos sociales en el texto de la Carta fue que esta era producto de un compromiso político entre liberales y revolucionarios y había una fuerte división entre ellos dentro y fuera del Estado11 por lo que se excluyeron del texto para no ahondar las disputas. Para Ruiz Cervantes y Sánchez Silva, esta omisión pudo haberse debido a que no hubo diputados de filiación obrerista en el Congreso Constituyente de 1921-1922 ni tampoco exigencias del Partido Laborista Mexicano12. Martínez Sánchez, por su parte, señala que no se incluyeron los derechos sociales porque “en materia agraria la federación asumió plenamente la competencia de administrar justicia agraria y en materia laboral las Juntas Estatales de Conciliación y Arbitraje, que aún siendo órganos locales deben aplicar la Ley Federal del Trabajo, ello en razón del artículo 523, fracciones III, IX y XI, de la mencionada Ley” 13 .
Me parece que hay otras razones para explicar la no inclusión en la Constitución de un catálogo de derechos sociales. Primero, no hay que olvidar que en esa época estos eran considerados, más que como normas vinculantes, un programa a realizar, un ideario, un proyecto, un conjunto de directivas que no tenían eficacia normativa directa. Estas normas se realizarían, según una concepción generalmente aceptada, por las autoridades administrativas quienes los irían haciendo efectivos conforme a las posibilidades fácticas14.
También hay que tomar en cuenta, con José Ramón Cossío, que inicialmente el modelo social consagrado por la Constitución no otorgaba
10 MARTÍNEZ VÁSQUEZ, Víctor Raúl, “El régimen de García Vigil”, en “La revolución en Oaxaca (1900-1930)”, MARTÍNEZ VÁSQUEZ, Víctor Raúl (Coord.), CNCA, México, 1993. p.413.
11 ÁVILA, Raúl, “Oaxaca. Historia de las Instituciones jurídicas”, UNAM, México, 2010. p.116.
12 RUIZ CERVANTES, José Francisco, y SÁNCHEZ SILVA, Carlos, “La Constitución de 1922”, en “Las Constituciones Políticas de Oaxaca”, LVII Legislatura del Congreso de Oaxaca, Oaxaca, 2001. p.206.
13 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Francisco, “El Estado de Oaxaca y su renovación constitucional. Historia, actualidad normativa y nuevos retos en el siglo XXI”, incluido en GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Francisco, “Los debates de la Constitución de Oaxaca de 1922”, Tribunal Estatal Electoral, Oaxaca, 2003. p.72.
14 CARBONELL, Miguel, “Los derechos fundamentales en México”, Porrúa, México, 2005. p.777.
19 Introducción
al Estado el papel de garantizar materialmente los derechos sociales sino el de proteger que los particulares no utilizaran su poder para abusar de las personas o grupos más vulnerables. Los derechos sociales eran obligaciones dirigidas a los particulares en posición preeminente y no obligaciones patrimoniales a cargo del Estado. Como dice el Ministro, la Constitución “no imponía al Estado la obligación de otorgar una serie de prestaciones materiales de carácter directo en favor de quienes menos tenían (salvo la educación básica gratuita). Por el contrario, era el de un Estado que, fundamentalmente, establecía limitaciones a ciertas categorías de sujetos calificados como poderosos o relevantes (Iglesia, latifundistas o patrones) a efectos de lograr que estos respetaran ciertas condiciones mínimas de otros sujetos considerados débiles o menos poderosos (niños, jornaleros, trabajadores, etcétera)”15. Por ello, hay que considerar que el principal cambio que se produjo con la inclusión de los derechos sociales en la Constitución de la República no fue hacer del Estado un ente prestacional sino sumar como función de aquella la de regular “las posiciones de diversos grupos o clases sociales” considerados poderosos fijándoles límites y obligándolos a otorgar ciertas prestaciones con la finalidad de proteger a las personas más vulnerables16 y, bajo esta premisa, hacer del Estado un órgano que supervisara y vigilara el cumplimiento de dichas obligaciones y límites.
Este entendimiento de los derechos sociales tuvo una expresión en la propia Constitución de Oaxaca. En el artículo 152 se prohibieron las huelgas o paros en todos los servicios públicos. La justificación de este precepto, que ahora lo apreciaríamos como una prohibición inaceptable, violatoria de derechos, fue que ningún conflicto podía de perjudicar a la sociedad o el funcionamiento del gobierno. Aquí podemos encontrar, de alguna manera, la idea de que los derechos sociales se concebían como una relación entre particulares y de ninguna manera configuraban una obligación de realización para el Estado.
15 COSSÍO, José Ramón, “Cambio social y cambio jurídico”, ITAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 2001. p.123.
16 Ibidem, p.124. María del Refugio González señala que la Constitución de 1917: “asumía además dos concepciones diferentes de poder público: una que limitaba sus acciones para permitir el respeto del individuo y otra que limitaba las acciones de los individuos para garantizar a otros individuos determinadas condiciones de vida. La primera concepción es considerada la parte liberal de la Constitución; y la segunda, la social”. GONZÁLEZ, María del Refugio, “La Constitución de 1917”, Disponible en: 10-Texto del artículo-25-1-10-20200319.pdf
p.22. También puede verse CARBONELL, Miguel, “Los derechos fundamentales en México”, op.cit.. pp.776-777.
20
Rubén Vasconcelos Méndez
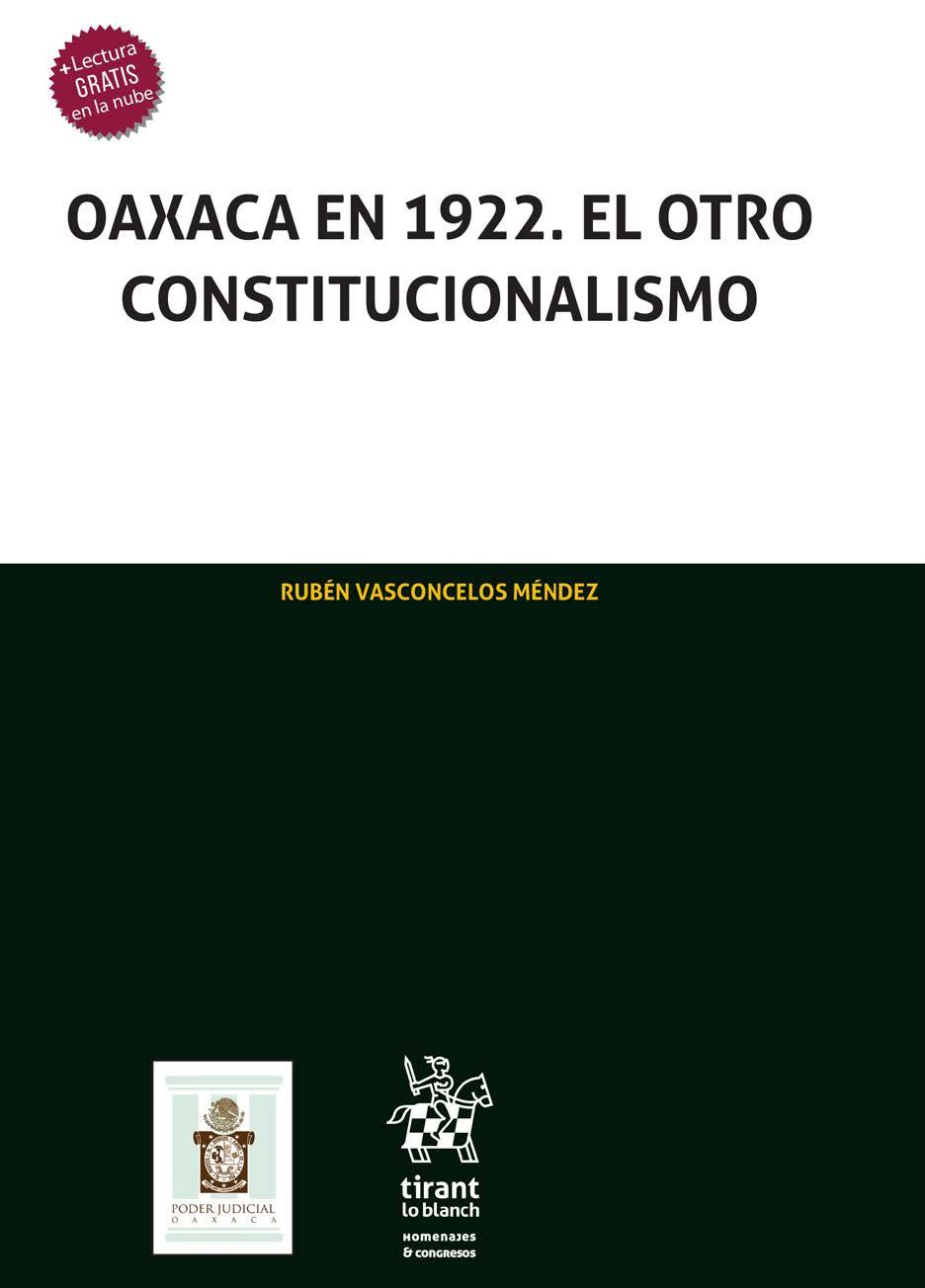 OAXACA EN 1922. EL OTRO CONSTITUCIONALISMO
OAXACA EN 1922. EL OTRO CONSTITUCIONALISMO