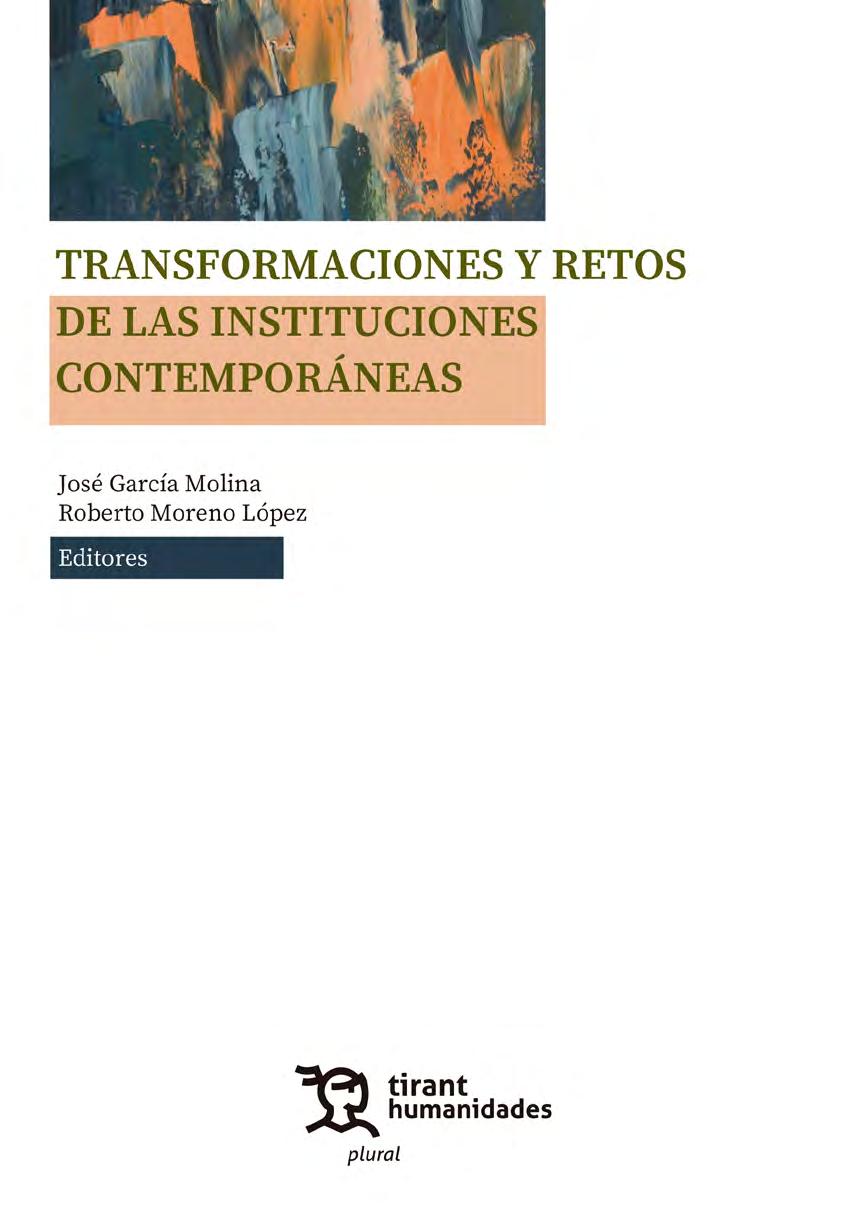
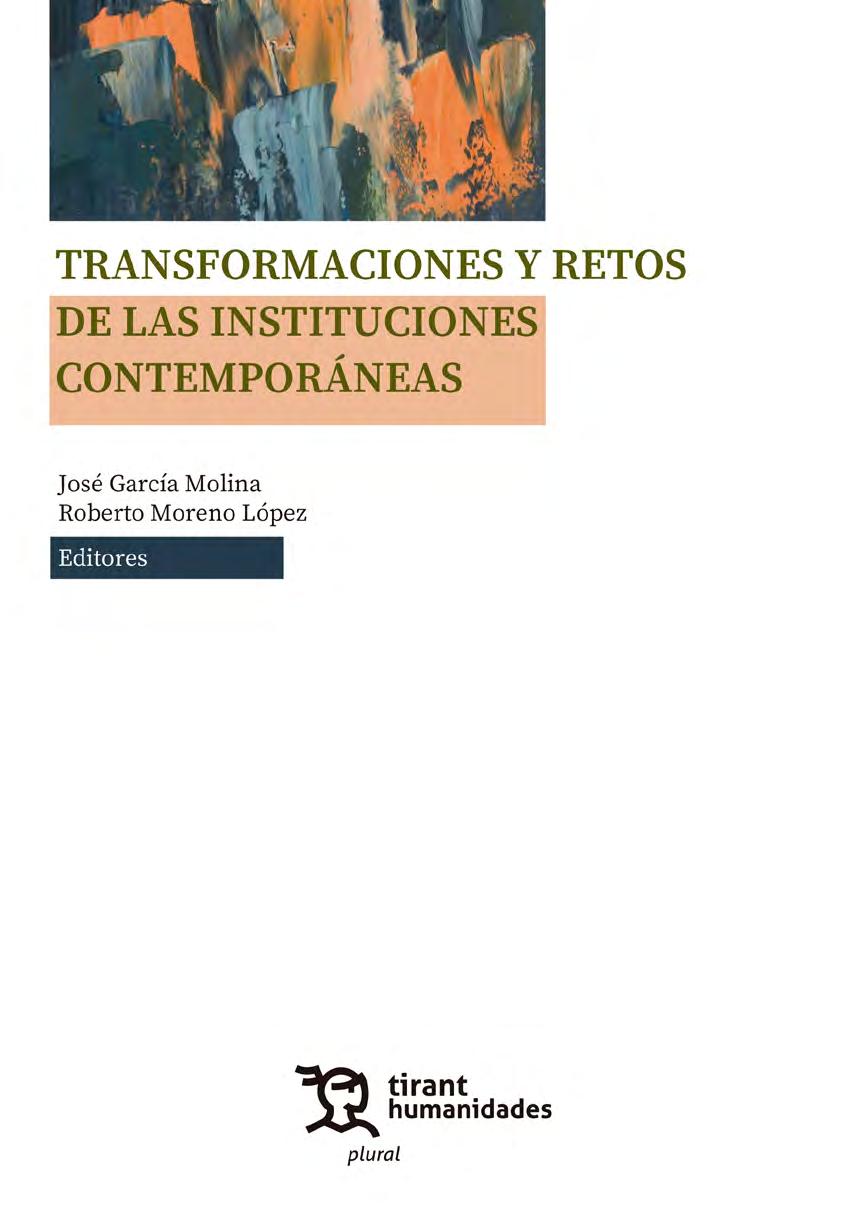
TRANSFORMACIONES Y RETOS DE LAS INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Mª Teresa Echenique Elizondo
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
TRANSFORMACIONES Y RETOS DE LAS INSTITUCIONES
CONTEMPORÁNEAS
JOSÉ GARCÍA MOLINA
ROBERTO MORENO LÓPEZ
Editores
MARGARITA CAMPILLO DÍAZ
SONSOLES CALDERÓN LÓPEZ
JOSÉ ENRIQUE EMA
BRUNO FERREIRA
JOSÉ GARCÍA MOLINA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GERALDO
EMMA INGALA GÓMEZ
ROBERTO MORENO LÓPEZ
INMACULADA LÓPEZ FRANCÉS
SILVIA. L. GIL
JUAN SÁEZ CARRERAS
Autores
tirant humanidades
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© VV.AA.© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: 1628-2023
ISBN: 978-84-19632-48-7
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
PRÓLOGO
JOSÉ GARCÍA MOLINA1
El paso de la modernidad a la postmodernidad se presenta habitualmente como un marcador temporal, pero es bastante más que eso. Como señala Emma Ingala en su colaboración al primer bloque de artículos del libro, la postmodernidad revela un esfuerzo por pensar y problematizar desde otros parámetros la cuestión del sujeto que inauguró la propia modernidad. La certeza, compartida por las autoras y autores de este libro colectivo, es que la posmodernidad no implica necesariamente la «muerte del sujeto». Lo que trae asociado es el fin de la romántica concepción de un sujeto completamente autónomo y liberado en su misma constitución. Ahora bien, desde otro ángulo, concebir al sujeto como un producto de distintos procesos de subjetivación —y, por tanto, dependiente de estructuras y de una multiplicidad de factores— no implica asumir que la subjetividad esté abocada a la dominación y/o una total ausencia de libertad; del mismo modo que postular un sujeto autónomo, independiente y libre no elimina las formas de dominación y explotación pasadas y presentes. Tales presupuestos laten en el corazón de las reflexiones y propuestas sobre las instituciones contemporáneas que componen el presente trabajo colectivo.
En sus respectivos artículos, aunque por distintas vías, José García Molina y José Enrique Ema, señalan que el cuestionamiento de las instituciones no puede tomar tierra en la facilona dicotomía entre quienes defienden a ultranza a las instituciones tal y como son y quienes critican sistemáticamente su razón de ser. El problema sigue invitándonos a cuestionarnos acerca del tipo de instituciones que necesitamos para asegurar cuotas suficientes de protección y de libertad. Incluso, siendo más osados, a pensar las instituciones como superficies de inscripción de posibles lógicas transformadoras y emancipado-
1 José García Molina. Profesor Titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha. TRES (Transformaciones y Retos del Estado y la Sociedad). José García Molinaras. Sujeción, transformación y emancipación dejan así de presentarse como procesos antagónicos o mutuamente excluyentes para revelar sus íntimas imbricaciones. Es justamente por el papel que juegan y pueden jugar las instituciones —a las posibilidades que abren a relaciones entre elementos significantes y dispositivos materiales— que la realidad se nos aparece, y nos parece, dotada de cierto orden y sentido. Órdenes y sentidos que, por su naturaleza imaginaria y simbólica, nos son posibles cuestionar, repensar, e intentar transformar... Al respecto, sería conveniente no perder de vista los archiconocidos análisis de Karl Marx sobre la destrucción de todo lo sólido (otra forma de llamar a las instituciones), pero tampoco el lamento literario de un Fernando Pessoa a propósito del alegre y despreocupado criticismo de sus mayores. Para el poeta, la destrucción de los sólidos era posible porque sus mayores aún pertenecían a una época con reflejos de la solidez del pasado; en sus palabras: «era aquello mismo que destruían lo que prestaba fuerza a la sociedad para que pudiesen destruir sin sentir agrietarse al edificio. Nosotros heredamos la destrucción y sus resultados».2 La punzante certeza de su reflexión invita a sospechar que la iconoclasta y despreocupada crítica de las instituciones, también de la institución de instituciones que es el Estado, incluso con las mejores intenciones, puede resultar la mar de conveniente a la producción y reproducción del orden que viene hegemonizando el capitalismo neoliberal.
El orden capitalista y neoliberal —una lógica que estructura e invade todos los aspectos de nuestra vida, presentándose imaginariamente como un orden sin fisuras y como el único orden posible— es el objeto de indagación prioritario de la segunda parte del libro, compuesta por los trabajos de Silvia L. Gil y de Roberto Moreno y Sonsoles Calderón. La primera redirige su análisis hacia un feminismo adecuado y capaz de producir resistencias a la altura de la complejidad que imponen las nuevas rearticulaciones políticas, económicas y sociales. Un feminismo concebido como revuelta política en proceso, pero también como revuelta del pensamiento frente a las actuales formas de instrumentalizar nuestras vidas.
Por su parte, los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina abundan en el significado y las consecuencias de una vida social estructurada, organizada y colonizada alrededor de una compleja red de relaciones donde la riqueza de algunas personas conlleva la pobreza de otros grupos sociales. La desigual relación económica provoca, además, otras desigualdades y relaciones de poder que acentúan su presencia en esta etapa de capitalismo cognitivo. Su análisis toma como objeto de aplicación la institución universitaria, esa en la que trabajamos y habitamos las y los autores del libro (tratando a su vez de hacerla más habitable). Los rankings universitarios y la rendición de cuentas se han convertido en formas de control cuantitativo que impulsan un capitalismo académico digital que socava la cultura y el propósito original de las universidades, generando un marco propicio para la competitividad de las universidades en el mercado global. En definitiva, también la universidad se inscribe en la lógica de la producción-venta comercial de productos de conocimientos, dirigidos a empresas y a los nuevos clientes o usuarios privados: los estudiantes.3
Directamente centrados en la institución universitaria —y en concreto en su tarea docente y formativa de ciudadanos y profesionales—, los textos que componen la tercera y última sección del libro analizan la función docente en tiempos de desfondamiento institucional, tratando de provocar y producir otras miradas y modos de análisis. Juan Sáez y Margarita Campillo, profesores en la Universidad de Murcia, proponen un modo de análisis riguroso sobre lo que (nos) acontece en el aula, bajo el presupuesto de que lo que ocurre en la relación entre docentes y estudiantes no resulta nunca ajeno a las lógicas económi-
3 Un ejemplo cotidiano de lo que se afirma se encuentra en el habitual recurso argumentativo del estudiantado respecto al hecho de que ha pagado una matrícula. No es el estudio y el esfuerzo (la formación) lo que ocupa el centro del razonamiento argumentativo, sino el hecho de que se ha comprado (con el pago de la matrícula) un producto (el aprobado, el título, la acreditación). La generalizada lógica de competencia entre universidades por captar alumnos y matrículas la empuja a tratar a los estudiantes como a clientes que pueden comprar a buen precio y con mínimo esfuerzo sus productos. Dicha lógica refuerza un estudiantado universitario que, progresivamente, se siente y presenta más como clientes que pasan exámenes para obtener una acreditación que como estudiantes que se esfuerzan por materializar una vocación intelectual y/o profesional.
cas, políticas y sociales que rigen fuera y dentro del aula. Su texto trata, por un lado, de reflexionar abiertamente sobre las condiciones y posibilidades de la formación de profesionales que lleva a cabo la institución universitaria; y por otro, de expresar el deseo y la necesidad de poner en marcha investigaciones más completas y estructurales sobre la formación universitaria. Además, y no en menor medida, hace un llamado a quienes habitamos la universidad para insistir en la pasión por el conocimiento y por su transmisión.
Frente a las lógicas docentes anestesiantes y complacientes, que atiborran a los estudiantes de lo que podríamos denominar «papilla pedagógico-didáctica» de fácil digestión, José Luis González-Geraldo e Inmaculada López-Francés, reflexionan sobre la posibilidad y conveniencia de la universidad como «institución doliente». Entienden por ello una universidad que acepta y promueve la incomodidad de cierto dolor salutífero. ¿No es acaso la incomodidad parte del aprendizaje y de la enseñanza? ¿Remover, cuestionar, hacer preguntas — incluso sin respuesta— no implica siempre y necesariamente cierto malestar? Frente a la comodidad de las respuestas empaquetadas, la escena educativa puede sostenerse en la incomodidad de las preguntas sin prescindir, por ello, del tacto y de la precaución en la relación educativa. Aterrizando su propuesta, el texto muestra la voluntad de potenciar la unión entre la formación de estudiantes en su futuro campo profesional y la calidad educativa de un aprender con sensibilidad en la vida comunitaria y social. En otras palabras, la propuesta del texto es propiciar un retorno de las instituciones educativas a las redes de la vida social de la que dependen, y a la que todavía no acaban de llegar.
Bruno Ferreira, autor del texto que cierra este volumen, aborda el concepto de patrimonio cultural al interior de las políticas sociales y culturales, pero también como núcleo de la identidad colectiva que posibilita reconocernos a nosotros mismos y ser reconocidos por otros. El patrimonio cultural surge de la relación dinámica entre el territorio y la comunidad, por lo que puede ser visto como un objeto de investigación científico y académico, pero también —y esta es la dimensión más interesante— como posibilidad de establecimiento de dinámicas sociales para la apropiación cultural por parte de la ciudadanía. Es justo en este punto en el que las instituciones educativas juegan un papel esencial en y para el desarrollo de la conciencia personal, de la promoción de la propia identidad y solidaridad colectiva. Los
profesionales de la Educación Social tienen tanto una oportunidad como una responsabilidad privilegiada en lo relativo a esta tarea que promueve la interacción entre lo moderno y lo tradicional, las sinergias locales y redes sociales solidarias, un desarrollo sostenible y, en definitiva, una mejor calidad de vida.
A modo de síntesis de este prólogo, consideramos que el lazo que anuda la diversidad temática de los artículos que aquí se recogen es el empeño por seguir pensando y proponiendo formas de generación de instituciones y de institucionalidad que respondan a las transformaciones de nuestra época y a los retos que conlleva.
Esta misma tarea nos impone las y los componentes del grupo de investigación Transformaciones y Retos del Estado y la Sociedad–TRES. Los aquí presentes apostamos por una investigación de las prácticas en las prácticas, articulando el trabajo de problematización teórica, el análisis empírico y la orientación de la intervención en instituciones y organizaciones sociales y educativas. Nuestro objetivo prioritario no es otro que profundizar en el conocimiento de las transformaciones de las instituciones contemporáneas, de las profesiones, del estado del bienestar y de las políticas públicas y políticas sociales, y extraer todas sus consecuencias.
BLOQUE PRIMERO INSTITUCIONES Y PROCESOS INSTITUYENTES
Estatuir, instituir, organizar
JOSÉ GARCÍA MOLINAY resulta que el esplendor de los sistemas ha coincidido con la pobreza de las convicciones. Agravado por el otro gran lujo: la técnica. María Zambrano. Hacia un saber sobre el alma.
INTRODUCCIÓN
Como la mayoría de los conceptos frecuentados por las ciencias sociales el concepto de institución es, al mismo tiempo, demasiado amplio y estrecho. Al hablar de institución hacemos referencia a un universo de elementos dispares de los que, al menos, sabemos que han sido socialmente establecidos, que estaban allí antes del inicio de nuestras vidas individuales. Se trata de ideas, creencias, valores, ritos, comportamientos o conductas colectivas, leyes, prácticas profesionales, establecimientos… que cumplen alguna función social. Ahora bien, ¿cómo definir de manera clara y precisa entes de naturaleza tan dispar? Y, en sentido contrario, ¿cómo acercarnos a los elementos que caracterizan a las instituciones sin partir de representaciones demasiado monolíticas, estáticas o connotadas?
Los debates alrededor del alcance y la significación del concepto de institución corren paralelos a la emergencia de la sociología o la antropología como ciencias. Se trata de debates que continúan hoy en día y para los cuales no parece haber visos de encontrar posiciones ampliamente consensuadas. Tanto los vocabularios técnicos y formalizados (propios de las ciencias sociales) como las concepciones cotidianas y léxicos generales (manejados por la ciudadanía) siguen presuponiendo o concibiendo las instituciones desde universos tan vastos como difusos en los que institución remite a conjuntos de normas, costumbres o tradiciones que generan mentalidades, formas de entender la realidad y pautas de comportamiento de los indivi-
José García Molinaduos y grupos, en concordancia con determinadas metas consideradas esenciales —o al menos muy relevantes— para el funcionamiento de una sociedad concreta. Tal vez el común denominador de estas dos posturas podría situarse en la conciencia, explícita o implícita, de que las instituciones implican principios reguladores (encarnados en ideas, símbolos y universos simbólicos, sentidos, etc.) que orientan y organizan las necesidades, demandas, aspiraciones y deseos de la vida en sociedad de un grupo humano. De este modo, los principios reguladores de la vida social propiciados por las instituciones conformarían, a su vez, tres círculos de acción: a) Se enfrentarían a problemas perennes y esenciales para el conjunto de la sociedad (traspasan las generaciones y no se limitan a sectores, grupos o facciones); b) Pondrían en escena una serie de valores, normas e ideas que condicionan los comportamientos y conductas de las personas; c) Establecerían mecanismos de control —normas y sanciones— legitimados por la ciudadanía (Eisenstadt, 1965).
La perspectiva que acepta estos denominadores comunes defiende que los fines sociales que representan instituciones como la familia, el gobierno, la educación, la religión, la economía o el ejército, ostentan un valor universal para determinados conjuntos humanos. En el concepto, recurriendo a un lenguaje hegeliano, la institución es universal y positiva, sin que de ello se derive necesariamente la persistencia de esa misma naturaleza universal cuando tales principios se materializan en normas, valores o ideologías, organizaciones, equipamientos, comportamientos, conductas o ritos.1 Se da por sentado que en ellos se instauran —siempre y cuando no se trate de agregados pasajeros de individuos sino de colectivos auto-percibidos como tales— modos de relación determinadas por una ‘entidad exterior’ a las voluntades, ideas, valores o creencias de los individuos, provocando tipos de solidaridad entre estos y regulando tanto la cooperación como la competencia. Sintetizando: la institución tiene una función de socialización y de ordenación social.
1 Un tema distinto y no siempre bien explorado apunta a que, en su aterrizaje o materialización en tiempos y lugares concretos, dichos principios acaban mostrando su cara particular, su estar y su ponerse de parte. Toda verdad general deja de serlo en el mismo momento en que se encarna; cuando es atravesada por las mediaciones de las formas, los lugares y las condiciones sociales singulares.
