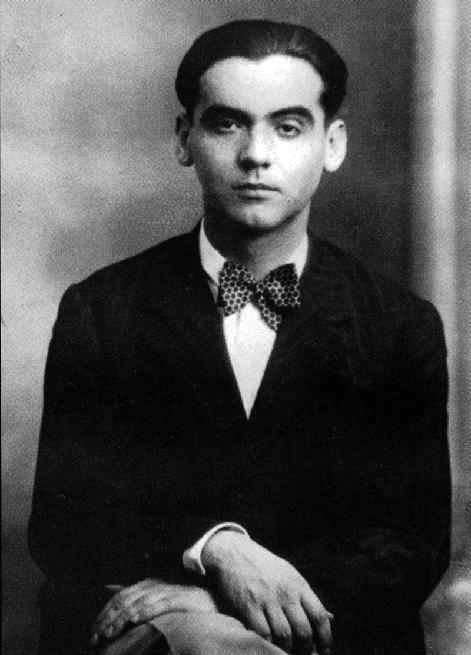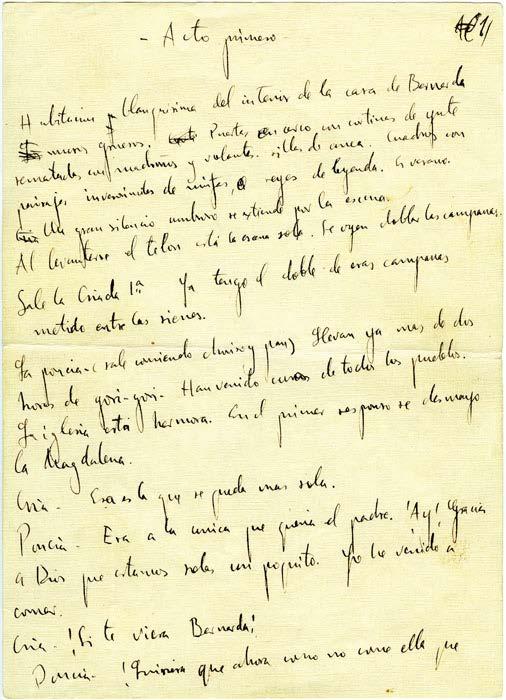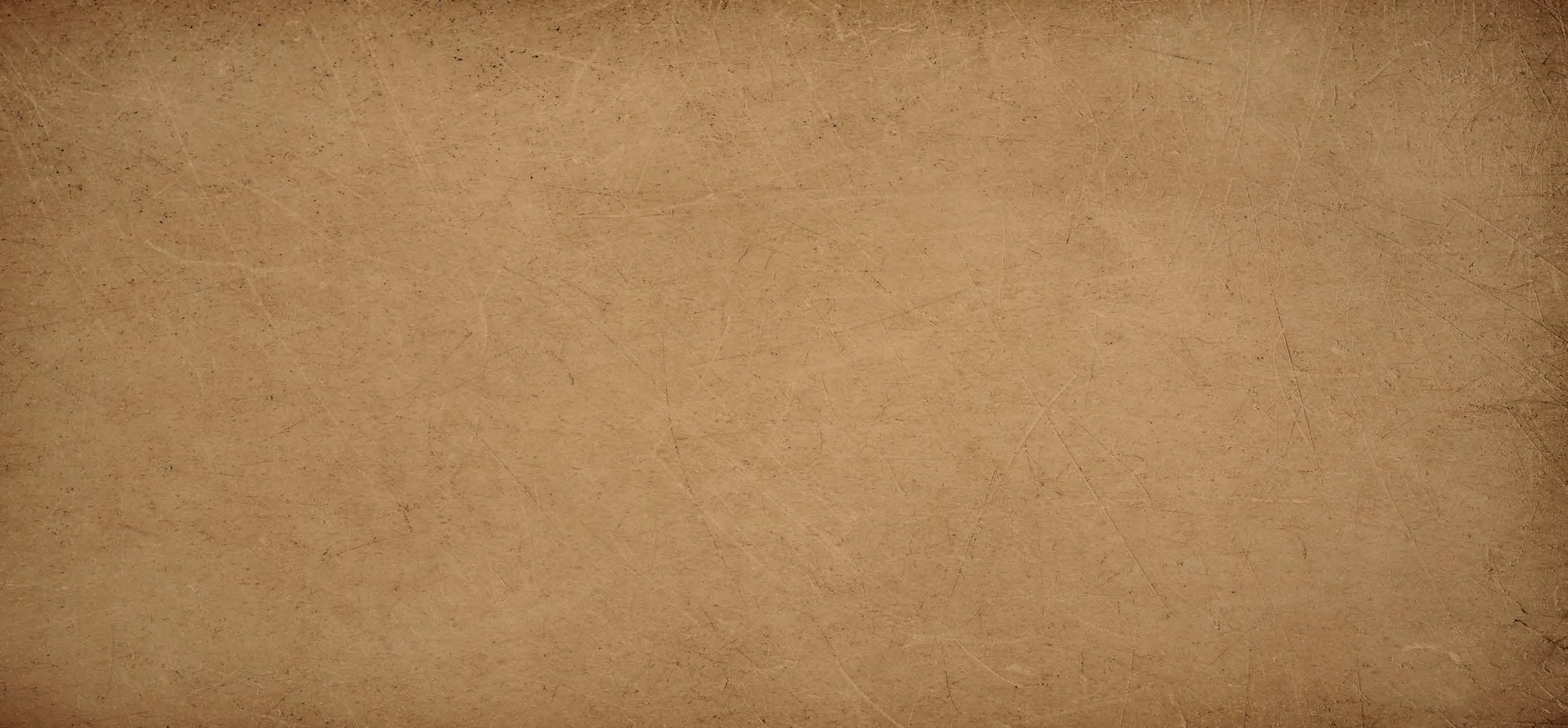LAS HUELLAS DEL DUENDE
Federico García Lorca en los abismos de lo inefable
PABLO APARICIO DURÁN Y RAMÓN MARTINEZ (EDS.)
tirant humanidades Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-1638-2023
ISBN: 978-84-19632-86-9
Este volumen ha contado con la colaboración para su publicación del área de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
© Pablo Aparicio Durán y Ramón Martinez (eds.)
Índice PRESENTACIÓN ............................................................................................... 13 Capítulo 1 Una historia literaria del duende. De Covarrubias a Lorca y de Lorca a Nick Cave José Javier León BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 31 Capítulo 2 Entre lo popular y lo culto, la esencia del volk en la dinámica poética de lorca Francisco Morales Lomas 1. PRIMEROS ESCORZOS EN LO POPULAR Y CULTO LORQUIANO 33 2. DESDE ANTONIO MACHADO HASTA GARCÍA LORCA. UN ACERCAMIENTO EN “LOS OTROS YOS” 39 3. EL DUENDE Y LO POPULAR Y LA RETÓRICA DEL HECHO LITERARIO 42 4. A MODO DE CONCLUSIÓN 46 5. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 48 Capítulo 3 El duende, el pathos y el trickster desde la poética lorquiana: aspectos mitográficos y didácticos Eloy Martos Núñez Alberto E. Martos García 1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 51 2. UN ENFOQUE ALTERNATIVO: PATHOS Y DUENDE 53 3. LA FIGURA DEL TRICKSTER 56 4. ASPECTOS MITOGRÁFICOS Y DIDÁCTICOS 58 5. CONCLUSIONES 61 6. BIBLIOGRAFÍA 64 Capítulo 4 Federico García Lorca, la lucha con el duende del último poeta romántico Fernando Valverde 1. HABER NACIDO TARDE........................................................................... 69 2. EL DUENDE Y LAS ARTES ....................................................................... 71
8 Índice 3. 1616 73 4. EL BORDE Y EL DOLOR ............................................................................ 74 5. DEL MUNDO CLÁSICO A LA CAPACIDAD NEGATIVA ................. 76 6. DEFINIR LO INDEFINIBLE ...................................................................... 78 7. ALMA, JINN, ESPÍRITU, DEMONIO ...................................................... 80 8. THE AGE OF WONDER ............................................................................. 82 9. LO SUBLIME ................................................................................................. 84 10. LA VIDA EN LOS MÁRGENES................................................................. 85 11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 88 Capítulo 5 Perfilando al Duende: los prólogos de FGL Mar Campos Fernández-Fígares 1. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LEER LOS PRÓLOGOS . 91 2. LORCA Y SUS PRÓLOGOS A SUS OBRAS ............................................ 93 2.1. El sentir del duende en Impresiones y paisajes ................................. 93 2.2. El apego a la naturaleza: El maleficio de la mariposa y Libro de poemas 95 2.3. El valor de lo popular en su teatro para el pueblo ........................... 96 2.4. La ruptura con la tradición en La zapatera prodigiosa ................... 99 2.5. Vuelta al folklore en El retablillo de D. Cristóbal 100 2.6. El sentir del “pueblo” como denuncia social: Comedia sin título .. 101 3. CONCLUSIONES: RETORNO AL ORIGEN: “TEORÍA Y JUEGO DEL DUENDE” ............................................................................................. 104 4. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 105 Capítulo 6 El espíritu oculto de la dolorida España. A propósito de Juego y teoría del duende Remedios Sánchez García 1. INTRODUCCIÓN. LAS CONFERENCIAS DE FEDERICO (19221935) ................................................................................................................ 109 2. EN LA NEBULOSA DE LO MÁGICO SE DESPLIEGAN LAS VIEJAS ESENCIAS DEL ALMA DORMIDA (O LA MÚSICA COMO EJE LORQUIANO) .............................................................................................. 111 3. EL ENDUENDAMIENTO DEL AGUA OSCURA. DE LA TIERRA FUENTERINA A LA PALABRA HECHA VERSO ................................. 119 4. CONCLUSIONES. EL HECHO ARTÍSTICO (REFLEXIONES ENTRE LUCES, FORMAS Y LAS ÚLTIMAS HABITACIONES DE LA SANGRE) ....................................................................................................... 120 5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 123
Índice 9 Capítulo 7 Figuras y voces marginales: el gitano en la obra de Federico García Lorca y el compadrito en Jorge Luis Borges Carolina Suárez Hernán BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 141 Capítulo 8 Lorca y el “giro literario” en el flamenco Jonathan Mayhew BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 149 DISCOGRAFÍA SELECTA ................................................................................ 150 Capítulo 9 TRAS LOS SONES DEL DUENDE. NOTAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN EN CLAVE LORQUIANA Francisco José Ibáñez Gea 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 151 2. ACOTANDO AL DUENDE: LA CONDENSACIÓN DEL ÉTER ....... 152 3. AL ENCUENTRO DEL DUENDE: DE LA NIEVE AL TRIGO ........... 154 4. EL TRAGO DE LA NIÑA DE LOS PEINES ............................................. 156 5. LA FLECHA ARDIENTE: LA MÍSTICA Y EL DUENDE .................... 157 6. LAS RIBERAS DEL DUENDE ................................................................... 158 7. LA CÁTEDRA DEL MELISMA 159 8. BIBLIOGRAFÍA 162 Capítulo 10 García Lorca, infancia y duende por la Vega Juan de Dios Villanueva Roa 1. GRANADA..................................................................................................... 163 2. NATURALEZA Y MISTERIO .................................................................... 166 3. NORMAS SOCIALES Y SU PODER ......................................................... 167 4. LA HUELLA DEL MAESTRO DE LORCA.............................................. 168 5. AMO LA TIERRA ......................................................................................... 173 YERMA................................................................................................. 174 6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 175
10 Índice Capítulo 11 La enseñanza de lo inefable: Presencia y legado del duende en Federico García Lorca Raquel Lanseros Sánchez 1. LA ESCRITURA Y EL CONCEPTO DE IDENTIDAD HUMANA .... 177 2. ¿A QUÉ LLAMABA DUENDE FEDERICO GARCÍA LORCA? .......... 180 3. EL ENTORNO CULTURAL DE FEDERICO GARCÍA LORCA: EL CORAZÓN DEL DUENDE ............................................................... 183 4. CONCLUSIONES ......................................................................................... 185 5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 186 Capítulo 12 Formación y educación musical en Lorca José Álvarez-Rodríguez Daniel Álvarez-Ferrándiz Borja Fernández García-Valdecasas 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 189 2. ÉPOCA HISTÓRICA QUE CONDICIONÓ A LORCA ........................ 190 3. ASPECTOS EDUCATIVOS MÁS RELEVANTES................................... 193 4. LORCA Y SU RELACIÓN DESDE LA INFANCIA CON LA MÚSICA 195 5. CONCLUSIÓN .............................................................................................. 198 6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 199 Capítulo 13 El duende Lorquiano como estrategia didáctica en las aulas de secundaria Isabel Llamas Martinez 1. FEDERICO GARCÍA LORCA EN EL CURRÍCULO DE SECUNDARIA 205 2. LORCA Y EL DUENDE ..................................................................... 207 3. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA (ENTRE EL DUENDE Y FEDERICO PARA EL SIGLO XXI) .......................................................................... 210 4. CONCLUSIÓN .............................................................................................. 221 5. BIBLIOGRAFÍA 223 Capítulo 14 Claves interpretativas para la formación poética: juegos de luces y sombras en Lorca Aurora Martínez Ezquerro 1. INTRODUCCIÓN. ENSEÑAR POESÍA DE LUZ Y DE MEMORIA 225
Índice 11 2. EL PRIMER POEMARIO. DE LOS MATICES CROMÁTICOS 228 3. CLAVES INTERPRETATIVAS PARA UN COMENTARIO DE LOS CONCEPTOS DE LUZ ............................................................................... 230 3.1. Campo conceptual .............................................................................. 230 3.2. Análisis de los conceptos de luz ........................................................ 231 4. CONCLUSIONES. FORMACIÓN POÉTICA Y LUZ CON SENTIMIENTO ......................................................................................................... 243 5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 245 Capítulo 15 En el umbral del sueño: claves para enseñar a leer las nanas de Lorca María del Carmen Quiles Cabrera 1. INTRODUCCIÓN: LAS RELECTURAS DEL CANON 249 2. LA NANA LORQUIANA: CLAVES PARA MEDIADORES EN EDUCACIÓN LITERARIA .................................................................................. 250 2.1. Lorca y las nanas .................................................................................. 250 2.2. Las nanas en la trilogía de la sangre .................................................. 254 a) El sentir de la nana sin estar: La casa de Bernarda Alba.............. 254 b) Bodas de sangre 256 c) La nana en el centro: Yerma ........................................................... 260 3. A MODO DE CONCLUSIÓN: PERSPECTIVAS DIDÁCTICAS ......... 264 4. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 267 Capítulo 16 La poesía de Federico García Lorca en el aula de educación secundaria María Rosal Nadales 1. EDUCACIÓN LITERARIA 271 2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA ................................ 275 2.1. Objetivos ............................................................................................... 275 2.2. Corpus ................................................................................................. 276 2.3. Metodología ......................................................................................... 276 2.4. Actividades 277 A. La leyenda del tiempo ..................................................................... 279 2.5. Romance de la luna ............................................................................. 282 2.6. Nana del caballo grande 286 3. BIBLIOGRAFÍA 290 4. ANEXO ........................................................................................................... 291
12 Índice Capítulo 17 La cultura de los árboles y las plantas en la poesía de García Lorca: presencia y significado en el Romancero gitano (1928) Moisés Selfa Sastre 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 295 2. ÁRBOLES Y PLANTAS COMO REFERENTES CULTURALES EN LA LITERATURA ......................................................................................... 296 2.1. Algunos ejemplos en la obra de Federico García Lorca en su obra dramática y poética ............................................................................. 297 3. EL LENGUAJE DE LOS ÁRBOLES Y LAS PLANTAS EN EL ROMANCERO GITANO (1928): CONTEXTOS Y SEMÁNTICA ............. 301 3.1 Árboles y sus frutos ............................................................................. 302 3.2 Plantas ornamentales, hortalizas y frutos de estas .......................... 303 4. CONCLUSIONES ......................................................................................... 307 5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 307
PRESENTACIÓN
Atrás queda ya el tantas veces debatido problema de si el estilo (y, por extensión, el duende) es el hombre (si se quiere, en su perspectiva biográfica o su circunstancia, en sentido orteguiano) o si es lo universal (lo transhistórico, por tanto) lo que se encarna, comunica o materializa en la representación simbólica que efectúa la literatura; es decir, lo que hoy queda transcrito por el concepto de lo textual: esa inscripción individual y colectiva en la gran “cadena significante” que representaría la historia de la cultura desde el punto de vista de la semiótica. El individuo que hereda y lega una lectura de la tradición, la cual reescribe; reescribiéndose en ella desde lo que algunos han llamado la “ansiedad de la imitación”. Y es que en nuestra posmodernidad tardía se funden dos de las categorías -ya veteranas- de análisis: la “mimesis” retórica y el “mito” de la antropología cultural. Son estas dos tematizaciones de la imagen del autor (sujeto libre en tanto que autoexpresivo) las que han logrado conservar el aura de la literatura bajo formas demasiado constreñidas por la teoría y el autoanálisis propios de este tiempo; son, por tanto, estas dos categorías, tal y como las reformula el pasado siglo XX, las que yacen hoy, abiertas en canal y devoradas por nuevas lecturas (concepto este atenuado mediante el sintagma “otras miradas”), las cuales siguen transcribiendo, aunque lo hagan desde la imagen de la “otredad” o la “diferencia”, el viejo debate fenomenológico sobre el “en sí” de la cultura, arte, el conocimiento, etc. Nuestra coyuntura posmoderna nos remite así, también, al discurso sobre los medios, las marcas o huellas, el envés, o la contradicción, entendida esta última como lo incompatible con el presupuesto (la norma) de un “sujeto” que no puede ser otra cosa más que libre en su interior. De ahí esta lucha teórica por rescatar (¿de qué?, ¿de quién?) las libertades subjetivas. Pero, si se nos permite expresar aquí nuestra adscripción a la tesis del maestro Juan Carlos Rodríguez, diremos que dicho individuo se presupone,
Pablo Aparicio Durán y Ramón Martinez (eds.)
en todo caso, libre del pecado de ejercer una libertad radicalmente histórica, esto es: inscrita en todo momento en las relaciones sociales que configuran dichas miradas legítimas. Esa es la gran contradicción que los genios convierten en el arte que hoy, desde Goethe, llamamos “universal”. Y este es el matiz que queríamos hacer antes de, simplemente, abandonarnos a la consideración de una de las imágenes más potentes y genialmente contradictorias de nuestra literatura: el duende lorquiano.
Que Lorca hizo lo propio con la tradición literaria, es decir, que hizo de ella su casa, es algo que se da por hecho. De ahí la lectura posmoderna de todo esto: Lorca vive en la casa del lenguaje y el texto. Sin más. Esa parece ser la forma en la que se pretende superar el estudio plenamente positivista que se había limitado a las influencias, las fechas, las fases, el uso de cierto lenguaje lorquiano (?) etc. Si hay algo en común a la siguiente colección de estudios y propuestas didácticas sobre la obra de Federico y su “duende”, sin embargo, es el hecho de que nunca se pierde de vista la historicidad de todas estas cuestiones; ni aun su vínculo con la naturaleza, tanto la natural de la Vega de Granada como la que vive en la tradición literaria. Desde la dialéctica de las corrientes literarias, la sociedad, la música…, hasta la expresiva vida de las plantas y la luz que las alimenta. El historial del duende lorquiano queda aquí consignado, pero, a la vez, abierto a la consideración de todo su potencial significativo. Por eso inaugura el volumen la reflexión que José Javier León ofrece al lector y que representa un remanso de clarividencia; pues no otro efecto obra el tener ante nuestros ojos resuelta toda una genealogía, en este caso etimológica, del concepto que aquí nos ocupa: la palabra duende. Avanzamos con el texto de Francisco Morales Lomas, sobre el valor (hoy, como decimos, revestido de la jerga sobre las huellas) de la tradición, en la que destaca, entre otras, la importante presencia que plumas como las de Machado (y de todos es conocido su especial magisterio tanto para el poeta de Fuente Vaqueros como para el resto de la generación del 27) o el mismo Lorca suponen, no solo para el entendimiento del folklore español, sino para su recrea-
14
ción moderna. Así es posible entender cierta idea de estilización de lo popular como la popularización del estilo, a saber: como una necesaria intervención (que no “apropiación”) ante el arrasamiento (o “deshumanización”) de la (pos)modernidad; algo que sirve de puente social letrado, y, como tal, no pretende convertir la búsqueda de la tradición en un objeto de o para las élites intelectuales, sino para el lector general; ni tampoco rescatarlo como el producto intocable de un pueblo que, además, lo produjo como la maravillosa obra colectiva con la que llegar a conocerse (la sombra del romanticismo es alargada) a sí mismo, sin menoscabo de sus bellas artes, hechas también -siempre, como decíamos al principio- de contradicción histórica.
Pero si el duende que Lorca percibe y trata de definir no es más que la vibración del viejo pathos griego, como zanjó Rafael Sánchez Ferlosio y nos recuerda el texto de Eloy Martos y Alberto Martos, resulta que este tiene tantas caras como el héroe; la figura del trickster (quizá un arquetipo junguiano vinculado a la propia sombra) funciona también al nivel inconsciente de la regulación cultural de las pulsiones, etc.; algo de lo que la literatura es síntoma inequívoco. Pasiones, temas y problemas que, desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje de la literatura, se prestan -nos dicen estos autores- al provechoso ejercicio de la empatía.
Por eso, inscribir a Lorca en la imagen del “genio maldito” no supone más que apuntar a una de las numerosas claves de lectura posibles; y ello aunque la relación de Lorca con la muerte y la tragedia del deseo frente a la sociedad fuera algo ensayado ya, definitiva y magistralmente, por Francisco Umbral. Así, Fernando Valverde se adentra en estratos más profundos de la tradición y nos presenta, en un pormenorizado recorrido textual, el armazón romántico (es decir, previo a lo maldito) de todo este edificio lorquiano; pero con un importantísimo matiz: el duende no es exactamente lo sublime, porque no se separa del cuerpo y del dolor; surge no del abismo o la tormenta, sino de un exceso emocional que el individuo logra comunicar desde “el borde” pero también desde el centro de sí mismo; esto es, sin necesidad de estar ante el abismo, un mar de nubes, etc. El
Presentación 15
Pablo Aparicio Durán y Ramón Martinez (eds.)
duende tiene un interior y un exterior potencialmente ubicuos que lo convierten, a la vez, en forma sentida y compartida, pero siempre a través de la comunión de los individuos en el arte (estético) y de este, a su vez, con el arte (práctico) de la vida. Es en ella donde puede saberse (reconocerse) lo que es el duende en su plena expresión pasajera e inefable. De ahí la presencia, en Lorca, del más potente vitalismo de la etapa romántica, Goethe, como uno de los padrinos lorquianos en cuanto a la intuición del duende, solo capturado y nombrado inequívocamente por sus auténticos, casi místicos, personajes locales, no por ello menos universales, como son los gitanos cantaores con los que Lorca -digamos- comulga verdaderamente.
A continuación, viene el estudio de Mar Campos Fernández-Fígares sobre los prólogos de Federico García Lorca en los que podemos encontrar, como verdaderas revelaciones, cuestiones que la poesía o el teatro lorquianos no osarían decirnos nunca, si no fuera porque la textualidad material de toda gran obra es siempre algo desbordante. Y en ello incide Remedios Sánchez en el siguiente trabajo, dedicado a la interpretación de la “Arquitectura del cante jondo”, conferencia posterior a “Juego y teoría del duende”, donde el poeta granadino ahonda en el hecho de que el cante (aparte de la personal forma de ejecutarse en cada voz) “contiene las más variadas gradaciones del sentimiento humano”. Así, estas gradaciones, en el caso de Lorca, y de otros escritores han cristalizado en las figuras (y en este sentido, también, los mitos) del gitano; y, en el caso de Borges, del “compadrito”. Este vínculo (panhispánico) lo encontramos documentado en el texto de Carolina Suárez Hernán.
Y es que, en el mismo sentido que le sucede, por ejemplo, al tango, se ha observado en el flamenco, otro giro intelectualista que va de lo popular a lo cultista: del tango arrabalero y de burdel al “alma” del autor de “letras” de tango. Es en lo que indaga el texto titulado “Lorca y el giro literario en flamenco”, de Jonathan Mayhew: una problemática clave para entender por qué las esencias o las purezas, y sus contrarios, las mixturas o fusiones o -para algunos- la corrupción de
16
los géneros, son meras categorías discursivas a posteriori (i.e., referidas, como es el caso del flamenco, a manifestaciones previamente denostadas y luego ensalzadas, primero por unas selectas minorías y luego por el resto de la sociedad, que sanciona su prestigio); nociones que simplemente vehiculan y, en definitiva, legitiman luchas ideológicas coyunturales por el “capital simbólico”. De ahí la delicada relación entre la raigambre flamenca del concepto de duende (apadrinado por Lorca a través del “pueblo gitano”, en general, y de su “cante jondo”, en particular) y su vocación de idea universal. Así, puede decirse que, si bien la unión efectiva entre poesía y música (ese ideal romántico) es una cuestión irreducible a sus elementos concretos, aquella se da en Lorca de manera no solo intensa sino extensa, y ello siempre al nivel de las ideas, las formas, sobre las que el duende vendría a encarnarse.
Pero no quedaría completa la panorámica si no ingresáramos -literalmente- en territorio lorquiano, donde, como expone Juan de Dios Villanueva Roa, todo lo básico sucede; esto es, donde las voces que vienen y van (y, con ellas, el duende) resuenan para siempre; y si es innegable que en ellas apreciamos los efectos de la violencia sobrevenida, también hallamos los del amor, la amistad, el magisterio. Y, así, a la par que la esperanza y la belleza que Lorca representó a través de ellas, y de manera conspicua, en nuestra cultura, es innegable -decimos- que el pueblo (los pueblos) lorquianos se han revestido de un aire de Comala granadina a la que la lectura nos permite retornar. Y desde el contexto de la vega, a lo específico de sus primeros años. En efecto, la formación (también en el sentido cultural de “educación”) musical del poeta fuenterino es una cuestión frustrada; nunca termina de hallar su propicio acomodo biográfico. Pero lo cierto es -como nos recuerdan José Álvarez, Daniel Álvarez y Borja Fernández- que el foco estético de Lorca es, efectivamente, musical; y que, como en el capítulo previo aclara Ibáñez Gea, aparte de materializarse en una nada desdeñable actividad propiamente instrumental (Lorca tocaba, y muy bien, el piano), la pasión del poeta por la música imprime a su poética un marcado carácter de búsqueda entre ambas artes.
Presentación 17
Pablo Aparicio Durán y Ramón Martinez (eds.)
No obstante, el retorno es imposible sin el lenguaje que lo vehicula. El problema de la individuación o del yo ante el ser y el no ser, se concentra en el siglo XX en la noción de lenguaje (una relación esta, la del hablante y su lenguaje, siempre trágica, porque es más bien el efecto -o al menos así ha sido expresado- de una “caída”). En el caso de Federico -nos recuerda Raquel Lanseros- se da un extrañamiento de vivir a pesar de la familiaridad de las palabras: esa “suma de voluntades más imponente que imaginar podamos”. De ahí que el duende sea la palabra que designa lo inefable y, a la vez, lo innegable del ser; es decir, aquello que no se agota en la distancia adoptada desde el concepto teórico/cultural de “giro lingüístico”.
Esto, por supuesto, tiene su dimensión didáctica; en ella incide la propuesta de Isabel Llamas, quien parte del inmenso potencial humano del concepto de “duende”. Esta noción musical pero, a la vez, literaria y vital (esto es, histórica, cultural, psicológica, etc.), apela, efectivamente, a la necesidad de comunicación de la propia subjetividad; a lo que ello tiene de liberador, de fuerza realizadora de la personalidad a través de la empatía; en definitiva, al más hondo sentir de una juventud que tiene en dicha necesidad de expresión (a través de los medios de comunicación, y, en especial, las redes sociales) una relación al mismo tiempo natural y difícil, a la vez que extremadamente relevante en tanto que su “competencia comunicativa” se beneficia enormemente del empuje que supone la comprensión de los rasgos característicos del medio cultural que la configuran.
Pero entre lo universal y lo particular de la comunicación, a veces se inscriben las claves interpretativas más concretas. En la obra de Lorca, la semántica de la luz nos aclara -en la propuesta de Aurora Martínez Ezquerro- sobre todo una cosa: que el discurso literario recorre, al igual que la claridad y, su contraria, la oscuridad, todo un espectro de matices por los que la poesía, y con ella la mirada lorquiana, se vislumbran. Dicho de otro modo -quizá más cientista, pero no por ello menos trascendental-: el concepto de luz en Lorca se exprime o gradúa de tal forma que toda su poesía implica distintas longitudes de onda expresivas que es bueno saber captar.
18
En esta la labor imprescindible de labrar la cantera de lectores y escritores (todos somos hoy, más que nuca, también esto último) sensibles al matiz, María Rosal nos propone un taller de lectura y escritura en el que no solo se pueda indagar en el meollo de la poesía, sino también perder el miedo a escribirla con voz propia. En este sentido, se trabajan géneros, aparentemente menos intimidantes, como la nana, de cuyos crudos orígenes nos advierte Lorca, a saber: el insoslayable hecho de haber sido un recurso de madres cansadas, y aun desesperadas por descansar de serlo. Es, en concreto, el género que Mari Carmen Quiles nos invita a examinar críticamente en el aula desde una perspectiva tanto filológica como antropológica, así como debidamente adaptada a la realidad del estudiantado actual.
Así, nuestra lectura recala en el último puerto lorquiano de este libro, donde nos vamos a fijar en su paisaje vegetal: la rica variedad de matices que nos aporta aquello que, en el mundo natural, vive de la luz. El estudio que Moisés Selfa hace de las plantas (árboles, flores, arbustos, frutos…) en el Romancero gitano nos muestra cómo Lorca las ubica en los lugares más precisos de su particular lenguaje de los sentimientos y renovada simbología.
En definitiva, el entendimiento de la renovación profunda por la que pasa nuestra tradición se ve enormemente ayudado por la consideración de las ideas explícitas e implícitas de la poética lorquiana: en sus poemas, luz, música, vegetación…; en su poética, es imprescindible fijarnos en los términos metaliterarios que la explicitan (hasta cierto punto): imaginación, inspiración, evasión… duende. En el matiz está la clave; lo que hace avanzar (convertida en algo radicalmente nuevo) a una tradición.
Presentación 19
Pablo Aparicio Durán Universidad de Granada