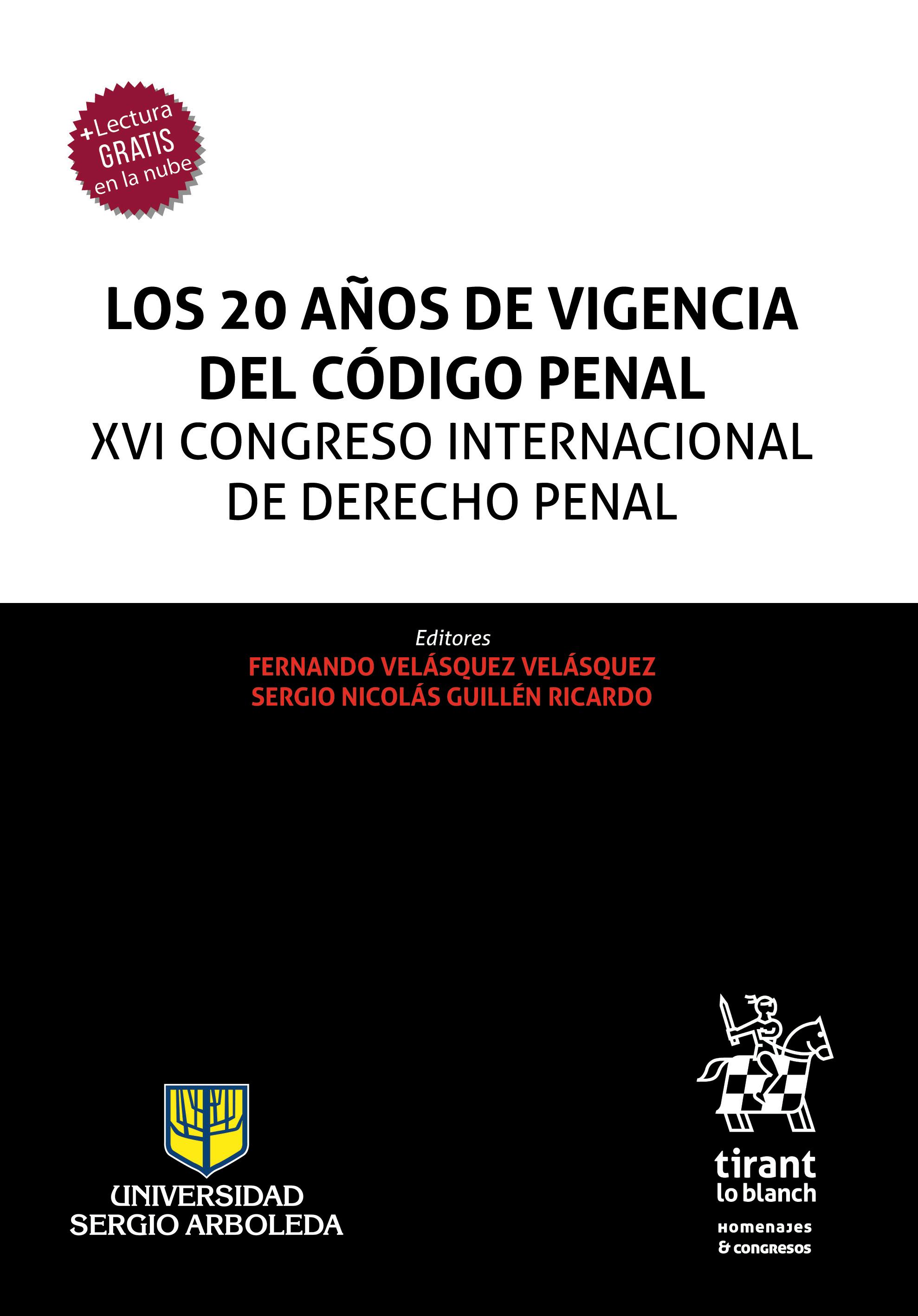LOS 20 AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO PENAL
XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LOS 20 AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO PENAL
XVI Congreso Internacional de Derecho Penal

Editores:
Fernando Velásquez Velásquez
Sergio Nicolás Guillén Ricardo
tirant lo blanch
Bogotá D.C., 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
Universidad Sergio Arboleda, Escuela Mayor de Derecho, Departamento de Derecho Penal.
Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas “Emiro Sandoval Huertas”.
Grupo de Reflexión: Justicia y Paz.
Corrección de estilo: Fernando Velásquez Velásquez
Hecho el depósito que exige la ley.
Congreso Internacional de Derecho Penal (16 : 2021)
Los 20 años de vigencia del Código Penal / XVI Congreso Internacional de Derecho Penal ; Editores: Fernando Velásquez Vásquez y Sergio Nicolás Guillén Ricardo. -- Primera edición. – Bogotá : Tirant lo Blanch; Universidad Sergio Arboleda, 2023. 208 páginas.
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 978-84-1169-331-8
1. Ley 599 de 2000. 2. Colombia. Código Penal. 3. Derecho penal – Colombia. I. Título. II. Velásquez Vásquez, Fernando, editor III. Guillén Ricardo, Sergio Nicolás, editor IV. Autores.
LC: KHH5422
CDD: 345.9861 ed. 23
Catalogación en publicación de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz
© Fernando Velásquez Velásquez
Sergio Nicolás Guillén Ricardo (Editores)
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
Calle 11 # 2-16 (Bogotá D.C.)
Telf.: 601 4660171
Email: tlb@tirant.com
Librería virtual: www.tirant.com/co/
ISBN: 978-84-1169-331-8
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Contenido Presentación ....................................................................................................... 9 Fernando Velásquez Velásquez Lista de siglas y Abreviaturas ............................................................................. 17 El futuro del proceso penal desde la Dogmática y la Política criminal .......... 21 Juan-Luis Gómez Colomer El Código Penal como fuente de la Jurisdicción Especial para la Paz 45 Ligia María Vargas Mendoza Constitución y ejecución penal 67 Mercedes Peláez Ferrusca La perspectiva de género y la privación de la libertad. Los impactos sobre poblaciones vulnerables 81 Corina Giacomello Aborto y Constitución 103 Cecilia Marcela Hopp El Código Penal y la jurisprudencia.................................................................. 119 Luis Fernando Bedoya Sierra Algunas notas para la reconstrucción de la Política criminal colombiana .... 131 Ricardo Posada Maya Pablo Suárez Namén El Código Penal y la Constitución Política ....................................................... 167 Fernando Velásquez Velásquez
Presentación
Los días cuatro y cinco de noviembre de 2021 se llevó a cabo, de forma virtual, el XVI Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Escuela Mayor de Derecho –a través del Prime Law School–, el Departamento de Derecho Penal, el Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas ‘Emiro Sandoval Huertas’, la Especialización en Derecho Penal, la Maestría en Derecho –Línea de Investigación en Derecho Procesal Penal– y el Grupo de Reflexión: Justicia y Paz de la Universidad Sergio Arboleda. Fue la oportunidad, en plena pandemia desatada por el Covid 19, de reflexionar sobre los primeros 20 años de la puesta en vigor del Código Penal (Ley 599 de 2000, en vigencia desde el 25 de julio de 2001) y evaluar los aciertos y desaciertos de esa codificación. Este volumen reúne la mayoría de las ponencias presentadas por diversos profesores nacionales y extranjeros, quienes disertaron sobre distintas problemáticas, en el susodicho encuentro académico. Así las cosas, en lo que sigue el lector interesado podrá encontrar las siguientes contribuciones académicas.
En primer lugar, el notable catedrático hispano Juan Luis Gómez Colomer –quien tanto ha aportado al crecimiento de nuestra Universidad en materias penales–, se ocupa del futuro del proceso penal desde la Dogmática y la Política criminal, un texto que refleja gran madurez académica y profundidad por un notable investigador que, hondamente preocupado por los fenómenos de la expansión del Derecho Penal y la contracción del Derecho Procesal Penal, “apuesta por resolver los grandes y pequeños problemas que en estos momentos tiene planteados el Derecho Procesal Penal en la realidad a través de una Dogmática correcta, adecuada y crítica, en la que la conceptualización, la interpretación y la sistematización de la ley procesal, partiendo de los grandes principios constitucionalizados, ayude al práctico a llegar a una sentencia justa”.
Y añade, con toda precisión –y estas palabras son también suyas– que la alarmante duración del proceso, la insoportable impunidad de los grandes criminales con sus grupos organizados, el aumento injustificado del intervencionismo público en la investigación del crimen, la indefendible privatización de la Justicia penal, etc., “encontrarán en la Dogmática con toda seguridad soluciones mejores a las actuales y contribuirán a que nuestro proceso, realmente, sea el constitucionalmente debido”, y que, de paso, sea también el que todos los españoles se merecen desde 1978. Esas reflexiones, obvio es decirlo, son de pleno recibo entre nosotros.
El segundo de los textos que aquí aparecen es obra de la joven investigadora Ligia María Vargas Mendoza, quien aprovecha esta oportunidad para ocuparse de un tema de gran actualidad cual es el papel del Código Penal vigente como fuente de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz que, como es bien sabido, se introdujo en el ordenamiento tras la firma del Nuevo Acuerdo Final de 2016 con uno de los más tradicionales grupos alzados en armas del país. En particular, le preocupan a ella las enormes repercusiones prácticas que tienen las decisiones adoptadas por los diversos organismos que conforman esa jurisdicción especial.
Por eso, dice se observan tres situaciones que ameritan una profunda y muy crítica evaluación por parte de los estudiosos: en primer lugar, la violación al principio de igualdad que se observa en diversos casos como lo que sucede, por ejemplo, al calificar conductas que –como la extorsión–, se recalifican como exacciones y contribuciones arbitrarias o como otros delitos internacionales y, en consecuencia, se niega a sus autores el beneficio de amnistía; adicional a ello, sostiene, hay decisiones en las que esos delitos se recalifican como actos de rebelión y por ello se conceden amnistías de iure.
En segundo lugar, se muestra cómo se observa en la práctica la ausencia de seguridad jurídica para los comparecientes, la falta de legitimidad del proceso y la pérdida de confianza en la JEP y en sus decisiones judiciales, todo lo cual es producto de esa inobservada vulneración al principio de la igualdad. Y no es para menos, pues como la autora lo recuerda, la seguridad jurídica es un derecho fundamental y la confianza en ese sistema especial es esencial para garantizar su funcionamiento, pues él depende de la voluntad y confianza de los comparecientes para hacer aportes exhaustivos y detallados de la verdad respecto a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Y, en fin, subraya que la JEP –así sea un sistema de justicia transicional–aplica el Derecho Penal con independencia de las particularidades y los objetivos que persiga el sistema; por ello, esa jurisdicción adecúa e interpreta el Derecho Penal y el Derecho Penal Internacional, y crea respuestas jurídicas híbridas entre los dos, que si bien pueden resultar de muy difícil aplicación buscan garantizar mejor los derechos de las víctimas en el sistema. Ello, la lleva a reclamar lo que llama “un ejercicio juicioso y dogmático de los sistemas jurídicos” y de “las fuentes que utiliza”, sin derivar relaciones de subordinación que no se compadecen con la complementariedad de las fuentes dispuestas en la normativa transicional, entre las cuales no existen jerarquías.
10 Presentación
La problemática de la ejecución penal, esta vez mirada desde la Constitución pero en el contexto propio de la pena de prisión tal cual la desarrolla el Código Penal en su artículo 37, ocupa las reflexiones de la profesora mexicana Mercedes Peláez Ferrusca, que es el tercer escrito adjunto. A ella le preocupa, y su ponencia es bien explícita al respecto, la forma desastrosa como operan los procesos de ejecución penal; se trata de una verdadera zona oscura donde se producen gravísimas violaciones a los derechos humanos que muy pocos develan, porque parecen entender que la vigencia del principio de dignidad de la persona humana desaparece cuando un ser humano traspasa los barrotes de los reclusorios.
De allí que clame, con gran lucidez, por la necesidad de armonizar el Derecho de Ejecución Penal con las normas constitucionales, amén de los documentos y resoluciones internacionales de organismos protectores de los derechos de las personas privadas de libertad. Además, reclama dinamizar la interpretación y protección de los derechos en el ámbito de la prisión, a través de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.
Pero la profesora Peláez Ferrusca no se queda allí. Ella propone “impulsar la creación de un documento interamericano que desarrolle más detalladamente esta visión de protección de derechos de las personas en reclusión para orientar la defensa de las personas privadas de libertad”, para lo cual –dice– bien se puede acudir a los instrumentos internacionales vigentes en la materia. Adicional a ello, asevera, se puede promover –desde lo local–, la acción colaborativa con instituciones especializadas y organizaciones de la sociedad civil, en búsqueda de soluciones idóneas y ágiles. Y, en fin, añade que “para mejorar la comprensión de las condiciones que es necesario transformar en las prisiones, debe de ponerse en práctica la realización de registros desagregados y censos de población penitenciaria que incorporen la mayor cantidad de indicadores posibles”.
Estas reflexiones, obvio es decirlo, ponen en evidencia las difíciles relaciones entre el Derecho Penal sustantivo propiamente dicho y el Derecho de ejecución penal, algo que el Derecho nacional evidencia –con extrema dureza– durante los veinte años de vigencia del Código Penal.
Muy en la línea anterior, la también profesora mexicana Corina Giacomello, aborda –en cuarto lugar– la problemática de la perspectiva de género y la privación de la libertad y, sobre todo, los impactos sobre poblaciones vulnerables como las mujeres. El trabajo, a no dudarlo, muestra un asunto muy recurrente en América Latina y en Colombia en particular, cual es el uso continuado de la prisión como la principal respuesta del
11 Presentación
Estado punitivo ante la presunta o comprobada comisión de una conducta delictiva, con las consiguientes secuelas de hacinamiento, aumento de la violencia y el deterioro de las condiciones penitenciarias.
Por eso, dice la profesora Giacomello, se sigue criminalizando a las personas más desventajadas, pobres y de tez morena, con lo cual se reiteran y avalan, por medio del control social, las divisiones de clase y raza que caracterizan las jerarquías sociales regionales. Y no es para menos: ella muestra como los sistemas penal y penitenciario forman parte de las estructuras patriarcales que dominan, oprimen y explotan el trabajo de las mujeres en un marco sistémico y estructural de discriminación y violencia en razón del género; ello, por supuesto, señala, se advierte cuando se trata de las mujeres privadas de la libertad.
Por eso, demanda la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento como una de las opciones que puede reducir el uso de la prisión y los efectos de la trascendencia de la pena sobre las mujeres y los niños –que ella, por razones idiomáticas y de género, prefiere llamar como niños y niñas– a corto, mediano y largo plazo. Y, para referirse a su país –y ello es perfectamente aplicable a Colombia y a su legislación penal–, esas medidas, para ser efectivas, deben formar parte de un compromiso integral y duradero de transformaciones al sistema penal, que lo vuelvan sustentable en el tiempo. De lo contrario, advera, los vaivenes de la política y de las acciones aisladas y el uso del Derecho punitivo como herramienta no solo de control sino de división social “se traducen en prisiones cuyos rostros no cambian y que siguen marcadas por el hacinamiento, la falta de condiciones dignas y la sobrepoblación”.
El quinto estudio, de autoría de la profesora argentina Cecilia Marcela Hopp, se ocupa de un asunto no menos problemático que el anterior y que toca –muy de lleno– con lo sucedido en el Derecho Penal nacional; se trata, pues, de abordar las relaciones entre el delito de aborto y la Constitución, una conducta que el Código Penal originario punía con muy pocas restricciones y que, con diversos pronunciamientos de constitucionalidad, ha terminado por castigarse en muy pocos casos. Ahora, bien se sabe, el aborto que se lleva a cabo dentro de las primeras seis semanas no es punible gracias a las Sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022. En ese contexto la profesora gaucha considera que la regulación del aborto constituye un mecanismo de estigmatización de las identidades femeninas que se desvían del destino de la maternidad, de sexualidades femeninas no reproductivas y encaminadas al goce; y, en consecuencia, entiende que ninguna ley “destina los cuerpos y las sexualidades masculinas a estos u otros fines hetero-impuestos”.
12 Presentación
Además, al abordar la segunda de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional, señala que es importante la exhortación que hizo esa corporación “a revisar la regulación del aborto en el marco de las valoraciones sociales de la época en la norma que fue sancionada, cuando las mujeres no ejercían la ciudadanía plena y, por tanto, no formaban parte del debate democrático que debió preceder a su adopción”. Entiende, pues, que ese tipo de leyes son ilegítimas en su origen y muestran un déficit democrático de especial gravedad, al reforzar estereotipos que subordinan a las mujeres y marginan a las que se desvían de roles y deseos tradicionales.
En fin, ella cree que la declaratoria de exequibilidad condicionada del art. 122 del Código Penal en materia de aborto no constituye el final de la lucha para promover el necesario cambio social en estas materias y entiende, una vez más, que el aborto es un derecho de las mujeres que no se puede soslayar.
Así mismo, el Código Penal y la jurisprudencia es el estudio que el distinguido magistrado y profesor universitario de nuestros posgrados Luis Fernando Bedoya Sierra, publica en esta oportunidad. En efecto, valiéndose de ejemplos concretos y tras mostrar como la jurisprudencia es una herramienta que facilita el análisis y solución de los casos de la vida real, el texto demuestra como los primeros veinte años de vigencia del Código Penal enseñan que los tribunales nacionales, en especial la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, han hecho aportes muy relevantes para lograr la materialización de un régimen penal más garantista.
Pero también el profesor Bedoya Sierra es claro al señalar que el camino por recorrer es todavía largo y está lleno de dificultades; por eso, clama por un desarrollo más profundo, que –dice– “asuma lo penal como un sistema en orden a garantizar, en cada caso, un verdadero debate sobre los referentes factuales de todos los elementos estructurales de la conducta punible, lo que supone un cabal entendimiento de la norma penal, que solo puede lograrse, valga anotarlo, sobre la base de una mirada crítica y respetuosa de la doctrina”. Ello, advierte, en el entendido de que la función principal del juez es el análisis y la solución de casos reales, lo que supera el debate meramente discursivo e implica la toma de decisiones que afectan los derechos fundamentales de personas de carne y hueso.
Se trata, pues, de otra muy importante reflexión que bien muestra lo sucedido a lo largo de estos 20 años de vigencia del Código Penal y que invita a la reflexión y a seguir adelante con el trabajo jurisprudencial; una labor que, acorde con las ideas del expositor, tiene que caminar por los linderos
13 Presentación
propios de un Derecho Penal crítico, liberal y de garantías. Solo así, por supuesto, será posible transformar el sistema penal.
Ahora bien, el penúltimo y séptimo estudio es obra del profesor Ricardo Posada Maya y de su discípulo –que también ha sido nuestro– Pablo Suárez Namén, destinado a señalar las directrices generales de lo que debe ser la reconstrucción de la Política criminal colombiana. Por eso, el trabajo tras mostrar qué es la Política criminal y cuáles son sus finalidades y como ella debe ligarse con la Dogmática penal, en el contexto de una ciencia penal integrada, se ocupa de evidenciar el grave proceso de inflación legislativa observado en el ordenamiento penal nacional tras la entrada en vigencia del Código Penal.
Un proceso además expansionista, irrespetuoso de la Constitución Política y de los principios de una verdadera Política criminal. Por eso, dicen, Colombia “ha construido un sistema penal incapaz de gestionar de forma eficaz la criminalidad a corto, mediano y largo plazo, amén de proteger los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal de forma igual, inclusiva, con enfoques diferenciales frente a las distintas clases de violencia presentes en la sociedad”. Y se añade, y las palabras son de los autores, que esa tendencia histórica ha limitado severamente la racionalidad y proporcionalidad de las penas privativas de la libertad, ha favorecido el uso excesivo de las medidas profilácticas de aseguramiento basadas en la peligrosidad presunta del sujeto (como penas anticipadas) en el proceso penal, ha hecho más compleja la teoría del delito (en particular por las transformaciones que ha causado la tecnología de la información), ha propiciado la continua restricción de los mecanismos que permiten ajustar la ejecución de las sanciones penales a los fines de resocialización de la pena y, en fin, ha obstaculizado la aplicación del sistema premial.
Pero lo importante de esta reflexión académica es que ella no solo se queda en la crítica del statu quo en esta materia sino que propone soluciones. De ahí que señale, con un profundo sentido crítico y cuestionador, cuáles deben ser los hilos de una verdadera Política criminal acompasada con la Constitución Política, respetuosa de los derechos humanos, y que no haga de la legislación penal la colcha de retazos que hoy es tras la expedición de cerca de ochenta reformas que, en buena medida, solo están concebidas para aumentar las penas, consignar nuevas formas delictivas y que, de paso, despedazan la buena técnica legislativa. Las cifras y las comparaciones que los dos estudiosos ofrecen en estas materias son concluyentes e invitan a la reflexión.
14 Presentación
Así las cosas, señalan, es necesario “un sistema de justicia penal ajustado a la realidad, y respetuoso de las garantías y el modelo de Estado adoptado por la Constitución de 1991”; un diseño de un Derecho Penal “verdaderamente preventivo, complementado por políticas públicas, sociales, educativas y de empleo que eviten la impunidad y rompan los ciclos de reincidencia mediante la recuperación del capital social infractor y la recuperación de su estructura familiar”.
El último y octavo trabajo de nuestra autoría, en conexión con las anteriores reflexiones, busca examinar el Código Penal en el contexto más general de la Constitución Política. Por eso, tras mostrar de forma clara cuáles son los principios que integran el programa penal de la Constitución –para recoger los felices estudios del profesor hispano Luis Arroyo Zapatero sobre la materia–, debate que se circunscribe a las relaciones entre el Derecho Penal y el modelo de Estado adoptado (el propio de un Estado de Derecho Social y Democrático), el texto muestra como la legislación penal camina en contravía de la Constitución Política y de su programa de garantías.
Pero lo más preocupante es que las reformas introducidas al estatuto de las penas y que violentan el programa penal de la Constitución han sido declaradas ajustadas a la Carta cuando son objeto de acciones de inconstitucionalidad; ello, desde luego, contrasta con una nutrida y muy importante jurisprudencia en materia principialística penal que, de forma incoherente, no se aplica cuando se trata de resolver los conflictos concretos entre diversos textos legales con la Carta. Todo termina siendo, pues, puro y llano papel mojado.
Es más, nuestro escrito muestra cómo –más allá de las incoherencias y desafueros– a la sombra del derecho legislado, luego de trastrocar el modelo de Estado adoptado por la Carta Fundamental, también ha surgido un verdadero Derecho Penal judicial lo que –en la práctica– ha propiciado una transformación sin precedentes que, incluso, con el pretexto de que nuestros tribunales funcionan a partir del sistema del precedente anglosajón, han trastrocado todo el sistema de fuentes y se proclama, ya sin rubor, que la jurisprudencia es la fuente formal por excelencia del Derecho Penal, todo ello en contravía del tenor clarísimo de la norma constitucional.
En fin, para culminar –ya en un plano prospectivo– el estudio afirma que, si se quiere edificar una organización social democrática y participativa como lo dispone la Constitución, el Derecho Penal –y por ende el Código Penal que se construya– tiene que ser mínimo, de garantías; lo demás es pura esquizofrenia legislativa y una vergonzosa estafa de etiquetas. En
15
Presentación
todo caso, es claro, no basta con una buena herramienta legislativa para suplir las graves deficiencias y vacíos de la Administración de justicia penal, porque también urge un cambio radical en quienes cumplen esas tareas para que ellas estén en manos de los más idóneos, los más independientes e imparciales y los más preparados.
Así las cosas, para poner punto final a esta presentación, debe decirse que este evento académico y la publicación de este texto –cuyo trabajo ha corrido todo a cargo del suscrito y de mi asistente Sergio Nicolás Guillén–no hubiesen sido posibles sin el apoyo incondicional que hemos tenido a lo largo de dieciocho años, durante los cuales hemos regentado el área respectiva de la Universidad Sergio Arboleda, por parte de todos y cada uno de sus directivos, quienes nos han distinguido y honrado al llamarnos a prestar este hermoso servicio.
Han sido años de mucho trabajo, de crecimiento personal y maduración a lo largo de los cuales la Universidad también ha florecido proyectándose a instancias nacionales e internacionales muy relevantes y, por supuesto ha sufrido crisis, pero tal vez lo más importante ahora es la forma como ella se proyecta hacia el futuro, en atención a que las bases que la apuntalan son muy sólidas.
Medellín, siete de enero de 2023.
FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
16 Presentación
Director Departamento de Derecho Penal Universidad Sergio Arboleda
Lista de siglas y Abreviaturas
AFP Acuerdo Final de Paz
AL Acto Legislativo
art. artículo
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BGB Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof)
BVerfG Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgericht)
CASDH Convención Americana sobre Derechos Humanos
CConst. Corte Constitucional
CE Constitución Española de 1978
CEDH Convención Europea de Derechos Humanos cfr. Confróntese, compárese, véase
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos cit. Citado
ComisiónIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Const. Pol. Constitución Política de 1991
Coord. Coordinador (a)
C. P. Código Penal
CPI Corte Penal Internacional
C.P.P. Código de Procedimiento Penal
CSJ Corte Suprema de Justicia
CSJ-SCP Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DIH Derecho Internacional Humanitario
Dir. Director
D. Decreto
DPI Derecho Penal Internacional ed. Edición
Ed. Editor
ER Estatuto de Roma
ERCPI Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional et al et altera (latín: ‘y otros’) etc. Etcétera
Lista de siglas y Abreviaturas
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo
Ibid/ibidem en el mismo lugar
Inc. Inciso
INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
JEP Jurisdicción Especial para la Paz
L. Ley
LECRIM Ley de Enjuiciamiento Criminal Española
LEJEP Ley Estatutaria de la JEP
Lit. Literal
LO Ley Orgánica
NNAPES Niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados
N.º Número
n.º m Número marginal
num. Numeral
ONU Organización de Naciones Unidas
p. Página/s
PAL Proyecto de Acto Legislativo
parág. Parágrafo
párr. Párrafo (s)
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
Rad. Radicado
Res. Resolución
s., ss. siguiente, siguientes
SCP Sala de Casación Penal
SAI Sala de Amnistía e Indulto
SDSJ Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
Sent. Sentencia
SIVJRNR Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
StGB Código Penal alemán (Strafgesetzbuch)
SRVR Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos
STC Sentencia del Tribunal Constitucional Español
StPO Ley Procesal Penal alemana (Strafprozeßordnung)
STS Sentencia del Tribunal Supremo Español
t. Tomo
TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos
18