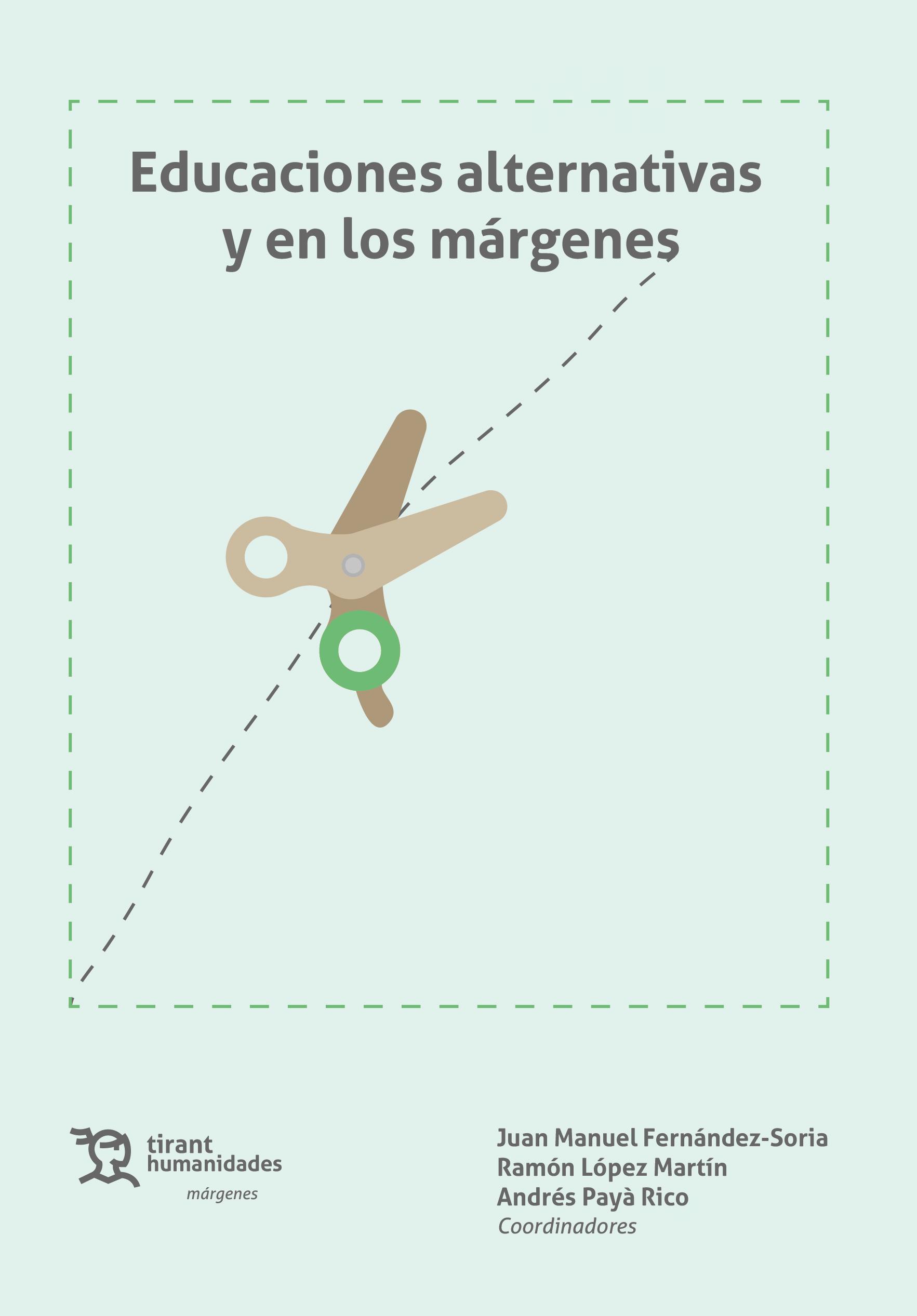
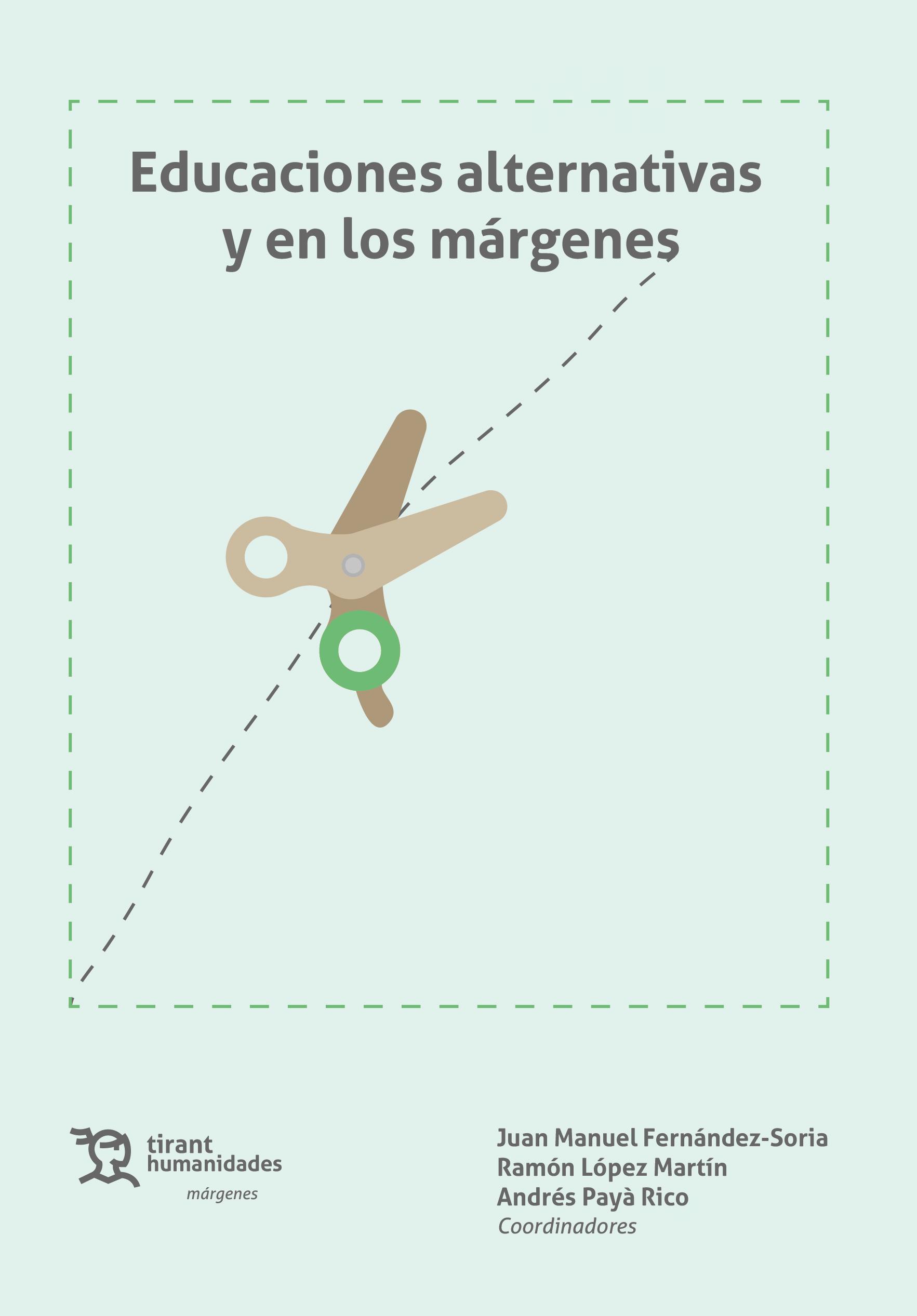
EDUCACIONES ALTERNATIVAS Y EN LOS MÁRGENES
COMITÉ CIENTÍFICO DE L A EDITORIAL TIR ANT HUMANIDADES
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www tirant net/index php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
EDUCACIONES ALTERNATIVAS Y EN LOS MÁRGENES
Editores
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ-SORIA
RAMÓN LÓPEZ MARTÍN ANDRÉS PAYÁ RICO
tirant humanidades Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
Todos los capítulos que forman parte del presente libro fueron evaluados por pares, a través del procedimiento de doble ciego, previamente a su aceptación. El comité de evaluadores del libro compuesto por los siguientes investigadores.
Director de la colección: JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SORIA
© Colectivo de Autores
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-1519-2023
ISBN: 978-84-19588-57-9
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.
php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Autores
LUCÍA ÁLVAREZ-BLANCO
JOSEP CASANOVAS PRAT
ALICIA CIVERA CERECEDO
ANTONIO J. COLOM CAÑELLAS
CARMEN DIEGO PÉREZ
CARMEN FERNÁNDEZ-ESTÉBANEZ
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ-SORIA
EVA GARCÍA REDONDO
MONTSERRAT GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
ISABEL GRANA-GIL
MANUEL HIJANO DEL RÍO PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ CALVO
RAMÓN LÓPEZ MARTÍN
MARÍA DOLORES MOLINA POVEDA
LUCIA PACIARONI
ANDRÉS PAYÁ RICO
SARA RAMOS ZAMORA
FRANCISCO JOSÉ REBORDINOS HERNANDO
CRISTINA REDONDO-CASTRO
AINHOA RESA OCIO
MIRIAM REVUELTA VIDAL
JUAN LUIS RUBIO MAYORAL
CARMEN SANCHIDRIÁN BLANCO
ANDRA SANTIESTEBAN
CARLOS SANZ SIMÓN
Colaboran
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN (SEDHE)
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UNIVERSIDAD DE VALENCIA)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN COMPARADA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
(UNIVERSIDAD DE VALENCIA)
EDUCACIONES ALTERNATIVAS Y EN LOS MÁRGENES
La educación alternativa está de moda; con una tendencia creciente, asistimos a un “boom” de las pedagogías alternativas. El directorio web “Ludus” recoge casi seiscientos proyectos alternativos solo en España, la mayoría destinados a la población de cero a seis años. Pero no es este un fenómeno nuevo; el siglo XX —tiempo al que se circunscribe este libro— fue el siglo por excelencia de las pedagogías alternativas, de todo un conjunto de teorías, políticas y prácticas que plantean propuestas educativas diferentes a las institucionales. Para confirmarlo bastará con mencionar, de entre una posible extensa relación, a Rudolf Steiner, creador del método Waldorf, a María Montessori, impulsora del método que lleva su nombre, a Celestin Freinet, creador de la pedagogía freinetista, a Paolo Freire, impulsor de la pedagogía crítica, a Lorenzo Milani, promotor de la experiencia de Barbiana, a Loris Malaguzzi, artífice del método Reggio Emilia, a Michel Lobrot y el método pedagógico de la Pedagogía Institucional, etc.
Todas estas experiencias alternativas —inusuales porque la sociedad no las considerada “normales”, es decir, sujetas a la norma
1 Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Universidad de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Valencia. Juan.M.Fernandez@ uv.es
2 Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Universidad de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Valencia. Ramon.Lopez@uv.es
3 Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Universidad de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Valencia. Andres.Paya@uv.es
oficial— tienen en común el rechazo al modelo educativo tradicional establecido. Y esa impugnación es consecuencia del examen —acertado o desacertado— del funcionamiento del sistema educativo.
La proliferación de pedagogías alternativas puede interpretarse como la solución que determinados sectores sociales proporcionan a su análisis desfavorable sobre la educación institucional a la que consideran asíncrona con la vida, que pretende educar para el futuro con instituciones, docentes y métodos del pasado, carente de horizontalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que proclama la democracia careciendo de ella en el aula, que obstaculiza o desatiende las manifestaciones singulares, que dificulta la innovación y creatividad del alumnado, que entorpece o quebranta su libertad en el aula, llegando a dificultar el crecimiento de su propia personalidad.
Todas estas pedagogías alternativas, en consecuencia, han pretendido ser remedios al diagnóstico realizado sobre el sistema educativo. Remedios que, por otra parte, en la más pura tradición a partir del movimiento de la Escuela Nueva, incorporan algunos rasgos que desde antiguo han formado parte de la pedagogía ideal: actitud contraria a la educación bancaria, pasiva y conformista, no directividad, autonomía e independencia del educando, autoestima y responsabilidad, construcción compartida del conocimiento en colaboración con el educador, aprendizaje recíproco, mutuo reconocimiento, implicación familiar, reflexión dialógica y crítica, interacción de los alumnos y entre ellos y el medio, participación de estos en su proceso formativo, gestión democrática del aula, etc.
Sea como fuere, estas educaciones alternativas transformadoras, no normativas o al margen de «lo oficial», inusuales, definidas por oposición a lo tradicional, de corte muy heterogéneo en sus idearios (teorías, normas y prácticas), acaban cristalizando en todo un conjunto de propuestas escolares, orientadas al sueño de disfrutar de una escuela diferente a la existente, lo que exige repensar sus prácticas pedagógicas desde la innovación y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión práctica escolar obliga a reconceptualizar la figura del docente y el protagonismo del alumnado, a repensar los métodos y la organización de enseñanza, a seleccionar las estrategias didácticas y materiales más adecuados, a definir unos contenidos curriculares, a priorizar determinadas actividades, etc.; a plantear, en definitiva, una
forma diferente en los estilos de aprender y en las maneras de enseñar, a repensar una nueva ecología del aprendizaje.
Ahora bien, si esto es así, cabe plantearse ¿por qué algunas pedagogías alternativas son criticadas hoy, cuando no rechazadas, por algunos sectores sociales? Quizá la causa del reproche resida precisamente en eso que anuncian, la transformación de la escuela y de la sociedad, una transformación que, tanto en el siglo XX como en el actual, no todos comparten recelando que de ella derive una escuela y una sociedad no deseadas. Elitismo, individualismo, neoliberalismo, privatización, legitimación de las desigualdades, segregación… son algunos de los temores presentes en las críticas a algunas de las propuestas escolares presentadas como alternativas.
En la conferencia inaugural del XXI Coloquio de Historia de la Educación — en torno al cual se publica esta monografía— donde el profesor Antonio J. Colom Cañellas reflexiona sobre teorías y las prácticas, «verdaderas excepcionalidades pedagógicas», que, permitidas en los países democráticos, fueron críticas con las ideologías oficializadas, recuerda el conferenciante que, históricamente, muchas de las pedagogías alternativas —apartadas del marco educativo oficial— encontraron apoyo constitucional en las democracias liberales. Lo mismo sucede en nuestros días, donde la sociedad ofrece posibilidades de educación extraescolar, en el que las pedagogías alternativas entran de lleno en el tradicional debate entre la igualdad y la libertad, principios igualmente protegidos en nuestra norma constitucional. En este sentido, muchas de las escuelas alternativas del pasado y del presente se fundamentan en el derecho al desarrollo de la personalidad individual valiéndose del respeto al principio básico de la libertad. Claro que, en su reclamado alejamiento del control gubernamental, es probable que busquen la emancipación individual, pero posiblemente no la colectiva. De este modo es legítimo preguntarse si la proliferación de escuelas alternativas no son hoy respuesta a una demanda de diferenciación social inserta en la libertad de elegir educación y centro escolar, legítima sin duda, pero que, como terreno de cultivo de la individualidad y la diferencia, van en detrimento de la escuela de todos, esencialmente igualitaria y accidentalmente diferenciadora.
Desde esta mirada, por tanto, las pedagogías alternativas de nuestros días y los centros que las promueven, pueden ser interpretadas
según los cánones de la lógica liberal de la libre elección, de la libre competencia y del beneficio económico, porque, no nos engañemos, lo exclusivo —como la mayoría de las escuelas alternativas— suele ser caro, coste que sufragarán las familias en situación económica de poder hacerlo.
Con ello, el principio fundacional de constituirse como una herramienta privilegiada de inclusión, de búsqueda de un contexto social más justo, de ofrecer mejores posibilidades educativas para todas y todos, especialmente los colectivos más vulnerables, cuyas necesidades no son cubiertas por los sistemas de educación formal, queda claramente abandonado, cuando no prostituido.
Hablar del derecho a la diferencia es hacerlo también en favor del derecho a la identidad, argumento que esgrimen en su favor los defensores de las escuelas alternativas; pero de nuevo conviene señalar que el sentimiento de identidad que indudablemente refuerzan estas pedagogías es necesariamente un sentimiento particular —individual o de grupo—, pero separado del de pertenencia a una idea de identidad colectiva. Y en una sociedad con tendencia al individualismo, ese sentido de pertenencia puede derivar en insolidaridad, cuando no en segregación. Por otra parte, los agentes escolares tradicionales (como el Estado, la Iglesia, las entidades privadas, con presencia predominante en el ámbito escolar) se han diversificado dando entrada a las administraciones regionales y locales y a las muchas asociaciones nacidas al calor del surgimiento de múltiples individualidades propias de la sociedad abierta, favoreciendo la atención a la diversidad y las identidades diferenciadas.
Las pedagogías alternativas se asientan más en la libertad que en la igualdad, por más que a menudo sea esta una de sus reivindicaciones.
A este respecto, cabe señalar el potencial perjuicio que para la igualdad puede derivarse de uno de los fundamentos de las pedagogías alternativas: la no directividad, la idea de que el educador se retire y deje que sea el alumno quien en el ejercicio de su autonomía extraiga y desarrolle su propio patrimonio interior… Pero ¿todos tienen el mismo capital interno? ¿Qué potencialidades desarrollará quien por su origen carezca de los estímulos que sí tienen quienes han sido más favorecidos por nacimiento o por cualquier otra circunstancia social o económica?
Hay quien sostiene que las pedagogías alternativas son acciones pre-
cisamente compensatorias, pero otros dudan de que lo sean siempre y de que lo sean todos los proyectos alternativos, algo a lo que sí debe atender el sistema educativo público.
En cualquier caso, si existen elementos que legítimamente pueden apoyar la idea de que las pedagogías alternativas significan un menoscabo de una escuela de calidad sin distinciones, también es preciso rescatar lo positivo de algunas pedagogías alternativas a las que se les reconocen aciertos innegables, como su lucha por la democratización de la escuela, su enraizamiento en el medio, la innovación curricular, su contribución a la transformación social y política, etc. La profesora Alicia Civera Cerecedo, a la que le fue encargada la conferencia de clausura, así lo corrobora al hablar de experiencias alternativas en la educación rural mexicana de la primera mitad del siglo XX que, si bien iniciaron su recorrido en los márgenes del sistema, reportaron numerosos beneficios «para muchas y muchos niños y jóvenes, que dentro del sistema educativo hegemónico han encontrado oportunidades y han construido huecos para luchas contrahegemónicas».
No debemos olvidar que, en buena parte de la historia reciente, el desarrollo de las pedagogías alternativas y sus propuestas curriculares han significado un motor de cambio, de llamada a la responsabilidad de las «escuelas oficiales» para cumplir con la exigencia de repensar sus prácticas, al objeto de integrar algunos de los principios manejados por los diseños curriculares de estas propuestas alternativas. Sin esa vanguardia que supone la reflexión pedagógica alternativa, difícilmente el sistema educativo formal hubiera alcanzado las cotas de calidad, innovación y democratización de la cultura escolar que disfrutamos en el presente.
Y en esa consideración positiva de la contribución de las propuestas alternativas destaca su contribución a la democratización y extensión del principio de oportunidades de calidad para la igualdad de todas y todos. Las escuelas de segunda oportunidad, nacidas en Europa, pero muy extendidas en Latinoamérica, refuerzan esta idea de acciones formativas que pueden ser consideradas en el cajón heterogéneo de las pedagogías alternativas, como medidas de educación compensatoria dirigidas a personas vulnerables que, por distintas razones, han abandonado prematuramente el sistema educativo reglado. Todo un conjunto de acciones educativas dirigidas a personas que, en un momento
determinado de su circunstancia vital, se han sentido arrinconadas en los márgenes del sistema oficial y que pueden ser recuperadas e integradas en la «normalidad» de las prácticas educativas oficiales.
Desde esta misma perspectiva de considerar la alternativa como vanguardia, como motor de cambio, según qué circunstancias las pedagogías alternativas se han presentado bajo el concepto de «educación en los márgenes» del sistema educativo. Aunque educación en los márgenes no siempre equivale a educación marginal, a veces, aunque aceptada institucionalmente, aparece marginada y explícitamente indeseada y perseguida por el sistema, pero a menudo finalmente fructífera. Algo está en el margen (por ejemplo, de una página impresa) cuando se sitúa en el límite de lo tenido como referente (el texto impreso); pero los márgenes son una oportunidad para que en ellos el lector rectifique, añada, sugiera o cuestione lo leído. En este sentido, como sucede en las orillas de los ríos, los márgenes son el terreno, la ocasión para que germine algo nuevo fuera del ímpetu de la corriente o del camino trillado. Siguiendo con el símil, en los márgenes unas veces crece nueva vida, y otras lo impide la fiereza del torrente o del arado.
En este libro el lector encontrará ejemplos de buena parte de la tipología de educación en los márgenes y/o pedagogías alternativas: experiencias de renovación pedagógica, marginales en su momento, en la vanguardia pedagógica, de eficaz influencia posterior en la concepción de la escuela pública oficial; instituciones benéficodocentes destinadas a colectivos vulnerables (ciegos, sordos, sordomudos, adultos), ejemplos de educación marginal durante décadas, por más que en ocasiones, y con fines no exclusivamente educativos, fueran tuteladas por organizaciones próximas al poder, de las que se sirvieron; incluso, saberes negados y, por ello, marginados, efecto de la imposición de una determinada política curricular subordinada a objetivos o fines ideológicos sometidos al poder y a la lógica de la homogeneidad pretendida.
En la primera dirección se enmarcan actividades que fueron expresamente marginadas o a regañadientes consentidas, como las experiencias de renovación pedagógica contrahegemónica narradas en el capítulo que escriben Cristina Redondo e Isabel Grana, donde nos muestran, a través del análisis del suplemento de pedagogía y enseñanza del periódico El Sol a principios de siglo, una extensa nómina de
