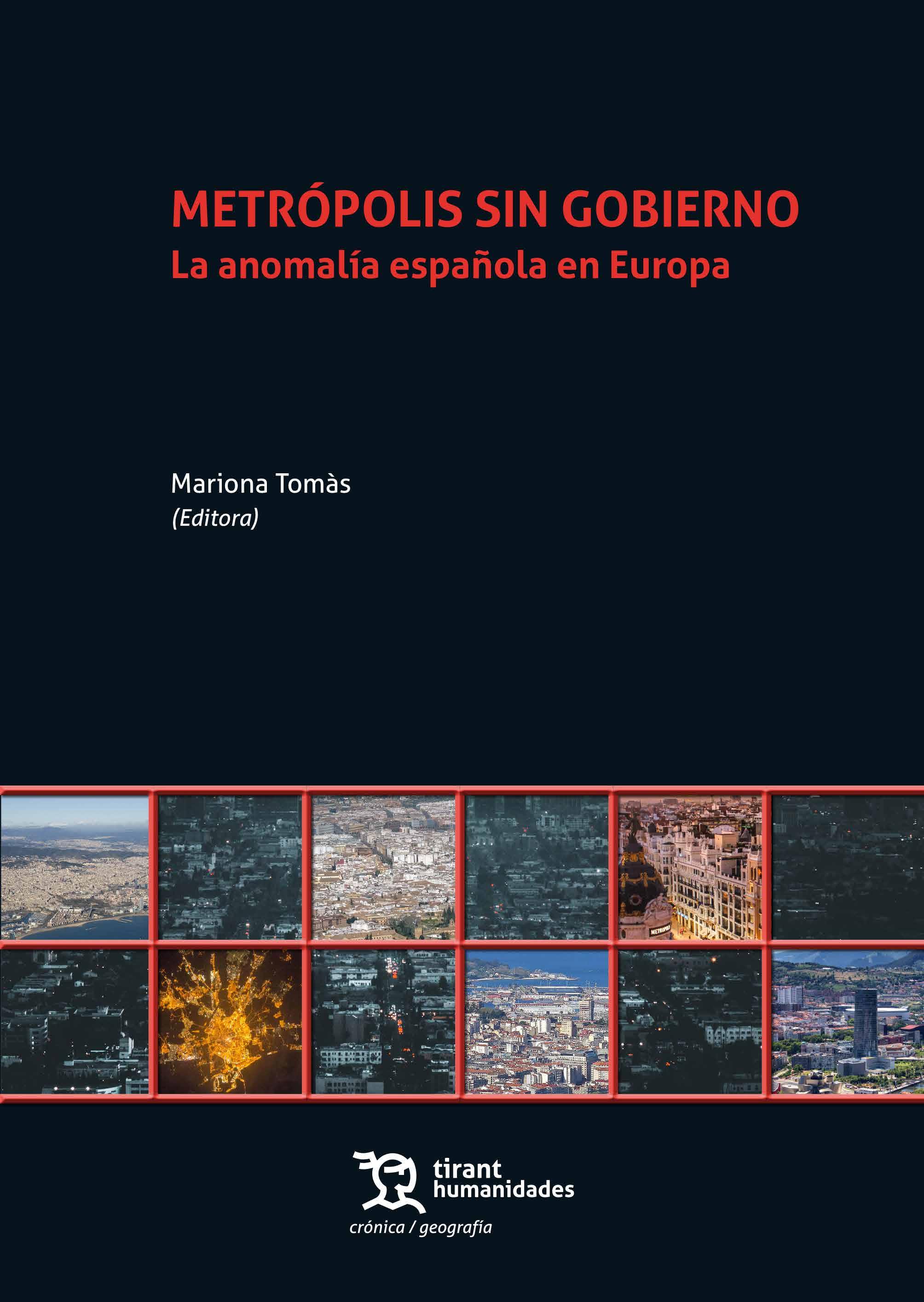
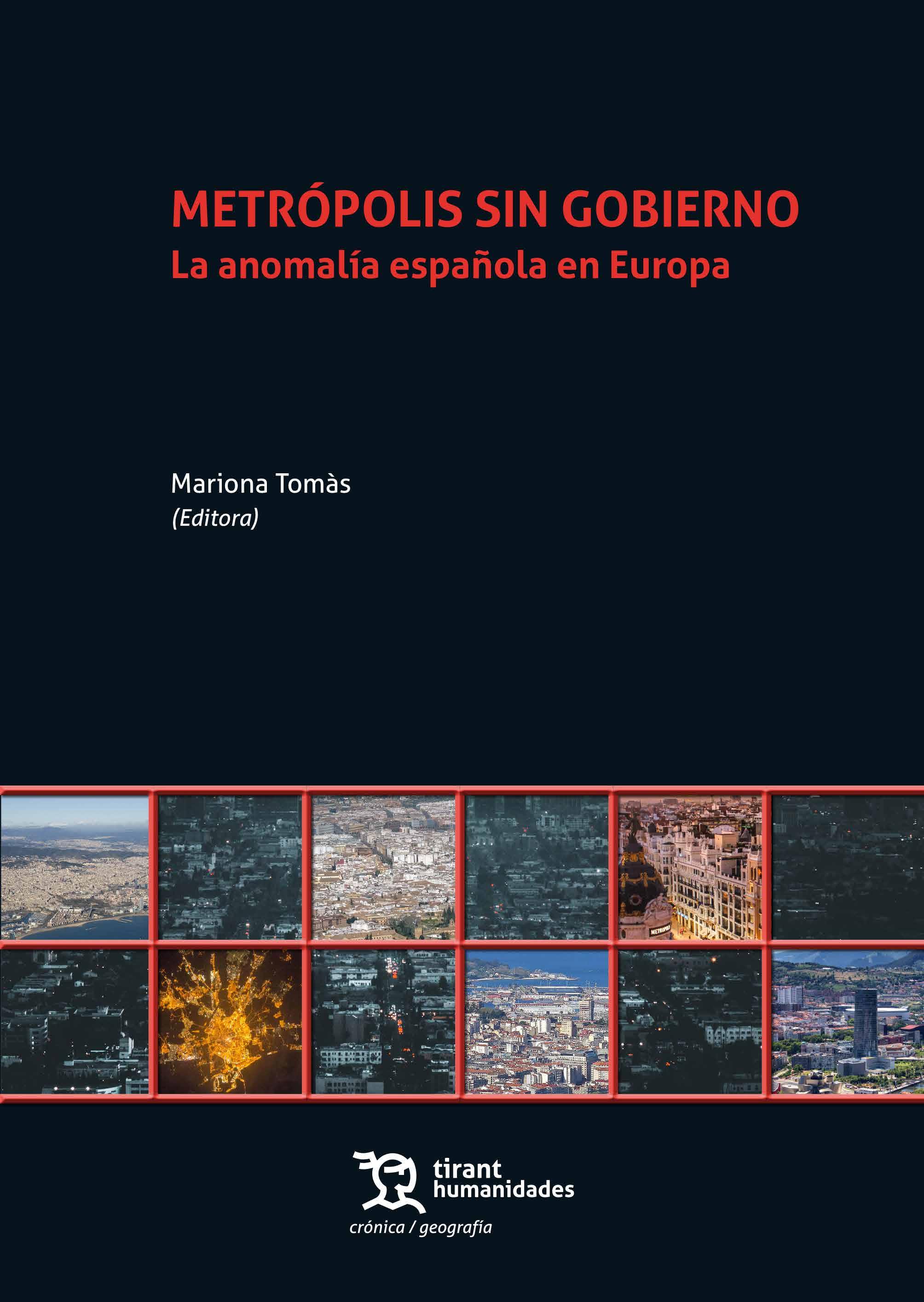
METRÓPOLIS SIN GOBIERNO
La anomalía española en Europa
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
M.ª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
METRÓPOLIS SIN GOBIERNO
La anomalía española en Europa
MARIONA TOMÀS
Editora
tirant humanidades
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reprodu- cirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com
© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
ISBN: 978-84-19632-28-9
MAQUETA: Innovatext
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
BRAN BARRAL BUCETA
ROGER BARRES
JUAN CAPÉANS
ELENA GAÑÁN SÁNCHEZ
MONEYBA GONZÁLEZ MEDINA
SONIA DE GREGORIO HURTADO
MARÍA ÁNGELES HUETE GARCÍA
IAGO LEKUE
RAFAEL MERINERO RODRÍGUEZ
MARC MARTÍ-COSTA
M. DOLORES PITARCH
JUAN ROMERO
MIQUEL ROSSELLÓ
ALICIA SEVILLANO
MARIONA TOMÀS
ENRIQUE JOSÉ VARELA ÁLVAREZ
CARMEN ZORNOZA
1. GOBERNAR LAS METRÓPOLIS
Este libro nace de la constatación que la gobernanza metropolitana en España representa una anomalía en Europa: el tratamiento de la cuestión metropolitana puede calificarse de «fracaso y abandono» (Hildenbrand, 2017, p. 67). En efecto, mientras la mayoría de países europeos de nuestro entorno están dando una respuesta política al proceso de metropolitanización, en España existe una larga tradición de invisibilidad del hecho urbano y metropolitano (Romero, 2009). Este libro quiere profundizar tanto en el conocimiento del fenómeno metropolitano en España como en las razones que explican el abandono de la cuestión metropolitana.
La Constitución de 1978 establece que los municipios y provincias son los entes básicos del gobierno local. Para encontrar referencias a lo metropolitano hay que buscarlas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El artículo 43 define las áreas metropolitanas como «entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras». La ley también establece que la aprobación, regulación y supresión de las áreas metropolitanas, previa audiencia a las diputaciones y municipios afectados, es potestad de las comunidades autónomas.
Sin embargo, a día de hoy solo existe en España un gobierno metropolitano en funcionamiento, el Área Metropolitana de Barcelona. En el resto de áreas metropolitanas, como analizamos en este libro, hay una variedad de fórmulas para afrontar los retos metropolitanos, pero destacan los instrumentos de cooperación entre municipios (mancomunidades, consorcios y empresas). En cambio, en la última década países como Francia, Italia, Portugal o Reino Unido han aprobado leyes a escala nacional o regional para dotar de reconocimiento jurídico y político a sus grandes áreas urbanas. En Francia se han reforzado las competencias y legitimidad de las métropoles existentes, creando por primera vez una institución en la capital (la Métropole du Grand Paris). En Italia se han llevado a cabo reformas constitucionales
para incluir las ciudades metropolitanas como elementos básicos de la organización territorial del Estado, con autonomía, estatutos propios y funciones de acuerdo con los principios establecidos en su Constitución. En Inglaterra se han creado nuevas «autoridades metropolitanas» que se suman a la de Londres (creada en el año 2000); destacan las de Liverpool y Manchester, con elección directa de la alcaldía metropolitana. En Portugal se ha reconocido la singularidad de Lisboa y Porto a través de reformas sucesivas (Tomàs, 2020), mientras Alemania ya había impulsado formas distintas de gobernanza metropolitana en décadas anteriores (Hildenbrand, 2017).
Pero ¿por qué es importante tener instrumentos de gobernanza metropolitana? La historia de la urbanización en España en los siglos xx y xxi —a semejanza de los procesos en el resto de países europeos, aunque con unas décadas de decalaje— muestra los distintos ciclos de crecimiento urbano. Así, de forma paralela al proceso de industrialización, las ciudades son receptoras de población del ámbito rural y se van creando áreas urbanas cada vez más pobladas (Nel·lo, 2004). El resultado es una configuración del territorio en el que en una parte muy pequeña del territorio (especialmente en el centro del país y en la costa) se concentra la mayoría de la población (Goerlich Gisbert y Reig Martínez, 2020). Siguiendo la tendencia europea, el 70 % de la población española vive en áreas urbanas. Estas agrupan el grueso de la actividad económica y del empleo, pero también las mayores desigualdades e impactos medioambientales.
En este contexto, las dinámicas socioeconómicas y de movilidad exceden los límites municipales y es necesario abordar los retos en clave metropolitana. En otras palabras, el resultado del proceso de metropolitanización es la configuración de distintas áreas urbanas con unas lógicas de interdependencia que superan los límites municipales. Así, el día a día de gran parte de la población residente en España discurre en varios municipios: la movilidad obligada (por trabajo, estudios, visitas médicas) y no obligada (ocio, compras, relaciones familiares y sociales) configura un territorio difuso y variable según las experiencias personales, pero caracterizado por la intensidad de las relaciones. Áreas metropolitanas, áreas urbanas, aglomeraciones urbanas, ciudades-región, metrópolis… Hay varias maneras de definir esta realidad de contornos imprecisos. En el caso español, la definición estadística metropolitana es muy reciente. En cada comunidad autónoma encontramos, cuando las hay, distintas definiciones morfológicas, estadísticas y legales del fenómeno metropolitano. También es interesante constatar que, en muchos casos, no hay una única manera de referirse a lo metropolitano desde el imaginario colectivo. Por esta razón, en este libro utilizamos el concepto de «área urbana funcional» como base de los análisis de los instrumentos de gobernanza, ya que se trata de una definición común en la Unión Europea y que permite establecer comparaciones. Aun así, en los distintos capítulos veremos la variedad de apelativos referidos a lo metropolitano.
Entender la institucionalización del fenómeno metropolitano en España es un desafío. Durante muchos años, el estudio de lo metropolitano ha estado monopolizado por las disciplinas de la geografía, el urbanismo, la economía y la sociología. Los estudios urbanísticos, sobre economías de escala y sobre la organización territorial, la movilidad y las condiciones de vida metropolitana son abundantes a partir de los años ochenta, especialmente en Catalunya. En el ámbito de la ciencia política, el debate académico se ha centrado tradicionalmente en el gobierno local, mientras que los estudios a escala metropolitana empiezan a ser más habituales a partir de la década del 2000. Las investigaciones sobre el diseño institucional metropolitano y la articulación de los distintos actores públicos y privados a una escala supramunicipal se abren paso gradualmente en el ámbito académico politológico, a falta de tener un ámbito en estudios urbanos como sí sucede en los países de influencia anglosajona.
En el ámbito académico internacional la gobernanza metropolitana es ampliamente debatida desde principios del siglo xx. En efecto, a partir del crecimiento urbano, fruto del proceso de industrialización, empieza el debate sobre cuál tendría que ser el tamaño ideal de las ciudades y cómo gobernar las aglomeraciones urbanas que se están creando. A continuación resumimos los elementos clave de este debate (para un análisis más amplio, ver Heinelt y Kübler, 2005; Savitch y Vogel, 2009; Tomàs, 2012).
En un extremo, la perspectiva reformista aboga por la fusión de todos los municipios de la aglomeración: eliminando la fragmentación institucional se mejora la eficiencia, la calidad democrática y la equidad social (Wood, 1961). Esta opción, extendida durante los años 1950-1970 en Europa del norte y central, todavía se propone y se aplica (no sin polémica). Así lo demuestran los ejemplos de Dinamarca (reforma de 2007) y de Canadá (creación de las nuevas ciudades de Toronto, Montreal y Ottawa entre 1990 y 2000 como consecuencia de las fusiones). En una visión que también pretende dotar de poder político las áreas metropolitanas, pero respetando la autonomía local, se plantea la creación de gobiernos metropolitanos de segundo nivel: conservar los municipios, pero dotarlos de un gobierno de elección directa, competencias y financiación. En este marco se fundamentan los gobiernos metropolitanos creados en los años 1960-1970 en Inglaterra, por ejemplo (Sharpe, 1995).
En el otro extremo, inspirándose en la concepción individualista de la escuela del public choice de la década de 1970, se defiende no intervenir y dejar que los municipios decidan libremente si quieren mancomunar servicios o cooperar en alguna agencia metropolitana. Este ha sido el enfoque en Estados Unidos, donde escasean los modelos más institucionalizados y donde los municipios son los garantes de la eficiencia y la democracia (Bish y Ostrom, 1973). En Europa, gobiernos metropolitanos creados en la década anterior, como los ingleses o los españoles, fueron eliminados durante la década de 1980. El debate entre las escuelas de la reforma y del public choice (llamadas old
regionalisms) muestra concepciones opuestas del papel que las áreas metropolitanas deben tener a nivel político e institucional (rol central versus rol residual).
Desde los años noventa, de manera paralela al proceso de globalización y, en el caso europeo, al proceso de integración europea, el debate cambia hacia una perspectiva que se sitúa en un punto intermedio. Así, la corriente neorregionalista propone una coordinación de los retos metropolitanos (sostenibilidad ambiental, competitividad económica, cohesión social) que no se realiza a partir de gobiernos fuertes, sino de mecanismos flexibles (Swanstrom, 2001). Por ejemplo, con la creación de estructuras metropolitanas de planificación con competencias limitadas (como la Communauté Métropolitaine de Montréal). En la línea del paso del gobierno a la gobernanza, se busca la participación de actores públicos y privados a través de redes y planes estratégicos a escala metropolitana (casos de Torino o Barcelona). En la última década, como hemos comentado en el inicio del capítulo, en Europa ha habido un resurgimiento de las reformas territoriales para dotar de mayor reconocimiento político a las áreas metropolitanas. Estas nuevas instituciones conviven con otros mecanismos de cooperación metropolitana, como las mancomunidades, las agencias metropolitanas o los consorcios.
En el fondo, las fórmulas de gobernanza difieren en la visión que tienen de tres elementos fundamentales: (a) el reconocimiento de la existencia de una realidad metropolitana, (b) la voluntad de querer cooperar y (c) el grado de institucionalización de esta cooperación. La manera en la que se enfocan estos tres temas por parte de los gobiernos (locales, regionales y estatales) y por parte de los distintos representantes de la sociedad civil influye el diseño de la gobernanza metropolitana. La diversidad de fórmulas de gobernanza metropolitana se entiende por las interrelaciones entre el contexto institucional específico (sistema de gobernanza multinivel) y la cultura política (actitudes hacia la cooperación metropolitana), o entre el institutional hardware y software (Lowndes, 2005). Así, un análisis de la gobernanza metropolitana debe tener en cuenta tanto aspectos formales (la configuración de los distintos niveles de gobierno, con sus competencias, financiación y sistema de elección) como informales (la actitud de los distintos actores implicados).
2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL LIBRO
En España, el estudio de los modelos de gobernanza metropolitana y de sus motivaciones es residual. De este vacío nace la necesidad de solicitar la financiación del proyecto Gobernanza Metropolitana en España: Institucionalización y Modelos (2020-2023) en el marco del Plan Nacional I+D+i 2019 del Ministerio de Ciencia e
Innovación (PID2019-106931GA-I00). Dirigido por Mariona Tomàs, el equipo está compuesto por profesores de diversas universidades españolas y provenientes de distintos departamentos (Ciencia Política; Geografía; Sociología; Gestión y Administración Pública; Urbanismo y Ordenación del Territorio). El hecho metropolitano es pluridisciplinar por definición y por esta razón los investigadores del proyecto provienen de especialidades diferentes. Esto ha supuesto el reto de encontrar unos términos comunes y desarrollar una visión más allá de las barreras disciplinares. Asimismo, el proyecto tiene la voluntad de situar el debate sobre la gobernanza metropolitana en el ámbito académico y también en el político.
En efecto, este libro tiene dos grandes objetivos. El primero es conocer cuál es la arquitectura institucional de la gobernanza institucional en España. Es decir, cuáles son los instrumentos de gobernanza metropolitana en España, desde modelos hard (gobiernos metropolitanos) hasta modelos soft (de cooperación voluntaria) pasando por modelos intermedios. En este sentido, el proyecto de investigación del que surge ha elaborado, por primera vez, una base de datos que recoge las distintas fórmulas de cooperación metropolitana. En el capítulo metodológico detallamos cómo ha sido el arduo proceso de construcción de la base de datos y de la definición del fenómeno metropolitano.
El segundo gran objetivo es entender el porqué de la anomalía española en Europa respecto a esta cuestión, así como la variedad de instrumentos de cooperación existentes. Para poder entender las razones, hemos seleccionado seis estudios de caso, teniendo en cuenta la diversidad de fórmulas de gobernanza: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Bilbao y Vigo, que analizamos en profundidad. Para delimitar mejor los principales factores entorpecedores y facilitadores de la gobernanza metropolitana en España hemos realizado más de setenta entrevistas semiestructuradas a responsables políticos de gobiernos regionales y altos funcionarios, responsables políticos de gobiernos locales o altos cargos (cargos de confianza), a técnicos de entes metropolitanos y a representantes de la sociedad civil (asociaciones sin ánimo de lucro de diverso tipo, cámaras de comercio, etc.). Para realizar las entrevistas se diseñó un guion a seguir y se establecieron unas pautas comunes contando con la aprobación previa de la Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona. Por otro lado, los autores de los capítulos en muchos casos han estado directamente implicados en consejos consultivos, comités, actos y reuniones que tratan la cuestión metropolitana en sus respectivas comunidades autónomas. Toda esta participación directa y el contacto con las personas implicadas han generado una gran cantidad de información cualitativa.
Los distintos capítulos que conforman este libro han sido concienzudamente coordinados por la investigadora principal del proyecto. Se ha establecido un mar-
co común de análisis y una estructura similar para cada caso, aunque obviamente teniendo en cuenta algunas particularidades. Así, después de esta introducción, Roger Barres y Marc Martí-Costa abordan la aproximación metropolitana en el ámbito internacional. En efecto, puesto que hemos empezando afirmando que existe una anomalía española en el contexto europeo, este capítulo se adentra en cómo los otros países europeos han afrontado el reto institucional de la metropolitanización.
A continuación, Alicia Sevillano, Mariona Tomàs, Juan Capeáns y Miquel Rosselló abordan el diseño metodológico del proyecto. El título «La complicada definición del hecho metropolitano en España» ya es revelador de las dificultades para definir y establecer unos criterios de comparación de las realidades metropolitanas españolas.
Una vez sentadas las bases metodológicas, Mariona Tomàs y Miquel Rosselló presentan los resultados de la explotación de la base de datos de gobernanza metropolitana. En efecto, se analizan los 384 instrumentos encontrados según su grado de institucionalización (mayor/menor), la temática abordada, el alcance territorial y el tipo de actores implicados. Los mapas presentados en el texto muestran la diversidad en la intensidad de la cooperación y el decalaje entre las áreas urbanas y los mecanismos de gobernanza existentes.
Los capítulos posteriores corresponden a los distintos estudios de caso y están ordenados con la siguiente lógica. Empezamos por aquellos casos en los que ha habido una ley aprobada para la creación de un gobierno metropolitano: Barcelona (con una institución operativa) y Vigo (con una institucionalización incompleta). Marc Martí-Costa, Mariona Tomàs y Roger Barres firman el capítulo barcelonés, y Enrique José Varela Álvarez y Bran Barral Buceta, el vigués. El resto de casos seleccionados cuentan con varios instrumentos de cooperación en el territorio. El criterio de presentación de los casos en el libro es el tamaño poblacional, de mayor a menor: Madrid (Moneyba González Medina y Sonia de Gregorio Hurtado), València (Juan Romero, Carmen Zornoza y M. Dolores Pitarch), Sevilla (Elena Gañan Sánchez, María Ángeles Huete García y Rafael Merinero Rodríguez) y Bilbao (Iago Lekue).
Finalmente, el último capítulo, firmado por Marc Martí-Costa, Mariona Tomàs y Juan Romero sintetiza los obstáculos y barreras de la gobernanza metropolitana en España y hace propuestas para avanzar hacia una agenda metropolitana. En efecto, como hemos comentado al principio, este libro tiene una doble intención, académica y política. Así, creemos que a partir de conocimiento de la arquitectura institucional metropolitana y de las motivaciones de los distintos actores será más fácil tomar decisiones políticas que tengan en consideración esta realidad.
Al final del libro hemos incluido tres anexos. El primero muestra, por orden alfabético, la lista de las personas entrevistadas y su cargo. El segundo reúne tres defi-
