Rodrigo Espeleta Aladro
Francisco Vázquez Gómez Bisogno

Francisco Vázquez Gómez Bisogno
alternativa
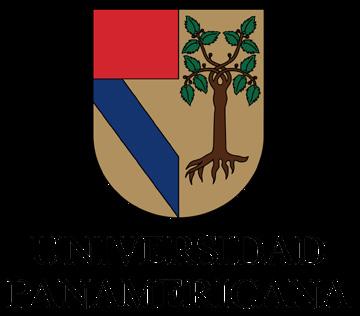 Prólogo de José Ramón Cossío Díaz
Prólogo de José Ramón Cossío Díaz
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Prólogo

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
tirant lo blanch
Ciudad de México, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la EditorialTirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/
Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.
© Rodrigo Espeleta Aladro Francisco Vázquez Gómez Bisogno
© EDITA: TIRANT LO BLANCH
DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO
Av. Tamaulipas 150, Oficina 502
Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México
Telf: +52 1 55 65502317
infomex@tirant.com
www.tirant.com/mex/
www.tirant.es
ISBN: 978-84-1169-592-3
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Ministro en retiro Miembro de El Colegio Nacional Profesor en El Colegio de México
En los muchos años en que fui profesor de derecho constitucional, el sistema federal mexicano me pareció un tema particularmente interesante y complejo. En la narrativa nacional del tema, el asunto comenzó mal. En una discusión complicada, personificada en las personas de Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe, como si en ellos, de alguna manera, pudiera quedar personificada la totalidad del asunto jurídico y político. Fruto del reduccionismo, la cuestión quedaba limitada a si habíamos realizado una “imitación extra lógica” del modelo estadounidense o si, por el contrario, lo hecho tuvo como finalidad salvar algo que se dispersaba, tanto que podría terminar con los macizos territoriales constituidos en y por la Colonia.
La historia negra del federalismo mexicano se fundía luego en la simple y binaria diferenciación entre liberales y conservadores. Donde los primeros querían la adopción de un federalismo identificado con los mejores valores políticos, mientras que los segundos buscaban adoptarlos como una forma de instrumentar los peores intereses humanos. Tan peculiar narrativa se mantuvo como una especie de fondo significante de la historia nacional misma. Las revoluciones de Ayutla y de la desamortización estuvieron enmarcadas en el federalismo; el Segundo Imperio no; la restauración de la República sí; el Porfiriato nuevamente no. La triste dialéctica —si puede llamarse así— que entonces vivimos o creíamos haber vivido, quiso saldarse con el proceso revolucionario y el texto constitucional resultante.
En la época posrevolucionaria, el federalismo quedó determinado como uno de los elementos constitutivos no solo del texto resultante, sino de la misma nación mexicana. En prácticamente todas las explicaciones, justificaciones u operaciones, se estimó que lo propio de la mexicanidad jurídica y política descansaba en su ser federal. Que la existencia de un Estado central y de las “provincias” o estados, era la encarnación de una historia que, al menos, se remontaba a los orígenes históricos de la nueva patria, en contraposición a los opresivos regímenes coloniales e imperiales que habíamos padecido.
Las figuraciones federalistas tuvieron varios receptáculos. En esta ocasión me concentraré solo en dos: el político y el jurídico. En el ámbito político, sirvió para constituir la curiosa dialéctica nacional Independencia-Reforma-Revolución. No tanto, o no solo, porque el federalismo estuviere presente en esos tres momentos, sino sobre todo porque no lo estuvo en los dos intermedios. En la grafía utilizada, el primer guión representaría el centralismo de las constituciones de 1836 y 1843, mientras que el segundo representaría al imperio de Maximiliano y al centralismo del general Díaz. La buena dialéctica nacional, aquella que la Revolución institucionalizada en partido se arrogó para sí, necesariamente tenía que comprender al federalismo como uno de sus elementos centrales.
En el ámbito jurídico sucedió algo semejante, ya sea por el impulso constitucional sobre la política, o por la fuerza que ejerce sobre el entendimiento de la Constitución, lo cierto es que muy pronto se estimó que el federalismo era una de las decisiones políticas fundamentales. En un vergonzoso schmittianismo, los juristas mexicanos consideraron que el modo y forma de ser de la unidad política llamada México quedaba enraizada en la Constitución con, entre otros elementos, el correspondiente al federalismo o sistema federal. Por lo mismo, se asumió que nuestro país no podía ser sino federal, tanto por origen como por destino. Más aún, que la única posibilidad de dejar atrás esta forma de Estado, tendría que ser realizada, a partir de la propia lógica schmittiana, mediante un conflicto en el que los enemigos de la Constitución lograrían vencer,
prácticamente con las armas, a sus amigos y a todos aquellos que pretendieran establecer un régimen centralista o desconocer cualquier otra de esas condicionantes políticas que suponían existentes.
El problema con la mitología constitucional generada, desde luego de un modo general, pero en particular con respecto al federalismo, es que se convirtió más en un objeto de adoración o de culto, que en una categoría jurídica. Con independencia de las intenciones, transformaciones, operaciones y resultados que poco a poco se fueron adicionando en el modelo federal establecido en la Constitución, lo cierto es que éste siguió estando concebido en lo que podemos llamar el marco de una especie de filosofía de la historia constitucional mexicana. El federalismo parecía ser una especie de flecha lanzada hacia el futuro, para cada vez incrementar su velocidad y su altura en búsqueda de un destino cierto y desde luego predeterminado. Cada reforma o adición constitucional, se entendía como la superación de un momento anterior en aras de una perfección prácticamente incuestionable. Véanse las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas de reforma o adición al sistema federal, léanse los dictámenes de las correspondientes comisiones legislativas, considérense las intervenciones de los legisladores en la tribuna o los panegíricos académicos y periodísticos de su tiempo, para comprobar la existencia de la idealización que he querido aquí recoger brevemente mediante la simple metáfora de la flecha lanzada.
En ese devenir inalterado e inacabado de reformas para hacer cada vez mejor el sistema federal, prácticamente a nadie se le ocurrió preguntarse por los resultados en, al menos, dos condiciones. La primera, en lo que significaba para el federalismo, en tanto sistema competencial con base territorial, la acumulación sucesiva de facultades entre distintos órdenes jurídicos. Al respecto, pocos se preguntaron sobre lo que significaba vincular, por ejemplo, asentamientos humanos y medio ambiente, o planeación y legislación en una misma materia. Como si se tratara de un ejercicio que a partir de la mera sobre posición de elementos fuera a producir resultados virtuosos, sucesivas reformas fueron modificando las relaciones
entre la federación, las entidades federativas y los municipios, sin considerar el modo como quedaría organizado el ámbito estrictamente competencial. La segunda cuestión a destacar tiene que ver, en parte vinculada con lo anterior y en parte proveniente de una génesis propia, con la funcionalidad que se estaba generando. En el entusiasmo por hacer cosas en los arreglos al sistema federal, hubo poca claridad en si lo hecho y lo que habría de resultar, habría de tener operatividad. La diversidad de soluciones entre leyes de base, leyes generales, leyes de habilitación o leyes marco para convenir, demuestran problemas graves en el diseño de lo que invariablemente se supuso constituía un sistema. A partir de ahí, los huecos y los traslapes no se advirtieron y menos aún se corrigieron.
Como sucede con todo mito y su correspondiente mitología, es posible identificar algunos elementos subyacentes. En algunos casos, estos tienen que ver con las necesidades de constituir un pueblo o una religión, en otros para establecer o mantener prácticas comunes, mientras que en otros más para identificar o legitimar un estado actual de cosas o uno al que pretende dársele existencia. La mitología federalista mexicana sirvió para acrecentar los poderes del orden jurídico federal respecto de los que originariamente correspondían a las entidades federativas. El hilo conductor de las reformas fue el acrecentamiento de los poderes nacionales frente a los locales, y el telón de fondo de su discusión y realización, fue la autonomía de estos últimos. Se hablaba de un México diferenciado en las músicas, los alimentos, las tradiciones y los folclores, al tiempo que se acrecentaban en los tres poderes federales y en los órganos que con el tiempo fueron apareciendo, las competencias para estandarizar los modos de gobierno y de administración de las entidades representadas en elementos artísticos y simbólicos con escaso peso político.
Actualmente perdura la idea de que el federalismo mexicano es el resultado de la combinación de fuerzas federales y locales. Dicho de otra manera, que sus componentes provienen de un juego y rejuego de élites políticas nacionales y locales, a semejanza de lo acontecido con nuestro vecino del norte, así como también en
los momentos constitutivos de la federación mexicana o en algunos episodios decimonónicos. Sin embargo, esta representación no puede ser correcta, a menos que se suponga que las élites locales accedieron gustosas a ceder las competencias con que contaban las autoridades estatales y municipales a las que, del mismo modo, ellas controlaban con facilidad. Lo que en realidad aconteció, fue que el amplio proceso de descentralización que logró imponerse desde el priismo, marcó una impronta en el proceso de concentración que finalmente adquirió, sino una lógica propia, sí al menos una dinámica en la que se llegó a considerar que sólo desde el centro o, lo que es lo mismo, desde la federación, podían resolverse los problemas nacionales y, desde luego, también los locales.
Desde hace algunos años existen algunos trabajos que dan cuenta de los problemas del federalismo mexicano. Distintos autores han comenzado a realizar levantamientos para demostrar el desorden competencial que se ha generado. Este es el caso del libro “Federalismo(s) El rompecabezas actual” de Raúl Mejía y Laura Rojas, en donde de manera puntual identifican por materia las ausencias y sobreposiciones entre la federación y los estados. Estos levantamientos son indispensables, pues nos muestran la gravedad de la crisis actual. Sin ellos no sería posible orientarnos en lo que debemos hacer para salir del marasmo competencial en que nos encontramos, generador de un sinnúmero de problemas, desperdicios y afectaciones puntuales a la vida de los habitantes del territorio nacional1.
El libro que los profesores Rodrigo Espeleta Aladro y Francisco Vázquez-Gómez Bisogno me han pedido prologar, tiene una dimensión importante. Pretende encontrar un equilibrio entre lo que la federación hace o debe hacer, respecto de aquello que es propio o debieran hacer las entidades federativas. Los autores utilizan diversos abordajes para enfrentar su objeto de estudio. Por una parte, y después de hacer su planteamiento, dan cuenta de la manera como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) identificó uno
de los problemas fundamentales del sistema federal. Esta aproximación les permite plantear de manera concreta la situación que estamos viviendo en el país. A partir de ahí exploran las soluciones generadas en otros órdenes jurídicos y en el nuestro, a fin de comprender de qué manera es que podría alcanzarse una solución a lo que hoy nos preocupa.
Los autores de este libro encuentran la posibilidad de generar un modelo relativamente flexible para, simultáneamente, dejar en manos de la federación algunas competencias necesarias para la administración del Estado nacional, y permitir que las entidades federativas ejerzan otras competencias que no se encuentran comprometidas en esa escala. Más allá de que se coincida o no con el diagnóstico y con las soluciones planteadas, lo cierto es que a partir de los diagnósticos normativos y funcionales pertinentes, es indispensable discutir en términos de modelos, lo que habrá de ser el sistema federal mexicano en el futuro. La magnitud del problema que se ha generado a lo largo de los años respecto del sistema federal hace indispensable, en efecto, tener que pensar el tema no sólo en términos de lo que hay, sino fundamentalmente de lo que podría llegar a ser. Un ejercicio así requiere, desde luego, la existencia de completos diagnósticos, pues de otra manera, y por obvio que parezca, se estarían haciendo construcciones ideales con poca o nula relevancia. Sin embargo, una vez agotado este ejercicio es indispensable pensar en una gran reingeniería constitucional o, menos dramáticamente, en una reestructuración inteligente de las principales características del sistema, así como de sus condiciones básicas de funcionamiento.
El libro de Rodrigo y Francisco tiene esta característica y esta pretensión. Es un intento sólido para hacernos reflexionar no tanto en lo que no está bien, sino en lo que debemos hacer para poder enfrentar el que, a mi juicio, es el problema jurídico más importante de nuestro sistema constitucional. Nada menos que el rediseño de lo que los clásicos llamaban “forma de Estado”.
“Pese al hecho de que el Estado federal tiene una fascinación a nivel mundial, y pese al largo y detallado estudio a que ha estado y está todavía sometido, todavía no se ha formulado una teoría del Estado federal que pueda aspirar a ser universalmente ‘correcta’…”2
Peter HäberleEntender el federalismo nos enfrenta al problema de escudriñar en una de las formas en que se ha institucionalizado jurídicamente el poder en el Estado constitucional. En este sentido, la hipótesis del presente estudio es sencilla pero al mismo tiempo retadora, tal y como lo plantea Häberle en el proemio de la presente introducción. Es evidente que no aspiramos a proyectar esa teoría del Estado federal que el profesor alemán denomina como “universalmente correcta”. Y no lo pretendemos precisamente porque consideramos que en la medida de que los «sistemas de organización estatal»3 son
2 Häberle, Peter, El federalismo y regionalismo como forma estructural del Estado constitucional, trad. de Joaquín Brage Camazano, México, UNAM-IIJ, 2006, pág. 34.
3 Resulta importante advertir que no existe uniformidad doctrinal dentro de este campo. Para muchos, como por ejemplo, para Antonio-Carlos Pereira Meneaut, el federalismo es catalogado dentro de las formas de Estado, mientras que para otros, como por ejemplo Paolo Biscaretti di Ruffia, las formas de Estado son el Estado de democracia clásica, el Estado socialista y el Estado autoritario (cfr. Biscaretti di Ruffia, Paolo, Introducción al derecho constitucional comparado, México, FCE., 1996, pág. 121-140).
Ahora bien, de acuerdo con Beatriz Maldonado Siman, dentro de la clasificación de formas de Estado. Cabe realizar su análisis a partir de dos puntos de
Rodrigo Espeleta Aladro / Francisco Vázquez Gómez Bisognomedios para la consecución del «constitucionalismo», es decir, para concretar la limitación del poder a través del derecho4, difícilmente podría pensarse en un federalismo único o utópico, toda vez que los instrumentos de control bajo el paradigma del Rule of law5 no han terminado —y quizá nunca terminen— de diseñarse.
No negamos que al federalismo genuino —aquél que se instituyó para defender las costumbres, tradiciones e instituciones loca-
vista: (i) el político que se refiere a los sistemas políticos —que es propiamente la conceptualización de Biscaretti—; y (ii) el jurídico, que tiene que ver con la estructura interna del poder estatal (cfr. Maldonado Siman, Beatriz, “Breves consideraciones sobre algunos aspectos de la Teoría General del Federalismo”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXV, núm. 75, septiembre-diciembre de 1992, pág. 809, https://revistas.juridicas. unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/2995/3251)
Así es como, del entendimiento de ambos puntos de vista y partiendo de la idea de que el Estado es un poder jurídicamente institucionalizado, cuya estructura interna no siempre es la misma, puede afirmarse que ambos autores —Pereira y Biscaretti— están hablando exactamente de lo mismo, es decir, de la forma del Estado, pero mientras que éste hace énfasis en el análisis político, aquél profundiza en el análisis jurídico, razón por la cual, para efecto de diferenciar lo que es distinto, aquí nos referiremos al federalismo como un sistema de organización estatal.
4 No por nada el “…Rule of law o el Imperio del Derecho son el constitucionalismo mismo, ya que éste, ‘…puede ser entendido (…) como un fenómeno jurídico: la teoría y la práctica jurídicas del Estado auténticamente constitucional, es decir, del Estado efectivamente limitado por el derecho, que es como el constitucionalismo se ha entendido generalmente en el mundo anglosajón y como, ahora, la mejor doctrina lo va entendiendo en el mundo occidental…’” (cfr. Vázquez Gómez, B. Francisco, La defensa del núcleo intangible de la Constitución. La necesidad de limitar al Poder constituyente constituido, México, Porrúa, 2012, págs. 80 y 81).
5 De acuerdo a la concepción original inglesa, “el «Rule of law» significa la erradicación de toda arbitrariedad —afirma Vázquez Gómez— al punto de que los hombres no deben sufrir, en su persona o sus bienes, la actividad estatal, a menos que ésta afectación se derive de alguna violación al derecho y de acuerdo a los procedimientos seguidos ante los tribunales. De esta forma, el «Rule of law» puede claramente contrastarse con aquellos sistemas de gobierno que están basados en el ejercicio de un poder amplio, arbitrario o discrecional”. (vid. Vázquez Gómez, B. Francisco, El control de convencionalidad. Hacia una teoría de la argumentación convencional, México, Tirant lo Blanch, 2018, págs. 126 y 127).
les6— deba reconocérsele una esencia específica, al punto de que tal sistema de organización estatal se asuma como decisión política y jurídica fundamental debido a que dicha elección pasa por el reconocimiento —y posterior institucionalización— de valores públicos socialmente aceptados7, al punto de que, de ser así, deba formar parte del núcleo intangible de la Constitución8. Sin embargo, en aquellos Estados en los que esa originalidad no es del todo clara, estamos convencidos que el federalismo está llamado a convertirse en un instrumento de control vertical, toda vez que la distribución de facultades entre diversos órdenes de gobierno puede configurarse en mecanismos para limitar el ejercicio del poder9. En pocas palabras, en nuestra concepción, y más atendiendo al contexto mexicano, el federalismo debe ser visto como medio, nunca como fin.
Es por ello que se afirme que el “…federalismo en Latinoamérica, en lugar de servir para defender las diferentes culturas y tradiciones de las regiones y establecer límites al poder, ha impedido forjar los debidos pesos y contrapesos”10 , al punto de que es “…necesario replantear los sistemas
6 Chaires Zaragoza, Jorge y (2017), “El fracaso del federalismo en Latinoamérica. Un estudio comparado con la cultura federal de los Estados Unidos de Norteamérica”, Revista VIA IURIS, Bogotá, Colombia, núm. 23, julio-diciembre, 2017, pág. 4.
7 Miguel De la Madrid enuncia una nómina de valores públicos como el federalismo, la soberanía, la representación política, la construcción democrática, la separación de poderes, la responsabilidad de los servidores públicos, la seguridad, etc. (cfr. De la Madrid, Miguel, “Los valores en la Constitución mexicana”, en García Ramírez, Sergio (coord.), Los valores en el derecho mexicano. Una aproximación, UNAM-FCE, 1997, sección de Obras de Política y Derecho, págs. 265-266).
8 Vázquez Gómez, B. Francisco, La defensa del núcleo intangible de la Constitución. La necesidad de limitar al Poder constituyente constituido, México, Porrúa, 2012, pág. 299.
9 cfr. Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, 7ª ed., México, Porrúa, 2010, págs. 30 y 31.
10 Chaires Zaragoza, Jorge y (2017), “El fracaso del federalismo en Latinoamérica. Un estudio comparado con la cultura federal de los Estados Unidos de Norteamérica”, Revista VIA IURIS, Bogotá, Colombia, núm. 23, julio-diciembre, 2017, pág. 0.
federales, para apostar por un modelo (si se quiere federal) que se adecúe a la realidad, y la realidad es que los mecanismos de pesos y contrapesos en el ámbito provincial o municipal son muy débiles o, incluso, inexistentes; precisamente, porque carecen de esa cultura federal que caracterizó al pueblo de los Estados Unidos”.11
En suma, lo que nos proponemos a lo largo de estas líneas es, en primer lugar, entender el federalismo mexicano en su contexto, no desde el punto de vista histórico-tradicional, sino, desde una perspectiva e interpretación histórica-progresiva12 y, ante todo, práctica, que nos acerque al federalismo desde la teoría de la Constitución mexicana de 191713, a efecto de que, en segundo lugar, podamos plantear una propuesta que contenga los matices o temperamentos que nos permitan darle vigencia real al federalismo como ins-
11 Chaires Zaragoza, Jorge y (2017), “El fracaso del federalismo en Latinoamérica. Un estudio comparado con la cultura federal de los Estados Unidos de Norteamérica”, Revista VIA IURIS, Bogotá, Colombia, núm. 23, julio-diciembre, 2017, pág. 31.
12
La interpretación histórica-progresiva es aquella que toma “…en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio”. (cfr. Registro No. 191 673. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN. Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, junio de 2000; pág. 13. P. /J. 61/2000).
13 Parafraseando a José Ramón Cossío Díaz, las teorías de la Constitución se hacen consistir del conjunto de hipótesis, planteamientos o tesis que se formulan para caracterizar, estudiar o describir a una Constitución en lo individual (cfr. Cossío Díaz, José Ramón, “La teoría constitucional en México”, en Carbonell, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, 5ª ed., México, Porrúa-UNAM, 2002, pág. 440).