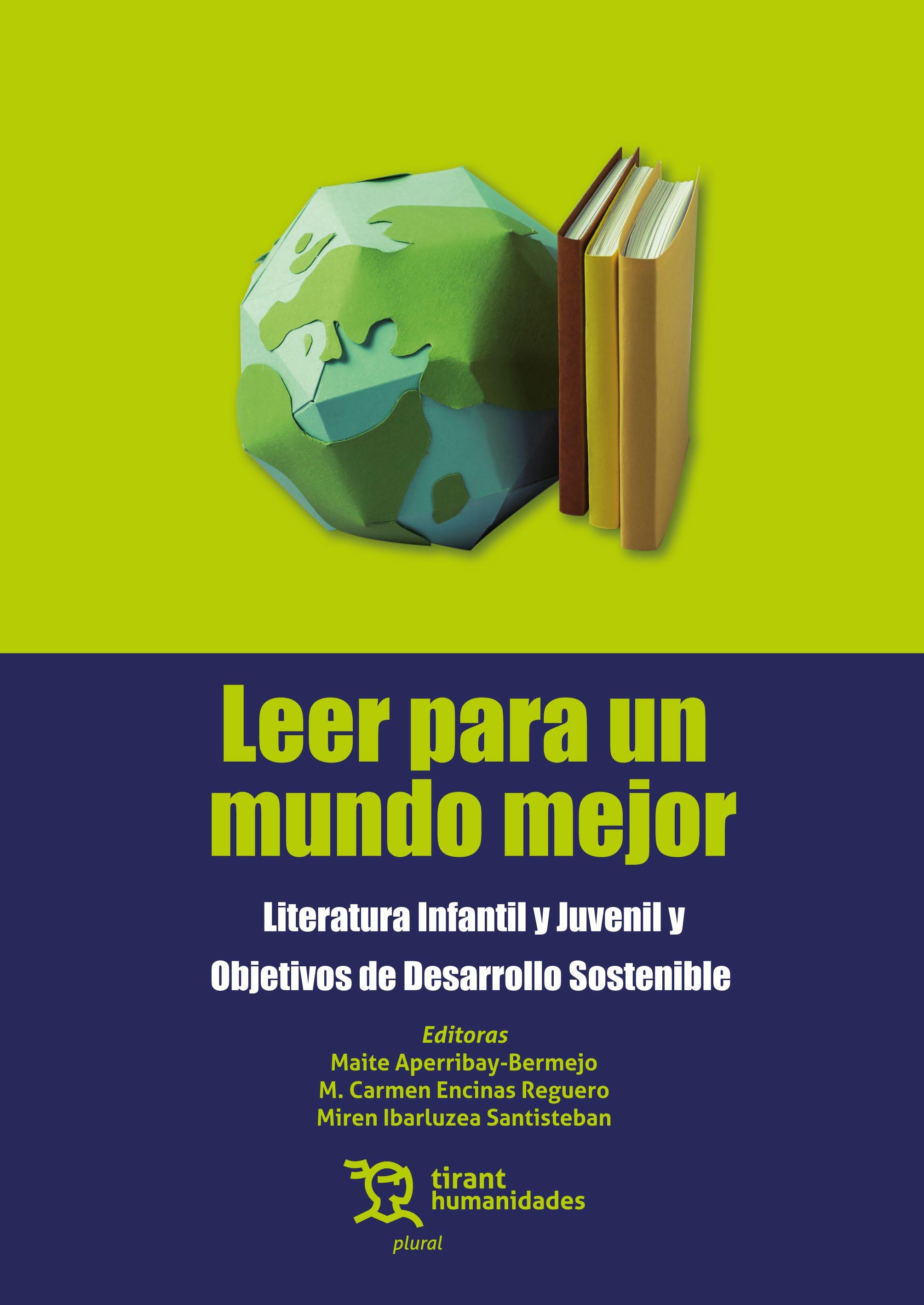
LEER PARA UN MUNDO MEJOR
Literatura Infantil y Juvenil y Objetivos de Desarrollo Sostenible

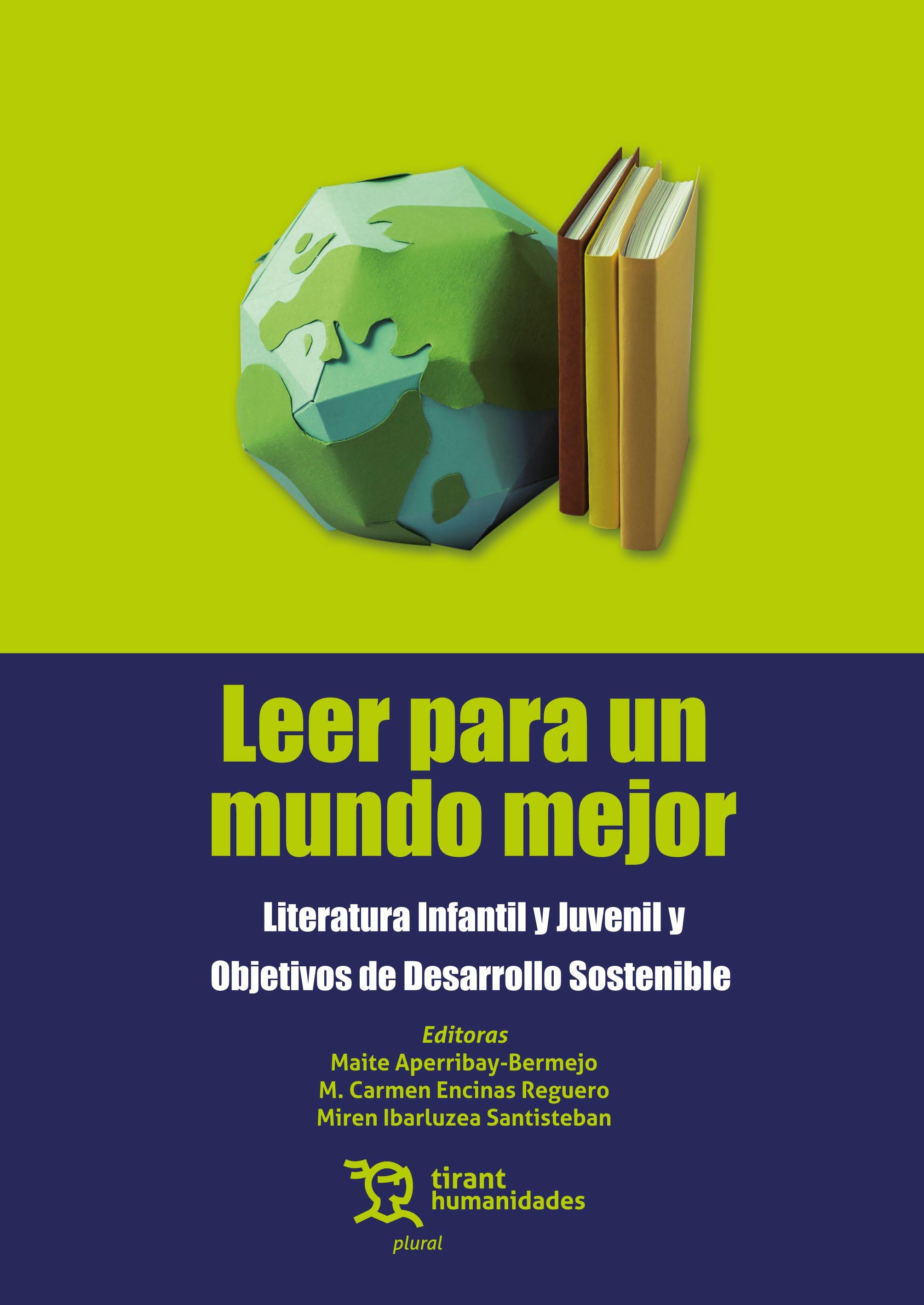
Literatura Infantil y Juvenil y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Mª Teresa Echenique Elizondo
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Editoras
MAITE APERRIBAY-BERMEJO
M. CARMEN ENCINAS REGUERO
MIREN IBARLUZEA SANTISTEBAN
tirant humanidades
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-1633-2023
ISBN: 978-84-19632-60-9
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
© Maite Aperribay-Bermejo M. Carmen Encinas Reguero Miren Ibarluzea SantistebanDejamos constancia del apoyo económico recibido por parte del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, así como de la Facultad de Educación de Bilbao y del Campus de Bizkaia, todos ellos pertenecientes a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).


Este libro es resultado de la labor realizada en el marco de los proyectos CBL 20ENCI y 21ENCI, financiados por la Dirección de Sostenibilidad y Compromiso Social de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y dentro del grupo GIU21/003, financiado por la UPV/EHU, y de los grupos IT1565-22 e IT1579-22, financiados por el Gobierno Vasco.
Los autores son responsables del contenido de sus capítulos, así como de haber obtenido los derechos para reproducir las imágenes incluidas en los mismos.

Si bien desde hace siglos existen movimientos conservacionistas, lo que conocemos como movimiento ecologista surge en la década de los sesenta del siglo pasado, cuando ciertas amenazas concretas, como, por ejemplo, la contaminación masiva o el riesgo de extinción de especies animales, se hacen reales. La concienciación social al respecto aumenta, hasta el punto de que en 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo se convierte en la primera conferencia mundial centrada en el tema del medioambiente. Fruto de esa conferencia es la Declaración de Estocolmo, que reconoce la existencia de una relación entre la situación medioambiental y el desarrollo social y económico de los países, y, además, contempla la educación ambiental como vía de acción.
La educación ambiental se considera tan importante que en 1975 tiene lugar en Belgrado un Seminario Internacional de Educación Ambiental, que establece los objetivos, metas y estrategias de la misma. Y solo dos años más tarde, en 1977, se celebra la I Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental, de donde surge la Declaración de Tiflis, que acuerda incorporar la educación ambiental al sistema educativo.
Sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible, entendido como el que permite que una generación cubra sus necesidades sin comprometer que las siguientes generaciones también puedan hacerlo, se fija en 1992, concretamente en la Conferencia de Río de Janeiro, en la que se subraya, además, la interdependencia entre los factores sociales, económicos y medioambientales.
A partir de ahí la UNESCO intenta reorientar la educación hacia la Educación para el Desarrollo Sostenible. En concreto, en 2000 se aprueba la Declaración del Milenio, en la que se establecen ocho objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Y en 2002, en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, se acuerda una acción global a favor del desarrollo sostenible y se propone el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2005-2014), donde se insta a los países a incluir las medidas del decenio dentro de sus sistemas educativos.
Transcurrido el decenio y vencidos ya los ODM, en 2015 Naciones Unidas aprueba la Agenda post-2015 o Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos y 169 metas, todo ello organizado en torno a cinco esferas, a saber, personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plantean como novedad la necesidad de hacer profundos cambios para abordar los problemas existentes y poder alcanzar realmente los objetivos planteados.
En ese cambio necesario, la literatura, como el resto de manifestaciones culturales, adquiere un papel esencial y activo, porque permite concienciar a la sociedad y asume una función ético-educativa, que facilita la consecución de
los cambios necesarios para el cumplimiento de los objetivos, lo que conecta la literatura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030.
De hecho, la perspectiva ecológica hace aparición también en la literatura en los años noventa a través de la ecocrítica o ecopoética, una teoría que estudia la relación entre la literatura y el entorno físico. Desde esa perspectiva, el ámbito natural deja de entenderse como un decorado de la acción narrativa, para convertirse en sujeto. La ecocrítica o ecopoética enlaza, además, con la teoría feminista, que presta atención a las cuestiones de género y las pone en relación con las construcciones ideológicas sociales, y de esa unión surge el ecofeminismo, que percibe una similitud entre la subordinación social de la mujer y la explotación de la naturaleza. Esas teorías contribuyen a cuestionar la visión jerárquica y antropocéntrica en favor de posturas eco- o biocéntricas.
Todo esto resulta especialmente significativo en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), pues el valor de la literatura como reflexión sobre temas sociales deviene en ese ámbito, en el que la dimensión educativa es esencial, un instrumento crucial para favorecer el desarrollo de la conciencia crítica de niños y jóvenes. Como resultado, la LIJ ha evolucionado en las últimas décadas incluyendo en su repertorio y potenciando nuevas temáticas sociales en un claro intento por promover ciertos valores sociales (ecología, igualdad de género, diversidad cultural, etc.), con el objetivo de impulsar cambios en las actitudes y hábitos de los más pequeños, y, desde ahí, propiciar una profunda transformación de la sociedad.
Para integrar los ODS dentro del sistema educativo la UNESCO publicó en 2017 el documento titulado Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje, que, como el propio documento explica en su primera página, fue “diseñado para guiar a los profesionales de la educación en el uso de la EDS [Educación para el Desarrollo Sostenible] en el aprendizaje de los ODS y, en consecuencia, para lograr los ODS. Esta guía identifica objetivos específicos de aprendizaje y sugiere temas y actividades para cada ODS. También presenta métodos de implementación a distintos niveles, desde el diseño de cursos hasta las estrategias nacionales”1.
Por otra parte, como consecuencia de la trascendente función de la literatura, y de la Literatura Infantil y Juvenil en particular, en la educación y concienciación de la sociedad, se han puesto en marcha distintas iniciativas. Destaca entre ellas el Club de Lectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (o SDG Book Club), que, con el fin de educar a los más pequeños en la sostenibilidad, reúne obras literarias y de divulgación destinadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, centradas en cada uno de los ODS y publicadas en alguna de las seis
1 UNESCO. (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423
lenguas oficiales de Naciones Unidas, a saber, árabe, chino, inglés, francés, ruso y español.
Ahora bien, la literatura, y los libros en general, están inextricablemente unidos a las bibliotecas, que facilitan a la población el acceso a la información, la cultura y la formación, y, además, mitigan las diferencias sociales, pues ofrecen sus múltiples recursos de forma gratuita y tienen un sistema de articulación que les permite llegar a todos los núcleos de población, lo que convierte a estos centros en un agente democratizador y un sólido aliado de los ODS. Por ese motivo, la Federación Internacional de las Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA, según sus siglas en inglés) aprueba en 2002 en Glasgow la Declaración acerca de las Bibliotecas y el Desarrollo Sostenible, donde se reconoce el compromiso con el desarrollo sostenible y se subraya el papel de las bibliotecas en el mismo. En 2013 la IFLA realiza una nueva declaración en Singapur y otra en 2014 en Lyon; en ambas insta a los gobiernos a aprovechar el potencial de las bibliotecas para favorecer en el mundo la implementación de programas de desarrollo sostenible.
Tras la puesta en marcha de la Agenda 2030, la IFLA publica en 2015 el documento titulado Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU, un documento que recoge herramientas con el objetivo de “apoyar las actividades que propugnen la inclusión de las bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales y regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU”, puesto que “[l]as bibliotecas tienen que demostrar ahora que pueden impulsar el progreso en toda la Agenda” (p. 1)2.
Un año más tarde, en 2016, la IFLA publica el documento titulado Acceso y oportunidades para todos: cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en el que se afirma que, “[e]l acceso público a la información permite a las personas tomar decisiones informadas que pueden mejorar sus vidas. Las comunidades que tienen acceso a información oportuna y relevante están mejor posicionadas para erradicar la pobreza y la inequidad, mejorar la agricultura, proporcionar educación de calidad y promover la salud, la cultura, la investigación y la innovación” (p. 3)3. Así, el documento recoge iniciativas llevadas a cabo en bibliotecas de diferentes rincones del mundo como ejemplo de la manera en que las bibliotecas pueden ayudar en cada uno de los ODS.
2 Federación Internacional de las Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones. (2015). Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU. https://n9.cl/x8kek
3 Federación Internacional de las Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones. (2016). Acceso y oportunidades para todos: cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. https://n9.cl/o64ta
A nivel nacional se crea en 2017 el Grupo de Trabajo Bibliotecas y Agenda 2030, que, en sintonía con la IFLA, busca desarrollar el papel de las bibliotecas para el logro de los ODS. Como resultado, se publica en 2019 la Estrategia Nacional de información y bibliotecas como agentes para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, que establece cuatro líneas de trabajo para la visibilización de las bibliotecas como agentes de colaboración con la Agenda 2030: 1) visibilizar las bibliotecas y su función, 2) garantizar los servicios de las bibliotecas a toda la ciudadanía, 3) diseñar acciones en sintonía con la Agenda 2030, y 4) recoger los datos para facilitar la evaluación de los mismos.
Así pues, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados depende en gran medida de realizar cambios en todos los niveles. Ahí precisamente la literatura, y especialmente la Literatura Infantil y Juvenil, a través de las acciones del sistema educativo, bibliotecas, etc., tiene una función esencial para concienciar a la sociedad, y especialmente a los más jóvenes, y para estimular nuevos hábitos en sintonía con el desarrollo sostenible.
Por todo ello, en este libro se ha querido fijar la atención en esa intersección entre la Literatura Infantil y Juvenil y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la intención de poner de manifiesto algunas de las múltiples formas en que la literatura se ha convertido en un aliado imprescindible para educar en la sostenibilidad. Con ese fin se recogen un total de doce contribuciones en las que se aborda desde distintas perspectivas la presencia de los ODS en la Literatura Infantil y Juvenil.
El capítulo de Eloy Martos Núñez reflexiona en torno a la visión ecológica en la LIJ tradicional recalcando la necesidad de volver a los textos tradicionales desde una mirada renovada producto de una educación lectora que ponga en valor los ecosimbolismos muchas veces presentes, y no siempre percibidos, en la literatura.
Desde una perspectiva diferente, Ana Margarida Ramos aborda el estudio de la LIJ contemporánea centrándose en un corpus de álbumes ilustrados que giran en torno a la temática medioambiental y la emergencia climática. Dicho análisis permite dibujar la evolución del tema en las últimas décadas, así como identificar las principales tendencias en el desarrollo de dicha temática. Ahora bien, al igual que el profesor Martos Núñez, la autora subraya la importancia no solo de leer libros ecológicos, sino, sobre todo, de realizar una lectura de todas las obras desde una perspectiva ecocrítica.
A la relación de la LIJ con la ecología se dedican otros tres capítulos del libro, a saber, un capítulo centrado en la manera en que la ecología y el cambio climático se han reflejado en el cómic (Noelia Ibarra Rius y Álvaro M. Pons Moreno), un capítulo sobre la creación de una concienciación medioambiental desde la poesía infantil (María del Carmen Quiles Cabrera) y también un
estudio ecocrítico de la visión de los bosques en la LIJ desde los cuentos tradicionales hasta las composiciones contemporáneas (M. Isabel Borda Crespo).
Esa visión ecocrítica se une a la feminista en el capítulo de Itziar Pascual Ortiz, en el que, además, se aboga a favor de una dramaturgia contemporánea comprometida con la transmisión a los más pequeños de principios de libertad, igualdad y sostenibilidad.
Como consecuencia de los problemas medioambientales y de las injusticias sociales, Francisco Antonio Martínez-Carratalá y José Rovira-Collado se centran en la necesidad de un cambio en el modelo económico globalizado y, para ello, analizan las narrativas de varios álbumes sin palabras con el fin de poner de relieve la manera en que desde la LIJ se pueden cuestionar y ejemplificar diferentes conflictos socioeconómicos e instar a una reflexión sobre las problemáticas y valores socioculturales de nuestro mundo.
Efectivamente, los temas sociales forman también parte esencial de los ODS y a ellos se dedican los dos siguientes capítulos del libro. En concreto, el capítulo de Maria Pujol Valls y Mariona Graell Martín aborda la presencia de los derechos del niño y los ODS en la LIJ actual de guerra, y el capítulo de Ítaca Palmer y Aitana Martos García establece una significativa conexión entre el paso desde una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica y la manera en que este cambio contribuye a la creación de un mundo más justo y en paz.
Por su parte, el capítulo de Miriam Peña Zabala, Regina Guerra Guezuraga, Alaitz Sasiain Camarero-Núñez y Estibaliz Aberasturi Apraiz cambia el foco de atención del texto a la imagen. A partir del análisis visual del álbum ilustrado, este capítulo plantea una experiencia didáctica para futuros docentes de Educación Infantil en la que se crean producciones plásticas que activan el pensamiento crítico sobre el mundo que nos rodea y que llevan a repensarlo.
Por último, el libro finaliza con dos capítulos de contenido más transversal. De un lado, el capítulo de Carmen Ferreira Boo parte del cuento tradicional Caperucita Roja para compendiar una serie de reescrituras elaboradas desde una perspectiva sostenible y que utilizan el material tradicional para transmitir nuevos valores de ecología, igualdad de género, diversidad cultural, etc. De otro lado, el capítulo de Susana Gala Pellicer llama la atención sobre el ODS17 (Alianzas para lograr los objetivos) y defiende el valor de la propia LIJ como resultado de alianzas entre agentes sociales, pero también como instrumento propulsor de dichas alianzas.
En definitiva, los doce capítulos recogidos en este volumen abordan la interacción entre la Literatura Infantil y Juvenil y los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde diferentes ángulos y perspectivas, y, si bien predomina la preocupación ecológica y medioambiental, el volumen pone de relieve también la importancia de las cuestiones de género, del modelo económico, de la responsabilidad colectiva para conseguir un mundo en paz y de la conveniencia
de las alianzas entre los distintos agentes. Y todo ello se consigue, además, incluyendo en el volumen la presencia tanto de la LIJ tradicional (especialmente el cuento popular) como también de la LIJ contemporánea (con presencia destacada del álbum ilustrado), y prestando atención tanto al género narrativo, predominante como lo es también en la propia LIJ, cuanto a la poesía y al teatro, géneros más periféricos.
Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento a las instituciones que han apoyado la publicación de este libro, fundamentalmente al Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y a la Dirección de Sostenibilidad y Compromiso Social de esa misma universidad, que ha respaldado nuestro trabajo a través del proyecto “La Literatura Infantil y Juvenil al servicio de los ODS” (20ENCI y 21ENCI) financiado en la convocatoria Campus Bizia Lab. Dicha convocatoria surge a partir de una iniciativa impulsada por la Dirección de Sostenibilidad y Compromiso Social junto al Servicio de Asesoramiento Educativo, ambos pertenecientes al Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Social de la UPV/EHU, que pretende impulsar la colaboración entre profesorado, alumnado y personal de administración y servicios desde un enfoque transdisciplinar y con la intención de responder a los retos de sostenibilidad dentro la propia Universidad. Como parte de ese proyecto organizamos del 20 al 22 de octubre de 2021 el I Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil: la Literatura Infantil y Juvenil y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue el punto de partida de este libro. Por ese motivo, agradecemos también a la Facultad de Educación de Bilbao y al Campus de Bizkaia, ambos de la UPV/EHU, su colaboración y apoyo. Así mismo, este trabajo es también producto de nuestra respectiva participación en el grupo de investigación GIU21/003 financiado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y en los grupos IT1565-22 e IT1579-22 financiados por el Gobierno Vasco.
Pero, sobre todo, nuestro agradecimiento se dirige a los autores y autoras que han colaborado en el libro, porque con sus investigaciones y propuestas demuestran que, efectivamente, la Literatura Infantil y Juvenil tiene mucho que decir no solo dentro de los estudios literarios, sino, sobre todo, en la transformación de la mirada que nuestro mundo requiere para mejorar.
En un artículo reciente (Martos, 2021) hemos hablado de “alterliteraturas” justamente para subrayar la falsa percepción que pueda darse de la literatura como un fenómeno unitario u homogéneo, ya que en realidad lo que cabe apreciar son multiliteraturas, percibidas mejor a medida que desde los estudios culturales, la teoría de la recepción o la teoría de los polisistemas se ha avanzado hacia una comprensión más holística de la diversidad y de la necesidad de poder resituar o revisar el papel de muchos textos a la luz de las perspectivas críticas de los estudios de género, subalternidad o ecocrítica. No en vano estas corrientes han convergido desde un punto de vista interno, aproximando o hibridando sus categorías, tal como ocurre en el ecofeminismo (Puleo, 2014); o bien, según las llamadas “nuevas narrativas del agua” (Barlow, 2008), aunando postulados antropológicos, ecológicos y narratológicos.
Desde el punto de vista de la praxis, el cambio climático ha acelerado esta percepción más proclive hacia “lo verde”, ya que, a decir verdad, parece más fácil tener sensibilidad o empatía hacia los niños, las mujeres, las minorías étnicas, los movimientos LGTBI (en general, hacia todo lo que pudiéramos agrupar dentro de la categorías de “subalternidad”), que guardar empatía con un árbol, un monte o una fuente, si bien hay una ola creciente de preocupación hacia el bienestar animal (Estrada, 2008) como síntoma de un nuevo paradigma bioético.
De todos modos, la depredación –la que se da en la Naturaleza y la que genera la cultura humana para sus propios fines (alimentos, pieles, etc.)– es objeto de grandes controversias y contrargumentaciones que no debemos zanjar con una posición doctrinaria (Fink, 2011). Una postura ecologista reciente es que el ser humano no debe intervenir, por ejemplo, en una sabana africana para evitar la cadena de depredaciones, pero Fink expone una casuística en que este principio puede refutarse, por ejemplo en la protección de especies en peligro de extinción, como osos, lobos o linces. Esto conduce a la idea de la hermenéutica analógica (Beuchot, 2000) de “entrenar” a los estudiantes en
Tendencias emergentes en la Literatura Infantil y Juvenil: las corrientes ecológicas y su vinculación1.
una lectura “sutil”, que es todo lo contrario a una lectura tosca y sin matices, o sectaria.
Sin duda, podría argüirse que el sufrimiento humano es más “gemelo” del sufrimiento animal que de la erosión de una roca o de la contaminación de un río, y eso se debe a nuestra percepción “andrópica” de la realidad, pero en otros “cuadros mentales”, por así decir –como los derivados del animismo o del chamanismo– la identificación con la naturaleza era mucho más palmaria y no tenía que apoyarse en estereotipos tan “sensibleros” como los de Bambi (1942).
Claro que esta visión edulcorada, naïf o roussoniana de la Naturaleza o de los animales es hija de nuestra cultura material moderna, la cual paradójicamente intenta banalizar o desmitologizar la Naturaleza. Con todo, este ecologismo “decorativo” conecta con ecoimaginarios o arquetipos ancestrales: es el caso de la visión antigua de los indoeuropeos, cuya representación del ultramundo era precisamente ese “prado ameno” y fresco que aparece en Heidi y tantos clásicos infantiles. También aparece en el cuento de los Grimm titulado Frau Holle, pues no en vano, al caerse la niña al pozo, donde se despierta es en un prado lleno de flores (Martos Núñez y Martos García, 2015).
Esta banalización de la Naturaleza es la misma que subyace en los imaginarios caricaturescos propios de los parques temáticos más conocidos, como el holandés De Effelin de 1952, los parques de Disney, etc. (Secall, 2001). La simbiosis entre literatura infantil, cine, plástica, turismo o publicidad, ha creado “paquetes de ficción multimodales”, expandidos con las actuales series, sagas o versiones multimediales (Martínez Ezquerro, 2019). Hay antecedentes clásicos evidentes, como Winnie the Pooh (1921), de Alexander Mine, osito de
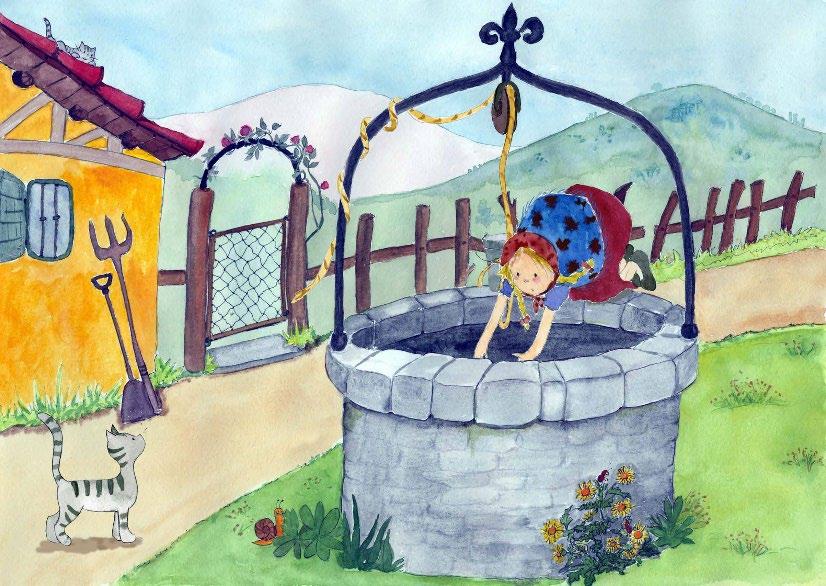
Tendencias emergentes en la Literatura Infantil y Juvenil: las corrientes ecológicas y su vinculación con los ODS 19
peluche antropomorfo que protagoniza varias historias familiares; es lo que Hunt (1992) llama fantasía doméstica.
Las representaciones de la animalidad son un potencial para la educación literaria (Martos, 2021), pero en el contexto actual se han ido revisando muchos de estos puntos de vista, hasta el punto de que humanizar a las mascotas, tal como se hace habitualmente, es para muchos otra forma de maltrato animal. Nodelman (2018) ha reflexionado sobre este y otros asuntos, y Córdova (2018) lo resume diciendo que:
representar a los humanos con otros animales, lejos de generar lecturas más abiertas en las que puedan identificarse muchos niños y niñas, encierra al ser humano en sí mismo y cosifica a estos animales. Por ejemplo, vestir a peces (o cualquier otro animal) con guantes y bombín tras un volante en una carretera submarina o recibiendo a sus visitas en una estancia de coral, por más juguetón e inocente que nos parezca, niega la naturaleza de la otra especie, la anula. Dice: “No aceptes al otro por lo que es, consigue que sea como tú”.
Por lo demás, en un momento de evolución social y cultural en que los abrigos de pieles o los zoológicos son ya mal vistos por la ciudadanía, o en que el posthumanismo está cambiando nuestra visión del entorno y de nuestro propio cuerpo (Nikolajeva, 2016), parecería que la LIJ no puede seguir repitiendo esquemas que rozan con el especismo y se amparan en un pensamiento fuertemente antropocéntrico. Cierto que la fábula grecolatina ya usaba a los animales como alegorías, pero su preocupación dominante era, como diría Sócrates, la de entender al ser humano “en la polis”, en la cultura, y no en la naturaleza. Es decir, hoy es más difícil “camuflar” una enseñanza en el ropaje de una fábula sin atender a qué estereotipo estemos dando del lobo, del pulpo o del elefante, con el peligro de cosificación al que antes aludíamos.
Con todo, la industria audiovisual que explota estas ficciones, así como los propios parques temáticos, mantienen este espíritu simplificador, el mismo que, por ejemplo, hace de la araña o del murciélago emblemas de sus superhéroes, al igual que hacían los primitivos con sus tótems. La fascinación de la tecnología de la imagen ha hecho que adaptaciones al cine de clásicos como El libro de la Selva sean un taquillazo que fascina o hipnotiza a sus espectadores (López Vigo, 2007), hasta el punto de que estos animales humanizados emergen como villanos o héroes de primer nivel.
Incluso esta caricaturización de animales queda acentuada en la cultura popular moderna; de hecho, se habla de la cultura furry1 (Linares, 2013) entre los fans, con formas cada vez más grotescas o humorísticas. A propósito de esto,
1 El Furry Fandom (también conocido como furro, furries, furros o furdom) es un fandom basado en el género furry (castellanizado también como furro), es decir, interesado en la ficción de personajes animales normales y antropomórficos; cf. “Furry fandom” (2022).
Martin Scorsese tuvo el valor de arremeter contra Marvel al decir que el cine de superhéroes –que tanto impacta en los niños y repite estos clisés de animales humanizados– no es cine de calidad sino más un “parque de atracciones”, es decir, una especie de escaparate de trucos y efectos especiales con poca sustancia (Álvarez, 2019).
En efecto, abundando en el ejemplo de Nodelman, si un niño ve Aquaman y la vida de los océanos tal como se refleja en el filme, encontrará una visión pseudoépica y llena de efectos de toda índole, y también una desfiguración “andrópica” y kitsch tanto de las criaturas como de los paisajes del mar, algo que poco tiene que ver con los misterios de las aguas y de sus genios, que tantas leyendas nos transmiten, y que también dista de la visión cientifista y a la vez admirativa y respetuosa del fondo del mar que nos expresa Verne con su capitán Nemo como explorador de los fondos oceánicos (Palmer y Aparicio, 2017).
Sea como fuere, la ecoeducación parece asentada como una demanda de nuestro mundo y por eso es habitual ya hablar de alfabetización ecológica, de enfoque biocéntrico como alternativa al antropocentrismo, etc. (Campos y Martos, 2017). Pero cuando descendemos al terreno de las prácticas pedagógicas, ya no es tan fácil articular este discurso, pues es el discurso cientifista a ultranza el que ha reducido la Naturaleza a un “almacén de materiales primas” y, aunque se han producido reacciones desde las corrientes ecológicas, como veremos, lo cierto es que sigue primando una visión utilitarista frente a la percepción holística de la Naturaleza en su dimensión sociohistórica, cultural o artística. Esta misma mentalidad de simplificación de animales o paisajes a partir de prejuicios “andrópicos” es la que subyace a entender los fenómenos o catástrofes naturales, como una plaga de langosta, como una maldición o castigo divino.
Propp puso el dedo en la llaga cuando advirtió que el hábitat en los cuentos de hadas no era un simple decorado, sino que actuaba como parte importante de la prosopografía del personaje; es decir, el paisaje o territorio vinculado es atributo del personaje, forma parte de su descripción: “El estudio de los atributos de los personajes no incluye más que los tres apartados fundamentales siguientes: aspecto y nomenclatura, particularidades de la entrada en escena y hábitat” (Propp, 1987, p. 102). No en vano el diablo o el agresor de muchos cuentos vive en palacios encantados o lugares llenos de peligros y pruebas, es decir, son lugares que simbolizan el ultramundo, lleno de turbulencias por así decir.