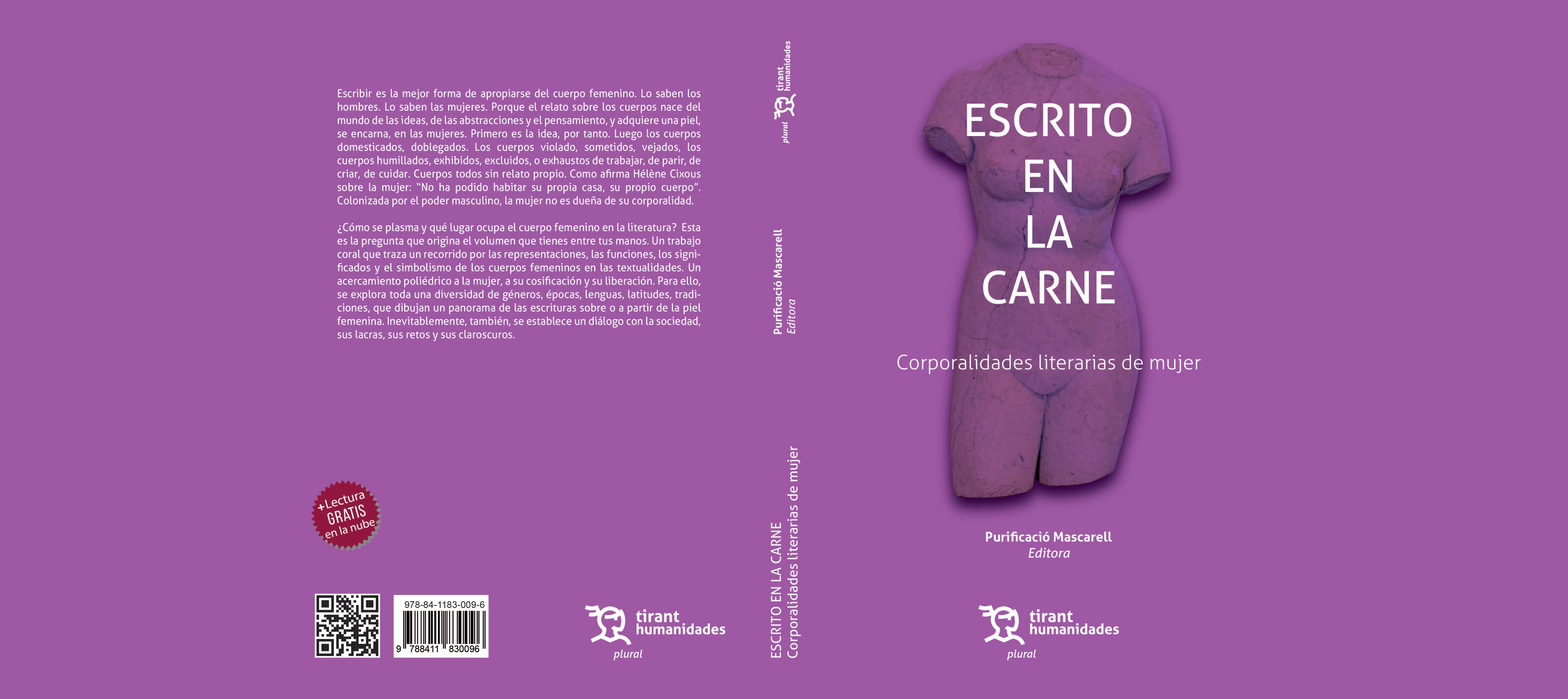
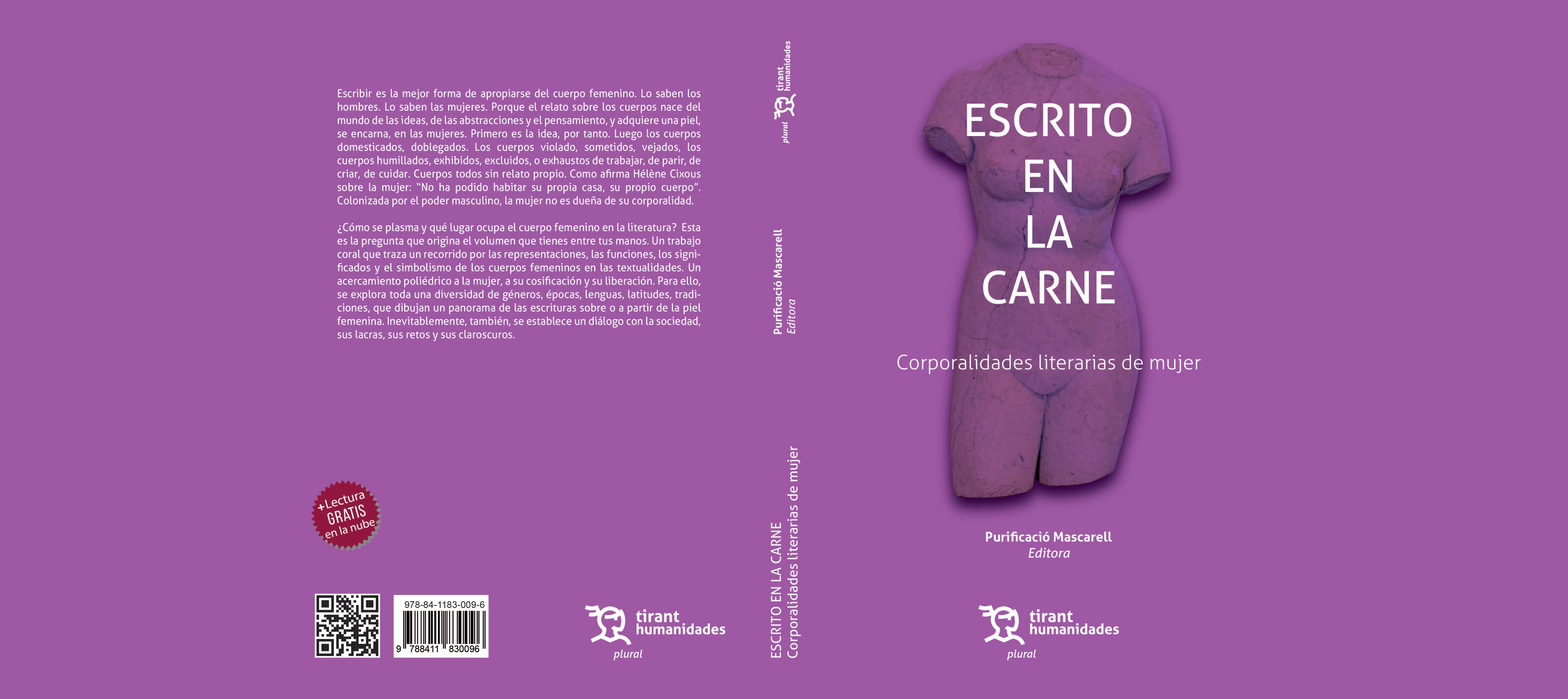
ACCESO GRATIS a la Lectura en la Nube
Para visualizar el libro electrónico en la nube de lectura envíe junto a su nombre y apellidos una fotografía del código de barras situado en la contraportada del libro y otra del ticket de compra a la dirección:
ebooktirant@tirant.com
En un máximo de 72 horas laborables le enviaremos el código de acceso con sus instrucciones.
La visualización del libro en NUBE DE LECTURA excluye los usos bibliotecarios y públicos que puedan poner el archivo electrónico a disposición de unacomunidad de lectores. Se permite tan solo un uso individual y privado.
Escrito en la carne Corporalidades literarias de mujer
Comité Científico
De La Editorial Tirant Humanidades
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
M.ª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Purificació Mascarell EditoraEscrito en la carne Corporalidades literarias de mujer
tirant humanidades
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Purificació Mascarell (Editora)© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-2854-2023
ISBN: 978-84-1183-010-2
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant. net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa:
http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice
PODER, ESCRITURA Y CUERPOS DE MUJER
Purificació Mascarell
“¿Soy yo ese no-cuerpo vestido, envuelto en velos, alejado cuidadosamente, mantenido apartado de la Historia, de las transformaciones, anulado, mantenido al margen de la escena, al ámbito de la cocina o al de la cama?”, se pregunta Hélène Cixous en La risa de la medusa. ¿Somos las mujeres ese cuerpo?
Decía Aristóteles que el útero es una especie de animal dentro dentro de otro animal. Desde la antigüedad, el cuerpo de la mujer ha sido definido, interpretado y catalogado por los hombres. Ellos se han otorgado licencia para vigilar y castigar el físico —la mente— del otro sexo cuando este no se ha ceñido a los parámetros impuestos por el patriarcado. Casi podría afirmarse que los cuerpos femeninos son perfectos dispositivos de biocontrol masculino.
Depilación, para parecer más niñas, menos masculinas; vestimenta para taparlas o destaparlas, según exija la moda o la moral que dicta el varón; aborto en las manos de la ciencia y de la gestión política masculinas; operaciones estéticas para cumplir cánones imposibles y absurdos, deshumanizadores, por miedo a lo no normativo; cuerpos femeninos condenados al margen por andróginos o por discapacitados o por fuertes o por feos. O cuerpos bellos vistos como objetos de usar y tirar por el deseo masculino. En un artículo para la revista Vogue de 1975, Susan Sontag sostenía: “Ser llamada hermosa implica señalar algo esencial del carácter y las preocupaciones de la mujer. (Al contrario de los hombres—cuya esencia es ser fuertes, efectivos y competentes.)”. Y añadía: “La forma en la que las mujeres son educadas para relacionarse con la belleza fomenta el narcisismo, refuerza la dependencia y la inmadurez”. No saber si es mejor ser deseada o ser despreciada. Saber que, en ambos
extremos, se nos aliena, se nos conduce al ámbito de los seres inmanentes. Sin trascendencia, que diría Simone de Beauvoir.
Escribir es la mejor forma de apropiarse del cuerpo femenino. Lo saben los hombres. Lo saben las mujeres. Porque el relato sobre los cuerpos nace del mundo de las ideas, de las abstracciones y el pensamiento, y adquiere una piel, se encarna, en las mujeres. Primero es la idea, por tanto. Luego los cuerpos domesticados, doblegados. Los cuerpos violado, sometidos, vejados, los cuerpos humillados, exhibidos, excluidos, o exhaustos de trabajar, de parir, de criar, de cuidar. Cuerpos todos sin relato propio. Porque también dirá Cixous sobre la mujer: “No ha podido habitar su propia casa, su propio cuerpo”. Colonizada por el poder masculino, la mujer no es dueña de su corporalidad. Es una mera inquilina a la que el propietario le pasa el cobro cada mes.
¿Cómo se plasma y qué lugar ocupa el cuerpo femenino en la literatura? Esta es la pregunta que origina el volumen que tienes entre tus manos. Un trabajo coral que traza un recorrido por las representaciones, las funciones, los significados y el simbolismo de los cuerpos femeninos en las textualidades. Un acercamiento poliédrico a la mujer, a su cosificación y su liberación. Para ello, se explora toda una diversidad de géneros, épocas, lenguas, latitudes, tradiciones, que dibujan un panorama de las escrituras sobre o a partir de la piel femenina. Inevitablemente, también, se establece un diálogo con la sociedad, sus lacras, sus retos y sus claroscuros.
¿Qué asusta de los cuerpos de las mujeres? ¿Por qué el patriarcado ha pugnado siempre por controlarlos? Además de encerrar a las mujeres, como ya indagamos en nuestro anterior volumen en este mismo sello editorial —Encerradas. Mujer, escritura y reclusión (2022)—, el patriarcado las cosifica, las vende, las prostituye, les practica la ablación, les empequeñece los pies, las oculta tras un velo. El cuerpo de la mujer es usado como potente reclamo y es condenado por ominoso. Sirve para comerciar, estimular el consumo, alimentar la industria, desde la pornográfica a la farmacológica. Se asocia al diablo a través de la femme fatale que seduce letalmente a los incautos y los arrastra al infierno. Pero también se vincula
a la madre-ángel en un intento por ocultar las secuelas físicas y mentales de la maternidad. La corporalidad femenina da miedo y atrae al mismo tiempo, cual fruta prohibida. Se desea poseer y se quiere limitar.
“Es a los hombres a quienes les gusta jugar a muñecas”. Y yo digo: amén, Cixous.
CUERPOS MATERNALES
Andrea Elvira-Navarro1 Universidad de Salamanca1. La maternidad: experiencia institucionalizada
Este capítulo trata de abordar el cuerpo desde la experiencia de la maternidad. Es evidente que esta atraviesa directamente lo corporal desde el momento de la concepción; no obstante, en esta situación, supone ir más allá de lo meramente físico, como la literatura más reciente se ha encargado de exponer. La maternidad es un tema que ha suscitado no pocas reflexiones y discusiones en el ámbito filosófico y sociológico sobre todo desde la vertiente feminista, hasta el punto de distinguir entre la maternidad como experiencia y como institución (Rich, 2019). Para tratar de entender dichos conceptos, deberíamos partir de una historización del concepto de madre como matriz identitaria de la mujer que permitirá demostrar, como apunta Silvia Tubert, que en las culturas patriarcales el concepto de mujer y madre se superponen por una cuestión discursiva. En el prólogo a Figuras de la madre, la estudiosa sintetiza la labor de este volumen que ella misma coordina: analizar algunas de las “figuras” maternales que se han conformado a lo largo de la historia, evidenciando así que el nexo entre la idea de madre y la identidad de la mujer es mero artificio verbal armado por el discurso patriarcal (Tubert, 1996: 7-14). Dar cuenta de esta situación ha constituido el principal objeto de estudio de todas aquellas pensadoras feministas que, desde el siglo
1. Este trabajo ha sido realizado gracias a la obtención de un contrato predoctoral mediante la convocatoria “Ayudas para financiar la contratación predoctoral de personal investigador” (2022– 2026) de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Educación, en cofinanciación con el Fondo Social Europeo (Programa Operativo de Castilla y León).
xix, han tratado de denunciar y subvertir las estrategias discursivas que soslayan la identidad femenina.
Es inevitable, a la hora de tratar la maternidad, no referirse a las filósofas Elizabeth Badinter e Ivonne Knibiehler, pioneras ambas en el estudio de esta idea en Occidente. De ambos estudios obtenemos, sorpresivamente, que esta es relativamente reciente. Hacia finales del siglo xviii surge un discurso que vincula de manera exclusiva la identidad de la mujer a una idea de maternidad basada en la abnegación y el sacrificio al hijo. Extendida a la totalidad de las sociedades patriarcales, esta idea acoge estereotipos y mitos que restringen la realidad que implica ser madre al ámbito privado, y condena socialmente a aquellas que no desean o no pueden concebir, silenciando así la voz de la mujer. Si bien podríamos hallar en la religión una figura de la madre asimismo sacrificada por el hijo —la Madre Dolorosa encarnada en la Virgen María, dadora de sí misma— (Molina, 2004), lo cierto es que no será hasta el siglo xix cuando comience a difundirse el discurso mencionado, que determinará la crianza y dedicación absoluta al hijo como una obligación de la mujer por cuestiones intrínsecas a su naturaleza. Los modelos que rigen dichas características serán el “ángel del hogar” victoriano o el ideal de la “buena madre” formulado por Jean Jacques Rosseau, ambos basados en el sacrificio y la abnegación a la prole (Badinter, 1991: 117-247; Knibiehler, 2001: 53-79). Dicho discurso se orquestó, como señala Alicia H. Puleo, como un “regalo envenenado”, pues erigía a las mujeres como responsables y salvadoras de la nación en tanto tenían en sus manos la tarea de criar y educar a las generaciones futuras. Esta responsabilidad generaba un sentido de autoridad y protagonismo ficticios que nunca antes habían sido otorgados a la mujer en el circuito social; no obstante, supone una restricción aún mayor al ámbito privado, lejos de cualquier intervención en la vida laboral, cultural o política (Puleo, 2004: 25-26; Badinter, 1991: 132-158; Knibiehler, 2001: 60-62).
Si nos centramos en la cuestión corporal y contrastamos los postulados patriarcales con el contexto en que se gestan —nacimiento del capitalismo y del liberalismo, consolidación de la burguesía…—, no es
fortuito que este discurso comience a tomar fuerza a finales de xviii si tenemos en cuenta que, a mediados de dicho siglo, la forma gubernamental basada en el poder soberano comienza a virar hacia otra donde el cuerpo queda “transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar” (Foucault, 2007, 168). Nace así el biopoder, basado en la “administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” (169) que viene a significar un reflejo de lo biológico en lo político debido a las necesidades que el nuevo orden sistémico requiere. Siendo más específica para el tema que nos atañe, Carolina Arcos Herrera toma la conceptualización de Foucault para formular una “biopolítica de lo materno”, esto es,
“una lógica biopolítica que en nombre de la vida —su afirmación, conservación y proliferación (Foucault, 2001)— estatiza y nacionaliza lo materno como una forma de regulación y racionalización de la procreación ‘en favor de la patria’, por una parte, y por otra de ontologización de lo femenino como cuerpo individual y cuerpo político”. (Arcos, 2018: 30)
Y que Knibiehler sintetiza así:
El cuerpo de la mujer se convirtió en la matriz del cuerpo social: había que readaptarlo a la función reproductora. Pubertad, matrimonio, embarazo, parto y lactancia eran etapas que había que preparar desde el punto de vista de la higiene y, también, desde una perspectiva moral. El amor materno, la consagración total de la madre a su hijo, se convirtió en un valor de esta civilización y en un código de buena conducta. (Knibiehler, 2001: 56)
Ante esta situación, el incumplimiento de las expectativas generadas por el discurso hegemónico con respecto a la madre-mujer provoca que esta sea concebida como una desviación del orden natural de las cosas (Badinter, 1991: 150-164) o, con la llegada del psicoanálisis, un caso patológico (248). Las consecuencias son, por un lado, una “culpabilidad maternal” en la mujer que se siente ajena a la figura materna socioculturalmente aceptada y, al mismo tiempo, un “vacío de la maternidad” cuando acata dicha figuración; esta es, según Victoria Sau, un “vacío de poder de decidir y gestionar, de tener influencia y de gozar de autoridad” (1998: 61).
Dicho discurso ha llegado a nuestros días de manera casi indemne, lo que no quiere decir que, desde las primeras formulaciones, se intentara dar una “vuelta de tuerca” a esta biopolítica de lo materno, sobre todo de la mano del socialismo y del anarquismo (Arcos, 2018: 42). El trabajo de Carolina Arcos se centra en identificar las pensadoras que se rebelaron contra la violencia que supone la imposición del modelo de la “buena madre” en Latinoamérica, cuya influencia viene de pensadoras como Simone de Beauvoir. En Le deuxième sexe (1948), la feminista francesa ataca fervientemente a la maternidad por la castración intelectual, social e incluso física que supone para la mujer, un pensamiento que será extendido por el feminismo de finales de los 60 (Knibiehler, 2001: 94-101). Su negación rotunda de la maternidad ha traído consigo diversas revisiones y desviaciones de su postura; sin embargo, su posicionamiento fue sustancial para repensar esta idea y escindir la identidad de la mujer de la de la madre.
A partir de la segunda mitad de los años 70, el feminismo de la diferencia planteará una postura intermedia basada en lo que Raquel Osborne denomina una “nueva ola de esencialismo maternal” (Osborne, 2002: 127-147). Las pensadoras de este tiempo aspiran a revertir el discurso patriarcal de la “buena madre”, pero, en lugar de negar la maternidad, la considerarán una fuente de empoderamiento vinculada al placer y la creatividad femeninas. Esta consigna recorre Nacemos de mujer: la maternidad y como experiencia y como institución de Adrienne Rich, quien lleva a cabo la distinción entre “maternidad como experiencia” —“la relación potencial de cualquier mujer con los poderes de la reproducción y con los hijos” (Rich, 2019: 57) que, a pesar de las desavenencias y contradicciones que suscita, puede ser una experiencia satisfactoria y reconfortante— y “maternidad como institución” —“cuyo objetivo es asegurar que este potencial —y todas las mujeres— permanezcan bajo el control masculino” (57)— . Asimismo, su interés por revalorizar el cuerpo de la mujer, hasta ahora tabuizado por el patriarcado y repudiado por el feminismo anterior, será frecuente en sus coetáneas. El ejemplo más representativo se halla en La risa de la medusa, donde
Andrea Elvira-NavarroHèlene Cixous afirmará la necesidad “escribir el cuerpo” (1995: 58-61) que el patriarcado había soslayado hasta el momento:
Es necesario que la mujer se escriba porque es la invención de una escritura nueva, insurrecta lo que, cuando llegue el momento de su liberación, le permitirá llevar a cabo las rupturas y las transformaciones indispensables en su historia, al principio en dos niveles inseparables: — individualmente: al escribirse, la Mujer regresará a ese cuerpo que, como mínimo, le confiscaron; ese cuerpo que convirtieron en el inquietante extraño del lugar, el enfermo o el muerto, y que, con tanta frecuencia, es el mal amigo, causa y lugar de las inhibiciones. Censurar el cuerpo es censurar, de paso, el aliento, la palabra. (61)
Aunque, en líneas generales, las posturas del feminismo de la diferencia despertaban las alarmas a la hora de reconocer la maternidad como algo intrínseco a la mujer por reafirmar, en parte, la perspectiva naturalista acogida por el discurso rousseauniano, supone una aportación más a la pluralidad que acoge la idea de maternidad porque ante todo trata de reivindicar la emancipación de la mujer por encima de la educación impuesta, tal y como en la actualidad pretende el ecofeminismo. Además, hoy en día son muchas las detractoras de una “escritura femenina” distinta de la masculina en tanto podría suponer una especie de discriminación positiva. Ahora bien, si nos situamos en un contexto en el que la autoría femenina gozaba de un desprestigio notable y en el que la maternidad solo era rebatida a nivel teórico y de manera aislada, se entiende que surjan este tipo de reivindicaciones que tratan de rescatar todo lo que la cultura patriarcal se había apropiado y significado según la supremacía masculina. Por ello, rescatar la idea de “escribir el cuerpo” cobra sentido aún a día de hoy, cuando la mujer sigue (auto)censurándose. Más adelante, en la revisión de la maternidad en la historia de nuestra literatura, hallaremos el sentido último de este tipo de escritura.
Si bien la maternidad abnegada supuso, sobre todo a partir del feminismo de la segunda ola, objeto de controversia para la teoría feminista, desde el ámbito literario nunca se ha debatido con tanta fuerza como en la actualidad. Hoy, más que nunca, la literatura acoge esta empresa y pretende arrojar luz sobre la figura de la madre. Concretamente, desde
principios de los 2000, la literatura escrita en español ha experimentado un auge de obras centradas en esta temática que llevaría incluso a hablar de una nueva tradición, cuestión que trataremos más adelante. Pero antes de ello, realizaremos un repaso por el tratamiento del tema en la historia de la literatura.
2. Las madres escriben
Historizar el tema de la maternidad desde el punto de vista literario encierra una complejidad concerniente tanto a la autoría de los relatos elaborados como a la perspectiva que ofrecen. Si nos remontamos a los orígenes de la literatura, ya desde la Antigüedad Clásica encontramos figuras de la madre (Medea o Yocasta son, quizás, los ejemplos más representativos insertos en el imaginario cultural); no obstante la imagen que ofrecen y los criterios seguidos permiten constatar el machismo que siempre ha perseguido al género femenino. No será hasta finales del siglo xviii cuando comiencen a vislumbrarse escritos por parte de las mujeres que traten de combatir la sumisión de la mujer al discurso hegemónico. En este sentido, el título de este apartado, las madres escriben, es totalmente intencional, pues llevar a cabo una revisión de la idea de maternidad en la literatura contesta de alguna manera a una sentencia a atribuida a la psicoanalista Helene Deutsch, creadora de la “madre normal” (Badinter, 1991: 209-214), para quien “las madres no escriben, están escritas” (en Davey, 2001: 129). Esta aseveración se puede interpretar como síntesis del silenciamiento al que el género femenino ha estado supeditado por los estudios psicoanalíticos que, adheridos al ideal de la buena madre de Rosseau y que sigue vigente en nuestros días, consideran incompatibles la maternidad y la creación, en particular, y la maternidad y cualquier actividad que no sea el hijo, en general. Que la mujer ha sufrido múltiples dificultades para emanciparse de la crianza es un hecho que ha intentado exponerse en el apartado anterior; no obstante, también se ha comprobado que las réplicas a dicho discurso fueron prácticamente inmediatas y, aunque la perspectiva de la
maternidad normativa se ha visto anquilosada durante mucho tiempo en el imaginario colectivo, la importancia que ha cobrado en la actualidad ha permitido el rescate de diversos textos que muestran el interés de la autoría femenina por luchar contra el orden establecido.
Llevar a cabo un estudio profundo de este fenómeno excedería los márgenes de este capítulo; por ello, se ha decidido acotar el corpus de análisis a la narrativa escrita en español debido a la eclosión de títulos que ha sucedido desde los inicios del segundo decenio del presente siglo y que han propulsado asimismo el estudio de dicho tema desde el punto de vista académico. Restringir el análisis a un tipo de literatura determinada no exime el tratamiento de tema alguno a este respecto, pues, apunta Ángeles de la Concha, a partir de la ya citada publicación de Adrienne Rich, Nacemos de mujer…, la maternidad se convierte en un asunto transcultural que atañe tan distintas literaturas como la nigeriana, la americana y afroamericana, la canadiense o la hindú (de la Concha, 2004: 158-159), y de su análisis se extrae que la crítica que encierran los textos se focaliza en asuntos muy similares tales como el imperativo social de ser madre, el silenciamiento de esta con respecto a su emancipación, el sufrimiento y el cansancio que supone la maternidad, etc. En concreto, esta investigación se centrará en aquellos textos que ilustran de manera paradigmática la importancia que cobra la corporalidad. Pero para comprender la trayectoria que persiguen los escritos actuales será necesario realizar un repaso de los antecedentes que impulsan este tipo de literatura.
Especial interés cobra, en este sentido, Maternidad y creación (2001), una compilación de reflexiones, ensayos y textos literarios de distintas intelectuales y escritoras que revela la fuerza que posee el debate en torno a estas cuestiones desde la primera mitad del siglo xx en las letras inglesas como lugar de debate con respecto al rol impuesto. Traer a colación dicho volumen no resulta fortuito: su primera traducción al español coincide con los años de gestación de la crítica a la “maternidad como institución” en la narrativa hispánica contemporánea y ha sido recientemente reeditado (2020), lo que no hace sino corroborar la importancia que este tema ha cobrado en los últimos años. Las reflexiones
