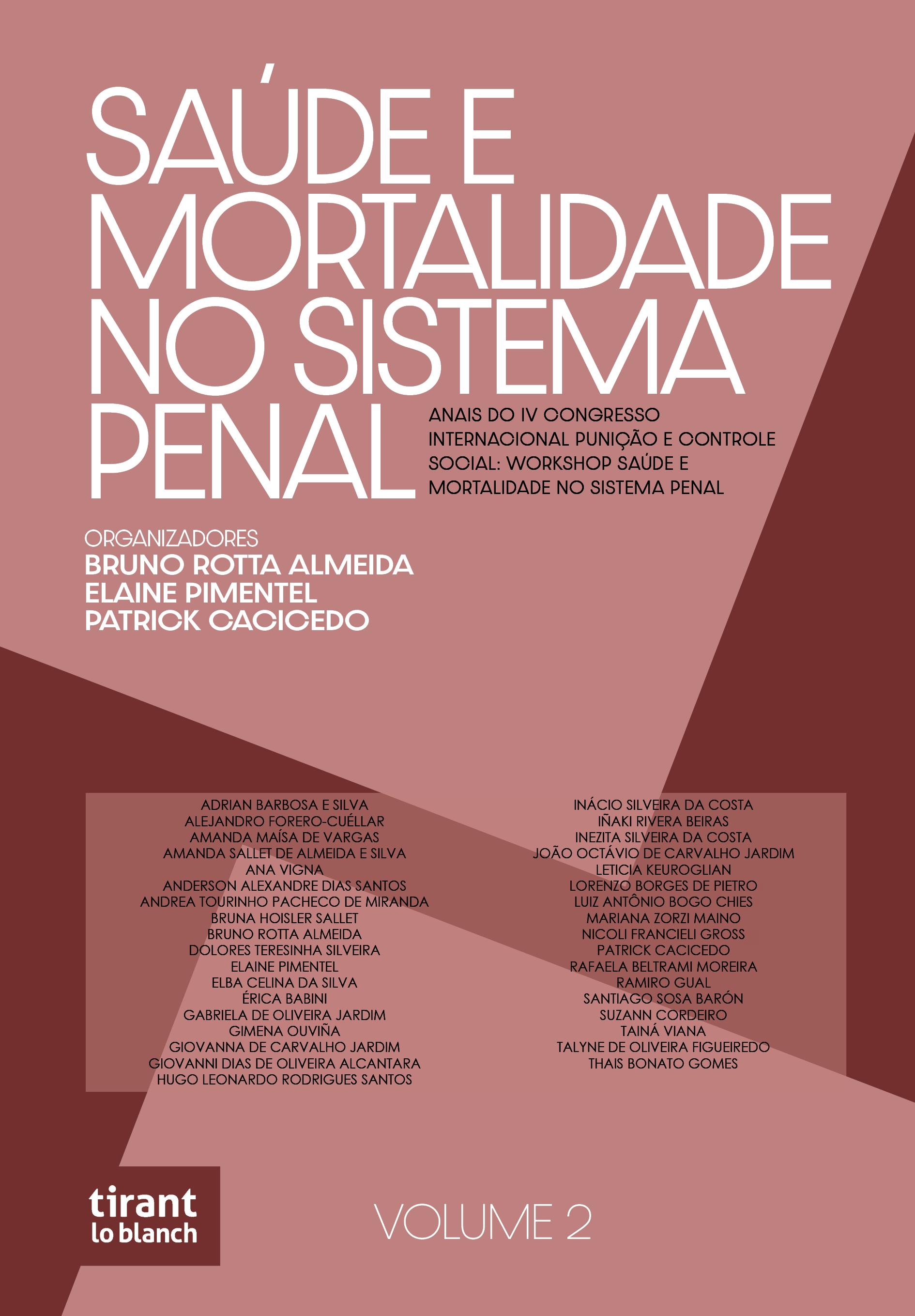
Organizadores


Bruno Rotta Almeida
Elaine Pimentel
Patrick Cacicedo

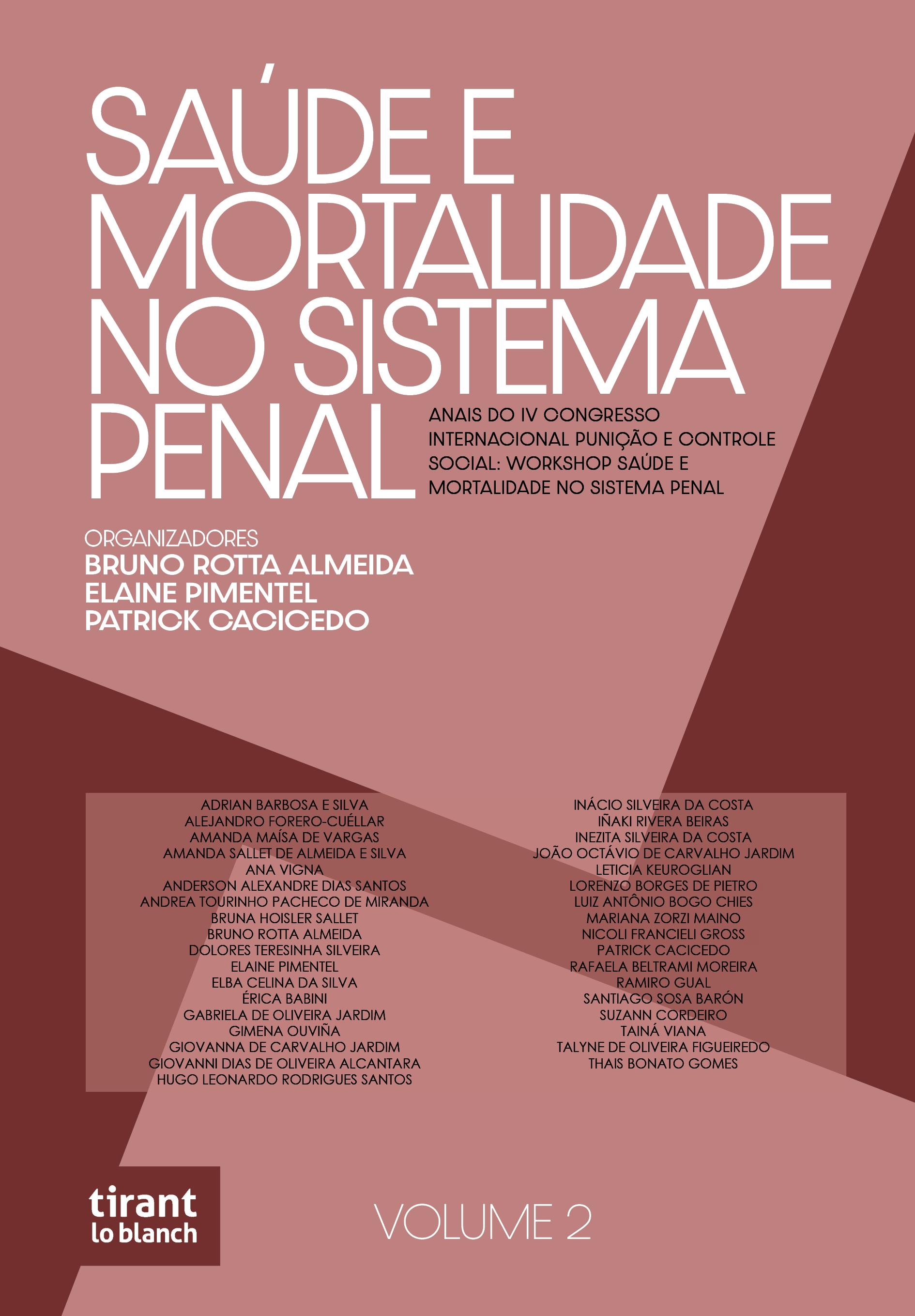
Organizadores


Bruno Rotta Almeida
Elaine Pimentel
Patrick Cacicedo

ANAIS DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL PUNIÇÃO E CONTROLE SOCIAL: WORKSHOP SAÚDE E MORTALIDADE NO SISTEMA PENAL
VOLUME 2
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Diagramação e Capa: Analu Brettas
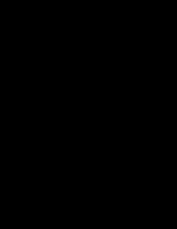
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:
EDuARDO FERRER MAc-GREGOR POISOT
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México
JuAREz TAvARES
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil
LuIS LóPEz GuERRA
Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha
OwEN M. FISS
Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA
TOMáS S. vIvES ANTóN
Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
S272 Saúde e mortalidade no sistema penal : Anais do IV Congresso Internacional Punição e Controle Social : Workshop Saúde e Mortalidade no Sistema Penal (Faculdade de Direito Universidade Federal de Pelotas, 20 e 21 de março de 2023), volume 2 [livro eletrônico] / Bruno Rotta Almeida, Elaine Pimentel, Patrick Cacicedo (Org.). - 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.
7.465Kb; livro digital
ISBN: 978-65-5908-583-5
1. Direito penal. 2. Sistema penal. 3. Violência institucional. I. Título.
CDU: 343.811
Bibliotecária responsável: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778
DOI: 10.53071/boo-2023-06-16-648c7f8672ec5
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.
Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/ Impresso
Organizadores


Bruno Rotta Almeida
Elaine Pimentel
Patrick Cacicedo
ANAIS DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL PUNIÇÃO E
CONTROLE SOCIAL: WORKSHOP SAÚDE E MORTALIDADE NO SISTEMA PENAL
VOLUME 2

Faculdade de Direito
Universidade Federal de Pelotas
20 e 21 de março de 2023
Organização e parceiros
Libertas – Programa Punição, Controle Social e Direitos Humanos
PPGD/UFPel – Universidade Federal de Pelotas, Brasil
PPGD/UFAL – Universidade Federal de Alagoas, Brasil
PPGD/UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco, Brasil
Universidad de la República, Uruguai
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Universitat de Barcelona, Espanha
Red Cono Sur de Investigación en Cuestiones Penitenciarias
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
Coordenação
Bruno Rotta Almeida (Universidade Federal de Pelotas, Brasil)
Elaine Pimentel (Universidade Federal de Alagoas, Brasil)
Patrick Cacicedo (Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Brasil)
A obra contempla contribuições no âmbito do IV Congresso Internacional Punição e Controle Social – Workshop Sáude e Mortalidade no Sistema Penal, realizado nos dias 20 e 21 de março de 2023, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O Congresso reuniu profissionais, docentes, pesquisadoras e pesquisadores para analisar e avaliar o panorama sobre o acesso à saúde e a mortalidade nas prisões, os impactos da pandemia de Covid-19, alcances e limites das políticas e demandas de acesso ao direito fundamental social à saúde e sua interseção com a violação ao direito à vida em contexto de privação de liberdade.
A quarta edição do evento buscou promover um ambiente de debate e permuta científico-acadêmica permeado por perspectivas críticas em torno de eixos estruturados a partir da interseção entre saúde, mortalidade e sistema penal, além de aproximar perspectivas locais, regionais e internacionais com dimensões correlatas, como o enfrentamento da violência, a desigualdade social e o desrespeito aos direitos humanos. Além disso, propiciou relações acadêmicas, científicas e interinstitucionais entres países a partir do Sul-Sul, imprescindível para refletir sobre políticas públicas regionais e locais tendo como base as vivências e experiências próximas e com impacto social, político e jurídico na comunidade.
O Congresso foi promovido pelo Libertas – Programa Punição, Controle Social e Direitos Humanos, junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPel, em parceria com Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Universidad de la República, Uruguai (UDELAR); Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, Universitat de Barcelona (UB), Espanha, e Red Cono Sur de Investigación em Cuestiones Penitenciarias (RCSICP), e apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). A obra contou com auxílio financeiro da CAPES através do Edital 06/2022 – PAEP, e da FAPERGS através do Edital 07/2021 – Programa Pesquisador Gaucho – PqG..
Pelotas/RS, Maceió/AL e São Paulo/SP, maio de 2023. BRuNO ROTTA ALMEIDA, ELAINE PIMENTEL E PATRIck cAcIcEDO
La Escuela de Criminología crítica de Barcelona, cuya historia presentamos en el presente volumen, puede decirse que arranca cuando en 1980 Roberto Bergalli (y Juan Bustos), llegan a la ciudad de Barcelona tras haber dejado respectivamente Argentina y Chile en plenos procesos dictatoriales por entonces cuando el terrorismo de Estado gobernaba ambos países, de los cuales pudieron salir, no sin sufrir secuestro, detención prolongada y torturas por parte de los ejércitos respectivos. Con esas marcas, en las subjetividades que fundaron esta corriente, nacía la Escuela de Barcelona. Un año más tarde, en 1981, siendo aún muy joven, llegaba yo también la misma ciudad tras haber sufrido otro período también de detención en Buenos Aires (afortunadamente mucho más breve y menos gravoso) y me incorporaría como estudiante en los Seminarios que ambos realizaban en aquella suerte de pócima entre marxismo, ideas libertarias, derecho penal y sociología crítica que junto a otros jóvenes de entonces, nos fascinaba sin entender aún muy bien su largo significado.
Cuarenta y dos años de historia no pueden ser aquí resumidos por obvios motivos. Para ello remitimos a la lectura de la obra que ha publicado Tirant lo Blanch y que da cuenta de tantísimas actividades, publicaciones, jornadas, congresos, cursos de grado, postgrado y doctorado, viajes, conflictos, denuncias, en fin un vida entera, en realidad muchas vidas. Hoy se cuentan por centenares las personas que han pasado como estudiantes por la Universidad de Barcelona en tantos cursos que hemos hecho en estos 42 años de vida. Todas esas personas constituyen los habitantes de esta “Escuela” que ya tiene varias generaciones y aún mucho por hacer.
Para cuando interesa decir en este Congreso de Brasil, quiero destacar que siempre nos dedicamos al examen de la institución de reclusión paradigmática desde la Modernidad al presente, lo cual arranca de muy atrás. Concretamente, de la experiencia del Observatorio del Sistema penal y Derechos Humanos de la
Universidad de Barcelona, el cual ha venido impartiendo cursos de capacitación semejante (tanto de Especialización como de Master) en los últimos veinte años, en países de América Latina (en México, Argentina, Costa Rica, Brasil, Perú), así como ha participado también en actividades de investigación y monitoreo carcelario junto a equipos de la Unión Europea (Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania) y es interlocutor habitual de instituciones y organizaciones internacionales de protección de derechos humanos (como el Comité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes del Consejo de Europa, la Organización Mundial contra la Tortura, el European Prison Observatory, la Red Eurolatinoamericana para la prevención de la tortura), y mantiene contactos con muchas entidades e instituciones de ámbito nacional de los países nombrados y de otros.
Realizamos desde hace unos años un importante MASTER INTERNACIONAL en Derecho penitenciario y Cuestión carcelaria, que ahora acaba de abrir su 3ª edición con la posibilidad que tienen de inscribirse ya mismo para empezar a cursarlo en septiembre. Sólo tienen clases 1 día a la semana, los jueves, y se sigue por modalidad “on line” a lo largo de 9 meses obteniendo un Título expedido por la Universidad de Barcelona. Pueden consultarlo en las páginas web de la UB o de Tirant lo Blanch, ya que es co-organizado entre ambas. Tiene un cuerpo docente de primerísima calidad: Se trata nada menos que de los y las siguientes personas: Alejandro Forero Cuellar (Profesor de Derecho penal y Criminología y Coordinador del Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional de la Universidad de Barcelona); Bruno Amaral Machado (Profesor de Criminología del UniCEUB, Brasil); Bruno Rotta Almeida (Profesor de Derecho Penal y Penitenciario en la Universidad Pública de Pelotas, Brasil); Camilo Bernal Sarmiento (Profesor de Derecho penal y Criminología de la Universidad de Santo Tomás, Colombia); Cecilia Toro (Abogada argentina y Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca); Cristina Gares Calabuig (investigadora del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos-OSPDH de la Universidad de Barcelona);
Daniel Jiménez Franco (Profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza);
DarioMelossi (Profesor de Criminología de la Universidad de Bologna, Italia);
David Bondia García (Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona); Encarna Bodelón Sánchez (Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona); Eugenio Raúl Zaffaroni (Doctor en Derecho, múltiple Doctor Honoris causa y Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); Gabriel Ignacio Anitua (Profesor de Derecho penal de la Universidad de Buenos Aires y Defensor Público Nacional, Argentina);
Helena Solà (Assesora Sénior de Política normativa de la Organización Mundial Contra la Tortura); Iñaki Rivera Beiras (Profesor de Derecho penal y Crimino-
logía y Director del OSPDH); José Carlos Moreira da Silva Filho (Profesor de Derecho Penal y Criminología de la PUCRS de Rio Grande do Sul, Brasil); Josep María García-Bores Espí (Profesor de Psicología Social de la Universidad de Barcelona); Juarez Tavares Post (Doctor en Derecho de la Universidad de Frankfurt y Profesor de Derecho penal de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil); Katherine Georgina Oliveri Astroga(Investigadora del OSPDH de la Universidad de Barcelona); Luigi Ferrajoli (Doctor en Derecho, Múltiple Doctor Honoris Causa y Catedrático emérito en la Universidad de Roma Tre, Italia); Marcela del Pilar Aedo Rivera (Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, Chile); Marcos IvanGalván Ramos (Director del Instituto de Criminología de Lima, Perú); Maria Palma Wolff (Investigadora del Labgepen - Laboratório de Gestão de PolíticasPenais- UNB/ Universidade de Brasília, Brasil); MartaMonclús Masó (Directora del Observatorio de cárceles de la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina); Mauro Palma (Múltiple Doctor Honori Causa. Presidente del Garante Nazionaledeidirittideidetenuti, Italia); Máximo Emiliano Sozzo(Profesor de Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina); Miguel MartínZumalacárregui(Jefe de la ofi de Bruselas de la Organización Mundial Contra la Tortura); Monica Aranda (Doctora en Derecho e investigadora del OSPDH de la Universidad de Barcelona); Nadia Espina (Profesora de Derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina); NicolásLaíno(Defensor de la Defensoría General de la Nación Argentina); PatrizioGonnella(Profesor de Derecho penitenciario de la Universidad de Roma Tre, Italia); RacheleStroppa(Doctora en Derecho y Ciencias Políticas. Investigadora del OSPDH de la Universidad de Barcelona); Silvio Cuneo Nash (Profesor de Criminología de la Universidad Central de Chile); SofíaGalván (Coordinadora de la Sección de Monitoreo 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Solar Calvo María Puerto (Funcionaria de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, España); Susanna Marietti(Coordinadora de la AsociaciónAntigone, Italia);Thiago Miranda Minagé (Abogado, Doctor en Derecho, ex-profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro).
El Master está además, conducido por un equipo que componemos con la Dra. RacheleStroppa (en su Secretaría Académica), el Dr. Alejandro Forero Cuéllar (a cargo de toda la Coordinación) y yo mismo (en la Dirección académica). Finalmente, señalar aquí, que el acompañamiento de los y las profesionales del grupo editorial de Tirant lo Blanch, su capacidad y rigor en la difusión y en la gestión del Master, junto al equipo de la Universidad de Barcelona, consolidan una sólida estructura que permite el desarrollo de este Master on line que hace posible que sólo en las 2 ediciones hasta ahora realizadas, tuviésemos más de 140 estudiantes (jueces y juezas, defensoras públicas, fiscales, estudiantes graduados…) diseminados por muchos países que han podido seguir la clases sin
incidencias negativas y acabar graduándose en esta primera promoción de la que hoy, con esta publicación, abrimos un espacio cultural y de transferencia del conocimiento que augura una fértil trayectoria, esperamos, hacia el futuro. Presentados, brevemente, estos estudios en el marco de la Escuela de Criminología crítica de Barcelona, es preciso dar cuenta del marco teórico, cultural, epistemológico, sobre el cual se asientan las investigaciones que emanan de nuestros trabajos.
Al tratar la problemática del agravamiento extremo del sufrimiento institucional, a menudo se emplean términos tales como torturas, penas inhumanas, tratos degradantes, violencia institucional y similares, con unas ciertas confusiones que puede dar a entender que todo es lo mismo. Personalmente, cada vez más advierto la necesidad de poder contar con un marco teórico sólido y riguroso con el que afrontar semejantes problemáticas, que sea abarcador de miradas diversas, que contemple dimensiones multidisciplinarias (jurídicas, pero también psicosociales, médicas, éticas, políticas) y creo que dicho marco debe venir, entonces, promovido por la categoría del denominado “crimen de estado”. En la línea de lo que viene siendo definido en cierta literatura como statecrimestudies, puede encontrarse la comprensión abarcadora de un tipo de violencia causada, directa o pasivamente, por agentes e instituciones de los Estados, o en situaciones o por otras personas bajo manifiesta aquiescencia o instigación o permiso de agentes del Estado, dicho ello del modo más amplio y abarcador posible.
Lo que ahora deseo poner de manifiesto es la necesidad de abordar de una vez la violencia institucional (pues de ello hablamos cuando nos referimos a la privación punitiva de la libertad como se verá enseguida), como lo que realmente debiera ser entendido desde una cultura jurídico política comprometida con los valores esenciales de un Estado de Derecho: la tortura y los malos tratos son un crimen de Estado y por ello no puede seguir comprendiéndose por la cultura jurídico penal como un delito digamos ordinario más. Representa un ejemplo (no el único) del incumplimiento del proyecto liberal de la ideología contractualista, su persistencia desmiente la retórica reformista de un pretendido proceso de humanización del castigo y muestra la cara negativa de una racionalidad de progreso que (y para el ámbito penal) ya fuera desmentida por los autores de la Escuela de Frankfurt y, en especial, por Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer.
Hoy en día, el catálogo del horror se ensancha, también en las democracias europeas de un modo sumamente preocupante. Las coordenadas que debemos
emplear para acercarnos al conocimiento de este crimen de Estado, son las propias del tiempo, el espacio y la narración empleada para describir la tortura. En efecto, las tres dibujan un panorama y una cartografía moderna de la violencia institucional y del horror contemporáneo. La tortura y la violencia institucional pueden ser contempladas en diversos continentes con los rasgos que les son propios a cada uno; esa cartografía da cuenta de diversos niveles de sufrimiento legalmente regulado e institucionalmente ejecutado.
Hablar de violencia institucional en el presente (por ejemplo, desde Europa), supone además elevar la mirada hasta contemplar el sur de Europa y el norte de África, supone desvelar la política migratoria y su gestión estrictamente punitiva, supone activar la memoria y nombrar a los más de treinta mil migrantes muertos por intentar llegar a la Europa Fortaleza, supone hablar de muchas más decenas de miles de heridos y mutilados, de la naturaleza de las murallas que se militarizan, se electrifican y se complementan con “concertinas” y otros elementos punzantes que destrozan los cuerpos de quienes huyen del hambre, la sequía, la guerra y la desesperanza. Si vamos hacia América Latina, el catálogo del horror como veremos estos días se acrecienta de un modo realmente impresionante, con una tremenda necrología particularmente carcelaria que aumenta cada año en forma de muertos, motines, incendios, suicidios… que retrotraen la mirada hacia la “pena corporal” que la pena privativa de libertad nunca logró erradicar pese a las operaciones reformistas que han pretendido maquillar su auténtica naturaleza obscena.
Porque cuando nos referimos a la violencia institucional (en este caso, carcelaria), estamos hablando de situaciones concretas que en una enumeración (no exhaustiva ni cerrada, por cierto) se compone de algunas de las siguientes situaciones: malas condiciones materiales de reclusión, personas privadas de libertad obligadas a dormir en pasillos o hamacas, hacinamiento crítico, aislamiento (especialmente, el superior a 14 días), amenazas, agresiones físicas o golpes propios de malos tratos, humillaciones, insultos, desprecios por condición nacional, étnica, de género …, falta o deficiente alimentación, falta o deficiente asistencia a la salud, así como a la higiene personal o a los tratos médicos, impedimento de vinculación familiar (visitas) y social, requisa personal vejatoria, robo y/o daño de pertenencias, traslados constantes y especialmente prolongados, traslados gravosos, desprecio en no tramitar instancias sobre derechos de personas presas…
El “derecho de las penas” que los clásicos italianos de la Ilustración (especialmente Beccaria y Carrara) diseñaron para limitar el ius puniendi absoluto de los tiempos premodernos, quedó en su dimensión declarativa que no pudo nunca superar el concepto de “pena ilícita”, felizmente recuperado en las últimas décadas por algunos (muy pocos) penalistas. ¿Por qué?
Sustancialmente, porque como Luigi Ferrajoli dijera para siempre, la penalidad carcelaria representa, en su propia esencia, una contradicción institucional. En efecto, la pena de reclusión carcelaria es, por su naturaleza, contraria: (i) al criterio de justificación de la pena en general como minimización de la violencia punitiva; (ii) al modelo teórico y normativo de la pena privativa de libertad como pena igual y taxativamente determinada por la ley; y (iii) a los principios de respeto de la dignidad de la persona y de la finalidad reeducativa de la pena positivamente establecida en muchas Constituciones.
En consecuencia, una política liberal debería hoy tener el coraje de dar un salto de civilización: asumir como prospectiva de largo término la progresiva superación de la cárcel y, mientras tanto, despojar la reclusión de su actual rol de pena principal y paradigmática, limitando drásticamente su duración y reservándola sólo a las ofensas más graves a los derechos fundamentales (como la vida y la integridad personal), los cuales sólo justifican la privación de libertad personal la cual es, también, un derecho fundamental constitucionalmente garantizado. Por ello, y por esa insalvable contradicción institucional, no actual sino histórica y estructural, es que desde hace años investigamos sobre la minimización de la prisión, la producción de públicas de des-carcelación, la reducción de la duración de la pena, esto es el acortamiento de sus límites máximos. Una política orientada por principios de derechos humanos, debe hoy apuntar a la limitación de la pena carcelaria solamente a los delitos más graves.
El horizonte de los derechos humanos debe ser la hoja de ruta para luchar, además, contra la violencia institucional que sucede en el interior de las prisiones. Con la reclusión el condenado es arrojado, muy frecuentemente, en un infierno: en una sociedad salvaje, abandonada de hecho en gran parte al juego “libre” de las relaciones de fuerza y de poder entre detenidos y al desarrollo de una criminalidad carcelaria incontrolada que se ejercita sobre los más débiles e indefensos. Asimismo, dentro de la cárcel, toda violencia, toda violación de derechos, toda lesión de la dignidad humana de las personas es posible. Hablar de la cárcel y de su vida real interior, es hablar sólo de violencia pura. De hecho, en la mayor parte de las cárceles, los presos se encuentran literalmente en condiciones de sujeción -a sus custodios y al grupo de poder que se forma entre los reclusos- y la entera vida es disciplinada por reglas y prácticas en parte escritas, y en gran parte no escritas, que hacen de cualquier cárcel una cárcel completamente diversa de otra, de toda pena una pena diversa de otra, de cada preso un preso diversamente discriminado o privilegiado respecto de los demás. ¿Por qué? por la diferencia en materia de espacios comunes, de habitabilidad de las celdas, de duchas, de horarios de patio y aire, de condiciones higiénicas y sanitarias; por las innumerables prescripciones y sobre todo prohibiciones, muchas de las cuales son completamente distintas
entre una cárcel y otra; por las vejaciones pequeñas y grandes a las cuales son sometidos los presos en violación de sus derechos fundamentales.
Para terminar este apartado, en fin, digamos a modo conclusivo que la cárcel representa una contradicción institucional, (i) porque es una institución creada por la ley pero en la cual debe desenvolverse el propio gobierno de las personas; (ii) porque es un lugar confiado al control total del Estado, pero en cuyo interior no rigen controles ni reglas sino sobre todo la ley del más fuerte: la ley de la fuerza pública de los agentes penitenciarios y la fuerza privada de los presos más prepotentes y organizados; (iii) porque es una institución pública dirigida a la custodia de los ciudadanos pero que no logra garantizar los derechos fundamentales más elementales, empezando por el derecho a la vida; (iv) porque genera una vida completamente artificial, producida por el derecho pero que en su interior, de hecho, reproduce el Estado de naturaleza, sin reglas y sin derecho, donde sobrevive el homo homini lupus y donde a la máxima seguridad externa le acompaña la máxima inseguridad interna; (v) porque es un aparato coercitivo, máxima expresión del poder del Estado sobre el ciudadano, pero en cuyo interior mismo el Estado está ausente, y no el Estado de derecho sino simplemente el Estado en su acepción hobbesiana, in capaz de asegurar la integridad personal.
Y frente a semejante panorama, surge la pregunta inevitable: ¿existe entonces alguna “hoja de ruta” para intentar cumplir con el deber de hacer realidad la posición de garante que al Estado le corresponde sobre sus detenidos, y hacer efectiva la atención integral y la reparación de las víctimas de la violencia institucional?
El Derecho internacional de los derechos humanos, consagrado tras el Holocausto y el desastre de la segunda Guerra Mundial, dibuja con claridad un camino, una hoja de ruta. Como se sabe, ese Derecho, que representó desde 1945 la plasmación en la cultura jurídica mundial del famoso “Nunca más”!, pronunciado por Adorno, nos interpela para que seamos capaces, tal y como aquel imperativo categórico ordenó, de orientar nuestro conocimiento y nuestra praxis a la lucha contra la violencia institucional.
Ése es el marco que orientó la conformación del Master internacional en Derecho Penitenciarioy Cuestión carcelaria y sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos. Y cumpliendo esa hoja de ruta, el Master se desenvuelve y pretende capacitar a los estudiantes que a él acuden, en los Sistemas (nacionales e) internacionales de protección de derechos humanos para las personas privadas de su libertad. Particularmente, con incidencia en el Sistema universal, el europeo y el interamericano.
Queremos agradecer a la Editorial Tirant lo Blanch por posibilitar esta publicación que auspicia un futuro prometedor como se ha dicho, en el cual “la cuestión carcelaria” empiece a recibir el tratamiento y la luz que hasta ahora no se verificó.
De todos os campos do saber jurídico, a execução penal é o que apresenta o menor desenvolvimento teórico. A escassez de oferta de disciplina específica nos cursos de direito2 – não raro um apêndice do direito penal ou processual penal – e a ínfima produção acadêmica contrastam com sua importância social concreta. Atualmente tramitam no Brasil 2,3 milhões de processos de execução penal,3 dos quais cerca da metade trata de pessoas presas, invariavelmente submetidas a condições de vida degradantes nas prisões. Ademais, os inevitáveis efeitos transcendentes da pena multiplicam os impactos da execução penal para o conjunto da sociedade e revelam a importância de seu estudo.
A despeito disso, o estado da arte do direito de execução penal no Brasil transita entre a limitação do positivismo jurídico no campo teórico e na práxis forense e um estado pré-positivista de barbárie em sua realidade concreta. O desenvolvimento de um novo paradigma na matéria se faz urgente não apenas por uma eventual consideração de atraso científico na matéria, mas sobretudo porque são milhões as vidas afetadas diariamente pela mais cortante violação da dignidade humana que se tem notícia no Brasil contemporâneo.
Referida afetação das vidas atinge seu mais elevado estado de barbárie com sua própria eliminação física. A mortalidade - maior nas prisões em geral do que na vida em liberdade - tem relação direta com as condições materiais de aprisio-
1 Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Defensor Público do Estado de São Paulo.
2 Cf. ALMEIDA, Bruno Rotta; COSTA, Mariana Leitune; LOWENHAUPT, Amanda D´Andrea; MORAES, Thaís Adriane; ROBAINA, Daniele Ramires da Silva. Pensando as sobrecargas prisionais desde o ensino do direito: resultados parciais do projeto de pesquisa “execução penal e educação jurídica no Brasil”. In: ALMEIDA, Bruno Rotta (Org.). Sobrecargas e vulnerabilizações em âmbito penal e prisional. Pelotas: Santa Cruz, 2018, p. 167e ss.
3 BRASIL. Justiça em números 2022. Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ, 2022 p. 310.
namento, em especial nos níveis de violência e na política de assistência à saúde. Essa realidade demanda um outro olhar para o direito de execução penal, conforme se esboça no presente trabalho.
A prática forense dos profissionais que atuam no campo da execução penal no Brasil não costuma abarcar matérias para além do que se extrai do sistema progressivo em sentido estrito. Em boa medida, trata-se de uma atividade quase mecânica de conferência de cálculos e análise da presença dos requisitos de direitos subjetivos do sistema progressivo, nomeados na prática forense como “benefícios”. Eventualmente - e como parte dessa apreciação -, também são objeto de julgamento as faltas disciplinares, que influem no requisito comportamental dos direitos subjetivos acima referidos.
De todo modo, entre “benefícios” e “faltas” se perfaz o praticismo do cotidiano forense, que se revela igualmente na jurisprudência nacional, como não poderia deixar de ser, afinal os tribunais julgam o que lhe é submetido pelas partes. O que resta fora desse quadro costuma ser ignorado, como que a representar na realidade a velha máxima de que “o que não está nos autos não está no mundo”. No entanto, esse mundo existe e é a razão de intensa imposição de dor e sofrimento aos milhares e milhões.
Assim como uma série de outros países, o Brasil adota um sistema de execução penal progressivo, no qual a pena privativa de liberdade é flexibilizada ao permitir gradações da restrição da liberdade, bem como antecipações no seu cumprimento ou determinadas saídas da prisão. Os formatos de flexibilização da pena de prisão variam muito pelo mundo, desde sistemas com menor complexidade, que garantem apenas a liberação condicional próxima ao fim da pena, até aqueles de configuração mais engenhosa, com inúmeros dispositivos de progressão, saídas e antecipações da pena.
Desde sua concepção com os reformadores do segundo terço do século XIX (mark system), o sistema progressivo se apresenta como um mecanismo de gestão premial da população prisional. Assim, o comportamento do preso de acordo com as expectativas da administração prisional pode lhe conferir direitos que minimizem os efeitos da prisão. A obediência e colaboração com a ordem prisional conferem um prêmio para o preso, que passa a usufruir de uma restrição menor em sua esfera de liberdade. Em regra, o exercício desses direitos se concretiza com o transcurso do tempo combinado com o comportamento adequado.