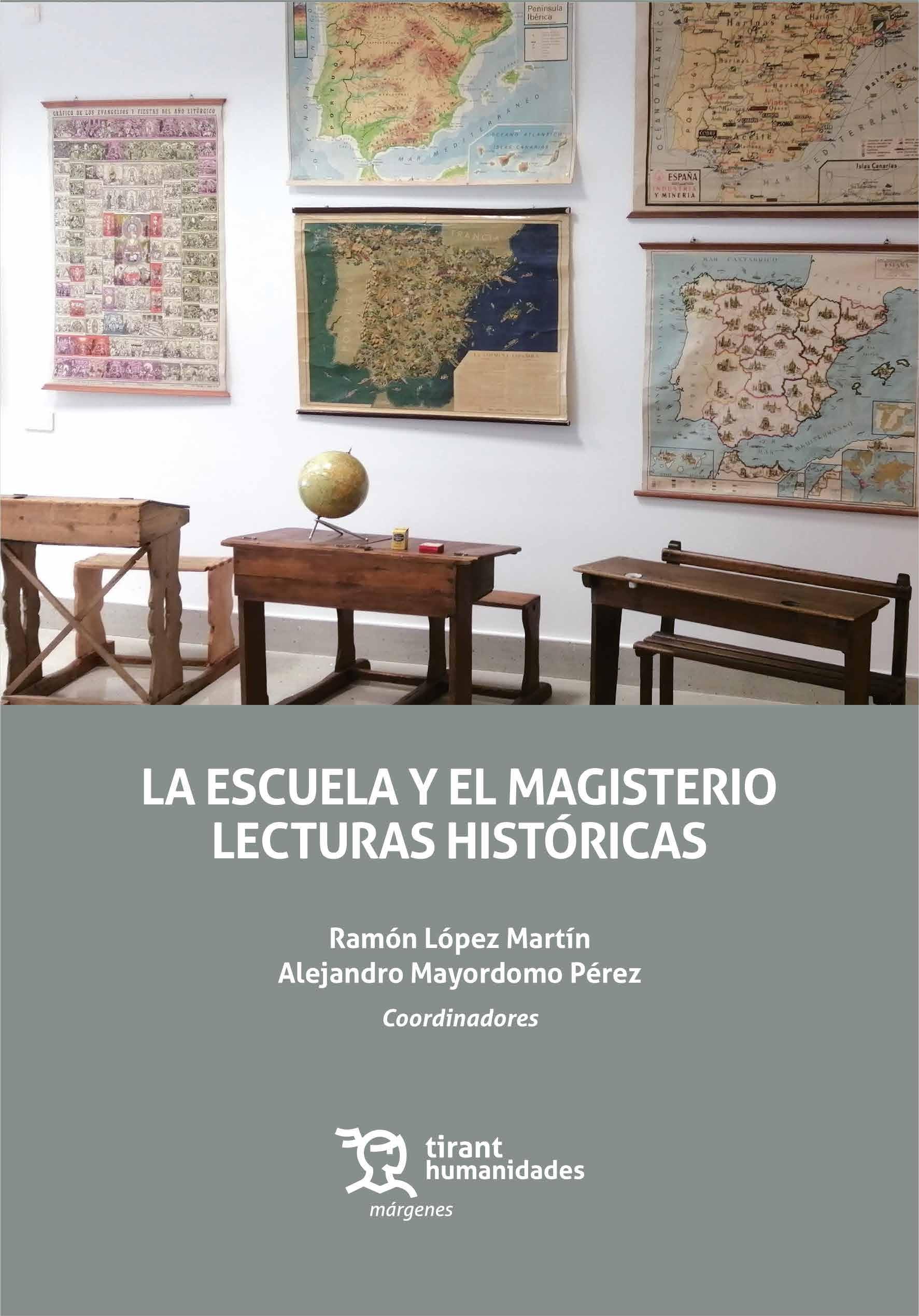
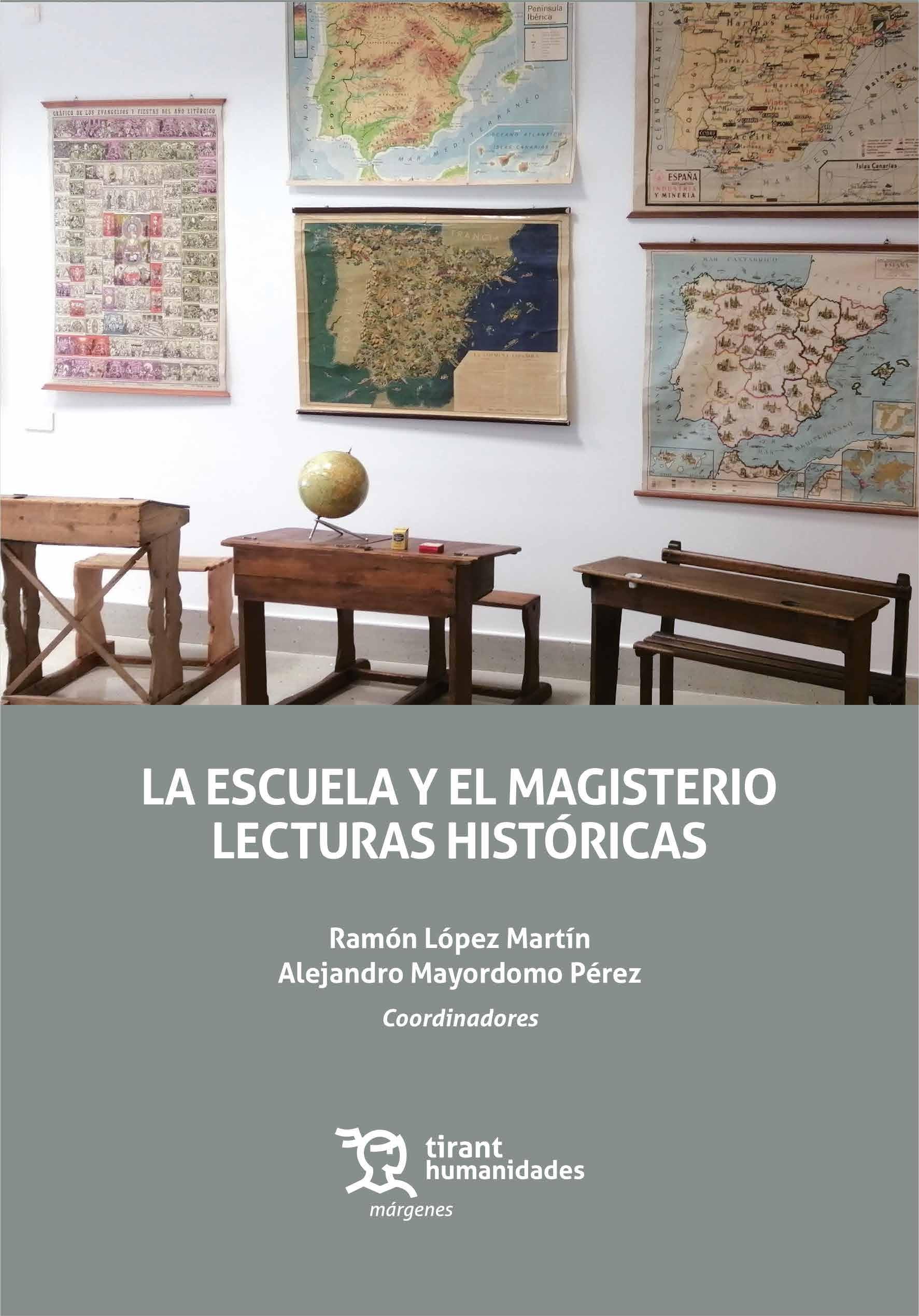
LA ESCUELA Y EL MAGISTERIO LECTURAS HISTÓRICAS
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES
Manuel asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
raMón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Mª teresa eChenique elizondo
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo oñate rubalCaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan roMero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José taMayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LA ESCUELA Y EL MAGISTERIO LECTURAS HISTÓRICAS
Coordinadores
Ramón López maRtín
aLejandRo mayoRdomo péRez
tirant humanidades Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
Director de la colección: JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SORIA
© VV.AA.
© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
ISBN: 978-84-19632-66-1
MAQUETA: Innovatext
Portada: Museo Historia de la Escuela. Universitat de València
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
pabLo ÁLvaRez domínguez
juan manueL FeRnÁndez-SoRia
Ramón López maRtín
bienvenido maRtín FRaiLe
aLejandRo mayoRdomo péRez andRéS payà Rico
teReSa RabazaS RomeRo
SaRa RamoS zamoRa
joan maRia Senent SÁnchez
maRía-iSabeL viana-oRta
Presentación
Ramón López Martín
Alejandro Mayordomo Pérez (Universitat de València)
Este texto pretende sintetizar, interpretar y estimular la reflexión en torno a diversos aspectos que forman una parte importante de la configuración histórica del sistema escolar y de la construcción de la identidad del oficio del Magisterio. Ideas pedagógicas y políticas educativas, prácticas y recursos en la enseñanza, teorías y realidades vinculadas a la adecuada formación de nuestras maestras y maestros, constituyen los núcleos esenciales del trabajo que hemos realizado diversos profesionales de diferentes Universidades. El libro, fundamentalmente, ha sido planteado con un objetivo esencial: ayudar a conocer, a significar y a valorar debidamente esa etapa básica o primaria de nuestro sistema educativo, de indudable relevancia pedagógica y social; obviamente, por lo tanto, está dedicado a subrayar, también, cuestiones que, a nuestro juicio, clarifican y precisan situaciones y condiciones en el ejercicio profesional de quienes se educaron en esas escuelas públicas del país.
Pensamos que el fruto de nuestro estudio e investigación puede interesar a muchos públicos (audiencias, como se dice ahora), como aquellos que todavía guardan recuerdo, memoria y emoción de sus años escolares; y tal vez pueda ayudarles a rememorar, a identificarse, a descubrir razones, a comprender. Y de la misma forma maestros y maestras, de ayer y de hoy mismo, puedan, quizás, llegar a través de estos textos a reconocerse, reflexionar, valorar finalmente causas y efectos, grandezas y servidumbres de su trabajo.
Por otra parte, en fin, tratamos de ofrecer un conjunto de contribuciones para quienes preparan ahora su futuro como maestras y maestros. El libro quiere ser un apoyo didáctico y un estímulo de
Ramón López Martín y Alejandro Mayordomo Pérezlectura para el aprendizaje histórico-educativo en la formación del Magisterio, una herramienta de sensibilización para aprender a pensar históricamente la escuela y el Magisterio, un recurso —en definitiva— para educar nuestros sentidos hacia la valoración y comprensión de los modos y formas del pensamiento histórico. Defendemos que conocer las ideas y discursos sobre la educación, sobre sus actores, o respecto a las prácticas, instituciones y contextos, ha de servir esencialmente para promover un saber no puramente instrumental; y para materializar un tiempo formativo en el que se aprecie —como señalaba Jean François Lyotard— que no podemos exclusivizar el criterio pragmático de la ciencia, ni validar a quienes sostienen que sirve solo lo que puede “hacer” más. Coincidimos y postulamos, con él: pensar no es perder el tiempo. La Historia de la escuela sirve a ese fín.
Este enfoque histórico-educativo que trata de proyectarse sobre el presente, que juega con las relaciones sinérgicas del tiempo histórico, asume la acepción historiográfica acuñada por el filósofo e historiador alemán Jörn Rüsen, de que “la historia es el espejo de la realidad pasada en el cual mira el presente para aprender algo acerca de su futuro”. Siguiendo su enfoque tratamos de estimular una relación activa con el pasado, que pueda convertirse en motivación y orientación. No es más, por tanto, que una invitación al Magisterio, aprendiz y en ejercicio, a significar la “temporalidad histórica” en el mundo educativo, a utilizar la construcción de la “conciencia histórica” para reflexionar sobre su propia práctica, para conformar su propio ser y estar como docente.
Queremos hacerlo porque en los actuales planes de estudio quedaron fijados con relevancia algunos objetivos, que nosotros pretendemos: promover la facultad de reflexionar sobre valores, atender diferentes tipos de competencias (que han de abrazar conocimientos, habilidades, actitudes y valores), estimular el compromiso crítico, conocer y comprender la educación a partir de sus contextos históricos, políticos o sociales, generar capacidad de construir argumentaciones razonadas y válidas, o capacitar para defender posiciones desde el análisis de enfoques teóricos relevantes. Conviene, en consecuencia, reclamar —en esa dirección— la función del conocimiento histórico
y sus usos sociales; hacer ver que es útil la capacidad de dotar de significados al pasado. Recordemos aquí algunas referencias de Wilfred Carr sobre la necesidad de que los docentes adquieran una disposición reflexiva, obtengan una comprensión crítica de las formas en las que las estructuras socio-políticas y económicas influyen en la educación, o de las formas en que los mecanismos ideológicos operan en ese campo. Es el propio Carr quien les dice: “la historia de la educación, y en particular la de la enseñanza, son muy importantes”, esa Historia —añade— “nos permite superar la estrechez de miras y adoptar una perspectiva más crítica de nuestro trabajo”, a construir y reconstruir de forma permanente nuestro perfil profesional identitario.
Por todo ello hemos buscado miradas, que no cabe olvidar. Y que explican mejor el pasado y el presente de la escuela y el Magisterio. Seguimos temas como el estímulo a pensar sobre las diferencias y desfases entre las plurales culturas escolares (teórica, empírica, política); o a desvelar la genealogía de cuestiones políticas de la educación, a señalar perspectivas de género o de desventajas sociales, a fijarse en las “prácticas discursivas” que regulan la escolarización; en ese singular sentido que señala la aportación de Foucault: no se elaboran simplemente discursos, sino un conjunto de instituciones, técnicas, modelos de comportamiento, esquemas y transmisiones pedagógicas, con las que se producen reglas que definen el ejercicio de la “función enunciativa”.
Nuestro deseo es presentar esta perspectiva histórica, con el propósito —señalado por Depaepe— de mantener la distancia ante los puntos de vista exclusivamente contemporáneos; la de demostrar que —a pesar de su reducido espacio en los planes de formación de profesores— “sigue siendo imprescindible para situar la enseñanza y la educación en su propio contexto”. Depaepe nos recuerda, además, que no es posible escapar a la historia ignorándola, eso —apunta— “constituye una de las grandes ideas falsas de nuestros tecnócratas e incluso de nuestros pedagogos”. Conviene hacerlo, añade, desde dos enfoques no necesariamente contrapuestos: el “educacionalizador” de la historia y el “historizador” del análisis educativo.
Capítulo 1
Cultura y memoria escolar. La Historia de la Escuela en la formación del Magisterio
Ramón López Martín Universitat de ValènciaLa construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a través del Proceso de Bolonia, iniciado en 1999, ha venido a consolidar la presencia de la perspectiva histórica de la escuela en la formación del Magisterio. En buena parte de las universidades españolas, la competencia específica “conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa”, vinculada al módulo “Procesos y Contextos Educativos”, según las directrices básicas de la regulación ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación del título universitario oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de Maestro/a en Educación Primaria (Orden ECI/3857/2007)1, ha quedado plasmada en los diseños curriculares de los distintos planes de estudio, si bien con fórmulas distintas y dedicaciones curriculares diferenciadas, sin descartar, en algunos casos, el rótulo de Historia de la Escuela.
Sea como fuere, con una u otra denominación, la situación no significa nada más que el punto de llegada de una tradición secular,
1 https://www.boe.es/eli/es/o/2007/12/27/eci3857.
En la actualidad, marzo de 2023, no sin gran contestación por parte de instituciones y profesorado de diversas áreas de conocimiento, el Ministerio ha presentado a consulta pública un proyecto de borrador de modificación de los requisitos de verificación de dicha titulación universitaria (https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/02/AIP13_Proyecto-Orden-Educacion-Primaria.pdf).
Ramón López Martíniniciada con el nacimiento de las Escuelas Normales en la España del siglo XIX (Pereyra, 1981; Esteban, 1983; Molero, 2000). A este respecto, conviene señalar que el estudio del pasado educativo ha estado presente en los currícula de formación de maestros desde sus orígenes, bien con el compromiso de contribuir al establecimiento de un marco de identidad cultural y nacional en el contexto de la creación de los sistemas educativos, bien como elemento indispensable para la formación moral y pedagógica de las maestras y maestros. Durante todo el siglo XX, no habrá plan de estudios —y ha habido unos cuantos— que no contemple, con mayor o menor extensión, bien como materia independiente o formando parte del programa general de la Pedagogía, el estudio de la perspectiva histórico-educativa; puede afirmarse, por tanto, que es una constante en la formación del Magisterio (Guzmán, 1973; Domínguez, 1991; Terrón y De Gabriel, 1998).
En la actualidad, desplegada e implementada toda la normativa de la Reforma de Bolonia, el enfoque de la historiografía pedagógica denominado “cultura escolar”, consolidado ya en el terreno de la investigación, ha irrumpido en el ámbito docente poniendo en valor las indudables posibilidades del estudio de la evolución histórica de la escuela y del Magisterio de cara a profundizar en la construcción del perfil identitario y competencial de las maestras y maestros del futuro. Si hace ya un tiempo Anne Mª. Chartier (2008) se preguntaba “¿Con qué Historia de la Educación debemos formar a los docentes?”, la configuración del enfoque historiográfico de la cultura escolar ha venido a dar cumplida respuesta a esta cuestión central para los historiadores de la escuela dedicados a la docencia universitaria.
Esta renovada forma de presentar y alimentar la construcción del pensamiento histórico sobre la escuela y el Magisterio, claramente enmarcada bajo el paradigma de la llamada “historia del presente”, ha venido a afianzar el abandono del discurso excesivamente teoricista de tiempos pasados, subrogado a la puridad de los cánones de la ciencia histórica, que condena al estudiante a un aprendizaje factual o memorístico, poniendo en valor la importancia de dotar a los docentes de un conjunto de saberes competenciales (conocimientos, habilidades y actitudes) que le permitan contextualizar los hechos educativos como el resultado de procesos genealógicos, en su ma-
Cultura y memoria escolar. La Historia de la Escuela en la formación... 17
yoría de larga duración, así como fomentar la conciencia histórica orientada a comprender desde el presente su propia representación del pasado, sin renunciar a pergeñar un juicio crítico u orientación planificadora sobre el futuro, el por-venir.
Este juego de relaciones sinérgicas entre las dimensiones del tiempo histórico (existe el pasado condicionado desde el presente e imaginamos el futuro desde ese mismo presente ya configurado con la mirada del pasado), sustentado en la perspectiva docente del giro historiográfico protagonizado por el enfoque de la cultura escolar, ha reportado al conocimiento del pasado escolar una tercera dimensión, un nuevo impulso que, no solo posibilita la emergencia de miradas y temáticas investigadoras antes postergadas o, incluso, negadas, sino que viene a alimentar la importancia para el Magisterio, aprendiz y en ejercicio, de aprender a pensar históricamente la escuela, de valorar el significado de la memoria y el patrimonio escolar, de comprender la importancia de vivificar la práctica escolar a través de la reflexión pedagógica, de entender —en definitiva— que la concreción del perfil identitario del docente comienza en la capacitación permanente para repensar pedagógicamente su propia práctica.
A poner en valor el sentido y significado de la colaboración de la enseñanza y aprendizaje de la Historia de la Escuela en la conformación del pensamiento histórico y su influencia en la construcción de esa identidad profesional del Magisterio están destinadas estas páginas.
1. LA CULTURA ESCOLAR COMO ENFOQUE DISCIPLINAR
DE LA HISTORIA DE LA ESCUELA
“No hay duda alguna que la realidad educativa está marcada por el signo de la historicidad. Porque la educación es una cualidad privativa del hombre y al hombre le es esencial moverse en la historia”
(Mª. A. Galino, 1966: 66)
El último tercio de la centuria pasada ha supuesto para la historia de la educación la consolidación de corrientes historiográficas revisionistas que venían desarrollándose a lo largo de la segunda mitad
Ramón López Martínde ese siglo XX y que significaban la reivindicación de otros modelos capaces de completar la tradicional dedicación a las teorías educativas, centradas en los análisis de los discursos filosóficos, y a la ausencia, casi total, de una preocupación por las prácticas, los análisis etnográficos, el sujeto o la reivindicación de la memoria, entre otros enfoques hermenéuticos; sin desdeñar las temáticas más clásicas (el relato del pensamiento teórico, las políticas educativas o el estudio evolutivo de las instituciones docentes), la historiografía educativa incorporaba otros centros de atención antes inimaginados, como los procesos de alfabetización y/o de escolarización, la cultura popular, las estructuras de lo cotidiano, las mentalidades, la infancia, la familia… y también la escuela (Gaffield, 1986). El enfoque, sin embargo, durante algunos años continuó centrado en el análisis macro de los contextos sociales, políticos o culturales que, como factores de influencia exógena, le conferían una determinada identidad a las estructuras y procesos organizativos del ámbito educativo.
Con posterioridad, cercano ya el final de la centuria, bajo el impulso de los profundos cambios acontecidos en el mundo de la educación, estas renovadas tendencias de la investigación histórico-educativa interesadas ahora en el estudio de la institución escolar, venían a experimentar una acentuada reorientación epistémica en su foco de trabajo: la escuela, visualizada desde modelos investigadores de análisis micro, se entiende como un espacio social que construye una cultura propia, susceptible de reinterpretar el influjo de los contextos exógenos y explicar así buena parte del funcionamiento de su estructura interna. Este enfoque heurístico, denominado cultura escolar, ha significado la consolidación por parte de los historiadores de la educación de un conjunto de herramientas apropiadas para redirigir su mirada a la “escuela por dentro” (López Martín, 2001), a iluminar la llamada “caja negra” de la historiografía pedagógica (Depaepe y Simon, 1995), hacia la búsqueda de la “internalitat” de la que habla Nóvoa (1996); en definitiva, a poner voz a lo que Silver (1992) denominó, hace ya algunos años, “los silencios de la historiografía educativa”.
El concepto de “cultura escolar”, “culturas de la escuela”, si se prefiere, a pesar de su juventud, se ha instalado definitivamente en el ámbito histórico-educativo. Autores como D. Julia (1995) y A. Cher-
Cultura y memoria escolar. La Historia de la Escuela en la formación... 19
vel (1998), para el ámbito francés, M. Depaepe y F. Simon (1995) o las teorías sobre la “school grammar” de D. Tyack y L. Cuban (1995), en el mundo anglosajón, A. Nóvoa (1996), en caso de Portugal y A. Viñao (1998 y 2002) y A. Escolano (2000), en el contexto español, entre otros, han puesto de relieve que la cultura de la escuela queda configurada en un entramado de normas, teorías y prácticas que, sedimentadas a lo largo del tiempo e interactuando de forma sinérgica, se materializan en los modos de pensar y de actuar, transmitidos de generación en generación entre los miembros de la comunidad escolar, con la capacidad firme de explicar numerosos aspectos del funcionamiento real de estas instituciones educativas2 .
Esta cultura escolar se construye desde la síntesis conformada por una triple dimensión: el discurso teórico de los expertos o las propuestas del conocimiento científico depositado en los textos pedagógicos académicos, que van orientando el ideario de referencia de las innovaciones pedagógicas a trasladar a las escuelas; el cuerpo jurídico-normativo, diseñado por los administradores y gestores del sistema que, a través de las directrices legales, establecen las prescripciones burocráticas a seguir; y, finalmente, como tercera dimensión, la propia práctica o los registros empíricos de la tradición gremial de la pragmática del oficio de los docentes que, de hecho, materializan lo que sucede en la realidad cotidiana de nuestras escuelas. Bajo este planteamiento, aproximarse al conocimiento real de los modelos escolares de cada momento histórico exige, con carácter de necesariedad, atender al estudio de la trilogía de dimensiones señaladas, o mejor, desentrañar el juego de relaciones sinérgicas que se establecen entre ellas, de encuentros y desencuentros, de rupturas y continuidades, en definitiva, de cambios y persistencias que van sucediendo en el transcurso de la evolución diacrónica de la historia.
Así las cosas, y al menos en principio, parece fuera de toda duda que a mayores grados de coherencia entre los diversos planos en que
2
Aun cuando podemos registrar numerosas definiciones, el concepto seminal será el ofrecido por Julia (1995: 354), que entiende la cultura escolar como el “conjunto de normas que definen los saberes a enseñar y los comportamientos a inculcar, y un conjunto de prácticas que permiten la transmisión y asimilación de dichos saberes y la incorporación de estos comportamientos”.
Ramón López Martínse objetiva esta implementación del curriculum o convergencia de las culturas de la escuela, mayores posibilidades de mejora pedagógica, en la medida en que la práctica se ve alimentada por investigaciones especializadas realizadas en otros registros; por el contrario, el funcionamiento disonante de estas estructuras debiera producir un estancamiento del progreso pedagógico y desorientación o —en su caso— fracaso de la reforma propuesta, al distanciarse el funcionamiento de cada uno de los niveles y perder eficacia en la consecución del conjunto de objetivos comunes.
En este mismo texto, el lector podrá encontrar momentos de la historia escolar de España donde se produce una aproximación, cuando no convergencia de la trilogía de dimensiones señaladas, caso de la pedagogía ilusionada de la Segunda República; por el contrario, no es infrecuente, quizás en demasiadas ocasiones, en que una de las lógicas prevalezca sobre las otras y consiga asumir de forma unívoca la configuración del modelo escolar de un determinado momento histórico, cercenando la participación de las otras dos, o fraguando una alianza con una de ellas para el destierro de la restante: cuántos cambios educativos pergeñados correctamente por la reflexión pedagógica, incluso con la connivencia de los gestores políticos del sistema, han fracasado al no contar con la complicidad del trabajo práctico de los docentes. Desde otra perspectiva, podemos detectar modelos escolares que únicamente responden al conjunto de hábitos o reglas artesanales inventadas por los propios docentes, alejadas de la ciencia pedagógica y de los diseños curriculares administrativos, heredadas de unas generaciones a otras, reproducidas miméticamente y transmitidas por técnicas de aprendizaje vicario con escasa distancia crítica.
Esta forma de representar el pasado escolar que conlleva la alianza sinérgica entre la Historia de la Escuela y la renovada mirada de la cultura escolar (López Martín, 2012-13), en el espacio docente ha posibilitado un barniz de atracción con carácter motivador para el estudiante que, lejos de paradigmas donde la perspectiva histórica era entendida como un conjunto estático de conocimientos del pasado, una narración fría y poco atractiva de lo acontecido, distanciada de la realidad pedagógica de la actualidad y, por ende, sin excesiva
