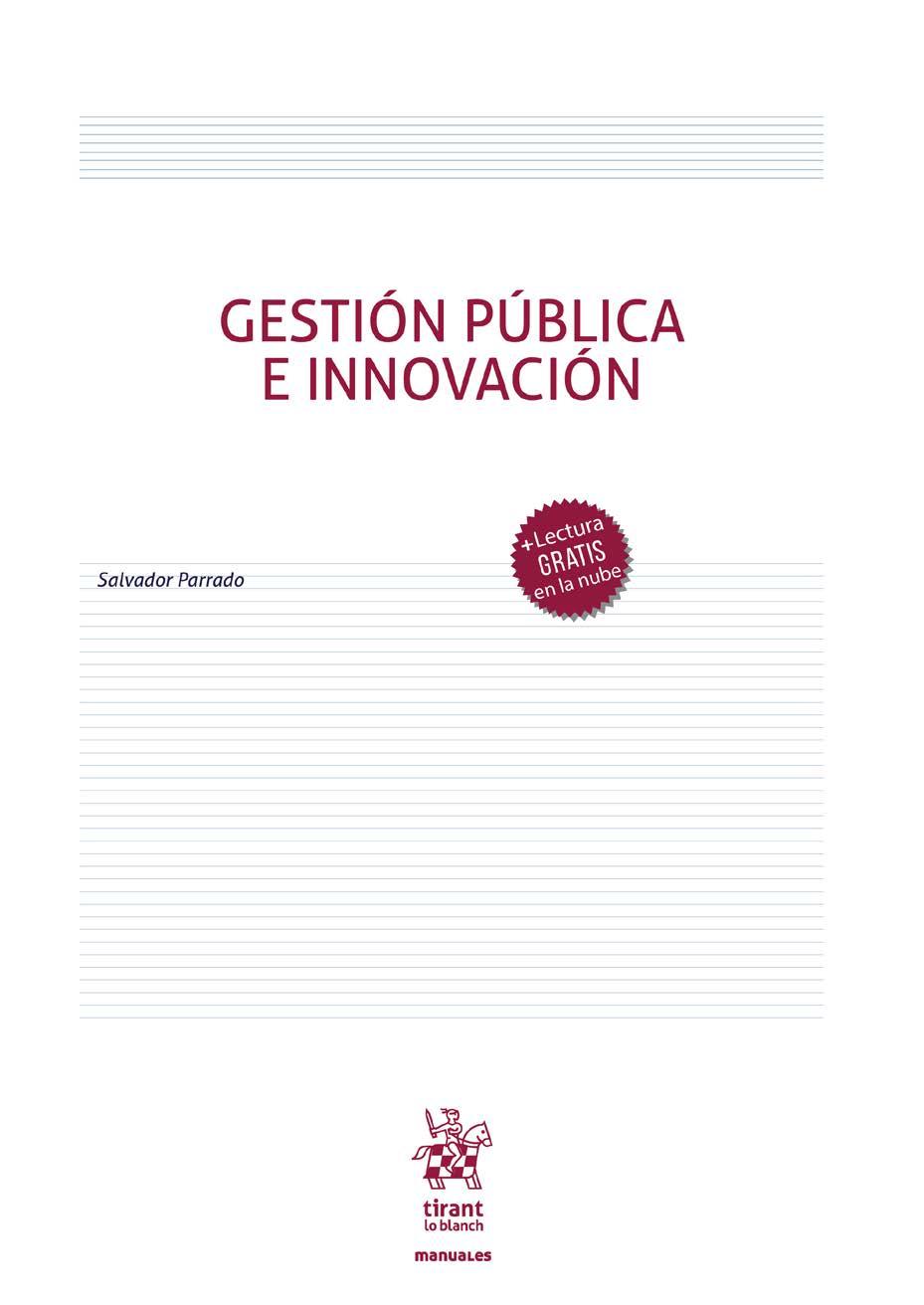
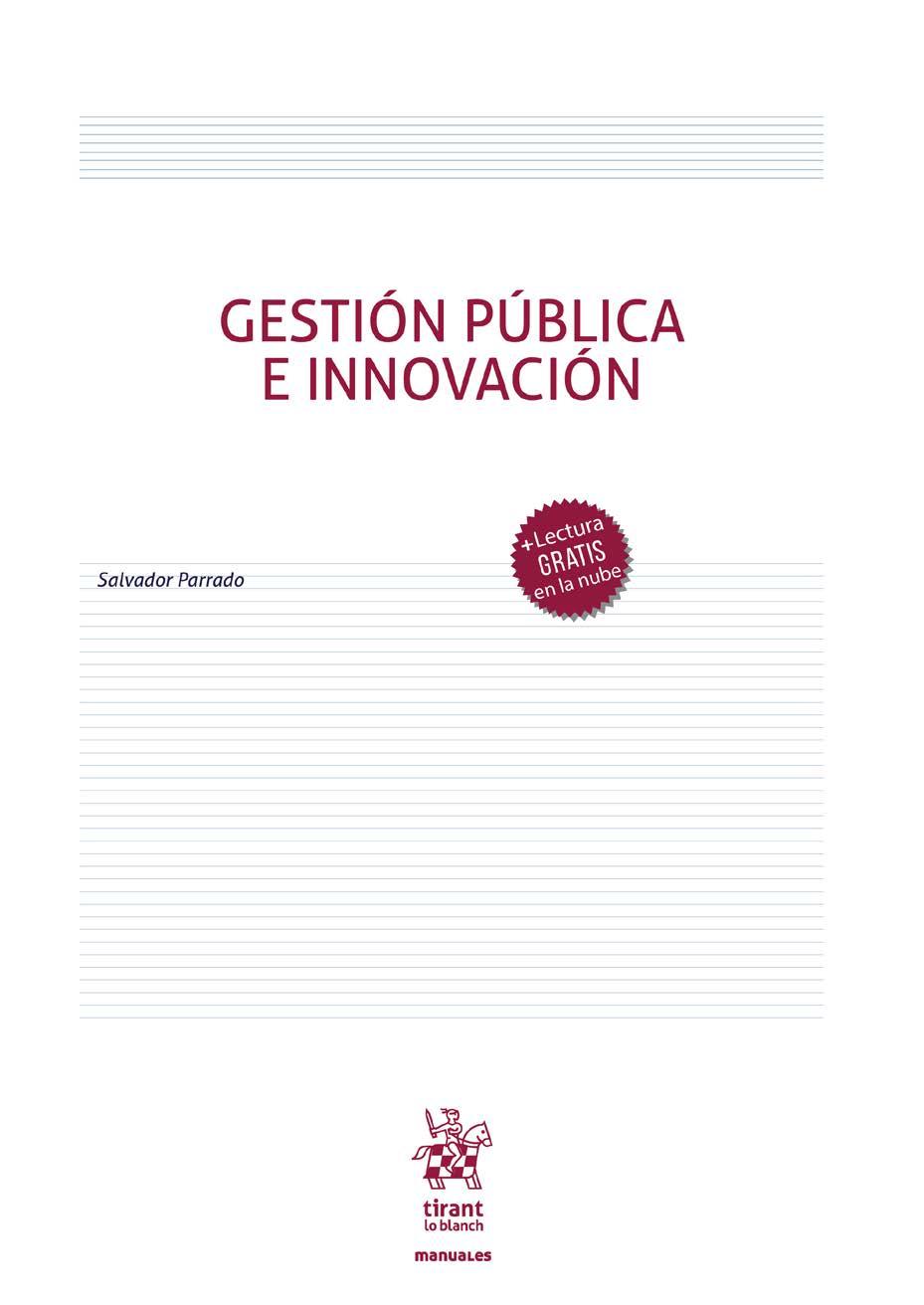
GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Manuel Díaz Martínez
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Salvador Parrado© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-2504 -2023
ISBN: 978-84-1169-654-8
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Introducción
Este texto analiza cómo se genera valor público con la prestación de servicios y las estrategias del gobierno para que las empresas y los ciudadanos observen las normas que nos damos en sociedad. Se han elegido para el texto funciones de la Administración que son neurálgicas del trabajo cotidiano de los directivos públicos. Con la prestación de servicios públicos, los directivos establecen transacciones de autoridad (obligados, administrados, beneficiarios) y económicas (consumidores, y ‘clientes’). El contenido de ambas transacciones se traduce, por una parte, en un bien consumido por los ciudadanos individual o colectivamente o en un acto reglamentario que otorga o restringe derechos a las personas físicas y jurídicas. Los ciudadanos obtienen un beneficio individual al mismo tiempo que adquieren un valor social con las transacciones individuales del ‘otro’. La cura de los pacientes, la formación de los alumnos, la reinserción de los reclusos, la concesión de una licencia de obras, y la prestación de numerosos servicios benefician a los individuos y a la comunidad.
Con las estrategias para modificar la conducta ciudadana inadecuada se establece también una transacción social. La vigilancia de la conducción inapropiada en la vía pública, el mantenimiento de calles, parques y jardines y la sanción a las empresas que contaminan el medio ambiente son transacciones sociales. Las Administraciones públicas persuaden, incentivan, avisan y castigan a quienes generan externalidades negativas para la comunidad.
Mediante los servicios prestados y los esfuerzos por encauzar el comportamiento de las personas hacia las normas que nos hemos dado en sociedad, las autoridades generan o mejoran el valor público. Por valor público se entiende en este libro un estado deseable de la sociedad relacionado con la calidad de vida individual y colectiva, adquirida a través de los servicios y las políticas que los ciudadanos reciben según los principios normativos consensuados en esa sociedad (Geuijen et al., 2017). El valor público se desagrega en resultados e impactos que las Administraciones públicas obtienen con y para los ciudadanos.
El libro va dirigido principalmente a los alumnos universitarios de la asignatura de gestión pública o similares. También debería ser útil para los gestores públicos que no hayan manejado estos conceptos en su formación o como temas de estudios para acceder a la función pública. Muchos de los conceptos aquí tratados aparecieron ya en un título mío, Análisis de la
Gestión Pública con la misma editorial Tirant lo Blanch. En este texto se han realizado varias modificaciones y también se ha cambiado el título. Por una parte, se han simplificado y reducido los ejemplos para concentrarse en aquéllos que de forma relevante ilustran los conceptos. Además, estos ejemplos se han descontextualizado del país de donde proceden. Interesa lo que el ejemplo ilustra, no tanto su contenido específico. Por otra parte, se ha cambiado la estructura del libro ligeramente al introducir un capítulo específico sobre innovación pública que antecede a varias experiencias innovadoras en los capítulos posteriores. El nombre de este capítulo complementa el título del libro. Finalmente, se han actualizado los contenidos al ofrecer nuevos conceptos e incorporar los resultados más recientes de la investigación empírica y conceptual. Varias metaevaluaciones realizan un buen repaso de hasta qué punto los instrumentos referidos son exitosos y cuáles son sus claroscuros.
El propósito de este libro es analizar cómo las organizaciones públicas y sus empleados diseñan estrategias de cambio conductual y las hacen cumplir y cómo crean y operan los servicios públicos por sí solos o a través de terceros. La gestión pública está caracterizada por controversias y conflictos de principios de gobernanza pública respecto a lo que se pretende conseguir (calidad, equidad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas), cómo se regula (diseño de las normas y su cumplimiento), cómo se consigue (métodos de prestación de servicios basados en la jerarquía, la confianza, la ‘voz’ o la elección de los ciudadanos) y cómo se gestionan los recursos de las organizaciones públicas. Estas cuestiones estructuran las partes y capítulos del texto.
El libro se articula en tres partes. La Parte I Valor Público, Principios de Gobernanza y Modificación de la Conducta se centra en cómo el valor público y los principios de actuación de las Administraciones influyen en la actuación gubernamental. Esta Parte se distribuye en cinco capítulos. El primero define el valor público y lo diferencia de conceptos afines. Este valor público constituye el marco de orientación de la actuación gubernamental y constituye el fin de la gestión pública. En el capítulo se definen los principios de gobernanza pública de la equidad, la eficiencia, y la eficacia, que se caracterizan por su pluridimensionalidad. Ninguna dimensión es superior a las demás, esto depende del prisma valorativo con que se contemplen. El directivo público debe entender cómo se combinan y contrapesan estas dimensiones de los principios en la gestión de lo ‘público’.
Lo ‘público’ se prefiere como concepto al de ‘sector público’. Lo ‘público’ refleja mejor el valor generado por organizaciones públicas y por
terceros (privados con o sin ánimo de lucro) que actúan en nombre de las Administraciones públicas a través de contratos o convenios. La expresión refleja que hay una ‘gradación’ de lo público y no una dicotomía pública versus privada. Algunas organizaciones ofrecerán características básicamente públicas, cuando están sometidas fundamentalmente a la autoridad política y no están influidas por el mercado. Lo mismo pasa en el sentido contrario. En la mayoría de los casos se encuentran situaciones híbridas que gestionan lo ‘público’. En todos ellos, las autoridades deben rendir cuentas como si justificaran su actuación o gestión directa.
La diferenciación versus asimilación del sector público y el privado es un debate controvertido que se trata en este capítulo. El movimiento gerencialista sostiene que hay similitudes entre las organizaciones de ambos sectores, por lo que las técnicas de gestión del sector privado son transferibles al público. Sin embargo, en este texto se es más cauto y se propone más bien la diferenciación entre ambos sectores como consecuencia de la peculiaridad que los objetivos públicos presentan.
La responsabilidad de los directivos en la obtención de los resultados conducentes a la generación de valor público, la prestación de servicios de calidad y el manejo eficiente de recursos se encuentra en la base de uno de los temas tratados en el capítulo 2. Como parte de una Administración democrática, directivos públicos y políticos deben responsabilizarse de sus actos para que den explicaciones cuando algo funciona mal o no consiguen los resultados propuestos. Ante este noble propósito de establecer una clara rendición de cuentas, se elevan las estrategias de los directivos para evitar la responsabilidad, para evitar que les culpen de lo que fue mal. Esto se debe al sesgo de negatividad predominante en nuestras sociedades. Cuando todo sale bien y los decisores y gestores prestan servicios de calidad e implantan políticas que consiguen sus objetivos, nadie se acuerda de felicitarlos. Sin embargo, si algo sale mal, todos buscan al responsable, al culpable. Se da, por tanto, la paradoja de que una mayor petición de rendición de cuentas puede suscitar más estrategias individuales para evadir la culpa.
El capítulo 3 trata sobre la innovación en la gestión de lo ‘público’. La innovación está normalmente presente en la empresa privada para poder superar a la competencia. En décadas recientes hay un movimiento innovador en los gobiernos que refleja la necesidad de hacer cosas diferentes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta innovación puede constituir un fin en sí mismo como consecuencia de la revolución tecnológica. Como fin en sí mismo, puede tener efectos negativos en la organización si
no busca una mejora del valor público. El valor público que se pretende debería orientar la innovación. La innovación es necesaria porque los gobiernos se enfrentan a retos que traspasan las fronteras organizativas de un ministerio y distintos ámbitos territoriales de gobierno. Los problemas se vuelven ‘intratables’ si se sigue la inercia del trabajo burocrático y su mejora gradual. Ante estos desafíos se necesitan innovaciones ‘disruptivas’, no solamente ‘graduales. La innovación se desarrolla en laboratorios gubernamentales, que funcionan a modo y semejanza de los laboratorios de las ciencias naturales, y con la capacidad de co-crear con los actores sociales. Sin embargo, muchas barreras organizativas y normativas se interponen en la capacidad de generar innovación al servicio de lo ‘público’. Hay quienes manifiestan que estos condicionantes se exageran. No obstante, deben conocerse para poner remedio. Las innovaciones más concretas se exponen en los próximos capítulos.
Las autoridades poseen una amplia gama de estrategias para modificar la conducta no deseada de los ciudadanos (capítulo 4). Estas estrategias oscilan desde las poco intervencionistas (normas sobre como divulgar la información que afecta a las empresas y sus clientes) hasta la publicación de estándares regulatorios estrictos que prescriben el comportamiento de los regulados (ciudadanos y empresas). En el ámbito del diseño normativo se dirime sobre cuál es la combinación adecuada de normas detalladas y principios generales e inespecíficos para modificar la conducta de los regulados. Las normas detalladas parecen funcionar en ámbitos estables y simples, pero la mayoría de los contextos de nuestro entorno son complejos y cambiantes. En estos contextos, la aplicación de principios no es fácil.
En el capítulo también se analiza el papel de los incentivos económicos y no económicos. Estos últimos, denominados ‘nudges’, han adquirido creciente protagonismo en tiempos recientes en el sector público y destacan por su novedad. La base de los ‘nudges’ es suministrar información o insumos al ciudadano para que elija la opción por defecto, porque se considera buena para él. No se impide que elija otras opciones, pero la versión ‘paternalista’ del Estado ofrece de forma más visible y atractiva lo que considera que genera mayor bienestar individual o social. Los ‘nudges’ son sugestivos porque parecen poco intrusivos a primera vista. Sin embargo, algunos tipos de ‘nudges’ pueden reducir sustancialmente la capacidad reflexiva de los individuos, invadiendo su autonomía de decisión. Además, mientras funcionan bien en el corto plazo, no están claros sus beneficios en el largo plazo.
El capítulo 5 comienza por el cumplimiento de la gente con las disposiciones legales. El acatamiento voluntario de las normas es lo ideal. Para
ello, se indaga en los objetivos que manejamos en nuestro quehacer cotidiano. Estos objetivos pueden ser hedónicos, de ganancias o normativos. Para la vida en democracia, los objetivos normativos (hacer lo que una sociedad considera normal) deberían primar sobre los otros dos tipos de objetivos individuales. Sin embargo, esto no siempre es así y la autoridad tiene que encargarse de vigilar el cumplimiento de la norma jurídica. En el capítulo se establecen dos controversias. En materia del cumplimiento de la normativa diseñada para cambiar la conducta, hay actores que defienden las estrategias coercitivas (sanciones fuertes y desde el principio) frente a quienes prefieren las estrategias persuasivas (‘blandas’ al principio y gradualmente ‘duras’ después). La investigación académica sugiere que es preferible empezar con estrategias persuasivas o disuasorias, no coercitivas directamente, porque enlazan mejor con la necesidad de tener individuos que respeten y legitimen la actuación de la autoridad. La elección de estas estrategias se basa en la voluntad de la autoridad a que se acate la norma, sus capacidades para hacer que se cumpla y las motivaciones de los regulados.
Según la motivación, los regulados se clasifican en calculadores amorales (cumplen si detectan que serán pillados y la multa es alta), los incumplidores irracionales (se oponen porque sí, como símbolo de rechazo a la autoridad), los ciudadanos políticos (cumplen porque creen que es lo correcto), y los incompetentes (no pueden cumplir por falta de conocimiento o de recursos) ante la normativa. También influye la voluntad de la autoridad a hacer cumplir la norma. En algunos ámbitos, los decisores políticos prefieren ‘hacer la vista gorda’ y pasan la consigna hacia abajo. Múltiples razones explican esta actitud como se examina en el capítulo. Además, se estudia cómo los agentes de ‘frontera’, aquéllos que tienen que vigilar la observancia de la norma, emplean su discrecionalidad para forzar el cumplimiento. La discrecionalidad existe a pesar de que las reglas precisas y bien definidas dominen en el sector.
Adicionalmente, el capítulo analiza tres regímenes regulatorios, concebidos como conjuntos de reglas, principios y estrategias para que los regulados acaten la normativa. Para manejar las interacciones entre regulados y reguladores, las autoridades tienen dos tipos de instrumentos. Unos se basan en aplicar una pirámide del cumplimiento que puede involucrar solamente a los actores gubernamentales (regulación sensible) o también a terceros (la autorregulación y la meta-regulación). La pirámide sirve para que los inspectores modulen las estrategias persuasivas o coercitivas en función de las respuestas de los entes regulados siguiendo la técnica del ‘ojo por ojo y diente por diente’. Otros instrumentos se basan en analizar la
probabilidad de que un riesgo importante de no cumplir el objetivo gubernamental cristalice y tenga un enorme impacto en la sociedad. Con estos instrumentos, se presta más atención a los regulados que supongan un mayor riesgo para el sistema.
La Parte II Enfoques de Prestación de Servicios Públicos abarca cuatro temas, cada uno destinado a un enfoque de gestión. En el capítulo 6 se analiza el modelo jerárquico de metas. Este modelo se basa en la reforma gerencialista que enfatiza la gestión por resultados. Su argumento es atractivo porque pretende erradicar la práctica de la administración pública tradicional de centrarse en la aplicación de la legislación y en la gestión de los procesos organizativos. Desafortunadamente, el modelo de gestión por resultados requiere de unas condiciones exigentes si se quiere convertir en el único modelo dominante de prestación de servicios, como pretenden los defensores del gerencialismo. En especial, este modelo se enfrenta a la dificultad de definir resultados exentos de ambigüedad. En muchas organizaciones, la ambigüedad de los resultados es algo bastante común en la gestión de lo ‘público’. Por tanto, es controvertido intentar implantar un sistema de metas e indicadores claros en organizaciones con objetivos ambiguos.
En el capítulo, además de definirse los conceptos clave de un sistema de gestión del rendimiento (resultados, metas, indicadores), se analizan las estrategias de cómo se usa la información para que los subordinados o las entidades prestadoras mejoren su rendimiento. Las tres estrategias básicas empleadas son la comparación vinculada a la elección de proveedor del servicio (objeto del capítulo 8), la utilización de rankings para jugar con la reputación organizacional y la imposición de metas desde arriba. Todas estas estrategias generan estratagemas de los entes controlados por eludir o minimizar el impacto de la medición de su rendimiento. No obstante, hay experiencias novedosas como los bonos de impacto social. Son dividendos que se pagan a inversores privados si se consigue el efecto deseado (por ejemplo, reinserción de exdelincuentes). Su éxito no es fácil por la dificultad añadida de atribuir unos impactos determinados a la acción de un grupo de actores, públicos o privados. En cualquier caso, esta experiencia se ha extendido a muchos países.
Un segundo modelo de gestión de servicios está representado por los profesionales (capítulo 7). Los profesionales ocupacionales (médicos, profesores, trabajadores sociales) y el modelo de gestión de servicios basado en la confianza han evolucionado considerablemente en las últimas décadas como consecuencia de las críticas que estos profesionales autónomos han cosechado. Esta evolución es fruto de la controversia existente entre el geren-
cialismo (con su énfasis en el control de los resultados) y el profesionalismo (con el énfasis en la autonomía y en una visión alejada del eficientismo). Esta pugna no ha derivado necesariamente en dos poderes antagónicos que se disputan la gestión de hospitales, escuelas y universidades. En algunos casos, hay evidencia de un proceso de hibridación. Los mismos médicos y profesores han mezclado la racionalidad de ambas lógicas al dirigir estas instituciones. Aunque el modelo profesional híbrido resultante aún no es dominante en todos estos centros, se nota cada vez más su presencia. Un apartado final del capítulo se centra en los profesionales de ‘frontera’ y en el uso de la discrecionalidad para ‘acercarse a su cliente’, ‘alejarse de él’ o ‘ignorarle’. De esta forma se puede entender el trato que pueden recibir algunos pacientes, alumnos o beneficiarios de asistencia social.
La elección es un método de prestación del servicio que puede incentivar a los proveedores a mejorar, como ocurre en el sector privado, al mismo tiempo que los usuarios pueden encontrar un servicio más adaptado a sus necesidades y desarrollar su autonomía (capítulo 8). La elección del servicio es atractiva pues puede incentivar la mejora de la prestación gracias a la competencia. Sin embargo, para que se pueda elegir adecuadamente se necesitan unos requisitos que permitan al sector público emular al mercado. Estas condiciones son muy exigentes y difíciles de encontrar en el sector público; de ahí lo controvertido de abogar por la elección en el cuasi-mercado público. A pesar de ello, hay experiencias novedosas, como los presupuestos personalizados en el ámbito de los servicios sociales, que animan a seguir explorando las estrategias de elección.
El siguiente capítulo 9 se centra en la ‘voz’ como modelo de gestión de servicios. Una cuestión controvertida se refiere al debate sobre si el ciudadano puede ser considerado un consumidor o cliente en todas sus interacciones con las Administraciones públicas. Algunos autores sólo consideran la existencia de un cliente cuando se produce una transacción económica de pago por el servicio. Esta circunstancia no se da con los administrados, obligados y beneficiarios de los servicios públicos. La transacción económica está limitada también cuando los ciudadanos actúan como consumidores o clientes, pues los ciudadanos pagan los servicios normalmente de forma indirecta a través de los impuestos y no siempre pueden elegir. Cuando pagan directamente tasas, éstas no suelen cubrir el coste completo del servicio. Otros autores introducen la perspectiva de la transacción social para considerar también ‘clientes’ a los presos, los contribuyentes, los parados y los pensionistas. El elemento social se deriva de que la comunidad se beneficia de una buena atención a administrados, obligados y beneficiarios. Por
tanto, la transacción social pone de relieve el beneficio individual y social mientras que la económica se centra en el valor individual.
Si se acepta la idea del cliente desde esta perspectiva social de la transacción, es problemático admitir que la calidad de los servicios públicos se circunscriba a la satisfacción del consumidor con el servicio recibido. Esta percepción de satisfacción con el servicio recibido, como fuente única de la calidad del servicio, se disputa por quienes piensan que otros actores también definen la calidad: los colegas con los criterios técnicos y deontológicos de la profesión, los directivos con los parámetros organizativos de eficiencia, economía y eficacia y los políticos con sus valores y predilección por unos intereses afectados.
La Parte III La Gestión de los Recursos Públicos examina los retos encontrados por los directivos públicos para gestionar los recursos de las organizaciones públicas. Esta parte se estructura en tres capítulos. El capítulo 10 analiza el diseño organizativo, la externalización de servicios, el establecimiento de partenariados y la participación de las Administraciones públicas en redes de actores públicos y privados. Este capítulo comprende diversos temas que se relacionan con el diseño formal de las organizaciones y de cómo la Administración encuentra dificultades para gestionar contratos, concesiones y redes. La gobernanza contractual y de redes se enfrenta al reto de la rendición de cuentas por la actuación de terceros, aspecto inexcusable para el sector público.
En el capítulo 11 se analizan dos tipos de recursos, los humanos y los financieros. Los recursos humanos son clave para la gestión de lo ‘público’. El capítulo gira en torno a dos temas: el liderazgo y la motivación de los empleados. Trabajar en y para lo ‘público’ condiciona la actuación de los recursos humanos. Debería haber una preferencia por la motivación del ‘servicio público’, como un valor ‘intrínseco’, que precia lo que se hace; no preferir el rédito económico extra que se pueda obtener mediante complementos retributivos, base de la motivación ‘extrínseca’. Una fuerza laboral motivada por lo ‘público’ y capacitada con la adecuada dosis de competencias, habilidades y conocimientos está en la base de la generación y mejora del valor público. Además, se necesitan líderes que sepan gestionar (transaccionales) y líderes que puedan abordar retos e introducir innovaciones ‘disruptivas’ (transformacionales).
Por lo que se refiere a los recursos financieros, se analizan aspectos vinculados a la financiación de los servicios y su presupuestación. El mensaje fundamental del capítulo es que no se tratan de operaciones meramente técnicas. La financiación y la presupuestación son cuestiones políticas y
la política decide mejor que los criterios tecnocráticos cómo se reparte el gasto público y qué prioridades merecen ser financiadas.
Finalmente, los recursos tecnológicos de la Administración digital se tratan en el capítulo 12. Una parte del capítulo se centra en analizar como las distintas fases de la digitalización han penetrado en el sector público pasando de la Administración electrónica transaccional a la Administración inteligente basada en algoritmos. Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial constituyen la base de la innovación ‘disruptiva’ por excelencia. Se está convirtiendo en una herramienta esencial de gestión alimentando a bots, robots y ‘máquinas inteligentes’, que son capaces de adoptar soluciones individuales (con o sin ayuda de humanos) sobre solicitudes de beneficios o autorizaciones. Pero el algoritmo comete fallos y tiene sesgos que reproducen los sesgos de la vida real. Además, no está sujeto a la rendición de cuentas de la misma forma que los servidores públicos. La idea de la ‘caja negra’ pesa sobre la Inteligencia Artificial. En el capítulo también se analizan cuestiones como el uso de las redes sociales para la gestión. Se incorpora el concepto de Administración ‘ágil’ para abordar las innovaciones (‘disruptivas’ o graduales) mediante prueba y error, en vez de aventurarse con grandes proyectos que suelen fallar y tienen sobrecostes. Por último, se analizan retos de la Administración electrónica que siguen sin resolverse, a pesar de que llevemos tiempo recibiendo servicios digitales.
Y no, este libro no está escrito con el Chat GPT. Es una tentación, pero no funciona. Si se le pregunta por cualquiera de los conceptos manejados en el texto, el algoritmo ofrece una definición única, elegida entre webs de distinta naturaleza y dudosa procedencia algunas. Esta definición presenta sesgos distintos según el tema por el que se le cuestione. El diálogo posterior con la ‘máquina’ profundiza en ese sesgo y ya no es fácil corregirlo. La Inteligencia Artificial aún no entiende que cada concepto social tiene distintas interpretaciones. Cada sentido del concepto es una forma de ver la realidad y actuar en consecuencia. Por ello, hoy en día, el Chat GPT puede ser muy útil para resolver problemas de solución única como redactar una fórmula compleja de Excel o el planteamiento de una estrategia comercial para una empresa en un ámbito determinado. Pero no sirve para escribir un libro de gestión de lo ‘público’.
