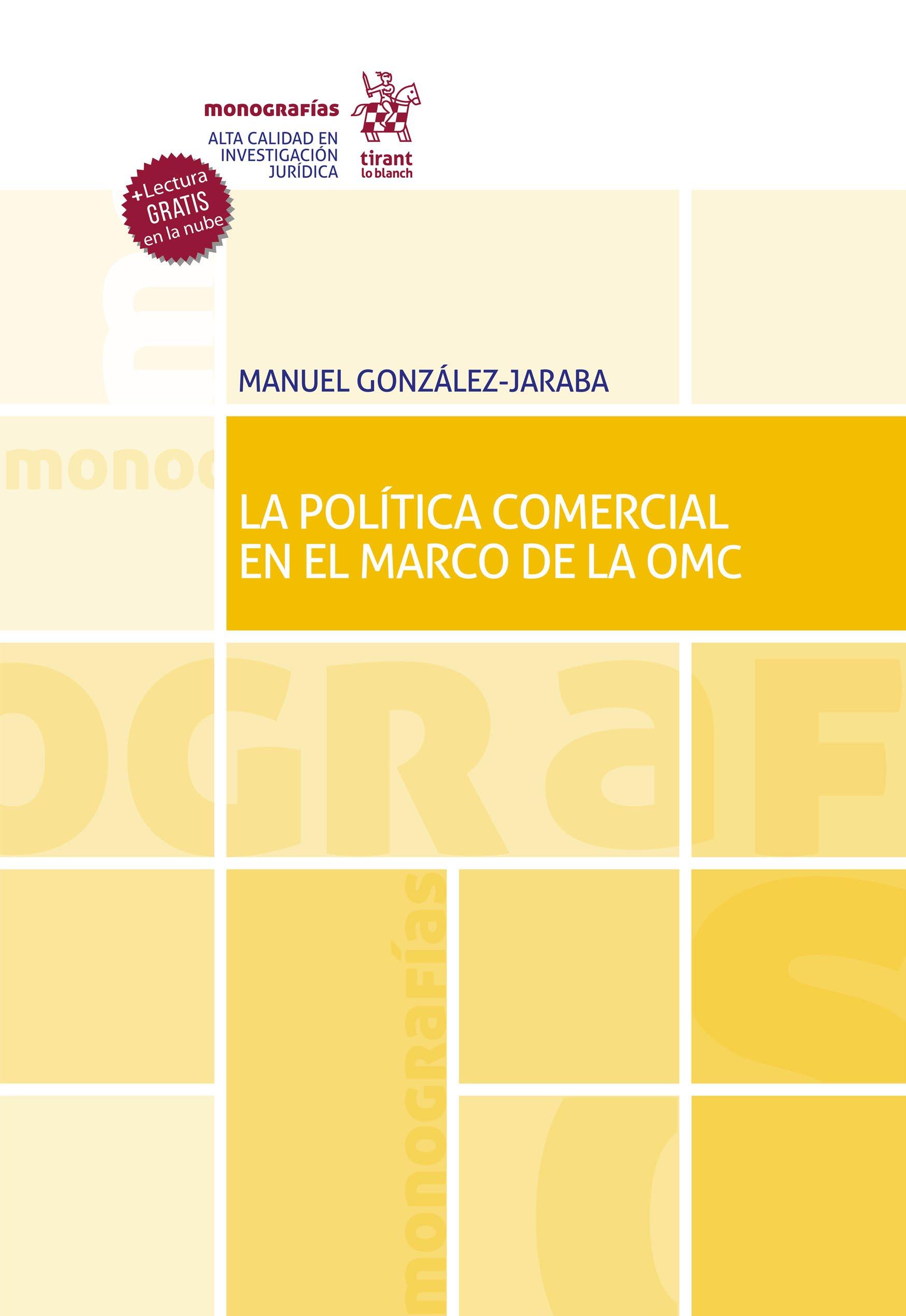
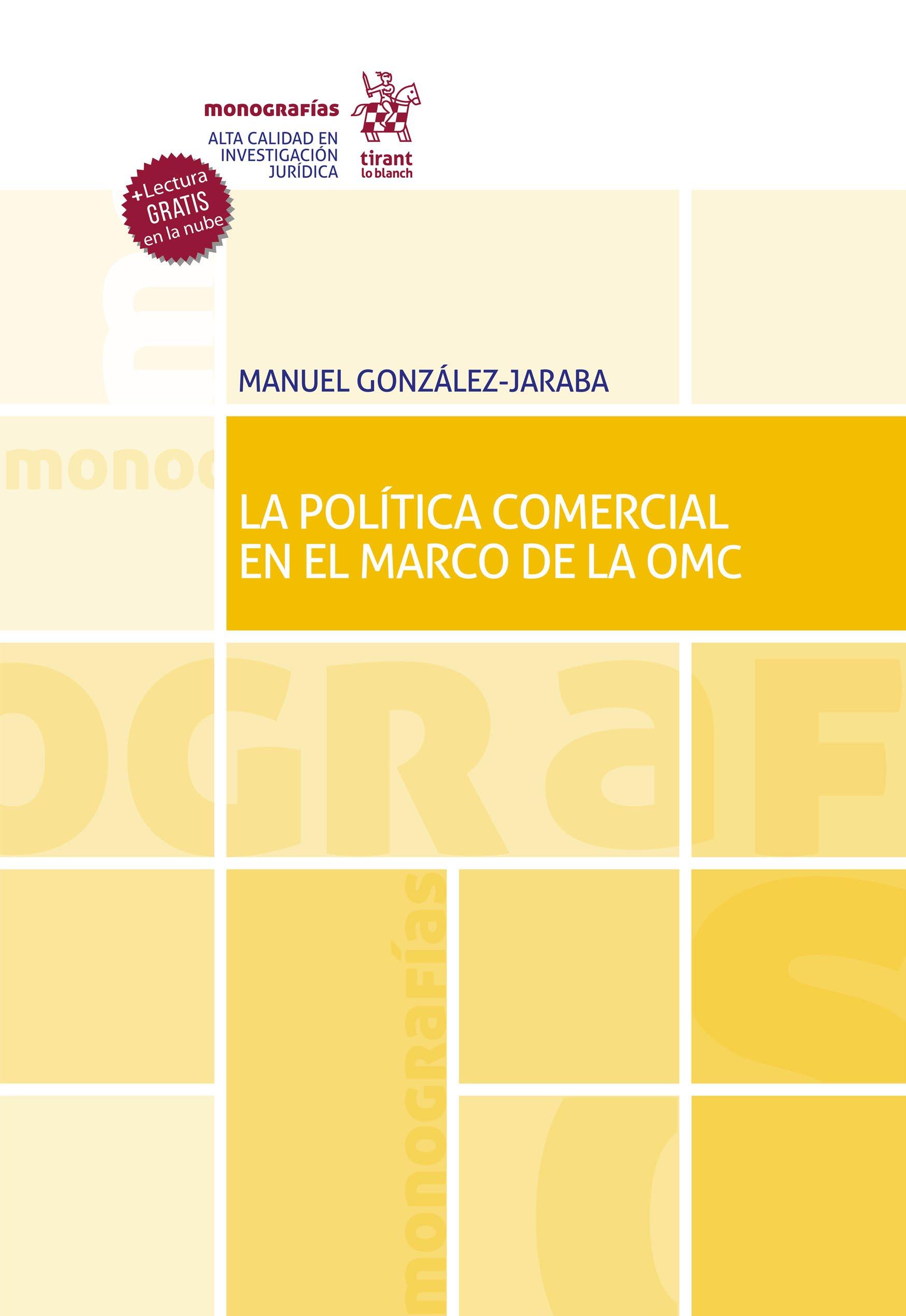
LA POLÍTICA COMERCIAL EN EL MARCO DE LA OMC
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LA POLÍTICA COMERCIAL EN EL MARCO DE LA OMC
MANUEL GONZÁLEZ-JARABA
tirant lo blanch
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Manuel González-Jaraba© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-983-2023
ISBN: 978-84-1169-065-2
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
I. EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
EL DISEÑO DE LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS ESENCIALES DE POSTGUERRA
El 1 de julio de 1944, cuando todavía no hacía un mes del desembarco aliado en Normandía y el ejército soviético, en el frente oriental, acababa de iniciar una ofensiva que le procuraba los primeros sólidos avances, cuando la guerra aún no estaba ni mucho menos concluida y quedaban por delante muchos meses de cruentos enfrentamientos y devastación, se inauguraba en un marco idílico, el lujoso Hotel Mount Washington, abierto en 1902 en el paraje de Bretton Woods, New Hampshire, USA, en plenos Apalaches y en las cercanías de la célebre montaña de la que el establecimiento había tomado su nombre, la conferencia llamada de “Bretton Woods”, acontecimiento para el que se habían congregado 44 representantes de unos países, entre los que se incluían la Unión Soviética y China, que por el momento se calificaban cordialmente de “aliados”.
Al contrario de lo que sucedía en Europa, el territorio continental de los Estados Unidos, como en general el de toda América, no había tenido que sufrir las consecuencias del conflicto, la economía de esa intacta nación no había hecho más que crecer durante los años que habían precedido a la convocatoria de la Conferencia y las expectativas de futuro eran inmejorables, lo que sin duda influía en la conciencia de poder y liderazgo de los representantes norteamericanos, proporcionándoles un aire de seguridad en el triunfo de sus posiciones que se hizo patente desde los primeros contactos. En este ambiente, que podía calificarse casi de eufórico, se puso en marcha la importante cumbre internacional en el interior de un recinto cerrado al público por motivos de seguridad, en el que únicamente se alojaban las delegaciones participantes.
Aquellas gentes distendidas, protegidas por una impresionante naturaleza y un discreto aparato policial, alejadas del bullicio de la gran urbe y ajenas a los terribles bombardeos que hacían desaparecer en cuestión de horas poblaciones históricas europeas, tecnócratas y diplomáticos
Manuel Gonzalez-Jarabaentre los que destacaban los de Estados Unidos y el Reino Unido, y llamaban la atención los comisionados por territorios ocupados, como Francia, Bélgica, Países Bajos o Noruega, tuvieron, como una extraña paradoja en medio de la paz que les rodeaba, sus propios combates dialécticos, desarrollados en la mesa de reuniones y en los salones donde se establecían relaciones personales y se argumentaba, en grupo o bilateralmente, sobre las cuestiones más candentes puestas sobre el tapete.
Uno de esos incruentos enfrentamientos fue originado, precisamente, por la delegación noruega, que con independencia de su condición singular se presumía pasaría desapercibida, pero que alcanzó una cierta notoriedad con su propuesta de eliminación radical del denominado Banco de Pagos Internacionales creado en 1930 para facilitar el cumplimiento por parte de Alemania de las obligaciones financieras contraídas en el Tratado de Versalles, propuesta fundamentada en las estrechas relaciones de dicha institución, dirigida por el gobernador del Banco de Inglaterra Montagu Norman, con el régimen nazi, que había tenido en su seno varios activos partícipes. Dicha propuesta, secundada por los Estados Unidos, dio paso a una encendida discusión con la delegación del Reino Unido presidida por Keynes, que la rechazaba enérgicamente, oposición que no pudo evitar una votación contraria a la continuidad del organismo. Curiosamente, no obstante, la decisión de prescindir de él, en la que influía más el hecho de la intervención del enemigo que su efectividad real, quedó en una mera formalidad y nunca llegó a materializarse, de modo que en el momento de redactarse esta obra el BPI sigue funcionando con total normalidad en su sede de Basilea, bajo las órdenes, ochenta años después de haberse acordado su “desaparición”, del presidente de su Consejo de Administración, un natural de Renania del Norte y director del Banco Federal de Alemania.
Pero sin duda el debate más importante surgido en la Conferencia, de nuevo entre las dos principales delegaciones, la del Reino Unido y la estadounidense, giró en torno a la propuesta británica de creación de la llamada Unión de Compensación Internacional, una pugna personalizada en dos figuras, ambas importantes por muy distintos motivos: la de Keynes, celebridad en el ámbito de la economía, cuyo pensamiento había quedado plasmado en su obra capital Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y la de su contrario, Harry
Dexter White, economista y alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alguien completamente desconocido para el gran público que sin embargo se salió con la suya al imponerse en determinadas cuestiones fundamentales a su famoso colega inglés, del que por otra parte, en una contradicción más de las muchas que se dieron en aquel crucial encuentro en el que se pondrían los cimientos de la nueva estructura financiera mundial, se declaraba admirador.
En efecto, la proposición de Keynes de crear un organismo independiente, con su propia moneda, el “bancor”, que tuviese como finalidad la regulación de la balanza comercial mundial evitando un endeudamiento creciente de los países deficitarios e impidiendo a su vez el enriquecimiento ilimitado de unos pocos acreedores con superávit (entre los que destacaba, por supuesto, Estados Unidos), quedó en una mera formulación en papel y en una oratoria que cautivó a los oyentes pero que no obtuvo resultado práctico tras haber sido expuesta por el gran teórico británico pública y privadamente, en este último caso en charlas sólo aparentemente amigables con su “discípulo” americano, el cual tuvo la osadía, repetidamente, de cortar aquellas disertaciones del maestro con rotundas negativas expresadas en lenguaje llano, haciéndole ver, sin ambages, que su diseño de un Fondo Monetario Internacional se acomodaba mejor a los intereses generales.
De esta forma, en Bretton Woods triunfó de lleno la postura de Estados Unidos, y esta victoria se debió no sólo al empeño de aquel funcionario del Departamento del Tesoro que se atrevía a replicar crudamente a su educado colega inglés sino, sobre todo, al hecho incontestable de que allí, en aquel hotel monumental con cientos de habitaciones levantado en medio de las llamadas White Mountains, los norteamericanos emergían como una indiscutible superpotencia que lograba imponer sus condiciones a la vieja y desgastada madre patria.
Las instituciones creadas en Bretton Woods y que empezaron a funcionar en 1945, antes de ponerse en marcha la propia Organización de Naciones Unidas bajo cuyos auspicios se habían fundado, fueron el Banco Mundial, destinado a financiar la reconstrucción de postguerra y a paliar la pobreza de los países menos desarrollados, objetivo este último que cumple en la actualidad, y el Fondo Monetario Internacional, el gran caballo de batalla en las discusiones entre Keynes y Harry Dexter, un organismo que, contra lo propuesto por
el jefe de la delegación del Reino Unido, estaría ligado al dólar como patrón regulador de las balanzas comerciales, moneda que a su vez sería convertible en oro, con un cambio fijo de 35 dólares la onza.
El sistema así creado funcionó bien durante unos quince años, hasta que el crecimiento del comercio mundial y las reservas en dólares de las naciones competidoras con Estados Unidos pusieron de manifiesto su debilidad, llevando a una intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de divisas, y dejó de ser definitivamente efectivo diez años después, con el cese del patrón dólar/oro y el establecimiento de un nuevo mecanismo de tipos de cambio flotantes basado en el juego de la oferta y demanda en un mercado abierto.
De este modo, un cuarto de siglo más tarde de la “batalla” ganada por los americanos en Bretton Woods, la estructura cambiaria allí diseñada se derrumbaba abiertamente, sin que ello afectase no obstante a los cimientos del Fondo Monetario Internacional, que forma parte de la ONU y continúa persiguiendo su objetivo de lograr una adecuada cooperación en la política monetaria mundial, asesorando a los países en sus decisiones de esta naturaleza.
Pero la buena marcha de la economía depende, en gran medida, del desarrollo del comercio entre las naciones, y la creación de un organismo dedicado a tal fin era otra de las prioridades de la Conferencia, creación que sin embargo hubo de aplazarse hasta la terminación de la guerra, cuando estuviesen en funcionamiento las dos instituciones esenciales a las que acabamos de referirnos, que habían de actuar de modo inmediato.
Ese tercer organismo que no fue aprobado en Bretton Woods y que era el otro pilar básico para el renacimiento económico global, se denominaba entonces el ITO (International Trade Organization u Organización Internacional del Comercio) y su principal finalidad era acabar con el nacionalismo económico de preguerra, que había llevado al aislamiento y como consecuencia a una importante caída de los intercambios globales de mercancías, nacionalismo que según una opinión extendida en la delegación norteamericana había sido, en una parte no despreciable, responsable del conflicto bélico.
La renuncia a forzar la aprobación del ITO constituía, en cierto sentido, un fracaso parcial (que se confirmaría más adelante), una forma de alargar la lucha por el poder entre británicos y estadouniden-
I. El nacimiento de una nueva era en la economía mundial
ses, la concesión de un pequeño respiro a los representantes del Reino Unido, cuya filosofía proteccionista estaba vinculada a la antigua idea imperial, trasformada después en una Commonwhealth que se quería lo más sólida y unida posible.
Por ello, probablemente, los dos hombres fuertes de la Conferencia, Keynes y Dexter, se fuesen a casa con un cierto regusto amargo al no haber podido imponer del todo sus propuestas, un amargor que más allá de su antagonismo los asemejaba, algo que también ocurrió con su muerte temprana: la de Keynes, en abril de 1946, menos de dos años después de Bretton Woods, por un infarto debido, según algunos biógrafos, a las presiones que soportaba en su trabajo; la de Harry Dexter White en 1948, también por una súbita parada cardíaca, tres días después de declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas acusado de comunista y espía en favor de los soviéticos, por los que ciertamente sentía claras simpatías.
Esas inclinaciones constituían una tercera semejanza entre los dos personajes, porque Keynes, casado con la bailarina rusa Lidia Vasilevna Lopujova, con la que había viajado a la Unión Soviética en su luna de miel, no sólo había aceptado en 1924 el puesto de vicepresidente de la Sociedad para las Relaciones Culturales con la URSS, sino que continuó siendo afín al régimen soviético hasta avanzada la década de 1930.
De ese modo, extraña y curiosamente, los dos artífices de Bretton Woods, que contribuyeron a sentar las bases de la renovada estructura económica del bloque occidental, eran en el fondo admiradores e incluso en cierto sentido colaboradores de los soviéticos, los cuales, por cierto, siguieron su propio camino negándose a ratificar los acuerdos de una Conferencia liderada por sus rivales.
EL GATT Y LA CARTA DE LA HABANA
En un mundo donde el orden y la razón constituyen las leyes que ayudan a mantener el equilibrio planetario, uno tiende a pensar de forma natural que primero debe crearse un organismo dedicado a un determinado asunto, por ejemplo, el relativo al comercio, y a continuación, una vez establecido éste, diseñarse las normas que regirán las materias concernientes a dicha institución. Pero la historia sigue su
propio curso, en muchas ocasiones alejado de la lógica, dando lugar a secuencias en sentido contrario. Eso fue lo que sucedió precisamente con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (“General Agreement on Trade and Tariff” o simplemente, por sus siglas, GATT) y con la Organización Internacional del Comercio, en la que dicho texto jurídico debía encuadrarse.
En previsión de la existencia de dificultades para sacar adelante esta última, y tras la convocatoria, por el Consejo Económico y Social de la ONU, de una Conferencia sobre el Comercio y el Empleo, se iniciaron conversaciones con vistas a obtener compromisos más limitados, centrados en la obtención de concesiones arancelarias lo más amplias posibles para lograr así, aun parcialmente, un importante grado de liberalización del comercio internacional.
Estas conversaciones dieron como fruto la firma en Ginebra, en octubre de 1947, por un grupo reducido de 23 países, de un Acuerdo denominado significativamente de Aranceles y Comercio que sería de aplicación provisional a partir del 1 de enero de 1948, en tanto no se constituyese el organismo que debía regirlo, es decir la Organización Internacional del Comercio. Dicha entidad, sin embargo, cuya estructura y fines se diseñaron en la Conferencia de La Habana celebrada entre noviembre de 1947 y marzo de 1948 que dio lugar a la denominada “Carta de La Habana”, nunca llegó a funcionar debido a que el documento final no fue ratificado por Estados Unidos, país que había promovido la negociación, pero cuyo gobierno dejó claro, en 1950, tras una serie de dilaciones que ponían de manifiesto los problemas internos que el texto de la Carta suscitaba, que ni siquiera lo enviaría al Congreso para su aprobación dada la oposición existente a las cláusulas demasiado restrictivas recogidas en las diferentes secciones del documento.
De esa manera el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, aparentemente frágil y de carácter provisional, que sólo había de alcanzar todo su sentido en el marco de una organización superior en cuyo seno pudiese desarrollarse adecuadamente, se convirtió en el único instrumento jurídico regulador del comercio mundial entre los países democráticos, y lo hizo nada más y nada menos que durante cerca de cincuenta años, hasta que el 1 de enero de 1995 entró en vigor, finalmente, la Organización Mundial del Comercio, creada tras
la firma en Marrakech, el 15 de abril de 1994, del Acta final de las reuniones correspondientes a la “Ronda Uruguay” del GATT.
Esta institución, que ha cumplido ya su primer cuarto de siglo, consiguió integrar de manera exitosa, poco tiempo después de su puesta en marcha, a todas las naciones con relevancia económica que quedaban fuera del bloque occidental, contando en la actualidad con la presencia de China (miembro desde el 11 de diciembre de 2001) y de Rusia (que ingresó el 22 de agosto de 2012), y convirtiéndose así en una verdadera entidad rectora del comercio internacional.
EL ROL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
La creación de la World Trade Organization, WTO por sus siglas en inglés, constituyó sin duda un hito de máxima importancia, poniendo fin a una situación de precariedad que en cierta manera ayudaba a mantener determinadas actitudes nacionalistas como vestigios de un pasado al que en definitiva nadie quería regresar, y no obstante, al cabo de una década de funcionamiento, en la que florecieron las uniones comerciales y económicas regionales, comenzó a ser criticada como organismo desfasado, en el que se tomaban lentas y costosas decisiones y cuya efectividad era dudosa en la resolución de conflictos, olvidando todo el acervo normativo acumulado desde su aparición y el hecho incontestable de que se trata del único foro mundial donde los participantes, a escala individual o integrados en organizaciones supranacionales, pueden dialogar multilateralmente, cuestión no desdeñable cuando se piensa en la profunda interconexión de la economía y en la reacción en cadena que una determinada medida provoca en naciones aparentemente ajenas a la misma.
La crítica que se le hace a la OMC responde, en una parte considerable, al surgimiento de un nuevo “nacionalismo” proteccionista con el que se intenta resaltar el papel de las asociaciones regionales, una postura con la que a veces se pierde de vista la trascendencia de este organismo como puente entre todos sus miembros.
Frente a ella se alzan otro tipo de voces que buscan detectar los problemas y proveer soluciones adecuadas a los mismos. Como ejemplo de ello extractaremos algunas ideas recogidas en un Informe emitido por la Unión Europea a finales del año 2019 en el que se ponían de manifiesto determinados factores que lastraban las decisiones a tomar en el marco de la OMC, documento al que nos referiremos al final de este capítulo y que nos servirá para que el lector pueda tener una idea de la situación actual de la organización y del futuro que la aguarda.
Dicho esto, y para responder a la pregunta que todo profano se plantea en relación con las funciones de la OMC, la importancia de esta organización se hace patente no sólo porque como ya hemos adelantado constituye un único centro de discusión y entendimiento a nivel global en el ámbito comercial, sino además porque en ella se logran acuerdos de carácter general, no limitados, por tanto, a los que puedan firmarse entre dos o más países o agrupaciones supranacionales. Dichos Acuerdos se traducen en normas de obligado cumplimiento para todos sus miembros, normas que de no acatarse dejan fuera de los flujos comerciales regulares al infractor, el cual se ve así aislado y peligrosamente replegado a sus propios medios para sacar adelante su economía, situación de la que existen algunos ejemplos en la actualidad. Una tercera función, además de las indicadas, es la de actuar como intermediaria para la solución de los conflictos existentes entre partes, que resuelve en último término, cuando no pueden solventarse mediante negociaciones entre los afectados o con presencia de un árbitro, el denominado Órgano de Solución de Diferencias, ante el que pueden pronunciarse no sólo los implicados directamente en un asunto concreto, sino también terceros que aspiran a un cese razonable de la controversia, necesario para la buena marcha del comercio mundial. Lo expuesto bastaría, a nuestro juicio, para considerar como insustituible a un organismo que, con todos sus defectos, legisla, acerca posiciones y media en los problemas surgidos entre sus miembros.
Pero para que pueda comprenderse bien el alcance de lo que indicamos precisaremos que la aportación de la OMC al equilibrio y fluidez del comercio mundial a la que nos venimos refiriendo se refle-
I. El nacimiento de una nueva era en la economía mundial
ja, en los aspectos que aquí más nos interesan, en cuatro órdenes de actuaciones:
– En primer lugar, en el desarrollo de determinados artículos del Acuerdo GATT, en forma de Acuerdos que contribuyen a la liberalización del comercio, entre los que podemos citar, por su importancia, el Entendimiento sobre los Acuerdos Comerciales Regionales, el relativo a los Obstáculos Técnicos al Comercio, el que versa sobre la Tramitación de licencias de importación o el dedicado a la Facilitación del Comercio.
– En segundo lugar, en la ampliación de la política comercial, centrada hasta la creación de la OMC en las mercancías, ampliación que se plasma en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), en el Acuerdo sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
– En tercer lugar, en la consolidación de un Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales de los países miembros, que careciendo de carácter penalizador persigue una finalidad de transparencia por parte de éstos, coadyuvando a evitar irregularidades y obstáculos en el comercio internacional.
– En cuarto lugar, en el establecimiento de un marco para la solución de conflictos entre los países miembros que mejora la práctica consuetudinaria existente desde 1966 y concretada en el Entendimiento de 1979, marco que se refleja en el Acuerdo sobre Solución de Diferencias y en el que tiene un papel principal el denominado Órgano de Solución de Diferencias, que ha examinado múltiples controversias.
El hecho de que en algunos casos los Estados miembros sean reticentes a la hora cumplir con las decisiones de dicho órgano no implica, en absoluto, que éste sea inefectivo, y si el Órgano de Apelación se encuentra en la actualidad impedido de ejercer sus funciones al no cubrirse sus vacantes, no puede achacársele a la organización toda la culpa de ello.
Algo que resulta evidente es que la existencia de un mecanismo de carácter general para la resolución de conflictos es esencial, y el buen
funcionamiento de los órganos encargados de ponerlo en práctica absolutamente necesario, por lo que la falta de acuerdo de los miembros al respecto, paralizando el cumplimiento de uno de los objetivos cruciales de la OMC, sólo puede repercutir negativamente en la adecuada fluidez del comercio mundial.
ESTRUCTURA DE LA OMC
Las funciones de la Organización Mundial del Comercio se llevan a cabo a través de distintos órganos con cometidos cada vez más especializados a medida que se desciende en la cadena competencial.
-La Conferencia Ministerial
El órgano principal, por su representatividad e importancia, es la Conferencia Ministerial, compuesta por delegados de alto nivel de todos los miembros, que se reúne generalmente cada dos años con el fin de analizar y debatir la marcha de la organización y de los distintos Acuerdos dependientes de la misma, plasmando sus conclusiones en declaraciones ministeriales y tomando una serie de decisiones específicas en diversas materias de particular trascendencia.
Hasta el momento, y tras la creación de la OMC, la Conferencia Ministerial se ha reunido en Singapur (1996), Ginebra (1998), Seattle (1999), Doha (2001), Cancún (2003), Hong Kong (2005), Ginebra (2009), Ginebra (2011), Bali (2013), Nairobi (2015) y Buenos Aires (2017). La prevista reunión de Ginebra, a celebrar en el 2021, hubo de ser aplazada hasta junio de 2022 debido a la situación sanitaria por la que el planeta atraviesa.
Cuando se analizan conjuntamente los trabajos concluidos en las distintas conferencias ministeriales se advierte un interés y una preocupación recurrentes sobre determinados asuntos, examinados una y otra vez en busca de nuevos avances, asuntos que, sin menoscabo de otros que han sido objeto de discusión y análisis en profundidad, como por ejemplo la facilitación del comercio mundial, resumimos a continuación:
– Un tratamiento especial para los Países Menos Adelantados dentro de los Países en Desarrollo, reflejado en la creación, en la Confe-
