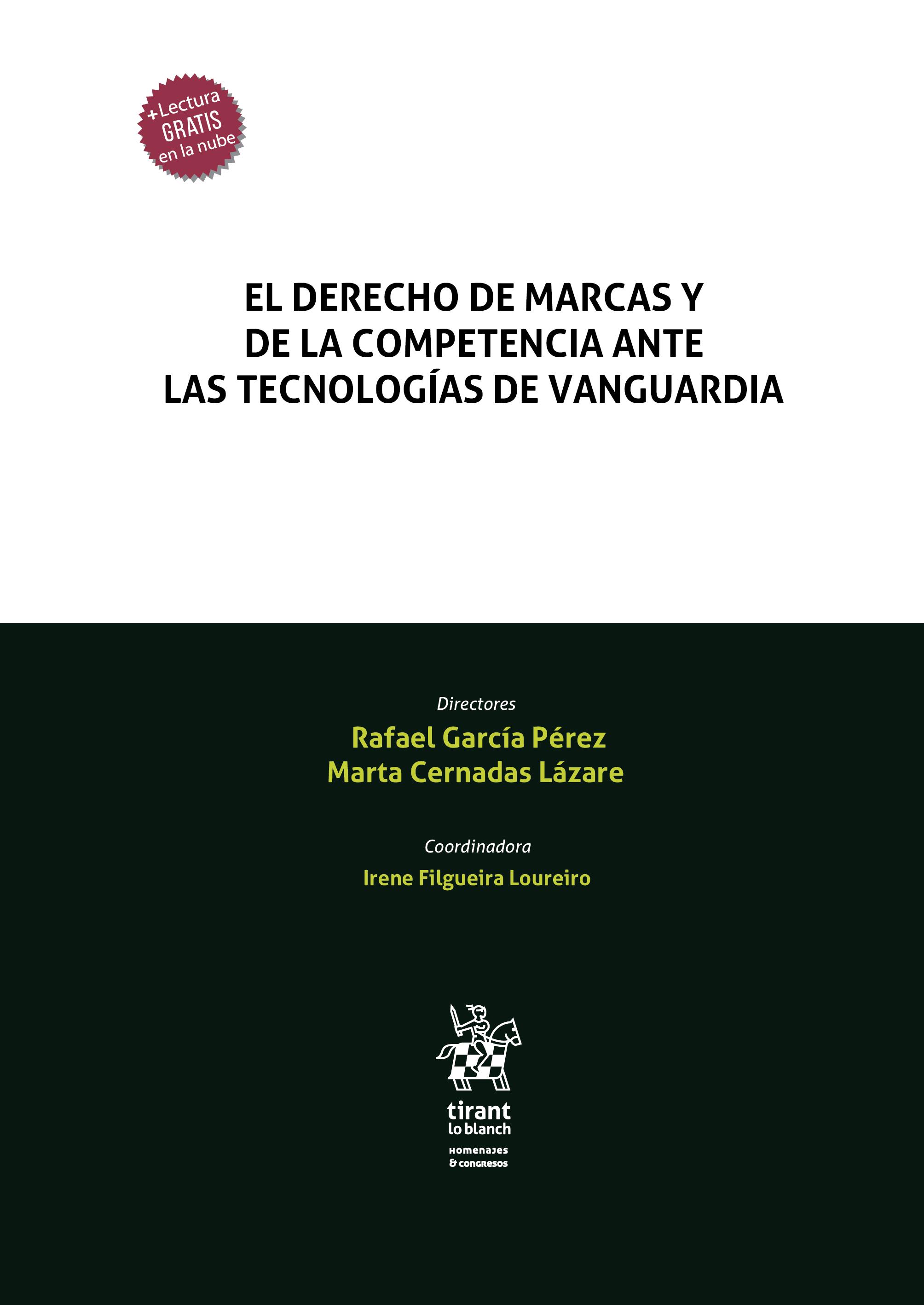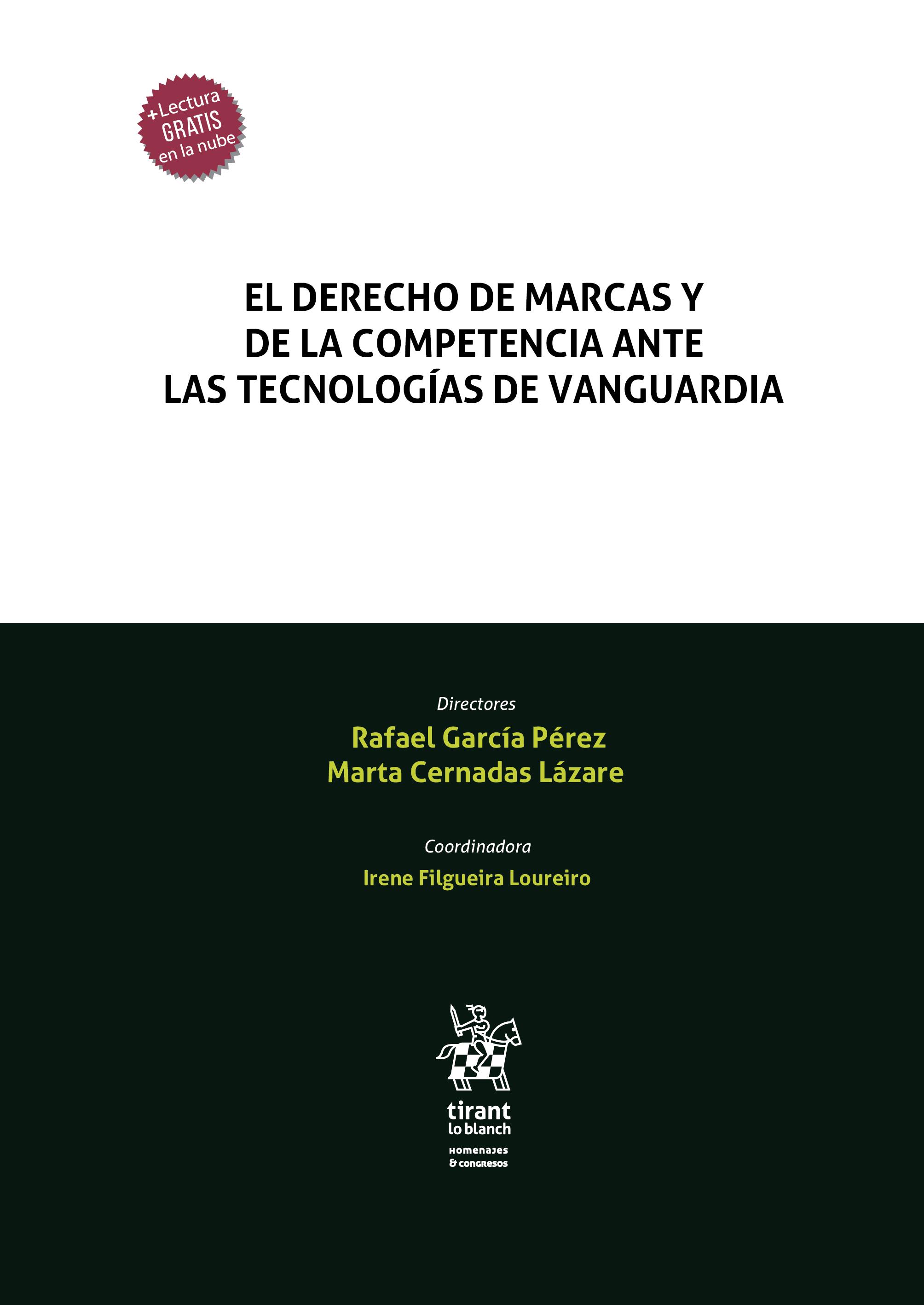
EL DERECHO DE MARCAS Y DE LA COMPETENCIA ANTE LAS TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Procedimiento
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández
Tomás S. Vives Antón
Emilio
y
de selección de originales, ver página web:
EL DERECHO DE MARCAS Y DE LA COMPETENCIA ANTE LAS TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA
Directores
RAFAEL GARCÍA PÉREZ
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña
MARTA CERNADAS LÁZARE
Profesora Ayudante Doctora de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña
Coordinadora
IRENE FILGUEIRA LOUREIRO
Contratada Predoctoral
tirant lo blanch
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
Libro realizado en el marco del Proyecto Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial (MARIA), con referencia PID2020-115646RB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad)
© VV.AA
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-1600-2023
ISBN: 978-84-1169-293-9
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
II.
I.
ÍNDICE PRÓLOGO .................................................................................................... 9 RAFAEL GARCÍA PÉREZ
INTRODUCCIÓN INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DEL PASADO AL FUTURO ....................... 15 LAURA MORÁN FERNÁNDEZ VERÓNICA BOLÓN CANEDO PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LAS CIENCIAS CONSTITUCIONALES ....................................................... 37 JAVIER RUIPÉREZ ALAMILLO
DERECHO DE MARCAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO DE MARCAS: UNA VISIÓN GENERAL ............................................................................................................... 117 RAFAEL GARCÍA PÉREZ LA INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA FIGURA DEL CONSUMIDOR MEDIO Y LA APRECIACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN .......................................................................................................... 147 MARTA CERNADAS LÁZARE ANÁLISIS DE SIMILITUD DE MARCAS GRÁFICAS MEDIANTE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE PROFUNDO ........................... 167 LUCÍA RAMOS JOAQUÍN CARBALLO NOELIA BARREIRA MARCOS ORTEGA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E VIOLAÇÃO DA MARCA ......................... 185 MARIA MIGUEL CARVALHO
Índice 8 ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LAS PROPUESTAS DE NORMAS EUROPEAS DE ARMONIZACIÓN EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL ............................................................. 209 RAFAEL COLINA GAREA REFLEXIONES SOBRE LAS FUNCIONES DE LA MARCA EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ...................................................................... 305 RAFAEL GARCÍA PÉREZ TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: EL CASO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ............................................................................................................. 327 JORGE QUINDIMIL LA ADOPCIÓN AUTOMATIZADA DE RESOLUCIONES.......................... 345 RAFAEL GARCÍA PÉREZ III. DERECHO DE LA COMPETENCIA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA PUBLICIDAD. 30 AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL BANNER ....................................................................... 379 XABIER MARTÍNEZ ROLÁN TERESA PIÑEIRO OTERO LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE “INFLUENCERS” .................................... 401 ANXO TATO PLAZA NOTAS BÁSICAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOGÍSTICA MARÍTIMA. ¿COOPERACIÓN O PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS? ................ 417 FRANCISCO JOSÉ TORRES PÉREZ IV. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL METAVERSO REFLEXIONES SOBRE EL USO DE LA MARCA EN EL METAVERSO ..... 439 RAMÓN MORRAL SOLDEVILA EL DISEÑO INDUSTRIAL ANTE LOS NUEVOS RETOS DEL METAVERSO .... 471 SARA LOUREDO CASADO
PRÓLOGO
Tecnologías de vanguardia. Ese es el objetivo de esta obra, a falta de otro término que exprese con mayor precisión los aspectos que se abordan en el libro (la inteligencia artificial, el metaverso y la cadena de bloques, principalmente). A este respecto resulta curioso que en solo unos años una expresión que hasta hace poco hubiésemos empleado sin dudar, y que incluye el término “nuevo”, resulte ya poco menos que obsoleta. Nos referimos al término “nuevas tecnologías”, que comienza a sonar un tanto desfasado, y que generalmente no se asocia con las tecnologías disruptivas propias de la tercera década del siglo XXI. El lenguaje resulta en este punto revelador: el hecho de que lo “nuevo” resulte ya “viejo” da una idea de lo vertiginoso de los avances en el campo de la tecnología.
Bajo el paraguas de las “tecnologías de vanguardia” hemos tenido el privilegio de reunir a un cualificado conjunto de autores que abordan los problemas que se suscitan en un concreto ámbito del Derecho: el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia. Teníamos claro desde el principio que el enfoque tenía que ser multidisciplinar: la complejidad de la inteligencia artificial, el metaverso o la cadena de bloques exigían un enfoque poliédrico. Por eso en el libro participan autores de ramas no jurídicas. Algunos de ellos nos aclaran determinados conceptos técnicos de difícil comprensión para el jurista, o nos muestran cómo las tecnologías de vanguardia se pueden aplicar para la solución de problemas jurídicos. Otros nos proporcionan una visión desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación audiovisual y la publicidad, que trata de remediar en cierta medida la pobre comunicación que existe entre el Derecho de la publicidad y los estudios desde otras disciplinas no jurídicas, como el marketing.
La interdisciplinariedad del libro, no obstante, no se limita a los ámbitos de la informática, la comunicación audiovisual y el Derecho, sino que dentro del ámbito jurídico se ha intentado también aunar a un grupo de destacados estudiosos de diferentes disciplinas. En el libro hay, en efecto, aportaciones de mercantilistas, por supuesto, pero también de constitucionalistas, civilistas y profesores de Derecho internacional. Y es que en ningún momento es tan peligrosa la hiperespecialización como en el del nacimiento de una disciplina –aquel instante en el que se comienzan a estudiar nuevos fenómenos– puesto que es cuando resulta especialmente necesario poner unas bases comunes sobre las que trabajar. No nos vaya a suceder como con ese puente que se comenzó a construir desde las dos orillas del Rin y cuyos extremos no encajaban por una incomprensible falta de coordinación.
No puede faltar en un prólogo a una obra colectiva un agradecimiento a los autores que han participado. Los directores de este tipo de obras tienen frecuentemente el ingrato papel de fijar estrictas normas de edición y perseguir a los autores que se retrasan. En este caso, sin embargo, el trabajo ha sido sencillo. Los participantes en el libro han hecho que la coordinación del mismo haya sido una labor muy grata. Pero el agradecimiento no es solo por este motivo, sino también por la audacia mostrada al afrontar temas complejos y novedosos. Porque en los temas abordados se trabaja sin red: no existe una jurisprudencia consolidada –o ni siquiera existe jurisprudencia– que alumbre el camino, y no existen tampoco obras de otros autores que nos precedan en el planteamiento de algunos problemas, o son muy pocas. La labor, además, se desarrolla en una cierta atmósfera de incertidumbre, porque a menudo se trabaja con problemas hipotéticos, o con meros futuribles. No es extraño, a este respecto, que invada una cierta sensación de estar trabajando en el alambre, o incluso de cierto desasosiego por si las hipótesis planteadas no se llegan a convertir en realidades y el trabajo resulta inútil. Por eso la labor es más meritoria todavía y el compromiso mostrado por los autores merece un doble reconocimiento. Es un lugar común decir que el Derecho persigue a la realidad, y que va siempre por detrás de ella, pero lo cierto es que sin estudios pioneros que trabajan sobre ciertas hipótesis resbaladizas, la brecha que existe entre la realidad y el Derecho sería mucho mayor, y en el caso del vertiginoso avance de las tecnologías de vanguardia, resultaría sin duda intolerable.
El libro se enmarca en los trabajos del Proyecto “Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial” (MARIA), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto PID2020-115646RB-I00; https://sites.google.com/view/iamarcas/inicio). Agradecemos la posibilidad de realizar actividades de difusión y divulgación de los resultados de la investigación gracias a la financiación obtenida, así como la apuesta decidida por financiar proyectos que aborden las tecnologías de vanguardia. Esperemos que este compromiso se mantenga en el tiempo, para lograr que nuestro país no se quede a la cola en la respuesta jurídica ante los avances tecnológicos y los delicados problemas que plantean. Dos preocupaciones, no obstante, deben dejarse apuntadas. Por un lado, las dificultades para que jóvenes investigadores se incorporen a la Universidad, y para ofrecerles una cierta estabilidad en su carrera. Las incertidumbres actuales hacen que buena parte del talento huya hacia el sector privado, no por falta de ganas o capacidad de sacrificio, sino por falta de perspectivas. La segunda preocupación es la burocratización de la Universidad. El hecho de que investigadores altamente cualificados tengan que dedicar una buena parte de su tiempo a tareas meramente burocráticas, en ocasiones asfixiantes, es un
Rafael García Pérez 10 *
*
lujo que un sistema que pretende ser puntero no se puede permitir. Confiamos en que ambas preocupaciones se queden meramente en eso, y se tomen las medidas adecuadas para que no se conviertan en problemas enquistados de la Universidad española.
Prólogo 11
RAFAEL GARCÍA PÉREZ
Profesor Titular de Derecho Mercantil (UDC)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DEL PASADO AL FUTURO
I. INTRODUCCIÓN
¿De qué hablamos cuando nos referimos a Inteligencia Artificial? Empecemos por analizar el concepto. Según la Real Academia Española1, el término “Inteligencia artificial” (IA) es definido como aquella disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La IA abarca muchas subáreas de trabajo, como la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento automático, el aprendizaje automático, la visión artificial, el modelado inteligente basado en agentes, el Big Data, etc. Por otro lado, también es una disciplina transversal ya que afecta a muchos campos de aplicación como la sanidad, la educación, el derecho, el medio ambiente o la industria, entre otros. Y finalmente, la IA es un campo cada vez más amplio e interdisciplinario, ya que tiene implicaciones incuestionables en muchos aspectos de la sociedad.
En intervalos regulares desde la década de 1950, los expertos predijeron que se necesitarían pocos años para que los sistemas inteligentes mostrasen un comportamiento indistinguible de los humanos en todos los aspectos y tuviesen inteligencia cognitiva emocional y social. Sólo el tiempo dirá si esto será así. Pero para comprender mejor de lo que es capaz, analizaremos la IA desde dos ángulos: el camino ya recorrido y el que aún nos queda por recorrer. En este capítulo comenzaremos mirando al pasado de la IA para ver hasta qué punto ha evolucionado, así como el cambio social y económico que 1
LAURA MORÁN FERNÁNDEZ Profesora Ayudante Doctora de la Universidade da Coruña
VERÓNICA BOLÓN CANEDO Profesora Titular de la Universidade da Coruña
https://dle.rae.es/inteligencia
Laura Morán Fernández / Verónica Bolón Canedo
ha supuesto en nuestro presente. Y, por último, nos adentraremos en los retos y desafíos que plantea la IA en el futuro.
II. ORIGEN E HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ninguno de los avances logrados por la IA fueron instantáneos, sino que todos ellos requirieron una considerable investigación y reflexión previa, además de alcanzar cierta madurez en su aplicación. La IA no es una excepción, no es una disciplina tan reciente como cabría pensar por su actual protagonismo. Así, a lo largo de esta sección analizaremos la historia de la IA desde su nacimiento hasta la actualidad, recorriendo las llamadas cuatro estaciones de la IA2.
1. Primavera de la IA: el nacimiento de la IA
Aunque es difícil de concretar, quizá los antecedentes históricos más remotos de la Inteligencia Artificial haya que buscarlos en la antigua Grecia3. Concretamente, Arquímedes, Demetrio de Farleria, Architas de Tarento y Herrón de Alejandría, fueron los precursores de la disciplina ahora conocida como Automática. Sin embargo, la verdadera historia de la IA comienza con el deseo de Babbage de que su Máquina Analítica pensara, aprendiera y creara. Ada Lovelace, colaboradora de Babbage, fue seguramente la primera programadora. Ella escribió programas para la inacabada Máquina Analítica e incluso especuló acerca de la posibilidad de que la máquina jugara al ajedrez y compusiese música.
Más recientemente, las raíces de la IA se remontan probablemente a la década de 1940, concretamente a 1942, cuando el escritor estadounidense de ciencia ficción Isaac Asimov publicó su relato “Círculo vicioso” (Runaround en inglés). El argumento del cuento se desarrolla en torno a las Tres Leyes de la Robótica: (1) un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño; (2) un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley; y (3) un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. La obra de Asimov inspiró a generaciones de científicos en el campo de la robótica, la IA y la informática, entre otros, al científico cognitivo estadouni-
2 HAENLEIN, M. y KAPLAN, A., “A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence”, California management review, 61, 4, 2019, pp. 5-14.
3 MORET, V., et al., Fundamentos de inteligencia artificial. Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, A Coruña, 2005.
16
dense Marvin Minsky, que posteriormente cofundó el laboratorio de IA del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).
Prácticamente al mismo tiempo, pero en Reino Unido, el matemático Alan Turing trabajaba en temas mucho menos ficticios y desarrolló una máquina llamada “Bombe” para el gobierno británico, con el propósito de descifrar el código Enigma utilizado por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial y así poder localizarlos, adelantándose a su estrategia. El modo en que “Bombe” fue capaz de descifrar el código Enigma, una tarea hasta entonces imposible incluso para los/as mejores matemáticos/as, hizo que Turing se preguntara por la inteligencia de dichas máquinas. En 1950, publicó el artículo “Computing Machinery and Intelligence”4, en el que describía cómo crear máquinas inteligentes y, en particular, cómo poner a prueba su inteligencia. Este test de Turing se sigue considerando hoy en día como un punto de referencia para identificar la inteligencia de un sistema artificial: si una persona humana mantiene una conversación con una máquina y otra persona, pero no logra distinguir quién de los dos interlocutores es realmente una máquina, entonces se dice que la máquina es inteligente.
No obstante, el primer trabajo sobre IA se le reconoce a Warren McCulloch y Walter Pitts (1943)5. Se basan en tres fuentes: información sobre la fisiología básica y la función de las neuronas en el cerebro, el análisis formal de la lógica proposicional de Russell y Whitehead y la teoría de la computación de Turing. Por ejemplo, muestran que cualquier función computacional se puede calcular usando alguna red de neuronas interconectadas y que todos los conectores lógicos se pueden implementar usando una estructura de red simple.
El término Inteligencia Artificial se acuñó oficialmente en 1956, cuando Marvin Minksy y John McCarthy (informático de Stanford) organizaron el Proyecto de Investigación de Verano de Dartmouth sobre Inteligencia Artificial6, de una duración aproximada de dos meses. Este proyecto, que marca el inicio de la Primavera de la IA, reunió a los que más tarde se considerarían los fundadores de la IA. Entre los participantes se encontraba el informático Nathaniel Rochester, que más tarde diseñaría el IBM 701, el primer ordenador científico comercial, y el matemático Claude Shannon, que fundó el campo de la Teoría de la Información. El objetivo del proyecto era reunir a investigadores de diversas áreas para crear un nuevo campo de investigación, destinado a construir máquinas que usen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas que ahora están reservados para los humanos
4 TURING, A., “Computing Machinery and Intelligence”, Mind, LIX, 236,1950, pp. 433460.
5 MCCULLOCH, W. S. y PITTS, W., “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”, The bulletin of mathematical biophysics, 5, 4, 1943, pp. 115-133.
6 http://raysolomonoff.com/dartmouth/
Inteligencia Artificial: del pasado al futuro 17
Laura Morán Fernández / Verónica Bolón Canedo
y se mejoren a sí mismos. Para ello, se basaron en la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, describirse de manera tan precisa que se puede crear una máquina para simularla7.
Sin embargo, como sucede con frecuencia, no hubo consenso y aparecieron dos grupos principales: aquellos que pensaron que la representación simbólica se basaba principalmente en la lógica (es decir, la sintaxis y el cálculo de predicados), y aquellos que pensaron que se basaba principalmente en la semántica. Los primeros optaron por soluciones elegantes, claras y probablemente correctas, mientras que el segundo pensó que la inteligencia es demasiado complicada, probablemente computacionalmente intratable y, por lo tanto, no puede resolverse con el tipo de sistema homogéneo que exigen los requisitos claros.
2. Verano e invierno de la IA: Los altibajos de la IA
Al Proyecto de Dartmouth le siguió un periodo de casi dos décadas en las que se produjeron importantes éxitos en el campo de la IA. Un ejemplo temprano es el famoso programa informático ELIZA, creado entre 1964 y 1966 por Joseph Weizenbaum en el MIT. ELIZA era una herramienta de procesamiento del lenguaje natural capaz de simular una conversación con un humano. Otro éxito de los primeros tiempos de la IA fue el programa “General Problem Solver”, desarrollado por el premio Nobel y los científicos de la RAND Corporation Cliff Shaw y Allen Newell, que era capaz de resolver automáticamente cierto tipo de problemas sencillos, como las Torres de Hanoi. A raíz de estos logros, se destinaron fondos a la investigación en IA, dando lugar a más y más proyectos. En 1970, Marvin Minsky concedió una entrevista en la que afirmaba que, en un plazo de tres a ocho años, podría desarrollarse una máquina con la inteligencia general de un ser humano medio.
Sin embargo, no fue así. Solamente tres años después, en 1973, el Congreso de Estados Unidos comenzó a criticar duramente el elevado gasto en investigación en IA. Ese mismo año, el Consejo Británico de Investigación Científica solicitó al profesor James Lighthill la evaluación del estado de la investigación sobre IA en el Reino Unido. Su informe, que criticó el fracaso de la IA para lograr sus “grandiosos objetivos”, puso fin al apoyo a la investigación en IA en prácticamente todas las universidades británicas; respuesta que no tardó en seguir el gobierno estadounidense. En este periodo comenzó el invierno de la IA. Y aunque el gobierno japonés comenzó a financiar fuertemente la investigación en IA en los años 80, a lo que la estadounidense DARPA respondió con
7 RUSELL, S. J. y NORVIG, P., Artificial Intelligence: A Modern Approach. Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 2010.
18
un aumento de la financiación también, no se produjeron más avances en los años siguientes.
3. El otoño de la IA: la cosecha
Una de las razones de la falta de progreso inicial en el campo de la IA y el hecho de que la realidad retrocedió bruscamente en relación a las expectativas radica principalmente en la forma específica en que los primeros sistemas, como ELIZA o el “General Problem Solver”, intentaron replicar la inteligencia humana. En concreto, todos ellos eran sistemas expertos, es decir, colecciones de reglas que asumen que la inteligencia humana puede ser formalizada y reconstruida en un enfoque descendente como una serie de sentencias “if-then”. Los sistemas expertos pueden funcionar impresionantemente bien en áreas que se prestan a esa formalización. Por ejemplo, el programa de ajedrez Deep Blue de IBM, que en 1997 fue capaz de derrotar al por entonces campeón mundial, Garri Kaspárov, es un sistema experto de ese tipo. Se dice que Deep Blue fue capaz de procesar 200 millones de jugadas posibles por segundo y de determinar la siguiente jugada óptima analizando 20 movimientos por delante mediante el uso de un método llamado búsqueda en árbol8.
Sin embargo, los sistemas expertos no funcionan bien en áreas que no se adecúan a esa formalización. Por ejemplo, un sistema experto no puede ser entrenado fácilmente para reconocer caras o incluso para distinguir una imagen que muestra una magdalena y otra que muestra un chihuahua. Para llevar a cabo estas tareas es necesario un sistema capaz de interpretar correctamente los datos externos, que aprenda de dichos datos y utilice esos aprendizajes para lograr objetivos mediante una adaptación flexible. Los métodos estadísticos para lograr una IA más potente se habían discutido ya en la década de 1940, cuando el psicólogo canadiense Donald Hebb desarrolló una teoría de aprendizaje conocida como Aprendizaje Hebbiano, que reproduce el proceso de las neuronas en el cerebro humano. Esto llevó a la creación de investigaciones sobre redes neuronales artificiales, entre la que destaca el Perceptrón, desarrollado por el psicólogo Frank Rosenblatt en 1958. Sin embargo, estos trabajos se estancaron en 1969 cuando Marvin Minsky y Seymour Papert mostraron que los ordenadores no tenían suficiente capacidad de procesamiento para realizar el trabajo que requerían dichas neuronas artificiales.
Las redes neuronales artificiales volvieron a aparecer cuando en 2015 AlphaGo, un programa desarrollado por Google DeepMind, fue capaz de ven-
Inteligencia Artificial: del pasado al futuro 19
8
CAMPBELL, M., HOANE JR, A. J. y HSU, F.H. “Deep blue”, Artificial intelligence, 134, 1-2, 2002, pp. 57-83.
Laura Morán Fernández / Verónica Bolón Canedo
cer al campeón del mundo en el juego de mesa Go. El Go es sustancialmente más complejo que el ajedrez (por ejemplo, en la apertura hay 20 movimientos posibles en el ajedrez, frente a los 361 del Go) y, durante mucho tiempo, se creyó que los ordenadores nunca serían capaces de vencer a los humanos en este juego. Otro hito en la historia de la IA que demostró que una de las afirmaciones hechas por James Lighthill, en la cual aseguraba que las máquinas solo alcanzarían el nivel de un “aficionado experimentado” en juegos de mesa, era errónea.
Esta cosecha de los frutos de mejoras y avances pasados que se han visto en los últimos años constituyen el periodo de otoño de la IA, en el que nos encontramos hoy, gracias en su mayoría a técnicas como el aprendizaje automático (o máquina). El aprendizaje automático ( machine learning en inglés) suele confundirse con la inteligencia artificial, pero es solo una parte de ella. Implica procesos en los que son las propias máquinas las que crean sus reglas (algoritmos) y predicciones basándose en los datos que les suministran los humanos. Un ejemplo es el salto cualitativo dado por motores de traducción como Google Translate o DeepL. De traducir a partir de reglas sintácticas pasaron a hacerlo a partir de millones de ejemplos de traducciones reales.
Asimismo, el aprendizaje profundo —también conocido por su nombre en inglés deep learning— es un subdominio o tipo de aprendizaje automático. Basa su potencia en lo que se conocen como redes neuronales, es decir, capas y capas de procesamiento de información. A diferencia del aprendizaje automático, aquí son los sistemas, sin apenas supervisión, los que son capaces de aprender para mejorar por sí mismos conforme adquieren experiencia. Buena parte de las innovaciones más recientes en IA están ligadas a esta forma de aprendizaje y la llegada del Big Data.

20
Ilustración 1: Diferencias entre Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo.