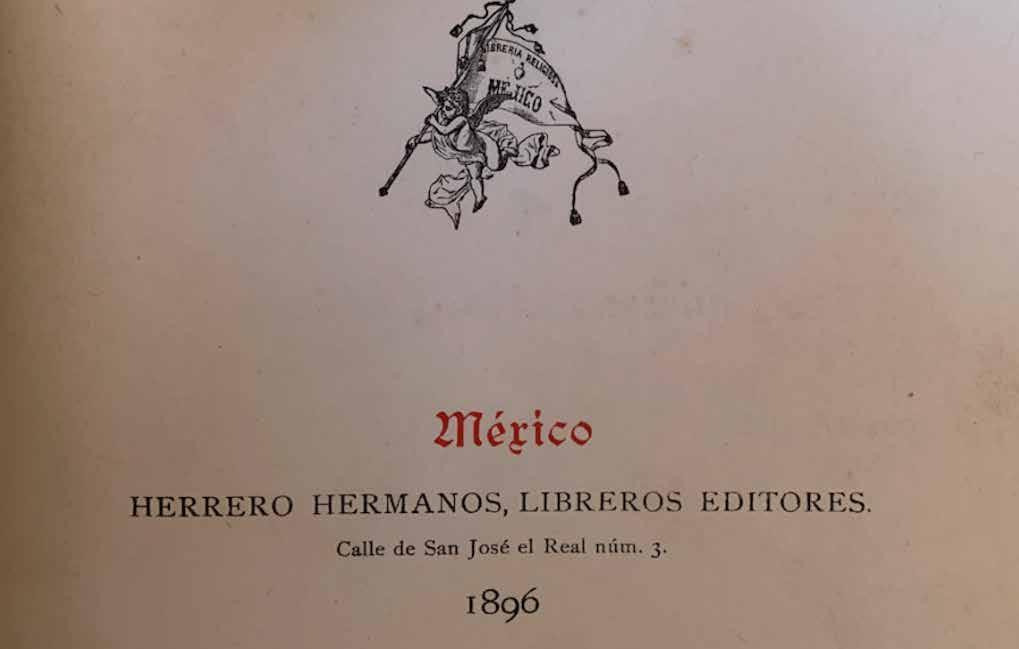APUNTES DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO EN MÉXICO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
Aproximación al tema
Este libro ofrece un vistazo a la historia de la filosofía del derecho en México, materia ayuna de estudios en la bibliografía nacional y extranjera; no pretende, de ningún modo, ser una investigación completa y exhaustiva, sino una mera introducción a un tema por demás amplísimo. Las páginas que siguen representan, bajo esta tesitura, un esfuerzo modesto por motivar análisis más profusos.
Y es que la historia de la filosofía del derecho en México, enfatizo, es materia inexplorada, virgen por decirlo de manera coloquial: son poquísimos los trabajos dedicados a ella. Aparte de un reciente artículo del profesor Rodolfo Vázquez acerca de la filosofía del derecho latinoamericana,1 que me recuerda por cierto la obra pionera y señera de Josef L. Kunz aparecida setenta años atrás,2 poco o nada se ha publicado sobre el asunto.
Con gran alegría, por tanto, pongo a la consideración del público estos primeros apuntes, cuyo origen proviene de muy variadas fuentes y autores. Si con ellos logro despertar el interés de colegas, académicos, estudiantes, etcétera, creeré que el esfuerzo ha valido la pena.
Destaco en este punto un aspecto fundamental que espero se haga patente conforme el presente trabajo avanza: la filosofía del derecho, durante toda su historia, ha estado marcada por la influencia constante de la filosofía general. Esto ha ocurrido no sólo en otros países sino en el nuestro también. Con ello quiero decir que las grandes doctrinas filosóficas llegadas a estas tierras desde el siglo XVI no han dejado de influir en el modo en que los juristas han concebido el derecho a lo largo del tiempo. Cito algunos casos emblemáticos:
Durante el Virreinato, los problemas especulativos eminentemente jurídicos que fueron materia de discusión en la universidad y en los colegios de la Nueva España, y aun entre las distintas órdenes religiosas, estuvieron determinados por el modo de pensar escolástico y la influencia de la Teología en todos los ámbitos de la cultura; en tanto que en el siglo XIX, el liberalismo o, mejor, dicho, el jacobinismo y el positivismo, cada uno por su lado, condicionaron la manera en que debía entenderse el fenómeno normativo.
Más adelante, en pleno siglo XX, el neokantismo, el neotomismo y la filosofía de los valores influyeron de manera decisiva en la mente de los juristas de aquellas décadas, dando nacimiento a escuelas, programas, revistas y publicaciones que forman parte de nuestro legado cultural y ofrecen testimonio de esa gran influencia.
Si esto es correcto, la historia de la filosofía del derecho en México no debería ser estudiada sino a la luz del progreso de la filosofía general, que es su fuente y brújula. Por tal motivo, me parece indispensable que contemos, antes que nada, con un panorama previo de lo que ha sido la filosofía mexicana durante los últimos cuatro o cinco siglos; sí, sólo que el desarrollo de esta materia ha sido tan rico y variado, que, para fines de la exposición, resulta preferible dividirlo en fases.
Patrick Romanell ha sido uno de los primeros en llevar a cabo esta tarea. En un libro que a mi juicio sigue siendo uno de los mejores sobre el tema, no obstante que se publicó en 1954 y nunca más fue reeditado, el autor norteamericano afirma que la filosofía en México, desde la época novohispana, puede ser dividida en cinco etapas principales, a saber: 1) la escolástica, 2) la de la Ilustración, 3) la antirracionalista, 4) la positivista y 5) la antipositivista.3 Esta última, en particular, correspondería ya al siglo XX, y, específicamente, al período posrevolucionario.
En la primera, que comprende la época del Virreinato, según Romanell, la filosofía giró alrededor de las grandes disputas teológicas: la actividad filosófica fue considerada “sirvienta de la Iglesia”; dominó en ella casi de manera exclusiva la tradición tomista hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando hubo varios esfuerzos por reformarla, “inyectándole nuevos aires doctrinales importados de Europa”.4
La etapa de la Ilustración, por su parte, coincidente con el movimiento de la Independencia, y en donde la influencia del racionalismo moderno de los enciclopedistas es más acusada, acabó con muchas ideas medievales; sin embargo, sería exagerado decir que en esta etapa el pensamiento escolástico haya desaparecido del todo; tómese como ejemplo el caso del cura Hidalgo: los documentos de la época lo muestran como un pensador ecléctico: liberal en lo político, conservador en Teología; supo no sólo distinguir, sino separar su orientación política de la fe religiosa que profesaba. Hidalgo, dice Romanell, “lanzó su programa bajo el estandarte del liberalismo católico. Luchó con la espada de la libertad en la mano derecha y con la Virgen de Guadalupe en la izquierda, o bien no percibió incompatibilidad entre esas dos cosas, o bien aplicó a las armas el bíblico consejo
Ramón Ortega García 14
tema
relativo a las limosnas: «Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha»”.5
En la tercera etapa, que Romanell vincula con el movimiento de Reforma, brilló la fe común de los hombres protagonistas de aquella epopeya, el liberalismo; sólo que fue un liberalismo más histórico y menos utópico y abstracto que el de la Ilustración:
“Su concepto antirracionalista de libertad no era, claro está, sino una manifestación de la reacción romántica y nacionalista que, por los primeros años del siglo XIX, se hizo sentir contra el cosmopolitismo de la doctrina de los derechos naturales de la llamada edad de la razón. Esta nota antirracionalista se prueba por las corrientes filosóficas entonces populares en México y que nos remiten a la Idéologie de Desttut de Tracy, al eclecticismo de Cousin, al historicismo alemán, al tradicionalismo francés y al utilitarismo británico”.6
La cuarta etapa, la positivista, ocupa el período que va de 1867 a 1910, esto es, la época de la República Restaurada y del Porfiriato. Finaliza con la crítica lanzada por los miembros del Ateneo de la Juventud,7 que inaugura a la vez el período antipositivista durante la primera mitad del siglo XX.
Los ateneístas comenzaron a librar sus batallas contra el positivismo desde 1909,8 pero el punto álgido del combate llegó con el ciclo de conferencias celebrado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia durante los meses de agosto y septiembre de 1910. La última ponencia de ese ciclo, dictada el 12 de septiembre por José Vasconcelos, “encierra tan adecuadamente el espíritu y programa del Ateneo y de la nueva generación, que puede decirse que constituye el Acta de Independencia de la filosofía mexicana”.9
La fuente del pensamiento empleado por los ateneístas para oponerse al positivismo fue primordialmente francesa; si bien entre sus lecturas incluyeron a Kant, Nietzsche y Schopenhauer, la influencia decisiva provino de un autor en particular: Émile Boutroux. Así se desprende de lo dicho por Vasconcelos en su célebre autobiografía:
“Nuestra agrupación —recuerda–, la inició Caso con las conferencias y discusiones de temas filosóficos en el salón del Generalito, de la Preparatoria, y tomó cuerpo de Ateneo con la llegada de Henríquez Ureña, espíritu formalista y académico… El abanderado [de la lucha filosófica contra el positivismo] fue siempre Caso y nuestro apoyo Boutroux. El libro de éste sobre la contingencia de las leyes naturales, hábilmente comentado, aprovechado por Caso, destruyó en un ciclo de conferencias, toda la labor positivista de los anteriores treinta años”.10
Aproximación al
15
Es posible suponer, por tanto, que para el año clave de 1910, la filosofía más influyente entre las mentes mexicanas seguía siendo la de origen francés. Sin embargo, a partir del segundo decenio, cuando la Revolución recién alcanzaba su cenit, las nuevas generaciones comenzaron a interesarse más por la filosofía alemana. Hay varias razones que explican ese cambio de actitud. Las enuncio de pasada:
La primera es que por aquellos años no sólo empezó a ser conocida en México la obra de Ortega y Gasset, responsable de introducir en el mundo de habla hispana las ideas filosóficas de origen alemán; también comenzó a circular la famosa Revista de Occidente, dirigida por el propio Ortega y que contribuyó al mismo fin, esto es, a la difusión de la cultura y el pensamiento alemanes.11
La segunda consistió en la llegada a México de los republicanos españoles al concluir los años 30 e iniciar los 40; su labor docente y de traducción en el Fondo de Cultura Económica y en el Colegio de México permitió propagar en nuestro suelo las ideas de los grandes filósofos de la época: Marx, Weber, Heidegger y Dilthey.12 Finalmente, no hay que olvidar el extraordinario legado de don José Gaos, el autonombrado “transterrado” español, que no sólo propició la expansión del existencialismo y del orteguismo en esta parte del mundo, sino que fue uno de los principales promotores de la “filosofía de lo mexicano” y de la fundación del grupo responsable de su nacimiento, el “Hiperión”.13
Con el surgimiento de este “mexicanismo” a finales de los años 40 se da por concluido el análisis de Romanell sobre la quinta y última etapa en que divide el desarrollo de la filosofía en México, la antipositivista (su libro fue publicado en 1954 y abarca sólo la primera mitad del siglo XX). No obstante, está claro que el pensamiento filosófico en el país alcanzó otros desarrollos posteriores. ¿Qué ocurrió entonces?
Leopoldo Zea menciona que para 1947 se agitaban en la Universidad de México tres grandes corrientes filosóficas: el neokantismo, el neotomismo y la filosofía de la vida o vitalismo.14 Cada una tenía a sus representantes en México: Francisco Larroyo y Guillermo Héctor Rodríguez eran las cabezas visibles de la primera; Oswaldo Robles y Antonio Gómez Robledo, de la segunda; Juan Hernández Luna, Juan David García Bacca y Eduardo Nicol, de la tercera.
No pasó mucho para que la complejidad de la vida filosófica mexicana fuese todavía mayor; ello se debió, en parte, a la variedad de temas filosóficos que se abordaban en los libros y revistas especializadas (“Filosofía y
Ramón Ortega García 16
Letras”, fundada en 1941, era la más conspicua); y en parte a la variedad de fuentes a las que acudían los filósofos mexicanos: desde Heidegger, Sartre y Ortega, hasta Marx, Hegel, Dilthey y Kierkegaard, entre otros.15
Bajo esta mirada retrospectiva, 1959 fue el año marcado por la muerte de tres grandes figuras intelectuales: Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Samuel Ramos; estos dos últimos formaron parte de la “generación de los refundadores”, protagonista de la primera de las cuatro etapas en las que Carlos Pereda divide el desarrollo de la filosofía mexicana en el siglo XX; las otras tres fueron: la “generación de los transterrados”, la “época de los grandes bloques” y lo que él llama la “irrupción del archipiélago”.16
La generación de los refundadores es la de Antonio Caso y José Vasconcelos; aunque Pereda también incluye en ella a Samuel Ramos como el último de sus exponentes.17 Más allá de las diferencias culturales y generacionales que los separan (pues Caso y Vasconcelos habían sido miembros del Ateneo de la Juventud, y Ramos, por ser más joven, se identificaba con el grupo de Contemporáneos),18 en los tres late una misma preocupación por lo nacional, traducida en la pregunta por la “cuestión mexicana”, el tema de la unidad de la raza, la identidad y el ser del mexicano, etcétera.
La época de los “transterrados”, por otra parte, se distinguió, según Pereda, por continuar con la tarea que Ortega se había propuesto para España: “abrir ventanas culturales al mundo, esto es, emprender un proceso de modernización”, introduciendo una actitud más profesional con respecto a la filosofía, “modificando, por decirlo así, la imagen de este quehacer: la filosofía debía dejar de ser un asunto de inspiración personal, casi diría, de lírica privada, para convertirse en una férrea y erudita disciplina, cultivada por especialistas”.19
Vendría después la “época de los grandes bloques”, en la que Pereda ubica a las corrientes de la filosofía de lo mexicano, el marxismo, “la tradición metafísica” o “hermenéutica”, y la filosofía analítica. Puede decirse, grosso modo, que estas corrientes se prolongaron hasta finales de los años 80.
Por último, en cuanto a la “irrupción del archipiélago”, Pereda presenta una descripción muy general, afirmando únicamente que “a mitad de los ochenta, la filosofía mexicana comenzó a pasar de una “fase francesa” o continental a una “fase inglesa” o insular”; y en la que parecía existir mayor comunicación entre las distintas direcciones filosóficas dado que fueron menos excluyentes.
Al llegar a este punto el autor muestra cautela al avanzar en su reporte sobre la filosofía en México en el siglo XX, pues teme sentirse “demasiado
Aproximación al tema 17
involucrado en esta nueva fase… como para que, sin pecar de excesiva parcialidad, pudiese escribir algo más que una lista de nombres y obras”.20 Sin embargo, con base en el breve recorrido que se ha hecho es posible concluir que tras la crisis del positivismo, en pleno período antipositivista, los estudios filosóficos terminaron por dispersarse en varias direcciones: se cultivó el existencialismo, la filosofía de los valores, el historicismo, la filosofía de lo mexicano, el marxismo, la filosofía analítica, etcétera.21
Podría decirse que, al despuntar el siglo XXI, el horizonte de la filosofía en México era promisorio. Hay claves que justifican esta afirmación: por ejemplo, no pocas escuelas y facultades del país, tanto de universidades públicas como privadas, ofertaban ya estudios de licenciatura y de posgrado en filosofía; en algunas otras se habían fundado centros e institutos ocupados de la investigación de la rama filosófica del saber humano; de igual modo, las sociedades o asociaciones de especialistas dedicadas a dar impulso a esta disciplina habían incrementado su número, y las revistas especializadas en temas filosóficos eran múltiples y variadas. Debido a todo ello, Antonio Ibargüengoitia, en el 2000, concedía optimista:
“Mientras siga habiendo en México hombres que dediquen su esfuerzo a cultivar la filosofía en el libro, en la conferencia, en la cátedra y a través de los medios de comunicación masiva, habrá siempre posibilidades de que quienes dirigen la política, puedan ofrecer al hombre una opción para realizarse integralmente”.22
Se infiere de lo anterior lo que ya adelantaba desde el inicio: a partir del siglo de la Conquista, la filosofía en México ha experimentado un desarrollo marcado por la influencia de las corrientes extranjeras de la época, en tanto que su aplicación ha estado condicionada por los hechos históricos del país.23 Pienso, en este orden de ideas, que la misma lógica es observable en el caso de la filosofía del derecho: aquí también, a lo largo del tiempo, el influjo de las filosofías cultivadas en el exterior no ha dejado de estar presente.24 De ahí mi insistencia en conocer el desenvolvimiento de la filosofía mexicana en general, como paso previo para entender lo acontecido en el ámbito estrictamente jurídico.
Aclarado esto último y para efectos de la exposición que sigue, considero que el progreso de la filosofía del derecho en México podría ser dividido en tres etapas claramente identificables: 1) novohispana, 2) moderna y 3) contemporánea. A estas tres, sin embargo, añadiré dos más. Una, dedicada a la época antigua o precortesiana, y otra, al positivismo filosófico de origen comteano que llegó a estas tierras en el último tercio del siglo XIX.
Ramón Ortega García 18
Las razones son las siguientes: antes de la venida de los europeos, los pueblos indígenas nahuas compartían una concepción de la moral y de la justicia de una riqueza verdaderamente asombrosa que merece la pena ser estudiada; asimismo, el positivismo comteano marcó, en su momento, un punto de inflexión en la historia de la filosofía del derecho en nuestro solio, al poner fin al iusnaturalismo como doctrina exclusiva o dominante en las mentes de los juristas mexicanos debido al rechazo que experimentaron hacia todo lo que fuese considerado metafísica; por último, la crítica al positivismo iniciada en 1910, en vísperas de la Revolución, acabó por fragmentar el pensamiento filosófico en varias direcciones, lo que también aconteció en el campo específico de la filosofía del derecho, dando origen a corrientes y protagonistas diversos. Por tanto, el esquema completo del avance de esta disciplina en nuestro país, sería: 1) etapa antigua; 2) etapa novohispana; 3) etapa moderna; 4) positivismo, y 5) etapa contemporánea.
Después de estos apartados incluiré dos más: uno, intitulado “Últimas décadas”, donde aludiré a los artífices más representativos de la filosofía del derecho en México a partir de los años 70 del siglo XX y durante los dos primeros decenios del XXI; el segundo, a modo de conclusión, en el que haré una breve reflexión personal sobre el porvenir de la materia con base en los desafíos normativos de la actualidad. Una aclaración final me parece oportuna: con el título del libro, “Apuntes…”, pretendo hacer referencia y homenaje al célebre opus magna del presbítero don Emeterio Valverde Téllez (“Apuntaciones históricas sobre la filosofía en México”), padre de la historia de la filosofía mexicana, cuyo legado nunca podremos agradecer lo suficiente.
Aproximación al tema 19

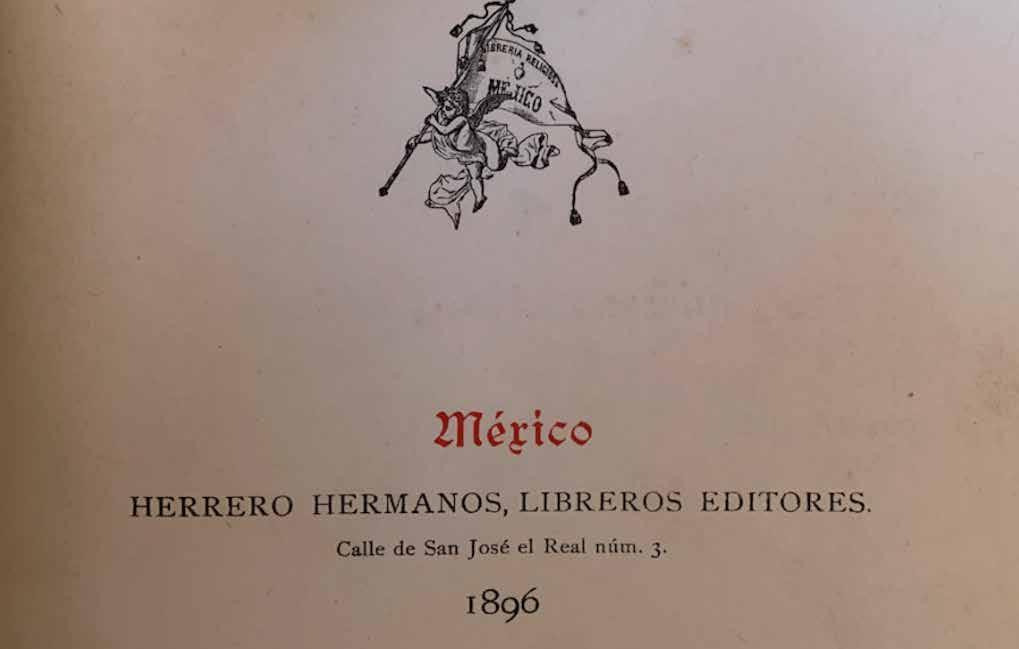
Ramón Ortega García 20
Portada de la primera edición de la obra Apuntaciones históricas sobre la filosofía en México (1896), del presbítero don Emeterio Valverde Téllez.