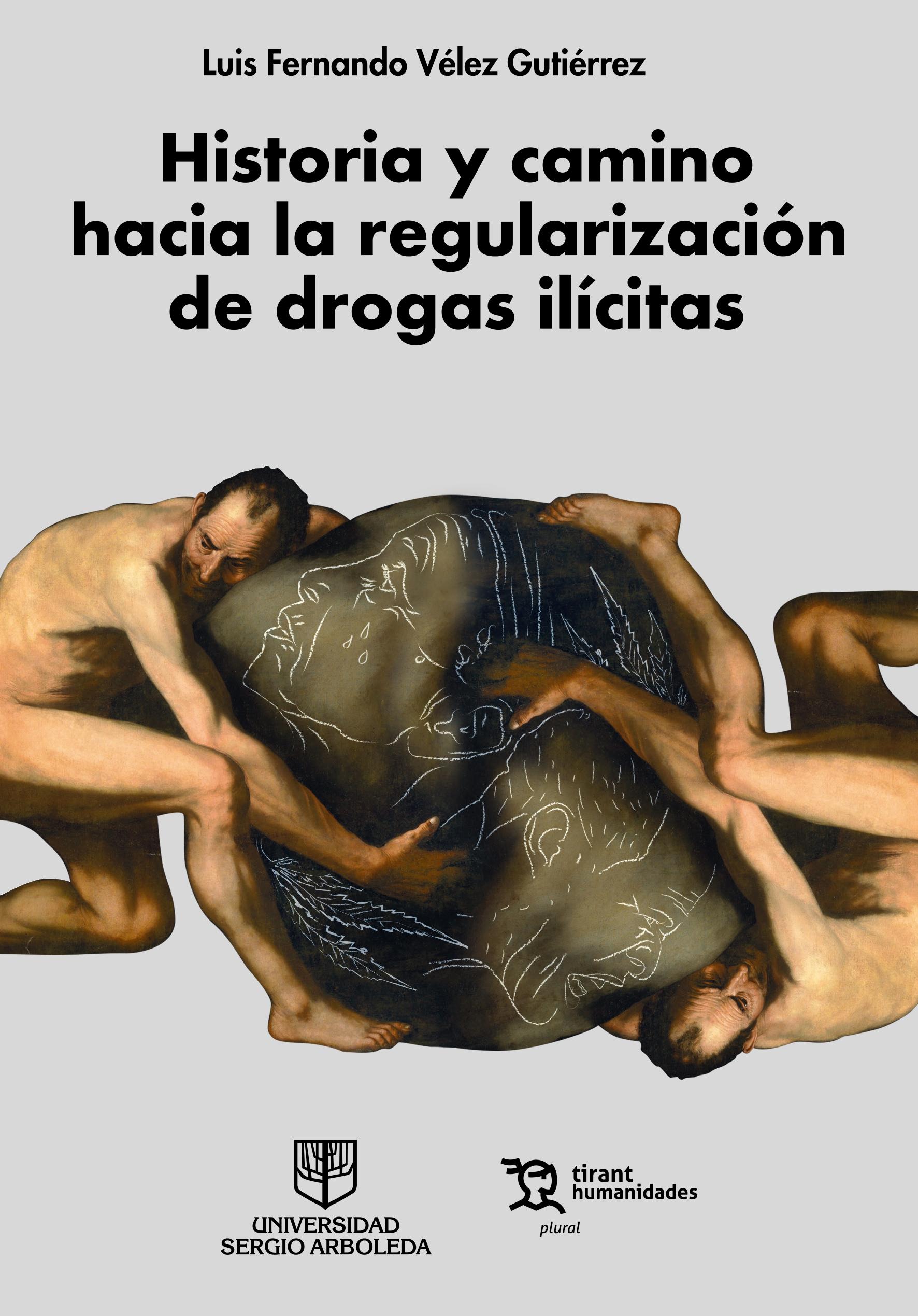
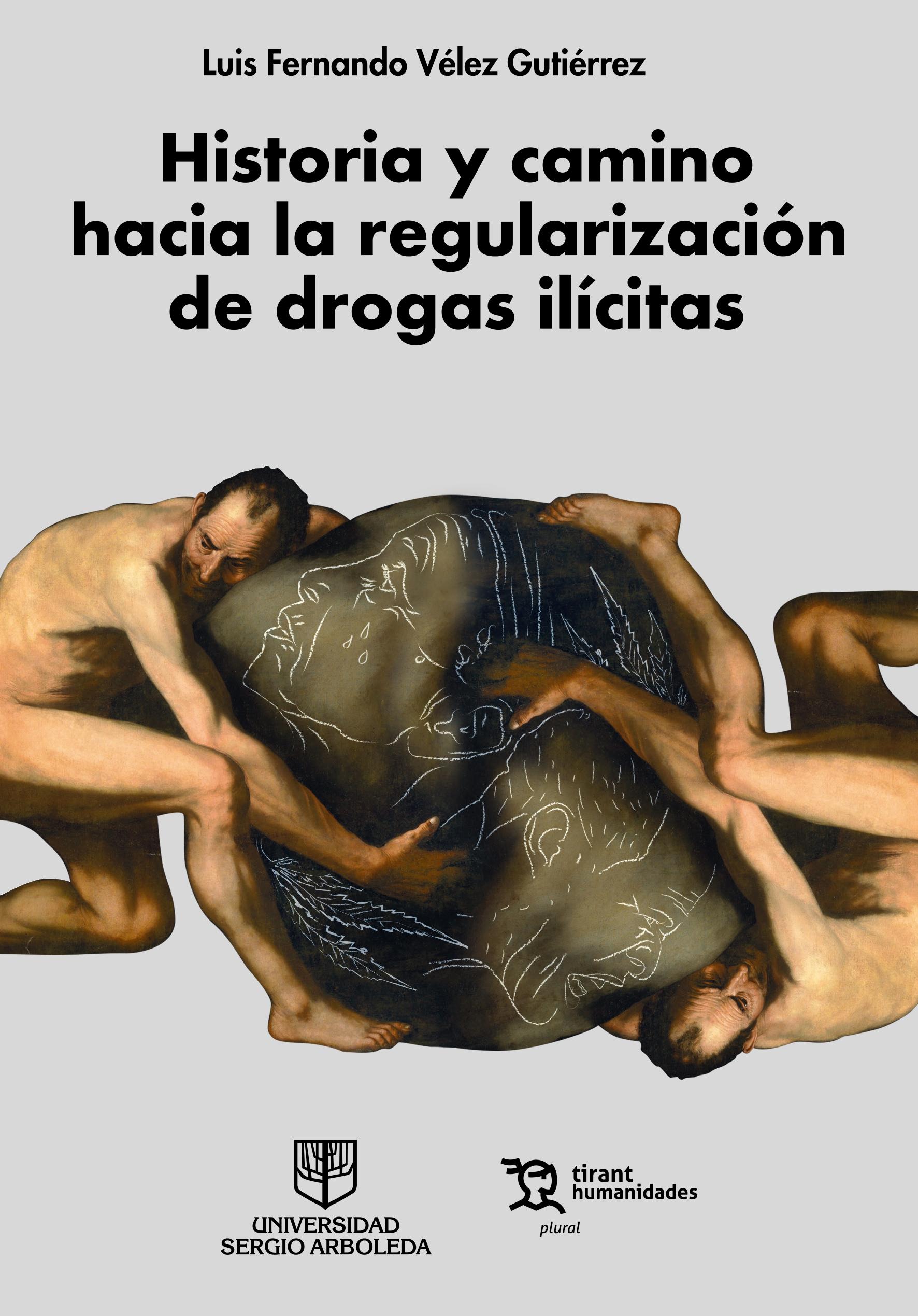
HISTORIA Y CAMINO HACIA LA REGULARIZACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES
Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
M.ª Teresa Echenique Elizondo
Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
HISTORIA Y CAMINO HACIA LA REGULARIZACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS

tirant humanidades
Bogotá D.C., 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Luis Fernando Vélez Gutiérrez© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
Calle 11 # 2-16 (Bogotá D.C.)
Telf.: 4660171
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.com/co/
ISBN: 978-84-19471-77-2
MAQUETA: Innovatext
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Con admiración, a la persona que más quiero e importante en mi vida, mi hija Erika Marie. Con amor, Dios te bendiga siempre.
“Y recuerda que la vida es tan bella como tu la quieras ver.”
Agradecimiento especial a Hernán Gonzalo Jiménez Barrero y a Patrick S. Brock Manuel por su incondicional apoyo y confianza en este proyecto.
La invitación que me hace Luis Fernando Vélez para participar con el prólogo de su libro “Historia y camino hacia la regularización de las drogas ilícitas, la asumo como una generosa oportunidad para opinar sobre su trayectoria y su esfuerzo de contribuir en el análisis de un tema verdaderamente complejo que tanta incidencia ha tenido en la sociedad colombiana, así como para expresar algunas reflexiones sobre el significado de los cambios que hoy se plantean a nivel global en esta materia.
Su formación jurídica en Colombia y los estudios de posgrado en Nueva York y Boston, le han convertido en un profesional sobresaliente del derecho y la criminología. Resalto el contacto que ha tenido con diferentes visiones y enfoques, lo cual le permite proponer un tratamiento abierto que incorpora experiencias en diferentes países, casos de éxito y no pocos de logros precarios y aún fracasos que sirven para valorar comparativamente las opciones y aplicar las que más se adaptan a nuestras realidades y los efectos que hemos padecido a causa de las graves consecuencias que ha soportado nuestra sociedad.
Conocí a Luis Fernando durante mi gestión como Fiscal General. Por su trayectoria como Juez penal municipal, juez de instrucción criminal, juez y fiscal regional “sin rostro” en Bogotá, le asignamos la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI en el Valle del Cauca, donde cumplió una destacada labor en medio de la compleja y delicada situación que se vivía en esa seccional.
Eran los años del “proceso 8.000” y recordamos el difícil reto que significaba la investigación penal en medio de la desafiante actitud de los carteles del narcotráfico y los vínculos que habían creado esas estructuras delictivas con sectores de las comunidades en las que es-
tablecían sus centros de operaciones. Abundaban las estrategias para cooptar funcionarios, a algunos sectores económicos y a la población en general con el fin de establecer mecanismos de protección frente al aparato judicial y en general a las autoridades que libraban una labor que muchas veces daba la impresión de superar la capacidad de respuesta del Estado.
Tuvo a su cargo la dirección académica de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, que ha sido un centro de formación importante para funcionarios de esta rama del poder público. Y resalto además sus labores en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Luis Fernando demostró condiciones de funcionario judicial a cabalidad. Sorteó amenazas, presiones y coacciones ante las cuales actuó con la entereza que no pocas veces hace falta en el desempeño de estas labores. Y de su paso por la Fiscalía quedó la vivencia plena de estos fenómenos que hoy le permiten tener la autoridad para señalar aciertos, así como indicar rectificaciones y cambio de rumbos que vale la pena valorar a la luz de la evolución del fenómeno del tráfico de estupefacientes, además de las tantas alternativas que se plantean.
En Estados Unidos nos encontramos cuando cursaba sus estudios de posgrado. Siempre haciendo reflexiones relevantes, esbozando propuestas, manifestando preocupaciones sobre el lento avance que las sociedades alcanzaban para contrarrestar a las organizaciones criminales que se habían convertido en causantes de tanto daño, especialmente en términos de la cultura que venían creando alrededor del enriquecimiento fácil producto del delito y la violencia, desatada esta para pretender imponerse ante una reacción muchas veces tímida y, por qué no decir, timorata y aún cómplice de las autoridades.
También resalto su vinculación de consultor en la Open Society
Justice Iniciative (OSJI) en Nueva York, sobre Desaparición Forzada causada por el Narcotráfico en Coahuila, México, que resultó una experiencia relevante frente a situaciones que también padecimos en Colombia.
Más adelante, durante mi participación en una misión de la OIT en Guatemala, estuve visitando su lugar de trabajo como Abogado de Naciones Unidas, con funciones de investigador legal, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG). De nuevo, sus inquietudes fluían acerca de la eficacia de ese tipo de instrumentos, de nuevos y muy válidos planteamientos para fortalecer la justicia, en especial destinadas a lograr una gestión ágil, independiente y eficaz para superar la pérdida de confianza ciudadana en este servicio. Entre otras labores de consultoría, en ese mismo país, tomó parte en un programa de USAID para apoyar al Gobierno en la elaboración de la política criminal del Estado.
De su experiencia quiero resaltar la dedicación a la docencia universitaria, tanto en la Universidad Externado de Colombia como en la Sergio Arboleda, entre otras, donde cumple una labor importante, transmitiendo conocimientos y poniendo en contacto a los futuros profesionales del Derecho con las experiencias que durante varios años ha venido acumulando en el servicio público y en labores como consultor y asesor.
En cuanto al contenido del libro debo plantear algunas reflexiones sobre los graves efectos que los estupefacientes nos han causado en nuestro territorio y tantos otros países, con las consecuencias ampliamente conocidas en términos de los comportamientos ciudadanos y cívicos, en especial en la mutación de paradigmas culturales y los efectos devastadores en el acceso y el ejercicio del poder en diversas esferas de la actividad social.
En primer término, resalto lo que hemos logrado los colombianos al enfrentar ese fenómeno y que generó un impacto importante frente a una delincuencia dedicada, de manera despiadada, a imponer sus perversos designios, a cooptar la institucionalidad, a hacerse al control del poder mediante el dinero obtenido en cantidades inconmensurables.
Los grandes carteles fueron desarticulados en un esfuerzo conjunto de varias entidades, dejaron los capos de ser considerados “primeras personas” en Colombia y fue evidente el cambio de percep-
ción en la sociedad ante la tragedia que nos venía acompañado, al punto de haber llegado a repudiar en forma significativa su presencia y actitudes, en contraste con lo que se vivió por décadas.
Si bien el autor hace un reconocimiento en tal sentido, debo llamar la atención sobre la necesidad de continuar en esta tarea que no debe ceder ante lo que algunos consideran de manera ligera como el camino a seguir, o sea dejar de un lado el compromiso para actuar de manera eficaz contra el narcotráfico y el consecuente lavado de activos.
La regularización debe convertirse en una política pública sin que signifique abandonar acciones muy importantes, llamadas a replantearse para que logre aún mayor eficacia.
De otra parte, la comunidad internacional debe revisar cuanto antes y a fondo las principales tareas que se adelantan, adaptarlas a la evolución que han tenido las organizaciones dedicadas al tráfico y adoptar medidas novedosas a la luz de esas cambiantes realidades.
En algunos mensajes sobre el tema de la regularización, para unos considerada equivocadamente como “legalización”, se llega a crear la sensación de que es deseable una especie de tregua en la acción del Estado en el cumplimiento de su cometido ante los retos que plantean esas mafias. Y este no es, en mi sentir, el camino deseable. Se impone un esfuerzo pedagógico, para evitar equívocos.
Diferenciar entre los problemas de salud pública y los retos reales que representa el crimen organizado, así como hacer claridad acerca de las obligaciones de la sociedad frente a desafíos que no han dejado de ser extremadamente graves, siguen siendo deberes imposibles de soslayar.
El libro muestra rigor en el análisis de estudios sobre la materia, lo cual permite aportes valiosos para enriquecer el debate actual sobre la necesidad de introducir cambios en la manera como se ha enfrentado el narcotráfico en el mundo, a través de un análisis comparativo. Al mismo tiempo, nos trae una visión amigable e informada para el lector común y corriente, si se quiere desprevenido, así como llamativa para el especializado que invita a una nueva forma de pensar fren-
te a la manera de enfrentar este fenómeno generador de violencia y corrupción, con graves efectos colaterales.
Valoro su contribución a la academia, a la formación de las nuevas generaciones, a las que las invita a conocer parte nuestro devenir histórico, como un testimonio de la necesidad de afrontar los graves problemas de manera oportuna, sin dejar que el paso del tiempo los vuelva más complejos. Pues esa mala experiencia que vivimos en el caso del tráfico de drogas, también la recordamos ante los desafíos subversivos, el de las estructuras de autodefensas y ahora lo percibimos frente a la corrupción tan generalizada. Hay que confrontar todos esos fenómenos y tantos otros con determinación y con sentido de urgencia.
El texto de Luis Fernando Vélez sigue un enfoque transversal en la medida que no solo se concentra en la crítica reflexiva sobre la política antidrogas, legislación, violencia y resultados, sino que propone una valoración cultural, antropológica, económica, filosófica, de derechos humanos y ambiental.
Mi invitación es a leer el contenido con la disposición de encontrar propuestas sensatas y viables, que responden a una huella de juicioso estudio y análisis, como aparece en sus diferentes artículos y textos sobre la materia, con los cuales acredita la condición de investigador y tratadista.
¿Realmente las drogas ilícitas son el problema de mayor magnitud en Colombia o tenemos otros problemas mayores e importancia? Empiezo este estudio investigativo con la pregunta del profesor de la Universidad de Antioquia, Hernando León Londoño Berrío. Colombia es un país asediado por la corrupción, la violencia estructural, el paramilitarismo, la guerrilla, la desigualdad social, entre otros factores (Londoño-Berrio, H. 1990).
En Colombia sucede una especie de “tormenta perfecta” con un mosaico de problemas sin resolver, gracias en gran parte, a la falta de liderazgo y compromiso de la clase dirigente acostumbrada a cobijar los interés partidistas o personales dejando por fuera el bien común o interés colectivo. Práctica propia de las llamadas sociedades mecánicas o primitivas, contrario a lo que ocurre en las sociedades orgánicas en donde lo primero es la solidaridad y el interés colectivo de la sociedad y, donde el sentido del bien general determina las acciones políticas por encima de las diferencias partidistas. Para lograr este tipo de sociedad en Colombia se requiere un mayor grado de empatía y conciencia colectiva sobre lo fundamental.
El dilema que plantea la lucha contra el cultivo, la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas ha sido para muchos países asunto de vida o muerte, atraso o desarrollo social, debilidad o estabilidad democrática, convivencia pacífica o conflicto armado, violencia o paz. Es una lucha que se desenvuelve entre dos premisas antagónicas (legalización-prohibición) que implican la formulación de políticas de Estado o de gobierno para la defensa de la salud pública, estabilidad y seguridad democrática e institucional. En la discusión se involucran además el bienestar comunitario, político, económico y cultural, la libertad personal y hasta el libre desarrollo de la personalidad.
Discutir sobre de la legalización o seguir con la prohibición del cultivo, producción, tráfico y consumo de estupefacientes es un asunto que va más allá de las fronteras y que responde a una política criminal internacional que hoy es muy cuestionada. Unos pocos años atrás, atreverse a argumentar en favor de la legalización, aun desde la academia, era una herejía política que no solo contradecía el dogma o la doctrina internacional, sino que además atentaba contra las reglas morales, culturales, sociales, económicas y hasta científicas del consciente colectivo universal. Por fortuna, la discusión ahora es más abierta, multicultural, geográfica y políticamente diversa. Es un debate que se ha hecho necesario y evidente después de más de medio siglo haciendo lo mismo sin resultados diferentes que nos evoca el mensaje de Sísifo, en la mitología griega.
La discusión se abre con la dicotomía sobre la conveniencia o no de seguir con una “guerra” que no ha dado los resultados requeridos: ni el consumo disminuye ni la producción se reduce, pero el lavado de dineros, la violencia y la corrupción continúan e incluso aumentan. La política prohibicionista ha sido protagonista fundamental en el empoderamiento del lucrativo negocio de las drogas ilícitas y sus efectos en la economía nacional e internacional. ¿Cuánto le vale al mundo la actual “guerra” contra las drogas ilícitas y cuánto le valdría si se enfocara en la información, educación, prevención y rehabilitación? Más que de cálculo político es un asunto de números y economía.
Es importante incursionar en el análisis del contexto geográfico, cultural y político en el que se desarrolla la discusión de las drogas ilícitas, pues la problemática que enfrentan los países industrializados, como los Estados Unidos, no es la misma de los países latinoamericanos, como México, y mucho menos la de Bolivia y Colombia en términos de cultivos ilícitos. Sin embargo, los resultados de estas luchas son las mismas: sociedades más violentas, corruptas y adictas.
En Bolivia, por ejemplo, el contexto es el de pueblos indígenas que, basados en tradiciones y aspectos ancestrales, han hecho de los cultivos de coca un producto sagrado que emana de la madre tierra
