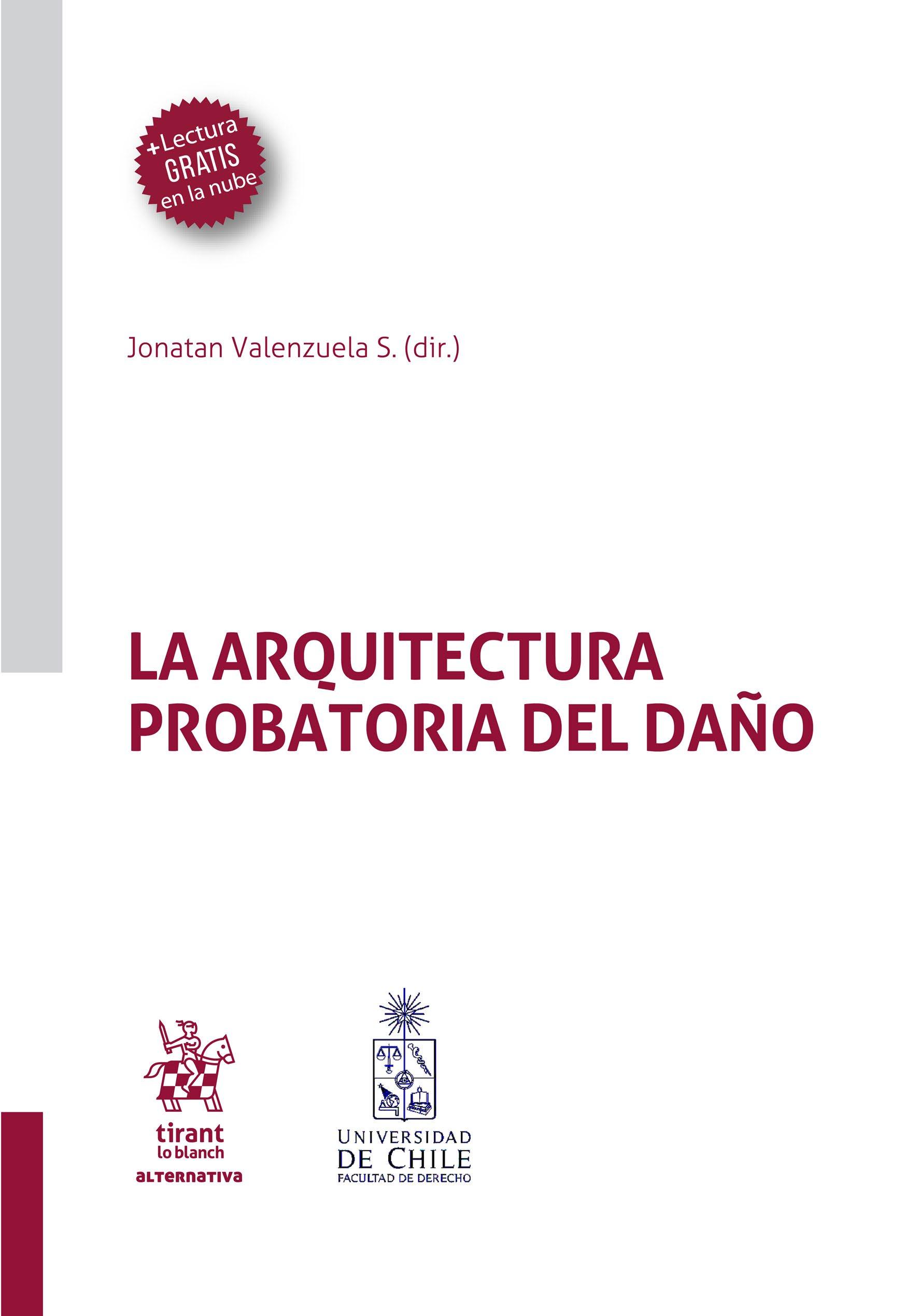
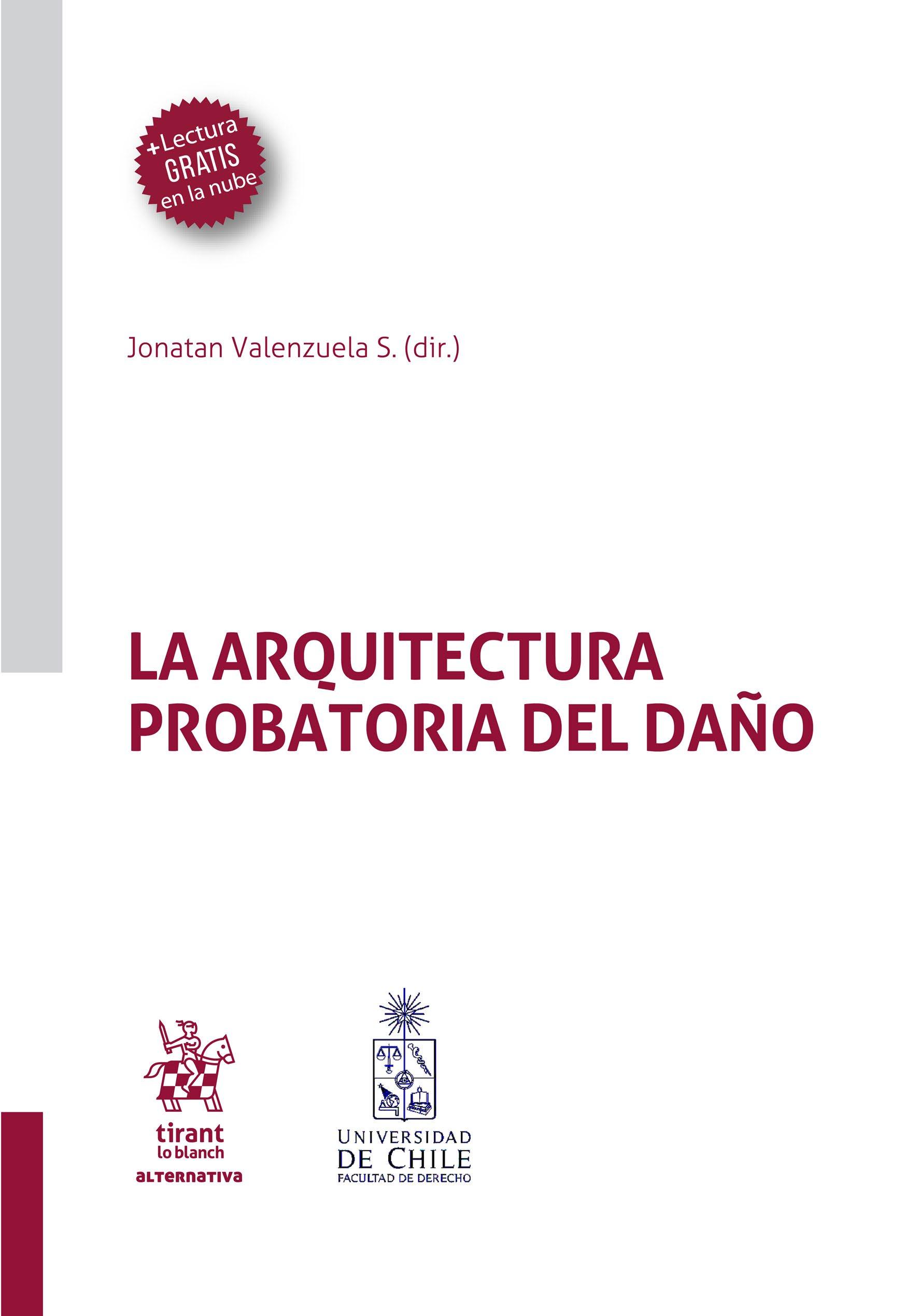
LA ARQUITECTURA PROBATORIA DEL DAÑO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.
Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LA ARQUITECTURA PROBATORIA DEL DAÑO

tirant lo blanch
Valencia, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Jonatan Valenzuela S.© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: editorial.tirant.com/cl
ISBN: 978-84-1169-223-6
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
¿VULNERA EL ACTUAL PROCEDIMIENTO CIVIL EL DERECHO A LA PRUEBA EN LOS CASOS DE DAÑOS CIVILES DERIVADOS DE VULNERACIONES AL
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL COLECTIVO EN EL ILÍCITO DE
A GUISA DE INTRODUCCIÓN
En el camino de los perros mi alma encontró a mi corazón. Destrozado, pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie. Un camino que sólo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. ¡Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía! Y sin embargo allí estaba: haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías: el espanto que se elevaba hasta tocar las estrellas.
Sucio, mal vestido, Roberto Bolaño
En gran medida el trabajo universitario consiste en escribir. Solo.
Debemos escribir artículos, apuntes, libros, capítulos de libro y otros similares. Debemos escribir para publicar porque lo que se escribe debe arbitrarse para, luego, puntuarse.
La máquina de la producción se administra por personas que son a su vez expertos en métricas y en ritmos. No ejecutan, son lectores de partituras en silencio. Y esto tiene sentido si asumimos que lo central para quienes escriben es la creación. Crearían argumentos, ideas, visiones los profesores de la universidad sobre todo, si esta es pública y no le debe nada a nadie salvo la verdad.
Pero de alguna manera, las métricas universitarias no incluyen a los lectores. Proliferan académicos que transitan orgullosos de su altísima puntuación, aunque no hayan puesto una sola idea sobre un papel. Repiten, organizan ideas ajenas, resumen, y vuelven a repetir.
Los claustros universitarios se vuelven día a día una orquesta de músicos tristes. Incluso algunos pretenden que basta con lo que se ha dicho alguna vez y otros se involucran en una lucha cuerpo a cuerpo con las investigaciones empíricas, aunque saben ellos y nosotros que la realidad es inasible.
Jonatan Valenzuela S.No son pocos los inteligentes: cultivadores de relaciones porque escribir e influir es urgente para un académico, incluso si no se escribe. Se fotografían en congresos a los que viajan durante muchas horas y donde nadie dice nada. Se invitan a comidas donde no es claro si se trata de amistades imperecederas o de contratos a tiempo parcial.
Los contratos se han superpuesto a la confianza, en la vida de la universidad.
El silencio no le interesa a nadie, pero ¿cómo podría leerse una partitura sin silencio?
Los profesores de universidad se van convirtiendo en músicos tristes en los claustros universitarios. Machacan los oídos de sus funcionarios que miden puntos, pidiendo medio punto más. Aducen, corrientemente que se trata de la vida misma porque sin esos puntos no se puede tener la razón.
Puede ser que yo simplemente haya envejecido y fracasado, al mismo tiempo. Pero puedo contarles que una vez desarrollé un proyecto de investigación muy formalmente. Era un proyecto Fondecyt de iniciación que se llamó La arquitectura probatoria del derecho de daños. Tenía éste un elegante número provisto por la administración: 11190442.
En mi humilde perspectiva, la acción más relevante de mi proyecto de investigación fue crear e impartir un taller de memoria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que tuvo lugar el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021.
Allí un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile buscó temas y escribió todo lo que pudo. Sin buscar más reconocimiento que el propio de terminar un trabajo bien hecho, algunos de los cuales forman parte de la aventura de escribir todos este libro. Aventura a la que se sumaron luego queridos colegas de la universidad (quienes no toman parte de estas palabras just in case). Libero de responsabilidad final a María de los Ángeles Gonzáles, Jesús Ezurmendia y Hugo Cárdenas.
Los que aquí se presentan son trabajos en torno al daño. Porque el daño y su fenomenología permite discutir sobre el sentido
de las intuiciones básicas más recurrentes del derecho privado. La dogmática civil se ha concentrado, con inadecuada comodidad, en pensar en los hechos que constituyen al daño como si se trata de programas normativos. Y la normatividad transita lugares muy lejanos a la confirmación de enunciados sobre hechos.
Así se ha hecho esta obra. En casi todas sus partes tiene ideas y silencios. No calza todo porque nunca todo encaja como debería pero, sin dudas, se trata de la reunión de una serie de puntos de vista que merecen ser leídos. Porque ¿qué mejor perspectiva para leer que una que tiene un compromiso irónico con la administración académica?
El trabajo universitario consiste en escribir, pero también en impartir clases. De alguna manera, este libro ofrece el resultado de clases de derecho procesal que muchos de esos estudiantes tuvieron antes del mencionado taller. Todo taller debería ser un taller literario y todo curso una provocación para pensar.
Por lo pronto, estimado lector, espero que encuentre en estas páginas que siguen algunas preguntas que le permitan redactar algunas respuestas. Se trata de ideas lanzadas como se lanza una nota en una canción asumiendo que las escalas melódicas existen y que escribir todavía tiene sentido.
CONTRA EL CIENTIFICISMO EN LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL JOSÉ DUQUE V.1
I. INTRODUCCIÓN
Los avances científicos han logrado impactar en el modo en el que nuestros tribunales se enfrentan a la evidencia, jugando un rol cada vez más importante en los juicios2. Si bien es posible imaginar escenarios en que sea considerado positivo para el derecho y la justicia, lo cierto es que también trae consigo el viejo problema del cientificismo, esto es, una actitud acrítica y ciegamente deferente hacia la ciencia, incapaz de reconocer sus limitaciones y potenciales peligros3.
Adicionalmente, vivimos en una época que nos obliga a procesar cantidades inéditas de información científica. Lo que se ha visto potenciado con los efectos de la pandemia del COVID-19, donde conceptos tales como “contagios”, “cepas”, “vacunas”, “falsos positivos”, “trazabilidad”, entre otros, se han convertido en parte de nuestro vocabulario cotidiano. La ignorancia que muchos teníamos –y tenemos– respecto de estas materias pareciera forzarnos a confiar sin más en lo que al respecto nos señalan los expertos y las expertas. Cuestión que, ciertamente, excede la pandemia: quien actualmente ostenta un título o grado que indique su experticia en cierta materia y, en particular si es relativa a alguna ciencia, será considerada una persona poseedora de la verdad revelada, negando cualquier otra manifestación del cono-
1 Egresado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El presente artículo es una versión reducida y revisada de su Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
2 Al respecto, véase Gascón Abellán (2013).
3 Haack (2010): p. 15.
José Duque V.cimiento. Lo que constituye no solo un problema argumentativo, al exhibir la forma de una falacia de autoridad o argumentum ad verecundiam, sino también un problema epistemológico. La sobrevaloración de la ciencia unida al desprecio del conocimiento no científico, puede, como veremos, distorsionar la decisión judicial fundado en cuestiones no racionales.
Motivo por el cual es del todo necesario revisar, discutir y cuestionar el cientificismo, teniendo una mirada medianamente escéptica de la labor que puede llegar a cumplir la ciencia en la sociedad. Lo anterior, sin menospreciar ni poner en duda los avances que de la mano de ésta se han alcanzado. En síntesis, se trata de evitar, por un lado, las posturas cientificistas y, por otro lado, las posturas cínicas, que subestimen el valor de la ciencia4. Vale hacer la advertencia a quien lee: este trabajo no pretende desacreditar a la ciencia, simplemente busca prevenir ciertas actitudes que propenden a la adopción irracional de las decisiones judiciales, apelando sin mayor justificación al conocimiento científico presentado5.
A continuación, se explicará cómo la deferencia ciega ante el testimonio experto nos aleja del ideal regulatorio de una decisión judicial racional. Para ello, se revisará con una mirada crítica y desde una teoría racional de la prueba, los argumentos que una parte de la doctrina civil chilena ha esgrimido a favor de la prueba del daño moral mediante informes psicológicos o psiquiátricos en desmedro de otros porque, al exhibir el estatus de medio de carácter científico experto, permitiría conocer de manera fehaciente la ocurrencia del daño del que se trata. Esta posición parece seguirse de dos errores de la comprensión tradicional de la distinción entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial, a saber: (i) creer que la prueba del daño extrapatrimonial es imposible o de
4 Haack (2003).
5 Gascón Abellán señala que “(…) la importancia de las pruebas científicas en la práctica procesal no ha ido acompañada de un proceso de cautelas y controles en relación con ella. Más bien ha sucedido lo contrario”. En Gascón Abellán (2016): pp. 348-349.
Contra el cientificismo en la prueba del daño moral
una mayor dificultad que la prueba de otra clase de hechos; y (ii) que, en caso de ser posible probar el daño extrapatrimonial, su extrema dificultad obliga a presentar informes de peritos psiquiatras o psicólogos para fundar la pretensión del actor. Desvirtuar lo anterior contribuirá a abandonar el cientificismo dominante en la prueba de este tipo daño, evitando, entonces, los errores producidos en las decisiones judiciales por la deferencia ciega al informe pericial.
II. EL (SUPUESTO) PROBLEMA EPISTÉMICO DEL DAÑO MORAL
La responsabilidad civil se ocupa de regular el trato que le debemos a los y las demás y, de forma subsidiaria, remediar las infracciones a dichas reglas de trato recíproco6. Esta se origina en el daño, como condición indispensable para su concurrencia, no habiendo responsabilidad sin ocurrencia del daño. A su vez, el daño es objeto del juicio de responsabilidad porque lo que se pide es su reparación o indemnización7. En esta sección se revisará cómo la distinción más amplia entre dos tipos de daño ha tenido consecuencias relevantes en la actividad probatoria, algunas de ellas no deseadas.
1. La concepción tradicional de la prueba del daño moral
Sabemos que en el ordenamiento jurídico chileno rige el principio de reparación integral del daño, bastando que el hecho de un tercero haya producido cualquier tipo de alteración negativa en algún interés legítimo y relevante de otra persona, para que estemos frente a un daño susceptible de ser indemnizado o reparado. En ese sentido, la clasificación más amplia del daño atiende
6 Véase Papayannis (2020). De todas formas, y de acuerdo con la opinión del propio autor, esta postura no es compartida por toda la doctrina.
7 Barros (2007): pp. 215 y ss.
a la naturaleza del interés lesionado, distinguiendo tradicionalmente entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial o moral8. El primero afecta bienes que tienen una significación económica, disminuyendo el activo o generando un deterioro tal que impida que el activo se incremente; y, el segundo, afecta bienes que se caracterizan por no tener dicha significación económica9. Esta distinción, al día de hoy pacífica, ha repercutido en el ámbito probatorio por la presunta dificultad que tendría la prueba del daño moral. Distintos autores han señalado que el problema encuentra su origen en las propias características que definen este tipo de daño, puesto que, al afectar bienes jurídicos de carácter extrapatrimonial, “es casi imposible hacer una valoración económica de dicho daño, cuando en ella no intervengan módulos de valoración objetivos, fijos y aisladamente considerados”10.
Debido a lo anterior es que la pregunta por la prueba del daño moral resulta del todo relevante. Históricamente la doctrina y la jurisprudencia chilenas han seguido dos posturas11. La primera, se fundamenta en la especial naturaleza del daño, en su carácter espiritual y subjetivo, que tornaría no solo en innecesaria, sino en imposible la acreditación de su existencia. Para Cárdenas y González, se debe a que esta postura identifica el daño moral con el dolor subjetivo, por lo que los tribunales serían quienes a su arbitrio determinarían su existencia y monto indemnizatorio. Esta tesis tuvo como resultado que, durante un largo período, no se
8 En lo que sigue ambos términos serán utilizados como sinónimos.
9 Barros (2007): pp. 230 y ss.
10 Por todos, véase Cárdenas y González (2007). Con todo, es necesario distinguir entre la existencia del daño y su valoración económica. Al respecto, véase Papayannis (2020).
11 Para una acabada revisión de ambas visiones, véase Cárdenas y González (2007). Esta sección se inspira en el trabajo de estos autores, quienes sostienen que la tesis de que el daño moral no requiere prueba incluiría los casos en los que basta probar la transgresión para tener por probado el daño. A mi entender, esto se relaciona más bien con la segunda tesis, en favor de la prueba del daño moral mediante la utilización de máximas de la experiencia o presunciones judiciales, según el sistema de valoración probatoria del que se trate.
Contra el cientificismo en la prueba del daño moral
exigiera la prueba del daño moral para la procedencia de la declaración de indemnización12.
Hoy en día esa tendencia se ha visto superada por una postura que defiende la necesidad de que este tipo de daño debe ser efectivamente acreditado en el juicio por quien lo invoca. Barros señala al respecto que, al igual que todo supuesto de hecho de la responsabilidad civil, el daño extrapatrimonial debe ser probado por quien lo alega, debiendo darse por producido sobre la base de antecedentes que permitan presumirlo13. Este argumento, sumado al hecho de que sostener la primera postura implica negar los principios sustanciales y procesales que fundamentan el Estado de Derecho moderno, tales como el debido proceso y la reparación integral del daño, convierten en dominante la tesis en favor de la necesidad de la prueba del daño moral.
Esta última postura da cuenta de la obligación, en un sentido amplio, de probar la existencia del daño moral, pero nada nos dice sobre la verdadera posibilidad de llevarlo a cabo. Afirmar que el daño moral debe ser probado porque todo supuesto de hecho debe serlo es distinto a señalar que existe la capacidad de demostrar la presencia de un perjuicio de este tipo. Si hay una obligación de probar el daño moral, pero dicha empresa resultase imposible, sería más correcto resolver que simplemente no existe un tipo de perjuicio que pueda ser identificado como daño moral. Con todo, en la siguiente sección se explicará porqué su prueba es perfectamente posible, aunque sea más dificultosa.
2. Una mirada desde la teoría racional de la prueba
Las premisas que fundamentan la última afirmación se derivan de la adscripción a la teoría racional de la prueba, según la cual la finalidad del proceso en general, y de la actividad probatoria en particular, es la averiguación de la verdad, siendo la comprobación de los hechos el único motivo de la decisión jurídica en tanto
12 Diez Schwerter (2012): pp. 142 y ss.
13 Barros (2007): pp. 332 y ss.
garantía de la correcta aplicación de la ley. Como consecuencia de ello, se persigue que sean sancionados –responsabilizados– todos los infractores del derecho, y solo ellos lo sean14.
Si el descubrimiento de la verdad es el fin del proceso es necesario responder también qué se entiende por verdad. La teoría racional de la prueba sigue la concepción semántica de verdad según ha sido conceptualizada por Tarski. En breve, sostiene que un enunciado será verdadero en la medida en que se corresponda con la realidad. Entonces, “X es verdadera si, y solo si, p”, en donde p es la oración o enunciado, y X es el nombre de esta oración o enunciado. Por supuesto, el mejor ejemplo es el que da el propio Tarski: “La oración «la nieve es blanca» es verdadera si, y solo si, la nieve es blanca”15. Cabe precisar que esta noción de verdad se opone a las concepciones coherentistas y pragmatistas que afirman que algo es verdadero en la medida que sea internamente coherente, es decir aceptado, o bien resulte más simple que otras proposiciones sobre los hechos. Por otra parte, la decisión judicial es una decisión que pretende reconstruir la realidad, estableciendo que ésta es –o ha sido– como el enunciado la describe, por lo que no es correcto aceptar la existencia de enunciados ‘verdaderos’ pero que a su vez no se corresponden con la realidad16.
Ahora bien, la verdad que está disponible para nuestro conocimiento es únicamente probable. La racionalidad exige aceptar que no es posible conocer con certeza el acaecimiento de uno u otro hecho, por estar en el pasado. A lo que accedemos es a enunciados sobre estos hechos que luego serán el objeto de la prueba a rendir. Así, no cabe más que aceptar que la verdad no es igual a certeza y que esta última es un ideal inalcanzable. Habrá que conformarse, entonces, con algún grado de corroboración que permita tener por verdadera la hipótesis defendida en el proce-
14 Para una acabada comprensión de esta corriente, véase Ferrer (2005) y (2007), y Gascón Abellán (2010).
15 Tarski (1960): p. 302.
16 Gascón Abellán (2010): pp. 59-67.
