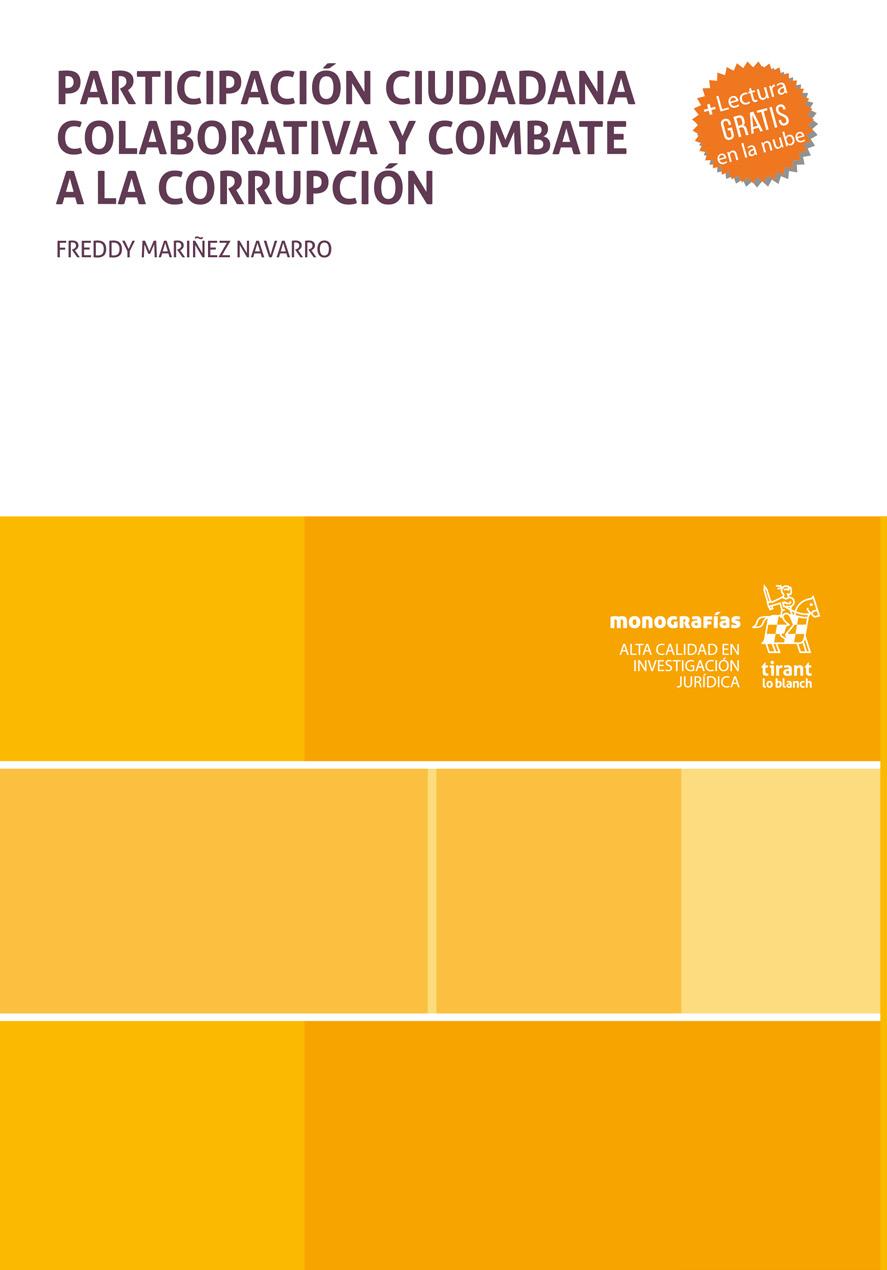
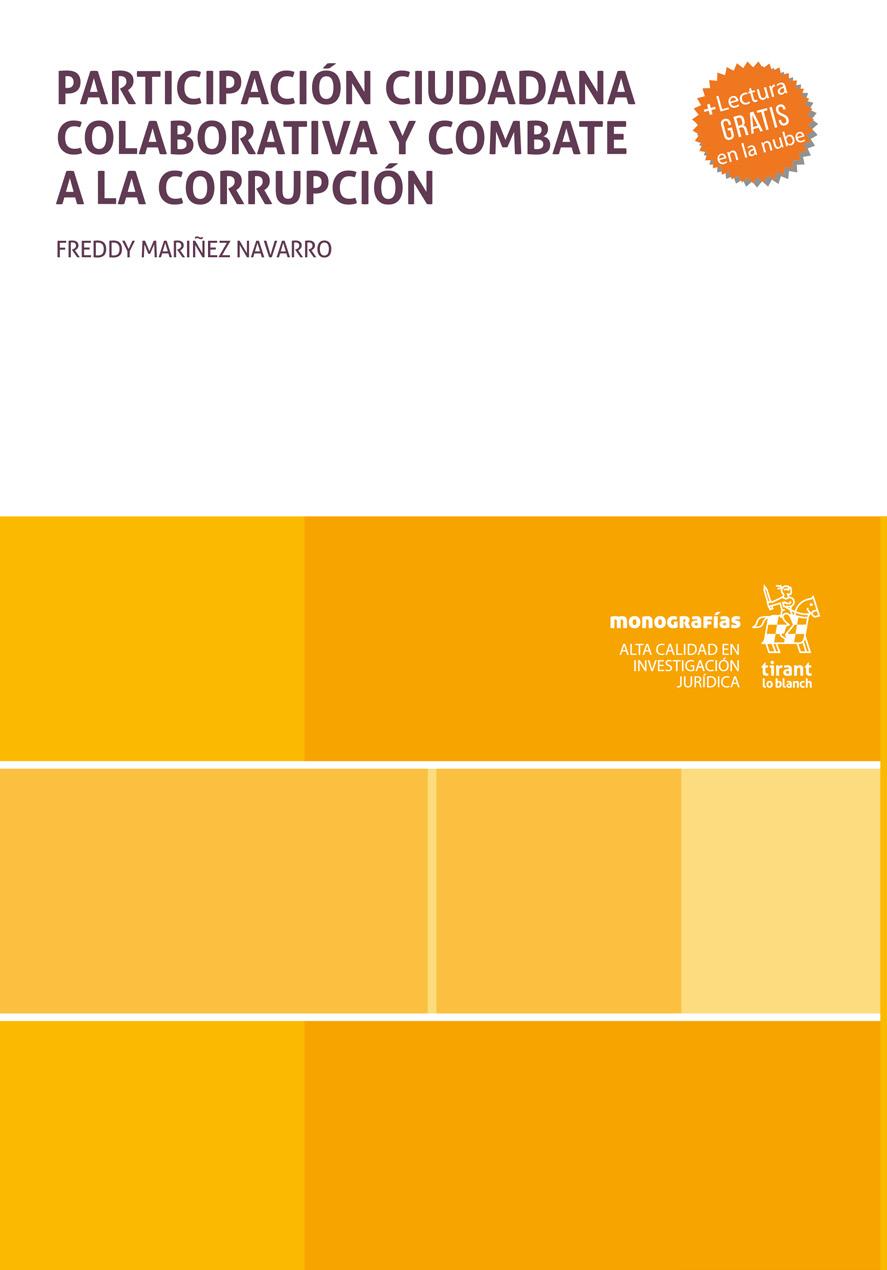
PARTICIPACIÓN CIUDADANA COLABORATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania)
Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Elisa Speckmann Guerra
Directora del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité:
Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón
Procedimiento de selección de originales, ver página web:
www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
PARTICIPACIÓN CIUDADANA COLABORATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FREDDY MARIÑEZ NAVARRO
tirant lo blanch
Ciudad de México, 2023
Copyright ® 2023
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www. tirant.com/mex/
Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.
© Freddy Mariñez Navarro© TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO
Av. Tamaulipas 150, Oficina 502
Hipódromo, Cuauhtémoc
CP 06100, Ciudad de México
Telf: +52 1 55 65502317
infomex@tirant.com
www.tirant.com/mex/
www.tirant.es
ISBN: 978-84-1147-145-9
MAQUETA: Disset Ediciones
Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index. php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Presentación
En la última década la corrupción como problema público ha llamado la atención en todos los países, organismos internacionales, instituciones privadas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Son muchos también los informes, investigaciones institucionales y académicas que abordan este problema desde diferentes y múltiples aristas. Ha habido un avance teórico y metodológico que ha venido enriqueciendo el estudio de este fenómeno.
Dado a las actividades que me tocó ejercer como integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (CPS-COLJAL), así como Presidente de esta institución; aunado a mi experiencia como profesor-investigador universitario que desde hace años llevo en universidades nacionales e internacionales y donde mi interés académico se ha centrado en el estudio de la participación colaborativa, la gestión pública, las políticas públicas, el gobierno abierto y, la corrupción y sus formas de combatirla democráticamente; me di a la tarea de explorar en esta publicación las posibilidades de análisis de la corrupción como problema perverso, por lo que partimos como idea central la relación Participación Ciudadana Colaborativa-Combate a la Corrupción, permitiendo plantear la premisa siguiente: las herramientas de gestión implementadas hasta ahora para el combate a la corrupción son insuficientes debido a las características de la corrupción como problema perverso. Tales características la identificamos con la complejidad, la incertidumbre y el conflicto.
Nos pusimos como objetivo analizar esta relación a través, primeramente del estudio de la Participación (de gestión colaborativa) , vista como un juego de “ganar-ganar”, pues esta toma las características de gobernanza colaborativa ya que se impone como un esquema organizativo donde la capacidad de los hacedores de políticas para observar los problemas perversos y actuar en consecuencia se alinea con la apertura del gobierno para permitir tal observación. Luego articulamos esto con el combate democrático a la corrupción donde estudiamos por una parte, los tipos de participación ciudadana, así como la vinculación del gobierno abierto
Freddy Mariñez Navarrocon las tareas y atribuciones de los sistemas locales anticorrupción en México.
Agradezco altamente a las y los colegas del Latin American Group Public Administration (LAGPA-GLAP), expresión regional del International Institute of Administrative Science (IIAS), por sus acertadas críticas y recomendaciones para la mejora de esta publicación. También manifiesto mi agradecimiento tanto a El Colegio de Jalisco, institución donde laboro académicamente, así como a la casa editora Tirant lo Blanch por colocar este tema como prioridad en su política editorial. ¡Enhorabuena!
Zapopan-Jalisco, México, diciembre 2022
Introducción
En este libro la idea central que desarrollamos está relacionada con la corrupción como un problema perverso (Wicked Problems), por eso partimos que el desafío hoy de la participación ciudadana para enfrentar democráticamente el problema de la corrupción es la colaboración. Los problemas perversos son encontrados en múltiples dominios de la política, ya que además de tener diversos atributos que amplía su capacidad de discernimiento dado a los valores más importante para llevar a cabo consensos, su definición como tal involucra intereses en conflicto y percepciones divergentes entre varios grupos de actores interesados, por lo que para su tratamiento y combate se requieren precisar las dimensiones que Termeer and Dewulf (2019) proponen como herramientas de investigación analíticamente precisas y vinculadas más de cerca con los desarrollos contemporáneos de las ciencias sociales y sus conexiones con otras disciplinas.
Es en este sentido que estudiamos la corrupción en la perspectiva de los problemas perversos (Wicked Problems), por lo que examinamos las principales dimensiones que emergen de este concepto. Echamos mano de autores seminales que han analizado el término. Argumentamos que una reflexión sobre la corrupción como problema perverso no solo es requerida para proponer formas de soluciones eficaces y efectivas, sino también para avanzar en una perspectiva de análisis diferente.
El libro lo estructuramos en cuatro capítulos, manteniendo un hilo conductor en la relación participación ciudadana colaborativa-combate a la corrupción. El primer capítulo lo dedicamos a analizar por una parte, la democracia y sus instituciones. Partimos de la premisa que la participación ciudadana implica el fortalecimiento del poder no delegado para darle un impulso a la convivencia democrática. Creemos que la participación ciudadana exige al mismo tiempo la aceptación previa de las reglas de juego democrático y la voluntad libre de los individuos que deciden participar. El Estado de derecho y la libertad de los individuos son puntos fundamentales de la participación ciudadana, sobre todo hoy que esta presenta elementos que la caracterizan como un proceso diverso y heterogéneo en el que tanto el Gobierno como los ciudadanos desafían las nuevas herramientas
Freddy Mariñez Navarrodigitales de la innovación social y pública. En esta línea argumentativa, explicamos las diferentes formas de participación como la participación sin efecto vinculante y la participación con efecto vinculante. Otro punto desarrollado en este mismo capítulo es la participación ciudadana colaborativa, entendida como un juego de “ganar-ganar” que la denominamos participación técnica y de gestión colaborativa ya que toma las características de gobernanza, estructurándose como un esquema organizativo no jerárquico y no vertical donde los diferentes actores, unos de lo público estatal y otros de lo público no estatal, definen ciertos procedimientos e instituciones para la implementación concreta de una política o decisión pública.
En el segundo capítulo, titulado ¿Por qué el combate democrático a la corrupción?, lo dedicamos a analizar los problemas perversos (Wicked Problems) como un problema público con sus tres dimensiones identificadas: conflicto, incertidumbre y complejidad. Al mismo tiempo reflexionamos sobre el concepto de corrupción abordado en este marco analítico. En el mismo capítulo se aborda el tratamiento de la corrupción, contextualizándolo a México. Para lograr esto, nos basamos en un análisis documental de tres instituciones que han estado en el debate nacional sobre este problema en los últimos años. Nos referimos, primeramente, al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. La segunda institución analizada tiene su base en la academia mexicana, se trata de la Red del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRCCIDE) que fue fundada el 5 de diciembre de 2016 y coordinada por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Tuvo desde el origen la intención de convertirse en red temática, con la finalidad de conseguir apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Y la tercera institución estudiada es el Gobierno Federal, llamada Cuarta Transformación (4T), que a través del Decreto de fecha agosto 2019, aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Con la intención de visualizar algunas aristas del trabajo, explicamos también en este mismo capítulo los riesgos de las fallas de la
Política Nacional Anticorrupción en México a la luz de los diversos análisis del Policy failure.
Para finalizar el abordaje del capítulo, analizamos el cómo las estructuras y procesos de la Administración Pública hasta hoy, han generado tendencias en el tiempo que se han manifestado con sus propios enfoques característicos de las funciones clave de gestión, en este caso nos referimos a la visión tradicional de la vieja administración pública (Old Public Administration), así como también al enfoque de la Nueva Gestión Pública (NGP), que precisan cada una el decidir qué hacer, organizar, presupuestar, administrar financieramente y controlar el desempeño. Pero aún con sus dispositivos técnico-burocráticos de gestión, estos enfoques no han sido propicios para lidiar eficazmente con los problemas perversos y menos aún con la corrupción. Consideramos que esto es debido a que las disputas que involucran estos problemas de política pública consisten en perspectivas, valores y normas, por lo que en sí son complejos y conflictivos.
Además de estos dos enfoques mencionados, también se hace eco en muchos países sobre todo latinoamericanos, una gestión pública también incapaz e insuficiente de hacerle frente a este tipo de problemas, y es la orientada al populismo patrimonial.
En contraste con estos enfoques administrativos caracterizados por la incapacidad y la insuficiencia, han emergido otros que parecen más eficaces para tratar los problemas perversos. Nos referimos a formas de gestionar lo público basada en la gobernanza colaborativa y que es recogida por la Post-Nueva Gestión Pública (post-NGP).
En el tercer capítulo analizamos la participación ciudadana colaborativa en el combate democrático a la corrupción en México. A partir de un análisis a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), y en consecuencia a las leyes de los sistemas locales, constatamos la existencia de dos tipos de participación como atribuciones de los comités de participación ciudadana, nos referimos a la participación técnica y de gestión colaborativa y, la participación vinculada con actores no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que denominamos vigilancia cívica. En este sentido, estudiamos tres experiencias de los CPC-SEA en los que, bajo su diseño institucional, se han visto reflejados estos dos tipos de participación. Las experiencias mencionadas son la de los estados de Aguascalientes,
Guanajuato y Jalisco. Para cerrar el capítulo, nos anticipamos a los obstáculos potenciales de los CPC, tales como las competencias ciudadanas y la alfabetización administrativa.
Para finalizar, en el cuarto capítulo, analizamos el combate democrático a la corrupción desde los planes de acción de gobierno abierto. En un ejercicio de encuentro de cuatro entidades federativas (Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Veracruz) con sus sistemas anticorrupción, intentamos observar la relación institucional gobierno abierto-combate a la corrupción. En línea con la LGSNA, los sistemas anticorrupción, tanto nacional como locales y, por supuesto, sus comités de participación ciudadana tienen como objetivo cumplir con las atribuciones establecidas en las leyes, así como también tomar la bandera de los principios del gobierno abierto para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, activar la participación colaborativa y, por supuesto, alcanzar los objetivos de las políticas anticorrupción.
Es lo que proponemos en este esfuerzo por impulsar el debate sobre la participación colaborativa, que no es más que el debate sobre el combate democrático a la corrupción.
Capítulo 1 Democracia y participación ciudadana colaborativa
LA DEMOCRACIA Y SUS INSTITUCIONES
La democracia se sustenta en un sistema de pesos y contrapesos para evitar la concentración de poder. Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) funcionan mediante los controles interorgánicos. Es a través de las instituciones de la poliarquía que las democracias se implementan. Por ello, cuando se habla de democracia en el sentido moderno, hablamos de una comunidad política diferente a la defendida por los griegos. En el transcurso de más de dos mil años, la civilización occidental ha enriquecido, modificado y articulado sus metas valorativas. Hoy podemos decir que las democracias son indirectas, es decir, democracias representativas en las que estamos gobernados por representantes, no por nosotros mismos. Hablamos de la democracia moderna al referirnos a aquella que ha proporcionado a cada individuo la seguridad de su libertad1, donde todos participan en la cosa pública.
En este sentido, los gobiernos democráticos modernos, dotados de dos grandes premisas, los podemos caracterizar de esta manera: el carácter democrático, primera premisa, se sustenta en la participación de los partidos políticos que compiten entre sí por el acceso a la representación política en los órganos de gobierno; por la realización de elecciones libres y periódicas; porque el partido mayoritario en las elecciones debe encabezar el gobierno; y por el sufragio igual y
1
Robert Dahl (1993), al explicar la segunda transformación democrática: de la Ciudad Estado al Estado Nacional, establece ocho consecuencias que en su conjunto colocan al moderno Estado democrático en contraste con los antiguos ideales y prácticas de los gobiernos democráticos y republicanos, son ellas: Representación, Extensión ilimitada, Límites a la democracia representativa, Diversidad, Conflicto, Poliarquía, Pluralismo social y organizativo y Expansión de los derechos individuales.
Freddy Mariñez Navarrouniversal de los adultos. Como segunda premisa está el carácter del Estado de derecho, cuyos elementos son: los derechos ciudadanos que aseguren la libre organización de las corrientes de opinión; la toma de decisiones por una mayoría numérica; las garantías de los derechos de las minorías contra cualquier abuso por parte de las mayorías (limitaciones normativas al ejercicio del poder); el sometimiento por igual al imperio de la ley a la autoridad y los ciudadanos; y la rendición, directa e indirecta, de cuentas a los ciudadanos, así como la responsabilización de sus actos y de sus decisiones (Rockman, 1991; Bobbio, 2003). Es decir, la democracia debe solidificarse en el momento en que los elementos que producen el Estado de derecho y los que dotan a los gobiernos de su carácter democrático están bien instalados institucionalmente2. Es el gobierno limitado, que es lo que permitiría la capacidad del Estado para poder lograr los objetivos de las políticas y decisiones públicas.
Con estas características, las democracias denominadas modernas no están vacías de contenido y energías, razón por la cual:
[…] la competencia político-electoral, la responsabilidad en y de los aparatos del Estado, y la participación en la sociedad son las que configuran y completan el recorrido siempre cambiante de la dinámica y de la transformación de los regímenes democráticos (Pasquino, 2000, p. 31-32).
Visto de esta manera, la política democrática parte de que los gobernantes electos toman decisiones a través de las instituciones por lo que son legalmente válidas. Así, el reconocimiento del papel de los actores y de las instituciones democráticas es fundamental en las decisiones dado que estas definen el marco en el cual tiene lugar la política. Por ello, como dice Przerworski (2010), las instituciones democráticas tienen que ser imparciales ya que deben ofrecer a todas las fuerzas políticas significativas una oportunidad de triunfar de vez en cuando en la competencia de intereses y valores. Por eso es que cuando se propone una reforma de las instituciones democráticas, es
2 Los estudios sobre la democracia elaborados por Dahl (2002), Sartori (2006), Bobbio (2003, 2008), Lijphart (2000) en el que precisan características basadas en procedimientos mayoritarios o consensuales para acceder a la autoridad pública y ejercerla, han compartido un rasgo fundamental: son democracias representativas e institucionalizadas.
Democracia y participación ciudadana colaborativa
con la idea de empoderar a los gobiernos para hacer lo que deben al tiempo que evitar que hagan lo que no debieran hacer (Przeworski, 2007), y en cuanto a los ciudadanos, estos quieren que los gobiernos gobiernen en beneficio del interés público y no en beneficio del interés privado y/o político.
Muchos autores han coincidido en que América Latina viene enfrentando una paradoja. Por un lado, ha superado regímenes fuertes y dictatoriales característicos de las décadas de 1960, 1970 y 1980; por la otra, ha logrado transitar a gobiernos más abiertos desde el punto de vista democrático3. En la década de 1990 se llevaron a cabo procesos como reformas del Estado, fortalecimiento democrático, y reformas estructurales de la economía en el marco del impacto de la globalización. Se trató de la agenda de perfectibilidad democrática que establecía que el mejoramiento democrático estaba directamente atado al fortalecimiento de las instituciones de control legal e institucional (de accountability horizontal), según el término acuñado por O’Donnell (1994), de manera de prevenir abusos de poder por parte de los gobiernos de turno y fortalecer los derechos civiles de los ciudadanos.
Más recientemente, en las dos primeras décadas del 2000, la democracia se ha visto atacada por dos lados. O como lo simplifica Brugué (2020), cuando explica que la democracia es equilibrio, y este equilibrio parece haber sido atacado durante las últimas dos décadas, primero por un exceso de frialdad institucional-tecnocrático y más tarde por el populismo.
El primer ataque, el de la frialdad institucional tecnocrática, viene del mundo de la economía privada que generó paradigmas en lo político, administrativo (posburocrático o NGP) y social, vinculado con el interés privado. Desde lo político, la democracia se alejó de la política, distanciándose de la relación con lo público; en cuanto a lo administrativo el ataque toca el núcleo de la Administración Pública al plantear la necesidad de conceptos abstractos como el de interés
3 Utilizamos el término “gobiernos más abiertos democráticamente” basándonos en el concepto de Karl Popper de su libro La sociedad abierta y sus enemigos:
“[…] sólo nosotros, individuos humanos, podemos hacerlo; podemos hacerlo defendiendo y fortaleciendo aquellas instituciones democráticas de las que depende la libertad y, con ella, el progreso”. (2006, p. 491).
público. En este contexto, para este paradigma denominado Nueva Gestión Pública, la definición de interés público fue vista como la preferencia individual agregativa, donde el objetivo de rentabilidad es la gestión de entradas y salidas para garantizar la economía y la capacidad de respuesta de los consumidores, por lo que el sistema preferido de entrega de servicios es del sector privado. Este paradigma nos lleva a ver la rendición de cuentas hacia arriba en los contratos de desempeño y hacia afuera, en los clientes (ciudadanos) a través de los mecanismos de mercado. Las críticas enérgicas que han venido ofreciendo sus propias prescripciones para las reformas posburocráticas, es la teoría deliberativa de la administración que argumenta que es el enfoque más adecuado para tratar los problemas perversos (Durand y Legge, 2006).
Esta frialdad tecnocrática tampoco pudo darle respuesta al capitalismo global, transnacional, posindustrial, “informacional”, consumista, neoliberal y “reestructurado”, que empezó a socavar las funciones características del Estado de pos Segunda Guerra. Esto es su planificación macroeconómica, su Estado de Bienestar, el sentido de identidad común de sus ciudadanos, y su marco general de la vida social. La globalización fue el inicio de un nuevo acuerdo de bienestar.
Las premisas del Estado de bienestar y el sistema de pensiones, de apoyo a la renta, políticas locales gubernamentales y de infraestructura, el poder del trabajo organizado, la negociación colectiva libre en toda la industria, el gasto estatal, el sistema fiscal e impuestos: todo esto se derrite bajo el sol fulminante de la globalización y se convierte en susceptible a (demandas de) moldeo político. (Beck, 2000: p. 1, citado por Yeates, 2002: p. 72).
Este colapso del bienestar implicó el reemplazo de la provisión pública integral por una provisión selectiva, donde en muchas sociedades el Estado juega un papel muy reducido en la provisión de bienestar, mientras que el rol del sector privado es mucho mayor (Mariñez Navarro, 2022).
El segundo ataque a la democracia es el político que ha instalado lineamientos vinculados a un estilo autoritario de ejercicio del poder, proveniente del populismo patrimonial, por lo que las instituciones públicas fundamentales de los equilibrios del Estado en democracia son anuladas.
Democracia y participación ciudadana colaborativa
Hasta cierto punto las críticas a la burocracia, a la democracia representativa y al Estado de derecho por algunos autores, parte de que el populismo es una lógica política que está relacionada con la institución de lo social y no fundada en el seguimiento de las reglas porque el derecho, según sus defensores, no debe limitar sino expresar la voluntad de la autoridad de las mayorías. Es decir, pasar del ideal del gobierno limitado al de gobierno elegido ilimitado, en el que se busca imponer al resto de la sociedad lo que se considera es la voluntad del pueblo expresada en las urnas (Laclau, 2005; Mouffe, 2014, 2003; Panizza, 2009). El objetivo de la visión de estos autores implica, según Peruzzotti (2020), que los espacios de contrapesos democráticos –autónomos y clásicos– como base del gobierno limitado que sirven para prevenir abusos de poder por parte de los gobiernos de turno y que fortalecen los derechos civiles de los ciudadanos, deben omitirse. Varios gobiernos actuales como el de Brasil (Bolsonaro), México (López Obrador), Nicaragua (Ortega) Argentina (Fernández), Perú (Castillo) y Venezuela (Maduro) son los que representan el quiebre político del consenso democrático y de la legalidad, y que renuncian a la agenda democrática de los contrapesos, controles y rendición de cuentas como límites al poder. Estos ejemplos impulsan el populismo que:
[…] pregona la política de confrontación, del conflicto, de la polarización (en cambio, si algo distingue a la democracia, es la política de la conciliación). En consecuencia, siempre inventan un enemigo contra el cual lanzar sus consignas y acciones. (Fernández Santillán, 2019: p. 17)
En este sentido, dado a las manipulaciones de las constituciones, así como a las reglas de juego, la inefectividad del entramado legal, la brecha de la implementación de las políticas públicas y, la ineficacia e insuficiencia de la burocracia, los regímenes latinoamericanos están cayendo en lo que podríamos llamar el acoso a las instituciones democráticas, y por ende, en crisis de legitimidad, abonando al “quiebre” del orden democrático (Linz, 1996). En esta línea, el trabajo sobre la democracia delegativa de O’Donnell (1994) es válido rescatarlo por estas dos características, entre otras: el Presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses, y porque las políticas de gobierno del mismo no guarda ninguna semejanza con las promesas de su campaña.
En la experiencia reciente de México, observamos día a día que las instituciones democráticas están siendo atacadas por un gobierno que poco a poco se perfila como patrimonialista y autoritario. El ataque al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano electoral, es un ejemplo de estas acciones con el argumento de que es un organismo costoso, ineficiente y que facilita el fraude. Con base en esto el INE fue castigado en el presupuesto del año 2022 con menos de 4,913 millones de pesos. Ante este castigo varios consejeros del INE que propusieron postergar la revocatoria de mandato se les intentó una demanda penal ante la Fiscalía General de la República, cuyo titular, Alejandro Gertz, es una pieza clave del presidente al ser capturado este órgano. Pero además de esto, el Presidente de la República comenzó a impulsar a mediados de septiembre 2022 una reforma electoral para el año 2024, fecha de las elecciones presidenciales, en el que plantea derogar o adicionar párrafos a 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122). En síntesis esta reforma apunta a lo siguiente: primero, debilitar a las fuerzas políticas de oposición, a través de un menor financiamiento público y menos tiempo en radio y televisión; segundo, reducir el pluralismo, expresado en la reducción de la representación política, así como de integrantes de cuerpos de representación política en cuerpos legislativos federales y locales; tercero, centralizar la función electoral eliminando la función electoral local –de las entidades federativas- y; cuarto, capturar el arbitraje electoral, disminuyendo la autonomía de las instituciones electorales para alinearla a la voluntad oficial. Otras dos instituciones atacadas por el Gobierno de la 4T son, por una parte, el Instituto Nacional de transparencia, Acasso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), garante de dos derechos fundamentales, el Derecho a saber y el de protección de datos personales. Y por la otra, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
Otro ejemplo es el ataque al sector científico y académico. El mismo Fiscal intentó sin éxito que un juez metiera en prisión preventiva a 31 científicos y académicos por un supuesto manejo irregular de fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), una acusación que indignó a la academia. Así mismo con el argumento de que la institución académica CIDE es un “nido de neolibe-
