
NOVA ÈPOCA

VOLUM 18
REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
ISSN: 2013-9640 • https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Institut d’Estudis


NOVA ÈPOCA

VOLUM 18
REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
ISSN: 2013-9640 • https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Institut d’Estudis
Editors en Cap
Àlvar Martínez-Vidal, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València
Alfons Zarzoso, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (CSIC, Barcelona)
Consell Editorial
Mar Cuenca Lorente, Universidad CEU Cardenal Herrera
Jordi Ferran Boleda, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Oliver Hochadel, Institució Milà i Fontanals, CSIC
Silvia Pérez Criado, Max Planck Institute for the History of Science
Emma Sallent Del Colombo, Universitat de Barcelona
Josep Simon, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València
Consell Assessor
David Aubin, Université Pierre et Marie Curie, França
Patrice Bret, Centre Alexandre Koyré / CNRS-EHESS-MNHN, França
José Antonio Cervera Jiménez, El Colegio de México, Mèxic
Irina Gouzévitch, Centre Maurice Halbwach - École des Hautes Études en Sciences Sociales, França
Peter Heering, Universität Flensburg, Alemanya
Víctor Navarro Brotons, Universitat de València
José Pardo Tomás, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (CSIC, Barcelona)
Mònica Rius Pinés, Universitat de Barcelona
Antoni Roca Rosell, Universitat Politècnica de Catalunya
Xavier Roqué Rodríguez, iHC - Universitat Autònoma de Barcelona
Peter Scholliers, Vrije Universiteit Brussel, Bèlgica
Jean-Pierre Williot, Université François-Rabelais, França
Objectiu i contingut
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica és la revista internacional de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa, doble cega. Fundada l’any 2008, la revista publicava a l’inici dos fascicles; el 2011 passà a ser anual i a editar-se digitalment. El sistema de gestió digital que s’utilitza és l’Open Journal System (OJS), de codi obert i ús gratuït que permet preparar la revista en línia i complir amb les normatives de qualitat científica nacionals i internacionals.
La revista està dedicada a la història de la ciència, la medicina i la tecnologia des de l’antiguitat fins al present. Publica articles, notes de recerca i revisions bibliogràfiques en llengua catalana, anglesa i altres.
És una revista que proporciona accés lliure immediat als seus continguts a través del seu URL (https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT), basant-te en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025
REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
ISSN: 2013-9640 • https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona
Telèfon: 933 248 581
Adreça electrònica: schct@iec.cat
Les revistes de l’IEC allotjades a l’Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009). Revista indexada a IEC; RACO; CARHUS Plus + 2018; Dialnet; MIAR; Latindex i ERIHPLUS
Aquesta revista és accessible en línia des de: https://publicacions.iec.cat i https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Imatge de la coberta: Il·lustració «La Lagartija» de Paula Millán per al llibre de Josefa Martí de Tortajada, Los Animales (Madrid, Espasa-Calpe, 1943, p. 25). Procedent de l’exposició «Ilustradoras Científicas en la sombra» (Jardí Botànic, UCM, 2024-2025).
© dels autors dels articles
© Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
Textos en castellà i català revisats lingüísticament per Marina Sales Lorenzo
Disseny gràfic: Maria Casassas Compost per Fotocomposició gama, sl
ISSN: 2013-9640

Els continguts d’Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 5-7
Jon Arrizabalaga. Historiar las epidemias del pasado en tiempos de la paleogenómica ........................................... 15
Ángel Toca. Juicio global contra el Instituto Nacional de Física y Química 39
Agustí Camós Cabeceran. La presencia de las ideas de Lamarck en Cuba en el siglo xix 65
Hans Henrik Hjermitslev. Darwinism in Denmark: reflections on the history of evolution and religion from the cultural struggles in the 1870s to modern creationism 107
José María Ayerbe Toledano. La concoide de Nicomedes: génesis y aplicaciones ............................................. 135
Elena Menta Oliva. La materialitat de les matemàtiques: Prohibit no tocar la història al museu 163
Alberto Rodríguez Lifante. Una revision crítica de la aportación de Manuel de Aréjula a la nueva nomenclatura química y la historia del lenguaje científico ................................................ 195
Dani Freixes, arquitecte de l’efímer: «Un museu ha de ser distret, però no ha de servir per distreure» (Júlia Massó) ......................... 211
Josep Lluís Barona (coord.) (2023). Manual de Historia de la Medicina. València: Tirant lo Blanch (Gerardo Martínez Hernández) ............ 223
Antonio Carbone (2019). Park, Tenement, Slaughterhouse: Elite Imaginaries of Buenos Aires, 1852-1880. Frankfurt/Nova York: Campus Verlag (Álvaro Girón Sierra) ..................................... 229
Elena Serrano (2022). Ladies of Honor and Merit: Gender, Useful Knowledge and Politics in Enlightened Spain. Pittsburgh: University of Pittsburgh (Paola Govoni).................................... 237
Luis Enrique Otero Carvajal; Santiago de Miguel Salanova (eds.) (2021). Sociedad urbana y salud pública. España, 1860-1936. Madrid: Catarata (Joaquim M. Puigvert i Solà) 241
David Cao Costoya; Rafael Ginebra i Molins (eds.) (2021). «Les epidèmies a Osona (segles xiv - xxi )». Ausa , 30 (187-188) (Pasqual Bernat) 245
Juan Bautista Corachán (2023). Avisos de Parnaso. Edición e introducción de Jorge García López. Girona: Documenta Universitaria (Pablo Montosa) 249
Rubén Mirón-González; María López Vallecillo (2025). Enfermería y cuidados transnacionales en contextos de guerra (1914-1945) . Madrid: Catarata (Alba Masramon Cruzate) 261
Antonio López Alemany (2021). Enfermedad y sociedad en Xàtiva durante el siglo xix. Las epidemias de cólera de 1834 y 1854. Xàtiva: Ulleye (Rosa Ballester) ...........................................
265
Exposició Leonor Ferrer: una vida entre línies. Barcelona, Sala 4 Cotxeres del Palau Robert, del 13 de setembre de 2024 fins al 2 de febrer de 2025 (Alba Masramon Cruzate) 271
Exposició Nens progidi: fama, ciència i política . Barcelona, Biblioteca de Catalunya, del 2 de setembre fins al 7 d’octubre de 2024 (Elena Serrano) ...............................................
275
Exposició Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2024 (Adrià Velasco) .............. 279
Exposició Los saberes del mundo: misión y conocimiento en los siglos xvi-xviii Madrid, Biblioteca Marqués de Valdecilla de la UCM, del 25 d’abril al 25 d’octubre de 2024 (José Ramón Marcaida)
Exposició La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 25 de juny al 20 d’octubre de 2024 (Juan Pimentel)
283
287
Exposició Fontilles. La ciutat amagada. València, Sala d’exposicions de l’Institut Universitari d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, del 19 de desembre de 2024 fins al 22 de juny de 2025 (Jonathan Bustos) 291
Exposició Arte y anatomía en el Renacimiento. Juan Valverde de Amusco y la Historia de la composición del cuerpo humano. Madrid, Biblioteca Nacional de España, del 28 de novembre de 2024 fins a l’1 de març de 2025 (Maribel Morente) ...................................
Exposició Poètiques de la follia. Barcelona, Casa Elizalde, del 22 de gener fins al 22 de març de 2025 (Mònica Balltondre)
Exposició La infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial Barcelona, Museu Marítim, del 21 de febrer al 26 d’octubre de 2025 (Yolanda Aixelà-Cabré)
Exposició Agde, el camp dels catalans (1939-1942). Barcelona, Seu de Comissions Obreres de Catalunya, del 26 de setembre al 11 de novembre de 2024 (Carles Hervás)
Exposició Ilustradoras científicas en la sombra. Madrid, Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, del febrer de 2024 fins al febrer de 2025 i en línia (Alfons Zarzoso) ..........................
Exposició Fiebre de la materia. Acercamientos al Dispensario Antituberculoso del Raval. Barcelona, Galeria Àngels Barcelona, del 20 de març fins al 30 de juny de 2025 (Alfons Zarzoso)
295
301
305
309
313
317
Exposició Frederic Duran i Jordà (1905-1957) . Barcelona, Col·legi de Metges de Barcelona, del 10 d’abril de 2025 fins al març de 2026 (Sara Fajula) 321
Exposició Com dissenyar una revolució: la via xilena al disseny. Barcelona, Museu Disseny Hub Barcelona, del 7 de setembre de 2023 al 28 de gener de 2024 (Antoni Roca Rosell) 323
Sessió Assistència mèdica i solidaritat transnacional durant la Guerra Civil. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 18 de desembre de 2024 (Jonathan Bustos) 329
Sessió Què va passar als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil? Barcelona, Recinte Modernista de Sant Pau, Sala Francesc Cambó, 18 de març de 2025 (Moritz Werner) ........................... 335
Crònica de Encontro Ciência e Arte: Vida e Obra da Angrense Maria Ramos Valadares. Angra do Heroísmo, Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, 8 de novembre de 2024 (Alexandra Cabrita)... 339
Sessió Maricas en dictadura: cultura, censura i repressió. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 19 de febrer de 2025 (Jonathan Bustos) 343
Crònica de la XIII Escola Europea de Primavera en Història de la Ciència i la Divulgació Science, History, and Globalization, SCHCT – IME. Maó, Menorca, 8-10 de maig de 2025 (Albert Fàbrega, Andreu Garcia Raurell) 351
Crònica de la XI reunió de la European History of Science Society. Barcelona, setembre de 2024 (Jesús Català, Daniele Cozzoli, Oliver Hochadel, Annette Mulberger) .....................................
Efemèrides, homenatges i divulgació de la ciència. Algunes reflexions entorn a l’obra de teatre Sabbath: el metge de València (PUV, 2025), de Manuel Molins, i la figura del metge convers valencià Lluís Alcanyís (c. 1440-1506), representada a la Nau de la Universitat de València, 2 de juny de 2025 (Carmel Ferragud).
Crònica del 14th International Conference on the History of Chemistry. València, Institut Interuniversitari López Piñero – Universitat de València, 11-14 de juny de 2025 (Tiago Gomes, Patricia Nájera, Luz Narbona, Miguel Ángel Santana). .......................................
357
361
369
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 9-11
Jon Arrizabalaga. Historicizing past epidemics in times of paleogenomics ................................................... 15
Ángel Toca. Global trial against the Instituto Nacional de Física y Química 39
Agustí Camós Cabeceran. The presence of Lamarck’s ideas in Cuba in the 19th century 65
Hans Henrik Hjermitslev. Darwinism in Denmark: reflections on the history of evolution and religion from the cultural struggles in the 1870s to modern creationism 107
José María Ayerbe Toledano. Nicomedes’ conchoid: genesis and applications ................................................. 135
Elena Menta Oliva. The materiality of mathematics: Forbidden not to touch history at the museum 163
Alberto Rodríguez Lifante. A critical review of the contribution of Manuel de Aréjula to chemical nomenclatura and the history of scientific language ................................................ 195
Dani Freixes, architect of ephemerality: «A museum has to be entertaining, but must not be exclusively aimed at entertaining» (Júlia Massó) .. 211
Josep Lluís Barona (coord.) (2023). Manual de Historia de la Medicina. València: Tirant lo Blanch (Gerardo Martínez Hernández) ............ 223
Antonio Carbone (2019). Park, Tenement, Slaughterhouse: Elite Imaginaries of Buenos Aires, 1852-1880. Frankfurt/New York: Campus Verlag (Álvaro Girón Sierra) ........................................ 229
Elena Serrano (2022). Ladies of Honor and Merit: Gender, Useful Knowledge and Politics in Enlightened Spain. Pittsburgh: University of Pittsburgh (Paola Govoni) 237
Luis Enrique Otero Carvajal; Santiago de Miguel Salanova (eds.) (2021). Sociedad urbana y salud pública. España, 1860-1936. Madrid: Catarata (Joaquim M. Puigvert i Solà) 241
David Cao Costoya; Rafael Ginebra Molins (eds.) (2021). «Les epidèmies a Osona (segles xiv- xxi)». Ausa, 30 (187-188) (Pasqual Bernat López) 245
Juan Bautista Corachán (2023). Avisos de Parnaso. Edición e introducción de Jorge García López. Girona: Documenta Universitaria (Pablo Montosa) 249
Rubén Mirón-González; María López Vallecillo (2025). Enfermería y cuidados transnacionales en contextos de guerra (1914-1945) . Madrid: Catarata (Alba Masramon Cruzate) 261
Antonio López Alemany (2021). Enfermedad y sociedad en Xàtiva durante el siglo xix. Las epidemias de cólera de 1834 y 1854. Xàtiva: Ulleye (Rosa Ballester) ........................................... 265
Exhibition Leonor Ferrer: una vida entre línies. Barcelona, Sala 4 Cotxeres del Palau Robert, 13th September 2024 to 2nd February 2025 (Alba Masramon Cruzate) ........................................ 271
Exhibition Nens prodigi: fama, ciència i política. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2nd September to 7th October 2024 (Elena Serrano) 275
Exhibition Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2024 (Adrià Velasco) .............. 279
Exhibition Los saberes del mundo: misión y conocimiento en los siglos xvi-xviii Madrid, Biblioteca Marqués de Valdecilla de la UCM, 25th April to 25th October 2024 (José Ramón Marcaida) 283
Exhibition La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 25th June to 20th October 2024 (Juan Pimentel) 287
Exhibition Fontilles. La ciutat amagada. València, Sala d’exposicions de l’Institut Interuniversitari d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, 19th December 2024 to 22th June 2025 (Jonathan Bustos) .... 291
Exhibition Arte y anatomía en el Renacimiento. Juan Varlverde de Amusco y la Historia de la composición del cuerpo humano. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 28th November 2024 to 1st March 2025 (Maribel Morente) ............................................. 295
Exhibition Poètiques de la follia. Barcelona, Casa Elizalde, 22nd January to 22nd March 2025 (Mònica Balltondre)
301
Exhibition La infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial. Barcelona, Museu Marítim, 21st February to 26th October 2025 (Mireia Aixelà-Cabré) 305
Exhibition Agde, el camp dels catalans (1939-1942). Barcelona, Seu de Comissions Obreres de Catalunya, 26th September to 11th November 2024 (Carles Hervás) ....................................... 309
Exhibition Ilustradoras científicas en la sombra. Madrid, Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, from February 2024 to February 2025 and online (Alfons Zarzoso) 313
Exhibition Fiebre de la materia. Acercamiento al Dispensario Antituberculoso del Raval. Barcelona, Galeria Àngels Barcelona, 20th March to 30th June 2025 (Alfons Zarzoso) 317
Exhibition Frederic Duran i Jordà (1905-1957) . Barcelona, Col·legi de Metges de Barcelona, 10th April 2025 to March 2026 (Sara Fajula) .... 321
Exhibition Com dissenyar una revolució: la via xilena al disseny. Barcelona, Museu Disseny Hub Barcelona, 7th September 2023 to 28th January 2024 (Antoni Roca Rosell) 323
Session Assistència mèdica i solidaritat transnacional durant la Guerra Civil. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 18th December 2024 (Jonathan Bustos) ............................................. 329
Session Què va passar als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil? Barcelona, Recinte Modernista de Sant Pau, Sala Francesc Cambó, 18th March 2025 (Moritz Werner) 335
Report on Encontro Ciência e Arte: Vida e Obra da Angrense Maria Ramos Valadares . Angra do Heroísmo, Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, 8th November 2024 (Alexandra Cabrita) 339
Session Maricas en dictadura: cultura, censura i repressió. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 19th February 2025 (Jonathan Bustos) 343
Report on XIIIth European Spring School on History of Science and Popularisation Science, History, and Globalization , SCHCT – IME. Maó, Menorca, 8th-10th May 2025 (Albert Fàbrega, Andreu Garcia Raurell) ............................................. 351
Report on 11th Conference of the European History of Science Society (ESHS). Barcelona, 4th-7th September 2024 (Jesús Català, Daniele Cozzoli, Oliver Hochadel, Annette Mulberger) 357
Ephemera, homages and science popularization. Some thoughts on the theatre play Sabbath: el metge de València (PUV, 2025), by Manuel Molins, and the figure of the converted Valencian doctor Lluís Alcanyís (c. 1440-1506), performed at La Nau, Universitat de València, 2nd June 2025 (Carmel Ferragud) 361
Report on 14th International Conference on the History of Chemistry. València, Institut Interuniversitari López Piñero – Universitat de València, 11th-14th June 2025 (Tiago Gomes, Patricia Nájera, Luz Narbona, Miguel Ángel Santana) ........................................ 369
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.250
https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Rebut: 31/03/2024 - Acceptat: 30/06/2024
INSTITUCIÓN MILÀ I FONTANALS DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES (IMF-CSIC), BARCELONA
ORCID 0000-0002-0740-4951
Resumen: A partir de su atención durante más de más de cuatro décadas a la historia de la enfermedad, el autor examina críticamente el constructivismo social, su proyección en la historiografía médica y la significación de esta perspectiva teórica para su labor investigadora. A su vez, reflexiona en clave posrelativista acerca del momento actual de este ámbito de estudio y del creciente impacto de la paleogenómica en el estudio de los restos orgánicos del pasado para conocer las condiciones de vida, salud y enfermedad de poblaciones humanas prehistóricas o históricas.
Palabras clave: historia de la medicina; historia de la enfermedad; constructivismo social; diagnóstico retrospectivo; anacronismo; presentismo; post-relativismo; paleogenómica
Abstract: Based on his attention to the history of disease for more than four decades, the author critically examines social constructivism, its projection in medical historiography and the significance of this theoretical perspective for his research work. At the same time, he reflects in a post-relativist perspective on the current state of this field of study and the growing impact of palaeogenomics in the study of the organic remains of the past to understand the conditions of life, health and disease of prehistoric or historical human populations.
1. Este ensayo se inscribe dentro de las actividades del Grupo impulsor del Programa transversal «Sostenibilidad global» (Plan Max, CSIC) en el seno de la Institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF-CSIC) de Barcelona. El autor, que forma parte del Grupo de Historia de la Ciencia, agradece a la dirección de Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica la invitación a publicarlo en dicha revista y, a l@s colegas que lo han evaluado, su cuidadosa lectura y valiosas observaciones.
Introducción
Keywords: history of medicine; history of disease; social constructivism; retrospective diagnosis; anacronism; presentism; post-relativism; paleogenomics
A Andrew Cunningham
Mi interés por la historia de la medicina arranca del curso de introducción a la medicina durante el primer año de mi licenciatura en la Universidad de Navarra (1973-1979). Desde el bachillerato me había sentido atraído por las ciencias humanas y sociales y, específicamente, por la historia y el latín. Mi gusto por estas materias reverdeció entonces en contacto con la docencia de Juan Antonio Paniagua (1920-2010), mi profesor de historia de la medicina. Sus clases y seminarios despertaron no solo mi curiosidad por el pasado de la medicina, sino también mi consciencia sobre las potencialidades de la disciplina como herramienta de reflexión crítica sobre la realidad presente de la medicina, la salud y la enfermedad, al servicio de un mundo mejor.
Tras conocer a José María López Piñero (1933-2010) y frecuentar la biblioteca de su cátedra de historia de la medicina durante mi servicio militar en Valencia (1979-1980), decidí dedicarme profesionalmente a la historia de la medicina. Rosa Ballester y Emili Balaguer (1942-2014) hicieron posible mi primera experiencia profesional en la Universidad de Zaragoza (1980-1982). Luis García Ballester (1936-2000) me brindó la oportunidad de consolidarme profesionalmente en Santander, y con él trabajé estrecha e intensamente durante casi dos décadas, primero en la Universidad de Cantabria (1983-1987) y después, hasta su prematuro fallecimiento, en la Institución Milà i Fontanals (IMF-CSIC) de Barcelona. Desde entonces hasta el día de hoy, la historia de la medicina y de la ciencia ha constituido el centro de mi actividad profesional. Y, para bien o para mal, también una gran pasión: a Marga, mi mujer, le gusta bromear entre amigos diciendo que continúo volcado en la atención a urgencias del siglo xvi.
Al final de la licenciatura en medicina, inicié bajo la dirección de Juan Antonio Paniagua una tesis doctoral centrada en el problema de las llamadas «nuevas enfermedades» del Renacimiento europeo; más en concreto, en la popularmente conocida entonces como «mal francés» ( morbus gallicus ) o «mal venéreo», que la historiografía médica acostumbra a identificar con la actual sífilis. Desde su súbita irrupción en Europa durante los últimos años del siglo xv , esta «nueva» enfermedad suscitó, por su rápida difusión, por el dramatismo de sus manifestaciones clínicas, por su condición de afección crónica y crecientemente invalidante y por afectar a todos los estamentos sociales, un sinfín de respuestas desde los ámbitos más dispares, destacadamente entre los médicos universitarios contemporáneos. El testimonio de las respuestas de estos últimos ha pervivido hasta nuestros días en forma de un apreciable número de obras específica -
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
mente dedicadas al tema, buena parte de las cuales se difundieron a través de las primeras prensas europeas. De forma particular me interesé entonces por la obra de Gaspar Torrella (Valencia, c. 1452-Roma, c. 1520), un médico universitario de formación italiana y afincado en la corte romana del cardenal Rodrigo de Borja (el papa Alejandro VI [1492-1503]), que se cuenta entre los tratadistas más tempranos y originales de la nueva enfermedad, a la que dedicó sendos escritos impresos en Roma en 1497 y 1500. En enero de 1983 defendí en la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección conjunta de Paniagua y García Ballester, la tesis La obra sifilográfica de Gaspar Torrella: edición, traducción y análisis de su Tractatus cum consiliis contra pudendagram seu morbum gallicum (Roma, 1497)
Por prescripción de García Ballester, a finales de febrero de 1985 me embarqué en Santander con destino a Inglaterra para efectuar una estancia posdoctoral en la Unidad Wellcome de historia de la medicina, que formaba parte del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia (HPS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Cambridge. Con alguna interrupción forzada por obligaciones docentes en la Universidad de Cantabria, esta estancia se prolongó hasta setiembre de 1987. Desde el primer momento, el director de la Unidad y tutor de mi estancia, Roger French (1938-2002), mostró especial interés por el tema de mi tesis doctoral, y fui pronto instado a impartir un seminario al respecto en el marco del habitual ciclo de seminarios de aquella Unidad Wellcome. Como el tema previsto para mi investigación en Cambridge era otro, consulté este cambio de planes con Luis, que me animó a aceptarlo. A finales de marzo expuse, en mi rudimentario inglés de entonces, las principales conclusiones de mi tesis. En aquel tiempo ya había asistido a algún otro seminario del departamento, así que me había hecho una idea de a qué me enfrentaba. Me esforcé por responder de la mejor manera posible a las preguntas del público asistente. La amabilidad con que se me formularon no me impidió apercibirme, más conforme transcurrían los días siguientes, de la carga de profundidad para el marco conceptual y metodológico de mi investigación que algunas de ellas contenían. La intervención que me dejó más «tocado» fue sin duda la de otro colega de la Unidad Wellcome, Andrew Cunningham, quien, desde la última fila de la sala de seminarios, cuestionó la simplicidad con que yo había identificado el «mal francés» de la corte renacentista romana con la enfermedad actualmente conocida como «sífilis», a la vez que enfatizaba la necesidad de entender siempre el pasado en sus propios términos evitando los anacronismos.
Durante los seis meses siguientes, atravesé horas muy bajas. Dejé de escribir y opté por enclaustrarme en la biblioteca universitaria general de Cambridge, una extraordinaria biblioteca la mayoría de cuyos fondos eran de acceso directo para los usuarios y en cuyas naves me «perdía» al descubrir junto al libro que buscaba otros muchos en torno a los temas de mi interés y que hasta entonces me eran desconocidos. Me dediqué, pues, a leer cuanto allí encontraba sobre esta y otras cuestiones historiográficas cruciales y bási-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
cas para estudiantes de facultades de historia, pero no necesariamente obvias para quienes, como yo, veníamos de una facultad de medicina. Comencé entonces a ser más consciente de que el propósito, el contexto y el significado de cualquier actividad humana (incluidas la medicina y la ciencia) son diferentes en cada tiempo y lugar; y a asumir, en consecuencia, que la tarea principal de quienes se dedican profesionalmente a la historia es proporcionar reconstrucciones del pasado tan libres como sea posible de proyecciones del tiempo presente, evitando incurrir en anacronismos que, como el historiador y filósofo historicista R. G. Collingwood alertaba en su autobiografía a finales de la década de 1930, nos dejan «por completo a la deriva fuera de la región de la historia» (Collingwood, 1953: 64).
El constructivismo social y su impacto en la historiografía médica
Ingenuo de mí, solo entonces (1985) descubrí la existencia de una nueva perspectiva teórica conocida como constructivismo social o socioconstructivismo, que desde la década anterior se difundía con rapidez en la historiografía de la medicina y la ciencia, y comencé a apercibirme de sus potencialidades, particularmente en el ámbito de la historia de la enfermedad. En efecto, la teoría sociológica imprimía entonces un nuevo giro de tuerca «contextual» en la historiografía médica heredera del positivismo.
Los primeros pasos en la nueva dirección databan de la década de 1920, cuando la disciplina comenzó a verse crecientemente influenciada por el impacto de la historia social y la historia cultural, a su vez deudoras de distintas corrientes renovadoras de las ciencias humanas y sociales: la historia social, a partir del marxismo (ortodoxo o crítico), la sociología de la cultura y la sociología del conocimiento; la historia cultural, influida por la Kulturgeschichte, la Geistesgeschichte y los movimientos neokantianos, historicistas y fenomenológicos (Winau, 1983: 114-116). Pionera en el campo de la historia cultural, fue entonces la obra Les rois thaumaturges (1924) de Marc Bloch (1886-1944), en la que el padre fundador, junto a Lucien Fevbre, de la Escuela de los Annales abordó el estudio de los rituales curativos de las escrófulas mediante el «toque real» en Francia e Inglaterra durante las edades media y moderna (Bloch, 1988).
Ahora bien, solo a partir de la década de 1940 pudo apreciarse un cambio más neto hacia la historia cultural y social de la enfermedad, constatable en el notable incremento del número de estudios históricos en los que se subrayaba el influjo de los factores externos de diversa índole (económicos, sociales, políticos y culturales) en las enfermedades humanas, al tiempo que disminuía gradualmente el interés, propio de la historiografía positivista, por las historias centradas en las proezas de grandes figuras como los «cazadores de microbios», expresión que años antes había dado título a la monografía divulgativa del historiador bacteriólogo Paul de Kruif (1890-1971) (De Kruif, 1926). Este cambio alcanzó su cénit en el programa de investigación histórico-médico promovido por Henry Sigerist (18911957) y sus discípulos George Rosen (1910-1977), Oswei Temkin (1902-2002) y Erwin H.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
Ackerknecht (1906-1988), entre otros (Sigerist, 1941, 1943; Rosen, 1943, 1958, 1968; Temkin, 1945; Ackerknecht, 1945, 1971, 1972).2
Para todos ellos, el historiador, como el etnógrafo, debía situar la medicina en contextos socioeconómicos, políticos y culturales específicos, teniendo siempre bien presente que prácticas y saberes médicos son en parte resultado de las circunstancias sociales derivadas de la acción humana y, consecuentemente, están siempre sujetos a responsabilidad, mutabilidad y reformabilidad. De ahí que consideraran las enfermedades como fenómenos biológicos en ocasiones mutables en virtud de las variables circunstancias medioambientales, a la vez que realidades condicionadas por estructuras socioeconómicas e integradas en patrones culturales, y vivencias personales variables en cada situación histórica. A su juicio, pues, el sentido del conocimiento nunca podía ser esencial, sino siempre relacional en términos espaciotemporales.
Los planteamientos de Sigerist y sus discípulos representaban un movimiento hacia posiciones relativistas moderadas: sin dejar de aceptar las ideas de progreso científico y de la bondad intrínseca de la medicina y de la ciencia, cuestionaban sus usos. De todos ellos, fue Ackerknecht quien más profundizó en esta dirección. Ahora bien, su relativismo se restringió a los estudios etnográficos, bajo un fuerte influjo de la antropóloga Ruth Benedict (1887-1948). En sus estudios histórico-médicos, en cambio, Ackerknecht siguió sosteniendo la excepcionalidad de la ciencia y la medicina occidentales, cuyo desarrollo desde los inicios en el mundo clásico griego se habría caracterizado por una trayectoria progresiva única «en la dirección de la verdad empírica y la racionalidad». De hecho, repartía alabanzas y reproches entre actores históricos según hubieran contribuido, o no, al avance del saber médico, según se hubieran situado, o no, en la «línea correcta» del devenir histórico (Rosenberg, 2007: 522-527).
A partir de los años setenta, la perspectiva socioconstructivista representó un nuevo giro historiográfico por lo que respecta al papel del contexto en las investigaciones histórico-médicas. En virtud de la misma, cobró entonces un peso creciente la idea de que los fenómenos etiquetados como enfermedades eran no ya fenómenos biológicos a veces sujetos a circunstancias medioambientales, y más o menos influidos por factores económicos, sociales y culturales, sino ante todo construcciones humanas producto de contextos socioculturales específicos cuyo sentido solo era aprehensible dentro de los mismos.3
2. Robert Jütte (1992, 23) ha afirmado que «no fueron los historiadores, sino los sociólogos quienes primero señalaron la ‘historicidad’ de la enfermedad y de la salud, mostrando que estos dos fenómenos no eran ni ‘objetivos’ ni ‘naturales’ sino constructos sociales» y que «sólo ellos nos hicieron conscientes de la relatividad de categorías tales como ‘salud’ y ‘enfermedad’, al contrastar la conceptualización de la enfermedad en diferentes sistemas sociales y al describir las enfermedades típicas de distintas épocas históricas o de determinadas sociedades». En mi opinión, esta afirmación no hace justicia a las relevantes contribuciones hechas por Sigerist y sus discípulos a partir de la década de 1940.
3. Nicolson y McLaughin (1987: 122) han observado que los sociólogos de la medicina tienden a utilizar el término «construccionista» mientras que los sociólogos de la ciencia prefieren el de «constructivista». En cualquier caso, no se aprecian diferencias sistemáticas de significado entre ambos términos.
Los orígenes del constructivismo social se retrotraen a la sociología del conocimiento, una teoría sociológica surgida en las décadas de 1920 y 1930 de la mano de Karl Manheim (1893-1947) y Max Scheler (1874-1928), que se proponía estudiar la génesis social de las ideas, así como el efecto de las ideas dominantes en la sociedad. Exponente destacado de la misma en el ámbito de la historia y la teoría de la medicina fue Ludwik Fleck (18961961), quien en 1935 expuso su original «teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento» a propósito de lo que, a la luz de la historia, constituye un hecho científico-médico. Para ello recurrió al ejemplo del surgimiento y desarrollo de los conceptos de sífilis y de «reacción de Wassermann» –primer test serológico para el diagnóstico de esta afección, que había sido inventado en 1906.4
Pese a que tras la Segunda Guerra Mundial la hegemonía del funcionalismo en el área angloamericana la relegó a un plano secundario en la teoría sociológica, la sociología del conocimiento rebrotó en la década de 1960 a partir de la influyente monografía de Peter Berger (1929-2017) y Thomas Luckmann (1927-2016), La construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1966). Recuérdese la publicación a comienzos de esa década de la obra de Thomas S. Kuhn (1922-1996), La estructura de las revoluciones científicas, la cual representó una aplicación efectiva de la sociología del conocimiento a la reflexión histórica y teórica sobre la ciencia y el cambio científico. No por casualidad, en su prefacio, Kuhn citó la monografía de Ludwik Fleck, para él «casi desconocida» y que «anticipaba muchas de [sus] propias ideas» (Kuhn, 1962: 11-12), por más que fuera una obra habitualmente tenida en cuenta entre los historiadores y filósofos de la medicina del área centroeuropea ya en los años cuarenta y cincuenta; una cuestión sobre la que López Piñero expresó una sentida queja poniendo de manifiesto la inconexión entre la historiografía de la ciencia y la de la medicina (López Piñero, 1993: 48-49).
Entre las contribuciones pioneras del constructivismo social en el campo de la historia de la enfermedad, destacaron el estudio de Karl Figlio sobre la «clorosis» en la Inglaterra victoriana (Figlio, 1978) y, ante todo, la obra de Charles E. Rosenberg –significativamente, discípulo de Ackerknecht– quien, ya en 1971, afirmaba expresivamente que «la mejor historia de la medicina es siempre, en distintos grados, una sociología histórica del conocimiento científico» (Rosenberg, 1971: 31). Desde la perspectiva histórica «constructivista», se subraya la condición dual –biológica y cultural, natural y social– de la enfermedad. Ello abrió la puerta a infinidad de controversias en torno al papel asignable a cada término de este binomio en la génesis y desarrollo de las enfermedades humanas en distintos contextos sociales pasados y presentes, así como al carácter necesario o negociado de dicha relación (Rosenberg, 1988: 12). Y, cómo no, se enfatiza la importan-
4. Originalmente publicada en alemán en 1935, la monografía de Fleck quedó, fuera del ámbito centroeuropeo en lengua alemana, postergada al olvido hasta su redescubrimiento y reedición en diversas lenguas a partir de finales de la década de los setenta (en inglés en 1979). La versión española (Fleck, 1986) es traducción de la nueva edición alemana (1980).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
cia de la inconmensurabilidad, con el consiguiente cuestionamiento de la identificación retrospectiva de enfermedades del pasado conforme a categorías nosológicas propias de la ciencia médica actual.
Surgidos de diferentes disciplinas –especialmente, la sociología médica, la antropología de la medicina, la historia social y los estudios sociales sobre la ciencia–, los distintos acercamientos «constructivistas» comparten énfasis en la premisa de que cualquier enfermedad es, ante todo, una realidad solo plenamente comprensible en su propio contexto sociocultural. En términos generales, no obstante, los estudios relacionados con las tres primeras disciplinas citadas asignan un papel adicional más o menos relevante a los complejos procesos biológicos del cuerpo, que se siguen considerando realidades objetivables mediante el conocimiento médico (Lachmund y Stollberg, 1992). En cambio, en los estudios sociales sobre la ciencia y, desde la década de 1980, también en los relacionados con algunas corrientes de la antropología médica, se ha negado el carácter neutral del conocimiento de los fenómenos biomédicos, que se contemplan igualmente como construcciones sociales. Esta última posición la han llevado al extremo quienes niegan la supuesta dualidad entre objeto y representación inherente al conocimiento científico. En su descalificación de lo que denominan la «ideología de la representación», arguyen que un objeto del conocimiento científico –la enfermedad, en nuestro caso– no puede considerarse una entidad real, objetiva y preexistente a su representación, ya que meramente consiste en ella (Woolgar, 1988).
Desde finales de la década de 1970, cobraron presencia creciente los acercamientos constructivistas que en mayor o menor medida según la corriente interpretativa, la naturaleza de la enfermedad estudiada y/o su contexto histórico, subrayaban la inherencia de lo sociocultural en la conceptualización de las enfermedades, acabando por impregnar un gran número de estudios históricos.5 Esta «infiltración» resultó controvertida y provocó disputas abiertas (Bury, 1986, 1987; Nicholson y McLaughlin, 1987; 1988) o sordas resistencias por parte de quienes percibían el constructivismo social como una amenaza para los presupuestos del realismo científico y filosófico (Bunge, 2015). Todo ello a pesar de que para la mayoría de los historiadores socioconstructivistas, tal relativismo no sea epistémico ni mucho menos ontológico, sino tan solo instrumental o metodológico.
Consecuentemente, en no pocos ámbitos han persistido hasta nuestros días resistencias frente al cuestionamiento de la imagen ideal positivista de la ciencia y la medicina como fuentes de un conocimiento racional, lineal e indefinidamente progresivo, que solo busca la verdad, y es universal, altruista y benéfico. Pueden rastrearse, por ejemplo, en la pervivencia de una venerable historiografía médica whig que continúa manteniéndose viva en círcu-
5. Cabría señalar, entre otros, Mishler, 1981; Wright y Treacher, 1982; Latour, 1987; Turner, 1987; Gilman, 1988; Rosenberg, 1988; Arrizabalaga, 1991; Vaughan, 1991; Cunningham, 1992; Lachmund y Stollberg, 1992; Ranger y Slack, 1992; Rosenberg y Golden y Golden, 1989; Wilson, 2000; y Peset, 2002.
los histórico-médicos amateurs,6 pero también en el peso creciente de un neopositivismo reactivo a dicho relativismo, al abrigo de las innovaciones biotecnológicas surgidas a partir de la década de 1980, particularmente en el campo de la genómica.
Constructivismo social e historia de la enfermedad: mi experiencia
Descubrir en 1985 el mediterráneo del constructivismo social me permitió salir del cul-desac mental en el que me encontraba atrapado. Comencé por preguntarme en qué medida mejoraba nuestro conocimiento del pasado concluir (suponiendo que ello fuera posible) que la enfermedad conocida como X en una comunidad Y y en un tiempo T, se identificaba, o no, con la conocida como X’ en el marco de la ciencia médica actual. Abordar desde esta perspectiva la cuestión con fuentes históricas, tanto escritas como gráficas, distorsionaba gravemente el pasado y conducía a anacronismos groseros, a menudo facilitados por una terminología llena de «falsos amigos». Por otra parte, desde las anteojeras de la medicina del presente, el interés de los documentos histórico-médicos para un historiador de la medicina no tardaba en agotarse: dejaban de tener sentido en sí mismos como objeto de las dilucidaciones del historiador, para convertirse en meros precedentes del conocimiento médico actual en el marco de una perspectiva histórico-médica guiada por la idea del progreso científico que, a la postre, desvalorizaba más y más el pasado de la medicina, la enfermedad y la salud conforme retrocedíamos en el tiempo.
Visto retrospectivamente, el apasionante ambiente que, a mediados de los ochenta, viví en Cambridge durante casi dos años marcó un antes y un después en mi vida profesional. A Andrew Cunningham, especialmente, le debo el empujón crítico que me permitió, tras aquel inolvidable seminario, ponerme a la ardua tarea de deconstruirme como médico y consolidar mi formación histórica. Sus publicaciones, junto a los trabajos de otros colegas dentro y fuera del departamento de Cambridge que iba descubriendo a partir de mis lecturas y contactos, fueron esenciales para ello.7 Superada mi crisis «epistémica», abandoné la
6. La «historia whig» o whigish remite a una concepción historiográfica, legitimadora del presente, que fue muy bien caracterizada por Herbert Butterfield (1900-1979) en un opúsculo originariamente publicado en 1931. La llamó así por la tendencia entonces dominante entre los cultivadores de la historia de Inglaterra a escribir en favor de los protestantes y del partido whig, que alababa solo las revoluciones que habían triunfado y subrayaba ciertos principios de progreso en el pasado, lo que generó, en última instancia, una historiografía que constituía la ratificación, cuando no la glorificación del presente.
7. Con el tiempo, la comunión de intereses entre los grupos de Historia de la Ciencia del IMF-CSIC en Barcelona y de la unidad de Cambridge, permitió desarrollar diversos proyectos de colaboración que, pese al lamentable cierre de la Wellcome Unit de Cambridge en diciembre de 2000, prosiguieron hasta finales de la segunda década del nuevo siglo. Primero fueron dos simposios sobre medicina en la Europa medieval organizados en Barcelona (1989) y Cambridge (1992), y que se tradujeron en sendos volúmenes publicados en 1993 (Cambridge University Press) y 1998 (Ashgate). Luego vinieron otros tres simposios organizados en Barcelona y cuyo fruto fueron otros tantos volúmenes: en 1996, sobre salud y socorro de pobres en la Europa contrarreformista (Routledge, 1999); en 2007, sobre la peregrinatio academica en la medicina europea temprano-moderna (Ashgate, 2010) y, en 2014, sobre venenos y fármacos en la medicina europea (Routledge, 2018).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
idea de seguir investigando desde la asunción de que las enfermedades del pasado se correspondían con las presentes, y reorienté mis trabajos relativos a la historia de la enfermedad hacia una perspectiva socioconstructivista, abriendo varios frentes en el transcurso de las décadas siguientes.
En primer lugar, mi tesis doctoral sirvió de embrión a una monografía sobre el «mal francés» o «venéreo» en la Europa del Renacimiento, que publiqué diez años después en coautoría con Roger French y John Henderson, otro colega vinculado a la Unidad Wellcome de Cambridge (Arrizabalaga, Henderson y French, 1997). En ella abordamos de forma comparada las percepciones y reacciones suscitadas por la «nueva» enfermedad entre profesionales sanitarios (médicos universitarios y otros sanadores, con o sin formación reglada) y «profanos». En contraste con el modo de proceder en la tesis, asumí como premisa historiográfica el cuestionamiento de la identidad común entre el mal francés que había irrumpido de forma epidémica en la Europa de los años finales del siglo xv y la actual sífilis. En términos kuhnianos, la disparidad de marcos teóricos y criterios definitorios de ambas enfermedades como resultado de su inscripción en distintos paradigmas médicos –el hipocrático-galénico y el bacteriano, respectivamente– hacía que ambas resultaran inconmensurables. Desde esta nueva perspectiva, me he acercado en otros trabajos a la historia del mal venéreo/sífilis en clave longue durée, recurriendo como guía a la categoría «ancestro conceptual» o «protoidea» que Ludwik Fleck desarrolló en su pionera monografía de 1935 (Arrizabalaga, 2021).8
Paralelamente, comencé a aplicar la metodología socioconstructivista a la historia cultural de otras enfermedades humanas, fundamentalmente las epidemias de alta letalidad, aunque también enfermedades mentales. Estudiar, a través de los escritos de seis destacados tratadistas de peste de mediados del siglo xiv, las percepciones y reacciones que la peste negra suscitó entre los médicos universitarios contemporáneos, me permitió adentrarme en la conceptualización de las «pestes» o «pestilencias» en las sociedades del Antiguo Régimen y mostrar su absoluta inconmensurabilidad con respecto a la actual peste humana (Arrizabalaga, 1994). Un avance con resultados parciales de esta investigación formó parte del dossier monográfico en torno a la historia de la enfermedad desde una perspectiva constructivista, que en 1991 edité en la revista Dynamis, integrado por diez artículos (ocho de ellos, a cargo de colegas españoles) con estudios de caso desde la perspectiva socioconstructivista, sobre diversas enfermedades infecciosas de los siglos xiv a xx (Arrizabalaga, 1991). La idea del monográfico me surgió a raíz del simposio «Epidemics and Ideas», que Terence Ranger y Paul Slack organizaron bajo el paraguas de la emblemática revista británica Past and Present en el Exeter College de Oxford en septiembre de 1989 y cuyos resultados darían lugar tres años después a un volumen colectivo (Ranger y Slack, 1992). Em-
8. En este artículo, revisé mi entrada «Syphilis» en una obra de referencia en torno a la historia global de las enfermedades (Arrizabalaga, 1993). A la obra de Fleck, le dediqué una reseña-ensayo con motivo de su publicación en castellano (Arrizabalaga, 1987-1988).
prendí este proyecto a invitación de Esteban Rodríguez Ocaña, director de Dynamis entonces y con quien coincidí en el simposio de Oxford. Por otra parte, el estudio contextual de otra obra médica de Gaspar Torrella dedicada a una misteriosa enfermedad epidémica conocida como «modorrilla» (Roma y Salamanca, 1505)9 me llevó a reflexionar acerca de cómo caracterizar en términos clínicos, evitando incurrir en anacronismos groseros, afecciones del pasado sin aparente parangón en el presente (Arrizabalaga, 1985-1986). La irrupción de esta enfermedad coincidió históricamente, y presentaba semejanzas clínicas y epidemiológicas, con la conocida como «sudor inglés» (sudor Anglicus), otra enfermedad epidémica que golpeó las áreas colindantes con el canal de la Mancha al menos en cinco ocasiones entre 1485 y 1551, y que, a día de hoy, sigue siendo para la epidemiología histórica un gran puzle irresuelto. Me intrigó la diversidad de enfermedades con las que, a falta del más mínimo consenso, se ha propuesto identificar el sudor inglés en el transcurso del tiempo, y me pregunté si ello podía obedecer a algún patrón específico (Arrizabalaga, 2002, 2006). Desde los estudios clásicos de Justus F. K. Hecker (17951850) y Christian G. Gruner (1744-1815), muchos historiadores de las epidemias han examinado las cinco ondas epidémicas documentadas de tan intrigante afección, con particular atención a su identidad, que han relacionado con distintas afecciones, si bien siempre llamativamente próximas a preocupaciones nosológicas propias de la medicina del momento. En efecto, a menudo se ha identificado esta enfermedad con la afección epidémica conocida como suette miliaire o miliar sweating que azotó Francia de forma repetida durante los siglos xviii y xix, pero también se han asignado al sudor inglés otras muchas y bien dispares identidades. Para Hecker (1834), por ejemplo, era una «fiebre reumática inflamatoria, acompañada de un gran trastorno del sistema nervioso», atribuible en gran medida «a la peculiaridad del clima, más aún a los cambios atmosféricos, y algo también a los hábitos de la población y las circunstancias de la época». A finales del siglo xix, en cambio, Charles Creighton (1847-1927), seguidor de la petenkofferiana teoría que relacionaba las enfermedades epidémicas con agentes ambientales, prefería atribuir su causa a un veneno del suelo cuya actividad periódica estaba determinada por «los movimientos del agua del subsuelo, a la vez dependientes de la humedad o sequedad de las estaciones», sugiriendo que este veneno era nativo de Normandía, donde el «sudor» se había desarrollado previamente «como una enfermedad indígena [endémica] en el transcurso de muchas generaciones», y había sido transportado a Inglaterra por los soldados que el rey de Inglaterra Enrique VII había prestado al rey francés Carlos VIII en su campaña italiana (recuérdese que a este ejército mercenario también se atribuyó la difusión del «mal francés» por toda Europa a partir de 1495) (Creighton, 1891-1894: I, 273-279).
9. Esa obra de Torrella estaba dedicada a la «modorrilla o enfermedad ovina», otra «nueva enfermedad», que había estallado de forma epidémica en la flota castellana de Flandes a comienzos del siglo xvi. Se trata de un aspecto que no abordé en mi tesis doctoral.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
En 1933, en plena era bacteriológica, el médico de Baltimore Manley Bradford Shaw atribuía el sudor inglés a un agente causal «desconocido», «aparentemente infeccioso y contagioso por naturaleza» y cuyo ritmo y formas de difusión eran análogos al de la gripe. Un año después, el bacteriólogo norteamericano Hans Zinsser, tras descartar su identificación «con ninguna enfermedad epidémica actualmente prevalente», como la gripe o el tifus, o su clasificación «junto a ninguna de las enfermedades infecciosas conocidas», se inclinó por asociarlo a «un virus filtrable de una variedad desconocida en el presente» y durante siglos «prevalente en el Continente bajo una forma más benigna», que en Inglaterra se había extendido «por una comunidad enteramente vulnerable» antes de su total extinción tras quedar también inmunizada la población británica (Zinsser, 1934: 99-100). En 1965 dos médicos británicos polemizaban sobre la naturaleza del sudor inglés: mientras Adam Patrick, fellow del Royal College of Physicians, negaba el carácter infeccioso del sudor inglés atribuyéndolo a un envenenamiento alimentario masivo por hongos o algún otro tóxico contaminante de cereales, para R.S. Roberts, historiador del Queen Mary College de Londres, había sido «una forma de gripe que había barrido Europa de modo epidémico en aquel tiempo». En los setenta, Maurice B. Strauss, profesor de medicina en la Tufts University de Boston, afirmaba, más cauto, que el sudor inglés era «un padecimiento misterioso diferente a cualquier enfermedad infecciosa conocida en los cuatro siglos siguientes» por más que su mecanismo de transmisión parecía, por su rápida difusión, similar al «del cólera o de la deshidratación del desierto».
En las dos últimas décadas del siglo xx, en cambio, las discusiones sobre la identidad del sudor inglés se focalizaron en las infecciones por arbovirus, un amplio orden de virus ARN vehiculados por artrópodos y causantes de cuatro diferentes grupos de afecciones (encefalitis, enfermedades con fiebre y erupción, enfermedades con manifestaciones hemorrágicas y fiebres benignas), proponiéndose su identificación con afecciones como la encefalitis del grupo B por garrapata, la fiebre hemorrágica de Omsk, el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. A comienzos del nuevo siglo, finalmente, el sudor inglés ha vuelto a asociarse al envenenamiento alimentario masivo con esporas de ántrax presentes en la lana sin lavar o en restos de animales infectados (McSweegan, 2004). Así pues, mi empeño por comprender las enfermedades humanas del pasado en su propio contexto histórico me ha llevado a encontrar esta sospechosa querencia de muchos historiadores por las preocupaciones nosológicas propias de la medicina del momento a la hora de proponer identidades para estas. Ello se ha inscrito en el marco de una atención sostenida a la reflexión historiográfica y teórica sobre la identidad de la enfermedad, particularmente en el caso de las enfermedades infecciosas, y en torno a cuestiones como la concepción ontológica de las enfermedades (ontologismo nosológico), la problematización de la práctica del diagnóstico retrospectivo y la crítica del presentismo (Arrizabalaga, 1999; 2002; 2005; 2006). Entre las circunstancias particularmente estimulantes al respecto, debo destacar mi participación en la International Conference on «The History of Registration of
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
Causes of Death», organizada por George Alter y Anne Carmichael en la Universidad de Indiana (Bloomington, 11-14 noviembre 1993) y en la mesa temática «The History of Disease» organizada por José Luis Peset con ocasión del 19th International Congress of Historical Sciences (Oslo, 6-13 agosto 2000) (Arrizabalaga 1999, 2002).
Finalmente, la crisis epidemiológica del VIH-sida me llevó, a partir de los años noventa, a prestar atención a esta y otras afecciones entonces reconceptualizadas grupalmente como enfermedades infecciosas (re)emergentes (Arrizabalaga, 1997; 2009; 2016; 2021). Me empujaron a hacerlo por las aparentes similitudes clínicas y epidemiológicas, y los llamativos paralelismos existentes en los debates de expertos y profanos referentes al «mal francés» o «venéreo» a partir de su irrupción en Europa en 1495, y los suscitados por la temible plaga del sida en sus primeros años, a resultas de su letalidad y estigma. Opté por abordar este nuevo tema desde una perspectiva histórica que buscaba analizar críticamente diversas cuestiones biomédicas y sanitarias relacionadas con las enfermedades emergentes y la salud global con el fin de contribuir al debate de las políticas públicas del presente; una perspectiva acertadamente definida como «historia en la medicina» en contraste con «historia de la medicina» (Labish, 1998; Berridge, 1999; Perdiguero et al., 1991), o como «pensando con la historia», en contraste con «pensando acerca de la historia» en el ámbito más genérico de la historia (Tosh, 2008).
Hacia una historia posrelativista de la enfermedad
Tras haberme referido a mi labor en el campo de la historia de la enfermedad desde la perspectiva del constructivismo social, me gustaría hacer algunas consideraciones referentes al momento actual de este ámbito de estudio. Resulta imposible comprender plenamente la significación histórica del constructivismo histórico sin tener en cuenta los nuevos movimientos sociales (derechos civiles, feminismo, pacifismo y antimilitarismo, entre otros) surgidos a partir de los años sesenta y el consenso liberal-conservador que caracterizó las políticas gubernamentales del Occidente desarrollado desde el inicio de aquella década. El cénit de la nueva corriente sociológica coincidió con la ruptura drástica de dicho consenso al inicio de los ochenta a resultas del ascenso al poder en las democracias occidentales (sobre todo, Estados Unidos y Gran Bretaña), de una nueva derecha de corte autoritario que alzó la bandera del neoliberalismo y cuya hegemonía mundial se vio reforzada con el nuevo orden internacional surgido tras la caída del muro de Berlín (1989) y el fin de la Guerra Fría.
En las nuevas circunstancias, las interpretaciones más o menos relativistas de las enfermedades humanas comenzaron a recibir una fuerte contestación por parte del establishment biomédico, a la vez que resurgieron tesis profundamente deterministas que, en línea con el neodarwinismo social y la sociobiología, reinterpretaban en términos bioevolutivos estrictos no solo las enfermedades, sino también la propia naturaleza y conducta humanas, y hasta la organización social en su conjunto (Lewontin et al., 1984; Lewontin, 1993; 2001).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
Consecuentemente, durante las dos últimas décadas del siglo xx, las líneas de investigación dominantes sobre la enfermedad, la salud, la conducta y la inteligencia humanas gravitaron fuertemente en torno a estas premisas, teniendo sus resultados un eco apabullante en los medios de comunicación.10 Las políticas científicas de los países occidentales refrendaron fuertemente estas opciones reduccionistas y tecnocráticas a expensas de un discurso social evanescente, domesticado y sujeto a un régimen de «pensamiento único» (Ramonet, 1995).
A todo ello se sumó en el ámbito de las ciencias humanas y sociales durante la década de 1990, una profunda ofensiva antihistórica por parte no solo de los profetas del «fin de la historia», sino también de no pocos teóricos y críticos postmodernistas de marchamo pretendidamente progresista. Mientras para los primeros la historia había llegado a su culminación porque el capitalismo de las democracias liberales y de mercado libre había triunfado definitivamente en todos los frentes sobre el socialismo de las democracias populares y de economía planificada, los segundos cuestionaban la validez de los resultados derivados de las investigaciones sobre el pasado hasta el punto de negar la posibilidad de hacer historia.11
Por más que no siempre para bien, los acontecimientos globales de las últimas tres décadas han negado la premisa mayor de los profetas del fin de la historia a la vez que han revalorizado el conocimiento histórico como herramienta para comprender en mayor profundidad un siglo xxi lleno, casi desde su propio inicio, de nuevas incertidumbres que alimentan nuestra perplejidad. Un ejemplo ilustrativo de las mismas en el ámbito de la salud pública han sido las enfermedades (re)emergentes, concepto acuñado en los noventa ante el inesperado retorno a un primer plano de la epidemiología global, de las enfermedades infecciosas, unas veces nuevas, otras veces recurrentes, que habían comenzado a repuntar a partir de los años sesenta (Arrizabalaga, 2016; 2021). Esta dramática nueva realidad, particularmente en los casos de la pandemia global del VIH-sida desde los ochenta y de la COVID-19 en el periodo 2019-2023, ha tirado por tierra la pretensión biomédica de comprender las enfermedades humanas desde un reduccionismo biologicista que minimiza, cuando no niega por completo, sus dimensiones socioculturales y medioambientales tanto en el pasado como en el presente (Garrett, 1995). Pero, a mi juicio, las nuevas circunstancias también han puesto de manifiesto algunos excesos relativistas propios de la crítica cultural
10. Los resultados de estas investigaciones generalmente se difundían de modo acrítico a través de unos medios de comunicación que con demasiada frecuencia nos bombardeaban con descubrimientos supuestamente decisivos sobre las bases genéticas de realidades tan dispares como la esquizofrenia, la homosexualidad, la «conducta antisocial» o la supuesta inferioridad intelectual de las minorías étnicas; o creaban expectativas totalmente desorbitadas en torno a los beneficios que habrían de reportar a la humanidad investigaciones como el desinflado Proyecto Genoma Humano (González Silva, 2014).
11. En 1995, Manuel Vázquez Montalbán observaba lúcidamente que el discurso del «fin de la historia» se proponía desacreditar cualquier utopía que pudiera permitir al siempre creciente número de desposeídos de la humanidad imaginar un mundo mejor en el que soñar y por el cual continuar luchando (Vázquez Montalbán, 1995: 79-80).
radical de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta con respecto a la teoría e historia de las enfermedades humanas.
En la introducción a un volumen colectivo sobre el VIH-sida publicado a finales de los ochenta, Charles Rosenberg, quien en los setenta había sido pionero en la aplicación del constructivismo social a la historia de la enfermedad, negaba de modo bien significativo la existencia de una «relación simple y necesaria entre las enfermedades y sus dimensiones biológicas y sociales», subrayando el carácter no necesario sino siempre negociado del sentido (Rosenberg, 1988: 12). Tras ello, afirmaba que el VIH-sida había contribuido, más que ningún otro fenómeno específico, a la creación de un nuevo consenso «posrelativista» sobre las enfermedades y su historia, en el cual había espacio para factores tanto biológicos como sociales, a la vez que remarcaba que las relaciones existentes entre ambos grupos de factores son siempre complejas y «equívocas» (Rosenberg, 1988: 13-14).
Un año después, Rosenberg profundizaba en este asunto en su introducción a una valiosa colección de estudios sobre historia cultural de la enfermedad (Rosenberg y Golden, 1989), enfatizando la condición esquiva y proteica de la enfermedad que, a su juicio, constituía, al mismo tiempo, «un acontecimiento biológico, un peculiar repertorio generador de constructos verbales que reflejan la historia intelectual e institucional de la medicina, una ocasión para políticas públicas y para la potencial legitimación de las mismas, un aspecto del rol social y de la identidad individual –intrapsíquica–, una sanción de valores culturales, y un elemento estructurador en las interacciones entre médico y paciente» (Rosenberg, 1992: xiii).12
Esta reconsideración de posiciones suyas previas llevó entonces a Rosenberg a proponer remplazar el vocablo «constructo» (construct) por el de «marco» (frame) a la hora de «describir la creación de modelos explicativos y clasificatorios de enfermedades específicas», por juzgar que el segundo constituía «una metáfora menos cargada en términos programáticos». Justificaba su empeño por evitar la expresión «construcción social» arguyendo que, a su juicio, el «argumento socioconstructivista» (1) había «tendido a exagerar los fines funcionalistas y el grado de arbitrariedad inherente a las negociaciones que dan lugar a cuadros morbosos aceptados»; (2) se había focalizado «en un puñado de diagnósticos culturalmente resonantes, como histeria, clorosis, neurastenia y homosexualidad, en los que el mecanismo biopatológico no está probado o resulta improbable», y (3) remitía a «un estilo peculiar de crítica cultural y un tiempo singular (…) a la vez que a una visión del conocimiento y sus proveedores como racionalizadores y legitimadores, habitualmente involuntarios, de un orden social opresivo» (Rosenberg, 1992: xiv-xv).
La evolución intelectual de Charles E. Rosenberg nos recuerda la necesidad de aplicar un enfoque invariablemente relacional y negociado (y no esencial ni necesario) del conoci-
12. Obra colectiva «Framing disease. Studies in cultural history» (The Milbank Quarterly, 67, Suppl. 1, 1989; Rutgers UP, 1992).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
miento no solo a las cuestiones objeto de nuestras investigaciones históricas, sino también a las y los profesionales de la historia como individuos generadores del mismo que siempre debe contemplarse como «conocimiento situado» (Haraway, 1995).
La paleogenómica en la historia de la enfermedad: algunas consideraciones Para acabar voy a referirme, siquiera brevemente, al impacto de las nuevas tecnologías biomoleculares en el estudio de los restos orgánicos del pasado como vía de acercamiento a las condiciones de vida, salud y enfermedad de poblaciones humanas prehistóricas o históricas. Mis consideraciones se ceñirán al campo de la paleogenómica. Desde mediados de los ochenta, el recurso a esta nueva tecnología ha experimentado un boom a la hora de analizar, mediante distintas técnicas de secuenciación paralela masiva, ADN antiguo procedente de restos humanos y animales del pasado, que habitualmente se preserva en tejidos, huesos, dientes, coprolitos y otros residuos orgánicos, al objeto, entre otras cuestiones, de diagnosticar retrospectivamente la identidad de las enfermedades de las poblaciones estudiadas. Indudablemente, el uso crítico y riguroso de esta y otras tecnologías biomoleculares puede suministrar –lo está haciendo ya– valiosas pruebas en investigaciones dirigidas a reconstruir la historia epidemiológica de dichas poblaciones traducida en términos médicos actuales. Tal como diversos autores han sostenido recientemente en sus trabajos (entre otros: Mitchell, 2011; 2015; Muramoto, 2014; Grauer, 2018), los nuevos datos, debidamente correlacionados con otros procedentes de diferentes tipos de fuentes históricas (escritas, gráficas o epigráficas, archivísticas o bibliográficas, manuscritas o impresas) y arqueológicas (vestigios materiales de la actividad humana y de su impacto en el medio ambiente), pueden ayudarnos a revisar sustancialmente el pasado histórico y prehistórico de la humanidad, su alimentación y sus enfermedades prevalentes.
Ahora bien, las distintas «tribus» investigadoras (historiadores, arqueólogos, antropólogos, epidemiólogos, paleopatólogos y, por supuesto, paleogenetistas) no siempre manejan con el rigor requerido las tecnologías paleogenómicas objeto de este boom. En ocasiones, sus resultados se extrapolan de forma abusiva, absolutizándose su valor con respecto a los procedentes de las otras disciplinas, que se ningunean aprovechando el habitualmente elevado impacto mediático de los mismos. Ello está conduciendo a la difusión con cierta frecuencia de lecturas simplistas de la historia cultural de las poblaciones humanas, estableciéndose inferencias que tergiversan la significación de los resultados paleogenómicos e incluso los instrumentalizan a veces al servicio de agendas políticas inquietantes, tal como se ha denunciado desde un editorial reciente de la revista Nature (Editorial, 2018).
Otras veces, se alimentan expectativas excesivas sobre la fiabilidad de los análisis paleogenómicos para diagnosticar retrospectivamente los patógenos implicados en las pestilencias del pasado, conduciendo a resultados engañosos. Investigadoras expertas en el análisis del ADN en retos arqueológicos han subrayado la crucial importancia de los procedimientos seguidos para obtener, preservar y manejar las muestras de material genético, prestando parti-
cular atención a tres cuestiones: (1) la procedencia orgánica del material analizado, su cantidad y el locus genético examinado; (2) el alto riesgo de contaminación en cualquier fase del proceso, y, por supuesto, (3) la fragilidad inherente al ADN, que se degrada fragmentándose con rapidez tras la muerte celular. Asimismo, han destacado: (1) el alto coste de estas tecnologías; (2) el elevado conocimiento bioinformático requerido para analizar los datos resultantes; (3) la necesidad de contar con datos comparativos para dar plena respuesta a muchas cuestiones, y (4) la importancia del diseño experimental (Nieves-Colon y Stone, 2008).
Por otra parte, en un amplio y agudo reportaje publicado en The New York Times Magazine sobre la información que puede proporcionarnos el análisis del ADN antiguo, el periodista especializado Gideon Lewis-Kraus se preguntaba si los resultados de sofisticados análisis de este material, efectuados en un número muy limitado de laboratorios internacionales cuya labor en los estudios paleogenómicos está resultando crucial a escala global, nos están permitiendo alcanzar nuevas verdades, o más bien llevando a caer en viejas trampas (LewisKraus, 2019). Finalmente, tampoco contribuye a mejorar las cosas el frecuente recurso a un formato de artículos superstar en revistas del primer centil (Science, Nature, PNAS, …), firmados por una miríada de autores, con el primer y el último lugar ocupado por investigadores de alto impacto, y que condensan en 6-8 páginas de texto toda la información analítica sustentadora del título de un trabajo, sin apenas espacio para la discusión y ninguno para una reflexión en profundidad.
Ya en el campo de las enfermedades epidémicas, Yersinia pestis, el bacilo de la peste humana, constituye con toda probabilidad el agente patógeno cuya historia evolutiva ha acaparado mayor atención hasta la fecha. La exhaustiva revisión de Monica Green (2020) sobre su filogenia y presumibles relaciones con las cuatro grandes pandemias establecidas permite hacernos una idea de la magnitud de estos esfuerzos. Conviene, en todo caso, recordar que la identidad de las pestes/pestilencias del pasado no puede reducirse a la cuestión de identificar el patógeno presuntamente causal en cada caso. Los factores que perfilan las peculiaridades clínicas y epidemiológicas de las enfermedades infecciosas en las comunidades humanas son numerosos, complejos y dinámicos, en la medida que las infecciones son expresiones bioevolutivas de interacciones parásitas entre seres vivos dentro de ecosistemas específicos. Se encuentran, por tanto, siempre sujetas a potenciales factores de cambio de carácter bien dispar (clima, desastres naturales, acción humana, etc.). Por si ello fuera poco, cualquier reconstrucción histórica se enfrenta a una restricción ineludible: la imposibilidad de reproducir experimentalmente las condiciones de todo orden que pudieron acompañar el surgimiento y desarrollo de una epidemia histórica. De ahí que no debiera sorprendernos que, más allá de acercamientos reduccionistas a esta cuestión y de interpretaciones abusivas de los resultados de análisis paleogenómicos, la identidad y vías de transmisión de las pestes/pestilencias históricas sigan siendo objeto de recurrentes debates entre «creyentes» y «escépticos», tal como se viene observando de modo reiterado (Nutton, 2008; Cohn, 2013; Pobst, 2013).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
En resumidas cuentas, frente a la cientifista pretensión de reducir la prehistoria y la historia a meras ciencias naturales, a las que pareciera sobrarles cualquier dato o relato ajeno a sus parámetros, debe quedar muy claro que los resultados de los análisis paleogenómicos no pueden explicar nada por sí mismos. El sentido del conocimiento nunca es esencial ni necesario sino invariablemente relacional y negociado. De ahí que solo un metadiscurso que los correlacione con otros datos procedentes de diferentes tipos de fuentes históricas y arqueológicas pueda permitir contextualizarlos y arrojar luz acerca de su potencial significación histórica.
No puedo cerrar este repaso de mis afanes, inquietudes y zozobras en el campo de la historia social y cultural de la enfermedad sin reiterar mi reconocimiento y gratitud a quienes, como he ido dejando caer en las páginas precedentes de mi ensayo, me incitaron o ayudaron a perseverar en ello en diferentes momentos desde aquel ya lejano año 1980.
ACKERKNECHT, Edwin H. (1945). Malaria in the Upper Mississippi Valley, 1760-1900 . Baltimore: The Johns Hopkins Press.
— (1972). History and Geography of the Most Important Diseases. Nueva York: Hafner. [Versión original alemana: 1963].
— (1971). Medicine and Ethnology . Berna: Huber. [Versión castellana: 1986].
A RRIZABALAGA , Jon (1985-1986). «El ‘Consilium de modorrilla’ (Roma y Salamanca, 1505): una aportación nosográfica de Gaspar Torrella». Dynamis , 5-6, p. 59-94.
— (1987-1988). «La teoría de la ciencia de Ludwik Fleck (1896-1961) y la historia de la enfermedad». Dynamis, 7-8, p. 473-481.
— (ed.) (1991). «Historia de la enfermedad: nuevos enfoques y problemas». Dynamis, 11, p. 17-385.
— (1994). «Facing the Black Death: Perceptions and Reactions of University Medical Practitioners». En: G ARCÍA B ALLESTER , Luis [ et al. ] (eds.). Practical Medicine from Salerno to the Black Death . Cambridge: Cambridge University Press, p. 237-288.
— (1997). «De la ‘peste gay’ a la enfermedad de ‘los otros’: quince años de historia del SIDA». Papeles de la FIM (Madrid), 8 (2ª época), p. 169-182.
— (1999). «Medical Causes of Death in Preindustrial Europe: Some Historiographical Considerations». Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 54 (2), p. 241-260.
— (2002). «Problematizing Retrospective Diagnosis in the History of Disease». Asclepio, 44 (1), p. 51-70.
— (2003). «Syphilis». En: KIPPLE, Kenneth F. (ed.). The Cambridge Historical Dictionary of Disease. Cambridge: Cambridge University Press, p. 312-317.
— (2005). «History of Disease and the Longue Durée ». History and Philosophy of Life Sciences , 27 (1), p. 41-56.
— (2006). «El léxico médico del pasado: los nombres de las enfermedades». Panace@, 7 (24), p. 242-249.
— (2009). De ‘peste gay’ a catástrofe en África subsahariana: la pandemia global de VIH/sida, veintiocho años después . Premios Virgilio Palacio, 6ª
edición, 2008. Oviedo: Médicos del Mundo – Asturias: Hospital Monte Naranco, p. 47-64.
— (2016). «The global threat of (re)emerging diseases: contesting the adequacy of biomedical discourse and practice». En: DAVIS, Joseph E.; GONZÁLEZ, Ana Marta (eds.). To Fix or to Heal. Patient Care, Public Health and the Limits of Biomedicine. Nueva YorkLondres: New York University Press, p. 177-207.
— (2021). «El desafío de las enfermedades (re)emergentes, los límites de la respuesta biomédica y el nuevo paradigma de salud global». História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 28 (1), p. 255-281.
— (2021). «Infectious Diseases in Historical Perspective: French Pox Versus Venereal Syphilis». On_Culture: The Open Journal for the Study of Culture, 11. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2021/16174/
A RRIZABALAGA , Jon; H ENDERSON , John; FRENCH, Roger (1997). The Great Pox. The French Disease in Renaissance Europe . New Haven, CT: Yale University Press.
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas (1966). The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Anchor Books.
BERRIDGE, Virginia (1999). «History in Public Health: a New Development for History?», Hygiea Internationalis, 1, p. 23-36.
BLOCH, Marc (1988). Los reyes taumaturgos. México: Fondo de Cultura Económica.
BUNGE, Mario (2015). Crítica de la nueva sociología de la ciencia. Pamplona: Laetoli.
BURY, M. R. (1986). «Social Constructionism and the Development of Medical Sociology», Sociology of Health & Illness, 8, p. 137-169.
— (1987). «Social Constructionism and Medical Sociology: a Rejoinder to Nicolson and McLaughlin», Sociology of Health & Illness, 9, p. 439-441.
BUTTERFIELD, Herbert (1931). The Whig interpretation of history. Londres: G. Bell & Sons.
C OLLINGWOOD , Robin G. (1953). Autobiografía. México: Fondo de Cultura Económica.
CUNNINGHAM, Andrew (1991). «La transformación de la peste: el laboratorio y la identidad de las enfermedades infecciosas». Dynamis, 11, p. 27-71.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
DE K RUIF , Paul (1986). Cazadores de microbios Barcelona: Salvat.
[EDITORIAL ] (2018). «Use and abuse of ancient DNA». Nature, 555 (29 de marzo), 559. https://doi. org/10.1038/d41586-018-03857-3
FEE, Elisabeth; FOX, Daniel M. (eds.) (1988). AIDS: the Burdens of History. Berkeley: University of California Press.
FIGLIO, Karl (1978). «Chlorosis and Chronic Disease in Nineteenth-Century Britain: the Social Constitution of Somatic Illness in a Capitalist Society». Social History, 8 (3), p. 167-197.
FLECK, Ludwik (1986). La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Introducción a la teoría del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento. Madrid: Alianza [versión alemana: Basilea: Benno Schwabe, 1935; versión inglesa: Chicago: Chicago University Press, 1979].
GARRETT, Leslie (1995). The Coming Plague. Newly Emerging Diseases in a World out of Balance . Londres: Virago.
GILMAN, Sander L. (1988). Disease and Representation. Images of Illness from Madness to AIDS. Ithaca, NY: Cornell University Press.
GONZÁLEZ SILVA, Matiana (2014). Genes de papel. Genética, retórica y periodismo en el diario El País (1976-2006). Madrid: CSIC.
GRAUER, Anne L. (2018). «A Century of Paleopathology». American Journal of Physical Anthropology , 165, p. 904-914.
G REEN , Monica (2020). «The Four Black Deaths». The American Historical Review, 125 (5), 1601–1631.
GRUNER, Christian G. (1847). Scriptores de sudore Anglico superstites. Jena: F. Markius.
HARAWAY, Donna (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza . Madrid: Ediciones Cátedra. [Versión original inglesa: 1991].
H ECKER , Justus F. C. (1834). Der englishe Schweiss. Ein ärztlicher Beitrag zur Geschichte des fünfzehnten und sechzehnten Jahrshunderts. Berlín: Enslin. [Versión inglesa: 1844, p. 79-174].
JÜTTE, Robert (1992). «The Social Construction of Illness in the Early Modern Period». En: LACHMUND,
Jens; STOLLBERG, Gunnar (eds.). The Social Construction of Illness. Illness and Medical Knowledge in Past and Present. Stuttgart: Franz Steiner, p. 23-38.
KUHN, Thomas S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Chicago University Press [version castellana: México, Fondo de Cultura Económica, 1971].
LABISCH, Alfons (1998). «History of Public Health-History in Public Health. Looking back and looking forward». Social History of Medicine, 11, p. 1-13.
LACHMUND , Jens; STOLLBERG, G unnar (1992). «Introduction». En: L ACHMUND , Jens; S TOLLBERG , Gunnar (eds.). The Social Construction of Illness. Illness and Medical Knowledge in Past and Present. Stuttgart: Franz Steiner, p. 9-14.
L ATOUR , Bruno (1987). The Pasteurization of France. Cambridge MA: Harvard University Press.
LEWIS-KRAUS, Gideon (2019). «Is ancient DNA research revealing new truths –or falling into old traps?», The New York Times Magazine, (17 de enero de 2019): https://www.nytimes.com/2019/01/17/ magazine/ancient-dna-paleogenomics.html# commentsContainer
LEWONTIN, Richard C. (1993). The Doctrine of DNA. Biology as Ideology. Harmondsworth: Penguin.
— (2001). It Ain’t Necessarily So: The Dream of the Human Genome and other Illusions. 2ª ed. Londres: Granta Books [versión castellana: Barcelona, Paidós, 2001].
L EWONTIN , Richard C.; R OSE , Steven; K AMIN , Leon J. (1984). Not in our Genes. Biology, Ideology and Human Nature. Nueva York: Pantheon Books. [Versión castellana: Barcelona, Crítica, 1987].
LÓPEZ PIÑERO, José María (1993). «La tradición de la historiografía de la ciencia y su coyuntura actual: los condicionantes de un congreso». En: LAFUENTE, Antonio [et al.] (eds.). Mundialización de la ciencia y cultura nacional. Madrid: Ediciones Doce Calles, 23-49.
MCSWEEGAN , Edward (2004). «Riddle Solved?». New Scientist, 17 de enero de 2004.
MISHLER, Elliot G. (1981). «The Social Construction of Illness». En: MISHLER [et al.], Social Contexts of Health, Illness and Patient Care. Cambridge: Cambridge University Press, p. 141-168.
MITCHELL, Piers D. (2011). «Retrospective Diagnosis and the Use of Historical Texts for Investigating Disease in the Past», International Journal of Paleopathology, 1, p. 81-88.
— (2015). «Human Parasites in Medieval Europe: Lifestyle, Sanitation and Medical Treatment», Advances in Parasitology, 90, p. 389-420.
MURAMOTO, Osamu (2014). «Retrospective Diagnosis of a Famous Historical Figure: Ontological, Epistemic, and Ethical Considerations», Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 9 (10), p. 1-15.
NICHOLSON, N.; MCLAUGHLIN, C. (1987). «Social Constructionism and Medical Sociology: A Reply to M. R. Bury». Sociology of Health and Illness, 9, 107126.
— (1988). «Social Constructionism and Medical Sociology: The Case of the Vascular Theory of Multiple Sclerosis». Sociology of Health and Illness , 10, p. 234-261.
NIEVES-COLON, Maria Alejandra; STONE, Anne C. (2008). «DNA Analysis of Archaeological Eemains». En: KATZENBERG , M. Anne; SAUNDERS , Shelley R. (eds.). Biological Anthropology of the Human Skeleton 2ª ed. Hoboken: John Wiley and Sons, p. 461-483.
NUTTON, Vivian (ed.) (2008). Pestilential Complexities: Understanding Medieval Plague. London: Wellcome Trust Centre for the History of Medicine (Medical History, Supplement no. 27).
PERDIGUERO, Enrique; BERNABEU, Josep; HUERTAS, Rafael; RODRÍGUEZ-OCAÑA, Esteban (2001). «History of Health, a Valuable Tool in Public Health», Journal of Epidemiology and Community Health , 2001, 55, p. 667-673.
PESET, José Luis (ed.) (2002). «Dossier: Historia de la enfermedad», Asclepio, 54 (1), p. 7-96.
P OBST , Phyllis (2013). «Should we Teach that the Cause of the Black Death was Bubonic Plague?», History Compass, 11 (10), p. 808-820.
RANGER, Terence; SLACK, Paul (eds.) (1992). Epidemics and Ideas. Essays on the Historical Perception of Pestilence. Cambridge: Cambridge University Press.
ROSEN, George (1943). The history of Miners’ Diseases. A Medical and Social Interpretation . Nueva York: Schuman.
— (1958). A History of Public Health . Nueva York: MD Publications.
— (1968). Madness in Society: Chapters in the Historical Sociology of Mental Illness. Nueva York: Harper & Row. [Versión castellana: Madrid, Alianza, 1974].
ROSENBERG, Charles E. (1971). «The Medical Profession, Medical Practice and the History of Medicine». En: CLARKE, Edwin (ed.). Modern Methods in the History of Medicine. Londres: University of London, p. 22–35.
— (1988). «Disease and Social Order in America: Perceptions and Expectations». En: FEE, Elisabeth; FOX, Daniel M. (eds.). AIDS. The Burdens of History. Berkeley: University of California Press, p. 12-32.
ROSENBERG , Charles E .; GOLDEN , Janet (eds.) (1989). «Framing Disease. Studies in Cultural History». Volumen monográfico en The Milbank Quarterly, 67, Suppl. 1 [2ª edición. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1992].
ROSENBERG , Charles E. (1992). «Introduction. Framing disease: Illness, society, and history». En: Rosenberg, Charles E.; G OLDEN , Janet (eds.). Framing Disease. Studies in Cultural History . New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, XIII-XXVI.
— (2007). «Edwin H. Ackerknecht, Social Medicine, and the History of Medicine». Bulletin of the History of Medicine, 81 (3), p. 522-527.
SIGERIST , Henry E. (1941). Medicine and Human Welfare. New Haven: Yale University Press.
— (1943). Civilization and Disease . Ithaca: Cornell University Press.
TEMKIN, Owsei (1945). The Falling Sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology . Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
TOSH, John (2008). Why History Matters. LondresNueva York - Shanghai: Palgrave Macmillan.
TURNER, Bryan S. (1987). Medical Power and Social Knowledge. Londres: SAGE Publications.
VAUGHAN, Megan (1991). Curing their Ills. Colonial Power and African Illness. Cambridge: Polity Press.
VÁZQUEZ MONTALBÁN , Manuel (1995). Panfleto desde el planeta de los simios. Barcelona: Crítica.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 15-35
WILSON , Adrian (2000). «On the History of Disease-Concepts: The Case of Pleuresy». History of Science, 38 (3), p. 271-319.
WINAU, Rolf (1983). «The Role of Medical History in the History of Medicine in Germany». En: GRAHAM, Loren; L EPENIES , Wolf; W EINGART , Peter. (eds.). Functions and Uses of Disciplinary Histories. Dordrecht: Reidel, p. 114-116.
WOOLGAR, Steve (1988). Science: The Very Idea . Londres - Nueva York: Ellis Horwood-Tavisock. [Versión castellana: Barcelona, Anthropos, 1991].
WRIGHT, Peter; TREACHER, Andrew (eds.) (1982). The Problem of Medical Knowledge. Examining the Social Construction of Medicine. Edimburgo: Edinburgh University Press.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.251
https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Rebut: 31/03/2025 - Acceptat: 30/06/2025
INVESTIGADOR INDEPENDIENTE1
ORCID: 0000-0002-9083-6471
Resum: Al final de la Guerra Civil espanyola, les autoritats franquistes van suprimir la Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques (JAE), i van començar un procés de depuració del personal científic considerat no afecte a la dictadura. Coneixem això a través dels judicis de depuració universitària, o dels judicis sumaríssims que es van produir en tribunals militars, sempre a títol individual. Fins ara desconeixíem que hagués hagut un judici a tota una institució científica de la JAE, com així va passar en el cas de l’Institut Nacional de Física i Química. Aquest treball vol mostrar, utilitzant el sumari del procés com a principal font d’informació, com es va realitzar aquest judici, quins eren els fins que hi havia després i com a través dels informes presentats aflora una altra realitat: la dels grups de poder del propi franquisme lluitant pel futur control de la investigació científica.
Paraules clau: primer franquisme; Instituto Nacional de Física y Química; Fernando González Núñez; control de la recerca científica
Abstract: At the end of the Spanish Civil War, francoist authorities dissolved the Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (Board for the Extension of Studies and Scientific Research) (JAE) and initiated a process of purging scientific personnel considered disloyal to the dictatorship. This process is well-documented through the university purges and summary trials conducted by military courts, always on an individual basis. Until now, it was not known that an entire scientific institution of the JAE had been subjected to such a trial, as was the case with the Instituto Nacional de Física y Química (National Institute of Physics and Chemistry) (INFQ). This study aims to demonstrate, using the trial’s dossier as the
1. En la actualidad colabora con el Instituto Interuniversitario López Piñero de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad de Valencia. Correspondencia: angel.toca@ext.uv.es
primary source of information, how this process was carried out, what the underlying objectives were, and how the reports submitted during the trial reveal another reality: the internal power struggles within Francoism itself, as different factions vied for future control over scientific research.
Keywords: First Francoism; National Institute of Physics and Chemistry; Fernando González Núñez; control of scientific research
Introducción
En un artículo reciente, Joaquim Sales y Agustí Nieto-Galan describieron el proceso judicial que Enrique Moles Ormella (1883-1953) padeció ante el tribunal militar número uno. Moles fue el químico español más reputado del primer tercio de siglo xx , capaz de impulsar una prestigiosa escuela de investigación con reconocimiento internacional. Catedrático de química inorgánica por la Universidad Central de Madrid desde 1927 y jefe de la sección de Química Física del Laboratorio de Investigaciones Física (LIF), desde 1932 lo fue también de la sección existente dentro del Instituto Nacional de Física y Química (INFQ). Esta última alcanzó la consideración de laboratorio de referencia por la Comisión de Pesos Atómicos de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Fue editor de la revista Anales de Física y Química, órgano de difusión de la Real Sociedad Española de Física y Química (RSEFQ). Su trabajo, el prestigio internacional que alcanzó, su carácter fuerte y decidido unido a los puestos directivos que logró dentro de la investigación española supusieron para él un problema. Jugó también en su contra el hecho de haber participado en numerosos tribunales de oposición a cátedras, y de haberse comprometido personalmente durante la Guerra Civil desde su cargo en la dirección de Pólvoras y Explosivos, incluido en la Subsecretaría de Armamento del Ministerio de Defensa Nacional. Los dos juicios que padeció a la vuelta de su exilio parisino no fueron más que el triste epílogo de una causa que se había iniciado unos años antes.
Con ser el proceso judicial contra Moles un caso significativo, no fue más que uno de los muchos que tuvieron que padecer numerosos científicos fieles a la causa republicana. Moles representaba un caso paradigmático del proceso modernizador que la JAE emprendió desde comienzos del siglo xx , utilizando las pensiones de estudios en el extranjero como vehículo para acercar el mundo académico español a Europa. Creada en el marco de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), la JAE promocionó tanto el estudio como el retorno de los conocimientos adquiridos por los pensionados a través de diversos laboratorios e institutos. Tal y como ha señalado Otero Carvajal, desde el comienzo de la Guerra Civil el bando insurrecto vio en la ILE, en su ideario y en sus hombres, al enemigo causante de los males de España. Para Antonio de Gregorio Rocasolano, catedrático de Química General en Zaragoza y juez en los procesos de depuración del profesorado universitario, fueron los
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
causantes directos del conflicto entre españoles.2 A pesar de haber sido pensionado por la propia JAE para cursar estudios en París en 1913, en el ánimo de Rocasolano pesaban supuestos agravios cometidos por dirigentes de la Junta, así como una falta de reconocimiento a la investigación realizada en la universidad, y el convencimiento de que la ILE y sus hombres habían asaltado cátedras universitarias a costa de la exclusión de otros supuestamente más capaces.3 Creía Rocasolano que la generosa dotación económica que tuvieron los centros de la JAE había sido detraída de los fondos que debieron corresponder a la universidad. Moles fue juzgado por lo que era, un reputado químico con reconocimiento internacional, líder de la investigación química española, y por lo que representaba como científico formado bajo el paraguas de la institución.
La JAE había organizado la investigación del campo científico dentro del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, en cuyo seno albergaba más de diez centros distintos (Otero, 2017). Uno de ellos fue el LIF, el cual se convirtió a principios de los años 30 en el INFQ gracias a la ayuda que la Fundación Rockefeller dio para la construcción y dotación del edificio que lo albergaba. El Instituto y su edificio, construido al lado de la Residencia de Estudiantes en la denominada Colina de los Chopos, se convirtió en emblema y objetivo a conquistar por todos aquellos que se declararon sus enemigos. Si como afirma Marc Baldó, «la sublevación franquista fue una sublevación contra la cultura moderna», ninguno de los centros instaurados por la JAE representaba la modernidad científica como lo hacía el INFQ.4 Si además tenemos en cuenta que el INFQ durante la Guerra Civil, bajo la dirección accidental de Enrique Moles, quedó encuadrado dentro de la Subsecretaría de Armamento y que en sus instalaciones, además de realizar investigaciones de carácter bélico encargadas por diversos organismos del Ministerio de Defensa Nacional, se construyó material de guerra en el taller anexo al Instituto, se entenderá bien por qué el personal del INFQ se vio sometido a juicio por un tribunal militar.5 Hasta donde sabemos fue el único centro, de entre todos los que pertenecieron a la JAE, en el que sus miembros fueron llevados a juicio. Esto lo convierte en un caso especial dentro del panorama represivo del franquismo.6
2. “(…) la Institución y sus obras filiales han posibilitado la tragedia que hemos vivido” (De Gregorio, 1940).
3. Consideraba que el propio Moles había usurpado la cátedra de Química Inorgánica de la Universidad Central a Antonio Rius Miró, colaborador y compañero de Rocasolano en la Universidad de Zaragoza (Toca, 2024).
4. Esta asimilación entre JAE y el INFQ quedaba claramente expresada por Luis Bermejo Vida. En su opinión, el INFQ encarnaba la «creación de centros de estudio en los que han encontrado cobijo los propagandistas de doctrinas subversivas, los inscritos en la lista de los “sin Dios”, los dictadores de la revolución. […] Son extremistas en su mayoría o colaboradores del extremismo con careta de píos e ilustres creyentes, que permite rechazar ante crédulos el carácter masónico asignado a la Fundación» (Bermejo, 1940).
5. Sales y Nieto-Galan apuntaban a la existencia de un juicio anterior, el que tuvo lugar contra «la mayor parte de los miembros del INFQ». Ese juicio anterior es el que queremos mostrar aquí.
6. La mayoría de los casos estudiados de represión entre médicos y científicos afines a la República proviene del estudio de los expedientes de depuración del personal universitario, de los juicios sumarísimos con resultados diversos (como los fusi-
La depuración masiva requería de la complicidad de compañeros que no tuvieron reparo en denunciar a sus colegas (Baldó, 2011).7 Su objetivo no fue otro que el de eliminar a la competencia, y dado que el objetivo final era el de apoderarse del Instituto y ocupar las vacantes que los procesados y exiliados dejaban, la mejor manera de despejar el camino pasaba por su acusación (Otero, 2017).8 Entre los aspirantes había miembros de las diferentes familias del franquismo, los cuales también se disputaron la dirección de la investigación científica (Otero, 2017).9 En su obsesión por negar a la JAE el papel realizado en la promoción de la ciencia, las nuevas autoridades buscaron, con mayor o menor acierto, distintas maneras de acometer esta organización. Informes aportados al proceso nos ayudaran a entender cómo se produjo la competencia entre las tres familias que defendieron distintos modelos: los falangistas, los monárquicos y los católicos, que englobaban a miembros de la Asociación Católica de Propagandistas y del Opus Dei.
Entre los científicos encausados y condenados queremos llamar la atención sobre Fernando González Núñez, quien fuera el primer catedrático de Química Técnica de la universidad española. Investigador minucioso y hábil experimentador, actuó durante la guerra como director delegado de las tareas científicas del Instituto. Su misión fue la de salvaguardar al INFQ, tanto el material como el edificio que ocupaba. A causa de ello y por ser discípulo de Moles, fue condenado a la máxima pena. Tras su excarcelación tuvo que buscarse la vida en el sector privado, al igual que hicieron su maestro y otros compañeros, y luchar el resto de sus días por recuperar la cátedra de la que fue expulsado.10
La causa instruida bajo el número de sumario 25334 incluyó, por tanto, dos procesos separados en el tiempo. Inicialmente concebida para juzgar a todo el personal científico, técnico y obrero del INFQ, pronto se encontró con que algunos de los procesados se encontraban fuera de España.11 Por esta razón denominaremos «juicio global» a aquel proceso que juzgó a todos aquellos encausados que se encontraban en España en abril de 1939.
lamientos de Jesús Yoldi Bereau, catedrático de Química General en Granada, de Arturo Pérez Martín, catedrático de Física General en Valladolid, o el de Juan Peset Aleixandre, catedrático de Medicina Legal y Toxicología y rector de la Universidad de Valencia), o los distintos tipos de exilios que padecieron muchos de ellos (Claret, 2006) (Otero, 2006), (Barona, 2010).
7. Resulta revelador para nuestra causa el hecho de que entre los jueces de depuración existieran tres catedráticos de química: Rocasolano en Zaragoza, Bermejo Vida en Madrid y Emilio Jimeno Gil en Barcelona (Claret, 2006).
8. En este sentido apunta Claret, al señalar que «cada vacante de un vencido […] generaba una oportunidad para un vencedor» (Claret, 2006).
9. De esta manera, el reparto de las cátedras constituyó, en su opinión, una recompensa a la fidelidad y a los servicios prestados (Otero, 2017).
10. Sabemos de las reincorporaciones de Miguel Catalán Sañudo, catedrático de Estructura Atómica y Molecular, en octubre de 1945; Jorge Francisco Tello Muñoz, catedrático de Histología y Anatomía Patológica, en octubre de 1949, y de Miguel Crespí Jaume, en junio de 1952. Todos ellos de la Universidad Central de Madrid (Otero, 2017).
11. Junto a Moles estaban Augusto Pérez-Vitoria, estrecho colaborador suyo durante la guerra, y Arturo Duperier Vallesa, exiliado en Inglaterra.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
El segundo abarca los dos juicios que sufrió Enrique Moles Ormella. La primera parte del sumario está formada por 696 folios, frente a los 193 de las causas contra Moles tras su retorno a España en 1941, y otros 49 más derivados del proceso de concesión de su indulto. El juicio contra Moles ha sido minuciosamente descrito por Joaquim Sales en la biografía que dedicó al químico catalán. Por tanto, nada diremos de este segundo proceso, salvo cuando sea relevante para nuestro «juicio global».12
El proceso contra obreros, científicos y técnicos del INFQ
Tal y como hemos señalado en la introducción, el INFQ fue un instituto de investigación surgido de la colaboración entre la Fundación Rockefeller y el gobierno español, plasmada en Real Orden del 3 de abril de 1926, y por la cual se aceptaba la donación de la fundación para la construcción y equipamiento de un Instituto de Física y Química (Gamboa, 1982). Dicho Instituto venía a sustituir al LIF creado por la JAE en 1912, y en el que físicos y químicos, pensionados para realizar estancias de formación en los principales laboratorios europeos, pudieran continuar con los trabajos iniciados. De esta manera se daba continuidad al trabajo en el extranjero, se promocionaba la investigación de calidad y se creaba el germen de futuras escuelas de investigación en estas dos materias. Tras la cesión de terrenos, construcción del edificio y dotación del material necesario para cada una de las seis secciones existentes,13 el 6 de febrero de 1932 abrió definitivamente sus puertas. Por esta razón la mayor parte del personal científico y colaboradores que formaban parte del INFQ eran licenciados en ciencias o farmacia, pensionados por la JAE y, en algunos casos, profesores universitarios en sus distintos escalafones.
En 1936 había 66 investigadores en sus distintas categorías,14 de los cuales se mantuvieron hasta 1939 unos 16. Por parte del personal obrero y administrativo existían 14 personas en 1936, continuando 10 en el centro en 1939 (VV.AA., 1982).15 Por tanto, estas 26 personas presentes hasta el final de la guerra fueron susceptibles de ser encausadas en el
12. Agradecemos a Joaquim Sales que nos haya hecho llegar todo este material. Para distinguirlo del que nosotros hemos utilizado añadiremos un (bis) al número de sumario.
13. Las secciones fueron las de Electricidad (a cargo de Blas Cabrera, director del INFQ), Rayos X (Julio Palacios), Espectroscopia (Miguel Catalán), Química Física (Enrique Moles), Química Orgánica (Antonio Madinaveitia) y Electroquímica (Julio Guzmán).
14. El comienzo de la guerra encontró a muchos de ellos fuera de Madrid, disfrutando de sus vacaciones. Fue el caso del director del centro, Blas Cabrera Felipe, o del secretario Julio Guzmán Carrancio, ambos en Santander participando en los cursos de la Universidad de Verano. Además de las jefaturas de sección que se han indicado, existían también profesores ayudantes y colaboradores, la mayor parte de los cuales realizaban estudios que podían terminar con la elaboración de la tesis doctoral, o su ampliación tras la defensa de esta.
15. Los datos han sido extraídos del libro conmemorativo de los 50 años del centro. De las 66 personas que aparecen en el INFQ hasta 1936, no sabemos realmente cuántas se encontraban en el instituto el 18 de julio, por lo que para hacer nuestros números hemos decidido englobarlas a todas.
llamado juicio global contra el INFQ. En el juicio se acusó a 23, aunque hay que señalar que entre estas existían al menos tres del personal científico y técnico que trabajaron en el centro por encargo del Ministerio de Defensa, y otros tres que salieron de España hacia el exilio. Del personal científico fueron sometidos a juicio 11 personas frente a las 9 del personal obrero y administrativo. Esto representa el 90 % del personal obrero y el 69 % del científico-técnico que se mantuvieron en sus puestos hasta 1939. Desde noviembre de 1936 el Instituto se dedicó a resolver diversos problemas encargados por el Ministerio de Marina y Aire, por el Ministerio de Guerra, por la Junta Delegada de Defensa y por diversas secretarías y subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional (Sales, 2021). En 1937 pasó a depender directamente de la Subsecretaría de Armamento, para ser finalmente militarizado en marzo de 1938. La realización de estas labores se llevó a cabo en los laboratorios del INFQ (aquellas referidas a diversas investigaciones encargadas), y en el taller anexo existente. Resalta el hecho de que entre septiembre de 1936 y julio de 1938 existieron diversas órdenes para la construcción de ocho fonolocalizadores, diseñados para localizar la posición de tropas y aviones por medio del sonido.16 En septiembre de 1936 se abordó la construcción del primer modelo, y un mes después otro de tamaño diferente, y para su construcción se había trasladado al INFQ personal del Ministerio de Defensa Nacional.17 En febrero de 1937 la Junta de Defensa ordenó trasladar el primero de los fonolocalizadores de la serie fuera de Madrid. Ese mismo mes el Estado Mayor del Segundo Ejército encargó la construcción de diez unidades de menores dimensiones, y en marzo de 1938 se encomendó al sargento Jerónimo Ortega que recogiese y transportase un nuevo aparato al centro de organización e instrucción de Girona, junto al mecánico del taller Vicente Muñoz, para que hiciese las veces de instructor. El fiscal en su escrito de acusación señaló que dichos aparatos, «consistentes en registrar la presencia de aviones enemigos mediante una composición electro-química [sic]», acusaron resultado satisfactorio no obstante su imperfecta construcción por falta del aparato reflector que debía llevar adherido. 18 [IMAGEN 1] En la construcción y mejora de estos aparatos participaron Salvador
16. Archivo General Histórico de Defensa (AGHD), sumario 25334, p. 325.
17. «el ingeniero de caminos Sr. Armero, el ingeniero Sr. Rodríguez Mata y el teniente de ingenieros militares Sr. Guillamón». AGHD, sumario 25334, p. 103. Armero era catedrático de Electrónica en la Escuela de Ingenieros, y en agosto de 1936 había acudido al INFQ para proponer la construcción de los fonolocalizadores, aportando para ello revistas y datos sobre su construcción. Rodríguez Mata era ingeniero del Instituto Católico de Artes Industriales (ICAI), trasladado a Valencia a comienzos de 1937. Por último, del teniente de ingenieros de apellido Guillamón se sabía que también había dado clases en el ICAI en los años 30. AGHD, sumario 25334, pp. 367-369.
18. AGHD, sumario 25334, p. 485. Diversos informes apuntaban a la inutilidad de los aparatos construidos, mientras que otros refirieron su uso, especialmente en la batalla del Ebro. El historiador Daniel Leal Vilches, en su relato sobre el bombardeo que sufrieron Valencia y Catarroja por parte de la aviación italiana el 29 de agosto de 1937, refiere que a «las ocho y media de la tarde, cuando comienza a divisarse la ciudad [Valencia] en la lejanía…, rápidamente se detecta la aproximación de la aviación con los fonolocalizadores de la costa» (Puchalt, 2023).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
Velayos Hermida y Luis Brú Vilaseca, en su calidad de físicos del instituto.19 Como tendremos ocasión de observar, ambos fueron exculpados gracias al testimonio de algunos de los dirigentes del INFQ.
Además de los fonolocalizadores, el personal colaboró en diversas tareas relacionadas con la guerra. Como ha señalado Sales, los científicos y técnicos emprendieron trabajos relacionados con la protección contra gases, análisis de latones y la purificación electrolítica de los metales que entraban en su composición, o la obtención de diversas sustancias químicas (cloratos y otros explosivos, antidetonantes para el combustible de aviación, fósforo blanco o desinfectantes como el hipoclorito). Además, el taller anexo que disponía el Instituto se dedicó a la construcción de piezas como percutores, espoletas, vainas, multiplicadores y también teodolitos binoculares o limbos acimutales para la artillería.
En cuanto al personal no encausado que presentó su testimonio en el proceso, abundan aquellos de ideología de derechas, y entre ellas varios agentes del Servicio de Inteligencia de la Policía Militar (SIPM).20 Estos testigos fueron mucho más numerosos con los acusados pertenecientes al grupo de científicos y técnicos que con el colectivo de los obreros y administrativos, respondiendo a la lógica que se impuso tras el final de la Guerra Civil: la de hacer méritos ante las autoridades del régimen para medrar en su situación administrativa, y eliminar de paso a competidores más capaces para los puestos que quedaban vacantes, tanto en el propio Instituto como en la Universidad.21 Por tanto, la mayor parte de los testimonios fueron inculpatorios, y muchos de ellos tuvieron que ver con la participación activa de los encausados en las investigaciones realizadas con fines bélicos, o por los aparatos y fabricaciones que salieron por las puertas del Instituto. Otro tipo de acusaciones tenían que ver con su adscripción política,22 su pertenencia a cualquiera de los dos comités que funcionaron en el INFQ entre 1936 y 1939,23 el haber sido reclutados por la Subsecretaría de Armamento para
19. Salvador Velayos Hermida alcanzó la cátedra de Física Teórica y Experimental de la Universidad de Valencia en febrero de 1936, lo cual no le impidió trabajar en el INFQ con las investigaciones iniciadas en su tesis doctoral. Además del consejo de guerra sufrió la depuración de su cátedra valenciana, y fue trasladado a la Universidad de Valladolid en marzo de 1940. Finalmente, en diciembre de 1955 se trasladó a la Universidad Central de Madrid (Sánchez Ron). Luis Brú Vilaseca había obtenido la cátedra de Física Teórica y Experimental de la Universidad de la Laguna en 1935, pero al igual que le ocurrió a Salvador Velayos, tras el consejo de guerra fue trasladado a la de Sevilla en 1942. En 1955 consiguió la cátedra de Madrid (González Posada).
20. De los once testigos y cuatro encausados que finalmente fueron absueltos, hemos contabilizado al menos seis agentes del SIPM. Destacó entre todos ellos el que fue director provisional del Instituto tras el final de la guerra, Julio Palacios Martínez.
21. Recordemos que una buena parte del personal científico del INFQ eran profesores de universidad.
22. Abundaron las referencias genéricas como la de ser defensor de ideas marxistas, o más específicas como la pertenencia al Partido Comunista o a las Juventudes Socialistas Unificadas. Este tipo de acusaciones se repartieron por igual entre todo el personal del Instituto.
23. Esta acusación se centró en el personal obrero que trabajaba, tanto en el Instituto como en el taller anexo. Se destacó su participación directa en la expulsión de científicos de derechas. Todos los condenados del personal obrero pertenecieron al sindicato UGT.
realizar trabajos dentro del taller, o de haber recogido firmas de apoyo a Juan Negrín. Fue causa agravante en muchas de las condenas el haber tenido relación, laboral o de amistad, con Enrique Moles. Sin embargo, la acusación que más se repitió entre todos los testigos fue la de haber pertenecido, o ser miembros destacados de la ILE.24
Destacan, por la importancia de los personajes así como por la influencia que tuvieron en el proceso, los testimonios de Julio Palacios Martínez, Julio Guzmán Carrancio y Luis Solana Sanmartín. Tienen en común los tres que acusaron o exculparon, según quien fuera el acusado. Como ya hemos señalado, Julio Palacios fue jefe de una sección del INFQ antes de la guerra, y expulsado de sus instalaciones por el primer comité. Como tendremos ocasión de contemplar, jugó un papel fundamental tras el conflicto en su doble papel de dirigente del Instituto de España y director provisional del INFQ. Combinó declaraciones a favor o en contra de los encausados, siendo sus testimonios muy considerados en la resolución final del juicio. Testificó en contra de Enrique Moles Ormella en los dos procesos que este sufrió tras su vuelta del exilio, y contra muchos de sus colaboradores y discípulos.25 No dudó en declarar a favor de encausados con los que mantuvo contacto durante la guerra, y a pesar de que estos tuvieron una participación activa en la construcción de material de guerra, como fueron los casos de Salvador Velayos y Luis Brú.26 La postura favorable de Palacios a la absolución de Velayos, Brú y otros supuso para él un problema, ya que debido a ello se le acusó de intentar favorecer a miembros de la extinta ILE en la reconstrucción de la actividad científica del INFQ.27
Julio Guzmán Carrancio fue otro testigo relevante para el caso. Este químico palentino fue pensionado en 1914 para estudiar química física en Leipzig, donde coincidió con Enrique Moles y Juan Negrín. Trabajó antes de la guerra en el LIF y en el INFQ, donde llegó a ser su secretario. Al comenzar la guerra se refugió en Santander hasta que pudo trasladarse a Palencia. Reclamado por Julio Palacios en mayo de 1939 para hacerse cargo de la secretaria provisional y constituir el comité de depuración del INFQ, testificó a favor de obreros y científicos y en la causa contra Moles, donde señaló que le conocía «desde hace treinta años, pero que desea hacer constar que en el Instituto hasta el año treinta y seis, no hizo política sectaria».28
24. Este odio a todo aquello que pudiera recordar a la Institución fue una constante tanto en los procesos de depuración, como en el juicio como el que describimos.
25. Así sucedió con Fernando Núñez González, María Teresa Toral Peñaranda o Julio Garrido Mareca. De este último, sin embargo, llegó a decir que era de derechas, y que acudía a las reuniones celebradas en su casa «para escuchar el parte de Radio Nacional de Burgos». AGHD, sumario 25334, p. 496.
26. De Brú declaró que era de derechas, afecto al movimiento y que estuvo encuadrado en la 44 bandera de milicias de Falange. Sobre Salvador Velayos declaró que al volver de su pensión en Alemania había mostrado «su admiración por el gran pueblo que acaudilla el Führer Adolfo Hitler». AGHD, sumario 25334, p. 368.
27. AGHD, sumario 25334 (bis), p. 103.
28. AGHD, sumario 25334 (bis), pp. 94-99. Este testimonio fue importante, ya que el presunto sectarismo de Enrique Moles fue una de las principales acusaciones que tuvo que padecer por parte de sus enemigos científicos. También declaró a
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
Por último, Luis Solana Sanmartín, fundador de la Asociación Nacional de Químicos de España durante el franquismo y discípulo de Enrique Moles, testificó tanto en el juicio global como en el proceso contra él. Sus declaraciones fueron especialmente pertinentes para conocer los trabajos realizados en el INFQ durante la guerra. En su primera declaración dijo haber permanecido en el Instituto hasta mayo de 1937, momento en el cual se pasó a la zona nacional, donde fue nombrado capitán honorario de Artillería.29 Le constaba que los estudios sobre los fonolocalizadores fueron inútiles, convencido «de su ineficacia, por cuanto podían ser construidos directamente con los planos suministrados por el Sr. Armero, y sin necesidad de ninguna investigación previa».30 En una segunda declaración explicó cuál había sido su trabajo en el INFQ. Recibió la orden de sintetizar plomotetraetilo (en la denominación de la época), un antidetonante de la gasolina utilizada en aviación, realizando su trabajo «de una manera imperfecta e incompleta ya que no presentó más que unos gramos de muestra con lo que la cantidad de gasolina que se consumía no tuvo eficacia alguna».31 Solana desconocía que en Cataluña, como señala Guillermo Lusa, se obtuvieron cantidades significativas de este antidetonante en las instalaciones que la Unión Española de Explosivos tenía en Badalona.
El juez instructor elevó sus conclusiones el 5 de octubre de 1939, dando por probado que el INFQ «se dedicó durante el dominio rojo a la fabricación –entre otras actividades–
favor del personal obrero, como fue el caso de Ciriaco Rodríguez. De él señalaba el sumario que estaba al tanto de determinadas corruptelas de la dirección del INFQ antes de la guerra, cuestión que Guzmán negó en calidad de secretario del instituto. AGHD, sumario 25334, p. 448.
29. En declaraciones posteriores durante los dos juicios contra Moles, se mostró como un firme defensor de quien había sido su maestro desde 1927 hasta 1936. De Moles dijo que no había perjudicado a nadie por sus ideas políticas, y que incluso confesó a este su deseo de pasar a zona nacional, y hasta que lo consiguió nunca traicionó a su confianza. AGHD, sumario 25334 (bis), pp. 20 y 28. En una segunda declaración defendió la valía científica de su antiguo profesor, y que en todas aquellas oposiciones en las que Moles había actuado como miembro del tribunal, en sus votaciones «distinguió a los químicos no por su ideología sino por la valía que a su juicio tenían». Como ya hemos indicado, Moles fue acusado de haber favorecido a la mayoría de sus discípulos, frente a otros candidatos supuestamente mejor preparados, tanto en el acceso a cátedras universitarias como a puestos de investigador en el instituto. AGHD, sumario 25334 (bis), p. 91.
30. AGHD, sumario 25334, p. 165. Curiosamente el bando sublevado establecía como elementos de protección pasiva contra la aviación republicana, «la aviación de caza y las armas antiaéreas, contando, además, con secciones de proyectores y fonolocalizadores». Reglamento provisional de antiaeronáutica, Boletín Oficial de la provincia de Santander, 21 de diciembre de 1938, p. 3.
31. Esta referencia es pertinente, ya que muestra cómo el personal de ideología de derechas pudo sabotear el trabajo desde dentro del Instituto. Otro testimonio en esta dirección fue el de José Luis Gómez Caamaño, químico de profesión que fue colocado en mayo de 1937 por Enrique Moles en la Subsecretaría de Armamento «para encargarse de la organización del laboratorio de análisis». En su declaración afirmó que el trabajo en el laboratorio podía haber sido realizado por seis u ocho químicos, pero mantuvo «empleadas más de sesenta personas, casi todas de significación nacional y en edad de quintas». AGHD, sumario 25334, p. 367-369. Gómez Caamaño fue profesor de historia de la farmacia de la Universidad de Barcelona, desde donde dirigió una tesis doctoral sobre la vida y la obra de Enrique Moles (Berrojo, 1980).
32. AGHD, sumario 25334, p. 495. Fue en este escrito en el que se decidió abrir un juicio separado para los científicos y técnicos ausentes en ese momento. Además de Moles estaban los tres que ya hemos citado, pertenecientes a la Subsecretaría de Armamento, y Augusto Pérez-Vitoria, químico, catedrático de la Universidad de Murcia, y colaborador de Moles en el INFQ y en la Subsecretaría.
33. AGHD, sumario 25334, p. 489.
34. Piña de Rubies fue colaborador del INFQ desde antes de la guerra, donde dedicó buena parte de su trabajo al análisis espectral en la sección que lideraba Miguel Catalán (Suay, 2014). Fue recluido en la cárcel de San Antón, donde murió a causa de una bronconeumonía el 7 de enero de 1940. AGHD, sumario 25334, p. 565- 568. En lo que se refiere a Antonio Sarabia sabemos que era ingeniero industrial y que su misión principal en el INFQ fue la de defenderlo desde su cargo de jefe de la Subsecretaría de Armamento y Munición. Formó parte del segundo comité del Instituto, en representación del personal científico, y confirmó su trabajo en la construcción de los fonolocalizadores. AGHD, sumario 25334, p. 189-190.
35. Segismundo Ureña fue el presidente del primer comité del INFQ. Creemos que Antonio Prieto Cortés tuvo una pena tan elevada a causa de su amistad con Enrique Moles, con quien venía colaborando desde que éste accedió a su cátedra de Química Inorgánica de la Universidad Central en 1927. AGHD, sumario 25334, p. 486-487.
36. Gómez Caamaño trabajó en la Subsecretaría de Armamento como representante del instituto, por indicación de Enrique Moles. María Teresa Toral padeció cruelmente el haber sido discípula de Moles durante la posguerra, soportando un segundo juicio en el cual se pidió para ella la pena de muerte (Toral, 2010). Por último, Julio Garrido, acusado de haber vuelto de París para incorporarse al Instituto, no pudo evitar la condena a pesar del apoyo mostrado por Julio Palacios. AGHD, sumario 25334, p. 486 y 496.
37. AGHD, sumario 25334, p. 486-487.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63 de material de guerra».32 De todo el material de guerra fabricado, el juez destacó la construcción de los fonolocalizadores. Por su parte, el fiscal elevó las suyas once días después: distinguió entre aquellos procesados que «no eran afectos a la causa roja y que actuaban a disgusto y coaccionados», de los que actuaron de manera consecuente.33 Para estos últimos consideraba probada su simpatía por la causa republicana, la pertenencia de varios de ellos a la masonería, su participación en los dos comités populares que dictaron la expulsión del personal derechista durante la guerra, y por haber proclamado sus deseos de fracaso para los sublevados. Para el fiscal todos estos hechos constituían delito de auxilio a la rebelión militar, «siendo de estimar la circunstancia agravante de peligrosidad y trascendencia de los hechos» (Sales, 2021). Entre el personal científico y técnico fueron condenadas seis personas. Las mayores penas recayeron sobre Fernando González Núñez, Santiago Piña de Rubies y Antonio Sarabia González, todos ellos condenados a veinte años. 34 El caso de González Núñez merece atención aparte, al haber sido durante la guerra el director delegado del Instituto. A 20 años también fueron condenados el ajustador mecánico Segismundo Ureña y el maestro soplador de vidrio Antonio Prieto Cortés. 35 Con 12 años de reclusión fueron condenados José Luis Gómez Caamaño y María Teresa Toral, y con 6 Julio Garrido Mareca.36 Del personal obrero fueron condenados a 12 años de cárcel cuatro obreros: Alejandro Gómez Velasco (ajustador mecánico), Francisco Cardenal (electricista), Rafael Enrique de Pinto (jardinero) y Vicente Muñoz Martín (oficial tornero).37 Fueron absueltos de la causa los conocidos Luis Brú y Salvador Velayos, además de Fernando Velasco Corral y
Francisco Poggio Mesorana, por parte del personal científico.38 Del personal obrero lo fueron Ciriaco Rodríguez (conserje), José Lérida (oficial tornero) y Carmen Carpintero (auxiliar de administración y biblioteca).
Fernando González Núñez: un caso más de científico represaliado
Fernando González Núñez nació en Granada el 30 de junio de 1894. Su familia pronto se trasladó a Barcelona donde su padre, Antonio González Prats, ocupó la cátedra de Patología Médica en la Universidad de Barcelona.39 Estudió Químicas en la Facultad de Ciencias, donde se licenció en septiembre de 1917 con sobresaliente y premio extraordinario.40 En el curso 17-18 desempeñó en la universidad, por encargo del catedrático de Química Inorgánica Eugenio Mascareñas, el puesto de jefe de prácticas de Inorgánica y de Análisis Químico,41 puesto que abandonó al curso siguiente para trasladarse a Madrid y seguir los cursos prácticos de Química Física y Electroanálisis del LIF.42 Enrique Moles dirigió su trabajo de investigación sobre la síntesis del oxisulfuro de carbono, así como la obtención y purificación del flúor a partir de la síntesis del fluoruro de metilo (Anónimo, 1920). Al curso siguiente fue nombrado ayudante en el LIF, comenzando con el grueso del trabajo experimental de su tesis doctoral, las determinaciones de la densidad normal del oxígeno.43 En la primavera de 1922 el químico alemán Otto Hönigschmid (1878-1945) impartió en el LIF un curso sobre determinación de pesos atómicos por el método tradicional. Esto permitió a González Núñez trabajar como su ayudante durante las cinco semanas que duró, y poder realizar una estancia postdoctoral en el laboratorio que Hönigschmid dirigía en la Universidad de Múnich (Anónimo, 1925). 44 Gracias a la pensión de la JAE, González Núñez se incorporó en abril de 1923 al laboratorio de la Bayerischen Akademie der Wissenschaften donde se sintió «cariñosamente acogido por el Prof. O. Hönigschmid».45 Durante los dos años largos que duró su estancia en Alemania, interrumpido brevemente en marzo de 1925 para presentarse y ganar la oposición a jefe químico del Instituto Provincial de Higiene de Huelva, siguió los cursos de Química Experimental del profesor Richard
38. El primero por haber sufrido pena de cárcel durante la guerra, y el segundo por haberse dedicado a labores de contabilidad en la Subsecretaría de Armamento. AGHD, sumario 25334, p. 497.
39. Archivo General de la Administración (AGA), Sección Educación, expediente personal de Fernando González Núñez, legajo 20280/13.
40. Tal y como señala Fernández Tomas, fueron compañeros de carrera los catedráticos José Baltá Elias y José Pascual Vila (de Física y Química Orgánica respectivamente).
41. Archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios (AJAE), Expediente de Fernando González Núñez, JAE/72-758.
42. Sobre la labor desarrollada en el LIF (Fernández Terán, 2020).
43. En su tesis obtuvo sobresaliente y premio extraordinario (Anónimo, 1922).
44. «El cursillo del profesor Honigschmid ha dado como resultado inmediato la admisión del doctor González en el laboratorio especial de pesos atómicos de la Universidad de Múnich, pensionado por la Junta».
45. AJAE, Expediente de Fernando…, op.cit., JAE/72-758.
Willstäter (1872-1942),46 o el de Química Inorgánica que impartía el propio Hönigschmid; visitó centros de enseñanza en Ginebra y Zúrich, y realizó las diversas determinaciones que se le encargaron junto al ayudante del profesor Hönigschmid, el profesor Zütl. Su trabajo en el laboratorio, donde decía pasar unas once horas diarias, fue intenso y dio lugar a varios artículos publicados en revistas alemanas y españolas sobre la determinación de los pesos atómicos del circonio y el hafnio, y la relación de masas atómicas del oxígeno y la plata. Para su determinación, González Núñez aprendió los denominados métodos clásicos de las valoraciones (también llamadas «titraciones») y el de las transformaciones. Solicitada y concedida la renovación de la pensión entre el primer trimestre de 1924 y el semestre de verano de 1925,47 pidió permiso al Instituto Provincial para terminar sus estudios.48 En esta época conoció a Sabina Grieser Schweiger, con quien convivió hasta su matrimonio civil en Barcelona en 1931.49
Pocas noticias tenemos de su actividad en Huelva hasta 1933, año en el que retornó a Madrid. A la vuelta de la pensión completó el trabajo experimental pendiente publicando diversos artículos, y entre 1926 y 1928 recopiló más de 783 análisis de leche de vaca con los que publicó en un extenso artículo, presentado por Moles en la reunión que en junio de 1929 tuvo lugar en la RSEFQ (Anónimo, 1929). 50 Se sabe también que en 1931 se ocupaba de identificar las causas de los malos olores que habían aparecido en el barrio del Matadero de la ciudad de Huelva,51 y que dos años antes se había presentado a una nueva oposición, esta vez a jefe de la sección de Química del Instituto de Salud Alfonso XIII (Anónimo, 1929b). Por oposición accedió al puesto de ayudante de la sección Físico-Química del Hospital de Beneficencia Provincial de Madrid, en julio de 1933 (Anónimo, 1936). Una vez que ocupó su puesto en el hospital retomó sus investigaciones, esta vez en el nuevo INFQ.52 Hasta el comienzo de la guerra, González Núñez se encargó de poner a punto los métodos aprendidos en Múnich, para lo cual dedicó parte de su traba-
46. Consideraba que dicho curso había “sido de gran provecho; es sin duda la mejor clase de Química General que se da en el mundo”. AJAE, Expediente de Fernando…, op.cit., JAE/72-758.
47. En el informe que Hönigschmid incluyó para la solicitud de la prórroga decía que, entre todos sus colaboradores, “el Dr. González es el que mejor domina la técnica de Laboratorio”. AJAE, Expediente de Fernando…, op.cit., JAE/72-758.
48. Amplió su estancia hasta julio para trasladar a Huelva “las sustancias y preparados para continuar el trabajo”. AJAE, Expediente de Fernando…, op.cit., JAE/72-758; (Anónimo, 1927)
49. Centro Documental para la Memoria Histórica (CDMH), [CDMH-TERM-MASONERIA], Sumario 724-44 contra Fernando González Núñez por delito de masonería, 10181.
50. Determinó para cada muestra parámetros como materia grasa, contenido en lactosa y proteína.
51. “Sobre la eliminación de los malos olores del barrio del Matadero”, Diario de Huelva (25 de abril de 1931), p. 3.
52. Para redondear los ingresos regentó, a partir de 1933, la farmacia de la viuda de Mouriz. Allí conoció a Francisco del Junco Reyes, quien trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional, y con quién participó a partir de 1934 en el negocio de venta e importación de medicamentos alemanes, bajo la denominación de Exclusivas Farmacéuticas, tal y como nos informa Alejandro Roa. AGHD, sumario 25334, p 290.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
jo a la determinación del peso atómico del cromo. El intenso trabajo que realizaba en el INFQ, tras su nombramiento como profesor ayudante de Química Física, le impidió continuar atendiendo sus obligaciones en el hospital: dejó de acudir desde 1934 y causó baja definitiva en marzo de 1937.53
En 1934 fue nombrado auxiliar temporal de las cátedras que detentaba Moles en la Universidad Central: la de Química Inorgánica y la acumulada de Electroquímica (Fernández Terán, 2014). Ese mismo año se presentó a la oposición a las cátedras de Química Técnica de las universidades de Madrid y Oviedo. El proceso se inició en 1929, pero tras pasar por diversas vicisitudes finalmente comenzó en febrero de 1936.54 Un nuevo tribunal presidido por el profesor de Química en la Escuela Central de Ingenieros Industriales, José Martínez Roca, juzgó el proceso y durante el desarrollo de los ejercicios los miembros del tribunal dejaron constancia del saber y buen hacer de González Núñez, razón por la cual obtuvo la cátedra de la Universidad Central.55 Durante el franquismo se realizaron interpretaciones maliciosas sobre la manera en la que obtuvo la plaza,56 acusado de haberse beneficiado de la influencia de Moles y de haber perjudicado éste al que finalmente sería catedrático de esa plaza en 1940, Antonio Rius Miró.57 Martínez Roca declararía en el sumario contra Moles
53. AGA, Expediente personal de Fernando…, op.cit., legajo 20280/13. Siempre defendió que la baja fue motivada por su expulsión del hospital por parte del comité popular.
54. Se volvieron a convocar en agosto de 1933, y en enero de 1934 se realizó la presentación de candidatos. El tribunal presidido por Moles tuvo que volver a paralizar el proceso, a causa de una reclamación presentada en el juzgado por los opositores Luis Blas Álvarez y Antonio Rius Miró, según la cual se había admitido un certificado falso del INFQ a favor de uno de los candidatos. AGA, Educación, Expediente de oposiciones a cátedras de Química Técnica de las universidades de Madrid y Oviedo, legajo 8597.
55. De su exposición indicó el vocal Francisco Sierra que “logró poner de manifiesto su estimable formación global”, y sobre el ejercicio práctico resaltaba su “acertado y moderno enfoque de las cuestiones estudiadas”. Sobre el ejercicio de laboratorio señaló que “nuevamente se pusieron de manifiesto las condiciones excepcionales de hombre de laboratorio”. En la votación final obtuvo tres de los cinco votos, mientras que otro de los candidatos, Lucas Rodríguez Pire, obtuvo cuatro en segunda votación. AGA, Educación, Actas 16 (3 de marzo), 34 (13 de marzo), 65 (1 de abril) y 71 (5 de abril). Expediente de oposiciones a cátedras de Química Técnica de las universidades de Madrid y Oviedo, legajo 9136.
56. Miguel Sancho Izquierdo, catedrático de la universidad de Zaragoza, se refirió directamente a esta oposición como ejemplo del asalto a las cátedras que realizó la ILE. Señalaba que las sucesivas convocatorias no terminaron hasta que “se hizo un tribunal a gusto de la Institución, declarando análoga a la asignatura cuyas cátedras se trataban de proveer, no la propia asignatura, sino otra, para que no fueran al tribunal catedráticos de la asignatura en otras Universidades no afectos”. Olvidaba el bueno de don Miguel que no existían catedráticos de Química Técnica, ya que esta fue precisamente la primera ocasión en la que alcanzaron la cátedra dos de los candidatos. En la misma dirección apuntaba Ángel González Palencia, que solicitaba “anular los nombramientos de ciertas cátedras de Química, ilegalmente provistas en varias Universidades antes y después del Frente Popular”.
57. La animadversión entre Moles y Rius Miró venía de lejos (Toca, 2006). Rius difícilmente hubiese podido conseguir la cátedra, ya que ni siquiera se presentó al proceso iniciado en 1936. En 1940 Rius Miró se hizo, sin apenas competencia, con la cátedra de Química Técnica que pertenecía a González Núñez, legitimando así lo que parecía un acceso irregular (Sales, 2021).
que «estas oposiciones se desarrollaron normalmente y sin la más pequeña irregularidad, ni protesta», y que sobre él no se ejerció presión alguna «y menos coacción para votar a favor de ninguno de los señores opositores».58
Lo que sucedió en el INFQ durante la guerra ha sido descrito ya de manera exhaustiva (Fernández Terán, 2014: capítulo 9; Sales, 2021: capítulo 13). En lo que se refiere a González Núñez, tuvo que hacerse cargo de la dirección delegada del INFQ tras la marcha de Enrique Moles a Valencia en noviembre de 1936. La dirección oficial no le sería otorgada hasta enero de 1938, la cual se realizaba juntamente con el comité obrero que se había formado en agosto de 1936.59 Dicho comité decidió la expulsión de Julio Palacios y Julio Guzmán por su marcado carácter derechista. González Núñez defendió su trabajo en la dirección, dedicado a la defensa de las instalaciones y material del INFQ. 60 La dirección del Instituto, así como la codirección junto al comité obrero de los trabajos del taller destinados mayoritariamente a la defensa, tuvo consecuencias nefastas para el proceso judicial al que pronto se tuvo que enfrentar.
Como sucedió con todo el profesorado universitario, a comienzos de abril de 1939 fue interrogado por el juez encargado del proceso de depuración. Además de contestar a las preguntas de rigor: fechas de ingreso a la cátedra y al hospital provincial, afiliación sindical, o delatar a «los más destacados izquierdistas» del hospital y el INFQ, declaró que «ha tenido siempre por norma en su actuación, la de conservar los Centros en los que ha trabajado, y la defensa de su personal, sobre todo los de franca caracterización de derechas».61 En diciembre de 1939 el juez depurador, Fernando Enríquez de Salamanca, decretó la separación definitiva del servicio como catedrático de Química Técnica.62
Transcurrido un mes desde el comienzo de su proceso de depuración universitaria, fue interrogado por agentes de información en lo que hemos denominado juicio global. En el guion preparado de antemano por los agentes interesaba especialmente la situación matrimonial de González Núñez, las oposiciones de acceso al Instituto Provincial de Higiene de Huelva y posterior traslado a Madrid, la oposición a cátedra de la universidad, su actuación
58. AGHD, sumario 25334 (bis), pp. 134-135.
59. En realidad, Moles estuvo «dirigiendo» los destinos del INFQ hasta enero del 38. Era González Núñez, por tanto, el brazo ejecutor en todo lo referido a las labores de investigación del personal que se mantenía en el INFQ.
60. En palabras de Pérez-Vitoria la defensa de instalaciones y material del INFQ era necesaria por «los numerosos “buscadores de grandes edificios” para instalar cuarteles, comedores, residencias, etc. El nuestro, por su superficie y situación era tentador» (Fernández Terán, 2014).
61. CDMH, Sumario 724-44 contra Fernando… Confesaba haber sido conducido a la checa de la calle Serrano 111, por «traidor y desafecto al régimen marxista» en diciembre de 1936, sospechando que la denuncia había partido de la bibliotecaria del INFQ, expulsada del Instituto por motivos económicos.
62. AGA, Expediente personal de Fernando…, legajo 20280/13. La separación de la cátedra de González Núñez era fundamental para declararla vacante y poder dotarla de nuevo, esta vez con un candidato determinado de antemano por las autoridades académicas franquistas: Antonio Rius Miró.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
como director del INFQ y su actividad al frente de una fábrica de artículos de goma.63 Para conocer su situación matrimonial los agentes habían interrogado previamente a su esposa, Sabina Griesser, quien señaló que se encontraban separados desde noviembre de 1937, momento en el que él abandonó el domicilio para irse a vivir durante ocho meses con la señorita Rodríguez de Robles. Al respecto González Núñez señaló que su esposa sufría una «obsesión permanente con Carlota Rodríguez de Robles». Esta doctora en Químicas, que venía trabajando en el INFQ a las órdenes de Moles desde mediados de los años 30, era según la opinión de González Núñez una mujer honorable a la que siempre había considerado como una hija.64 Sobre su acceso a la cátedra de Química Técnica declaró haber conocido a Rius Miró «por haber sido compañero de oposición a la cátedra…, y que dicho señor no se presentó a ellas finalmente».65 Por último, su fábrica de artículos de goma dedicada a la fabricación de globos meteorológicos estaba en liquidación y negaba que allí se produjesen condones.66
A mediados de junio de 1939 volvió a ser interrogado, esta vez en la cárcel de Comendadores, donde se encontraba preso desde comienzos de mes. Se ratificó de su declaración anterior y añadió que, desde enero de 1937, era afiliado del Sindicato Único de Sanidad de la CNT. Explicó también que el viaje que realizó a Barcelona, en noviembre de 1937, fue para visitar a su familia y redactar un informe sobre las crecidas del Ebro y los bombardeos sufridos por la Electroquímica del Flix.67 A finales del mismo mes volvió a sufrir un tercer interrogatorio, esta vez respondiendo a algunas acusaciones que habían ido llegando a la mesa del juez instructor. Entre ellas la de Gregorio Herrero Ruiz, químico que trabajó en el INFQ antes de la guerra, y el mecánico del taller José Lérida. El primero le tildó de buena persona, pero que «de palabra se decía seguidor de la causa roja», y el segundo negaba la supuesta actividad investigadora en el INFQ, confirmando que en las dependencias del taller se habían fabricado estopines, yunques para artillería, troqueles de acero, aparatos para
63. AGHD, sumario 25334, p. 22.
64. Enrique Moles dirigió la tesis doctoral de Carlota Rodríguez, defendida brillantemente en enero de 1936. Tal y como señala Sales, desde 1934 venía escribiendo artículos en colaboración con él y había presentado un artículo en el Congreso Internacional de Química celebrado en Madrid en 1934. Era, además, encargada de curso y auxiliar de la cátedra de Química Técnica de la Universidad Central.
65. La indicación a Rius Miró nos parece significativa, ya que este fue el principal divulgador de la supuesta injusticia que se había cometido con él en esas oposiciones. Francisco Navarro Borrás, decano de la Facultad de Ciencias y sobrino de Rius Miró, también propagó este bulo a través de su declaración en el sumario contra Moles.
66. Declaró a su favor Francisco de Junco y Reyes, quien además de compartir con González Núñez la venta e importación de medicamentos alemanes, también participó en el negocio de los globos meteorológicos.
67. En un informe elaborado por el SIPM señalaba que había huido a Barcelona en compañía de su esposa. CDMH, Sumario 724-44 contra Fernando… Afirmó haber ampliado el viaje hasta Valencia, para estudiar la posible construcción de antidifusores para el servicio médico de radiografía. AGA, Expediente personal de Fernando…, legajo 20280/13.
la fabricación de carbón activo y bicarbonato, además de seis fonolocalizadores.68 Sobre las acusaciones de masón y de su adhesión con su firma del documento a favor de Negrín, negaba la primera y confirmaba haber realizado la segunda «para evitar males mayores».69 La sentencia de octubre de 1939 le condenó a 20 años de reclusión menor y accesoria de inhabilitación al cobro de haberes. El juez daba por probado que González Núñez había dirigido el INFQ tras la marcha de Moles a Valencia, que era ateo, que había firmado el escrito de apoyo a Negrín que circuló por el centro, y que era un entusiasta de la causa roja. 70 En prisión, en la cárcel de las Comendadoras de Madrid desde el doce de junio de 1939, fue trasladado al Reformatorio de Adultos de Ocaña en abril de 1940. En agosto de ese año vio reducida su pena a seis años con las mismas accesorias, abandonando el reformatorio seis meses más tarde, al conmutar su pena por la de prisión atenuada en su domicilio.71
Depurado de la universidad y sin posibilidades de dedicarse a la investigación, González Núñez comenzó a impartir clases como profesor de bachillerato en el Centro de Instrucción Comercial e Industrial, centro educativo de carácter privado existente en la calle Pontejos de Madrid.72 El profesor de derecho de dicho centro, Gerardo Flores Martín, declaró que González Núñez había creado y dirigido un laboratorio de química experimental «apropiado a los alumnos de Medicina, Farmacia, Ciencias, etc., a cuya clase ha dedicado gran número de horas diarias, habiendo obtenido un verdadero éxito docente con tal preparación». En 1944 la Brigada Político-Social de la Dirección General de Seguridad afirmaba que «su capacidad económica se reduce a 700 pts. mensuales que gana en el Centro de Instrucción Comercial de [la calle] Pontejos 3, en la que actúa como profesor y lo que le produce su cargo de químico de la Sociedad de Hilaturas de Tejidos Elásticos, “Tenex” de Barcelona». A partir de 1947 solicitó el reingreso al cuerpo de catedráticos universitarios y ocupar la plaza de catedrático de Química Técnica que desde 1940 se había apropiado Rius
68. Algunas de las acusaciones resultaron confusas, como la que afirmaba que «en oposiciones celebradas para la plaza de ayudante en la sección de Físico-Química (sic) [del INFQ] se realizaron varias irregularidades. Estas oposiciones al parecer fueron intervenidas por el Sr. Moles y se favoreció al Sr. González Núñez hasta el extremo de adjudicarse dicha plaza». AGHD, sumario 25334, p. 219.
69. La acusación de su pertenencia a la masonería provenía del expediente de depuración universitaria, donde «según confesión propia ante las religiosas del Hospital Provincial de Madrid» se había declarado como tal. Estas se encargaron de desmentir dicha afirmación, ya que «no le oyeron nunca jactarse de pertenecer a la masonería, aunque si comprobaron su anticatolicismo». A causa de esta acusación, y de otra que había realizado Julio Palacios en su declaración del 1 de mayo, se abrió sumario contra González Núñez en el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, del que finalmente fue sobreseído en junio de 1945. CDMH, sumario 724-44 contra Fernando…
70. AGHD, sumario 25334, p. 495.
71. AGHD, sumario 25334, p. 514. La condena se consideró liquidada el 14 de mayo de 1945.
72. En 1945 se indicaba que entonces ocupaba la dirección de la sección de segunda enseñanza. AGA, Expediente personal de Fernando…, legajo 20280/13.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
Miró.73 Denegada tras un primer intento, en 1958 lo consiguió, aunque tuvo que esperar hasta mayo de 1961 para ser aceptado en el escalafón.74
«Cuando los árboles no dejan ver el bosque». La lucha durante el primer franquismo por el control de la investigación. Gracias al sumario que hemos estado analizando tenemos conocimiento de un informe firmado por el delegado del Sindicato Español del Profesorado (SEP), Eduardo Ponce de León, y firmado por un antiguo investigador del INFQ, discípulo de Palacios, falangista y prominente químico del CSIC durante el franquismo, Rafael Octavio Foz Gazulla. La importancia que tuvo este informe para el desenlace del juicio contra el personal del INFQ trasciende a él, ya que saca a la luz un capítulo interesante de la lucha que existió, en los primerísimos días del franquismo, por controlar la dirección de la investigación en general, y por la del INFQ en particular. Este informe muestra como algunos destacados miembros de la Falange intentaron constituir una propuesta alternativa de las dadas a conocer por Antonio Canales: la del monárquico Pedro Sainz Rodríguez, a través del Instituto de España, o la del «propagandista» José Ibáñez Martín y José María Albareda (miembro destacado del Opus Dei), y su aproximación nacional católica de la ciencia que terminó representando el CSIC.
Para situar el contexto en el que este informe se adjuntó al sumario de la causa contra el personal científico y obrero del INFQ, recordemos lo que sucedió entre abril de 1939 y los primeros meses de 1940 en torno a la organización de la investigación básica del nuevo régimen. Al llegar al Ministerio de Educación Nacional en enero de 1938, Pedro Sainz Rodríguez reorganizó las instituciones científicas y culturales del país tomando como modelo el Institut de France. Este nuevo organismo, denominado «Instituto de España», heredó los bienes de la disuelta JAE por edicto del gobierno de Burgos de mayo de 1938,75 y tal como señaló Antoni Malet, tuvo en Julio Palacios Martínez su principal valedor. Palacios tuvo el poder para administrar todos los centros científicos, depurar a su personal y elegir las personas para dirigirlos. El 29 de marzo de 1939, el jefe de los servicios de orden público de Madrid comunicaba a Julio Palacios el nombramiento accidental de la dirección del INFQ,
73. Han sido descritos diversos casos de reincorporación a sus cátedras de profesores depurados o represaliados (Claret, 2006). El franquismo no dudó «en camuflar como actos de conciliación y de buena voluntad la rehabilitación de docentes que o sobrepasaban la fecha de jubilación o se hallaban próximos a ella», como sucedió con González Núñez (Claret, 2010).
74. La espera pudo venir motivada por la jubilación de Rius Miró en mayo de 1960 y la convocatoria de concurso a la plaza vacante que finalmente obtuvo Enrique Costa Novella, catedrático de la Universidad de Valencia. Creemos que de esta manera se evitó que González Núñez se hiciese con la plaza desierta y ocupase realmente la jefatura del departamento. Reintegrado a los 67 años, González Núñez se limitó a quedar a las órdenes del Rectorado de la Universidad de Madrid (Fernández Terán, 2014).
75. La supresión afectó a la España sublevada, ya que la existencia de la JAE continuó en la zona republicana hasta abril de 1939. https://loquesomos.org/1938-fue-o-no-fue-disuelta-la-jae/, consultado el 4 de septiembre de 2024.
y un día después el de vicerrector de la universidad Central a propuesta del ministro (Fernández Terán, 2016).76 A finales de abril, Pedro Sainz Rodríguez cesó como ministro, haciéndose cargo de manera provisional el ministro de Justicia, Tomás Domínguez Arévalo, quien confirmó a Palacios al frente de «la suprema dirección de todos los centros de Ciencias Físico-matemáticas y naturales dependientes de este Ministerio, establecidos en Madrid» (Claret, 2006). Palacios, junto a Miguel Catalán, José Mª Torroja y Julio Guzmán estaban al frente del INFQ desde los primeros días de abril.77
En mayo Palacios procedió a nombrar los distintos responsables de las direcciones de centro e institutos dependientes del Instituto de España. 78 Estos nombramientos, algunos de los cuales recayeron en personas que habían sido destacados miembros de la ILE antes de la guerra, y una pretendida debilidad de carácter del propio Palacios fueron, como veremos, argumentos en los que se basarían sus competidores para atacarle y descabalgarle de la mayor parte de sus cargos. La primera incomodidad para Palacios provino de algunos de los nombramientos que realizó, concretamente los del director y directora de las Residencias de Estudiantes y de Señoritas. El 7 de junio José Pemartín Sanjuán, jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media del Ministerio de Educación Nacional, desautorizó a Palacios revocando sus nombramientos y creando una comisión para que propusiese nuevos responsables.79
Con Palacios cuestionado, en julio de 1939 se adjuntó al expediente de la causa el informe firmado por Octavio Foz Gazulla, y que creemos representa el intento de Falange por tomar posiciones en la lucha por la dirección de la investigación. El principal objetivo de dicho informe no fue otro que el de desacreditar a Palacios y algunos de sus colaboradores.80 Dividido en siete apartados, en el primero hacía una amplia descripción de las actuaciones de la ILE antes de la guerra y alertaba de los intentos que miembros de esta institución estaban haciendo para posicionarse en el nuevo régimen franquista. En opinión de Foz Gazulla, su objetivo no era otro que el de hacerse con la «Educación Nacional, especialmente en su rama de Enseñanza Superior», instalando en cátedras y centros de respon-
76. El 14 de abril recibió el nombramiento definitivo de presidente del INFQ.
77. AGHD, sumario 25334 (bis), p. 82. Un día antes de su cese, Sainz Rodríguez había nombrado a Palacios vicepresidente del Instituto de España (Fernández Terán, 2016).
78. El 6 de mayo nombró director provisional del Centro de Estudios filosófico-matemáticos a Francisco A. Navarro Borrás, sobrino de Rius Miró, y el 13 a Antonio Luna García director provisional del Instituto de Estudios Internacionales (Fernández Terán, 2016). Luna fue expulsado de su cátedra por el gobierno de la República y, tras el final de la guerra, fue nombrado juez instructor de los procesos de depuración de profesores universitarios (Claret, 2006).
79. En dicha comisión se encontraba Navarro Borrás y José María Albareda en virtud de su cargo como director del instituto Ramiro de Maeztu (Fernández Terán, 2016).
80. En el sumario contra el personal del INFQ, el informe va desde la página 456 hasta la 464, mecanografiadas a doble cara. En la pieza separada destinada al juicio contra Moles existe una copia de este, figurando entre las páginas 38 y 42. Nos referiremos a la primera copia de las que disponemos.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
sabilidad a intelectuales izquierdistas.81 Para ello no dudaría la ILE en utilizar a hombres de buena fe y honrados, en clara alusión a Julio Palacios. Por esto el título del segundo apartado deja bien a las claras contra quien iban dirigidos los ataques, al que en ese momento representaba la máxima autoridad de la investigación científica. Bajo el título: «D. Julio Palacios. Clave del arco en que actualmente se apoya la Institución Libre de Enseñanza», comenzaba un ataque directo y personal en el que se acusaba a Julio Palacios de haber intermediado para evitar la condena a muerte de su hermano Miguel, teniente coronel del ejército republicano en la defensa de Madrid que fue declarado culpable y condenado a 30 años de cárcel en el consejo de guerra celebrado contra él. Según Foz Gazulla, esta intermediación obligaba moralmente a Palacios «a tratar de salvar a sus colegas institucionalistas».82 Para este fin había contado con la colaboración de «los Sres. José Mª Corral (Secretario de la Facultad de Medicina), D. Antonio Luna (Delegado provincial de Educación Nacional, converso político) y D. Federico Castro (Catedrático de Derecho Civil de la Central), también converso».83 El tercer apartado describía la labor desarrollada por científicos y técnicos del INFQ durante la guerra,84 mientras que el cuarto se centraba en la figura de Miguel Catalán. Situaba a Catalán en el centro de una trama para que el INFQ volviese a ser lo que había sido.85 Para ello era necesario salvar institucionistas residentes en zonas rojas y lograr el regreso de los refugiados en el extranjero, como era el caso de Enrique Moles.
El quinto apartado estaba dedicado a cuestionar la valía científica de los investigadores del INFQ, al tiempo que el sexto denunciaba las «irregularidades impunistas86 subsiguien-
81. No es anecdótico que el propio Foz Gazulla optase a ocupar una de esas cátedras, como finalmente consiguió con la de Química Física de la Universidad de Valencia, y posterior traslado a la Central de Madrid. Tampoco que esa táctica de ocupación de cátedras fuese la estrategia que, en opinión de María Fernanda Mancebo, el propio Albareda y el Opus Dei desplegaron para hacerse con el control de la universidad.
82. AGHD, sumario 25334, pp. 456-457.
83. AGHD, sumario 25334, p. 457. Recordemos que Palacios había nombrado a Luna director del Instituto de Estudios Internacionales del Instituto de España. Su amistad se había forjado tras la participación de Palacios en el SIMP y en el quintacolumnismo madrileño, «integrado en la organización Antonio, dirigida por el especialista en Derecho Internacional Antonio Luna» (Claret, 2006).
84. Se repitieron todas aquellas acusaciones que ya conocemos, y apuntaba a algunos de los colaboradores de Palacios que finalmente salieron indemnes del proceso. De ellos (Velayos y Brú, por ejemplo), decía que comenzaron a frecuentar el domicilio de Palacios con la intención de mostrarse conversos decididos, «hasta terminar con altas en FET y de las JONS y en el propio SIPM». AGHD, sumario 25334, p. 458.
85. Se acusaba a Catalán de ser yerno de Menéndez Pidal, «otro de los intelectuales rojos refugiados en Madrid», y de ser masón. Durante la guerra fue nombrado catedrático de Física y Química del Instituto de Segovia, y desde allí se trasladó al de Santander donde se encontró con Julio Guzmán, «hombre acomodaticio e impunista y capaz de secundar toda clase de maniobras a favor de la institución, al que Catalán pudo imbuir fácilmente sus consignas». AGHD, sumario 25334, p. 458.
86. Por «impunista» entendía Foz Gazulla a aquellos miembros, destacados o no, de la ILE que habían salido impunes de los procesos de depuración, o de los juicios a los que tuvieron que enfrentarse.
tes a las detenciones». En opinión de Foz Gazulla, la justicia solo había procedido contra algunos de los miembros del INFQ, y había librado a algunos de los más peligrosos. Denunciaba los intentos de Palacios y colaboradores por atenuar las acusaciones contra estos elementos peligrosos, en especial las maniobras de Palacios y Luna para que el atestado del sumario contra el INFQ pasase al Juzgado Militar Permanente núm. 8, donde el juez instructor era pariente del señor Luna, así como las actuaciones posteriores del propio instructor.87 El informe terminaba arremetiendo contra impunistas que, como Velayos, Garrido y Brú, aseguraban a todo el mundo un próximo sobreseimiento de sus cargos, o la puesta en libertad del mecánico del centro Sr. Lérida, cuya finalidad era hacer «natural la de Ciriaco Rodríguez, lograda al mismo tiempo».88
No contento Octavio Foz Gazulla con este informe, el 4 de agosto acudió de nuevo al juzgado militar para denunciar la puesta en libertad provisional de Brú, Velayos y Garrido. Aunque los acusados no podían salir de sus domicilios salvo si acudían a sus trabajos habituales, acusaba que Luis Brú había actuado como auxiliar en una conferencia impartida por Palacios en la universidad a finales de julio, y que Salvador Velayos había acudido a dicha conferencia en calidad de oyente. De Julio Garrido apuntaba que se le veía fuera del recorrido casa-INFQ.89 A Garrido volvió a denunciarlo el 30 de agosto, al percatarse el secretario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, Vicente Gómez Aranda, que se hallaba propuesto para un puesto de profesor auxiliar de la universidad.90 A raíz de estas acusaciones, Antonio Luna y Julio Palacios se dirigieron el 28 de agosto a un general del Estado Mayor, denunciando que no podían defenderse de las calumnias vertidas contra ellos. Por esta razón solicitaban que se les permitiera consultar las declaraciones y poder elevar así las oportunas alegaciones. 91 El 18 de septiembre Antonio Luna presentaba ante el juzgado militar núm. 1 una nueva declaración con consecuencias inmediatas. Octavio Foz Gazulla quedó desprestigiado como autor del informe, y Ramón Fernández Pousa fue destituido como jefe del SEP y sometido a expediente.92 Antonio Luna
87. Entre otras la de solicitar del comisario de policía la entrega de los detenidos. Este intento se había realizado a través del Sr. Orbaneja, “empleado de la Secretaría [del juzgado militar] (con antecedentes izquierdistas, al parecer)”. AGHD, sumario 25334, p. 461.
88. AGHD, sumario 25334, p. 462. De Velayos decía Foz Gazulla que era un institucionalista modelo, y de Brú que era acomodaticio y oportunista. José Lérida y Ciriaco Rodríguez finalmente fueron absueltos.
89. AGHD, sumario 25334, p.324. Como ya hemos visto, Julio Garrido fue condenado en el proceso, a pesar de los testimonios recogidos a su favor como el del propio Palacios.
90. AGHD, sumario 25334, p. 430. Ese mismo curso Foz Gazulla fue nombrado auxiliar de la cátedra de Química Técnica, y quizás temiese que la presencia de Garrido pudiese dar al traste con su nombramiento.
91. AGHD, sumario 25334 (bis), p. 173. La demanda fue presentada por Antonio Luna, ya que en ese momento Julio Palacios se encontraba fuera de España (Fernández Terán, 2016).
92. Su destitución vino motivada por la queja que el propio Antonio Luna elevó a la superioridad, haciendo valer su puesto como delegado provincial de Educación Nacional de Falange. AGHD, sumario 25334, pp. 465-467.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
denunciaba el desprestigio que dicho informe suponía para él, para Julio Palacios y para todos aquellos que habían sido citados en el informe. Negaba cualquier contacto entre él mismo y Palacios con la masonería, y no dejaba de señalar las intensas relaciones que mantuvo con la Iglesia católica en tiempos de la República (afiliado a Acción Católica) y su condición de consejero de la Falange clandestina, lo que supuso para él prisión en una checa madrileña. Negaba que Palacios quisiese defender a los miembros de la ILE solo por tratar de salvar la vida de su hermano Miguel, cuando su pertenencia al SEP fue la palanca de la que se sirvió para conmutar la pena.93
Para cuando estos hechos se produjeron, el destino de la investigación en España ya se había decantado por el bando de Ibáñez-Albareda. El mismo día que Palacios partía para Buenos Aires a impartir una serie de cursos y conferencias como directivo del Instituto de España, el BOE publicaba el nombramiento de José Ibáñez Martín como nuevo ministro de Educación Nacional. Sabemos que desde su encuentro en Burgos, Ibáñez y Albareda estuvieron diseñando un modelo nacional católico para la investigación científica del franquismo. En su opinión, la ILE poco tenía que aportar y, además, constituía un riesgo que la investigación científica fuese utilizada por otros grupos del régimen como los falangistas (Canales, 2009). 94 Tal y como ha indicado Antoni Malet, José Mª Albareda había defendido ante José Ibáñez que la modernización llevada a cabo por la JAE, a lo largo del primer tercio de siglo, había sido ejemplar y que el nuevo régimen cometería un grave error si volviese a despreciar el papel que la ciencia podía jugar en el futuro.
Albareda arreció sus críticas contra Palacios con lo que sucedió en el INFQ tras el final de la guerra. En su opinión se había «rebasado a veces los límites de la política antinacional», y los nombramientos realizados no eran más que un intento por reconstruir el Instituto a base de «institucionistas de los más altos grados, personas venidas del extranjero al Madrid rojo. La Institución en el poder no hubiera sabido hacer más» (Fernández Terán, 2016). Un último ataque contra Palacios fue el que Foz Gazulla reiteró en carta personal a él. Mantenía las acusaciones que había hecho ante la justicia militar y calificaba de indigna su propia actitud: «Sus protestas de inocencia serán inútiles mientras los hechos contradigan sus palabras; más fuerte que éstas habla, p. ej. la presencia en el Instituto de los Ciriacos, Sanchos, Herreros, Garridos, Velayos, etc., dispuestos a actuar de corifeos tan pronto como V. tenga a bien atropellar a una persona de derechas. Que, por otra parte, sea V. incapaz de comprender mi actitud heroica, no es extraño, dada su estrecha convivencia con los acomodaticios enchufistas de la Institución» (Fernández Terán, 2016).
93. AGHD, sumario 25334, p. 467.
94. Señala Antonio Canales que para Albareda existía el riesgo de que el Instituto de España fuese utilizado para desarrollar una política cultural fascista. Con respecto al proyecto de Palacios, su presencia hacía sospechar que los valores de la ILE seguirían presidiendo el funcionamiento de la nueva comunidad científica.
El resto de la historia es bien conocida. El BOE publicó la orden de creación del CSIC el 24 de noviembre de 1939, y aunque Palacios se ofreció al ministro para dirigir el nuevo centro de investigación, este firmó el 30 de diciembre el nombramiento de José María Albareda como secretario. En enero de 1940 quedó constituido el consejo ejecutivo del CSIC, con el propio Ibáñez como presidente, Palacios como vicepresidente segundo y José María Torroja Miret como interventor (Fernández Terán, 2016).95
El abogado defensor de Moles en su segundo juicio denunciaba a quienes alentaron su condena por fobias personales, y por la necesidad de acabar con competidores mejor preparados para los puestos «vacantes» al término de la guerra. Este patrón de comportamiento fue común al proceso de depuración universitario y explica en parte lo sucedido en el INFQ. Había que deshacerse de posibles competidores de los futuros puestos de investigación. Pero en el caso del Instituto hubo algo más.96 Él mismo constituía un emblema de alta cultura, de la que el primer franquismo estaba tan necesitado, y de la mejor investigación científica que se realizó en España antes de la guerra. Por tanto, alcanzar su dirección representaba algo más, y por esta razón provocó que las tres familias del franquismo incipiente: la Falange, el nacionalcatolicismo del tándem Ibáñez-Albareda y los simpatizantes de la monarquía representados por Rodríguez-Palacios y su Instituto de España, no dudaran en luchar por conseguir su preminencia.97 El final de esta batalla fue la de implantar una política científica y cultural errática, alineada con un fuerte sentimiento anti-ILE, una dirección que privilegió la ciencia «aplicada» sobre la «pura» acorde con las directrices autárquicas del régimen y el dominio de los valores religiosos sobre cualquier otros, como ha señalado acertadamente Agustí Nieto-Galan.
Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurrió con el personal científico y técnico del INFQ, los obreros juzgados y condenados en el sumario lo fueron por su pertenencia a la UGT, y por su participación activa en los dos comités populares que gobernaron la vida del Instituto durante la guerra. No había necesidad de eliminar competidores, tan solo la de hacer pagar antiguos agravios. Los científicos y técnicos condenados, bien porque sufrieron
95. En febrero fueron nombrados diversos vocales, y en abril el propio Palacios confesaba al ministro que “lo que sucede y lo que ocurre en otros muchos casos, se debe a la ruin maniobra de gente que se mueve con fines egoístas o, lo que es peor, a nuestros enemigos”. Torroja Miret se había librado del “juicio global” a pesar de haber trabajado como técnico y jefe de los talleres del INFQ.
96. Resulta muy significativo que el nuevo organismo de la investigación, el CSIC, eligiese un lugar de la Colina de los Chopos, equidistante entre la Residencia de Estudiantes y el Instituto “Rockefeller”, para construir su sede. Simbólicamente podía entenderse como la “toma” de un espacio que hasta entonces representaba lo mejor de la obra de la ILE.
97. “La misma depuración profesional –una de las muchas formas que adoptó la represión franquista– tenía una clara voluntad de limpieza ideológica. […] Los efectos sobre la ciencia y las letras españolas fueron daños importantísimos, pero colaterales, pues lo que se dirimía era la hegemonía ideológica (Claret, 2010).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
juicios como el que hemos estudiado, bien porque tuvieron que padecer cualquiera de los tipos de exilio que existieron durante el franquismo (exterior o interior), perdieron para siempre la oportunidad de desarrollar una carrera para la que estaban muy bien preparados. Fernando González Núñez ejemplifica bien todo esto: químico brillante, pagó en sus carnes la penitencia de dos pecados originales. El primero, por haber sido discípulo de Enrique Moles, quien según los usurpadores arrimados al poder franquista favoreció su acceso a la cátedra universitaria, falso como hemos podido comprobar. El segundo, el haber sido el director delegado del INFQ durante la Guerra Civil. Aunque solo le correspondía la dirección científica, su firma en diversas órdenes de trabajo encontradas en las oficinas del Instituto a la caída definitiva de Madrid supuso la excusa perfecta para condenarlo. Coda final. Aprovechando la recién aprobada ley de memoria democrática, el CSIC ha decidido cambiar, ahora, el nombre que llevaba el edificio del INFQ desde 1946. Este honraba la memoria de Antonio Gregorio de Rocasolano, químico franquista que alentó el trabajo de José María Albareda cuando este era alumno de la Facultad de Ciencias de Zaragoza en los años veinte, y que participó activamente como juez depurador de muchos científicos asociados a la JAE durante la etapa republicana. Con nocturnidad y sin explicar el porqué del cambio, en mayo pasado el centro recibió el nombre del que fuera el último director electo del Instituto durante la República, Blas Cabrera y Felipe.98 Lo que podría haberse considerado como un homenaje a la memoria de tantos físicos y químicos españoles que sufrieron las consecuencias de la posguerra, se convirtió en un simple acto burocrático de cambio de nombre.99 Esta anécdota pone de relieve la importancia que tiene la memoria, y la necesidad que tenemos de seguir profundizando en ella.
98. Existe cierta contradicción en la elección del nombre, toda vez que el edificio que albergó al INFQ continúa destinado al Instituto de Química Física del CSIC. Blas Cabrera fue un físico brillante, no un químico físico. La elección consecuente debía haber sido la del jefe de la sección de Química Física del INFQ, Enrique Moles Ormella. ¿Quizás la aversión a su figura en el pasado siguió condicionando a los dirigentes del CSIC del presente?
99. Desconocemos si el CSIC tiene intención de hacer un acto formal del cambio de nombre del Instituto. Aunque lo hiciera en el futuro, creemos se perdió una ocasión magnífica para reivindicar el buen nombre de muchos científicos que trabajaron entre sus paredes.
ANÓNIMO (1920). Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919. Madrid: s.e.
— (1922). Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921. Madrid: s.e.
— (1925). Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Memoria correspondiente a los cursos 1922-3 y 1923-4. Madrid: s.e.
— (1927). Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Memoria correspondiente a los cursos 1924-5 y 1925-6. Madrid: s.e.
— (1929). «Informe de la reunión que la RSEFQ realizó el 3 de junio de 1929». Anales de la RSEFQ, 27, p. 490.
— (1929b). «La plaza de Jefe de la Sección de Química del Instituto de Alfonso XIII». La Farmacia Española, LXI, p. 140.
— (1936). «Diversos cargos técnicos de la Beneficencia Provincial de Madrid». Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 13, p. 2.
BALDÓ, Marc (2011). «Represión franquista del profesorado universitario». Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 14, p. 31-51.
BARONA, Josep Lluís (2010). El exilio científico republicano . Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia.
BERMEJO, Luis (1940). «El Instituto Rockefeller». En: VV.AA. Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza. San Sebastián: Editorial Española, p. 197-202.
BERROJO, Raúl (1980). Enrique Moles y su obra, tesis doctoral. Barcelona, Universidad de Barcelona.
CANALES, Antonio F. (2009). «La política científica de posguerra». En: GÓMEZ, Amparo; CANALES, Antonio F. (eds). Ciencia y fascismos. La ciencia española de posguerra. Barcelona: Editorial Laertes, p. 105-136.
CLARET, Jaume (2006). El atroz desmoche. Barcelona: Editorial Crítica.
— (2010). «El legado de la Universitat de Barcelona Autónoma». En: BARONA, Josep Lluís (ed.). El exilio
científico republicano . Valencia: Publicacions de la Universitat de València, p. 233-248.
DE GREGORIO, Antonio (1940). «La táctica de la Institución». En: VV.AA. Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza . San Sebastián: Editorial Española, p. 125-130.
F ERNÁNDEZ , Rosario (2014). El profesorado del «Instituto Nacional de Física y Química» ante la Guerra Civil, el proceso de depuración y el drama del exilio, tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
— (2016), «Entre José Castillejo y José María Albareda. Julio Palacios, “el último presidente” de la Junta para la Ampliación de Estudios, 1939-1940». Historia de la Educación. Revista interuniversitaria , 35, p. 293-320.
— (2020), «El Laboratorio de Investigaciones Físicas: Blas Cabrera». En: Madrid y la Ciencia. Un paseo a través de la historia (III). Primera mitad del siglo xx (1900-1950). Ciclo de Conferencias. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños (CSIC), p. 61-89.
FERNÁNDEZ, Tomás; TAMARO, Elena. Biografía de José Baltá Elías , disponible en https://www. biografiasyvidas.com/biografia/b/balta_elias.htm [Consultado: 23 febrero 2023].
GAMBOA, José Miguel (1982). «Presentación». En: VV.AA. 50 años de investigación en Física y Química en el edificio Rockefeller de Madrid 1932-1982. Madrid: CSIC, XI-XX.
GONZÁLEZ, Ángel (1940). «La herencia de la Institución Libre de Enseñanza». En: VV.AA. Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza . San Sebastián: Editorial Española, p. 274-275.
GONZÁLEZ POSADA , Francisco «Luis Brú Villaseca», Diccionario Biográfico Español, disponible en https://dbe.rah.es/biografias/9200/luis-bruvillaseca [Consultado: 1 marzo 2023]. Real Academia de Historia.
LUSA MONFORTE, Guillermo (2007). «La Escuela de Ingenieros en Guerra (1936-1938)». Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 17. Barcelona: ETSEIB.
MANCEBO, María F. (1994). La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-1939) Valencia: Universidad de Valencia.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 39-63
MALET, Antoni (2009). «José María Albareda (19021966) and the formation of the Spanish Consejo Superior de Investigaciones Científicas». Annals of Science, 65 (3), p. 307-332.
NIETO-GALAN, Agustí (2019). The Politics of Chemistry. Cambridge: Cambridge University Press.
OTERO CARVAJAL, Luis E. (2006). La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo. Madrid: Universidad Complutense.
— (2017). La ciencia en España 1814-2015. Exilios, retornos, recortes. Madrid: Los Libros de la Catarata.
PUCHALT, Joan (2023). Joan Peset i Aleixandre. Un home bo, afusellat pels seus ideals pacífics. València: Diputació de València.
ROA, Alejandro (2010). «Cinco directores de la meteorología española». Revista Tiempo y Clima, 5 (29), p. 21-23.
S ALES , Joaquim; NIETO-GALAN , Agustí (2019). «Exilio y represión científica en el primer franquismo: el caso de Enrique Moles». Ayer, 114 (2), p. 277-309.
SALES, Joaquim (2021). Enrique Moles. Una biografía científica y política Barcelona: Universitat de Barcelona – CSIC.
SÁNCHEZ RON, José M. «Salvador Velayos Hermida». Diccionario Biográfico Español , disponible en https://dbe.rah.es/biografias/22310/salvadorvelayos-hermida [Consultado: 1 marzo 2023]. Real Academia de la Historia.
SANCHO IZQUIERDO, Miguel (1940). «La provisión de cátedras». En: VV.AA. Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza. San Sebastián: Editorial Española, p. 137-146.
SUAY, Ignacio (2014). «La colaboración científica y los espacios de la química: un estudio de caso español en la primera mitad del siglo xx». Revista Española de Documentación Científica, 37 (4), e063.
TOCA, Ángel (2006). «“Dos profesiones para un solo cometido”. La introducción de la ingeniería en España durante el primer franquismo». Dynamis , 26, p. 253-285.
— (2024). «Antonio Rius Miró (1890-1973): un actor en la transición de la Química liberal a la autárquica». Historia Contemporánea, 76, p. 919-953.
TORAL, Enrique (2010). María Teresa Toral Peñaranda. La voluntad de investigar y crear, 1911-1994. Alcalá la Real: Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.252
https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Rebut: 31/03/2025 - Acceptat: 30/06/2025
ORCID: HTTPS//ORCID.ORG/ 0000-0002-9054-660X
Resum: En aquest article s’investiga la presència de l’obra de Lamarck i dels seus plantejaments evolucionistes a Cuba al llarg del segle xix, mostrant que des dels primers decennis del segle la seva obra era present a l’illa, i que la seva teoria de l’evolució també ho estava tant abans com després de l’arribada de la teoria de Darwin a Cuba. Per tant, l’aportació de Lamarck ha de ser considerada als estudis sobre la introducció de l’evolucionisme a Cuba.
Paraules clau: Lamarck; Cuba; Felipe Poey; Antonio Mestre; Francisco Calcagno; Academia de Ciencias de La Habana; Revista de Cuba
Abstract: This article investigates the presence of Lamarck’s work and his evolutionary approaches in Cuba throughout the 19th century, showing that from the first decades of the century his work was present on the island and his theory of evolution was also present both before and after the arrival of Darwin’s theory in Cuba. Accordingly, Lamarck’s contribution should be considered in the studies concerning the introduction of evolutionism in Cuba.
Keywords: Lamarck; Cuba; Felipe Poey; Antonio Mestre; Francisco Calcagno; Academia de Ciencias de La Habana; Revista de Cuba
Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, caballero de La Marck, conocido como Lamarck, fue uno de los más grandes naturalistas de finales del siglo xviii y principios del xix, al que sus contemporáneos ya le reconocieron sus importantes aportaciones a la botánica y a la zoología, y con posterioridad, a la paleontología de los invertebrados. En
cambio, la valoración de la influencia de su teoría transformista ha sufrido grandes altibajos a lo largo del tiempo. La mayoría de los naturalistas contemporáneos franceses, encabezados por el más prestigioso e influente, George Cuvier, rechazaron de forma más o menos rotunda sus aportaciones al transformismo, aunque en determinados círculos neobuffonianos alejados entonces de la ciencia oficial valoraron sus contribuciones. Fuera de Francia y en vida de Lamarck, la repercusión de su transformismo fue menor, aunque no inexistente. Poco después de su muerte, y en el marco del gran debate que se produjo entre Cuvier y Étienne Geoffroy Saint Hilaire que tuvo una enorme repercusión en los medios científicos (Appel, 1987), se produjo una recuperación de las ideas de Lamarck en torno al transformismo. Pocos decenios más tarde, la aparición del Origin de Darwin trajo una nueva revalorización de Lamarck, pero el gran prestigio del naturalista inglés, así como la gestión de su obra que hicieron la mayoría de sus más destacados colaboradores, condujo a que el reconocimiento de Lamarck fuera limitado. Con la llegada del «eclipse del darwinismo» a finales del siglo xix y principios del siglo xx (Bowler, 1973), se debatieron modelos evolucionistas alternativos al darwinismo, entre ellos un conglomerado de visiones cercanas a las ideas de Lamarck que se englobaban en el neolamarckismo, con lo que su figura recibió de nuevo un importante reconocimiento.
En los primeros decenios del siglo xx, se produjo un agrio enfrentamiento entre los llamados neodarwinistas y los neolamarckistas, que concluyó con la victoria de los primeros con la formulación de la teoría sintética de la evolución. Esta victoria arrastró a los científicos de referencia de ambos bandos, situando a Darwin como uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, mientras que a Lamarck se le menospreciaba calificándole de especulador y científico de gabinete.
En el último tercio del siglo xx, cuando ya había transcurrido más de un siglo y medio de la muerte del naturalista francés y se estaban apagando los rescoldos del agrio enfrentamiento entre neodarwinistas y neolamarckistas, pudo iniciarse un periodo de reevaluación de la obra y la influencia de Lamarck, en la que participaron prestigiosos historiadores, entre los que destacaríamos a Richard Bourkhardt (1977), Pietro Corsi (1983), y Goulven Laurent (1987). Esto ha conducido a que actualmente la inmensa mayoría de historiadores de la ciencia y buena parte de biólogos y naturalistas reconozcan el importante papel de Lamarck, no solo en el desarrollo de la botánica, la zoología y la paleontología, sino también en el desarrollo de la teoría de la evolución. Desgraciadamente este reconocimiento todavía no se plasma en algunos medios de divulgación científica, especialmente en Internet.
Entre los historiadores actualmente existe consenso en que el debate sobre el evolucionismo en el siglo xix no surgió tras la publicación del Origin, ni se centró casi exclusivamente en Darwin; se produjo a lo largo de todo el siglo teniendo distintos autores de referencia además de Darwin, entre ellos a Lamarck (Corsi, 2005 y 2011). Y un aspecto recurrente de este debate fue el intento de conciliar planteamientos evolucionistas con la religión, como
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
puede verse en el caso de la España metropolitana (Camós, 2021), y podremos comprobar también en el caso de Cuba.
Lamarck siempre tuvo un notable reconocimiento en Francia, por lo que podemos encontrar bastantes estudios sobre distintos aspectos de su obra y su influencia en su país de nacimiento. Sin embargo, el estudio de la presencia de sus ideas en otros territorios en el siglo xix es bastante limitado. Destacaremos los datos de esta presencia en Italia (Corsi,1984 y Forgione, 2020), y también de la primera parte del siglo en el Reino Unido (Desmond, 1987), aunque existe debate sobre los autores y la adscripción lamarckiana de algunos escritos publicados en Escocia (Corsi, 2021).
En cuanto al Estado español, hace unos años que apareció la obra La huella de Lamarck en España en el siglo xix (Camós, 2021), centrándola básicamente en la España peninsular y apareciendo solo de forma ocasional un importante territorio que perteneció a la corona española durante la mayor parte del siglo: Cuba. La mayor isla de las Antillas fue colonia española hasta 1898, manteniendo con la metrópoli una fuerte vinculación política y económica, y donde se desarrollaba una notable actividad científica y cultural. Pero los miles de kilómetros que separan la isla de Europa y su proximidad a los Estados Unidos, así como la gran influencia de la ciencia francesa, generaron unas dinámicas propias, en algunos casos bastante diferentes de lo que ocurría en la península. Por tanto, este artículo permitirá completar el estudio de la presencia de la obra de Lamarck en España en el siglo xix.
Una parte de las indagaciones se han basado en los destacados trabajos realizados por Pedro Pruna y Armando García González sobre la introducción del darwinismo en Cuba, y debo agradecerle a Armando García su consejo en distintos momentos de mi investigación. He podido realizar mi investigación desde España gracias a la gran cantidad de información que hay en la red y a la consulta de diferentes bibliotecas y archivos, pero soy consciente de que hay muchos otros datos en Cuba a los que no he podido acceder. A pesar de esta limitación, creo que este estudio puede constituir una buena aproximación a la presencia de la obra de Lamarck en Cuba en el siglo xix
Se ha podido comprobar que en la mayor parte de las obras consultadas con contenido botánico o zoológico publicadas en Cuba a lo largo del siglo xix, encontramos numerosas referencias a Lamarck como autor de la primera descripción de distintas especies de animales y plantas, y en relación con polémicas sistemáticas. Aunque este dato ya nos pone sobre aviso de la notable presencia de Lamarck en la ciencia cubana de aquel siglo, casi no nos referiremos a ello, y nos centraremos en las explicaciones y valoraciones que hemos encontrado sobre el propio Lamarck y su trabajo científico.
Existe un primer esbozo sobre dicha presencia realizado al principio del siglo xx por el antropólogo y malacólogo cubano Carlos de la Torre y Huerta. En pleno auge del neolamarckismo lo expuso en un discurso que leyó el 19 de mayo de 1907 en la Academia de Ciencias Médicas Físicas y Naturales de La Habana, con el título «La estatua de Lamarck», y que se publicó en los Anales de la institución. Con el pretexto de la estatua que se le iba a
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
erigir en París, Carlos de la Torre desarrolló una amplia biografía de Lamarck destacando sus grandes logros científicos, y dedicó una parte del discurso a recoger algunas de las elogiosas referencias que le habían dedicado en el siglo xix varios miembros de la academia cubana, como Francisco Adolfo Sauvalle, Antonio Mestre o Felipe Poey (Torre, 1907: 2829). Estos tres autores cubanos tendrán un destacado papel en este escrito.
Lamarck en Cuba antes de la publicación de On the Origin of Species
A lo largo del siglo xix Cuba experimentó un gran crecimiento económico y demográfico sustentado en el ingenio, la esclavitud y el ferrocarril (Santamaría, 2009: 81), mientras que se situaba al margen del proceso independentista de la mayor parte de las colonias españolas. Este gran crecimiento se sostenía sobre todo en las exportaciones de azúcar y, en menor medida, de café y tabaco.
Fue crucial la llegada de colonos franceses procedentes de Saint Domingue, tras la victoriosa sublevación de la población esclava negra muy mayoritaria en la colonia francesa, que pasaría a denominarse «Haití». Estos colonos impulsaron la creación de ingenios azucareros, así como el notable incremento de la población esclava para trabajar en dichos ingenios. Dicha población esclava llegó a representar en 1841 el 45 % de la población de la isla, y junto a los negros libres la mayoría de la población, el 58 % (Gott, 2007: 74). Entre los criollos blancos y los españoles residentes en la isla, existía miedo a la revuelta de la mayoritaria población negra, y de hecho en los años cuarenta se produjeron varias, la más conocida y sangrienta se conoce como «la conspiración de La Escalera» (Thomas, 2004: 171-172). Esta situación hizo que se impulsara la inmigración blanca, y también provocó un gran debate en torno a la supresión de la trata de esclavos y a la abolición del esclavismo. Desde finales del siglo xviii existían algunos círculos independentistas, pero la mayor parte de la élite cubana era conservadora y temía las eventuales consecuencias económicas de una ruptura con la metrópoli colonial (Gott, 2007: 82-83). Por otra parte, a mediados de siglo Estados Unidos se convirtió en el socio comercial mayoritario, incrementándose su influencia y reforzando los círculos cubanos interesados en la anexión a dicho país. En 1793 se había fundado la Real Sociedad Económica de La Habana, una institución que hasta los años sesenta del siglo xix introdujo, a través de sus Memorias, las ideas más avanzadas y notables divulgadas por instituciones de diversas partes del mundo en torno a las ciencias (Fernández & García, 2009: 490). Es precisamente en estas Memorias de noviembre de 1816 donde encontramos una primera referencia a Lamarck, en un documento sin firma presentado en la sección de educación de la sociedad, en relación a las gestiones con objeto de establecer un jardín botánico en La Habana (Puig-Samper & Valero, 2000: 78). En él se recomienda la adquisición de obras de botánica de distintos autores, entre los que se encontraba Lamarck junto a Tournefort, Linneo, Jussieu, Gómez Ortega y Cavanilles. Unos años más tarde, Ramón de la Sagra, un polifacético personaje nacido en A Coruña, botánico, político y escritor, que fue director del jardín botánico de La Habana entre 1824
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Los que deseen mas estension en los caracteres de las familias, y enterarse en los fundamentos del método natural y en las últimas modificaciones que ha experimentado, pueden consultar las obras de De Jussieu, Lamark [sic], Mirbel, Desffontaines [sic], De Candolle y Ventenat (Sagra, 1824: 115).
Más sorprendente es otra referencia. En un momento de la obra en la que su autor describe la capacidad de mover las hojas que poseen algunas plantas, La Sagra ofrece como obra de consulta para este tema la introducción de la Histoire naturelle des animaux sans vertèbres (Sagra, 1824: 45). El conocimiento de la introducción de esta importante obra zoológica de Lamarck nos hace pensar que La Sagra conocía los planteamientos evolucionistas del naturalista francés, puesto que en ella hizo una amplia y madura exposición de su teoría de la evolución. Además, su interés por la zoología en estos años que se pone de manifiesto por la creación de una cátedra gratuita de zoología y mineralogía (Álvarez, 2000: 96), refuerza más aún esta posibilidad. En la citada obra, La Sagra también cita una memoria experimental sobre la reproducción de los vegetales de un naturalista catalán, cuyo trabajo no ha sido lo suficientemente valorado (Sagra, 1824: 62). Se trata de Antoni de Martí i Franquès, quien defendió ideas muy próximas a las de Lamarck (Camós, 2016).
El conocimiento de la obra de Lamarck por parte del joven Ramón de la Sagra, con el posicionamiento radical que señalaba Manuel Núñez en la biografía que publicó en 1924, «marcadamente liberal, afrancesado y patriota, y atacaba con bastante violencia en sus comienzos principalmente al clero» (Núñez, 2019: 17), está en consonancia con el interés de Lamarck por la reforma social y la transformación del pueblo que señala Caden Testa (2023), y de alguna forma podemos relacionarlo también con la presencia de las ideas de Lamarck en medios radicales del Reino Unido (Desmond, 1987).
La Sagra, tras un fructífero viaje de varios meses por Estados Unidos, volvió a Europa a finales de 1835 comisionado para la publicación de la Historia Física, Política y Natural de la
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106 y 1832, se refirió a Lamarck en varias ocasiones. En la citada institución también era profesor de la cátedra de botánica, y por ello publicó un manual para el uso de sus alumnos con el título Principios fundamentales para servir de introducción a la Escuela de Botánica Agrícola del Jardín Botánico. La Sagra se refiere a Lamarck en el prólogo de la obra como uno de los autores que había permitido el progreso de la botánica. En la introducción se refiere al error de considerar que la botánica solo tiene por objeto el uso medicinal de las plantas, reproduciendo para ello una frase textual de Lamarck que se encuentra en su introducción de la parte botánica de la Encyclopédie méthodique; esta enciclopedia de la que Lamarck había escrito los primeros volúmenes, se encontraba en la biblioteca de la Real Sociedad Económica de La Habana (Álvarez, 2000: 222). Más adelante define la germinación con palabras de Lamarck (Sagra, 1824: 28). También se refiere a él por ser uno de los autores más importantes para el conocimiento del método natural de clasificación de los vegetales:
Isla de Cuba, que apareció en trece volúmenes entre 1842 y 1861 (Naranjo, 2024: 143-165). La colección fue dirigida por La Sagra, pero los responsables de la mayor parte de los volúmenes fueron otros autores. Donde más referencias encontramos a Lamarck es en los dos volúmenes escritos por Alcide d’Orbigny, el quinto dedicado a los moluscos y el sexto a los foraminíferos. La mayor parte de los volúmenes fueron publicados en París en francés e inmediatamente traducidos y también publicados en castellano, y los cuadernillos se enviaban a Madrid y a La Habana. En algunos volúmenes participó la imprenta madrileña de Francisco de Paula Mellado, que también publicaría algunas obras enciclopédicas donde se difundieron ideas de Lamarck, que probablemente llegaron a Cuba (Camós, 2021: 181-191).
El 1835 sucedió a La Sagra como director del jardín botánico Pedro Alejandro Auber (Puig-Samper & Valero, 2001). Había nacido en 1786 en Francia donde realizó sus estudios hasta los 22 años, pero en 1808 llegó a España formando parte de la administración militar del ejército francés. En Madrid estudió botánica, zoología y medicina, y se trasladó a Cuba en 1823. Por su formación en Francia y como botánico debía de conocer la obra de Lamarck. Además, sabemos que en 1837 publicó un artículo sobre el sistema cosmológico de Lyell (Fraga & Díaz-Fierros, 2005: 24), por lo que debería conocer los Principles of Geology , donde el geólogo inglés había explicado ampliamente el modelo evolutivo de Lamarck, aunque introduciendo algunas notables confusiones. Por otra parte, en el inventario que La Sagra entregó a Auber figura entre los libros «Lamarck Enciclopedia botanica 19 Vols» (Puig-Samper & Valero, 2000: 177); probablemente se refería a la parte botánica de la Encyclopédie méthodique a la que ya hemos aludido.
En 1838, mientras empezaban a publicarse en París los primeros volúmenes de la Historia Física, Política y Natural de la Isla de Cuba, Anselmo Suárez Romero escribía en la isla la novela Francisco, que no se publicaría hasta 1880. La novela refleja el antiesclavismo presente en ciertos círculos cubanos en aquellos años, y en diferentes pasajes se alude al origen del hombre negro: «Ellos descienden de los monos» (Suárez, 1880: 10), o más adelante refriéndose a los negros: «Suponiéndolos descendientes de animales» (Suárez, 1880: 16; cit. Pruna & García, 1989: 46). El origen del hombre como evolución de los monos había sido sugerido por diferentes autores, pero una primera exposición del posible proceso la había hecho Lamarck unos años antes en unas destacadas páginas de su Philosophie zoologique (1809, I: 349-357).
Entre los naturalistas cubanos del siglo xix destaca sin duda Felipe Poey y Aloy, quien tuvo un papel clave en la introducción del pensamiento evolucionista en la isla. Su perspectiva al respecto fue cambiando desde posiciones fijistas muy cercanas a las de Cuvier, hasta posiciones evolucionistas influenciadas por el fuerte impacto de las ideas de Darwin expuestas en el Origen de las especies , pero manteniendo un notable reconocimiento a Lamarck y a otros naturalistas franceses.
Para entender este último dato hay que señalar que, siendo hijo de padre francés y madre criolla, pasó dos épocas de formación en Francia. La primera etapa que pasó en dicho país fue de niño, estudiando en un colegio de la ciudad de Pau, que le permitió tener una
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
En 1842 Poey fue nombrado profesor de zoología y anatomía comparada de la Universidad Literaria de La Habana, y al año siguiente publicó el libro Curso de zoología, que consistía en «una serie de cuadros sinópticos por medio de los cuales los alumnos pudieran fijar en la memoria la clasificación de Cuvier y Latreille» (Poey, 1843). El libro incluye como cuadro número ix un esquema simplificado de la clasificación de los animales de Lamarck, así como más de cincuenta referencias al naturalista francés como autor de la descripción de distintas especies.
Conocemos un detallado programa de 1853 de las tres asignaturas que enseñó en la Universidad: historia natural, anatomía comparada y zoología. Aunque el naturalista que más cita es Cuvier, en el programa de historia natural cita en más ocasiones a Lamarck. Así, en el capítulo 2, «Série escala ó cadena de los seres», indica que Lamarck, Bonnet y Blainville defendían la serie (Poey, 1853: 65). En el capítulo 28, dedicado a «Familias naturales y otros métodos» (Poey, 1853: 68), se refiere al «Método anaiilico [sic] de Lamarck, por medio del cual se procede de la esponja al hombre, y no viceversa», donde muestra que conocía su innovadora forma de ordenar los organismos en sus obras de zoología, donde iba de las formas simples a las más complejas; también menciona las claves dicotómicas, «Método dicotómico usado por el mismo Lamarck para llegar artificialmente á la determinacion de las especies». En el capítulo 38, sobre la sensibilidad, menciona el concepto de irritabilidad de Lamarck (Poey, 1853: 72).
Cabe destacar que en el capítulo 29, que trata la generación, se refiere a las «Generaciones progresivas en el sentido explicado por Lamarck, que supone todos los animales procedentes del estado infusorio», por tanto, en este capítulo se refiere explícitamente a las ideas evolucionistas de Lamarck (Poey, 1853: 68). Pero en el capítulo 41, dedicado a la naturaleza, muestra que además de conocer el modelo evolucionista desarrollado por Lamarck, en estos años lo combatía:
En la lección 29, sobre la aparicion lenta y sucesiva de las formas, se ha combatido la doctriña [sic] de Lamarck que supone todos los seres modificaciones de uno solo, séase producidos sucesivamente por el desarrollo de un primer gérmen. (Poey, 1853: 74).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106 primera formación francesa y adquirir un dominio perfecto del idioma. La segunda se desarrolló entre 1826 y 1833, cuando pudo conocer de primera mano la obra de los más destacados naturalistas franceses, entre ellos a Lamarck, pero quedó especialmente deslumbrado por Cuvier. Fue en Francia donde publicó sus primeros trabajos sobre insectos, siendo además uno de los fundadores de la Sociedad Entomológica francesa (González, 1999: 9). En 1830 se produjo en la academia francesa el gran debate entre Étienne Geoffroy Saint Hilaire y George Cuvier, en torno a la unidad de plan entre los animales que tenía un destacado trasfondo transformista; como Poey entonces residía en París, pudo conocer el debate de primera mano y, como veremos más adelante, contrapondría las ideas fijistas de Cuvier con las transformistas de Geoffroy Saint-Hilaire.
Por tanto, en este programa publicado en 1853, da muestras de conocer con cierto detalle distintos aspectos de la obra de Lamarck incluyendo su modelo evolucionista. Unos años antes ya había empezado a poner de manifiesto un cierto alejamiento de algunos posicionamientos de Cuvier. A raíz del descubrimiento de la mandíbula fósil encontrada en 1847 por Rodríguez Ferrer, y tras su estudio por Poey, este la consideró como humana «a pesar de que para los discípulos de Cuvier no había fósiles humanos en lo riguroso de su significación» (Mestre, 1921: 19).
En 1851 había publicado el primer volumen de Memorias sobre la Historia Natural de la Isla de Cuba, donde encontramos decenas de referencias al trabajo sistemático de Lamarck. Señala a Lamarck como un «genio eminente» (Poey, 1851: 342), al analizar las analogías entre diversos organismos hace una referencia a la serie, escala o cadena de Lamarck (Poey, 1851: 84-85), y añade que era uno de «los más célebres defensores de la disposición serial» (Poey, 1851: 356).
Pero es en el segundo volumen, publicado entre 1856 y 1858, donde encontramos las referencias más ilustrativas. En el capítulo xlviii, que lleva el título «Peces ciegos», añade una disertación final en la que reflexiona sobre la existencia de peces con estas características. Es en este texto donde, tras exponer las posiciones fijistas y transformistas de Cuvier y Geoffroy Saint-Hilaire, las aplica al origen de los peces ciegos:
Los que son de la escuela de Cuvier considerarán indudablemente las dos especies de Lucífugos cubanos y el Amblyopsis de las cuevas de Kentucky, como seres creados en el tiempo para vivir en lugares oscuros, organizados desde el principio de la creacion de la misma manera que hoy se encuentran. Mas los que se inclinan á la escuela de Geoffroy S. Hilaire no hallarán dificultad en admitir que proceden de otro tipo, provisto al principio de ojos, viviendo á la luz del sol, pero extraviados de su morada primitiva, y modificados por la necesidad y los hábitos (Poey, 1856-1858, II: 109).
Que explicara que las modificaciones en los ojos se pudieran haber producido «extraviados de su morada primitiva, y modificados por la necesidad y los hábitos», recuerda mucho las páginas que dedicó Lamarck en la Philosophie zoologique a explicar la causa de la atrofia de los ojos en los topos y en el aspalax (Lamarck, 1809, I: 241-242). Sin embargo, en el párrafo siguiente se alinea con las posiciones de Cuvier, pero no de una forma incondicional, «siempre que la fuerza de los hechos bien observados no me obligue á apartarme de las lecciones de tan ilustre maestro». Un poco más adelante se refiere a la importancia que para él ya tenía el tema:
El problema que hoy nos ocupa es de los mas bellos que presenta la filosofía zoológica; y si nos hallamos en la actualidad impotentes para su completa resolucion, siempre será forzoso reconocer su importancia.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Al final de la disertación se refiere explícitamente a Lamarck como sustentador de las teorías transformistas, y afirma que Auguste Comte «se ha pronunciado en favor de Cuvier contra Lamark [sic]» (Poey, 1856-1858: 114). Ciertamente, Comte en el tercer volumen del Cours complete de Philosophie positive se refirió al transformismo de Lamarck como «cette ingénieuse hypothèse, puisque la fausseté radicale en est au jourd’hui pleinement reconnue par presque tous les naturalistes» (Comte, 1838: 561); pero también es cierto que en el texto se refiere a Lamarck con gran respeto y explica con claridad su modelo evolucionista, por lo que esta obra de Comte constituye precisamente un notable vehículo de difusión de las ideas de Lamarck (Galera, 201: 66-67), de una forma parecida a lo que había ocurrido con los Principles of Geology de Charles Lyell. Veremos más adelante como Andrés Poey, hijo de Felipe Poey y un destacado positivista, se referiría elogiosamente al evolucionismo de Lamarck. Encontramos otra explicación interesante en el capítulo lii, que lleva por título «Los colores». Después de afirmar que «las causas finales prueban la existencia de Dios» (Poey, 1856-1858, II: 407), y que por tanto los colores se deberían a la mano del creador, indica que hay algunas objeciones a esta interpretación y desarrolla una explicación alternativa evolucionista:
Añaden que al principio el ser no se produjo tan perfecto como hoy se considera; que arrastraba penosamente su vida; pero que, al cabo de millares de años, aunque perecieron muchos, se perfeccionaron otros de generacion en generacion, á consecuencia de las necesidades y de los hábitos, porque todo órgano que entra en ejercicio se desarrolla, y el que no funciona se atrofia.
Aunque en esta exposición no se refiera a Lamarck, pensamos que el naturalista francés no hubiera dado una explicación muy distinta. Sí que se refiere explícitamente a él al final del capítulo, cuando retractándose de ciertas afirmaciones pronunciadas en el discurso de apertura de la Universidad de La Habana de 1856, afirma: «Creo con Lamarck que no hay más que Dios y el Universo, y que por la palabra Naturaleza debemos entender un órden de cosas» (Poey, 1856-1858: 410). El principio de la frase, «creo con Lamarck», parece manifestar un cierto acercamiento al pensamiento del naturalista francés, pero convertirlo en un creyente porque pudiera desprenderse de alguna frase suya descontextualizada constituye una confusión si consideramos el conjunto de su obra, que fue indiscutiblemente materialista. Sin embargo, este posicionamiento sería frecuente en distintos autores cubanos y en ciertos medios religiosos en los decenios finales del siglo xix
Precisamente, a raíz de este discurso pronunciado en la Universidad en 1856, su hijo Andrés Poey le dirigió desde París una dura carta en la que le acusaba de estar alejado de las posiciones científicas «vacilando entre el teologismo y la metafísica» (Poey, 1999: 368-369).
A lo largo de los dos volúmenes, Poey se refiere en muchas ocasiones a Lamarck en explicaciones relacionadas con animales invertebrados, especialmente moluscos e insectos,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
citando en distintas ocasiones a la Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Poey debía de conocerla a fondo puesto que era una obra de referencia en zoología de los invertebrados, y como ya hemos indicado, en su introducción se encuentra la exposición más madura de la teoría evolucionista de Lamarck.
Desde la publicación de On the Origin of Species en 1859 hasta 1868
En este período se produjo el fin de la esclavitud en Estados Unidos, y los cambios políticos en España condujeron a ciertas reformas en Cuba, auspiciadas por dos militares relativamente progresistas que gobernaron desde 1859 a 1866, Francisco Serrano y Domingo Dulce, que abrieron cierto espacio político a la élite criolla, autorizando revistas y sociedades culturales y permitiendo cierto debate político (Gott, 2007: 108). Y a la vez, se producía una maduración de una conciencia nacional que iba alejando importantes círculos intelectuales, tanto del anexionismo estadounidense como de los intentos reformistas del gobierno español.
En octubre de 1859 se publicó en Inglaterra On the origin of species de Charles Darwin, lo que supuso un gran impulso al debate sobre la evolución de las especies, primero en el Reino Unido y Alemania, para extenderse posteriormente al resto de Europa y otras partes del mundo. En la España peninsular aparecieron unas primeras tímidas reacciones desde principios de los años sesenta con numerosas referencias a Lamarck (Camós, 2021: 221273), hasta que se abrió un importante debate a partir de septiembre de 1868 con el inicio del Sexenio Democrático, que había permitido una mayor libertad de expresión. En Cuba sucedió algo similar, puesto que entre 1860 y 1868 siguieron apareciendo algunas referencias a la evolución relacionadas en buena parte con la obra de Lamarck, hasta que en 1868 se inició un importante debate sobre el evolucionismo en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.
A finales de 1861, Felipe Poey disertó sobre la unidad de la especie humana en el Liceo Guanabacoa de La Habana. Aunque no se imprimió de forma completa su conferencia, se conoce el manuscrito fechado en septiembre de 1861. A lo largo del texto expone que existen dos tendencias en relación con la idea de especie: «1º. la de variar dentro de ciertos límites, pues no hay en rigor dos individuos iguales; 2º. la de trasmitir á los descendientes como herencia las modificaciones adquiridas» (Poey, 1999: 507). La segunda de estas tendencias podría llegar a admitir la transformación de las especies a través de la herencia del uso y desuso de las partes, y por tanto el modelo de evolución que acostumbra a asociarse con Lamarck, pero Poey en el texto solo admite la posibilidad de generar razas. Defiende la unidad de la especie humana, así como la unidad de origen que sitúa en Asia. Pero en este momento niega rotundamente que el hombre provenga del mono, «No hay transición entre el hombre y el bruto, hay un abismo intelectual» (Poey, 1999: 518), alineándose además con posiciones conservadoras católicas, «la verdadera ciencia está de acuerdo con los admirables capítulos del Génesis» (Poey, 1999: 505).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Lamarck aparece citado en el texto de una forma confusa ya que lo relaciona con aquellos que están en contra de la unidad de la especie humana, aunque situándolo junto a personajes contemporáneos como Virey o Bory de Saint-Vincent, o de generaciones posteriores como Paul Broca (Poey, 1999: 507), que compartían con Lamarck algunas de sus ideas evolucionistas. Aunque hacía cerca de dos años que había aparecido On the origin, no aparece ninguna referencia a Darwin en el texto.
El secretario general de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, el médico Ramón Zambrana, conferenció en el Liceo pocos días después que lo hiciera Felipe Poey. Zambrana compartía con Poey el monogenismo, pero como algunos de sus contemporáneos defendía incluir al hombre en un reino aparte, el reino hominal. En el discurso que se publicó tres años más tarde en las Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Zambrana se muestra como un convencido creacionista, atacando el transformismo defendido por Benoît de Maillet, que había fallecido hacía más de un siglo, y por Lamarck que lo había hecho hacía más de treinta años. En ningún caso recoge las opiniones de autores contemporáneos. Afirmaba Zambrana:
¿Qué vienen a ser los delirios de Maillet y Lamarck, que ven el origen del hombre en la transformación sucesiva de los seres, contra el imponente testimonio de las momias egipcias, que demuestran que los cocodrilos y los perros de la época de los Faraones, son los mismos que los cocodrilos y los perros de nuestros días, y que la especie no ha variado en más de tres mil años? (Zambrana, 1864: 261; cit. Pruna & García, 1989: 50).
Esta referencia a las momias de Egipto que había traído Étienne Geoffroy Saint-Hilaire reproduce algunos de los argumentos utilizados por Cuvier cuando quiso desacreditar los planteamientos evolucionistas de Lamarck hacía más de medio siglo, y fue utilizado de forma recurrente por diversos autores. El propio Lamarck respondería a estos argumentos en la Philosophie zoologique (1809, i: 69-73).
Se encuentran algunas referencias explícitas por parte de Poey a la teoría evolucionista de Lamarck, en un programa del curso de geología difícil de datar, pero que podría corresponder a 1863, cuando ocupó la cátedra de las asignaturas de zoología, botánica y mineralogía con nociones de geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Habana. El programa consta solamente de dos páginas donde se enumeran los distintos temas a tratar. El tema 46 tiene un título ciertamente explícito, «Origen y desarrollo de las especies», e incluye una interesantísima nota que nos da una idea del notable conocimiento del tema que ya empezaba a tener el naturalista cubano:
El asunto es tan vasto, que merece formar un tratado especial; bien que perteneciente a la paleontología. Comprende la definición y origen de la especie y su permanencia o
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
mutabilidad, conforme a la especie y a las teorías de Linneo, Cuvier, Lamarck, Geoffroy Saint Hilaire, Agassiz, Darwin [?], etc. (Poey, 1999: 521).
Como vemos, se refiere explícitamente al origen de la especie, el fijismo y el evolucionismo, citando a los autores más destacados que habían trabajado el tema como Lamarck y el mismísimo Darwin, junto al destacado antidarwinista contemporáneo Louis Agassiz. Se trata de una de las primeras referencias a Darwin en Cuba, pero sorprende el interrogante que figura tras Darwin en la trascripción del manuscrito de Poey que se encuentra en la Universidad de La Habana.
En 1866 encontramos otras referencias a Lamarck por parte de Poey en un artículo sobre sistemática zoológica publicado por el Liceo de Matanzas. Sigue en general criterios próximos a Cuvier, pero afirma que «cuando se estudie comparativamente en la serie, se siga el método analítico de Lamark [sic]» (Poey, 1866: 74). Más adelante vuelve a elogiar el pretendido deísmo de Lamarck: «Mas racional es la definicion de Lamark [sic], que considera la naturaleza como un órden de cosas establecido por Dios para la existencia y conservacion del universo» (Poey, 1866: 78).
Un año antes, en abril de 1865, se habían empezado a publicar las entregas del Repertorio físico-natural de la isla de Cuba dirigido por Poey. La primera entrega fue escrita por Manuel Jacinto Presas y Morales, médico y licenciado en ciencias, que sería académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España y de la Sociedad Española de Historia Natural. La confianza que en él tenía Poey se pone de manifiesto en que le sustituyó como profesor siendo todavía estudiante de ciencias. Esta primera entrega llevaba el título de «Historia natural de Cuba», y en ella Presas hace un interesante resumen de la historia de las ciencias naturales en la isla. En una de las primeras páginas encontramos un cierto reproche a Linné y Lamarck, «Ni Linneo ni Lamarck citan una sola vez la Isla de Cuba» (Presas, 1865: 5). Un poco más adelante se refiere al capítulo que Poey había escrito sobre los colores en las Memorias sobre la historia natural de la Isla de Cuba del que ya hemos hablado, señalando «que tiene sólida aplicación á las causas finales y á las creaciones sucesivas de Lamarck» (Presas, 1865: 8).
Otro colaborador de Poey en la misma publicación fue el destacado malacólogo cubano Rafael Arango y Molina. Arango publicó en las entregas de junio a septiembre de 1865 el «Catálogo de los moluscos terrestres y fluviales de la isla de Cuba», con introducción y notas de Poey. En las advertencias del autor, Arango aborda uno de los temas cruciales en el desarrollo de la teoría de la evolución sobre el que Lamarck había reflexionado mucho, la dificultad de establecer los límites entre variedades y especies:
La dificultad de establecer los límites entre las especies y variedades se toca á cada paso en el estudio de los moluscos terrestres de Cuba. Si se fuera á aplicar la regla de las transiciones, que ha parecido tan importante al sabio anotador de Lamarck, el Sr. Deshayes,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
habrian de refundirse en una sola especie innumerables formas, que hoy son consideradas como especies, y llevarian entónces el nombre de variedades locales. Por un lado se dice que la especie es invariable; por otro se admite la influencia de las localidades: ¿á qué debemos atenernos? Preciso es confesar que la ciencia moderna, fluctuando entre las opiniones de Linneo y de Geoffroy de St. Hilaire, de Cuvier y de Lamarck, no ha resuelto el gran problema; y que el orígen de las especies es y será para el hombre un misterio superior á su inteligencia. Y sin embargo, no podemos negar que toda la ciencia reside en la ilustracion de esa gran dificultad; porque la especie es la unidad zoológica, y porque los que no están de acuerdo con su definicion, no lo están en ninguna de las cuestiones que constituyen la verdadera filosofía de la naturaleza (Arango, 1865: 77).
Ante el problema de la delimitación de las especies, Arango sitúa dos posiciones alternativas, la del fijismo de Linneo y Cuvier, frente al transformismo de Geoffroy Saint-Hilaire y Lamarck. Relaciona el problema con el origen de las especies, que valora como un tema de inalcanzable resolución por parte del hombre, aunque al final matiza un tanto la afirmación, y lo considera una de las cuestiones fundamentales de la filosofía de la naturaleza. De nuevo en este marco y refiriéndose al origen de las especies, no cita a Darwin, y el naturalista británico tampoco aparece en los dos volúmenes del Repertorio
Otro colaborador destacado del Repertorio fue el licenciado en ciencias naturales y médico, Juan Vilaró y Díaz, que publicó los artículos a los que nos referiremos mientras todavía estudiaba en la Universidad. En ellos, encontramos referencias indirectas al modelo evolucionista al mencionar las transiciones en la serie animal, sin citar ni a Lamarck ni a Darwin, pero el lenguaje le acerca al naturalista francés. En la entrega de enero de 1867 encontramos un corto artículo con el título de «Culebrita ciega». En dicho artículo podemos leer: «Los grupos que más llaman la atencion en la serie animal, son los que sirven de transicion de una clase á otra clase, de un órden á otro órden…» (Vilaró, 1867: 69), y un poco más adelante, refiriéndose a la familia de los escíndidos afirma: «La transicion es insensible entre los diferentes géneros de esta familia» (Vilaró, 1867: 70).
En el mismo volumen aparece un artículo titulado «Notas de Juan Vilaró», y en la tercera nota se refiere a los batracios como una forma de transición entre peces y reptiles:
Es indudable que los Batracios forman la transicion de los Reptiles á los Peces, pues en su primera edad respiran por medio de branquias, apareciendo posteriormente los pulmones; y aun hay algunas especies que conservan conjuntamente las branquias toda su vida y son los únicos que merecen el nombre de verdaderos anfibios (Vilaró, 1867: 122; cit. Pruna & García, 1989: 173).
Sin embargo, en un párrafo anterior se refiere a un elemento que se convertiría en un argumento importante en la defensa del evolucionismo con posterioridad a Lamarck, se
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
trata de introducir datos derivados de la embriogénesis comparada, por lo que parece que conocía algunos aspectos del debate evolucionista de aquellos años. Escribía Vilaró:
… llevada la observacion hasta la génesis de todos los seres de la escala zoológica, se hallaron caracteres interesantes que se habian ocultado á investigaciones anteriores. Se sabe, así, que los Mamíferos, las Aves y los Reptiles, durante su evolucion embriogénica tienen, además de la vesícula vitelina , que es comun á todos vertebrados, la vesícula alantoidea y el amnios que no poseen los Batracios y Peces, los cuales pasaron, por tanto, á constituir el órden de los Analantoidios
Un año antes, Vilaró en el Anuario de la sección de ciencias físicas y naturales del Liceo de Matanzas se había referido a la división entre vertebrados e invertebrados que había introducido Lamarck, así como a los principales grupos en los que había dividido estas dos grandes categorías (Vilaró, 1866: 165).
Pedro Pruna y Armando García se refieren a él en esta época como un posible «evolucionista no confeso», que las referencias señaladas parecen confirmar (Pruna & García, 1989: 174), y que años después se mostraría abiertamente favorable a la teoría de la evolución. En este año 1867 también encontramos una referencia que Álvaro Reynoso hizo al Origen de las especies, en su obra Apuntes acerca de varios cultivos cubanos. Al mencionar la obra de Darwin indica que había «hecho despertar la vieja controversia» entre transformistas y fijistas (Reynoso, 1867: 252, cit. Pruna, 1999: 71-72). Al referirse a la «vieja controversia» parece poner de manifiesto que conocía las ideas de Lamarck y los debates que provocó. A ello debemos añadir que, al no existir todavía ninguna traducción del Origen de las especies al castellano, la mayoría de los autores cubanos pudo haber leído la traducción al francés que hizo Clémence Royer, que, como sabemos, tenía una fuerte impregnación de las ideas de Lamarck.
Lamarck en los debates en la Academia de Ciencias de la Habana, de 1868 a 1875
Este período coincide con el Sexenio Democrático y con la mayor parte de la Guerra de los Diez Años. Las libertades de las que disfrutó la sociedad en la metrópoli durante la mayor parte del período debido a los planteamientos liberales o incluso algunos casi revolucionarios de distintos gobiernos, no existieron en Cuba debido a la fuerte represión que se desató durante la guerra, desarrollada tanto por el ejército español como por los batallones de voluntarios.
En la España peninsular, el gran debate público sobre el evolucionismo se abrió en 1868. En el mismo año, en Cuba también se produjo un destacado debate en torno a la variabilidad de las especies que tuvo lugar en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, y que inevitablemente había de conducir a polemizar sobre la
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
evolución. Esta academia, que se fundó en 1861 constituyendo durante los siguientes decenios una de las principales instituciones científicas cubanas, en 1867 sufrió un notable cambio en la composición de su junta de gobierno hacia posiciones más liberales, que, junto a otros factores, posibilitó el inicio de un destacado debate en torno al evolucionismo (Pruna, 2002: 168-172).
El 10 de octubre de 1868 se producía el levantamiento por la independencia dirigido por Carlos Manuel de Céspedes con el que se iniciaría la Guerra de los Diez Años; se inauguraba un decenio de gran inestabilidad y fuerte represión en la isla que produciría importantes pérdidas humanas y económicas, que también afectaría gravemente a la academia y a bastantes de sus miembros (Pruna, 2002: 191-195). Al día siguiente, el académico de número Francisco Frías y Jacott, conde de Pozos Dulces, pronunciaba en la academia el discurso «Sobre la variabilidad de las especies en plantas y animales». Frías fue un influyente personaje en Cuba, liberal y comprometido con la mejora de la agricultura de la isla, que realizó estudios en Francia de botánica, geología, zoología y agronomía. La alocución centrada en la variabilidad y el hibridismo tenía como objetivo descalificar el evolucionismo, censurándolo abiertamente con las siguientes palabras:
La trasmutacion de las especies, así en plantas como animales, no parece que pueda invocar en su apoyo ningun ejemplo ó hecho práctico en la época histórica del hombre. Los monumentos humanos mas antiguos nos representan á unas y otras con las mismas formas y caractéres específicos con que hoy las conocemos, obligando á los partidarios de la mutabilidad á buscar en otras condiciones biológicas, en otros tiempos de la vida de nuestro planeta, los argumentos favorables á su tésis (Frías, 1868: 225).
Añadiendo a continuación a los naturalistas que consideraba responsables de estas teorías:
¿Puede deducirse de ahí algun argumento favorable á la teoria de Lamarck, de los dos Geoffroy Saint Hilaire, y á la mas moderna expuesta en la célebre obra del naturalista inglés M. Darwin?
Como vemos, ya aparece en el centro del debate «la célebre obra» de Darwin, aunque sigue refiriéndose también a Lamarck y Étienne e Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. En lo que podemos considerar las conclusiones de Frías, vemos que la descalificación del evolucionismo ya apunta a la teoría de Darwin:
… el estudio que acabamos de hacer, demuestra con la mayor evidencia, que como agentes de trasformacion, aun para las simples razas, hay que descartar por completo el cruzamiento y la hibridacion con los que tanto ha contado Mr. Darwin para dar alguna probabilidad á su teoría (Frías, 1868: 233).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Hay que recordar que, aunque tanto Darwin como Lamarck se interesaron por el hibridismo, en ningún caso este elemento formó parte central de sus respectivas teorías evolutivas (Burkhardt, 1977: 93).
Esta animosidad de Frías en contra del evolucionismo de Darwin en estos años queda confirmada en un texto un poco anterior, una reseña del Origin que llevaba el título de «Sobre el origen de la especie», donde el conde hacía algunas alabanzas al trabajo de Darwin, pero rechazaba radicalmente sus conclusiones, aunque al final se mostrara algo abierto a aceptarlas «si semejante hipótesis descansase en hechos y pruebas incontrovertibles» (Frías, 1880: 220). El texto concluye con el lugar y la fecha en los que se escribió, «Habana, 1o de Setiembre de 1868», pero no sabemos si llegó a publicarse en estas fechas; lo conocemos porque apareció doce años más tarde en la Revista de Cuba. Frías se refugió en Francia a finales de 1869 a consecuencia del estallido de la guerra y murió en París en 1877, cuando parece que ya defendía el evolucionismo (Morales, 1887: 31).
Fue Poey quien respondió al discurso de Frías en la Real Academia, centrando su intervención en la confrontación de principios de siglo xix entre Lamarck y Cuvier, que sin duda conocía más a fondo, sin citar en cambio a Darwin:
Dos hombres célebres se encuentran en los contrarios bandos: Cuvier sustenta la inmutabilidad dentro de los límites de una variabilidad circunscrita; Lamarck pugna por la mutabilidad á consecuencia de una variabilidad indefinida (Poey, 1868: 235).
Aunque la respuesta de Poey no es del todo clara, parece que su posición respecto del evolucionismo había cambiado y estaría más abierto a aceptarlo. Esto explicaría que dijera que no abordaría el tema del origen de las especies «por la cortesía que le debo al Sr. Conde», quien se había mostrado contrario al evolucionismo.
En el ejemplar de los Anales de enero de 1869 se recoge un resumen del discurso de Frías y la intervención posterior de Poey (Anales, V: 304-305). En este resumen queda todavía más clara la intención que tenía Frías de desacreditar a Darwin, mientras que en la respuesta de Poey solo se habría referido al transformismo de Lamarck. Al final se afirma que «el Sr. Conde tiene casi concluido el análisis de las teorías de Darwin». Probablemente aludía a la reseña del Origin a la que ya nos hemos referido.
En 1887, ya al final de su vida, Poey afirmaría en la Revista Enciclopédica que sus ideas sobre esta materia habían cambiado después de leer a Lamarck, Darwin, Haeckel y Spencer (Pruna, 1999: 78), y con los datos recogidos es muy probable que este cambio se hubiese gestado entre 1861 y 1868.
En 1870 se produjo en la Academia de Ciencias de La Habana el debate en torno del evolucionismo más vinculado a lo que estaba sucediendo en la España peninsular. Ocurrió en la presentación de la memoria de José de Letamendi, «Qué puede afirmar hoy la ciencia acerca de la naturaleza y del origen del hombre». El título de la memoria era muy
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
parecido al de las dos conferencias que Letamendi había pronunciado tres años antes en el Ateneo Catalán de Barcelona, que posteriormente se publicarían en el libro Discurso sobre la naturaleza y el origen del hombre. De la memoria únicamente conocemos el informe de solo tres páginas que leyó Francisco María Navarro y Valdés, pero con los datos que tenemos creemos que tenía una relación directa con las conferencias de Letamendi en Barcelona.
Desde las primeras investigaciones históricas sobre la llegada del darwinismo a España realizadas por Diego Núñez y Thomas Glick, se han considerado las conferencias pronunciadas por José Letamendi en el Ateneo Catalán como una de las primeras refutaciones públicas de las ideas de Darwin. Sin embargo, un análisis pormenorizado de los discursos permite ver que Letamendi se refería a Darwin como uno de los autores de las teorías evolucionistas, pero sin explicar su teoría. En cambio, consideraba a Lamarck como el naturalista que se encontraba en el origen de estas teorías y aventuraba una singular explicación del modelo evolucionista del naturalista francés (Camós, 2021: 267-270).
El informe del doctor Navarro y el debate subsiguiente se recoge en el acta de la sesión del 24 de julio que se publicó en los Anales de la Academia. En las escuetas tres páginas del informe del doctor Navarro sobre la memoria que Letamendi envió a la Academia de La Habana, solo se cita como científico evolucionista a Lamarck:
… cita numerosos hechos que destruyen la escala zoológica admitida por Lamark [sic] y otros, los cuales quieren hacernos simples seres nacidos de transformaciones y perfecciones sucesivas de la materia. Igual juicio le merece la mutabilidad de las especies, así como la teoría de la generacion espontánea, de la que solo quedan recuerdos para la historia (Anales, vol. 7: 353).
Como vemos, Navarro explica que Letamendi cita expresamente a Lamarck, se refiere a la escala zoológica, al hombre fruto de las transformaciones y perfecciones sucesivas, y a la generación espontánea. Estas tres ideas a las que Letamendi se opondría están muy cerca del evolucionismo que defendió Lamarck. Darwin nunca defendió públicamente la generación espontánea, y todavía faltaban dos años para que hiciera pública su posición sobre el origen del hombre con la aparición de The Descent of Man Navarro había dejado translucir su conformidad con las ideas antievolucionistas defendidas por Letamendi, pero distintos asistentes a la reunión mostraron su desacuerdo. Así lo hicieron Marcos Jesús Melero, Antonio Mestre y Tomás González y Delgado. Mestre defendió el positivismo y afirmó que invocar las causas finales «es casi un anacronismo» (Anales, vol. 7: 359). Es especialmente interesante la intervención de Tomás González, que después de recriminarle a Letamendi que las ideas expuestas no eran seguramente la última palabra de la ciencia, ni lo que esta pudiera hoy decir respecto al particular» (Anales, vol. 7: 355), indica en relación con el origen, unidad y antigüedad del hombre:
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
… la variabilidad de la especie y la del perfeccionamiento gradual, las ideas de Lamarck, Geoffroy, Bory de Saint Vincent y otros muchos partidarios de esta escuela están en su vigor (Anales, vol. 7: 356).
Por tanto, consideraba vigentes las ideas de Lamarck sobre la variabilidad y sobre el perfeccionamiento gradual. En los párrafos siguientes refuerza estas ideas, así como la posible vinculación de las reflexiones sobre el origen del hombre con el descubrimiento del gorila:
… sobre todo desde que el descubrimiento del Gorila ha venido á estrechar mas el lazo que une al último de los salvajes con el primero de los monos, haciendo mas patente la ley de las transiciones en los dos órdenes superiores de la escala de los seres. En su sentir, si bien han contribuido al esclarecimiento de muchos hechos los esfuerzos llevados á cabo en nuestros dias por Darwin, Flourens, Decaisne, Naudin, Van Beneden, Pasteur y otros …
Tomás González ponía de relieve estar al corriente de las polémicas en torno del gorila y se refería a distintos naturalistas contemporáneos, entre ellos a Darwin, lo que parece poner de manifiesto que tenía un notable conocimiento de los debates que se estaban desarrollando en aquellos años sobre el origen de las especies. Tomás González tuvo una corta vida, puesto que en agosto del año siguiente se informó de la muerte del joven farmacéutico en los Anales, tomo 8, página 162.
La presentación de una memoria era preceptiva para ser admitido como socio correspondiente de la Academia, y a pesar del notable debate que deparó la memoria de José de Letamendi, fue admitido como tal.
Unos años más tarde, también en los Anales de la Academia podemos leer un resumen de una disertación científica que leyó Francisco Adolfo Sauvalle Chauceaume, sobre la «Continuidad en la Naturaleza». Sauvalle fue un botánico cubano nacido en Estados Unidos en 1807, hijo de padres franceses, que desde 1814 hasta 1824 se formó en Francia. En el resumen que aparece en los Anales no se cita a Lamarck y sí a Darwin, pero marcando una cierta distancia con el naturalista inglés cuando decía «sin abogar en favor de las doctrinas de Darwin» (Sauvalle, 1875: 7). Al principio se refiere a «la encarnizada lucha» entre los naturalistas fijistas y evolucionistas, que se iba decantando hacia estos últimos:
asunto trascendental que en la actualidad tiene divididos en dos campos á los filósofos, los naturalistas y los sabios del mundo entero, y que ha promovido la encarnizada lucha empeñada entre la escuela antigua y la del “transformismo”, cuyas filas van cada dia aumentándose con numerosos prosélitos (Sauvalle, 1875: 7).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Pero aparecen expresiones como «la serie de eslabones de esta cadena continua de todo lo existente», «la ley del desarrollo ascendente», o «la ley del progreso por la cual se operan en su naturaleza prodigiosas evoluciones» (Sauvalle, 1875: 8), todas ellas más cercanas a las ideas de Lamarck y otros autores contemporáneos que a las ideas de Darwin. En el resumen puede apreciarse como Sauvalle hace una tímida defensa de un evolucionismo más cercano al modelo de Lamarck que el de Darwin, y en el discurso completo que se conserva en el Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia y Organización de la Ciencia, aparecen referencias elogiosas tanto a Lamarck como a Darwin (Pruna & García, 1989: 71).
En la sesión del 11 de junio de 1876, Sauvalle mostraría de forma clara un enorme respeto por la obra de Lamarck en el discurso de contestación a la memoria inaugural de José Rocamora, «Del Eucalytus», que no se publicaría hasta cuatro años más tarde. Sauvalle recriminaría a Rocamora no haberse referido a Lamarck, reivindicándole como prestigioso botánico introductor de las claves dicotómicas:
Ha pasado tambien desapercibido para el Dr. Rocamora el célebre botánico y naturalista de Lamarck, llamado el Linneo de Francia, inventor de un procedimiento simple, pero en muchos casos de gran utilidad, conocido por sistema dicotómico ó analítico.
Destacándolo después como pionero en el desarrollo del evolucionismo:
Lamarck fué el primero que sostuvo que cada especie animal ó vegetal desciende de prototipos comunes de organizacion más simple y creados espontáneamente, ––teorías reproducidas en nuestros dias por Darwin y Buchner, y acogidas con más entusiasmo aún por el renombrado profesor de la Universidad de Jena, Ernesto Haeckel (Sauvalle, 1880: 385).
Añadiremos en este apartado una interesante referencia a Lamarck y el evolucionismo en estos años, de un escritor que no perteneció a la citada academia. Se trata de Francisco Calcagno Monzón, conocido especialmente por su Diccionario biográfico cubano. Este destacado escritor, profesor, periodista y traductor, hijo de un prestigioso médico italiano que se instaló en Cuba en 1818, abolicionista y autonomista, estuvo siempre muy interesado por la ciencia, fue miembro de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba y escribió varias novelas que tenían un importante contenido científico con la voluntad de difundirlo y así hacer más asequible la ciencia1.
En la introducción de su obra Historia de un muerto y noticias del otro mundo, publicada en La Habana en 1875, justifica las razones por las que incluía en algunas de sus novelas
1. Sobre Francisco Calcagno, «El polígrafo cubano Francisco Calcagno (1827-1903), la difusión del evolucionismo y sus últimos años en Barcelona», de Agustí Camós Cabeceran, que aparecerá próximamente en un volumen que recoge el XI coloquio internacional sobre darwinismo celebrado en Ushuaia en noviembre del 2024.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
información científica, tal como hacía por ejemplo Julio Verne, en quien se inspiraba y consideraba un destacado innovador de la llamada «novela científica»:
Escritas en su mayor parte conforme á los últimos adelantos de las ciencias, estas obras han contribuido grandemente á desarrollar el gusto por la lectura útil (…) que han difundido el amor á las verdades científicas entre personas que solo las gustaran cuando endulzadas ó engalanadas con las flores del estilo novelístico (Calcagno, 1876: 5-6).
En la obra, partiendo del estudio del cadáver de un hombre, hace numerosas reflexiones científicas refiriéndose a naturalistas y otros grandes investigadores, como Buffon, Cuvier, Redi, Laplace, Priestley, Lavoisier, Pasteur, Pouchet y Poey, entre muchos otros. En unas páginas en las que se refiere al debate sobre el origen de los seres vivos y del hombre, se decanta por el origen que le atribuye «la ciencia moderna», pero sin explicitar el término «evolución» o «transformismo».
Así pues, la filosofía natural se opone al orígen de los seres y del hombre por el solo y momentáneo efecto del fiat lux: la lógica parece inclinar la razon del lado de la teoría moderna… (Calcagno, 1875: 104).
En el siguiente párrafo se refiere una única vez a Lamarck, con una singular grafía, Lanmark, haciendo un esbozo de su teoría evolucionista. En una parte del fragmento que reproducimos usa comillas angulares, por lo que parece estar transcribiendo un texto de algún autor que no especifica, que explicaba la teoría del naturalista francés:
La diferencia entre animales silvestres y los mismos domesticados, las alteraciones que diariamente vemos en el círculo zoológico á nuestro alcance son suficiente prueba de que los animales que existen hoy no son sino variantes de fáunas preexistentes «que despues de haber producido (Lanmark [sic]) por una série infinita de edades séres semejantes suyos, al cabo habian sufrido variaciones graduales por influencia de las alteraciones del clima y del mundo animado que les obligaron á adaptarse á estas singulares circunstancias.» (Calcagno, 1875: 104).
A lo largo de la obra aparecen otras ideas cercanas a la teoría evolucionista de Lamarck, como la existencia de una tendencia de los organismos hacia la complejidad que aparece en diversas ocasiones: «Marchamos á un perfeccionamiento todos, de un modo lento é insensible pero cierto, la tierra, la yerba, los seres inanimados, el hombre…» (Calcagno, 1875, p. 84). Rechaza, en cambio, otro elemento clave del transformismo de Lamarck, la generación espontánea (Calcagno, 1875: 102).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Pero en esta obra no se refiere en ningún momento a los grandes defensores coetáneos del evolucionismo, Darwin y Haeckel, cuyas ideas en estos años ya empezaban a debatirse en determinados círculos cubanos, singularmente a partir del discurso que Francisco Frías y Jacott pronunció en 1868, al que ya nos hemos referido. Cerca del final de la obra se refiere específicamente al posible origen evolutivo del hombre, pero afirmando que debería existir la mano de Dios en el proceso que conduciría hasta el hombre que sería su «óptima obra». Añade que este procedimiento usado por Dios para originar al hombre no parecería «menos grande» que la creación directa:
No olvidarémos en tanto que aun siendo el orígen de la raza humana tal como algunos geólogos modernos quieren suponerlo, no dejára por eso de ser el hombre la óptima obra de Dios sobre la Tierra; así como no aparece ménos grande pero si más lógico ese Dios al crear las cosas por medio de lentos procedimientos mecánicos. Siempre en la facultad de progresar y perfeccionarse los séres está su omnipotente soplo germinal tan admirable y sublime como si todo lo creara por efectos instantáneos de su voluntad (Calcagno, 1875: 105).
Este texto ciertamente recuerda el último párrafo del Origin of species, que quizás Calcagno ya había tenido la oportunidad de leer, y que ha sido interpretado de diversas maneras. En el texto podemos ver claramente que Calcagno consideraba a Dios como motor primero de la naturaleza.
La Historia de un muerto tendría una segunda edición que se publicaría en Barcelona en 1898, cuando Calcagno ya residía en esta ciudad donde moriría cinco años más tarde. En esta nueva edición aparecen numerosos cambios respecto a la primera, empezando por la segunda parte del título que ahora sería: Historia de un muerto. Meditación sobre las ruinas de un hombre. En esta segunda edición se refiere mucho más ampliamente a la teoría de la evolución, citando en numerosas ocasiones a Darwin y en una a Lamarck, en este caso con la misma curiosa grafía que la de la primera edición (García González, 2018).
Lamarck en los debates sobre el evolucionismo en la Revista de Cuba, de 1877 a 1880
En los años que trascurrieron entre 1877 y 1880, finalizó la Guerra de los Diez Años con el Pacto del Zanjón en 1878. Tras el Pacto y con la constitución liberal española de 1876, por primera vez, y aunque de una forma limitada, los cubanos accedían a muchos derechos y libertades que caracterizan al estado liberal, como la libertad de prensa y de asociación, que fueron aprovechadas por los científicos (Funes, 2004: 296), además de tener representación parlamentaria (García Mora, 2009: 307). Todo ello hizo que una buena parte de las clases medias y profesionales criollos, algunos procedentes de las filas independentistas, se organizaran en el partido Liberal Autonomista, aspirando a tener una nueva relación con la metrópoli más igualitaria y respetuosa con la población cubana.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
En enero de 1877 apareció el primer número de la Revista de Cuba, cuando estaba cerca el final de la Guerra de los Diez Años y se iniciaba un período de reconstrucción y modernización en la isla. La nueva revista pronto se convirtió en un foro de gran importancia para la introducción del darwinismo, pero donde también estuvo presente Lamarck, y se hizo eco de la publicación en España de la primera traducción completa al castellano del Origen de las especies de Darwin poco después de su aparición, precisando además donde podía comprarse en la isla (Revista de Cuba, ii: 95). Como se trataba de la traducción de la sexta edición, contenía la noticia histórica donde Darwin incluía un cierto reconocimiento a Lamarck.
En uno de los primeros números encontramos una carta al director escrita por Enrique José Varona, uno de los más destacados positivistas cubanos. En la carta con fecha 5 de marzo de 1877 (Varona: 301-304), defendía la generación espontánea que a su parecer se había impugnado de forma rotunda en un breve texto sobre biología, incluido en una miscelánea de informaciones de diversas áreas científicas (Revista de Cuba, i: 96). Varona no se refiere explícitamente a que Lamarck incluyó la generación espontánea en su modelo evolucionista, pero da a entender que su defensa sería consustancial con el modelo evolucionista de Darwin y Haeckel (Puig-Samper & Pelayo, 1989: 424).
Cabe recordar que en estos años se estaba desarrollando un importante debate en torno a la generación espontánea, que tenía el trasfondo del evolucionismo (Stirck, 2000), en el que Darwin no quiso intervenir públicamente, pero a través de su correspondencia conocemos que aceptaba la existencia de dicha forma de generación (Peretó & et al., 2009).
En la carta Varona cita la obra Origen del hombre según la teoría descensional de Roberto Abendroth, traducida por Pompeyo Gener y publicada en Barcelona en 1874. Se trata de uno de los primeros libros de contenido darwinista aparecidos en España (Camós, 2010: 134-135), que veremos que también fue citado por otros autores cubanos. En el texto Varona se referiría a la «teoría descensional de Darwin», quizás influido por este texto de Abendroth (Varona, 1877: 304).
Dos años más tarde Varona se refirió explícitamente a Lamarck en un discurso que pronunció el 26 de mayo de 1879 en el Liceo de Guanabacoa, que llevaba por título «La evolucion psicológica», y que se reprodujo en la Revista de Cuba de julio de 1879. Después de aludir a una ciencia de los orígenes que se referiría a la teoría evolutiva, sitúa a Lamarck al lado de algunos de los más grandes científicos y pensadores de la historia:
Con Kant y Laplace nos hace asistir á la génesis del mundo solar, con Lyell á la génesis del globo terráqueo, con Lamarck, Darwin y Haeckel á la génesis y transformacion de los organismos innúmeros que lo pueblan (Varona, 1879: 21).
Diferente caso fue el del médico de la armada nacido en La Rioja, Serafín Gallardo y Alcalde, que viajó por distintos lugares de América, se instaló en Cuba en los años setenta,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
donde fue profesor de distintas asignaturas de medicina, y regresó a la península en 1880, donde murió. La única referencia a los notables estudios meteorológicos de Lamarck que hemos localizado en Cuba se debe a él, en un artículo sobre las trombas observadas en las costas de Cuba, donde incluye al naturalista francés entre los autores que atribuían las trombas al choque de vientos contrarios (Gallardo, 1870: 177).
Más trascendencia tuvo su lección inaugural del curso académico 1877-1878 en la Universidad Literaria de La Habana. Su discurso constituye un ataque frontal al materialismo haciendo afirmaciones como «la ciencia no es ni puede ser atea» (Gallardo, 1877: 66), o refiriéndose también a la ciencia:
… la mayor parte de los que la cultivamos sabemos que la fé es su complemento indispensable: que allí donde la ciencia no alcanza, la fé, que es la esencia de las almas, llega; (Gallardo, 1877: 67).
Dedicó buena parte del discurso a atacar la teoría evolucionista, mostrando un notable conocimiento de la misma y de los autores contemporáneos que la defendían como Darwin, Huxley, Spencer o Haeckel. No se olvidó de Lamarck, a quien cita en cinco ocasiones, negando de nuevo su materialismo tal como hemos visto que ya había hecho Felipe Poey años antes. Podemos comprobarlo en el siguiente párrafo, en el que Gallardo acusa a los científicos evolucionistas de censurar a Lamarck, Erasmus Darwin y Owen:
Esta doctrina, sin aquella creencia que tenian Erasmus Darwin, Lamarck, y Owen, pero que les censuran sus sucesores, es la espada que corta el lazo de unión que entre los hombres aun existe (Gallardo, 1877: 50).
Un ataque al evolucionismo y al materialismo desde una tribuna tan importante no pasó desapercibido en las páginas de la Revista de Cuba , por lo que el médico cubano Agustín W. Reyes publicó un artículo respondiendo a la oración inaugural de Gallardo, con el título «La ciencia y sus derechos». A pesar del matiz que hemos apuntado que hace Gallardo al referirse a Lamarck, Reyes lo incluye entre los que en la oración sufren un castigo infame:
Y vayan á las gemonias desde Galileo hasta Claudio Bernard, pero con especial recomendacion de no olvidar ni á Lamarck ni á Darwin, á Haeckel ni á Herbert Spencer, á quienes hace el Dr. Gallardo más directamente objeto de sus sospechas y de sus acusaciones (Reyes, 1877: 435).
Y un poco más adelante, cuando se refiere a los más eminentes representantes de la ciencia injustamente acusados por Gallardo, incluye en primer lugar a Lamarck:
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Increíble parece que tan aventuradas acusaciones contra la ciencia y sus representantes más eminentes, solo estén basadas en sospechas que nada justifican, ó en simples presunciones, que tan poco valor tienen en otro terreno, pues no es justo condenar al reo solo por presunciones. ¡Y de qué acusados se trata en estos momentos! De la ciencia y de sus más ilustres adeptos; de los Lamarck, los Darwin, los Haeckel etc. (Reyes, 1877: 440).
Al año siguiente se publicó en la Revista de Cuba el discurso de Haeckel en el congreso de naturalistas alemanes en Múnich, con el título «La evolución explicada por Haekel [sic]». Haeckel siempre mostró un gran respeto por la obra de Lamarck, y después de referirse a la solidez biológica que le había dado Darwin a la teoría, se refiere a las dificultades de las teorías evolutivas defendidas a principios del siglo xix por otros autores:
En vano la habia defendido la antigua ciencia; ni Lamarck y Geoffroy-Saint-Hilaire en Francia, ni Oken y Schelling en Alemania, consiguieron hacerla triunfar (Haeckel, 1878: 53).
En el número de marzo de 1878, Varona publicó una amplia discusión del libro Le positivisme, escrito por Andrés Poey, hijo de Felipe Poey, discípulo ortodoxo de Comte, que defendió su sistema en toda su integridad frente a Littré (Agramonte, 1947). En la discusión Varona se refiere en diversas ocasiones a la evolución en términos generales, pero sin citar a Lamarck (Varona, 1878). Sin embargo, Andrés Poey, quien tenía una buena formación en meteorología, zoología y botánica, en su libro sí que se refirió en diversas ocasiones a Lamarck de forma elogiosa, en algunas de ellas destacándolo como fundador del evolucionismo:
La révolution zoologique, initiée en 1809 par Lamarck, vaguement précédée par Wolff en 1759, préparée et secondée par le grand poëte Goethe, et soutenue par Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, a pris, à partir de 1859, des proportions colossales sous l’impulsion systématique de Charles Darwin, en Angleterre, et d’Ernest Haeckel, en Allemagne (Poey Andrés, 1876: 261).
Y más adelante:
En résumé, la théorie généalogique de la descendance fondée par Lamarck, et la théorie de la sélection ou du choix naturel (selectio naturalis), fondée par Darwin, doivent être envisagées comme une branche de la grande doctrine de l’évolution universelle et naturelle que le Positiviste développe et systématise (Poey Andrés, 1876: 304-305).
Aunque la obra de Andrés Poey se publicó en Francia, donde residiría muchos años y moriría en 1919, debió tener una notable difusión en Cuba dado el prestigio del autor.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Este mismo año aparecieron otras referencias al naturalista francés. En el número de septiembre, el médico Esteban Borrero publicó el artículo «Las plantas carnívoras», en el que hacía un resumen de los trabajos de diversos autores sobre este tipo de vegetales, entre los que destacaban Joseph Hooker y Charles Darwin. Al tratar de aventurar una hipótesis que permitiera comprender como una hoja de una planta en determinadas condiciones puede transformarse en una trampa de insectos, a partir de los cuales la planta podría obtener nitrógeno, afirma:
¿Por qué no tendria su aplicacion aquí aquella ley de Lamark [sic] que dice: «La produccion de un órgano nuevo resulta de un estímulo que continúa haciéndose sentir y de un nuevo movimiento por ese estímulo provocado y mantenido?» (Borrero, 1878: 238).
Sugiere abiertamente una explicación lamarckista de la transformación de la hoja, lo que le situaría como uno de sus seguidores (Puig-Samper & Pelayo, 1989: 432). Poco después el autor en una nota alude a la «Primera version española del “Resúmen de los trabajos de Darwin y Calm sobre las Plantas Carnívoras”, por J. E. Planchon. Barcelona 1876». En realidad, se refiere al capítulo del libro Los prodigios de las plantas que llevaba por título «Las plantas carnívoras» y como subtítulo el señalado por Borrero. Lo había publicado la Imprenta de la Renaixensa en la colección «La Ciencia Moderna», en la que poco antes había aparecido la primera traducción al castellano de una obra de Darwin, el Origen del hombre
En el mismo número de septiembre encontramos un artículo titulado «Haeckel y el origen del hombre» escrito por Enrique F. Veciana, quien se referiría a Lamarck en términos elogiosos:
El gran naturalista Lamarck, cuyas doctrinas sobre el orígen del reino animal no alcanzaron el poder erigirse en sistema hasta que Darwin vino á sacarlas del olvido en que estaban despues de medio siglo (Veciana, 1878: 297).
En el número de octubre del mismo año, se recoge en la revista el discurso que pronunció Luís Montané Dardé el 7 de octubre de 1878 en la Sociedad Antropológica de Cuba, donde ejercía de secretario. Montané fue un destacado médico y antropólogo cubano que al igual que otros autores que hemos mencionado, residió en Francia desde muy pequeño, donde estudió medicina y fue miembro de la Société d’Anthropologie de París, y regresó a Cuba a los 25 años. En el discurso que llevaba por título «El reino humano», que también fue publicado en el Boletín de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, Montané refuta la existencia de dicho reino. A lo largo del discurso cita en varias ocasiones a Paul Broca, y en una de ellas pone de manifiesto que antes que Darwin Lamarck ya había propuesto que el hombre había evolucionado a partir de los simios:
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Lamarck, adelantándose hasta no ver en el hombre más que un mono perfeccionado, echa las primeras bases de la teoría desarrollada en nuestros dias por Darwin (Montané, 1878: 339, cit. por García & Pruna 1987: 210).
Al año siguiente, en los números de abril y mayo, la revista recoge en dos entregas el discurso leído en el Liceo Artístico y Literario de Guanaboca por el médico positivista cubano Antonio Mestre Domínguez, quien ya hemos visto que había cuestionado la memoria de Letamendi. Mestre, nacido en La Habana, inició sus estudios de medicina en esta ciudad, pero también los completó en Francia donde se doctoró. Residió en este país en los años cincuenta y volvió a Cuba a principio de los años sesenta.
En el discurso «Origen natural del hombre», desarrollaría una de las más claras exposiciones de la teoría de la evolución realizadas hasta la fecha en Cuba, en la que reconocía a Lamarck un destacado papel. En un apartado del discurso que tituló «Breve exposicion del Darwinismo», afirma que «el verdadero precursor, tanto de la evolución geológica como de la biología es Lamarck» (Mestre, 1879: 425-426). A continuación, mostrando tener un notable conocimiento de la obra de Lamarck, reprodujo un párrafo de la Philosophie zoologique traducido al castellano que se encuentra en una sección que dedicó a las especies perdidas, donde exponía su oposición al catastrofismo y su defensa de los lentos procesos de transformación a lo largo de un tiempo muy dilatado (Lamarck, 1809, i: 80-81):
El habia dicho en su Filosofía zoológica: «Si se considera, por una parte, que en todo lo que es obra de la naturaleza, nada hace ésta bruscamente y siempre opera con lentitud y por grados sucesivos; y por otra, que las causas particulares ó locales de los desórdenes y de los trastornos pueden dar razon de todo lo que se observa en la superficie de nuestro globo, y están sin embargo sujetas á sus leyes y á su marcha general, se reconocerá que no es absolutamente necesario suponer que una catástrofe universal haya venido á voltear y á destruir una gran parte de las operaciones mismas de la naturaleza.»
Seguidamente realizó una breve exposición del evolucionismo de Lamarck y algunos de los hechos que la justificaban:
Lamarck habia negado resueltamente la fijeza de los tipos orgánicos y proclamado el cambio continuo é indefinido como una ley natural, estableciendo la doctrina de la evolucion progresiva de los séres y explicando así un gran número de hechos de la mayor importancia: la adaptacion de las especies al medio en que viven, la complicacion creciente de los organismos que se han desarrollado de época en época, la existencia de los órganos inútiles y de los rudimentos de órganos, de los animales incompletos, de las especies dichas anómalas ó paradójicas; en fin la formacion, la evolucion y la disposicion de la serie orgánica (Mestre, 1879: 426).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Es interesante constatar que después de esta explicación añade una observación sobre la teoría de la evolución de Darwin que en algunas ocasiones se olvida, cuando se refiere a que el naturalista inglés apoyaba «la transmision hereditaria de los cambios individuales». Aunque este es un dato totalmente conocido entre los historiadores de la ciencia, todavía en muchos medios de divulgación científica que podemos consultar en Internet o incluso en algunos libros de texto, se expone erróneamente que la gran diferencia entre la teoría de la evolución de Lamarck y de Darwin residiría en que el primero defendió la herencia de los caracteres adquiridos, mientras que el segundo no lo hizo. Más adelante, Mestre señala claramente la diferencia más destacada entre el modelo evolutivo de Lamarck y el de Darwin:
Y la doctrina de Darwin no es otra cosa, en breves términos, que la seleccion natural, mediante la lucha por la vida, aplicada al transformismo. –El transformismo es de Lamarck; pero la seleccion, que es como su piedra angular, corresponde á Darwin (Mestre, 1879: 433).
En la segunda entrega del discurso «Origen natural del hombre», Mestre vuelve a indicar que mientras Lamarck solo señalaba la influencia de las circunstancias como el origen del proceso evolutivo, Darwin añadía la selección natural:
… los organismos más complicados han salido de otros que lo son ménos, hasta llegar al hombre que emana de algun antropoide análogo á los grandes monos. Los agentes de ese desarrollo son la influencia de las circunstancias y del género de vida, única que reconociera Lamarck, y luégo para Darwin la seleccion que resulta de la lucha por la existencia… (Mestre, 1879: 519).
Expone en esta segunda entrega algunas observaciones científicas que sustentarían la teoría de la evolución, haciendo mención de las reflexiones de Felipe Poey sobre los peces ciegos de las cuevas de Alquizar a las que ya nos hemos referido (Mestre, 1879: 515), por tanto, apoyándose en observaciones de un naturalista cubano.
En el último apartado, que tituló «Apreciaciones finales», reitera una idea que ya hemos visto reflejada en otros autores: que Lamarck y Darwin defendían la existencia de un poder sobrenatural, de la intervención en algún momento de un creador. Lo hizo primero de forma reiterada en el caso del naturalista inglés, para finalmente referirse también al naturalista francés. En primer lugar, con respecto al origen de la vida afirma: «Lamarck y Darwin han pensado que en el orígen no ha habido más que una sola sustancia viva, indeterminada, creacion espontánea para el primero y sobrenatural para el segundo» (Mestre, 1879: 518). Reitera el papel que, a su parecer, Darwin otorgaba a Dios un poco más adelante al referirse al origen del hombre, «Darwin considera á los primeros representantes de la humanidad como una hechura del Creador, miéntras que Lamarck y Haeckel invocan la gene-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
racion espontánea» (Mestre, 1879: 520). Y ya casi al final del discurso niega el ateísmo tanto de Darwin como de Lamarck, «Acusar de ateísmo á los transformistas, es simplemente demostrar que no se han leido las obras de Lamarck y de Darwin» (Mestre, 1879: 527).
Cabe destacar que la mayoría de las obras evolucionistas que citó estaban en francés, fueran de autores franceses o traducciones. En castellano solo se refirió a las traducciones de obras de Darwin, Haeckel y Büchner (Mestre, 1879: 433), y como Varona, al Origen del hombre según la teoría descensional (Mestre, 1879: 528).
En la misma línea encontramos al médico positivista José Francisco Arango, que fue miembro de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, en un discurso que llevaba el mismo título que el de Mestre, «Origen natural del hombre», que también leyó en el Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa, y que se publicó en el número de agosto de 1879 de la Revista de Cuba. Arango, tras hacer una ardua defensa del positivismo, se mostró respetuoso con la teoría de Darwin, aunque no convencido. Después de referirse a que el naturalista inglés había dado nuevas armas al transformismo de Lamarck a través del «combate por la vida y la selección, muy especialmente esta última, de carácter experimental», se refiere a la teoría de Darwin afirmando:
De ella se apoderaron ávidamente todo género de espíritus antiteológicos sin observar que el mismo Darwin hace intervenir una influencia divina en el orígen de la vida, separándose en esto de Lamarck, defensor de la generacion expontánea [sic] (Arango, 1879: 144).
Arango también situaba a Darwin entre los defensores del papel del Creador, separándolo en este caso de Lamarck. Más adelante vuelve a mostrar un gran distanciamiento del naturalista francés al tratar sobre la relación del organismo con el medio y su propensión al equilibrio, afirmando que su modelo conducía a la destrucción de la vida: «tendiendo la suposicion de Lamarck, la variabilidad indefinida de las especies, á romper este equilibrio, destruye la vida» (Arango, 1879: 146).
No niega la posibilidad de conocer el origen de las especies, pero muestra escepticismo respecto a la teoría de la evolución, argumentando que todavía no se habían aportado suficientes pruebas. Arango, que se definía como positivista, recordó que Comte se había mostrado contrario a las ideas de Lamarck como ya hemos visto que había hecho Felipe Poey años antes:
… responderémos á los sostenedores aquí del darwinismo lo que A. Comte habia contestado á Lamark [sic], lo que Littré y Robín han declarado á Darwin y Haeckel: «no nos habéis convencido; quizás lo conseguiréis con pruebas más sérias.» (Arango, 1879: 146).
Esteban Borrero, de quien ya hemos hablado, también se referiría al naturalista francés en otro artículo que llevaba el título «La vieja ortodoxia y la ciencia moderna». Borrero re-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
bate las tesis del poeta y periodista conservador Antonio Vinageras, que las habría manifestado en una reunión interna de la sección de literatura del Liceo de Guanabacoa en la que también habrían participado Cortina, Veciana y el propio Borrero (Pruna & García, 1989: 91-92). Cabe recordar que Vinageras también mantuvo agrios enfrentamientos con Felipe Poey (1999: 118-161). Acusa a Vinageras de querer resucitar «doctrinas muertas ha largo tiempo» (Borrero, 1879: 288), invitándolo a recorrer el camino seguido por la humanidad para revelar los secretos de la naturaleza a través de la ciencia, situando a Lamarck entre algunos de los más grandes sabios investigadores de la historia:
… yo creo en la revelacion: en esa revelacion que hace la naturaleza á los oidos del sábio, que la tortura hasta arrancarle su secreto, yo creo en esa revelacion que hace la naturaleza al hombre que investiga, yo creo en esa revelacion que hace la naturaleza á los Newton, á los Lamark [sic], á los Goethe á los Victor Hugo (Borrero, 1879: 290).
Este mismo autor leyó un discurso en el Ateneo de La Habana el 15 de noviembre de 1879, que fue reproducido con el título «Consideraciones sobre la evolucion é influencia social de los estudios antropológicos», en el volumen de enero del año siguiente de la Revista de Cuba. En él hace un poco de historia del desarrollo de los conocimientos antropológicos, señalando el inicio de la verdadera ciencia antropológica en la formulación de la teoría de la evolución:
Esta última evolucion ha tenido lugar casi á nuestra vista: la comenzaron en lo antiguo los Demócritos, Lucrecio y Averroes y se ha completado merced á los esfuerzos de los Buffon, Lamark [sic], de los Geoffroy St. Hilaire y lo Darwin (Borrero, 1880: 55).
En 1879 encontramos otra referencia a Lamarck que apareció en la revista, en un artículo sobre el hombre terciario que firmaba José Rafael Montalvo Covarrubias. Montalvo estudió medicina en la Universidad de La Habana y oftalmología en París, y fue uno de los fundadores de la sociedad antropológica de Cuba. La revista reprodujo el discurso leído por Montalvo en la sociedad antropológica el 7 de octubre de 1879, que llevaba por título «El hombre terciario». En el discurso afirma el médico cubano:
Los partidarios de las ideas transformistas iniciadas por Lamark [sic], desarrolladas por Darwin y con vehemencia defendidas por Haekel [sic], quizás comienzan á encontrar ahora la solucion del problema relativo al origen símico del hombre (Montalvo, 1879: 477, cit. por Pruna & García, 1989: 103).
En 1880 apareció en la Revista de Cuba un interesante artículo del destacado paleontólogo estadunidense Othniel Charles Marsh, «La Paleontología su historia y sus métodos»,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
presentado en el Congreso de Saratoga de la Asociación Americana para el Adelanto de las Ciencias y traducido al castellano. La cercanía de Estados Unidos, que fue refugio de numerosos exiliados cubanos a lo largo del siglo xix, así como el creciente interés de este país por Cuba, también se manifestó en la ciencia. Así, por ejemplo, Felipe Poey mantuvo una extensa correspondencia con científicos nacidos o residentes en Estados Unidos, como Louis Agassiz y Spencer Baird, Rafael Arango colaboró con la Academia de ciencias de Filadelfia, o Juan Vilaró fue socio de la American Ornithologists Union de Nueva York. La publicación de este artículo es una muestra de este acercamiento de la ciencia estadounidense a la ciencia cubana.
En el artículo, Marsh destaca a Lamarck como uno de los fundadores de la paleontología:
A los principios de este período vemos descollar tres grandes nombres sobre todos los demás: son los de Cuvier, Lamarck y William Smith, los verdaderos fundadores de la paleontología. Cuvier y Lamarck tenian en Francia toda la influencia que pueden dar el talento, la educacion y una elevada posicion (…) Cuvier fundó los cimientos de la paleontología de los animales vertebrados, Lamarck la de los invertebrados (Marsh, 1880: 141).
Tras exponer los principales planteamientos de Cuvier, hace una precisa explicación de los distintos trabajos de Lamarck en zoología, sistemática y paleontología, destacando sus principales obras y su papel pionero en el desarrollo de la teoría de la evolución:
Jean Lamarck, el colega de Cuvier, fué un botánico eminente antes de llegar á ser un zoólogo. Sus investigaciones sobre los fósiles invertebrados de la cuenca de París, aunque ménos brillantes que las de Cuvier sobre los vertebrados, no son ménos importantes; y sus conclusiones son las que forman la base de la moderna biología. Como Cuvier, procedió Lamarck por la comparacion directa de los fósiles con las especies actualmente existentes, y pudo por este método reconocer que las conchas fósiles de las capas inferiores de la cuenca de París pertenecen, en su mayor parte, á especies extinguidas, y que las de las distintas capas son muy diferentes entre sí. Los trabajos de Lamarck produjeron una revolucion completa en la conchiliología. Su Sistema de los Animales Invertebrados, 1801, y su famosa Filosofia Zoológica son las primeras obras en las que se encuentran los principios de la evolucion. Algunos años despues, en su Historia Natural de los Animales sin Vértebras, 1815-1822, expuso Lamarck su teoría detallada, y con asombro leemos esas páginas donde se adelantó hasta la ciencia moderna. Sus ideas, que Geoffroy Saint-Hilaire apoyó con todo el prestigio de su genio, fueron encarnizadamente atacadas por Cuvier, y si los contemporáneos de aquellos dos grandes naturalistas no sabian qué partido tomar entre ambos, nosotros podemos decir hoy que el tiempo ha dado la razón á Lamarck, y que este último dió pruebas de un espíritu más filosófico que su rival:–Cu-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
vier afirmaba la inmutabilidad de las especies, y Lamarck, adelantándose á su época en medio siglo, sostenia la variabilidad (Marsh, 1880; 142-143).
Cabe resaltar la relación que Marsh establece entre las investigaciones de Lamarck sobre los fósiles de invertebrados y el desarrollo de su teoría de la evolución, una relación olvidada durante muchos decenios, pero que distintos historiadores de la ciencia han vuelto a poner de relieve (Laurent, 1987: 332-353). Más adelante se refiere a que los descubrimientos paleontológicos realizados por Cuvier, Lamarck y Smith no pudieron ser convenientemente valorados por sus contemporáneos, que no consiguieron entender su significación (Marsh, 1880: 146).
Este mismo año podemos leer en la misma revista el artículo «La adaptación» de José Varela Zequeira, que reproducía un discurso leído en la sociedad antropológica. Después de abordar el tema de la antropología como disciplina científica, centró su artículo en la adaptación del hombre blanco al clima tropical, un tema que preocupaba especialmente en dicha sociedad, como expuso su presidente Felipe Poey en su discurso como presidente (Funes, 2004: 102). Casi al final del artículo señala un punto de concurrencia entre las ideas de Lamarck y Darwin:
La herencia, obrando de consuno con el ejercicio ó desuso de las partes, explica estas y otras infinitas modificaciones de estructura. (…) Hasta aquí, la hipótesis de Lamarck concuerda con el darwinismo (Varela, 1880: 303).
Es decir, que Varela sigue los mismos criterios que había manifestado Mestre el año anterior en la misma revista, para diferenciar las teorías evolucionistas de Lamarck y de Darwin. En el texto se citan dos obras publicadas en la península a las que ya nos hemos referido: la traducción del Origen de las especies y la que también habían citado Varona y Mestre, el Origen del hombre según la teoría descensional. Y como Varona, al referirse a la teoría de la evolución también utilizaba los términos «teoría descensional».
En la metrópoli, los distintos gobiernos de la Restauración impusieron la dilación en los proyectos urgentes que necesitaba Cuba. Así, aunque la ley de la abolición de la esclavitud se firmó en 1880, no se completó hasta 1886, y la primera transformación política de envergadura, la reforma Maura, se intentó en 1893, pero la autonomía no llegó hasta 1897 (García Mora, 2009: 310). Estas enormes resistencias al cambio tanto de sectores españolistas de la isla de Cuba como de influyentes poderes radicados en la península condujeron a que cada vez más sectores sociales cubanos se fueran decantando por el independentismo y estallara en 1895 la fase final del proceso, la Guerra Necesaria, que concluiría primero con la ocupación de la isla por los Estados Unidos en 1898 y la independencia definitiva en 1902.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
En 1880 Felipe Poey, en el discurso pronunciado en la Universidad con motivo del doctorado de Antonio de Gordon y de Acosta, afirmaba:
… la evolución ilustrada en este siglo por Lamarck y corroborada por Darwin; evolución paleontológica, que en el resultado, cuando no en el modo literalmente interpretado, guarda una notable conformidad con el libro de Moisés (Poey, 1888: 89).
Como podemos comprobar, Poey en este texto se mostraba convencido de la evolución reconociendo el destacado papel de Lamarck y seguía insistiendo en hacer compatible el evolucionismo con el cristianismo tal como hemos visto que también hacían otros autores cubanos.
En 1882 encontramos el reconocimiento de Lamarck como el verdadero fundador de la teoría de la evolución por parte de José Martí, uno de los más destacados intelectuales cubanos del siglo xix. Martí fue un gran admirador de Darwin y de su teoría de la evolución, pero manteniendo reservas especialmente en lo que se refería al hombre, sus emociones y su conciencia (García González, 1999: 396). También defendía que el pensamiento evolucionista existía antes de Darwin, aportando en ocasiones algunos datos «de forma exagerada e inexacta sin duda» (García González, 1999: 381). Lo podemos comprobar en un artículo que publicó en La Opinión Nacional del 4 de mayo de 1882, en el que se refería a las palabras pronunciadas en una conferencia de un notable naturalista que no identificó, donde además de reconocer que eran de admirar las teorías de Darwin, afirmaba que no era un «ciego partidario del sistema»:
El verdadero fundador de la teoría de la evolución ha sido el célebre naturalista francés Lamarck a principios de este siglo. Geoffroy Saint-Hilaire, Oken, Haeckel, Vogt, Huxley, Hooter [sic] y otros filósofos eminentes han llamado de nuevo la atención de los sabios sobre ella y sostienen que los diferentes reinos de la naturaleza tienen un mismo origen, descienden de un organismo primitivo. Estas son las doctrinas que se llaman hoy de Darwin; no se pueden menos de admirar en ellas aunque no se sea ciego partidario del sistema, una idea sublime, un esfuerzo heroico para explicar los fenómenos de la vida orgánica que han sido hasta ahora considerados incomprensibles. (Martí, 1975, vol. 23: 187-188).
Cerca del final del decenio, Felipe Poey, en una recopilación de su obra literaria publicada en 1888, hace algunas rectificaciones de artículos publicados años antes, que clarifican su posicionamiento en el último tramo de su vida. Uno de los que rectifica lleva por título «El hombre intelectual y moral comparado con el bruto», que según afirma había compuesto hacía muchos años, para incorporar una visión evolucionista que le haría admitir que los brutos tendrían actos intelectuales y morales, y en el que cita a Lamarck como una de las fuentes de inspiración:
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
El siguiente artículo, compuesto hace muchos años, se reproduce hoy corregido y ampliado; pero conservando cierta exageración, debida á la escuela de Cuvier, Flourens, Quatrefages, trocadas actualmente por las de Lamarck, Darwin, Huxley y otros eminentes pensadores, con los cuales concedo á los brutos los actos intelectuales y morales del hombre, aunque en grados inferiores… (Poey, 1888: 93).
También corrige el artículo «La divinidad», y en él reitera su visión de un evolucionismo deísta, argumentando otra vez que Lamarck también la defendió y que otros grandes evolucionistas no se habían pronunciado. En una nota a pie de página escribe:
(*) Este artículo sobre la Divinidad fué escrito en 1856. Algunos años más tarde, en vista de las doctrinas de Lamarck, Comte, Darwin y Spencer, le hubiera dado otra forma y otra significación. Ninguno de estos grandes pensadores ha negado la causa primera: Lamarck la afirma con nombre de Dios; Comte y Darwin no se ocupan; Spencer la deja en los campos ilimitados de lo incognoscible. – Nota del autor. (Poey, 1888: 8).
Sin embargo, parece que Poey al final de su vida se alejó completamente de la iglesia católica, negándose incluso a recibir la asistencia de algún sacerdote en el lecho de muerte, y declarándose materialista y ateo. Esto se deduciría del borrador de una carta que habría escrito a los 90 años y que habría sido localizada en 1926 por Federico Córdova, abogado y miembro de la Academia de Historia de Cuba, y publicada por el abogado Francisco González del Valle, miembro también de la Academia de Historia (González del Valle, 1926: 30).
La habría dirigido a su hijo Federico Poey, para que la entregara en su momento a su sobrina Serafina Alonso Poey y a su esposo Joaquín Guell Renté, en cuya casa vivía entonces. Rosa María González aporta algunos interesantes datos que apoyarían esta tesis (1999: 18-28).
El escritor Francisco Calcagno, al que ya nos hemos referido, fue alumno y un gran admirador del trabajo científico de Felipe Poey. Se casó en segundas nupcias con la hija de este, Virginia, y fue testimonio de su muerte en el domicilio que compartían. Como hemos visto, Calcagno ya había puesto de manifiesto tener un cierto conocimiento de la teoría de la evolución en su libro Historia de un muerto, pero su ingreso en la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba en el mismo año de su creación, 1877, cuando era presidente Felipe Poey, hizo que ampliara notablemente allí sus conocimientos sobre el evolucionismo, hasta el punto de dar una primera disertación en la sociedad sobre el origen del hombre y el bipedismo, el 29 de mayo de 1888 (Rivero, 1966: 20).
Pocos días después viajaría a Barcelona, donde publicaría su novela de mayor contenido evolucionista con el significativo título: En busca del eslabón. Historia de monos. Algunos periódicos barceloneses recogieron su llegada a la ciudad explicando que venía a visitar la Exposición Universal, pero de una forma más enigmática El Noticiero Universal del 29 de junio de 1888, en sus «Noticias locales», indicaba que traía «el propósito de publicar en
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Barcelona una obra ilustrada que versa sobre uno de los problemas modernos más interesantes». Debería tratarse de En busca del eslabón, que por razones que desconocemos no se imprimió en Cuba.
La obra se publicaría en la imprenta de Salvador Manero, que acostumbraba a editar obras de compañeros de militancia masónica y política (Fernández, 2005: 133). Calcagno Murió y fue enterrado en Barcelona en 1903, pero en 1953 su cadáver fue exhumado y trasladado a Cuba (Nieto, 1955: 159-162), y su destino definitivo sería el cementerio de Güines, en un panteón que lleva su nombre perteneciente a la Orden Caballeros de la Luz. Aunque esta orden no pueda catalogarse como una organización estrictamente masónica, sí que podría considerarse como filomasónica en cuanto recoge numerosos rasgos consustanciales a la masonería (Hernández, 1993: 401). Estos datos nos sugieren alguna vinculación de Calcagno con el mundo masónico.
En busca del eslabón es una novela de aventuras al estilo de las de Julio Verne, que parece tomar como modelo, en la que narra las peripecias de una expedición que trata de buscar el eslabón perdido en un barco que lleva el nombre de Antropoide, que se dirige desde Norteamérica al Brasil; después, a África, y por último, a extremo Oriente, sobre la que Armando García González publicó un riguroso y detallado estudio en el año 2002. No se trata, por tanto, de una novela en la que aparece algún personaje que introduce planteamientos evolucionistas, sino que toda la novela está orientada por el objetivo evolucionista de encontrar el eslabón perdido entre el hombre y el mono, y durante la expedición se van produciendo numerosos debates acerca del evolucionismo.
A lo largo del relato encontramos numerosas reflexiones científicas con muchas referencias a diversos naturalistas, particularmente a Darwin, pero también se refiere hasta en ocho ocasiones a Lamarck, incluso de forma indirecta a su Philosophie zoologique, al indicar que la teoría de la evolución fue «anunciada el año 9 por Lamark [sic]» (Calcagno, 1888: 10). En medio de una serie de debates entre distintos personajes, encontramos las siguientes afirmaciones en boca del capitán de la expedición, en las que defiende el evolucionismo:
«…, no debemos dudar que en siglos el mono se hiciera hombre; que la teoría Lamark [sic] – Darwin, no incompatible con ningún hecho biológico conocido, se acerca tanto á la realidad, como puede la hipótesis de Copérnico acercarse á la verdadera noción de los movimientos celestes (Calcagno, 1888: 29).
Y añade un poco más adelante:
Creamos en el transformismo ó caeremos en aquel error antropocéntrico, que llamó Haeckel, destruido por Lamark [sic], Goethe, Darwin, Lyell, como el error geocéntrico, que suponía la tierra en el centro, fué destruido por Copérnico, Galileo, Newton y Kepler. (Calcagno, 1888: 30).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Uno de los protagonistas de la expedición señala al naturalista francés como uno de los más grandes hombres de la historia, «… Lamark [sic], Haeckel y Darwin, son los hombres más grandes que ha producido la humanidad» (Calcagno, 1888: 255).
En la novela se refiere en diversas ocasiones al mecanismo evolutivo específicamente darwiniano, la selección natural, pero también al uso y desuso de los órganos y la herencia de los caracteres adquiridos. Además, recurre al ejemplo del alargamiento del cuello de la jirafa (Calcagno, 1888: 21), que todavía suele utilizarse para exponer el lamarckismo, pero que en mi opinión solo produce confusión y un solapado menosprecio a Lamarck (Camós, 2021: 58-59). También se refiere a la tendencia innata de los organismos hacia la complejidad, «la ley fatal del perfeccionamiento» (Calcagno, 1888: 321), mecanismo defendido explícitamente por Lamarck.
Y en una nota a pie de página sobre el origen de la paleontología, explica como Cuvier humillaba a Lamarck y negaba la existencia de fósiles humanos hasta que tuvo que rectificar:
Mucho tiempo la imponente autoridad de Cuvier, que no admitía lo que no contradijera al dogma, humilló á Lamark [sic] bajo el despotismo de la fe mosaica, negando los fósiles humanos; (Calcagno, 1888: 343-344).
Calcagno, un firme partidario del autonomismo de Cuba, se exilió en Barcelona en 1896 cuando en la isla se producía la última fase de la guerra de la independencia, donde publicaría otras obras, entre ellas la segunda edición de la Historia de un muerto, en la que, como ya hemos dicho, trata ampliamente la evolución refiriéndose tanto a Darwin como a Lamarck.
Juan Vilaró también se pronunció sobre el silenciamiento de Lamarck en el discurso de apertura de la Universidad de La Habana de 1890. Acusando a Cuvier, afirmaba que le sometió a un silencio profundo y prolongado, siendo Darwin quien le rescataría decenios más tarde, y cuando «sacó a nueva luz la doctrina transformista, nadie se acordaba ya de Lamarck» (Vilaró, 1890: 8, cit. Pruna & García, 1989: 182). Las concepciones evolucionistas de Vilaró siempre tuvieron una fuerte influencia de Lamarck (Pruna, 1999: 80), pero a la luz de los datos historiográficos actuales el silenciamiento de Lamarck no fue ni tan profundo ni tan prolongado.
Entre 1885 y 1896 se publicó la Revista Cubana , que constituía la continuación de la Revista de Cuba, pero ahora con una clara preponderancia de los sectores vinculados con el independentismo. Su director fue Enrique José Varona, quien se había pasado desde el autonomismo a las filas independentistas (Puig-Samper & Naranjo, 1998: 100). En la Revista Cubana hemos localizado varias decenas de referencias a Lamarck, bastantes en artículos de autores que ya hemos citado al tratar la Revista de Cuba, como el propio Varona o Borrero. En muchos de ellos se recuerda a Lamarck por su papel histórico en el desarrollo de las teorías evolucionistas, pero otros podemos insertarlos ya en el llamado «eclipse del darwi-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
nismo», cuando al discutir la selección natural como mecanismo evolutivo o sus límites, se recordaban entre otras alternativas los mecanismos propuestos por el naturalista francés. Lo podemos ver en un artículo de Arístides Mestre Hevia, el antropólogo y médico cubano, hijo del médico positivista Antonio Mestre, del cual ya hemos hablado. En dicho artículo expone una dura crítica a diversos aspectos de la oración inaugural del año académico 1890-1891, pronunciada por Juan Vilaró en la Universidad, a la que nos acabamos de referir. Tras mencionar nuevos datos sobre el efecto de las condiciones exteriores en la determinación de los cambios orgánicos, afirma: «Esos recientes datos aumentan el valor de las opiniones de Lamarck; y no era extemporáneo apreciar su relativa significación» (Mestre,1890: 373).
También lo podemos ver en un artículo de Gastón Alonso Cuadrado, un químico y farmacéutico nacido en la península, pero que desarrolló la mayor parte de su vida en Cuba, y que tiene una notable presencia en la revista. En la segunda entrega de su colección de artículos titulados «La ley de la selección natural en la lucha contra las creencias», y refiriéndose críticamente a aquellos naturalistas que centraban el estudio de los procesos evolutivos casi exclusivamente en la selección natural, escribe que están
…, dejando sin estudiar otras causas que como la accion del medio, y las modificaciones de estructura que resultan en el mayor ó menor uso de los órganos; factores ya señalados por Lamarck y el abuelo de Darwin; tienen tanta importancia en la transformacion de las especies (Alonso, 1891: 311-312).
El mismo Alonso, tres años más tarde, también publicaría en la Revista Cubana la traducción de un texto de Herbert Spencer titulado «La insuficiencia de la “selección natural”», como tercera entrega de otra colección de artículos que llevaba por título «La ley de la selección natural en la lucha por la existencia». Spencer atacaba los planteamientos de Weismann y reconocía el valor de algunas propuestas de Lamarck, en el contexto del debate contemporáneo entorno de la evolución (Spencer, 1894: 200-243).
Concluiremos con un artículo que se publicó en 1897, poco antes de la separación definitiva de Cuba y España, en los Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas Físicas y Naturales de La Habana. Se trata de la transcripción de un discurso pronunciado en la Academia por uno de los directores de los Anales, el académico José María Céspedes, quien en 1886 ya había fundado en La Habana la publicación el Eco de Cuba, que había sido un foco de difusión del evolucionismo (Pruna & García, 1989: 107-109). Al final del discurso que Céspedes dedica a la vida en los fondos marinos, señala el siglo xix como el más fecundo del progreso humano, destacando la revolución en las ciencias que supuso el desarrollo del evolucionismo. En esta revolución le otorga un destacado papel a Lamarck, y utiliza términos como «filosofía zoológica» o «cadena de consanguíneos» que asociamos al naturalista francés:
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
Pero el siglo del vapor y la electricidad es también el siglo de las grandes investigaciones filosóficas. No nos referimos á la filosofía especulativa, que busca las leyes de la vida exclusivamente en el ser humano, estudiándolas en su propio pensamiento, –sino de la filosofía práctica moderna, llamada filosofía zoológica, extendida á todos los seres y estudiada en toda la naturaleza. Los esclarecidos nombres de Lamark [sic] y Darwin, de Haeckel y Spencer vienen ya á vuestra imaginación y resuenan en vuestros oídos. El siglo xix los ha designado para producir una verdadera revolución en las ciencias, lanzando al mundo la doctrina evolutiva que se propone enlazar á todos los vivientes en una sola cadena de consanguíneos, con el Bathybius en uno de sus extremos, y el Homo en el otro (Céspedes, 1897: 158).
De una forma análoga a lo que ocurría en distintos puntos del mundo occidental y en la España peninsular en particular, antes de la publicación del Origen de las especies de Darwin, Lamarck en Cuba también era un naturalista conocido especialmente por sus trabajos en botánica y zoología, pero en algunos círculos también se sabía que defendía planteamientos evolucionistas. El naturalista cubano que en este período puso sobre el tapete las ideas evolucionistas de Lamarck fue Felipe Poey, aunque se mostrara defensor de los planteamientos de Cuvier, pero en años posteriores iría modificando sus ideas y acabaría defendiendo el evolucionismo. También algunos de sus colaboradores en las Memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba que él dirigía, como Manuel Presas, Rafael Arango y Juan Vilaró, pondrían de manifiesto cierto conocimiento de los planteamientos evolucionistas lamarckistas.
A partir de finales de 1868, a través de los debates sobre el evolucionismo que se desarrollaron en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, van tomando protagonismo las ideas evolucionistas de Darwin y de Haeckel, así como los debates sobre el origen del hombre, pero teniendo todavía una importante presencia el transformismo lamarckista. A finales de los años setenta las explicaciones sobre el evolucionismo y los debates que suscitaban tuvieron una notable presencia en la Revista de Cuba , y ya se centraban fundamentalmente en las ideas de Darwin y Haeckel, aunque reconociendo el papel que tuvo Lamarck en el desarrollo de estas teorías, y en algunos casos detallando el gran trabajo científico del naturalista francés, como en un interesantísimo texto de Antonio Mestre.
En los años ochenta, distintos autores como José Martí continuaban reconociendo el papel de Lamarck en el desarrollo de la teoría evolucionista, y en los años finales del siglo también vemos una cierta recuperación de los planteamientos evolucionistas de Lamarck, en el inicio del período que conocemos como «el eclipse del darwinismo». Cabe destacar que en estos años el escritor Francisco Calcagno publicó dos novelas con contenido científico en donde se refería en distintos momentos al evolucionismo de Lamarck.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
La dinámica del debate sobre el evolucionismo en la isla siguió cauces independientes de lo que sucedía en la España peninsular, aunque existían contactos a través de autores como Ramón de la Sagra o Serafín Gallardo, que viajaron a Cuba y volvieron a Europa, de autores que hicieron estudios o los convalidaron en Madrid o Barcelona como Poey, Mestre o Montané, o que pertenecieron a instituciones científicas radicadas en ciudades peninsulares. Un momento de notable confluencia entre el proceso en Cuba y lo que sucedía en la península fue el debate en torno a la memoria presentada por Letamendi en la Academia de Ciencias de La Habana. Es interesante también consignar las referencias a algunas obras evolucionistas publicadas en Madrid o Barcelona, como la primera traducción al castellano del Origen de las especies, el Origen del hombre según la teoría descensional o Los prodigios de las plantas
Finalmente queremos destacar dos aspectos en el proceso de recepción en Cuba de la obra de Lamarck y de sus ideas revolucionarias. En primer lugar, la notable presencia que tuvo la ciencia francesa, lógica, si tenemos en cuenta su gran difusión en el siglo xix en el mundo occidental. Esta presencia se vio acrecentada por el hecho de que muchos autores cubanos que hemos citado se hubieran formado en Francia total o parcialmente, y esto facilitó aún más su conocimiento de las obras de los naturalistas franceses más destacados, y entre ellos, a Lamarck. Entre los autores cubanos que participaron en el debate entorno del evolucionismo y recibieron formación en Francia destacaremos a Poey, Sauvalle, Frías, Montané, Mestre y Montalvo. Por ello no es de extrañar que buena parte de las obras citadas en los artículos a los que nos hemos referido estuvieran escritas en francés, ya fueran obras de científicos galos o traducciones de obras escritas en otros idiomas.
El segundo aspecto que queremos destacar tampoco es exclusivo de Cuba, pero en la isla aparece con notable intensidad en estos años. Se trata del intento de «cristianizar» el evolucionismo a través de afirmar que Lamarck, Darwin o ambos defendían en sus obras la intervención divina en algún momento del proceso evolutivo, intensificándose conforme nos acercamos al final del siglo. Este intento se iría desarrollando cada vez con mayor ímpetu especialmente en buena parte del mundo católico a finales del siglo xix y principio del siglo xx, centrándolo cada vez más en el naturalista francés, al poder identificar la fuerza lamarckiana que dirigiría el progreso de los organismos hacia una mayor complejidad, con la intervención divina.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
AGRAMONTE, Roberto (1947). «Filosofía cubana de las postrimerías i el positivismo ortodoxo de Andrés Poey». Revista Cubana de Filosofía, 1 (2), p. 4-15.
ALONSO, Gastón (1891). «La ley de la selección natural en la lucha contra las creencias». Revista Cubana, p. 311-333.
ÁLVAREZ , Izaskun (2000). Memorias de la Ilustración: las Sociedades Económicas de Amigos del País en Cuba (1783-1832) . Madrid: Departamento de Publicaciones Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.
Appel, Toby A. (1987). The Cuvier-Geoffroy Debate: French Biology in the Decades before Darwin. New York, Oxford: Oxford University Press.
ARANGO, Rafael (1865). «Catálogo de los moluscos terrestres y fluviales de la isla de Cuba por Rafael Arango con introducción y notas de Felipe Poey». En: POEY, F. (dir.). Memorias sobre la historia natural de la Isla de Cuba, I, p. 71-112.
ARANGO, José Francisco (1879). «Origen natural del hombre». Revista de Cuba, VI, p. 134-150.
BORRERO , Esteban (1878). «Las plantas carnívoras». Revista de Cuba, IV, p. 288-299.
— (1879). «La vieja ortodoxia y la ciencia moderna». Revista de Cuba, VI, p. 288-299.
— (1879). «Consideraciones sobre la evolución é influencia social de los estudios antropológicos». Revista de Cuba, VII, p. 52-57.
B OWLER , Peter (1973). The eclipse of Darwinism . Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
BURKHARDT, Richard (1977). The Spirit of System. Lamarck and Evolutionary Biology . Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
CALCAGNO, Francisco (1876). Historia de un muerto y noticias del otro mundo . La Habana: Imprenta del directorio.
— (1888). En busca del eslabón. Historia de monos Barcelona: Imprenta de Salvador Manero.
CAMÓS, Agustí (2010). «La difusión del darwinisme en les editorials de Barcelona durant el segle xix». Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica , 3 (2), p. 131-142.
— (2016). «Antoni de Martí i Franquès, ¿Un genio aislado? La llegada del lamarckismo a Barcelona en la primera mitad del siglo xix ». Dynamis , 36 (2), p. 391-417.
— (2021). La huella de Lamarck en España en el siglo xix. Madrid: CSIC.
C ORSI , Pietro (1984). «Lamarck en Italie». Revue d’Histoire des sciences, 37, p. 47-64.
— (1983). Oltri il mito: Lamarck e le scienze naturali del suo tempo. Bologna: Il Moulino.
— (2005). «Before Darwin: Transformist Concepts in European Natural History». Journal of the History of Biology, 38 (1), p. 67-83.
— (2011). «Jean-Baptiste Lamarck: From myth to history». En: G ISSIS , Sanit B.; J ABLONKA , Eva. (eds.). Transformations of Lamarckism: From subtle fluids to molecular biology, p. 9–20.
— (2021). «Edinburgh Lamarckians? The Authorship of Three Anonymous Papers (1826–1829)». Journal of the History of Biology, 54 (3), p. 345-374.
CÉSPEDES, José María (1897). «Existencia y condiciones de la vida en la profundidad de los mares». Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 19, p. 143-158.
COMTE, Auguste (1838). Cours de Philosophie Positive, vol. III. París: Bachelier.
DESMOND, Adrian (1989). The politics of evolution: Morphology, Medicine, and Reform in Radical. Chicago, London: The University of Chicago Press.
FERNÁNDEZ, Pura (2005). «Los “soldados” de la República Literaria y la edición heterodoxa». En: DEVOIS, Jean-Michel. Prensa, impresos, lectura en el mundo hispánico contemporáneo: homenaje a Jean-François Botrel. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, p. 125-136.
F ERNÁNDEZ , Leida y G ARCÍA , Armando (2009). «Ciencia». En: Naranjo, Consuelo (coord.). Historia de Cuba, Madrid: CSIC – Doce Calles, p. 477-504.
FORGIONE, Fabio (2020). «Evolution as a Solution: Franco Andrea Bonelli, Lamarck, and the Origin of Man in Early-Nineteenth-Century Italy». Journal of the History of Biology, 53, p. 521-548.
FRAGA , Xosé y DÍAZ-FIERROS , Francisco (2005). «Auber y Fondinaire, Pedro Alejandro». En: Diccio -
nario histórico das ciencias e das técnicas de Galicia. Autores , II . A Coruña: Seminario de Estudos Galegos, p. 22-25.
FRÍAS, Francisco (1868). «Sobre la variabilidad de las especies en plantas y animales». Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 5, p. 224-233.
— (1880). «Sobre el origen de la Especie». Revista de Cuba, VIII, p. 213-220.
FUNES, Reinaldo (2004). El despertar del asociacionismo científico en Cuba (1876-1920). Madrid: CSIC.
GALERA, Andrés (2017). «The Impact of Lamarck’s Theory of Evolution Before Darwin’s Theory». Journal of the History of Biology, 50 (1), p. 53-70.
GALLARDO, Serafín (1870). «Trombas observadas en las costas de la isla de Cuba: reflexiones acerca de este fenómeno». Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 7, p. 7-9.
— (1877). Oración inaugural pronunciada en la solemne apertura del curso académico de 1877 á 1878 en la Universidad Literaria de La Habana . Habana: Imprenta del gobierno y capitanía general.
GARCÍA GONZÁLEZ , Armando (2002). «En busca del eslabón, una novela darwinista». En: PUIG-SAMPER, Miquel Ángel [et al.] (ed.). Evolucionismo y cultura. Darwinismo en Europa e Iberoamérica. Junta de Extremadura – UNAM – Doce Calles, p. 301-316.
— (2018). «Ciencia y evolución en dos novelas de Francisco Calcagno: Historia de un muerto y S. Y.». En: VALLEJO, Gustavo [et al.] (ed.). Darwin y el Darwinismo desde el sur al sur. Madrid: Doce Calles, p. 301-318.
— (2019). «Del respeto al corazón: Darwin en Martí». En: SARMIENTO, Marcos [et al.] (eds.). Reflexiones sobre el darwinismo desde las Islas Canarias. Aranjuez: Ediciones Doce Calles, p. 377-400.
GARCÍA, Armando y PRUNA, Pedro M. (1987). «El transformismo en la Sociedad Antropológica de la isla de Cuba». Asclepio, 39 (1), p. 205-236.
GARCÍA MORA, Luis M. (2009). «Un nuevo orden colonial: del Zanjón al Baire, 1878-1898». En: NARANJO , Consuelo (coord.). Historia de Cuba , Madrid: CSIC – Doce Calles, p. 477-504.
GONZÁLEZ, Rosa María (1999). «Felipe Poey y Aloy: El naturalista por excelencia». En: POEY , Felipe.
Obras. Biblioteca de clásicos cubanos. La Habana: Imagen Contemporánea, p. 1-31.
GONZÁLEZ DEL VALLE , Francisco (1926). «Las ideas filosóficas y religiosas de Felipe Poey». Social, La Habana, julio de 1926, XI (7), 30 y 65.
G OTT , Richard (2007). Cuba. Una nueva historia Madrid: Akal.
HAECKEL, Ernst (1878). «La evolución explicada por Haekel [sic]». Revista de Cuba, III, p. 52-64.
HERNÁNDEZ, Manuel (1993). «La orden cubana de los Caballeros de la Luz en el exilio estadounidense». En: F ERRER, J. A. (coord.). Masonería española y América. Zaragoza: Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, I, p. 401-414.
LAMARCK (1809). Philosophie zoologique . París: Dentú.
LAURENT, Goulven (1987). Paléontologie et évolution en France de 1800-1860: Une Histoire des Idés de Cuvier et Lamarck à Darwin. París: CTHS.
MARTÍ, José (1975). Obras Completas. La Habana: Editora de ciencias sociales.
MARSH , Othniel Ch. (1880). «La Paleontología su historia y sus métodos». Revista de Cuba , VIII , p. 136-149.
MESTRE, Antonio (1879). «Origen natural del hombre». Revista de Cuba, V, p. 419-433 y 508-528.
MESTRE, Arístides (1890). «Discurso del doctor Vilaró en la Universidad». Revista Cubana, p. 357-374
— (1921). «Poey en la historia de la antropología cubana». Memorias de la sociedad Poey, 1, p. 15-28.
MONTALVO, José R. (1879). «El hombre terciario». Revista de Cuba, VI, p. 475-486.
MONTANÉ, Luís (1878). «El reino humano». Revista de Cuba, IV, p. 337-347.
MORALES, Vidal (1887). Biografía del señor D. Francisco de Frías y Jacott, conde de Pozos Dulces. La Habana: La Propaganda Literaria.
NARANJO, Consuelo (2024). Ramón de la Sagra, un naturalista en Cuba. Madrid: Editorial Sicómoro.
NIETO, Rafael (1955). «Documentos sacramentales de algunos ilustres». Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, 3, p. 159-162.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
NÚÑEZ, Manuel (2019). Ramón de la Sagra, reformador social. Pamplona: Urgoiti editores.
PERETÓ, Juli [et al.] (2009). «Charles Darwin and the origin of live». Origins of Life Evolution and the Biosphere, 39, p. 395-406.
POEY, Andrés (1876). Le positivisme. París: Germer – Bailliére.
POEY, Felipe (1843). Curso de zoología. La Habana: Imprenta del gobierno y capitanía general por S. M.
— (1851). Memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba, I. La Habana: Imprenta de Barcina.
— (1853). «Historia natural en general». En: Programa oficial de las materias concernientes a las distintas asignaturas de la Facultad de Filosofía de la Real Universidad de La Habana. La Habana: Imprenta de M. Soler, p. 61-80.
— (1856-1858). Memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba, II. La Habana: Imprenta de la viuda Barcina.
— (1866). «Biolojía. Sistematizacion biológica». Anuario de la sección de ciencias físicas y naturales del Liceo de Matanzas, I, p. 73-122.
— (1868). «Discurso de contestación al señor Conde de los Pozos Dulces». Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 5, p. 234-237.
— (1888). Obras literarias de Felipe Poey. La Habana: La propaganda literaria.
— (1999). Obras. Biblioteca de clásicos cubanos. La Habana: Imagen Contemporánea.
PRESAS , Manuel (1865). «La historia natural en Cuba». En: POEY, Felipe. Memorias sobre la historia natural de la Isla de Cuba, I, p. 3-56.
PRUNA, Pedro M. y GARCÍA GONZÁLEZ, Armando (1989). Darwinismo y sociedad en Cuba. Siglo xix . Madrid: CSIC.
PRUNA, Pedro. M. (1999). «El evolucionismo biológico a fines del siglo xix ». En: GLICK, Thomas [ et al. ] (ed.). El darwinismo en España e Iberoamérica. Madrid: Doce calles – UNAM – CSIC, p. 69-81.
— (2002). La Real Academia de Ciencias de La Habana 1861-1898. Madrid: CSIC.
P UIG-SAMPER , Miguel A. y P ELAYO , Francisco (1989). «Darwin en Cuba. El transformismo en la Revista de Cuba». Revista de Indias, 185, p. 424-435.
PUIG-SAMPER, M iguel A. y NARANJO , Consuelo (1998). «Pensamiento científico y revolución en Cuba a finales del siglo xix en la Revista Cubana». Ibero-Americana Pragensia, XXXII, Praga, p. 97-110.
PUIG-SAMPER , Miguel A. y V ALERO , Mercedes (2000). Historia del Jardín Botánico de La Habana Aranjuez: Doce Calles – CSIC.
— (2001). «Los naturalistas Pedro Alejandro y Emilio Auber en el Jardín Botánico de La Habana». Ingenium, 7, p. 327-341.
REYES, Agustín W. (1877). «La ciencia y sus derechos». Revista de Cuba, II, p. 432-444.
RIVERO DE LA CALLE, Manuel (Comp.) (1966). Actas: Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba. La Habana: Comisión Nacional Cubana de la Unesco.
SAGRA, Ramón de la (1824). Principios fundamentales para servir de introducción a la Escuela de Botánica Agrícola del Jardín Botánico . La Habana: Imprenta de P. Palmer.
SANTAMARÍA, Antonio (2009). «Evolución económica, 1700-1959». En: NARANJO, Consuelo (coord.). Historia de Cuba, Madrid: CSIC – Doce Calles, p. 69-125.
SAUVALLE, Francisco (1875). «Continuidad en la naturaleza». Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 12, p. 7-9.
— (1880). «Discurso de contestación á la memoria sobre el Eucalyptus globulus». Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, XVII, p. 383-394.
SPENCER, Herbert (1894). «La insuficiencia de la “selección natural”». Revista Cubana, XIX, p. 200-243.
S TRICK , James (2000). Sparks of Life: Darwinism and the Victorian Debates over Spontaneous Generation. Cambridge: Harvard University Press.
SUÁREZ , Anselmo (1880). Francisco . Nueva York: Imprenta y librería de N. Ponce de León.
TESTA, Caden (2023). «Species Transformation and Social Reform: The Role of the Will in Jean-Baptiste Lamarck’s Transformist Theory». Journal of the History of Biology, 56, p. 125-151.
THOMAS, Hugh (2004). Cuba La lucha por la libertad. Barcelona: Debate.
TORRE, Carlos de la (1907). «La estatua de Lamarck». Anales de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, XLIV, p. 27-37.
VARELA, José (1880). «La adaptación». Revista de Cuba, VIII, p. 289-304.
VARONA, Enrique José (1877). «Heterogénesis». Revista de Cuba, I, p. 301-304.
— (1878). «El positivismo». Revista de Cuba , III , p. 193-209.
— (1879). «La evolución psicológica». Revista de Cuba, VI, p. 5-22.
VECIANA, E. F. (1878). «Haeckel y el origen del hombre». Revista de Cuba, IV, p. 295-302.
VILARÓ, Juan (1866). «Apuntes zoológicos». Anuario de la sección de ciencias físicas y naturales del Liceo de Matanzas, I, p. 161-225.
— (1867). «Culebrita ciega». En: POEY, Felipe. Repertorio físico-natural de la Isla de Cuba, II, p. 69-72.
— (1867). «Notas de Juan Vilaró». En: POEY, Felipe. Repertorio físico-natural de la Isla de Cuba, II, p. 119122.
— (1890). «Discurso pronunciado en la Real Universidad de La Habana […] en la solemne apertura del curso 1890-1891». Memorias de la Universidad de La Habana.
ZAMBRANA, Ramón (1864). «Discurso pronunciado en una de las sesiones del Liceo de Guanabacoa». Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos de País de la Habana, Serie 4ª, 8, p. 260-265.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 65-106
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.253
https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Rebut: 31/03/2025 - Acceptat: 30/06/2025
HANS HENRIK HJERMITSLEV UNIVERSITY COLLEGE SOUTH DENMARK
Abstract: In this article, I will address the history of Darwinism in Denmark with a focus on how the theory of evolution has been part of cultural, religious, and educational battles from its introduction by freethinkers such as Georg Brandes and Vilhelm Rasmussen to modern day creationism. I will pay close attention to two aspects, namely 1) the role of science popularisation and the scientific marketplace and 2) the specific Protestant context in which Darwinism was introduced. Moreover, I will compare the history of Darwinism in Denmark to countries with other cultural and religious contexts, primarily Spain, Britain, and America, in order to make some broad conclusions on how Darwinism has been and still is appropriated around the Globe. Finally, I will sketch avenues for further research on the history of Darwinism and science and religion. The article will be based on my research on appropriations of Darwinism in Denmark, including my work as contributor to and co-editor of Creationism in Europe (Johns Hopkins University 2014) and as contributor to The Reception of Charles Darwin in Europe (Continuum /Bloomsbury Publishing, 2008-2014).1
Keywords: Darwinism; Creationism; Denmark; Science and Religion; N.F.S. Grundtvig; Georg Brandes.
1. This article is an edited version of a lecture delivered at the Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica on 25 May 2023.
The aim of the article is to deliver an overview of the history of Darwinism in Denmark with a focus on the broader religious and cultural implications of evolutionary theory. In the first section of the article, I will analyse the role of Darwinism in the debates over science and religion in Denmark from the 1870s to 1914. I will include a comparative perspective by relating the Danish case to the Spanish, British and American cases. Then, in the second section, I will discuss modern creationism in Denmark and compare it to the situation in other countries including Spain. Finally, I will outline avenues for further transnational research on Darwinism and creationism.
In the 1870s, Darwin became a household name among the Danes. His main works were translated into Danish at this time and thus parallels the Spanish case, while translations into Catalan had to wait a while.
Illustration 1. Translations of Charles Darwin’s works (Glick & Engels 2008).
Like in the British, Spanish and Catalan cases, Darwin’s theory of evolution was met with opposition among Christian thinkers. However, in the Danish and British cases Protestants quite early developed strategies to come to terms with Darwinism, while the antagonism between Catholics and Darwinists seems to have been more heated and clearcut in Spain and Catalonia. This is exemplified by the so-called ‘University crisis’ in 1875 when Darwinian scientists were excluded from the University of Madrid and went on to establish a free university, by the open conflict between a Darwinian professor and the Bishop of Barcelona in 1895, and by the extravagant Valencian celebration of the centenary of Darwin’s birth in 1909 which was described as ‘an homage to the Devil’ by the Conservative Catholic press (Glick, 1969; Pelayo 2008; Catalá Gorgues, 2014). Thus, the debates in Denmark were more peaceful than in Valencia, but as we shall see, Darwin was still a controversial figure.
No doubt, the hotbed of evolutionary theory in Denmark was the capital of Copenhagen, which was the only urban centre in the country. In the early 1860s, Charles Darwin’s theory of evolution was debated among naturalists at the University of Copenhagen, in the Natural History Society and disseminated through articles in the popular press. This echoes a general global picture with cities and universities serving as the vehicles for the transmission of Darwinism. However, I will argue that in the Danish case we must include other
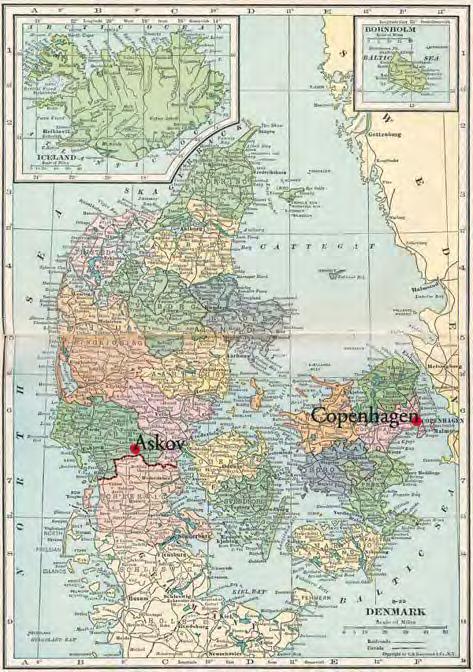
Illustration 2. Map of Denmark 1864-1920. Around 1900, Denmark was divided between academics with radical and positivist attitudes in the capital of Copenhagen and liberal Grundtvigians based in the provinces. The folk high school in Askov functioned as an institution of higher learning for Grundtvigians who had established a network of alternative schools in rural areas.
DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
geographical places than cities to grasp the complexity and broader cultural context of the Darwinian debates. I suggest that it would be useful, at least in the Danish case, to distinguish between what I have termed “urban” and “rural” Darwinism.
Studies by Ronald Numbers, John Brooke, Geoffrey Cantor and many others have shown how it would be problematic to talk about ‘the reception of Darwinism’ in a specific country (Brooke & Cantor, 1998; Numbers & Stenhouse, ed., 1999, Adelman, 2005; Cantor & Swetlitz, 2006). Rather, within each country, there were often several ethnic groups and languages, and several interpretations, appropriations, and uses of Darwinism. This has motivated historians to look at the reactions to evolution at the sub-national level. During the last decades, studies have thus analysed the role of Darwinism among ethnic minorities and at specific localities such as universities, museums, cities, and regions. In a now classic study of Calvinist attitudes towards Darwinism at Presbyterian universities in Belfast, Edinburgh and Princeton, the geographer and historian of science David Livingstone has demonstrated how local contexts, more than theological doctrines, determined the various responses to organic evolution (Livingstone, 1992, 1999, 2001, 2003a). Livingstone points out that the attention paid to local circumstances is part of a more general ‘spatial turn’ within history and sociology, including science studies. Livingstone thus advocates the primacy of “the local, the specific, the situated” in the construction and reception of scientific knowledge (Livingstone, 1999: 7-8; see also Livingstone 2003b). In many respects Livingstone’s ‘geographies of science’ resemble contextual approaches which have dominated the historiography of science at least since the 1980s and parallels a growing focus on microhistory and book history among historians of science. In line with this historiographical focus on locality, in this article the spatial categories “urban” and “rural” will function as the central analytical categories. Unlike urban science, which has been a focus of study in several years (Dierig, Lachmund & Mendelsohn, 2003), rural science has not received much attention until recently (Hjermitslev, 2015).
I will now outline the broader political and cultural landscape of Denmark relevant to the discussion of Darwinism in Denmark. In 1849, Denmark became a constitutional monarchy, but conflicts concerning the democratic constitution caused a civil war with the German-speaking inhabitants in the southern part of the country, Schleswig, and Holstein, which represented around one-third of the territory and population. While the ethnic Danes were victorious in this war, the Second Schleswigian War in 1864 resulted in a defeat to the German enclaves supported by Austria and Prussia. After 1864, Denmark was reduced to a small monocultural nation state with colonies in the West Indies and in the North Atlantic Sea. In 1890, the population of the remaining part of Denmark reached 2.2 million, of whom the majority were farmers. Agriculture was the dominant industry, although Denmark witnessed a rapid urbanisation from the 1890s and onwards. In the aftermath of the Great War, in 1920 the ethnically Danish northern part of Schleswig was reunited with Denmark.
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134

Illustration 3. N.F.S. Grundtvig (1783-1872) was the most influential educational and theological writer in nineteenth-century Denmark. His liberal ideas of enlightenment inspired his followers to establish an examfree alternative to the traditional school system, and his version of Lutheranism give birth to a liberal faction of the state-sanctioned Evangelical-Lutheran Church. Photo by Christian Adolph Barfod Lønborg, 27 August 1872. Royal Danish Library.
Despite a majority of seats in the two chambers of parliament, the Liberal Party (Venstre) remained in opposition until 1901, when the Conservative Party (Højre) and the king finally accepted cabinet responsibility, and the first liberal government was appointed. Within the Liberal Party there were strong tensions between, on the one hand, a group of ‘nationals’ from the provinces, who were rooted in a rural Christian culture and followers of the influential Protestant clergyman and philosopher N.F.S. Grundtvig and, on the other hand, a group of anticlerical ‘radicals’, inspired by the literary critic Georg Brandes, who had a stronghold among the educated classes in the capital of Copenhagen, and assembled at the radical club, the Society of Students. The Socialist Party (Socialdemokratiet) remained outside the circles of political power, until it took over government in 1924.
During the so-called cultural struggle from the 1870s, when freethinkers associated with Brandes conflicted with conservatives and liberal Grundtvigians over political, educational, cultural and clerical issues, a gap between rural culture and urban culture became visible. While a young generation of academics with positivist and radical sympathies were gaining ground at the University of Copenhagen, farmers and clergymen with Grundtvigian sympathies established an alternative rural culture in the provinces.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134

The rural movement was politically liberal, and it founded more than a hundred folk high schools in the provinces from 1844 to 1920. The schools combined liberal education with practical teaching of agriculture. The most prominent of these schools was placed in Askov near the German border to Schleswig (Hjermitslev, 2015).
Far away from rural Askov, in urban Copenhagen the scientific world was dominated by three institutions of higher learning: The University of Copenhagen (1479), the Polytechnical College (1829) and the Royal Veterinary and Agricultural College (1859). The university was a traditional four-faculty institution with theology, medicine, law, and philosophy, but as early as 1848 it became possible for students to earn a master’s degree in natural history. Reflecting the growing importance of natural science, in 1850 a new Faculty of Science was created. However, until around 1880 the Faculty of Theology produced the largest numbers of candidates. By then Medicine gained the position, while the professional natural history community remained small and restricted to institutions, museums, and laboratories in Copenhagen (Kragh et al., 2008).
In contrast to the heated confrontations at Spanish universities, evolutionary theory was gradually and rather peacefully accepted among professional naturalists, and from the 1880s it became an integrated part of the teachings at the institutions of higher learning in Copenhagen.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
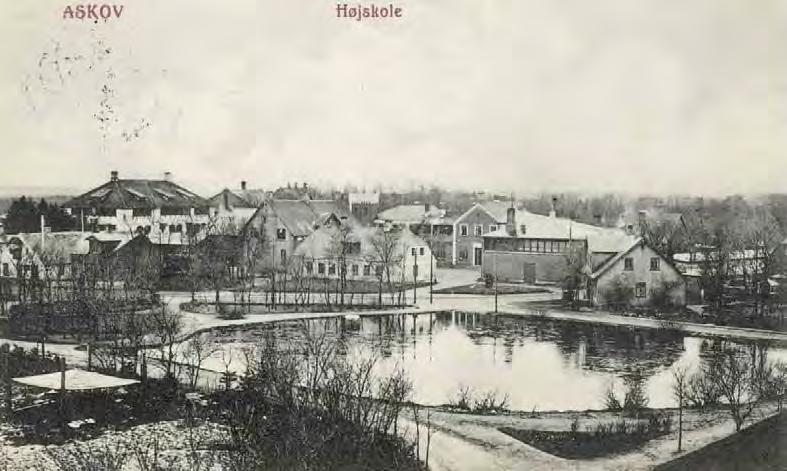
However, by that time Darwinism had long been embraced as the basis of a new secular worldview among the close-knit group of urban radicals in Copenhagen, who popularised the evolutionary theories in public lectures, pamphlets, periodicals, and book series (Hjermitslev, 2010; 2016).
Urban Darwinism
Among this urban group, no one did more to popularise Darwinism than the botanist and poet Jens Peter Jacobsen. He translated the Origin of Species and Descent of Man and wrote several articles on Darwinism in the first half of the 1870s. His translation of the Origin of Species was based on the fifth edition from 1869, and it was sent out as nine booklets in 1,500 copies from November 1871 to November 1872. The Descent of Man was published in 13 parts from October 1974 to November 1875. This time circulation was scaled down to 1,250 copies. While translating Darwin, Jacobsen was engaged in both scientific and literary work. He wrote articles on Darwinism for the radical journal Nyt Dansk Maanedsskrift [New Danish Monthly] which sparked off polemics with the anti-Darwinian bishop D.G. Monrad, and worked on a dissertation on freshwater algae, which resulted in the prestigious University of Copenhagen Gold Medal in 1873. Meanwhile he was writing the novel Marie Grubbe – A Lady of the Seventeenth Century . From 1872 Jacobsen had been on friendly terms with the young journalist and freethinker Edvard Brandes, who was over-
/ 2025, p. 107-134
whelmed by what he regarded as Jacobsen’s exceptional poetical talent. The influential Edvard Brandes made sure that Jacobsen’s literary works were well received in the press, and he played an important role in convincing Jacobsen that he should devote his life to poetry and prose instead of botanical work. Jacobsen became part of the circle of freethinkers which developed around Edvard’s brother, the literary critic Georg Brandes, who embraced Jacobsen’s work on Darwinism and applied it in his liberal struggle against the Church and the conservative order. The polemical and anticlerical potential of Darwin’s work was thus exploited by Brandes and supported by Jacobsen in his translations and popular articles on Darwinism. The translation work was by no means an easy task for Jacobsen. In June 1871 the editor of the leading publishing house Gyldendal Frederik Hegel accepted Jacobsen’s offer of translating the Origin of Species, but the translation was only completed 15 months later. Even worse with Descent of Man on which Jacobsen spent three years. There were, however, good reasons for this. From 1873, Jacobsen was severely debilitated by tuberculosis, which forced him to leave Copenhagen and live with his family in his native town of Thisted in Western Jutland, and moreover he spent much time and energy on his work on Marie Grubbe while translating Descent of Man. Hegel had to press Jacobsen for instalments, which were nonetheless delayed several times. In June 1873 Jacobsen revealed to Edvard Brandes that he was “almost getting sick of translating Darwin”, and after submitting the last chapters of Descent of Man in the autumn of 1875, Jacobsen abandoned science writing and translating for good (Clasen et al., 2014, 107).
In his translations Jacobsen drew on the writings of Ernst Haeckel and his monistic interpretation of Darwinism. Notably, the original nine instalments containing the translation of the Origin of Species was entitled Naturlivets Grundlove. Et Forsøg på at hævde Enheden i den organiske Verden [The Basic Laws of Nature: An Attempt to Assert the Unity of the Organic World], while it was only the complete edition that had a literal translation. The title of the instalments emphasised the wider monistic aspects of the theory of evolution, and thereby connected it to Haeckel’s Natürliche Schöpfungsgeschiche [Natural History of Creation] which was consulted by Jacobsen during his translation work and translated into Danish in 1877. After 1875 Jacobsen lived as a full-time novelist, disturbed only by periods of bad health due to tuberculosis which finally ended his life in 1886. As part of his secular campaign, Georg Brandes claimed in the German high-brow journal Deutsche Rundschau in May 1883 that Jacobsen’s articles in 1871 were the first popular introduction to Darwin in Denmark and even in Scandinavia. Since then, historians have refuted this claim and showed that Darwin and his theory were debated in the popular press of the 1860s. However, from the 1870s, among the people, Darwinism was indeed strongly associated with Copenhagen radicalism and the atheist agenda of Jacobsen and Brandes (Kjærgaard, Gregersen & Hjermitslev, 2008; Clasen et al., 2014).
The theologian and 1917 Nobel Prize Winner for Literature Karl Gjellerup was another early urban Darwinist connected to the radical Society of Students in Copenhagen. He
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
came from a family of clergymen, but when he graduated with a theological degree, he had lost faith, presumably due to his experiences with biblical criticism. His novels often focused on the relationship between Christians and heretics, and he clearly sided with the latter ones. He was a devoted disciple of the radical literary critic Georg Brandes, and his strong support of Darwinism and naturalism was evident in his dissertation Arvelighed og Moral [Heredity and Morality] for which he was awarded the prestigious university Gold Medal. Shortly after Charles Darwin’s death in 1882, Gjellerup published a high-flown hagiographical ode to the memory of the British naturalist entitled Aander og Tider: Et Requiem over Charles Darwin [Spirits and Times: A Requiem of Charles Darwin], in which he depicted God as a lost and lonely man, who passively witnessed that his creation, nature and man, did not care about him anymore. According to Gjellerup, Darwin had initiated a new secular worldview that would do away with old Christian dogmas (Clasen et al., 2014). This secularist narrative was an echo of Brandes’ proclamation in 1871 that, “we, who live in the age of Charles Darwin, no longer accept the possibility of an original state of perfection and a fall. There is no doubt that the teaching of Darwin means the downfall of orthodox ethics, exactly as the teaching of Copernicus meant the downfall of orthodox dogma. The system of Copernicus deprived the heaven of the Church of its »local habitation«; the Darwinian system will despoil the Church of its Paradisaic Eden.” (Brandes, 1906: 177)
During a spiritual revival among urban intellectuals in the late 1880s and 1890s, when the Brandes circle collapsed, and Brandes shifted his attention from Darwinism, naturalism and positivism to the aristocratic teachings of the German philosopher Friedrich Nietzsche, the first generation of urban Darwinists, such as Jacobsen and Gjellerup, were replaced by a new generation of Copenhagen Darwinists, who were natural history graduates from the university and eager to promote the evolutionary gospel.
The natural history teacher and science writer Jens Orten Bøving-Petersen was among the most influential and prolific popularisers of natural science in Denmark in the decades around 1900. Two of his popular works on natural history were published under the imprint of the successful book series Frem and printed in up to 100,000 copies. Since his student days in the 1880s, Bøving-Petersen had been an enthusiastic advocate of Darwinism. He was a devoted disciple of the embryologist Rudolph S. Bergh, who introduced Ernst Haeckel’s comparative methods and phylogenetic work at the University of Copenhagen. Bøving-Petersen wrote several articles and books that informed about evolution. In 1897, his polemical and anticlerical work Skabelse eller Udvikling? [Creation or Evolution?] was published by the Society of Students. Bøving-Petersen sharply contrasted the biological theory of evolution with the biblical history of creation, the theory of separate creations and notions of a divine plan in nature. He piled up empirical evidence, taken from morphological investigations, the geographical distribution of plants, the fossil record, studies of embryos and taxonomy, which he considered in favour of evolution and made a crea-
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134

Illustration 6. The journal and book series Frem reached 100,000 subscribers in the beginning of the twentieth century. The successful publication took centre stage in the scientific marketplace and did much to disseminate evolutionary theory to all classes of society. Frontpage of Frem, 28 February 1909.
tionist view seem untenable and even preposterous. The ridicule of Christian views on creation and Bøving-Petersen’s conception of a necessary conflict between evolution and Christianity made the Jesuit amateur naturalist Amand Breitung write a rejoinder entitled Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme [The Bankruptcy of the Ape-Theory and Our Popular Darwinism] (1899), in which he attacked popular Darwinism as advocated by radical and socialist writers, and the Society of Students. Like his mentor, the evangelical professor of plant ecology, Eugen Warming, Breitung defended a restricted form of theistic evolutionism, but excluded humans from the evolutionary process. Thus, a Catholic amateur naturalist and an Evangelical professor of botany joined forces in combating the theory of common descent which was seen as the most controversial aspect of the theory of evolution. This, in turn, reflects the situation in Spain, where human evolution, the so-called ape-theory, was also the most debated aspect of evolutionary theory (Andersen & Hjermitslev, 2009; Hjermitslev, 2011; Pelayo, 2008; Catalá Gorgues, 2014).
On the centenary of Darwin’s birth 12 February 1909, Breitung and Warming’s atheist antagonist Bøving-Petersen wrote the commemorative article for the radical-liberal news-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134

Illustration 7. Front page of Vilhelm Rasmussen’s Menneskets Udvikling [Evolution of Man] from 1911. Rasmussen advocated evolutionary theory as an alternative to the biblical history of creation. Note the resemblance of the man and woman to the biblical figures of Adam and Eve.
paper Politiken. Here Darwin was celebrated as a secular saint who had liberated mankind from obscurantism (Hjermitslev, 2010; 2014).
The natural history teacher Vilhelm Rasmussen, who later became an internationally acclaimed educational and psychological writer (Corell Doménech, 2022), was in line with Bøving-Petersen in his appraisal of Darwin. During his university studies in the 1890s Rasmussen became an outspoken atheist, socialist and a supporter of Darwinism. He popularised his controversial views in lectures and in books, which resulted in removals, complaints, and many controversies. In the first decades of the twentieth century, Rasmussen wrote the popular works on evolution Verdensudviklingen [The Evolution of the World] and Menneskets Udvikling [Evolution of Man] and several biology textbooks from an evolutionary and materialist point of view. He also engaged in debates in educational journals about the teaching of natural history, which was introduced as a compulsory subject at secondary and high school levels in school reforms around 1900. He offended many Christians by ridiculing the biblical history of creation. Bøving-Petersen and Rasmussen, who remained faithful to the secular and materialist agenda of the first generation of urban Darwinists,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
were the most controversial pro-Darwinian writers in the early twentieth century, and they were often attacked by both evangelical and liberal Christians (Andersen & Hjermitslev, 2009; Hjermitslev, 2011).
Especially Vilhelm Rasmussen was seen as a threat to established religion and Christian faith, since his works were widely advertised and read around 1900 and thus had a prominent place in what Aileen Fyfe and Bernard Lightman have coined the ‘scientific marketplace’ (Fyfe & Lightman, 2007). Adverts with a dinosaur for his work on the evolution of the world had a prominent place in the newspapers. As a marked strategy the book was published in instalments for subscription like the Darwin translations 25 years earlier. It is remarkable that pro-evolutionary books by Rasmussen and others were advertised and reviewed in the socialist and radical press, while works by Breitung and other anti-Darwinists were advertised and reviewed in the conservative press. Moreover, the advertising campaigns were part of a publishing war between the leading publishing houses Gyldendal and Nordisk Forlag. Thus, financial and ideological interests went hand in hand in the scientific marketplace (Andersen & Hjermitslev, 2009; Hjermitslev, 2010; 2014).
However, the Darwinian campaigns did not convince all Danes. Many Christians in the rural areas of Denmark remained hostile towards evolutionary theory in the decades around 1900. This is no surprise, since Darwin’s theory had been associated with radicalism and atheism since the 1870s, as I have documented above. For example, the renowned natural science teacher in Askov, Poul la Cour, wrote critical responses to Darwinism in Grundtvigian periodicals in this period, and the Grundtvigian reverend H.P. Gjevnøe published a book in 1901 attacking human evolution as promoted by Vilhelm Rasmussen and Bøving-Petersen. No surprise, Gjenvnøe’s attack on Darwinism was advertised and positively reviewed in the conservative press (Hjermitslev, 2011).
However, from the 1880s a group of liberal followers of Grundtvig, the so-called neo-Grundtvigians, included controversial issues such as biblical criticism, modern literature and evolutionary theory in their writings and teachings at the folk high schools, and thus attempted to reconcile the results of modern science with their Christian worldview. Among these early rural Darwinists, we find one of the few female high school teachers, Eline Begtrup, who taught zoology at Askov Folk High School from 1886-95 and later became headmaster of her own folk high school and a prolific freelance lecturer and science writer. Begtrup was instrumental in introducing natural history and in particular evolutionary theory at the Protestant Grundtvigian folk high schools. She lectured on Darwinism from the 1890s and published widely on Charles Darwin and the history of evolution in Grundtvigian periodicals, including the leading mouthpiece for the liberal fraction of the movement, Højskolebladet [The High School Magazine]. By arguing that Darwinism and Christianity were not mutually exclusive, she played an important role in legitimising the
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
teaching of evolution at the folk high schools. Importantly, in 1914 she contributed to a special issue on the theory of evolution published by The High School Magazine. This special issue, which included informative and positive articles on Darwin’s theory, was a strong signal to the rural readers that evolution could be reconciled with Christian faith (Hjermitslev, 2011).
In Aagaard near Askov, another Christian defender of Darwinism, Valdemar Brücker served as a pastor and folk high school headmaster. As a prolific writer in the liberal Grundtvigian periodicals Højskolebladet [The High School Magazine] and Tidens Strøm [Contemporary Current], Valdemar Brücker was the most prominent advocate of the neo-Grundtvigians, who introduced modern science and literature and biblical criticism in Grundtvigian circles. Initially educated as an engineer, Brücker understood the scientific value of evolutionary theory and frequently touched upon the topic. In line with the Danish philosophers Søren Kierkegaard and Rasmus Nielsen, Brücker made a radical distinction between faith and knowledge, which left room for both evolution and Christianity. Brücker combined this separation model of science and religion with a liberal interpretation of N.F.S. Grundtvig’s theology. In 1884 he phrased it as follows: “And in any case, it is a great relief to see that faith is autonomous, independent of science, that theological attempts to support faith by scientific arguments is nonsense, and that faith is perfectly self-contained, explains itself, and is based on its own principles. And it is in accordance with Grundtvig’s ideas. When he pointed to the sacraments, he pointed to what can be believed; When R. Nielsen makes one abandon all Titanic attempts to believe the entire Bible, word for word, one is helped by Grundtvig to realize what you can and should believe” (Hjermitslev, 2011: 297-298). Brücker emphasised Grundtvig’s anti-scriptural church view which included the notion that the living word of Christ was primary to the letters of the Bible and that the cornerstone of Christianity was not Scripture as in traditional Lutheranism, but the sacraments and the Apostolic Creed. By advocating this aspect of Grundtvig’s teachings and downplaying Grundtvig’s literal interpretation of Genesis and orthodox geocentrism apparent in his philosophy of history, Brücker made it possible for himself and other neo-Grundtvigians to embrace ideas which seemed at odds with the Bible, such as biblical criticism and Darwinism (Hjermitslev, 2011).
Brücker’s most elaborate assessment of Darwinism was published in his major work Et Livssyn [A View of Life] from 1916. Like Brandes, he discussed Copernicus and Darwin’s challenge to a Christian worldview, but he drew very different conclusions. According to Brücker, heliocentrism and evolution did not destroy the fundament of Christianity. Rather, these challenges had clarified matters and made it evident that Christianity could and should not base its truth on the Bible, which Brücker regarded as a historical, and not a divine, document which contained some truth, but also a good deal of nonsense, especially when it came to claims about nature and the creation of plants, animals, and human beings. Naturally, Brücker did not share this liberal view on Scripture with conservatives, evangel-
/ 2025, p. 107-134
icals, and orthodox Grundtvigians within the broad Evangelical-Lutheran Church, but his views were welcomed by many liberal Grundtvigians, who wished to remain faithful to both Grundtvig and Darwin. In this way, a specific Danish compromise between Darwinism and Christianity emphasising the separation and independence of science and religion became popular. This contrasts with the British and American cases where versions of teleological evolutionism were the normal way for liberal Protestant to come to terms with Darwinism (Hjermitslev, 2011). The same was the case among liberal Catholics in Spain and Catalonia (Pelayo 2008; Camós 2008; Catalá Gorgues 2014).
The novelist and journalist Johannes V. Jensen, who won the Nobel Prize for literature in 1944, was a prolific advocate of evolution during the first half of the twentieth century. However, unlike fellow atheists such as Gjellerup, Brandes and Jacobsen, Bøving-Petersen and Rasmussen, he did not use Darwin as a weapon against the rural Grundtvigian movement. In fact, his version of Darwinism was an idiosyncratic mixture of Grundtvig and Darwin.
Johannes V. Jensen published more than twenty poems, essays and novels discussing Charles Darwin and evolution. In Den Moderne Verden [The Modern World] from 1907, Jensen praised Darwin and compared him with N.F.S. Grundtvig. Jensen regarded both as seers, rural heroes and advocates of progress. He furthermore claimed that “the theory of evolution was the simple and sober-minded farmer’s view of life in bloom” (Clasen et al., 2014, 123) After World War I, Jensen strongly condemned what he called ‘bad Darwinism’ which was defined as the vulgarization of Darwin’s theory of evolution by the German thinkers Ernst Haeckel, who advocated a version of social Darwinism, and Friedrich Nietzsche, who claimed that might was right in his version of an aristocratic ethics. Jensen was convinced that this misuse of Darwin had led to German militarism and the Great War. Jensen was also critical of the urban freethinkers of the 1870s, especially the literary critic and Nietzsche populariser Georg Brandes, who, according to Jensen, made Darwinism fashionable but did not understand the essence of the theory, and the writers Henrik Ibsen and Herman Bang who focused too much on heredity and degeneration instead of the liberating and progressive aspects of evolution. According to Jensen, modern man owed his soul to Darwin, but ironically Jensen was more a Lamarckian than a Darwinian. In the 1920s he wrote several essays where he argued for the direct adaptation of animals to their environment and use-inheritance. He was a great admirer of the Lamarckian zoologist Herluf Winge and sceptical of laboratory studies and genetics, which during the 1920s and 1930s made Lamarckism seem more and more outdated to many scientists. In his great evolutionary epic Den lange rejse [The Long Voyage] published from 1908 to 1922 Jensen outlined a specific Nordic history of mankind from the transition from brute to man, through the stone, bronze, and iron ages to Christoffer Columbus whom Jensen envisioned
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
as a Nordic type. According to Jensen, the struggle against nature, especially the cold climate, had made the Nordic race particularly strong. The novel was based on an idiosyncratic reading of evolutionary archaeology and anthropology. Jensen embraced the imperialist and racist aspects of sociocultural evolutionism. According to Jensen, the Anglo-Saxon races in Britain and America and the Jutlandic races in Western Denmark were culturally and biologically related and represented the climax of human evolution and civilization. Therefore, Columbus must have had Danish blood in his veins (Clasen et al., 2014: 122-126).
Johannes V. Jensen’s ambiguous position as an acclaimed Darwinist defending Lamarckism and as a freethinker defending the Lutheran pastor Grundtvig reflects the complex scientific situation of the theory of evolution around 1900. While the general theory of evolution was accepted by practically all naturalists, it was widely debated how to explain the evolutionary process. Thus, strict Darwinists supporting Darwin’s theory of natural selection competed with Lamarckian botanists and zoologists embracing Lamarckian ideas of use-inheritance and teleological evolution. Moreover, geneticists were critical towards natural selection as well as Lamarckian explanations of the evolutionary process. Instead, they preferred mutation theory. This ambiguous position of selection theory, that is Darwinism in the strict sense of the word, is the reason why historian of science Peter J. Bower talks about ‘the eclipse of Darwinism’ and ‘the Non-Darwinian Revolution’, while contemporary religious critics of evolution more bluntly referred to the crisis as ‘the Death of Darwinism’ (Bowler 1983; 1988).
In Denmark, the most vigorous debate over the mechanisms that directed the evolutionary process was between the aforementioned father of plant ecology Eugen Warming and the geneticist Wilhelm Johannsen, who was famous for coining the word ‘gene’ and distinguishing between phenotype and genotype. It is remarkable that their scientific disagreements as defenders of genetics and Lamarckism respectively also influenced the debate over science and religion in Denmark. Thus, Wilhelm Johannsen’s critique of the scientific status of Darwinism was used by liberal Grundtvigians to play down the wider religious and philosophical consequences of the theory that were highlighted by atheists such as Georg Brandes og Vilhelm Rasmussen, while Eugen Warming’s authority was applied by conservative Evangelicals to embrace a Lamarckian, teleological view of evolution that excluded man from the evolutionary process. Thus, Johannsen was contributor to the special issue of The High School Magazine that marked the acceptance of evolution among Grundtvigians in 1914, while Warming wrote an apologetic pamphlet that was published by an evangelical organisation in 1910. The pamphlet was published in no less than 50,000 copies and later reprinted in magazines and newspapers and thus reached a wide audience. In the pamphlet, Warming discussed the ambiguous status of the Darwinian theory of natural selection which he claimed was on its deathbed and defended the view that evolution was directed by a divine plan. However, Warming made clear that the general theory of
107-134
evolution was a valid scientific hypothesis, but he suggested that evolution might have happened through parallel lines, and that man was not related to apes (Hjermitslev, 2009; 2010).
In fact, Warming’s position from 1910 when he accepted evolution, but defended parallel lines of descent and excluded man from the evolutionary process, was echoed by modern-day Danish creationists a hundred years later. I will return to this later.
Summing up the first section of the article on the early appropriations of Darwinism in Denmark, it is useful to have a look at the 1909 commemoration of Darwin. The commemorative articles in the press thus reveal the positions in the debate over Darwinism and science and religion in Denmark.
I have identified three positions which I have termed radical science, evangelical science, and safe science. Radicals writing in socialist and radical-liberal media used Darwinism as a weapon against established religion. This position is familiar to other European countries including Spain where Republicans were eager to embrace Darwinism in their battle against the Catholic Church. The opposite position, which I have termed evangelical science, defended religion against evolution by criticising moral, scientific and philosophical aspects of Darwinism and defending a relatively literal reading of Scripture. Among these critics of Darwinism, we find creationists, denying that any evolution had occurred, but also Christians like Warming that accepted a limited form of evolution and excluded man from the evolutionary process. This position was disseminated in the conservative press and is also known outside Denmark. However, the third position, which I have coined safe science, a term borrowed from historian of science Jonathan Topham (1992), refers to a specific Danish position that accepts evolution as well as religion, not by harmonising them, but by claiming that science and religion, that is knowledge and faith, are two fundamentally different principles which are completely independent from each other. Thus, the theory of evolution was only a scientific theory that did not have any serious philosophical, moral, or religious implications as it was claimed by radicals. This position of safe science was defended by the liberal press and by liberal Lutherans in rural Denmark, the neo-Grundtvigians, who thus found a middle ground between orthodoxy and atheism. As we shall see later, this position is very strong among Christians in Denmark today (Hjermitslev, 2010; 2011; 2014).
Now, we will move from the early 20th century to the 21st century. In this second section of the article, I will discuss modern creationism in Denmark. It will be based on the chapter on creationism in Scandinavia that Peter C. Kjærgaard and I wrote for the volume Creationism in Europe in 2014, but I will also include later developments (Hjermitslev & Kjærgaard,
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
2014). Thus, in the remaining part of the article the focus will be on recent debates over evolution and religion.
To clarify matters it is worth defining the term ‘creationism’. By using the term creationism, I refer to religious belief systems that oppose established evolutionary science. As such, creationism includes intelligent design, as well as young- and old-earth, scientific and biblical, and indigenous and imported creationism. This understanding of creationism echoes the definition used by the pioneer of the study of creationism Ronald Numbers (2006).
Even though religious critiques of Darwinism were widespread in all countries from the publication of Charles Darwin’s Origin of Species in 1859 and onwards, it was only during the Protestant fundamentalist awakening in the United States of America in the 1920s that an organized opposition towards evolution was established. Creationism soon became an organized movement that successfully combated the teaching of evolutionary science in schools. For decades organized creationism remained an American phenomenon. However, from the 1970s American creationism was imported to Western European countries, including Spain and Denmark, through translations, films, and lectures, and from the early 1980s creationist organizations and journals were established in several Western European countries. The first European Creationist Congress was held in Belgium in 1984, and in the 1990s American creationism found a fertile ground in the former communist countries in Eastern Europe. Since then, creationism has flourished in Europe (Numbers, 2006; Blancke et al., 2013; Blancke, Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
However, some European organizations and individuals opposing evolutionary science will not accept to be categorized as ‘creationist’ since it is a stigmatizing label in highly secularized countries such as Denmark and Spain. However, their ideas, arguments and agendas owe much to American creationism, and with our inclusive definition of creationism I find it appropriate to use the term.
After this clarification of the meaning of creationism, I will turn to creationism in Denmark. First, I will outline the contemporary religious landscape of Denmark. Then I will analyse Danish anti-Darwinian campaigners, including Lutherans, Seventh-day Adventists, Pentecostals, Jehovah’s Witnesses, Hara Krishna Hindus, and Sunni Muslims. Finally, I will conclude by summing up why creationism remains a relatively marginalized phenomenon in Denmark compared to most of the rest of the world.
Several polls have revealed that Denmark is among the countries in which most people accept the theory of evolution. Side by side with other northern European countries and Japan, Denmark is placed at the top when it comes to the acceptance of human evolution. These countries are followed by southern and eastern European countries like Spain, where polls revealed that 73 percent accepted human evolution in 2005, and 53 percent identi-
107-134

fied as evolutionists and only 11 percent as creationists in 2011. Moreover, a recent survey by Eurobarometer from 2021 documented that 67 percent of the population in the EU accept human evolution, while the percentage in Spain was increased to 75 percent and in Denmark stabilised at 83 percent. The acceptance is much lower in Turkey, Russia, America, Africa, and the Middle East (Blancke, Hjermitslev & Kjærgaard, 2014; EU 2021).
In Denmark, between 80 and 90 percent of the population accept human evolution, and only very few clergymen and politicians have suggested to include creationism and intelligent design as scientific alternatives to evolutionary theory in biology classes. This is no surprise since sociologists and historians of religion generally consider Denmark and the other Scandinavian countries some of the most secularized countries in the world. In 2008, the American sociologist Phil Zuckerman went as far as entitling his book about the religious views of the Danes Society without God (Zuckerman, 2008). No doubt, Zuckerman is right when he argues that religion is much less visible in Denmark than in America. However, another American sociologist Andrew Buckser, who has studied secularization and religious life in Denmark, uses the Danish case to warn us against focusing too narrowly on supernatural belief and theological doctrines when studying religious practises (Buckser, 1996). Thus, with his focus on people’s views on certain theological doctrines such as the virgin birth and the existence of hell, Zuckerman seems to understate the influence of religion in Denmark, which is much more evident in what people are doing than in what they are saying.
Thus, in 2010 no less than 80.9 percent of the Danish population were members of the Danish Evangelical-Lutheran Church, and even though the number have decreased rapid-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
ly, partly due to immigration – the percentage is now 70,7 percent – the majority of the Danes see themselves as Christians, they have their children baptized and attend service at least at Christmas. For most Danes, Christianity is a natural part of their culture and tradition, but in general they are not much concerned with religious doctrines, the reading of Scripture or the existence of God in their daily lives. In fact, while 70,7 percent of the Danish population are members of the national church, according to the European Values Study of 2017 only 51 percent believed in God. In comparison, the percentage believing in God in Spain in 2017 was 68 percent and in Poland no less than 93 percent (EVS, 2017).
Zuckerman has made an important point when arguing that American-style activist, aggressive and fundamentalist Protestantism is marginalised in Denmark. Evangelicals belong to the far-right wing of the Evangelical-Lutheran Church and often escape to small private churches outside the dominating and state-sponsored established church, which has liberal views concerning issues such as female pastors, abortion, homosexuality and indeed evolution. Outside the Protestant mainstream, we find small communities of Jehovah’s Witnesses, Pentecostals, and Seventh-day Adventists, in which fundamentalist and creationist views are being advocated. In 2006, also Islamic advocates of creationism inspired and hired by the Turkish godfather of creationism, Adnan Oktar, also known as Harun Yahya, entered the stage. While the Christian creationists have their difficulties making their views heard, there are reasons to believe that Harun Yahya’s well-organised internet campaign against Darwinism have found fertile ground among the 300,000 Muslims living in Denmark, since we have not yet seen any religious authorities among Muslims openly embracing evolution (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
Like in Spain organised creationism in Denmark is restricted to Protestant, Evangelical circles at the conservative end of the theological spectrum. The most important anti-evolutionary group in Denmark is connected to the Danish-Norwegian quarterly Origo which was launched in 1983 as what was called “a scientific journal” and “an apologetic resource” for Protestants with Evangelical leanings, including Lutherans, Pentecostals, and Adventists (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014: 92).
In 2010, the journal had around 950 subscribers. Since 2001 Origo has hosted the webpage skabelse.dk , which offers lectures on science and evolution, a creationist textbook aimed at Evangelical schools that should function as a supplement to the state-sanctioned biology textbooks, and translations of books by intelligent design advocates such as Jonathan Wells and Michael Behe (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014). Moreover, In the Darwin year of 2009, Origo published a children’s book, a Darwin biography, and a critique of Darwinism. However, these publications were far from being bestsellers. Their circulation numbers were well under 1,000 copies, while in comparison pro-evolutionary books on science and religion published in 2009 by the national Evangelical-Lutheran Church and aimed at primary and secondary schools were distributed in more than 10,000 copies (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
Unlike the American and Turkish creationists, the journal Origo does not have a strong financial backing. The editors, contributors and lecturers are unpaid volunteers, and the webpage does not include flashy audio-visual effects like the American and Turkish creationist pages. However, while they are low in economic capital, the Danish creationists score relatively high when it comes to cultural capital. The editorial board includes scientists with Master or Ph.D. degrees in biology, biochemistry, bioethics, physics, engineering, and philosophy of science. Most contributors to the journal are old-earth creationists and intelligent design supporters and have more liberal views on Scripture than mainstream American creationists generally do. In their arguments against Darwinian evolution, the Danish anti-Darwinists are careful to distance themselves from the heated rhetoric of the American and Turkish creationists who prefer to accuse Charles Darwin and his theory of evolution of being the cause of modern evils such as terrorism, fascism, and communism. At a public conference in 2009, the professor of philosophy of science and founding editor of Origo Peter Øhrstrøm even felt that it was necessary to warn against the demonizing of Darwin put forth by American and Turkish creationists. Øhrstrøm and his colleagues claim that their critique is strictly scientific and philosophical and aimed at the methodology of scientific naturalism which they regard as the atheist and materialist ideological foundation of modern evolutionary biology. In order to advocate their anti-materialist agenda, the Origo editors introduced the theory of intelligent design on Danish soil in 2000, when they devoted an issue of their journal to the theory, which they consider a valid scientific alternative to Darwinian selection theory. In 2007, Øhrstrøm succeeded in getting a book on intelligent design published by a Danish university press (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
From the Darwin year in 2009 and the next decade the activities of the Danish and Norwegian creationist society diminished. They had difficulties getting media attention outside their own small Evangelical circles. The lack of financial support to the creationist society resulted in the decision to only publish their journal twice a year online, but in 2019 the Norwegian branch of Origo succeeded in getting a sponsor, the ship owner and billionaire Einar Johan Rasmussen who established the foundation BioCosmos. This economic support gave the Danish and Norwegian anti-evolutionists the possibility of increasing their online activities by the establishment of a new flashy webpage advocating creationism and intelligent design. Thus, the donation of 2 million euros to the Scandinavian creationists offered new opportunities to the battle against Darwinian evolution in schools and elsewhere. However, the activities of BioCosmos seems to be more or less restricted to Norway (BioCosmos 2025).
Among the Origo contributors the views on evolution vary. While Øhrstrøm and another prominent affiliate Kristian Østergaard draw on arguments from intelligent design theorists such as Michael Behe, William Dembski and Jonathan Wells, other contributors prefer mainstream American young-earth creationism. Unlike other countries such as the Netherlands, America and Turkey, these differences have not caused a fragmentation of the Dan-
D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134

ish creationist society, which allows different views on evolution and creation, as long as the contributors share a Christian world view and criticize the paradigmatic status of modern evolutionary biology. However, the most popular position among the Danish creationists seems to be Reinhard Junker and Siegfried Scherer’s theory of basic types. This theory argues that microevolution has taken place through parallel line of descent from original basic types, such as dogs, horses, and, most importantly, humans. Thus, according to this theory, humans are not related to the apes, which is the most controversial aspect of the theory of evolution. Moreover, the theory of basic types can be integrated in a literal reading of scripture, since the basic types of life can be interpreted as the original animals and humans that survived the Genesis Flood on Noah’s Ark. Thus, in this way creationists can accept microevolution and at the same time believe in the literal truth of the Bible (Junker & Scherer 2006 [1998]; Kutschera 2014; Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
In fact, this position in many ways resembles the positions of the most prominent Danish critics of Darwinian evolution a hundred years earlier, the Evangelical professor of plant ecology Eugen Warming and the Jesuit secondary school teacher Amand Breitung, who were eager to exclude humans from the evolutionary process and argued for parallel lines of descent. However, while this view was properly mainstream among the Danes in the beginning of the 20th century, it is now rather marginalised, even among believers.
The hotbed of creationism in Denmark is the Evangelical high school in the town of Ringkøbing in rural Western Jutland. Since the foundation of Origo in 1983, this small pri-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
vate high school have hosted several creationist conferences. In 1985, for example, the renowned English young-earth creationist Arthur E. Wilder-Smith delivered eight lectures in four days before an audience of up to 100 people. Among the teachers in Ringkøbing we find the former leader of the small Christian People’s Party, Marianne Karlsmose, who in 2002 advocated the teaching of creationism in Danish schools, and the webmaster of Origo’s webpage and author of the above-mentioned creationist textbook, the Evangelical-Lutheran biologist Kristian Østergaard, who practices the ‘teach both sides’ argument in his advanced biology classes. Another Origo affiliate, the Seventh-day Adventist and youngearth creationist Holger Daugaard, taught biology at the Danish Adventist high school in the town of Vejle in Eastern Jutland until his retirement in 2019. Daugaard also offered an Adventist correspondence course on creation and evolution in the 2000s (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
Among some reborn Christian lay preachers with an Evangelical and charismatic bend creationism have also gained fertile ground. For example, it generated some local attention, when in 2009 the pastor of a small independent Evangelical church in the village of Løkken in Northern Jutland put up a handwritten poster at the front of his church stating that “Darwin’s theories have not been scientifically proved. Darwin’s theories are religion to those who reject GOD” (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014: 96).
As my family in Løkken told me, most local people found his creationist campaign ridiculous, and the pastor found himself quite busy writing new posters every time local boys removed the old ones. This incident, no doubt, tells us something about the difference in religious attitudes among Danish and American mainline Protestants. Creationism, biblical fundamentalism, and activist Protestantism simply seems strange and ridiculous to most members of the Danish Evangelical-Lutheran Church. The sectarian Jehovah’s Witnesses, which is among the largest Christian denominations outside the Evangelical-Lutheran Church, have also promoted their version of old-earth creationism in pamphlets and books generously offered free of charge to people interested. However, their publications are translated from English, and they have not generated any public notice (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
Among non-Christian believers, no one has promoted anti-Darwinism as eagerly as the Hare Krishna monk Leif Asmark Jensen, who has founded the Danish Society for Intelligent Design and promoted the unorthodox ideas of the fellow Vedic Michael Cremo, who argues that modern man can trace back his history trillions of years and that all professional archaeologists hide the evidence in favour of this fact. In 2004 Asmark wrote a short introduction to intelligent design and in 2006 he published his translation of Michael Cremo and Richard Thompson’s bestseller Forbidden Archeology . It attracted some media attention and critique from university staff when in 2009 Asmark and Cremo lectured twice before small audiences at unofficial meetings at Aarhus University. Furthermore, when my research group at Aarhus University, Interdisciplinary Evolutionary
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
Studies, launched the web-based outreach project evolution.dk on 1 February 2009, it did not take long before Asmark had created the webpage ingenevolution.dk [noevolution.dk].
However, Asmark’s anti-Darwinist society does not seem to be much more than an idiosyncratic one-man project (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
Unlike the Christian and Hindu anti-Darwinian campaigns in Denmark, the promotion of old-earth creationism by the Sunni Muslim Adnan Oktar is well-funded and has been much debated in the newspapers. In line with many other European countries, from December 2006 to September 2007 the first and second part of the English version of Harun Yahya’s massive Atlas of Creation were sent to politicians, scientists, high school teachers and Evangelical-Lutheran pastors. My former colleague and director of Interdisciplinary Evolutionary Studies at Aarhus University, Professor Peter C. Kjærgaard received his copy in 2006 when we launched the research and outreach project Darwin in Denmark, and I have received my two copies of the work from a professor of botany and a pastor in Southern Jutland, who has never made any public statements about Darwin or evolution. My estimate is that between 500 and 1,000 Danes have received a copy of Atlas of Creation. It has been a costly affair since each copy weights more than five kilos. Moreover, one of Harun Yahya’s more than 150 books has been translated into Danish and his flashy webpages are being promoted by a Muslim society in Aarhus (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
Another strategy used by Harun Yahya’s disciples to promote creationism is manipulating web polls on evolution to make it look as though creationist views are gaining ground after the publication of Atlas of Creation. This has been done in Germany, France and in Denmark. In 2007 and 2009 polls on the webpage of the Danish tabloid Ekstra Bladet were manipulated by Turkish votes. The results were that the polls showed that 88 and 59 percent of the Danes denied human evolution. In 2007 a change happened overnight, from 78 percent accepting that man descended from apes to 59 percent rejecting it (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014).
When analysing the votes in 2009, a journalist at the newspaper found out that more than half of the 4,000 votes came from Turkey. The journalist invited the readers to send their questions about evolution to Adnan Oktar and his employee Seda Aral. Their detailed answers were published on the webpage a month later. Here Oktar claimed among many other things that “the forerunner of human beings millions of years ago was also human beings” and that “Living things have never changed. THERE EXISTS NOT A SINGLE TRANSITIONAL FORM [of] FOSSIL to confirm the claims of Darwinists” (Hjermitslev & Kjærgaard, 2014: 97).
Harun Yahya’s fame and impact climaxed around 2007, when the Parliamentary Assembly of the Council of Europe found it necessary to warn against the “dangers of creationism in education” (Blancke, Hjermitslev & Kjærgaard, 2014: 1). Since then, Oktar has
/ VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
been jailed in Turkey, and the problematic methods of his organisation has been revealed. The third and fourth volumes of Harun Yahya’s Atlas of Creation were published in 2007 and 2012, but since then the Muslim creationist have not received much attention in Denmark. However, it is unclear how much impact his webpages have on the Muslim population in Denmark. In studies of Muslim attitudes towards evolution in other European countries it is shown how well-educated Muslims are critical towards Harun Yahya’s shallow propaganda (Hameed, 2015; Moran, 2019).
Now, I will turn to discussing how we can explain the strong support of evolution and the marginal role of creationism among mainstream Danish Protestants which is confirmed in the 2021 Eurobarometer survey. As the sociologist Bronislaw Szerszynski points out, the traditional explanations of why creationism is less popular in Europe than in America are that European societies are more secular, that the dominating churches, including the Lutheran churches in Northern Europe, have accepted the theory of evolution, and finally that the majority of European churches do not advocate Evangelical Christianity (Szerszynski, 2010). Furthermore, Szerszynski adds that unlike the lively religious marketplace in America with denominations competing and advertising their views in the media, the broad national churches in Northern Europe play a very different, but none the less important role as primarily cultural institutions with strong symbolic meanings and as markers of key moments in people’s lives. The broad scope of the national churches means that the religious focus is much more directed against consensus and homogeneity than against highlighting differences on controversial issues such as evolutionary theory. No doubt, these structural factors can help explaining the differences between Protestants in America and Europe on issues such as evolution.
However, I would like to add some further reasons for the marginal role of creationism specific to Denmark. They relate to the theological tradition of the country that I discussed in the beginning of the article. Firstly, Evangelicals in Denmark have focused much more on the New Testament than on the History of Creation as recorded in Genesis I, which is the fundamental document of Christian creationism. Secondly, mainstream Lutheranism in Denmark is strongly influenced by the teachings of the aforementioned nineteenth-century theologian N.F.S. Grundtvig, who downplayed the importance of what he referred to as the dead letters of the Bible and emphasized that the cornerstones of Christianity were the two sacraments, baptism and communion, and the Apostolic Creed, which he claimed was the living word of Christ delivered to his disciples. Grundtvig’s critique of traditional Lutheran scriptural theology made it rather easy for his many adherents in twentieth-century Denmark to accept theories, such as Darwinian evolution, which seems to challenge a literal reading of Scripture. As a contrast it is worth noticing that in America conservative Wisconsin and Missouri Lutherans remained geocentrics well into the twentieth century
D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
(Numbers, 2006). Third, in order to be ordained to the Evangelical-Lutheran Church pastors must have received a theological degree from the one of the faculties of theology at the national universities in Aarhus and Copenhagen. In the twentieth century, Academic theology has been strongly influenced by, on the one hand, German biblical criticism and, on the other, liberal, existential, and dialectical theology. These modernist theological positions have rejected the infallibility of Scripture as well as the tradition of natural theology and the ambition of finding explanations of natural phenomena in the Bible. Moreover, following the nineteenth-century Danish theologian Søren Kierkegaard and his follower, the nineteenth-century professor of philosophy Rasmus Nielsen, who combined the teachings of Grundtvig and Kierkegaard, most Danish theologians and laypeople have found it unproblematic to make a radical distinction between knowledge and faith. This separation model of science and religion has provided Danish Protestants with the intellectual resources needed to embrace the theory of evolution (Hjermitslev, 2011).
To sum up, the dissemination of creationism in Denmark is marginal compared to other countries with a Protestant majority. Moreover, Danish creationists generally avoid the kind of aggressive campaigns against Darwin and evolution we have witnessed in America and elsewhere. The influence of creationism on the Danish school system is limited to a few private Christian and Muslim schools. It is worth noticing that most creationist campaigners are based in rural areas in Jutland and that they are exclusively male. I have argued that the main reasons for the marginal role of creationism in Denmark are the general secularization of the country in the twentieth century, the moderating role of the broad and liberal national church and not least, the specific theological traditions which have dominated Denmark in the last two centuries.
Now, we have come to the third and final section of the article. I will outline avenues for further international research into the relationship between evolution and religion. Firstly, we need more transnational historical studies of the circulation of evolutionary and creationist ideas through translations, journals, networks, and conferences. For practical reasons, most studies of Darwinism and creationism have focused on the national or regional level. However, at the date of the publication of Charles Darwin’s Origin of Species the process of globalisation had already begun. Scientific ideas rapidly travelled across borders. We need to know much more about how this happened and about how the ideas were modified and appropriated in this process.
Secondly, we need anthropological studies of creationist groups by means of qualitative methods such as field work, participatory observations, and interviews. This will help us answer crucial questions such as why and how people hold and advocate creationist views and support creationist organisations. Moreover, in order to offer a symmetrical analysis of the cultural wars of science and religion, we also need to investigate how and why people
107-134
advocate Darwinian worldviews and organise activities that promote science and evolution and criticize creationism.
Thirdly, we need quantitative surveys of teachers and pupils at religious schools in order to estimate the impact of creationist campaigns and understand how teachers and pupils integrate their views on evolution, creation, science, and religion.
Fourthly and finally, we need better and more sophisticated international quantitative surveys on people’s views on evolution and religion. It is important that new surveys avoid clash narratives of evolution and religion and the framing of evolutionary science as atheistic, and that they are sensitive to important distinctions between evolution in general and human evolution and between theistic evolution and intelligent design.
Thus, scholars of science and religion, historians as well as sociologists, have much future work to do. Hopefully, EU, state and private funding will make it possible to establish international collaborations that can investigate the interesting relationship between evolution and religion in Europe in the future.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
ADELMAN, J. (2005), «Evolution on display: promoting Irish natural history and Darwinism at the Dublin Science and Art Museum», British Journal for the History of Science, 38, 411-436.
ANDERSEN, C. & HJERMITSLEV, H.H. (2009), «Directing Public Interest: Danish Newspaper Science 1900-1903», Centaurus, 51, (2), 143-167.
BIOCOSMOS (2025), BisCosmos: https:// biocosmos.no/ (accessed 3 April, 2025)
BLANCKE, S., HJERMITSLEV, H.H., KJÆRGAARD, P.C. & BRAECKMAN (2013), «Creationism in Europe: Facts, Gaps, and Prospects», Journal of the American Academy of Religion, 81, (4), 996-1028.
BLANCKE, S., HJERMITSLEV, H.H. & KJÆRGAARD, P.C. (2014) , «Introduction: Creationism in Europe or European Creationism?». In: BLANCKE, S., HJERMITSLEV, H.H. & KJÆRGAARD, P.C. (eds.). Creationism in Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1-14.
BLANCKE, S., HJERMITSLEV, H.H. & KJÆRGAARD, P.C. eds. (2014), Creationism in Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
BOWLER, P.J. (1983), The Eclipse of Darwinism, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
BOWLER, P.J. (1988), The Non-Darwinian Revolution, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
BRANDES, G. (1906), Main Currents in Nineteenth Century Literature. Vol 1: The Emigrant Literature, New York: The Macmillan Company, London: William Heinemann.
BROOKE, J.H. & CANTOR, G. (1998), Reconstructing Nature, Edinburgh: T&T Clark.
BUCKSER, A. (1996), «Religion, Science, and Secularization Theory on a Danish Island», Journal for the Scientific Study of Religion, 35, (4), 432-441.
CAMÓS, A. (2008), «Darwin in Catalunya: From Catholic Intransigence to the Marketing of Darwin’s Image». In: GLICK, T.F. & ENGELS, E.-M. (eds.), The Reception of Charles Darwin in Europe, vol. 2, London: Continuum, 400-412.
CANTOR, G. & SWETLITZ, M. (2006), Jewish Tradition and the Challenge of Darwinism, Chicago: University of Chicago Press.
CATALÁ GORGUES, J. I. (2014), «Spain and Portugal». In: BLANCKE, S., HJERMITSLEV, H.H., & KJÆRGAARD, P.C. (Eds.). The History of Creationism in Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 31-49.
CLASEN M., GRUMSEN, S.S., HJERMITSLEV, H.H. & KJÆRGAARD, P.C. (2014), «Translation and Transition: The Danish Literary Response to Darwin». In: GLICK, T.F. & SCHAFFER, E. (eds.). The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe, vol. 3, London: Bloomsbury Publishing, 103-127.
CORELL DOMÉNECH, M. (2022), «The influence of Nature study in the school (1933), by the Danish author Vilhelm Rasmussen, on Margarita Comas Camps and the project for the renewal of natural science teaching in the Second Spanish Republic», Paedagogica Historica, 60, (2), 311–331. https://doi. org/10.1080/00309230.2022.2060046.
DIERIG, S., LACHMUND, J., & MENDELSOHN, J. A. (2003), Introduction: Toward an Urban History of Science. Osiris, 18, 1–19.
EVS (2017), European Values Study 2017: https:// europeanvaluesstudy.eu/methodology-datadocumentation/survey-2017/full-release-evs2017/ (accessed 3 April, 2025).
EU (2021), European Citizens’ attitudes and knowledge about science and technology, Special Eurobarometer 516.
FYFE, A. & LIGHTMAN, B. eds. (2007), Science in the Marketplace: Nineteenth-Century Sites and Experiences, Chicago: University of Chicago Press.
GLICK, T.F. (1969), «The Valencian Homage to Darwin in the Centennial Date of his Birth (1909) », Actas III Congreso Nacional de Historia de la Medicina, II, 577-601.
GLICK, T.F. & ENGELS, E.-M. (eds.) (2008), The Reception of Charles Darwin in Europe, vol. 1-2, London: Continuum.
GLICK, T.F. & SCHAFFER, E. (eds.) (2014), The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe, vol. 3-4, London: Bloomsbury Publishing.
HAMEED, S. (2015), «Making sense of Islamic creationism in Europe», Public Understanding of Science, 24, (4), 422-439.
/ VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
HJERMITSLEV, H.H. (2009), Debating Darwinism in Denmark, 1859-1920, Ph.D. thesis, Department of Science Studies, Aarhus University.
HJERMITSLEV, H.H. (2010), «Danes Commemorating Darwin: Apes and evolution at the 1909 anniversary», Annals of Science, 67, (4), 485-525.
HJERMITSLEV, H.H. (2011), «Protestant Responses to Darwinism in Denmark, 1859-1914», Journal of the History of Ideas, 72, (2), 279-303.
HJERMITSLEV, H.H. (2014), «The Danish Commemoration of Darwin in 1909». In: GLICK, T.F. & SCHAFFER, E. (eds.). The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe, vol. 3, London: Bloomsbury Publishing, 128-159.
HJERMITSLEV, H.H. (2015), «Windmills, Butter and Bacon: The Circulation of Scientific Knowledge among Grundtvigians in the Decades around 1900». In: HALL, J.A., KORSGAARD, O. & PEDERSEN, O.K. (eds.). Building the Nation: Grundtvig and Danish National Identity, Montreal: McGill-Queens University Press, 362-380.
HJERMITSLEV, H.H. (2016), «Education and Evolution: Appropriations of Herbert Spencer in Scandinavia, 1870-1920». In: LIGHTMAN, B. (ed.). Global Spencerism: The Appropriation of Herbert Spencer, Leiden: Brill Academic Publishers, 241-265.
HJERMITSLEV, H.H. & KJÆRGAARD, P.C. (2014), «Scandinavia». In: BLANCKE, S., HJERMITSLEV, H.H. & KJÆRGAARD, P.C. (eds.). Creationism in Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 85-104.
JUNKER, R. & SCHERER, S. (2006) [1998], Evolution: Ein Kritisches Lehrbuch, 6 th edition, Giessen: Weyel Lehrmittel Verlag.
KJÆRGAARD, P.C., GREGERSEN, N.H. & HJERMITSLEV, H.H. (2008), «Darwinizing the Danes, 1859-1909». In: GLICK, T.F. & ENGELS, E.-M. (eds.) (2008), The Reception of Charles Darwin in Europe, vol 1, London: Continuum, 146-155.
KRAGH, H., KJÆRGAARD, P.C., NIELSEN, H. & NIELSEN, K.H. (2008), Science in Denmark. A Thousand-Year History, Aarhus: Aarhus University Press. KUTSCHERA, U. (2014), «Germany». In: BLANCKE, S., HJERMITSLEV, H.H. & KJÆRGAARD, P.C. (eds.). Creationism in Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 105-124.
LIVINGSTONE, D.N. (1992), «Darwinism and Calvinism: The Belfast-Princeton Connection», Isis, 83, 408-28.
LIVINGSTONE, D. N. (1997), «Science and Religion: Towards a New Cartography», Christian Scholars Review, 26, 270-92.
LIVINGSTONE, D.N. (1999), «Science, region, and religion: the reception of Darwinism in Princeton, Belfast and Edinburgh». In: NUMBERS, R.L. & STENHOUSE, J. (eds.) Disseminating Darwinism, Cambridge: Cambridge University Press, 7-38.
LIVINGSTONE, D.N. (2003a), «Re-placing Darwinism and Christianity». In: LINDBERG, D.C. & NUMBERS, R.L. (eds.). When Science and Christianity Meet, Chicago: University of Chicago Press, 183-202.
LIVINGSTONE, D.N. (2003b), Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge, Chicago: University of Chicago Press.
MORAN, G. (2019), «Harun Yahua’s Influence in Muslim Minority Contexts: Implications for Research in Britain, Europe, and Beyond», Zygon, 54 (4), 837856.
NUMBERS, R.L. (2006 [1992]), The Creationists: From Scientific Creationism to Intelligent Design, 2nd ed., Cambridge MA: Harvard University Press.
NUMBERS, R.L. & STENHOUSE, J. (eds.) (1999), Disseminating Darwinism, Cambridge: Cambridge University Press.
PELAYO, F. (2008), «Darwinism and Paleontology: Reception and Diffusion of the theory of Evolution in Spain». In: GLICK, T.F. & ENGELS, E.-M. (eds.), The Reception of Charles Darwin in Europe, vol. 2, London: Continuum, 386-399.
SZERSZYNSKI, B. (2010), «Understanding creationism and evolution in America and Europe». In: DIXON, T., CANTOR, G. & PUMFREY, S. (eds.). Science and Religion: New Historical Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 153-174.
TOPHAM, J.R. (1992), «Science and Popular Education in the 1830s: The Role of the Bridgewater Treatises», British Journal for the History of Science, 25, 397-430.
ZUCKERMAN, P. (2008), Society Without God, New York: New York University Press.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 107-134
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.254
https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Rebut: 31/03/2025 - Acceptat: 30/06/2025
JOSÉ MARÍA AYERBE TOLEDANO
ORCID: 0000-0002-4973-2240
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MATEMÁTICO. UNIVERSIDAD DE
Resumen: Los tres problemas clásicos de la matemática griega son la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Estas cuestiones se plantearon muy pronto en la Antigüedad y fueron un reto permanente para los geómetras helenos, actuando como verdaderos catalizadores para el desarrollo de múltiples avances en la investigación. En este artículo se analizan las aportaciones realizadas por Nicomedes para la solución de los dos últimos mediante la introducción de una nueva curva que él mismo llamó la «primera línea concoide». En el trabajo se comparan críticamente las fuentes principales disponibles y se reflexiona sobre la evolución del concepto de curva en la etapa griega.
Palabras clave: trisección del ángulo; duplicación del cubo; concoide; Nicomedes; Papo; Proclo; Eutocio
The conchoid of Nicomedes: genesis and applications
Abstract: The three classic problems of Greek mathematics are the squaring of the circle, the trisection of any angle and the duplication of the cube. These problems were posed very early in Antiquity and were a permanent challenge for the Hellenic geometers, acting as true catalysts for the development of multiple advances in research. This paper analyzes the contributions made by Nicomedes to the solution of the last two through the introduction of a new curve that he himself called the «first line conchoid». The work critically compares the main available sources and reflects on the evolution of the concept of curve in the Greek period.
Keywords: trisection of any angle; duplication of the cube; conchoid; Nicomedes; Pappus; Proclus; Eutocius
Introducción
Los tres problemas clásicos de la geometría griega se plantearon muy pronto en la Antigüedad debido fundamentalmente a la irrupción de las magnitudes inconmensurables y a las dificultades surgidas en el tratamiento del infinito. Estos problemas no son otros que la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo.
El problema de la cuadratura del círculo estudia cómo construir, empleando únicamente rectas y circunferencias, un cuadrado de área igual a la de un círculo dado. Por su parte, el problema de la trisección del ángulo consiste en determinar la construcción geométrica que permita dividir un ángulo cualquiera en tres partes iguales, empleando como instrumentos de dibujo, como en el caso anterior, tan solo la regla y el compás. Finalmente, el problema de la duplicación del cubo, conocido asimismo como del mesolabio o de Delos, estudia la forma de obtener, también mediante rectas y circunferencias, un cubo de volumen doble al de uno dado. Aunque los tres problemas resultaron ser de imposible solución, en los términos en los que fueron planteados, el extraordinario ingenio de los grandes matemáticos griegos permitió obtener numerosas respuestas a los mismos ampliando el foco de las que eran admisibles. Una detallada exposición de la historia de los tres problemas clásicos en la Antigüedad puede encontrase en (Knorr, 1993). Un enfoque diferente, mucho más moderno, se recoge en (Klein, 1980).
La limitación de aceptar únicamente construcciones geométricas que se pudieran realizar mediante el uso exclusivo de la regla y el compás tenía probablemente un origen platónico, pero también tenía un sentido práctico dada la dificultad que había en aquella época para la ejecución de diagramas en los que se utilizaran otras líneas cuyo dibujo era siempre complicado. El hecho de que los tres problemas clásicos no tuvieran solución mediante rectas y circunferencias fue posiblemente lo que motivó que no se incluyeran en los Elementos (Euclides, 1991-1994-2008), en los que nada se dice sobre estas cuestiones que, sin embargo, estaban plenamente vigentes a finales del siglo iv a. de C., cuando se escribió el tratado. No obstante, sí se encuentran muchas referencias y aportaciones a estos problemas en otra de las fuentes principales de nuestro conocimiento de la geometría griega, La Colección Matemática, un compendio formado por ocho libros, de los que se ha perdido el primero y parte del segundo y del último, elaborado hacia el siglo iv de nuestra era por Papo de Alejandría, uno de los más ilustres matemáticos de la Antigüedad tardía.
En esta obra, superando la limitación platónica, se clasifican los problemas geométricos en planos, sólidos o lineales según que para su solución se precisen construcciones que se ejecuten únicamente con rectas y circunferencias, mediante el uso adicional de las secciones cónicas o con el concurso de otras curvas, respectivamente. De hecho, Papo ya adelanta en La Colección un resultado para cuya prueba hubo que esperar hasta el siglo xix, esto es, que los problemas de la trisección del ángulo y de la duplicación del cubo son sólidos, mientras que la cuadratura del círculo es un problema lineal. Además, el maestro alejandrino señaló, como principio de homogeneidad, que cada problema debe resolverse con el
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
menor aparato matemático posible en el sentido de que, si un problema es plano no serían admisibles las soluciones que utilizaran otras curvas distintas de las rectas y circunferencias, mientras que si es sólido solo deberían considerarse las que se concretaran mediante secciones cónicas.
Por infringir este principio de homogeneidad en alguno de sus resultados, Papo critica a Apolonio y a Arquímedes en el Libro IV de La Colección (Pappus, 2010: 145 (#36)), expresándose en los siguientes términos:
«Parece ser un grave error en el que caen los geómetras cuando uno descubre la solución de un problema plano mediante el uso de cónicas u otras líneas o lo resuelve mediante un procedimiento extraño como es el caso con el problema de la parábola en el Libro quinto de las Cónicas de Apolonio o como hace Arquímedes cuando en su tratado
Sobre las líneas espirales asume una inserción 1 de carácter sólido con referencia a un círculo; porque es posible sin pedir ayuda a nada sólido encontrar la prueba del teorema dado por Arquímedes».
La introducción de nuevas curvas fue una de las técnicas más habituales utilizadas por los geómetras helenos para obtener soluciones de los tres problemas clásicos. Este es el caso de la concoide de Nicomedes que este, en su obra Sobre las líneas concoides, llamó «la primera línea concoide». Esta curva fue utilizada por Nicomedes para obtener soluciones tanto para el problema de la trisección del ángulo como para el de la duplicación del cubo, lo que le permitió ser reconocida por Proclo y Papo como una curva de la clase lineal de interés para las matemáticas. En el artículo se analiza la forma en la que Nicomedes y Papo definieron la línea, incidiendo en las diferencias que se observan y, a partir de ellas, se reflexiona sobre la evolución operada en la concepción de las curvas durante el periodo griego. Asimismo, se detallan las soluciones encontradas por Nicomedes a los dos problemas clásicos mencionados, señalando el papel central que juega la técnica de la inserción de un segmento de longitud prefijada entre dos curvas dadas, llamada habitualmente neusis en la literatura especializada, y se profundiza en los aspectos históricos asociados a estos desarrollos a partir de la evaluación de las fuentes principales disponibles.
Génesis de la concoide y evolución de su definición en la Antigüedad La concoide está atribuida unánimemente a Nicomedes por la literatura clásica griega, siendo las dos fuentes más extensas La Colección Matemática de Papo y los Comentarios al Libro II de la obra de Arquímedes Sobre la esfera y el cilindro de Eutocio de Ascalón. También Proclo en sus Comentarios al Libro I de los Elementos de Euclides se refiere en diversas ocasiones a la
1. El concepto de inserción se tratará con detenimiento en la sección tercera, pues juega un papel fundamental en las aplicaciones de la concoide a los problemas de la trisección del ángulo y de la duplicación del cubo.
D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
curva ideada por Nicomedes, y en (Proclus, 1992: 212, Comentario 272) señala que «Nicomedes hizo uso de sus concoides –una forma de líneas cuya construcción, clases y propiedades él nos ha enseñado, siendo él mismo el descubridor de sus peculiaridades– y así tuvo éxito en trisecar un ángulo rectilíneo cualquiera».
De la vida de Nicomedes, como de la mayor parte de los matemáticos griegos, no se sabe prácticamente nada. Sin embargo, sí es posible datar con bastante exactitud la época en la que vivió a partir de dos hechos conocidos. Por un lado, Eutocio recoge en (Arquimedes y Eutocio, 2005) determinados comentarios despectivos de Nicomedes sobre la solución del problema de la duplicación del cubo ideada por Eratóstenes. Por otra parte, Apolonio se refiere a una cierta curva como la «hermana de la concoide». Esto permite deducir que Nicomedes vivió probablemente durante gran parte del tercer siglo a. de C., siendo contemporáneo de Arquímedes, Eratóstenes y Apolonio, seguramente coetáneo de los dos primeros y algo mayor que el último.
Sobre las contribuciones matemáticas de Nicomedes, aparte de la invención de la concoide y de su aplicación para resolver los problemas de la trisección del ángulo y de la duplicación del cubo que veremos en este artículo, solo se sabe lo que nos cuenta Papo en el Libro IV de La Colección. En ese texto (Pappus, 2010: 131 (#30)) se relaciona lacónicamente a Nicomedes con el trabajo de Dinostrato en relación con la cuadratriz y la cuadratura del círculo y ello ha dado pie para que en (Pappus, 2010: 248) se especule con la posibilidad de que hubiera sido Nicomedes el primero que aplicó la proposición 1 de la obra de Arquímedes Sobre la medida del círculo para cuadrar el círculo utilizando la cuadratriz, una vez que Dinostrato había descubierto la propiedad de rectificación de la circunferencia asociada a dicha curva (Pappus, 2010: 134-136 (#31-32)).
Utilizando el lenguaje actual, la concoide de Nicomedes se definiría de la siguiente forma:
Definición 1. La concoide de Nicomedes.
Dado un punto fijo P, al que llamaremos polo, una recta fija r, a la que llamaremos base, y un segmento de longitud h, al que llamaremos radio, la concoide de Nicomedes se define como el lugar geométrico de los puntos del plano situados sobre las rectas que pasan por P y tales que su distancia al punto de corte de dicha recta con la base r sea igual al radio h. Como se aprecia en la figura 1, la concoide tiene en general dos ramas, en forma de concha, de ahí su nombre, situadas sobre cada uno de los semiplanos determinados por r. Sin embargo, Nicomedes solo considera la rama que está situada en el semiplano que no contiene al polo P. Obsérvese también que en el caso de que el polo esté situado sobre la base, entonces la concoide no es más que la circunferencia de centro P y radio h, de ahí que resulte adecuado el nombre de «radio» para esa distancia fija.
La ecuación cartesiana de la concoide de Nicomedes puede obtenerse fácilmente como veremos a continuación. Supondremos que tiene el polo en el origen de coordena-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161

Figura 1. Concoide de Nicomedes de polo P, base r y radio RS=RT.
das y sea la base la recta y=b y el radio h. Entonces un punto (x,y) pertenecerá a la concoide si está en una recta de la forma y=mx y su distancia al punto (bx/y,b) es igual al radio h. Se obtiene así que
y y, por tanto, la ecuación cartesiana de esta concoide será
(x2 + y2) (y – b)2 = h2y2
Si en las mismas condiciones tomamos como base la recta x=a la ecuación será
(x2 + y2) (x – a)2 = h2x2
Haciendo ahora x = rcos(t) e y = rsen(t) obtenemos las ecuaciones en coordenadas polares que son, respectivamente,
,0,2 a rht cost
Nicomedes definió la curva concoide describiendo directamente un instrumento mecánico que permitiría trazarla. La definición de Nicomedes se recogió en su obra Sobre las líneas concoides, lamentablemente desaparecida, pero nos ha llegado a través de Eutocio, que en sus
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
Comentarios al Libro II del tratado de Arquímedes Sobre la esfera y el cilindro (Arquímedes y Eutocio, 2005: 383-385 (III, 98-100,14)) señala lo siguiente remitiéndose a Nicomedes:
«Consideremos dos reglas AB y PD unidas entre sí perpendicularmente como se indica en la figura 2.

Figura 2. Compás de Nicomedes.2
En la recta AB practiquemos una muesca acanalada por la que pueda correr libremente una cabecilla y en la regla PD por la parte de P y de la recta que corta por la mitad su anchura, un cilindro pequeño que forma cuerpo con la regla y que sobresale un poco de la cara superior de la regla. Finalmente consideremos una tercera regla EZ que presente a lo largo, a poca distancia del extremo Z, un corte de arriba a abajo HT capaz de abrazar el cilindro pequeño y en E un orificio redondo que queda dentro de la muesca acanalada que hay en la regla AB al que pueda ir a parar un vástago que forma cuerpo con la cabecilla que puede correr.
Una vez encajada la regla EZ por un lado en el corte alargado HT, en el cilindrito de P, y por otro en el orificio E mediante el vástago que forma cuerpo con la cabecilla, si uno toma el extremo K de la regla y lo mueve hacia la parte de A y luego hacia la de B, el punto E se desplazará siempre por la regla AB, y el corte alargado HT se moverá
2. Para la elaboración de esta figura se ha tomado como referencia (Netz, 2004: 300).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
siempre sobre el cilindro de P, considerando que la recta que hay en medio de la regla EZ pasará siempre en su movimiento por el eje del cilindro de P y que el exceso EK de la regla permanece siempre igual. Si consideramos entonces fijado en K un estilete que corta el suelo, este describirá una línea GMN».
Nicomedes llama a esta curva la «primera línea concoide» y al segmento EK lo denomina «diastema», es decir, «distancia», aunque nosotros lo hemos traducido por «radio» siguiendo a (Arquímedes y Eutocio, 2005: 385 (100, 10-14)). Por su parte, al punto P lo llama «polo», mientras que a la recta AB la denomina simplemente «canon», es decir, «regla», pero nosotros hemos utilizado el vocablo «base» siguiendo a (Heath, 1981: 239). Como vemos también el dispositivo dibuja únicamente la rama de la concoide que está situada en el semiplano determinado por la base AB en el que no está el polo P y no se contempla en principio la posibilidad de que P esté sobre la recta AB.
A continuación, Nicomedes prueba dos propiedades importantes de la concoide que muestran el comportamiento asintótico de la recta base respecto a la curva.
Proposición 2. La línea concoide se acerca cada vez más a la recta base. Demostración. Sea, en la forma descrita anteriormente, una recta base AB, un polo P, un radio DE y una concoide ZEH. Consideremos dos puntos Z y F en la concoide y las dos líneas PZ y PF tales que ZC=FK, siendo C y K, respectivamente, los puntos de corte de dichas líneas con la base AB, tal como se refleja en la figura 3. Hemos de probar que la perpendicular ZM trazada desde el punto Z a la recta AB3 es menor que la perpendicular FN trazada desde el punto F a la recta AB.4

Figura 3. Comportamiento asintótico de la recta base.
Consideremos el triángulo PKC y prolonguemos el lado PK. Se tiene entonces5 que el ángulo exterior FKN es mayor que el ángulo interno y opuesto KCP. A su vez, el ángulo KCP es
3. Euclides (I,11).
4. Euclides (I,11).
5. Euclides (I,16).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
igual al ángulo ZCM6 y así, el ángulo FKN es mayor que el ángulo ZCM. Como además los ángulos en M y en N son rectos, sigue que el ángulo CZM es mayor que el ángulo KFN.7
Si ahora construimos el ángulo MZQ, de forma que sea igual a KFN, sigue que los triángulos ZMQ y FNK son equiángulos. En consecuencia8 FKZQ FNZM . Pero como FK=ZC sigue que ZCZQ FNZM y, por tanto, ZCZC FNZM . En consecuencia,9 el segmento ZM es menor que el segmento FN, lo que concluye la prueba.
Proposición 3. Cualquier línea recta dibujada entre la recta base y la concoide corta a esta.
Demostración. Consideremos una concoide de polo P, base AB y radio DE. Supongamos en primer lugar que la recta ZHM es paralela a la recta base AB, tal como se indica en la figura 4, y sea K una magnitud tal que DHDE PHK . 10
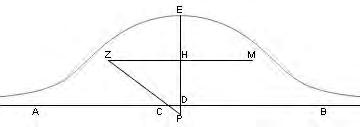
Figura 4. Recta paralela a la base.
Consideremos un círculo con centro en el polo P y radio K. Dado que DHDE PHK , sigue que11 DHPH DEK y como DH<DE obtenemos que12 PH<K. Así, la circunferencia de centro P y radio K y la recta ZHM se cortan e imaginemos que lo hacen en los puntos Z y M de los cuales H es el punto medio.13
Se tiene entonces, aplicando14 al triángulo PZH cortado por la paralela CD al lado ZH, que
6. Euclides (I,15).
7. Euclides (I,32).
8. Euclides (VI, 4).
9. Euclides (Def V,5).
10. Euclides (VI,12).
11. Euclides (V,16).
12. Euclides (Def V, 5).
13. Euclides (III, 3).
14. Euclides (VI, 2 y V, 18).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
Pero como DHDE PHK y K=PZ, pues Z está sobre la circunferencia de centro P y radio K, sigue que DE=CZ y, por tanto, que Z debe estar sobre la concoide. Razonando análogamente se obtendría que también M debe estar sobre la concoide.
Veamos ahora el caso en el que la recta no es paralela a la recta base AB. Dado que en este caso la recta cortará a la base AB, la denotaremos por MHN, siendo M el punto de corte de la recta con AB. Consideremos, asimismo, la recta ZHV paralela a la base AB que pasa por el punto H, tal como se indica en la figura 5.

Figura 5. Recta no paralela a la base.
Por el paso anterior la recta ZHV cortará a la concoide en dos puntos Z y V, de forma que la recta MHN quedará «encerrada» entre la concoide y la recta ZHV, por lo que al prolongarla terminará cortando necesariamente a la concoide en algún punto, lo que concluye la prueba.
Papo también define en el Libro IV de La Colección la curva concoide, que trata detalladamente, pero lo hace de manera diferente a la seguida por Nicomedes, evitando la generación en base a un instrumento mecánico. La introducción de la curva dada por Papo es como sigue (Pappus, 2010: 126 (#26)):
«Consideremos una recta AB y sea CDZ una recta perpendicular a la anterior por el punto D. Fijemos sobre CDZ un cierto punto P y asumamos que, mientras el punto P permanece fijo, la recta CDPZ se mueve a lo largo de la recta ADB de forma que el punto D siempre está sobre la recta AB. Ahora, cuando tal movimiento tiene lugar, es obvio que el punto C describirá una curva LCM cuya propiedad específica 15 va a ser que cualquier recta que pasando por P corte a la curva determinará, entre la recta AB y dicha línea, un segmento de longitud constante CD, tal como se indica en la figura 6.
Así, mientras la recta AB y el punto P permanecen fijos, cuando el punto D alcanza el punto H, el segmento CD pasa a ser el segmento TH y el punto C de la curva pasará a
15. Empleamos aquí el término «propiedad específica» de la curva que, a lo largo de todo el texto, será sinónimo del vocablo griego symptoma
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
ser el punto T, manteniéndose CD=TH. Y similarmente, cualquier recta que pase por el punto P y corte a la línea, determinará entre dicha línea y la recta AB un segmento de longitud CD.»
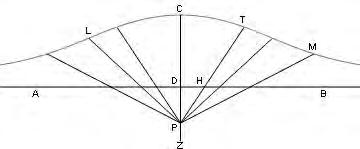
Figura 6. Génesis de la concoide por Papo.
En este extracto del maestro alejandrino vemos que él genera la concoide mediante dos movimientos sincronizados: uno, el de la recta que se mueve a lo largo de la base con pivote en el polo P y otro, el del punto D que se mueve sobre la recta de forma que el radio permanece constante. Pero en la definición de Papo se pone el énfasis en que es la propiedad del lugar geométrico la que caracteriza la curva y esta propiedad ya es independiente del movimiento descrito para la génesis. Merece la pena hacer notar la diferencia entre las dos definiciones. Nicomedes, en la versión dada por Eutocio, genera la curva mediante un instrumento mecánico, una especie de compás específico para esta construcción, lo que tiene la ventaja de que permite dibujar la curva. Digamos que el compás materializa el lugar geométrico, pero no pone el énfasis en la definición de este sino en su trazado. Por el contrario, Papo adopta un punto de vista más «analítico», entendiendo que lo verdaderamente importante para que la curva quede bien definida es determinar su «propiedad específica» o symptoma , es decir, la relación matemática que cumplen los puntos de la curva y solo ellos. En la concepción de Papo estamos ya más cerca de la ecuación de la curva tal como la entendemos hoy, si bien él la formula retóricamente, puesto que carece de un lenguaje adecuado para expresarla. Sin duda sería un anacronismo otorgar al symptoma de la curva especificado por Papo el sentido moderno de ecuación de la línea, pero obviamente el maestro alejandrino dio un paso relevante en la dirección correcta.
A renglón seguido de lo anterior, Papo añade las denominaciones de base, polo y radio para la recta y el punto fijos y para la distancia entre la línea y la base, respectivamente, y da nombre a la curva, siempre remitiéndose a Nicomedes (Pappus, 2010: 127 (#26)):
«Y él [Nicomedes] dice que la recta AB será llamada base, el punto P polo y el segmento CD radio, que es la distancia que hay entre la línea recta y la línea LCM, y fi-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
nalmente la línea LCM se llamará primera concoide -ya que también se da una exposición de una segunda, una tercera y una cuarta [concoide] utilizadas para otros teoremas.»
Y, finalmente, Papo se refiere a la forma en la que Nicomedes genera la curva y a sus dos propiedades en los siguientes términos (Pappus, 2010: 127 (#27)):
«Que, no obstante, la línea puede ser descrita con un instrumento y que se extiende a una distancia cada vez menor de la base, es decir, que de todas las perpendiculares desde cualquier punto de la línea LCT a la recta AB la mayor es la perpendicular CD, y que las perpendiculares cercanas a CD son siempre mayores que las más lejanas [prop. 2], y también que cuando alguna línea recta está ubicada entre la recta base y la concoide, cortará a la concoide [prop. 3], ha sido probado por Nicomedes y yo mismo he usado la línea mencionada arriba […] cuando quise trisecar el ángulo.»
Como vemos en este último comentario Papo, después de haber descrito la génesis de la concoide de forma cinemática y de haber dado su symptoma, considera necesario referirse al compás concebido por Nicomedes y a los resultados obtenidos por este, aprobando implícitamente el uso de dispositivos para el trazado de las curvas. En este sentido podemos afirmar que en el siglo iv de nuestra Era, si bien se tenía plena conciencia de que la norma académica para la elaboración de los diagramas geométricos exigía la utilización exclusiva de la regla y el compás, se aceptaba cuando era imprescindible el empleo de otros medios, superando de este modo la concepción platónica del quehacer matemático recogida en la célebre cita de Plutarco en la que se señala la indignación de Platón por el uso de instrumentos mecánicos en la geometría (Plutarco, 2006: 415, (I, 14, 11)):
«Platón se indignó y les reprochó [a Eudoxo de Cnido y Arquitas de Tarento] haber destruido y echado a perder la bondad de la geometría al sacarla de lo incorpóreo e inteligible hacia lo sensible y hacerla utilizar elementos corporales que requerían muchos trabajos manuales penosos.»
Dadas las diferencias en la presentación de la concoide en las dos fuentes que estamos analizando, algunos autores señalan ((Cuomo, 2007: 162-163) y (Pappus, 2010: 229230)) que la definición de Papo, en términos de la concoide como intersección de dos caminos o de dos movimientos, responde al interés de este por establecer una senda de continuidad con las otras dos curvas estudiadas en el Libro IV de La Colección, la espiral y la cuadratriz, las cuales son presentadas en una forma similar. La estrategia de Papo para la caracterización de una curva definida mediante una combinación de movimientos consiste en poner el foco en la determinación de su propiedad específica, esto es, en bus-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
car la relación matemática precisa que únicamente cumplen los puntos de la línea y que debe ser independiente del movimiento propiamente dicho. En este contexto la forma de generación de la curva es una cuestión secundaria, incluso irrelevante, y lo único importante es su formulación matemática y la posibilidad de obtener sus propiedades a partir de ella.
Este punto de vista permitió a Papo aceptar plenamente a la cuadratriz y a la espiral, además de a la concoide, como curvas admisibles en geometría, dentro de la categoría de las lineales. En efecto, la generación de las curvas mediante movimientos sincronizados, como es el caso de las mencionadas, exige que estén libres de contradicciones conceptuales y, por lo tanto, que sea conocida la ratio entre los movimientos implicados. Y el problema que se plantea en la generación de algunas curvas de la clase lineal es que los movimientos que las describen tienen que estar sincronizados de acuerdo con la ratio de la circunferencia con el radio, que es esencialmente π, y esa ratio era desconocida. Esta dificultad ya había sido puesta de manifiesto por autores como Esporo de Nicea, que fue probablemente maestro de Papo, y de hecho este se hace eco de sus críticas en (Pappus, 2010: 132-133 (#31)) al estudiar la cuadratriz. El planteamiento de Papo permite tratar matemáticamente las curvas, obteniendo sus propiedades a partir del symptoma, y dejar de lado la cuestión ontológica y epistemológica sobre la naturaleza de las curvas en sí mismas. De esta manera puede obviarse para estas curvas, a través de la obtención de la propiedad específica de cada una de ellas, la inconsistencia conceptual de sus definiciones.
El esfuerzo realizado por Papo para dar carta de naturaleza respetable a las curvas lineales en el Libro IV de La Colección es verdaderamente notable. Hay que tener en cuenta, como se señala en (Cuomo, 2007: 153-154), que estas curvas fueron siempre asociadas en la Antigüedad con lo irregular, lo antinatural o lo anómalo y eran consideradas como entidades extrañas y difícilmente definibles. De hecho, en la concepción pitagórica de las matemáticas a que se refiere Proclo en (Proclus, 1992: 29-30, Comentario 36) la geometría se define como la parte de esta ciencia que estudia las magnitudes en reposo, lo que plantea el problema del papel que juega el movimiento en la generación de las curvas. Aunque es obvio que el uso de movimientos no estaba vedado para la génesis de las líneas, y ejemplos como el de la concoide lo atestiguan, en (Pappus, 2010: pág. 227) se subraya que eso no quiere decir que fuera considerado como parte del discurso matemático por los geómetras helenos.
Para superar todas estas prevenciones, firmemente instaladas en el imaginario colectivo de los matemáticos de la Antigüedad, el maestro alejandrino diseñó toda una estrategia de presentación coherente de estas líneas basada en buscar para cada una de ellas un symptoma que les diera naturaleza matemática y que permitiera superar las contradicciones conceptuales asociadas a su génesis, se esmeró por presentar múltiples aplicaciones de las mismas para la resolución de problemas, particularmente de los tres problemas clásicos, y apeló de manera constante a la autoridad de los geómetras anteriores.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
Así, Papo sería un claro precursor de Descartes y Leibniz, que ya en el siglo xvii ampliaron la familia de las curvas admisibles en la matemática hasta dar cabida en ella a todas las que utilizamos en la actualidad. Primero Descartes en su Geometría, aparecida en el año 1637, dio carta de naturaleza a todas las curvas que hoy llamamos «algebraicas» y posteriormente Leibniz completó el trabajo en su artículo de 1686 Sobre una geometría altamente oculta y el análisis de los infinitos e indivisibles, donde señala lo siguiente (Leibniz, 1987: 20-21):
«Por otro lado, me parece bien en este lugar, para decir algo interesante, abrir el camino de las cantidades trascendentes, ya que algunos problemas no son planos ni sólidos ni supersólidos o de grado alguno definido, sino que trascienden cualquier ecuación algebraica.[…] Y como tales problemas realmente pueden ser propuestos en geometría, deben ser considerados sin duda alguna entre los primeros, y son determinados; por esto es necesario ciertamente que estas líneas también se incluyan en la Geometría.»
Pero para dar este paso decisivo y admitir en el seno de la matemática tanto a las curvas algebraicas como a las trascendentes fue esencial la invención de la geometría analítica, cuya aportación fundamental fue precisamente la identificación de las curvas con las ecuaciones correspondientes, situando al álgebra en el centro de la matemática y rompiendo de ese modo con la tradición heredada de la geometría griega. No obstante, la evolución hacia la ecuación ya se vislumbra tímidamente en los desarrollos que acabamos de analizar, si bien la ausencia de un lenguaje adecuado para expresarla, las limitaciones de su sistema numérico y el reducido número de curvas que se consideraron en la Antigüedad no permitió ir más allá. Un estudio detallado del nacimiento de la geometría analítica y de su importancia para el desarrollo posterior de la matemática, especialmente del cálculo infinitesimal, se recoge en (Ayerbe, 2017).
Aplicación al problema de la trisección del ángulo. Nicomedes inventó la concoide, como señala Proclo en la cita que recogemos al inicio de la sección anterior, con el propósito específico de resolver el problema de la trisección del ángulo por medio de una inserción. Recordemos que los griegos denominaban «inserción»16 a una relación entre figuras que consiste en admitir que, dadas dos curvas en general y un punto fijo, siempre existe una recta que pasa por el punto fijo, al que llamamos «polo», y tal que su intersección con las curvas dadas determina un segmento de longitud prefijada, denominada «diastema».17
16. La mayor parte de los autores la denominan neusis, trasladando simplemente a nuestro alfabeto el correspondiente vocablo griego. Nosotros utilizaremos ambas palabras como sinónimos en este artículo.
17. Esta palabra traslada a nuestro alfabeto el correspondiente vocablo griego que se traduce literalmente por «distancia».
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
La utilización de la inserción en las construcciones geométricas es muy frecuente en la matemática griega y los primeros ejemplos datan del siglo v a. de C. Así está documentado que ya la utilizó Hipócrates de Quíos para la cuadratura de la tercera lúnula18, pero quizás el gran maestro en el manejo de la inserción, como en tantas otras facetas, fue Arquímedes, que explotó esta técnica magistralmente en su obra Sobre las líneas espirales
El papel de la neusis en la geometría clásica griega ha sido profundamente estudiado en (Zeuthen, 1886) y hoy su punto de vista está ampliamente aceptado. De acuerdo con ello, la operación inserción comenzó históricamente como un argumento matemático legítimo en las construcciones geométricas que no precisaba de ninguna justificación específica. En la práctica, estos problemas eran a menudo resueltos mediante algún procedimiento mecánico, a saber, colocando una regla, mediante prueba, en la posición de la línea requerida, para lo que solo es necesario situar la regla de forma que pase por el polo y, utilizando ese punto como un pivote, girarla adecuadamente hasta que la intersección con las curvas dadas tenga la longitud deseada.
Este procedimiento era todavía válido en la época de Arquímedes y él, como hemos indicado, lo utiliza repetidamente en su obra Sobre las líneas espirales sin incluir ningún comentario relativo a la construcción de estas inserciones. Parece ser que fue Apolonio el primero que se dio cuenta de la necesidad de diferenciar entre inserciones planas o sólidas, según que puedan ser resueltas únicamente mediante rectas y circunferencias o con el concurso adicional de las cónicas. Apolonio concibió la operación inserción como algo que puede y debe ser construido a partir de entidades más simples y, gracias a su trabajo, la neusis perdió su condición de mero dispositivo en las construcciones geométricas para alcanzar una posición diferente. Desde entonces los griegos comprendieron la necesidad de construirlas específicamente.
La resolución del problema de la trisección del ángulo por medio de una inserción que vamos a ver a continuación se debe a Papo y está recogida en el Libro IV de La Colección (Pappus, 2010: 148-149 (#38-40)), pero sin duda era ya de uso habitual en la época de Nicomedes, aunque no se sabe a ciencia cierta a quien corresponde la autoría de la demostración. Algunos estudiosos sostienen que el primero que la concibió fue Arquímedes, lo cual resulta una hipótesis plenamente plausible dada su maestría en el manejo de las inserciones. No obstante, no puede en modo alguno descartarse que ya fuera conocida en la etapa anterior a Euclides. En la prueba se distinguen tres casos, según que el ángulo sea agudo, recto u obtuso, aunque la dificultad se presenta en el primero de los supuestos. El caso del ángulo recto es prácticamente inmediato y el del ángulo obtuso se deduce de los dos anteriores.
18. Este hecho se recoge en el fragmento relativo a las lúnulas de Hipócrates, de la Historia de las matemáticas de Eudemo de Rodas, obra desaparecida, pero de la que nos ha llegado ese extracto a través de una reproducción incluida en un comentario aristotélico de Simplicio del siglo vi de nuestra era. Se reproduce en (Vera, 1970: 680-685).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
Proposición 4. Trisección del ángulo mediante inserción. Demostración. Supongamos en primer lugar que el ángulo ABC sea agudo y desde el punto A tracemos una perpendicular a BC19 y completemos el rectángulo ACBZ20 como se indica en la figura 7.

7. Trisección de un ángulo agudo.
Prolonguemos el segmento ZA hasta un punto E de forma que el segmento EB corte a AC en D verificándose que DE=2AB. Aquí tenemos la inserción con polo en B, rectas ZA prolongada y AC y diastema la longitud 2AB. Se verifica que el ángulo EBC es la tercera parte del ángulo ABC.
En efecto, si bisecamos el segmento DE por el punto H21 y unimos AH, se verifica que DH=HE=AH, donde la última igualdad es consecuencia de que A está sobre el semicírculo de centro H y radio DH22 al ser recto el ángulo DAE.
Así DE=2AH y como DE=2AB sigue que AH=AB y, por tanto, el triángulo ABH es isósceles, de modo que los ángulos ABD y AHD son iguales.23 Además, el ángulo AED=EBC24 y, como el ángulo AED es un ángulo central que abarca el mismo arco que el inscrito AHD, sigue que el ángulo AHD es doble del ángulo AED.25
Sigue, por tanto, que el ángulo ABD=2EBC, de donde resulta que el ángulo EBC es la tercera parte del ángulo ABC como se quería demostrar.
Supongamos ahora que el ángulo ABC es recto. Entonces construimos sobre BC un triángulo equilátero.26 Dado que los tres ángulos de un triángulo equilátero son iguales27 y
19. Euclides (I,12).
20. Euclides (I,31).
21. Euclides (I,10).
22. Euclides (III,31).
23. Euclides (I,5).
24. Euclides (I,29).
25. Euclides (III,20).
26. Euclides (I,1).
27. Euclides (I,5).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
suman dos rectos,28 basta ahora bisecar el ángulo DBC29 para obtener el ángulo buscado (o bien considerar directamente el ángulo ABD), todo ello tal como se indica en la figura 8.

Finalmente, si el ángulo ABC es obtuso y dibujamos BD en ángulo recto a CB30 podemos construir, aplicando los dos resultados anteriores, tanto el ángulo DBZ tercera parte del ángulo recto DBC, como el ángulo EBD tercera parte del ángulo agudo ABD, todo ello tal como se indica en la figura 9.
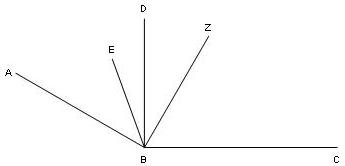
28. Euclides (I,32).
29. Euclides (I,9).
30. Euclides (I,11).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
Así, el ángulo EBZ es la tercera parte del ángulo ABC como se pretendía. Como hemos señalado, Nicomedes inventó la concoide con el propósito específico de resolver una inserción como la utilizada en la construcción que acabamos de detallar. De hecho, cualquier neusis en la que una de las dos líneas dadas, entre las que hay que colocar el segmento de longitud prefijada, sea una recta puede ser resuelta por medio de la intersección de la otra línea con una cierta concoide que tenga como polo el punto fijo de la inserción, como base dicha recta y como radio la longitud prefijada o diastema. El procedimiento para resolver el problema de la trisección del ángulo utilizando la concoide, que debió recoger Nicomedes en su obra perdida Sobre las líneas concoides, sería el que se incluye a continuación.
Proposición 5. Trisección del ángulo utilizando la línea concoide.
Demostración. De acuerdo con la construcción realizada por Papo, si partimos de un ángulo ABC y queremos trisecarlo, basta considerar la concoide con polo en B, recta base la perpendicular a BC que pasa por A y radio el doble del segmento AB, tal como se indica en la figura 10.

Figura 10. Trisección de un ángulo vía concoide.
Si ahora elegimos el punto de la concoide E que está situado en la perpendicular a la recta base pasando por A,31 unimos dicho punto E con el polo B y llamamos D a la intersección de este segmento con la recta base, se tiene por la definición de la concoide que ED=2AB y, en virtud de la construcción de Papo, sigue que el ángulo ABD es doble del ángulo DBC, con lo que hemos trisecado el ángulo de partida ABC.
Como vemos, dada su propiedad específica, la concoide se presta a la solución de problemas que requieran una inserción entre dos líneas una de las cuales es una recta, puesto que permite producir segmentos de una determinada longitud, como es el caso del proble-
31. Que tal punto de la concoide existe sigue de la proposición 3.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
ma de la trisección del ángulo. Sin embargo, debe hacerse notar, como el propio Papo puso de manifiesto en el Libro IV de La Colección (Pappus, 2010: 150-155 (#41-44)), que este problema es sólido. Probablemente, por este motivo Papo silenció en el texto mencionado la forma de utilizar la línea concoide para resolver el problema de la trisección del ángulo y solo menciona de pasada en (Pappus, 2010: 127 (#27)) que «Yo mismo he usado la línea mencionada arriba [la concoide] en el tratado sobre el analema 32 de Diodoro 33 cuando deseaba trisecar el ángulo». Papo también comprobó en el Libro IV de La Colección (Pappus, 2010: 155-156 (#45-46)), utilizando la cuadratriz de Hipias y la espiral de Arquímedes, que el problema de la división de un ángulo en cualquier ratio no es ya un problema sólido, sino que es lineal.
Aplicación de la concoide al problema de la duplicación del cubo.
Aunque la concoide se inventó inicialmente con el propósito específico de resolver el problema de la trisección del ángulo por medio de una inserción, como hemos señalado en la sección anterior, Nicomedes también la utilizó en su tratado Sobre las líneas concoides para encontrar dos medias proporcionales en proporción continua entre dos magnitudes dadas,34 que serían relevantes para solventar el problema de la duplicación del cubo. 35 Las dos fuentes que recogen de manera más extensa y pormenorizada los esfuerzos de los geómetras griegos para resolver este problema son, de nuevo, La Colección Matemática de Papo y los Comentarios al Libro II de la obra de Arquímedes Sobre la esfera y el cilindro de Eutocio. Eutocio en sus Comentarios hace un esfuerzo verdaderamente notable por recoger todas las soluciones que se habían obtenido en la Antigüedad, tratando de ser exhaustivo e incluyendo además un relato detallado de la historia del problema. Así en (Arquímedes y Eutocio, 2005: 359-388 (iii, 54,25-106,25)) se recogen las diferentes soluciones obtenidas por Platón, Herón, Filón el Bizantino, Apolonio, Diocles, Papo, Esporo, Menecmo, Arquitas, Eratóstenes y Nicomedes. Si nos referimos en particular a la respuesta obtenida por este último, que es el objeto específico de este artículo, Eutocio la introduce señalando lo siguiente (Arquímedes y Eutocio, 2005: 383 (iii, 98,1-10)):
«Describe Nicomedes en el tratado que tituló Sobre las líneas concoides la construcción de un instrumento que cumple el mismo fin, del cual se precia mucho el autor, hacien-
32. Un analema es una proyección ortográfica de la esfera sobre el plano del meridiano, que permite encontrar la altura de un astro en un momento dado.
33. No se ha conservado ninguna obra de Papo con este título.
34. Se dice que dos magnitudes A y B son dos medias proporcionales, en proporción continua, entre otras dos C y D si se verifica que CAB == ABD
35. Se atribuye a Hipócrates de Quíos, en el siglo v a. de C., esta aportación que permitió transformar el problema de la duplicación del cubo, en principio de geometría espacial, en un problema de geometría plana, aunque de dificultad no menor.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
do gran mofa de los hallazgos de Eratóstenes, que tiene al tiempo por impracticables y por carentes de valor geométrico. De lo que ha quedado de sus trabajos sobre el problema añadimos en lo posible a lo ya escrito, para su comparación con Eratóstenes, lo que él describió.»
En (Netz, 2004: 299, Nota 190) se señala que «El autor de este pasaje, (probablemente Eutocio, aunque también es posible que algún compilador anterior) no aprueba las polémicas en matemáticas, en un interesante ejemplo del cambio de las costumbres intelectuales que se produce entre la Antigüedad y la Antigüedad tardía». Aunque el orden en el que se recogen en el texto de Eutocio las diferentes soluciones del problema de la duplicación del cubo no respeta la sucesión histórica, las dos últimas, correspondientes a Eratóstenes y Nicomedes, critican expresamente algunas de las anteriores, lo que le da pie a (Netz, 2004: 299, Nota 190) para señalar que:
«La estructura general es clara: Eratóstenes se refiere a muchas de las soluciones precedentes, por lo que tuvo que ser la penúltima; Nicomedes se refiere a Eratóstenes, por lo que tuvo que ser la última. El resultado no buscado es que las polémicas marcan el final de este catálogo: los actores se van batallando, en una ruidosa y vulgar pelea.»
Aunque no es cierto que las soluciones de Eratóstenes y Nicomedes fueran las dos últimas en el orden cronológico, porque las de Apolonio, Diocles, Herón, Esporo y Papo son posteriores en el tiempo, sí resulta llamativo que la impresión final del cuadro sea la disputa entre los diferentes geómetras que aportaron ideas para solventar el enigma. Como sabemos las polémicas en la historia de la matemática han sido muy numerosas y esta entre Nicomedes y Eratóstenes, que se habría desarrollado en el siglo iii a. de C., podría ser una de las primeras de las que tenemos noticia.
Papo, en el Libro III de La Colección, también estudia en profundidad las diferentes soluciones obtenidas en la Antigüedad al problema de la duplicación del cubo, pero su informe no es tan completo como el de Eutocio, realizado cerca de dos siglos después. Concretamente, Papo se refiere a las soluciones ideadas por Eratóstenes, Nicomedes y Herón e incluye una última de su invención, introduciéndolas de la siguiente forma (Pappus, 2023: 17 (22)): «Explicaremos cuatro soluciones del problema junto con alguna discusión añadida por nosotros. Primero la de Eratóstenes, segundo la de Nicomedes, tercero la de Herón –más adecuada para el trabajo manual de los que desean dedicarse a la arquitectura– y finalmente una encontrada por nosotros».
De sus palabras parece deducirse que no tenía intención de referirse a todas las soluciones de las que tenía conocimiento, sino que eligió únicamente aquellas que le parecieron más adecuadas. Al respecto de esta cuestión debe señalarse que probablemente las fuentes utilizadas por ambos autores serían similares y que las diferencias entre los dos compen-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
dios habría que buscarlas más bien en la selección de estas que hizo cada uno de ellos. Mientras que Eutocio tiene la clara intención de ser exhaustivo y, por tanto, se refiere a todas las soluciones del problema délico de las que tenía noticia, con la única excepción de la de Eudoxo, pero porque la considera incorrecta según apunta en (Arquímedes y Eutocio, 2005, 359 (iii, 56, 5-11)), Papo sin embargo toma solo aquellas que le interesan en función de su propia visión de la cuestión. En particular, omite todas las referencias históricas y no se hace eco de las críticas entre los diferentes autores que pone de manifiesto Eutocio. En el Libro IV de La Colección Papo vuelve a tratar la solución ideada por Nicomedes para el problema del mesolabio y, como indicamos en la sección anterior, estudia detalladamente la concoide en el marco de un estudio general de las curvas lineales en el que incluye, además, a la cuadratriz y a la espiral.
En cuanto al criterio de selección de Papo parece que la clave estuvo en la facilidad práctica de construcción de las medias proporcionales. Así, en (Pappus, 2023: 17 (21)) señala:
«Ya que las secciones cónicas no son fáciles de describir en el plano […], ellos [los antiguos geómetras] dibujaron las medias proporcionales utilizando instrumentos maravillosamente adecuados para trabajos manuales y construcciones, como se puede ver en los escritos de Eratóstenes sobre su mesolabio o “constructor de medias” y en La Mecánica de Filón y Herón [o Las Catapultas] […] Nicomedes ha resuelto el problema mediante la curva concoide, con la cual también trisecó ángulos».
Merece la pena hacer notar aquí de nuevo la diferente concepción que tenían Platón y Papo sobre la utilización de mecanismos en la geometría. Mientras que para el primero su empleo era poco menos que un sacrilegio, pues sacaban a esta ciencia de su ámbito natural que es el teórico y abstracto, el segundo considera que la preocupación por la concreción material de los descubrimientos es un indicador de la bondad del procedimiento. Veamos ahora que la concoide permite la obtención de dos medidas proporcionales, en proporción continua, entre dos segmentos dados y que, en consecuencia, puede utilizarse para resolver el problema de Delos. En este apartado seguiremos fielmente la construcción original de Nicomedes, en la versión recogida por Eutocio en (Arquímedes y Eutocio, 2005: 387-388 (iii, 104,6-106,25)), sin más modificación que la elusión de las letras griegas. Esta versión es prácticamente idéntica a la que da Papo tanto en (Pappus, 2023: 19-21 (24)) como en (Pappus, 2010: 127-130 (#27-28)), lo que no deja de ser sorprendente ya que Eutocio señala en sus Comentarios que su fuente es la perdida obra de Nicomedes Sobre las líneas concoides mientras que Papo afirma en (Pappus, 2010: 128 (#28)) que «Nicomedes ha expuesto [obviamente en su obra Sobre las líneas concoides] únicamente la construcción para ello [para la obtención de las dos medias proporcionales], mientras que yo también he incluido la prueba de la construcción». Una posible explicación de esta aparente
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
contradicción es que el ejemplar de la obra de Nicomedes que sirvió como fuente a Eutocio incluyera la prueba de Papo sin ningún comentario sobre su autoría. En la actualidad, la mayor parte de los expertos atribuyen el resultado a Nicomedes, sin perjuicio de que la prueba de la construcción estuviera más o menos desarrollada en su tratado original y que quizás fuera la aportación de Papo la que hubiera servido de base a Eutocio para sus Comentarios.
Proposición 6. Construcción de la inserción.
Sea AB una recta, supongamos determinado un ángulo BAG en A y sea P un punto exterior. Vamos a obtener un punto H en la recta AG determinada por el ángulo dado de forma que, si llamamos K al punto de intersección de las rectas AB y PH, entonces el segmento KH tenga una longitud prefijada.
Demostración. Tracemos desde el punto P la recta PD perpendicular a AB y prolonguémosla hasta un punto C de forma que DC sea igual a la longitud prefijada. Dibujemos ahora la línea concoide ECF con polo en P, base la recta AB y radio la longitud DC tal como se indica en la figura 11.

Figura 11. Construcción de la inserción.
Por la proposición 3 sabemos que la recta AG cortará a la línea concoide en un punto, al que llamamos H. Si llamamos K al punto resultante de la intersección de PH con AB, sigue de la génesis de la concoide que KH es igual a la longitud prefijada como se requería.
A continuación de la construcción de la inserción Papo introduce un comentario, al que no se refiere Eutocio, en el que señala la posibilidad de construir la neusis mediante una simple manipulación mecánica, evitando la utilización de la concoide, en los siguientes términos: «Algunos, no obstante, en aras de la utilidad, colocan una regla en P y la mueven hasta que, mediante prueba, el segmento que resulta entre la recta AB y la línea ECH tenga la longitud dada» (Pappus, 2010: 128 (#28)).
Obviamente, la explicación no es muy afortunada, pues tal como está redactada parece exigir que se haya trazado previamente la concoide ECH, que es precisamente lo que se quiere evitar. Es obvio que lo que Papo quería decir es que moviendo la regla que pasa por P,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
manteniendo siempre este punto como pivote, puede conseguirse mediante prueba que la longitud en la que esta sobresale de la recta AB sea igual a la magnitud prefijada la cual, para facilitar la operación, podría haberse marcado previamente en el extremo de dicha regla. Resulta llamativo que Papo se refiera expresamente a la posibilidad de evitar la utilización de la concoide, lo que podría ser debido a que, como él mismo probó en (Pappus, 2010: 150-152 (#41-42)), esta neusis es sólida y, por tanto, la utilización de la línea ideada por Nicomedes sería «un grave error en el que caen los geómetras» según la cita del propio maestro alejandrino que apuntamos en la introducción.
Proposición 7. Obtención de dos medias proporcionales utilizando la línea concoide. Demostración. Sean AB=b y BC=a36 dos segmentos dados que disponemos en ángulo recto. Hemos de encontrar dos medias proporcionales, en proporción continua, entre ambas magnitudes. Para ello, sea ABCD el paralelogramo completado37 y tracemos por B una recta que corte a CD en el punto medio F.38 Prolonguemos esta recta hasta cortar a la recta DA en el punto H. Dado que los triángulos BCF y HFD son iguales,39 sigue que HD=BC=a. Tomemos el punto medio E del segmento DA y consideremos el punto P que está en la perpendicular a DA trazada desde E, de forma que 22 ABb AP , todo ello tal como se indica en la figura 12.
Tracemos ahora por A una recta paralela a HP y consideremos la concoide de base dicha recta, polo P y radio 22 ABb . Llamemos K al punto de la concoide que pertenece a la recta HDA, que existe en virtud de la proposición anterior, y unamos P con K. Este segmento cortará a la recta base de la concoide en un punto J, por lo que 2 b JK . Finalmente consideremos la recta KB y prolonguémosla hasta que corte en un punto M a la recta que pasa por D y C.
Una vez hecha esta construcción vamos a probar que y=AK y MC=x son medias proporcionales, en proporción continua, entre AB y BC, esto es, probaremos que ABAKMC AKMCBC
36. La notación se realiza a los únicos efectos de facilitar la lectura de la prueba al lector moderno, si bien las magnitudes AB y BC no eran números para los matemáticos griegos.
37. Euclides (i,12 y i, 31).
38. Euclides (i,10).
39. Euclides (i,26 y i, 29).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161

Figura 12. Obtención de dos medias proporcionales por Nicomedes.
En efecto, observemos en primer lugar que40
Sumando ahora a ambos miembros EP2 y aplicando el teorema de Pitágoras41 obtenemos que
Por otra parte, como el segmento BC es paralelo a DK sigue que cortará proporcionalmente los lados DM y KM del triángulo DMK42 y, en consecuencia, MCMB CDBK . Razonando de
40. Euclides (ii,6).
41. Euclides (i,47).
42. Euclides (vi,2).
la misma forma, teniendo en cuenta esta vez que AB es paralelo a DM, se obtiene que MBDA BKAK , de donde sigue que MCDA CDAK , esto es,43 MC · AK = CD · DA
Como además se tiene que 2 HA DA y CD=2CF, sigue que MC · AK = CF · HA, esto es,44 MC CF HA AK =
Si consideramos ahora el triángulo HPK y tenemos en cuenta que HP y AJ son paralelas, sigue que HAPJ AKJK . 45
Así obtenemos que MCPJ CFJK y como CF JK b == 2 , sigue que MC=PJ=x.
Además, se tiene que46
DMMCCFMFxbxxbb
Pero también hemos probado que DK · AK + AP 2 = PK 2 y como 2 b APCF y 2 b MFPKx sigue que DK · AK = DM · CM. Así47 DMAK DKMC
Pero por la semejanza de los triángulos MDK, BAK y MCB se tiene, respectivamente, que DMAB DKAK y ABMC AKBC , de donde sigue que
ABAKMC AKMCBC
como queríamos probar.
El problema de la duplicación del cubo es un problema sólido, como se sabe desde que Menecmo lo resolvió en el siglo iv a. de C. por medio de la intersección de una hipérbola equilátera y una parábola o de dos parábolas (Arquímedes y Eutocio, 2005: 372-375 (iii, 78,15-84,12)). Sin embargo, Papo no solo no rechaza en el Libro III de La Colección el uso de la concoide para la resolución de este problema, sino que la solución de Nicomedes es una de las seleccionadas para ser incluida en su tratado. Más aún, en el Libro IV vuelve sobre la cuestión y vincula de forma directa la génesis de la concoide con el problema del mesolabio si bien, como hemos señalado, se refiere a la posibilidad de construir la inserción precisada de forma mecánica, evitando la utilización de la línea ideada por Nicomedes. En relación con esta cuestión debe tenerse en cuenta que la utilización de la concoide para la obtención de medias proporcionales, en proporción continua, entre dos segmentos dados
43. Euclides (vi,16).
44. Euclides (vi,16).
45. Euclides (vi,2).
46. Euclides (ii,6).
47. Euclides (vi,16).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
podía ser más conveniente que la utilización de cónicas porque mientras que en este último caso es necesario dibujar dos curvas, en el primero basta con construir una. En este sentido se podría considerar, como se señala en (Cuomo, 2007: 163), que la concoide representaba una sustitución válida de las secciones cónicas y también, quizás por esto, Papo no se mostró expresamente reticente a la utilización de la concoide en el marco de la resolución del problema de Delos, a pesar de que era muy consciente de que se infringía el principio de homogeneidad que él mismo estableció en su clasificación de los problemas geométricos como planos, sólidos y lineales.
Para concluir el artículo, quizás merezca la pena referirnos de nuevo a Descartes y su Geometría, como se hizo al finalizar la sección segunda, con objeto de incidir en que este en su obra también trata los problemas de la trisección del ángulo y de la duplicación del cubo, aunque con un punto de vista radicalmente diferente al de los clásicos (Descartes, 1947: 181-184). En efecto, el análisis que realiza Descartes es puramente algebraico, reduciendo estos problemas geométricos a ecuaciones, lo que muestra claramente tanto la novedad de su procedimiento como la potencia del mismo. Por ello, no es de extrañar que en (Marqués de L’Hospital, 1998: 17) se apunte que Descartes «abandonó a los antiguos» y gracias a su audacia fue capaz de alcanzar «una infinidad de concepciones novedosas y útiles sobre la física y sobre la geometría». No obstante, el análisis de su aportación rebasa los límites de este trabajo centrado en la matemática griega.
Los tres problemas clásicos de la geometría griega, aunque eran de imposible solución en los términos en que fueron planteados, resultaron ser una fuente inagotable de inspiración para casi todos los geómetras relevantes de la Antigüedad y, una vez acabada esta etapa, para muchos matemáticos posteriores, hasta que en el siglo xix pudo probarse dicha imposibilidad. En la búsqueda de soluciones jugó un papel fundamental la introducción de nuevas curvas, distintas a las rectas y a las circunferencias, y la aparición de estas abrió las puertas a nuevos campos de conocimiento e investigación.
La concoide de Nicomedes es una de las curvas más interesantes definidas por los matemáticos griegos y tiene muchas y muy interesantes aplicaciones. De la comparación entre las diferentes fuentes disponibles se observa la evolución operada entre Nicomedes y Papo en la definición de la curva, poniéndose de relieve la importancia creciente de determinar su symptoma o propiedad fundamental por encima, incluso, de los movimientos implicados en su génesis y de los mecanismos ideados para su trazado. En este sentido se considera el trabajo de Papo como un antecedente del de Descartes en el camino hacia la identificación de las curvas con sus ecuaciones, que es la aportación fundamental de la geometría analítica. Asimismo, se reflexiona sobre el estudio conjunto de las tres curvas lineales realizado por Papo en el Libro IV de La Colección, profundizando en la hipótesis de que tenía por misión dar un estatus respetable a estas curvas en el seno de la geometría que contribu-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
yera a superar las dificultades conceptuales derivadas de su definición como movimientos sincronizados.
En relación con los tres problemas clásicos, la concoide vino a dar una nueva respuesta al problema de la duplicación del cubo, alternativa a la obtenida con anterioridad utilizando las cónicas, y al de la trisección del ángulo, diferente de las halladas por Hipias y Arquímedes (o quizás Conón)48 utilizando, respectivamente, la cuadratriz y la espiral.
En el artículo incidimos en la idoneidad de la concoide para la resolución de problemas que requieran una inserción entre dos líneas, una de las cuales es una recta, y profundizamos en esta técnica que fue ampliamente utilizada por los matemáticos helenos en sus diagramas, si bien el papel de la neusis fue variando con el paso de los años pasando de una concepción meramente mecánica que se aplicaba sin más, a entenderse la necesidad de analizarla específicamente.
No se conoce quien ideó el procedimiento de trisección de un ángulo utilizando una inserción, pero se ha especulado que pudo ser obra de Arquímedes dada su maestría en el manejo de esta técnica, si bien no hay que descartar que fuera ya conocida en la época de Euclides. En el artículo se pone el énfasis en que este método fue el que sugirió a Nicomedes la concepción de la curva. También se advierte que Nicomedes obvió la definición de la línea, limitándose a diseñar un compás específico para trazarla. De esta forma dio la espalda a la tradición platónica que repudiaba el uso de instrumentos sensibles en la geometría y contribuyó al cambio de mentalidad que se fue produciendo en la etapa alejandrina y que favoreció el interés por rebasar las limitaciones derivadas de la regla y el compás y por las aplicaciones de la ciencia al mundo real.
En relación con el problema de la duplicación del cubo, se analizan las dos fuentes disponibles, poniendo de manifiesto los diferentes propósitos de Eutocio y Papo al escribir sus obras. Mientras que Eutocio tuvo el propósito declarado de realizar una memoria exhaustiva del problema délico, incluyendo todas las aportaciones a las que tuvo acceso y numerosos datos históricos de interés, Papo fue mucho más selectivo y eligió únicamente aquellas soluciones que permitían obtener las medias proporcionales instrumentalmente, con lo que también demostró su independencia respecto de los moldes impuestos por el platonismo. Además, Papo mostró un interés que no se encuentra en Eutocio por clasificar los problemas como sólidos, lo que da pie en el artículo a reflexionar sobre el estatus de la concoide como una sustitución válida de las secciones cónicas.
48. La trisección del ángulo utilizando la espiral no está recogida en la obra de Arquímedes Sobre las líneas espirales y Papo atribuye a Conón la concepción de la curva en (Pappus, 2010: 119 (#21)). Un estudio más detallado puede consultarse en (Ayerbe, 2025).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 135-161
ARQUÍMEDES y EUTOCIO (2005). Tratados I y Comentarios. Introducciones, traducción y notas de Paloma Ortíz García. Madrid: Gredos.
AYERBE, J.M. (2017). «El nacimiento de la geometría analítica». Lecturas Matemáticas, 38 (2), p. 93124.
AYERBE, J.M. (2025). «La espiral de Arquímedes y los problemas clásicos de la geometría griega». Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 49 (192), p. 645-672.
C UOMO , S. (2007). Pappus of Alexandria and the Mathematics of Late Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.
DESCARTES, René (1947). La Geometría. Traducción e introducción de Pedro Rossell Soler. Buenos Aires: Espasa-Calpe.
EUCLIDES (1991, 1994, 2008). Elementos. Vol. I, II y III. Introducción de Luis Vega. Traducción y notas de María Luisa Puertas Castaños. Madrid: Gredos.
HEATH, T. (1980). A history of Greek mathematics Vol. I. New York: Dover Publications.
KLEIN, F. (1993). «Famous Problems of Elementary Geometry». En: Famous Problems and Other Monographs . New York: Chelsea Publishing Company.
KNORR, W.R. (1993). The Ancient Tradition of Geometric Problems. New York: Dover Publications.
LEIBNIZ, G.W. (1987). Análisis Infinitesimal. Estudio preliminar de Javier de Lorenzo. Traducción de Teresa Martín Santos. Madrid: Tecnos.
MARQUÉS DE L’HOSPITAL (1998). Análisis de los infinitamente pequeños para el estudio de las líneas curvas. Traducción e introducción de Rodrigo Cambray Núñez. México: Servicios Editoriales de la Facultad de Ciencias, UNAM.
N ETZ , R. (2004). The works of Archimedes . Volume 1: The Two Books On the Sphere and the Cylinder. Translation and Commentary. Cambridge: Cambridge University Press.
P APPUS (2010). Book 4 of the Collection , Edited with translation and commentary by Heike Sefrin-Weis. London: Springer.
— (2023). Book III of the Mathematical Collection , Translated into English by John B. Little. Worcester: Holy Cross Bookshelf.63.
PLUTARCO (2006). Vidas paralelas III, Marcelo. Introducción, traducción y notas de Paloma Ortíz García. Madrid: Gredos.
PROCLUS (1992). A commentary on the first book of Euclid’s Elements, Translated, with introduction and notes, by Glenn R. Morrow. Foreword by Ian Mueller. Princeton: Princeton University Press.
VERA, F. (1970). Científicos Griegos. Vol. I. Madrid: Aguilar.
ZEUTHEN, H.G. (1886). Die Lehre von den Kegelschnitten im Alterteum . Kopenhagen: Reimpresión Hildesheim 1966.
/ 2025, p. 135-161
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.255
https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Rebut: 31/03/2025 - Acceptat: 30/06/2025
ELENA MENTA OLIVA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
ORCID: 0009-0004-7897-2253
Resum: Es pot experimentar la història de les matemàtiques a través d’allò tangible? Aquest treball es proposa com a objectiu comunicar la història de les matemàtiques a través de recursos museogràfics propis de museus de matemàtiques actuals. Aquest objectiu es concreta teòricament acotant la historiografia als estudis de la cultura material de la pràctica matemàtica, i acotant l’estratègia museogràfica a recursos interactius propis de règims tàctils d’exhibició. La part central del treball consisteix en la descripció d’una unitat expositiva, implementable en un museu, conformada per set mòduls que relacionen un material manipulable, un repte matemàtic i reflexions teòriques sobre la història de les matemàtiques. Els set materials (suports d’inscripció antics, àbacs, compassos, pissarres, targetes perforades, calculadores i ordinadors) són objectes de la història de les matemàtiques que contextualitzen la pràctica matemàtica. Aquest conjunt transmet la importància de la materialitat en configurar la pràctica i resultats matemàtics, enriquint la percepció de les matemàtiques com a saber històric i culturalment arrelat.
Paraules clau: museus de matemàtiques; història de les matemàtiques; museum studies; cultura material; exposició; materials manipulatius
1. Aquest article està basat en el treball final del màster homònim, dirigit pel Dr. Jaume Sastre Juan (iHC-UAB), en el marc del màster interuniversitari d’Història de la Ciència (UAB-UBIMF-UPF) el curs 2023-2024, i guanyador del Premi SCHCT per a treballs de màster en història de la ciència amb una orientació professional (2025). El treball articula les seves motivacions a partir de les observacions fetes durant les pràctiques curriculars al Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA). La conversió del TFM en aquest article ha estat possible gràcies a l’ajuda CEX2021-001169-M finançada per MICIU/AEI/ 10.13039/501100011033. Vull fer també una menció especial a la Marta Ovejero, a qui agraeixo la digitalització dels dibuixos i el suport al disseny de les figures.
Abstract: Is it possible to experience the history of mathematics through tangible objects? This work aims to communicate the history of mathematics through the museographic resources of contemporary mathematics museums. This goal is theoretically specified by limiting the historiography to the study of the material culture of mathematical practice, and by limiting the museum strategy to interactive resources typical of tactile exhibition regimes. The paper’s central part consists of describing an exhibition unit that can be implemented in a museum. It is composed of seven modules that relate a manipulable material, a mathematical challenge, and theoretical reflections on the history of mathematics. The seven materials (old writing surfaces, abacuses, compasses, blackboards, perforated cards, calculators, and computers) are objects from the history of mathematics that contextualise mathematical practice. This ensemble conveys the importance of materiality in shaping mathematical practice and results, enriching the perception of mathematics as historically and culturally embedded knowledge.
Keywords: museums of mathematics; history of mathematics; museum studies; material culture; exhibition; hands-on exhibits
Introducció
Es poden experimentar les matemàtiques a través d’allò tangible? I es pot experimentar així també la història de les matemàtiques? Els museus de matemàtiques actuals són l’evidència que la primera pregunta pot tenir una resposta afirmativa. Aquest article vol donar una resposta afirmativa també a la segona pregunta.
La conjunció de les paraules «museu» i «matemàtiques» sovint sorprèn. Per una banda, de museus en coneixem molts d’art, d’història, d’arqueologia, d’història natural, de ciències, etc. Però no de matemàtiques, ja que n’hi ha molt pocs en tot el món. Per altra banda, la imatge que en general tenim de les matemàtiques ens fa difícil imaginar com es poden exhibir les matemàtiques en un museu. Col·locant números en vitrines? Mostrant textos amb fórmules? Col·leccionant calculadores i llapis? Omplint les parets d’imatges de matemàtics importants?
El present treball neix de la curiositat per investigar la manera en què aquests museus comuniquen les matemàtiques, i el repte d’explorar com podrien arribar a comunicar també la història de les matemàtiques.
Aquesta pregunta per la possible conjunció entre la historiografia i la museografia de les matemàtiques esdevé especialment motivadora a la llum de l’actualitat d’ambdós àmbits: per una banda, en història de les matemàtiques, aquestes últimes dècades hi ha hagut canvis respecte al corrent tradicional centrat en la història de les idees, que han generat noves narratives sobre les matemàtiques que cal comunicar, i per altra banda, els museus de matemàtiques són d’aparició recent i, especialment a Catalunya, ens són propers, tenint a casa nostra el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
Per la seva actualitat i proximitat, en aquest treball, el repte d’explorar aquest encaix ve travessat també per una voluntat de contribuir al desenvolupament del potencial d’aquests museus, de fer-hi un retorn des de la recerca, de convertir en pràctica i propositiva la investigació sobre l’espai, la forma i el contingut de la comunicació matemàtica. Així, la recerca teòrica que es presenta a continuació està al servei del disseny d’una proposta implementable en museus de matemàtiques com el MMACA. Aquesta proposta serà una unitat expositiva titulada «Prohibit no tocar la història de les matemàtiques», que mostrarà que és possible conjugar la història de les matemàtiques i la seva experimentació a través d’allò tangible.
La primera part de l’article ofereix un breu marc teòric que serveix de fonament per a la proposta pràctica posterior. S’hi respon a les preguntes «En quins museus introduir la història?» (secció 2), «Quina història introduir als museus?» (secció 3) i «Com pensar els museus on introduir la història?» (secció 4). Per començar, es contextualitzarà els museus de matemàtiques actuals com a l’espai de comunicació científica en què s’emmarca aquest treball, tot fent una breu relació de trets comuns que es voldran preservar en la proposta perquè hi quedi harmònicament integrada. A continuació, es presentarà el ventall de propostes historiogràfiques que permeten apropar-se a la història de les matemàtiques (tot acotant el treball específicament a la història de la cultura material) i es repassarà breument la literatura pertinent de museum studies (posant èmfasi en els règims d’exhibició que inclouen la interactivitat). La historiografia de les matemàtiques proporcionarà el contingut que es vol comunicar; els museum studies proporcionaran les eines analítiques per dissenyar i analitzar críticament la forma amb què es vol comunicar.
En la segona part de l’article (secció 5) es concretarà la proposta pràctica, que pretén, efectivament, museïtzar la materialitat de les pràctiques històriques de les matemàtiques a través d’un règim tàctil d’exhibició: una unitat expositiva. Es justificarà que els set mòduls dissenyats per a l’exposició (formats per un material manipulatiu, un repte matemàtic i un plafó amb reflexions sobre la història de les matemàtiques) poden generar experiències mediades essencialment per objectes de la cultura material que conviden a ubicar la materialitat i el seu context en la imatge social de les matemàtiques.
Finalment, la tesi que aquest treball aspira a (de)mostrar és que la materialitat de la pràctica matemàtica al llarg de la història es pot museïtzar de manera coherent amb el format interactiu propi dels museus de matemàtiques actuals. A més, això pot contribuir a transmetre la idea que les matemàtiques no són només un corpus de coneixement textual, independent de l’experiència i ahistòric, sinó un coneixement construït a través d’unes pràctiques socials i històriques, mediades per la materialitat.
En quins museus introduir la història?
Els museus de matemàtiques actuals són pocs arreu del món, i d’aparició recent. Per exemple, els principals museus són el National Museum of Mathematics (MoMath) de Nova
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
York, del 2012; el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), que s’establí com a exposició permanent a Cornellà el 2014; el Matematikum de Giessen, del 2002; l’Erlebnisland Mathematik de Dresden, del 2008; Il Giardino di Archimede de Florència, del 2004… També es troben exposicions permanents sobre matemàtiques en museus de ciències (com el Palais de la Découverte de París, o el Deutsches Museum de Múnic) o algunes sales d’exposició en universitats (com l’Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa a la Universidad Politécnica de Madrid (2014), l’exposició Ix-quadrat a la Technische Universität München (2002) o el Meet Math Museum a la Universitat Al-Quds de Jerusalem (2007)).2
En les funcions i objectius de tots aquests museus és comuna (i predominant) la preocupació divulgativa i educativa: es busca estimular reflexions i aprenentatges matemàtics tot transmetent una imatge positiva i propera de les matemàtiques. Això s’evidencia per les descripcions que ofereixen els mateixos museus a les seves webs, on es presenten utilitzant expressions com «treballar per divulgar i estimular una imatge social positiva»3, «estimular la recerca, encendre curiositat»4, «ajudar a articular mecanismes de cognició»5 o «despertar ganes de matemàtiques»6
També tots ells comparteixen la forma en què es treballa l’acompliment d’aquests objectius: a través de materials manipulatius (hands-on exhibits) que apropen els aprenentatges matemàtics a través d’experiències interactives. De nou, en les descripcions dels propis museus això es veu amb expressions com: «experiències interactives i activitats de manipulació» 7 , dynamic exhibits 8 , «matemàtiques per tocar» 9 , «exposició participativa ( Mitmach-Ausstellung), tangible, peces que no estan darrere vidre i conviden a provar i experimentar activament»10… I la visita s’ha de viure sota el precepte «Prohibit no tocar!». Són,
2. Per una relació més extensa d’espais de museització de les matemàtiques, cfr. https://www.mathcom.wiki/index. php?title=Math_Museums
3. «El MMACA treballa per divulgar i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques, apropant-les a les persones mitjançant experiències interactives i activitats de manipulació.» (Cfr. https://mmaca.cat/lassociacio-mmaca/)
4. «The MoMath highlights the role of mathematics in illuminating the patterns and structures all around us. Its dynamic exhibits, galleries, and programs are designed to stimulate inquiry, spark curiosity, and reveal the wonders of mathematics. The Museum’s innovative exhibits will engage visitors of every age, from 1 to 100!» (Cfr. https://momath.org/)
5. «Com sua coleção de objetos que materializam ideias abstratas, o Museu da Matemática Prandiano ajuda o visitante a articular os mecanismos da cognição e perceber a importância de um artefato para o desenvolvimento de uma teoria e, certamente, vice-versa » (Cfr. https://www.prandiano.com.br/museu)
6. «Das ix-quadrat ist eine Mitmach-Ausstellung, die Lust auf Mathematik weckt und bei der Hands-on-Mathematik im wahrsten Sinne des Wortes (be)greifbar ist. (…) Alle Ausstellungsstücke, die nicht hinter Glas sind, laden zum aktiven Ausprobieren und Experimentieren ein und sind genau für diesen Zweck bestimmt.» (Cfr. https://www.math.cit.tum.de/math/ department/outreach-activities/ix-quadrat/)
7. Cfr. nota 2.
8. Cfr. nota 3.
9. «Mathematik zum Anfassen» (Cfr. https://erlebnisland-mathematik.de/ueber-uns/)
10. Cfr. nota 5.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
per tant, exemplars de règims d’exhibició protagonitzats per un cert tipus d’interactivitat que promou la manipulació tàctil dels objectes.
A efectes de la motivació d’aquest treball, també és necessari assenyalar l’absència de la història de les matemàtiques en aquests museus. En la majoria de museus de matemàtiques, la incorporació de la història no és un objectiu central i, per tant, no hi té una presència destacada. No són llocs on es defugi frontalment la història de les matemàtiques (pot aparèixer com a inspiració o com a complement informatiu de certs materials), però no es treballa activament per donar-li centralitat en les activitats del museu, en l’exposició permanent o en els mòduls en concret. Apareix així la història de manera més anecdòtica o complementària, que no pas com a contingut central.
Tot i aquesta tendència general, mereixen una menció algunes excepcions de museus de matemàtiques que sí que n’incorporen la història. Il Giardino di Archimede és l’únic que inclou la comunicació de la història com a part central dels seus objectius, i ho resol amb uns recorreguts històrics capturats en plafons informatius i continguts a la web. Hi ha algun altre museu, com el Museu da Matematica Prandiano de São Paulo, que també exhibeix, al costat dels materials manipulatius i com a complement a l’exposició, quadres de matemàtics i objectes històrics en vitrines. Per altra banda, museus com el Museé Fermat i el Museé – Maison Poincaré acullen les seves exposicions dins d’un espai històric (la casa de Pierre de Fermat i l’Institut Henry Poincaré, respectivament) que s’integra en la forma i el contingut del museu, convertint l’espai patrimonialitzat en part fonamental del context d’aprenentatge.
Aquests tres exemples mencionats són lloables en tant que inclouen la història al museu, però presenten dos problemes. En primer lloc, els textos, continguts web, patrimoni en vitrines i quadres a les parets demanen un «prohibit tocar» que genera una dissonància en l’experiència de visitar el museu (fent que els visitants hagin de deixar de tocar, manipular, experimentar amb materials i aprendre autònomament, per passar a estar quiets, sense tocar, llegint i assimilant un coneixement que ve donat). En segon lloc, l’estratègia de situar la visita en un espai històric (que es contextualitza i que contextualitza l’aprenentatge), tot i incorporar harmònicament la història, presenta el problema pragmàtic de no ser implementable en altres museus, ja que es depèn de les contingències de l’accés a espais, no sempre a l’abast dels museus.
Així, aquest treball es proposa incorporar la història de les matemàtiques als museus, per donar-li una centralitat que no acostuma a tenir. I aquesta incorporació procurarà ser pragmàticament implementable, i en consonància amb els trets característics dels museus actuals: la funció educativa i divulgativa, i l’aprenentatge a través d’experiències interactives i manipulació de materials. L’objectiu serà, per tant, transmetre el contingut històric a través del règim tàctil d’exhibició propi d’aquests museus, conservant-ne l’essència i sense convertir-lo en un museu d’història de les matemàtiques, mantenint la centralitat dels reptes manipulatius i evitant recórrer com a recurs únic a formes museogràfiques diferents (com el patrimoni en vitrines o textos informatius independents del material exposat).
163-194
Quina història introduir als museus?
Aquest treball es pregunta com introduir la història de les matemàtiques als museus de matemàtiques. Per tant, un cop introduïts els museus, la següent pregunta és: quina història introduir-hi? I des de quina historiografia apropar-nos-hi?
La història de les matemàtiques, tradicionalment, s’havia centrat en l’estudi dels textos escrits i les idees capturades en aquests (Ferreirós, 2016: 18), resultant en una història de les idees internalista. Seguint les noves corrents en historiografia de la ciència, recentment la historiografia de les matemàtiques ha començat a arrelar més els seus discursos sobre resultats matemàtics en els contextos socials i culturals d’aquests (Gray, 2011; Saito, 2012), ampliant el focus d’atenció en diverses direccions (Boucard i Morel, 2022: 345).
Per una banda, una comprensió històrica més situada dels textos matemàtics passa per incorporar l’estudi d’altres textos (històries orals, correspondències, textos legals o tècnics, entre d’altres), de les activitats de l’autor, de la gènesi i recepció del text, o de pràctiques de la comunitat i el context associades a la seva escriptura (Ferreirós, 2016: 19; Chelma, 2012).
Per altra banda, la història de les matemàtiques no només ha ampliat el focus al voltant dels textos escrits, sinó que ha canviat el centre de la mirada, passant d’estudiar el contingut matemàtic dels textos a estudiar: les pràctiques matemàtiques, els agents, comunitats i institucions que realitzen aquestes pràctiques, el context del qual i en el qual sorgeixen les pràctiques matemàtiques, la diversitat cultural de les pràctiques (trencant així la narrativa hegemònica occidental), les matemàtiques no considerades «altes matemàtiques» (com les matemàtiques aplicades a altres àmbits, l’educació, les matemàtiques recreatives, entre d’altres)… (Ferreiros, 2016: 18-22) A nivell d’historiografia apareixen així la història social (Mehrtens, 1980), la història cultural (Robson i Stedall, 2009; Calinger, 1999; Rowe i Dauben, 2024), l’estudi de la cultura visual i la cultura material, l’etnomatemàtica (D’Ambrosio, 1985) i la possibilitat d’incorporar perspectives de gènere i decolonials (Boucard i Morel, 2022: 345).
La publicació dels sis volums de A Cultural History of Mathematics (Rowe i Dauben, 2024) és un exemple dels esforços acadèmics més recents i substantius d’aquesta tendència, on més de cinquanta autors posen èmfasi en la cultura material, la pràctica professional i quotidiana, la circulació del coneixement o les diferències culturals. Serveix com a mostra de la cristal·lització de la voluntat de superar la història internalista de les idees.
Aquesta riquesa de propostes historiogràfiques i direccions en què s’està ampliant el relat històric es complementen per oferir una imatge de les matemàtiques més completa. Però per poder articular un projecte de comunicació científica concret (en aquest cas, una proposta d’unitat expositiva per a un museu) és necessari acotar un fil conductor i seleccionar un missatge que transmetre. Així, aquest treball delimitarà el seu abast centrant l’atenció en els estudis sobre les pràctiques matemàtiques i, més concretament, en la materialitat d’aquestes. Delimitar-ho així deixa al marge qüestions sobre les institucions, les relacions
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
amb altres disciplines, relacions de poder, estudis culturals o de gènere, etc. Tot i que les fronteres són difoses i apareixeran tangencialment, aquestes qüestions no seran l’objecte d’estudi ni de comunicació de la proposta pràctica.
Sobre, precisament, la cultura material de la pràctica matemàtica, en la literatura es troben estudis de períodes històrics on es destaca el rol que ha tingut la materialitat en el desenvolupament de les matemàtiques, com per exemple els estudis d’Eleanor Robson sobre les matemàtiques a Mesopotàmia (Robson, 1999) o els estudis de Reviel Netz sobre les matemàtiques gregues (Netz, 1999). També comencen a abundar estudis, no de períodes, sinó de pràctiques matemàtiques mediades essencialment per suports materials concrets: anàlisis etnogràfiques de la recerca i docència feta al voltant de pissarres de guix (Barany i MacKenzie, 2014; Barany, 2020), anàlisis històriques del valor epistèmic de pràctiques com doblegar paper per fer construccions matemàtiques (Friedman, 2018), genealogies des de les primeres eines per calcular fins les calculadores contemporànies (Volkov i Freiman, 2018), estudis de cas d’instruments matemàtics concrets com el sector anglès (Blanco, 2016), entre molts d’altres.
Tots aquests estudis comencen a mostrar que hi ha moltes pràctiques matemàtiques mediades per la materialitat (de manera no només anecdòtica, sinó constitutiva) que determinen la forma i els resultats obtinguts d’aquestes pràctiques. Això està contribuint, d’entrada, a il·luminar una cara de les matemàtiques sovint ocultada per la imatge idealitzada d’aquestes com a «ciència pura i abstracta» allunyada d’allò empíric. A més, l’estudi de la cultura material no només concreta l’abstracció en uns objectes empírics, sinó que els situa en un context social i cultural: els objectes els creen persones en un context, els utilitzen persones en un context i prenen sentit com a instruments de la pràctica matemàtica en l’ús. Així, l’estudi de la cultura material (més que la història internalista de les idees) mostra necessàriament els vincles entre els objectes, els subjectes que els usen, les pràctiques d’ús, el context que envolta tals objectes, subjectes i pràctiques, i els desenvolupaments teòrics fruit d’aquest entramat.
Com pensar els museus on introduir la història?
De nou, pretenent conjugar la història i els museus de matemàtiques, un cop identificada la història a comunicar, el següent pas és reflexionar sobre la forma d’introduir-la. A efectes d’aquesta pregunta, la literatura rellevant que inspira i recolza la forma de la proposta d’aquest treball és la dels museum studies
Els museum studies engloben una pluralitat de temes i perspectives per articular teòricament la complexitat de moltes característiques dels museus i la seva història: l’aparició dels museus, la tipologia, el valor i usos del patrimoni, la disposició dels objectes (quins, on, acompanyats de quins altres elements), el discurs que transmeten explícitament i tàcitament, la performativitat dels visitants en l’espai i la manera de veure, les narratives que envolten i que habiten els museus, o la ideologia que carreguen (MacDonald, 2006).
De tota la riquesa analítica que proporcionen els museum studies , resultaran fèrtils per articular una proposta en museus de matemàtiques les eines següents: la pregunta per l’origen dels museus, el concepte de règims d’exhibició, l’anàlisi de les diferents tipologies de règims tàctils d’exhibició englobats habitualment sota el paraigües conceptual de la «interactivitat» i l’atenció a l’experiència i la performativitat de la visita per part dels públics.11
En primer lloc, estudis com el de Bennett (1995) o el de Wallace (1996) sobre el naixement dels museus de tecnologia permeten pensar l’origen dels museus, tot esclarint la concepció de la ciència de la que neixen i que volen transmetre, buscant en la seva gènesi el vincle amb interessos polítics i simbòlics.
En segon lloc, els museum studies mostren que la ideologia dels museus no només és explícitament discursiva, sinó que es transmet en la performativitat dels cossos en la visita (MacDonald, 1998). Els conceptes politics of display i, especialment, «règim d’exhibició» capturen la conjunció articulada normativament d’objectes, discursos i cossos en un espai expositiu i com aquests produeixen efectes epistemològics i polítics en els visitants (Bennet, 2018). Tant l’absència com la presència i disposició d’objectes, espais, discursos i la disciplina dels cossos dels visitants connoten l’experiència i l’aprenentatge. Per tant, les anàlisis crítiques dels museus han de contemplar la conjunció del contingut i la forma de la comunicació conjuntament amb la manera en què la visita s’encarna per part dels públics. En tercer lloc, el concepte «règim d’exhibició» ha de servir per pensar la incorporació de la interactivitat als museus i el significat de certes apostes museogràfiques (com, paradigmàticament, el pas del «prohibit tocar» al «prohibit no tocar») (Sastre, 2016). El pas de l’observació passiva a la interacció tàctil amb els objectes del museu (el pas de la vista al tacte com a sentit clau en la visita al museu) ens permet parlar de «règims tàctils d’exhibició». Però sota el paraigues del terme «interactivitat», d’aparició recent, hi podem trobar una història de contextos heterogenis i una gran diversitat d’estratègies expositives (Sastre, 2021, 2025). Aquesta heterogeneitat ens descobreix exemples de diferents tipus d’interaccions tàctils específiques que poden generar-se en un museu: toquetejar màquines, prémer botons que activen llums o mecanismes, estirar cordes, connectar peces o respondre a preguntes en una pantalla digital, entre moltes d’altres.
Aquests diferents tipus d’interaccions, a la llum del concepte «règim d’exhibició», queden articulats també amb els actors, els discursos, els públics, els espais… Així, els efectes perceptuals i epistemològics que té l’exposició en els visitants no només depenen dels gestos dels visitants, sinó que també venen determinats per la llibertat de moviment dels cossos per l’espai (des de la constricció imposada pels botons a prémer i la posterior observa-
11. Objectes d’estudi rellevants pels museum studies com els usos del patrimoni o la mirada decolonial (Smith, 2006) no es desenvoluparan en aquest treball perquè no tenen presència central en els museus de matemàtiques actuals i tampoc formaran part de la proposta pràctica.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
ció d’una màquina grossa, fins a la manipulació més lliure i lúdica d’objectes petits que es poden agafar amb les mans), els altres objectes que envolten els materials interactius (per exemple, textos explicatius, escenografia, audio, entre d’altres), els discursos que justifiquen la interactivitat (sovint en termes de democratització i amb tons fins i tot propagandístics) o les funcions educatives dels museus (Friedman, 2010; Witcomb, 2006; Rader i Cain, 2014).
Amb aquest panorama complex s’ha de poder pensar la interactivitat als museus sense dicotomies fixes: la interactivitat no implica necessàriament la marginalització de la presència de patrimoni; el joc i l’entreteniment no impliquen necessàriament la reducció del discurs teòric; la participació no implica necessàriament la llibertat del visitant i la democratització de la ciència. Tres paradigmes de règims tàctils d’exhibició on aquests elements s’articulen de diferents formes i transmetent diferents discursos són: els museus industrials, els museus de ciència i indústria i els science centers (Sastre, 2025).12
Suggerir breument, en aquest marc teòric, la complexitat resultant de l’articulació d’una concepció de la ciència amb un règim d’exhibició i la no univocitat del terme «interactivitat», converteix en menys innocent qualsevol proposta museogràfica i obliga a justificar supòsits implícits, no només en el contingut, sinó també en la forma de proposta pràctica del present treball. Així, en el següent apartat, es procurarà explicitar el discurs que es transmet sobre les matemàtiques no només textualment, sinó també performativament en la visita al museu.
Proposta d’unitat expositiva: «Prohibit no tocar la història de les matemàtiques»
Existint la història de la cultura material, i existint règims d’exhibició que vehiculen l’experiència museística a través de la manipulació de materials (règims als quals els museus de matemàtiques actuals són afins), sembla immediata la possibilitat teòrica de conjugar (com a mínim una) historiografia i (una) museografia per incorporar la història de les matemàtiques als museus. A continuació, aquesta possibilitat teòrica es desplegarà en una proposta pràctica (per contribuir, també, a cobrir l’escassetat d’història de les matemàtiques en els museus actuals): una unitat expositiva (conjunt de 7 mòduls) titulada «Prohibit no tocar la història de les matemàtiques»
Compromisos historiogràfics i museogràfics, i objectius Tal com s’ha insistit a les seccions 1 i 2, l’objectiu d’aquest treball no és només incorporar la història de les matemàtiques com un complement afegit als museus, sinó fer-ho en una conjunció coherent d’una historiografia i museografia actuals i adequades. A les seccions
12. Queda fora de l’abast d’aquest treball, de naturalesa més pràctica, una anàlisi més teòrica de la naturalesa dels museus de matemàtiques actuals: seria pertinent en recerques futures fer la genealogia del tipus d’interactivitat i del règim d’exhibició en general dels museus de matemàtiques actuals.
3 i 4 ja s’han introduït teòricament els compromisos presos en ambdós àmbits (la història de la cultura material i els règims tàctils d’exhibició, respectivament), però a continuació s’hi insisteix a la llum, no d’un marc teòric, sinó de la possible integració en la proposta pràctica.
Per una banda, la història en la qual la proposta pràctica posarà el focus és la història de la cultura material. De tots els centres d’interès de les noves tendències en història de les matemàtiques que es podrien destacar (institucions, connexions interdisciplinàries, diversitat cultural, cultura visual, etc.), en aquest treball s’ha centrat l’atenció en la materialitat dels objectes que han mediat la pràctica, per tres motius. En primer lloc, per trencar amb la imatge social de les matemàtiques com a paradigma de coneixement pur i independent de l’experiència i, així, divulgar una imatge més real de les matemàtiques i més arrelada a la realitat social. Generar un imaginari amb elements tangibles que les persones matemàtiques utilitzen a la pràctica (con anàlogament en física o química es tenen presents els telescopis, microscopis o laboratoris) pot facilitar que la paraula «matemàtiques» evoqui la imatge d’un matemàtic o matemàtica en acció, en lloc d’un corpus de coneixements abstracte i inanimat. En segon lloc, per l’encaix amb els museus de matemàtiques actuals, que usen el caràcter manipulatiu dels mòduls (hands-on exhibits) per generar experiències matemàtiques que «entren per les mans» (i no tan principalment per altres sentits com la vista o l’oïda). La cultura material és el recurs més proper a la transmissió tàctil d’experiències i pràctiques històriques matemàtiques. En tercer lloc, hi ha una motivació de fons de fer un discurs que transmeti no només continguts de la història de les matemàtiques, sinó també alguns apunts sobre la disciplina mateixa. I, en aquest sentit, és important la reflexió sobre les fonts de la recerca: els historiadors recorren a fonts materials a part de fonts textuals.
Per altra banda, museogràficament s’aposta per un règim tàctil d’exhibició, amb mòduls interactius, i es descarten altres propostes com la col·lecció d’elements patrimonials, la centralitat de textos explicatius per sales o mòduls, ordenacions cronològiques de la col·lecció, formats digitals o incorporació d’altres complements en activitats del museu com xerrades o materials a la botiga. La proposta es formula en el marc àmpli de la interactivitat per dos motius. En primer lloc, i de manera més pragmàtica, per l’encaix amb el context (el MMACA i altres museus) que, com s’ha mostrat anteriorment, abracen una museografia basada en la manipulació de hands-on exhibits. En segon lloc, i més important, per encaix amb l’objectiu de presentar la pràctica matemàtica real mediada per la materialitat: això es pot fer encarnant pràctica matemàtica en materialitat. En aquest sentit, el tipus d’interactivitat que es busca serà una interactivitat que vagi més enllà del simple fet de prémer un botó i observar visualment el moviment de l’objecte en un ràpid estímul-resposta. Es buscarà una interactivitat que no consisteixi només en l’activació del material, sinó en un contacte tàctil (a part de visual), amb una la manipulació més reposada que dugui a familiaritzar-se amb les propietats físiques i les possibilitats pràctiques de l’objecte.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
Així doncs, seguint els compromisos anteriors, els següents objectius són els que articulen la recerca de materials, la selecció dels continguts històrics i el disseny dels mòduls:
Objectiu 1: Incorporar materials de la història de les matemàtiques al museu. (Diferenciant aquests materials del tipus d’objecte més habitual en museus de matemàtiques actuals: materials o jocs fabricats ad hoc sense context per treballar conceptes i habilitats).
Per complir aquest objectiu, s’ha fet una revisió de la història de les matemàtiques a la recerca de materials que n’han assistit i determinat la pràctica (com a suport d’inscripció o com a eina de raonament)13. S’han seleccionat 7 elements que s’han considerat imprescindibles: tres materials d’escriptura a l’antiguitat (les tauletes d’argila, el papir i les tauletes de cera), els àbacs, els compassos, les targetes perforades, les pissarres de guix, les calculadores i els ordinadors. El conjunt d’objectes seleccionats no pretén ser exhaustiu, però sí representatiu.
Objectiu 2: Fer que el visitant no només visqui experiències matemàtiques, sinó que realitzi experiències de la pràctica matemàtica històrica real. Els museus de matemàtiques fan viure als visitants experiències matemàtiques (generades per la manipulació d’elements materials) a través de les quals es treballen conceptes i habilitats de raonament. Però aquests materials estan desarrelats de qualsevol context (molts són polígons de fusta, cadenes, esferes de fusta, estructures de miralls, peces de colors…), i les experiències que viuen els visitants queden abstretes, independents de contextos reals de pràctica matemàtica. L’objectiu és que els mòduls d’aquesta proposta generin el mateix i de la mateixa manera (fer viure experiències matemàtiques i treballar conceptes i habilitats), però que, a més, ho facin simulant elements materials o contextuals d’aquestes experiències i habilitats. L’objectiu és connectar les experiències dels visitants amb la realitat històrica, ja sigui a través de la manipulació de materials històrics o a través de realitzar pràctiques reals dels matemàtics al llarg de la història (com, per exemple, necessitar escollir les eines més adequades per la resolució d’un problema, haver de recórrer a instruments per assistir càlculs mentals llargs o treballar millor en grup davant una pissarra). S’espera que el treball amb materials i reptes històrics incentivi la reflexió sobre la manera en què es desenvolupa la recerca i es produeix coneixement (Kjeldsen, 2018).
13. S’ha acotat la selecció a objectes que es puguin explicar com a propis de l’activitat matemàtica, mínimament deutors de relacions amb altres disciplines. No s’han contemplat objectes d’altres àmbits encara que la seva història inclogui moltes matemàtiques (com, per exemple, astrolabis, elements de balística, o certes obres d’art o arquitectura). Això ha estat així per evitar la possible vinculació dels objectes amb els altres àmbits on la materialitat ja és més present (com la física, l’enginyeria o les arts plàstiques), insistint així en la materialitat pròpia de les matemàtiques (de les matemàtiques més «pures»).
Objectiu 3: Motivar reflexions més teòriques sobre continguts específics de la història de les matemàtiques o reflexions més generals sobre la pràctica matemàtica (tant històrica com contemporània).
Aquest objectiu s’ha concretat en l’elaboració d’uns plafons que acompanyarien els mòduls i que contenen preguntes obertes per interpel·lar els visitants, petites descripcions sobre els objectes del mòdul, imatges d’altres exemplars del material o contextos d’aplicació, reflexions historiogràfiques sobre com els objectes han jugat un paper important en la pràctica i curiositats etimològiques menors que il·lustren amb dades molt concretes la reflexió general. L’acompliment d’aquest objectiu es podria reforçar, més enllà dels plafons esbossats en aquest treball, ampliant els materials amb més textos, més imatges, enllaços, explicacions dels educadors i visites guiades temàtiques, entre d’altres.
Descripció de la proposta i detall dels mòduls
Com ja s’ha anticipat anteriorment, la unitat expositiva (equivalent a una sala del museu) consisteix en un conjunt de 7 mòduls. Cada mòdul relaciona tres continguts:
1. Un material –rèplica o adaptació d’un instrument històric–.
2. Una idea o habilitat matemàtica per treballar amb la manipulació del mòdul.
3. Reflexions sobre la història de la pràctica matemàtica mediada per la materialitat.
Aquests continguts s’articulen, en cada mòdul, a través d’un conjunt de tres elements físics:
1 Material manipulable. Els materials són rèpliques d’objectes històrics reals. Sense ser elements patrimonials, i estant adaptats per a la manipulació per part dels visitants, han d’intentar conservar l’essència dels originals. La renúncia al patrimoni original és imprescindible per garantir un règim tàctil d’exhibició i una manipulació desinhibida, per contrast amb la disciplina dels cossos que requereix la conservació del patrimoni valuós (sovint protegit en vitrines i sota la prohibició «no tocar»). Es pretén evitar també una distància reverencial respecte a la història, distància que genera discontinuïtat entre el passat i el present de les matemàtiques. Cal que els visitants s’apropin de manera homogènia tant a materials històrics com actuals perquè sentin que tots formen part de les matemàtiques; en aquest cas, s’homogeneïtzen promovent la mateixa interacció amb els materials històrics que amb els altres.
2. P lafó petit amb les instruccions, preguntes o reptes que guien la manipulació del mòdul i la reflexió matemàtica. Aquests plafons descriuen un repte o formulen una pregunta que guia (però no constreny) la interacció per activar l’habilitat matemàtica o fer aflorar el concepte matemàtic. Aquest text breu pretén motivar la manipulació i guiar-la de manera no vinculant: hi ha diverses maneres de manipular l’objecte (no
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
Material històricIdea o habilitat matemàticaDades o reflexions sobre la història de les matemàtiques
Tauletes d’argila, tauletes de cera i papir
Sistemes numèrics
Àbacs Representació de nombres, diferents bases
• Com l’entorn i context cultural determinen els suports d’inscripció.
• Com els suports d’inscripció determinen la forma i el contingut de la inscripció.
• Quins materials estudien els historiadors.
• Vinculació de les matemàtiques amb necessitats quotidianes, mercantils…
• Ús d’objectes per assistir el càlcul: guany d’eficiència, superació de limitacions humanes.
• Importància dels números hindú-aràbics.
• Etimologia de «càlcul».
Compassos Geometria, ús del compàs
Pissarres Teoria de grafs
Teixits i targetes perforades
Patrons i codi binari
Calculadores Permutacions i estratègies de demostració
• Ús d’instruments no només com a suport, sinó també com a criteri/mètode.
• Els instruments i la seva precisió com a intersecció entre: artesans i intel·lectuals, coneixements pràctics i teòrics, sabers manuals i abstractes.
• Un objecte material com a part de l’imaginari de les matemàtiques.
• Matemàtiques com a empresa col·lectiva i necessitat de suports intersubjectius.
• Permanència de la inscripció i relació amb l’error.
• Notació i tipografia blackboard bold.
• Les matemàtiques impulsen desenvolupaments tecnològics, i també la tecnologia impulsa desenvolupaments matemàtics.
• Matemàtiques en sabers feminitzats i quotidians.
• Feines reproductives, feines anònimes, feines a l’ombra.
• Feminització d’aquestes tasques (ex: calculadores humanes) i protagonisme masculí de la història de les idees.
Ordinadors Joc de la vida de Conway • Algorismes, programació…
• Com els ordinadors canvien la mena de tasca que fan els humans.
• Preguntes sobre el desenvolupament tecnològic futur (computació quàntica, intel·ligència artificial, impacte econòmic i ecològic de les infraestructures…)
Taula 1: Relació dels continguts dels set mòduls que conformen la unitat expositiva.
només activant una palanca o botó, sinó que l’objecte està a disposició del visitant, que el pot utilitzar a plaer). Amb això es busca regular l’ús de l’objecte (perquè es posi en pràctica de manera fidel a una pràctica matemàtica real), però sense disciplinar els cossos.
3. Plafó gran (text i imatges) sobre la història de les matemàtiques. Aquests plafons es pensen com a conjunt d’unitats petites («bombolles») independents, per articular de manera lleugera explicacions, preguntes, dades curioses i imatges suggerents relacionades totes amb l’objecte del mòdul i el seu context històric. Es pretén presentar així la informació com a mapa amb diverses idees en lloc de com a text llarg i estàtic que sigui feixuc de llegir. Amb el format de «bombolles» els visitants poden començar a llegir per on vulguin o llegir només fragments, sense veure’s aclaparats per la quantitat d’informació. Es busca transmetre un to més suggerent que vinculant. Es contempla també incorporar a cada mòdul una «bombolla» amb un QR que enllaci a una pàgina web, una per cada mòdul, on es podrien afegir més materials d’ampliació, com per exemple: textos més extensos, referències bibliogràfiques, vídeos divulgatius, més imatges, fitxes o materials didàctics, fòrums de discussió per generar diàleg entre la comunitat… Malgrat que forma part d’un règim d’exhibició diferent (estant la visita presencial, tàctil i manipulativa en oposició a la visita virtual mediada per l’ús de dispositius electrònics) s’ha considerat afegir-ho per dos motius: 1) el QR obre un espai fora del museu, però íntimament vinculat al museu, ampliant-lo més enllà de l’espai de l’exposició i convertir-ne la web en un recurs de referència (que, a més, serveix com a reclam per a futurs visitants o com a ampliació per seguir-hi pensant després de la visita), i 2) obre la porta a un règim d’exhibició i un llenguatge museogràfic complementari, que no ha d’interferir necessàriament amb una visita eminentment tàctil i presencial, ja que els visitants tenen la llibertat d’accedir o no al QR.
Tot i que el contingut de la història de les matemàtiques es transmet des del museu (com a figura d’autoritat epistèmica o expertesa) per als visitants (llecs), la forma pretén ser més una invitació a l’explicitació de nocions teòriques ja presents en l’experiència dels visitants, que no pas un contingut que cal assumir passivament. Es busca que els textos no diguin als visitants què pensar, sinó que ajudin a desxifrar i ampliar l’experiència que tenen de l’objecte. Plantejar preguntes i obrir espais per a la conversa14 pretén revertir, de manera modesta, la verticalitat del discurs (top-down, seguint el model del dèficit) oferint un espai per a la participació del públic, donant-li poder en fer-lo també emissor de discurs (seguint el marc teòric d’ expository science procedent de la sociologia de la ciència i la divulgació (Shinn i Whitley, 1985)).
14. En l’entorn digital del museu (accessible a través dels QR o la web) o en les mateixes parets de l’exposició (mitjançant post-it per fer murals col·laboratius amb les diferents respostes).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
En el conjunt de l’exposició en què s’inserissin els mòduls, aquests anirien acompanyats d’altres elements no tangibles, que també configuren el conjunt de l’experiència i aprofitament del mòdul: les interaccions dels visitants, les explicacions dels educadors, possibles activitats o guies didàctiques per treballar el mòdul a l’aula o a casa, entre d’altres.
El conjunt de mòduls està pensat com a unitat expositiva, equivalent a una sala o secció del museu. El conjunt pot funcionar com a unitat amb sentit, ja que els mòduls tracen un fil cronològic que cobreix diferents períodes de la història de les matemàtiques. També s’han pensat materials i continguts matemàtics diversos per evitar la repetició dins del conjunt. La distribució dels mòduls en l’espai seria en l’ordre de presentació a la taula anterior (seguint un ordre cronològic aproximat), però sense elements gràfics o discursius que constrenyin l’itinerari, permetent apropar-se als mòduls en l’ordre que es prefereixi. Estarien enganxats a la paret: el material i el plafó petit en una taula d’alçada accessible per a nens i adults i, penjades a la paret de davant, de manera modular, les informacions i imatges del plafó gran. Sí que és important que la distribució de l’espai permeti que més d’una persona treballi alhora en el mateix mòdul: no només per fidelitat a la pràctica matemàtica (on es treballa en comunitat), sinó també per promoure i facilitar el diàleg horitzontal entre visitants entorn d’un mòdul (fent així contrapès a la verticalitat del discurs del museu).
A continuació, es detalla cadascun dels mòduls, emfasitzant dues qüestions15:
• Com estan pensats els materials i la seva manipulació de tal manera que els visitants tinguin una experiència que realitzi una pràctica matemàtica real mediada per la materialitat.
• Un esbós dels possibles plafons i una relació detallada i referenciada dels temes propis d’història de les matemàtiques, la reflexió sobre els quals es vol estimular.
d’inscripció: tauletes d’argila, papir i tauletes de cera
Aquest primer mòdul serveix per treballar tres sistemes de numeració en tres materials d’inscripció diferents. Els suports històrics són les tauletes d’argila, el papir i les tauletes de cera, i els seus estris d’inscripció associats (el càlam, el pinzell i l’estilet, respectivament). Els materials venen acompanyats dels resums dels sistemes de numeració cuneïforme, egipci i romà, i la interacció amb aquests materials ve guiada per reptes d’escriptura com «Pots escriure els números 58, 62, 79, 274?» o «Què és més fàcil d’escriure amb cada material? El nostre 2? O el 2 en escriptura cuneïforme?».
15. El contingut pròpiament matemàtic dels mòduls no es justificarà extensament. És important fer-lo present perquè es vol mostrar la materialitat de la pràctica de les matemàtiques com a forma constitutiva del coneixement matemàtic, així que cal un contingut del qual la materialitat en sigui la forma. Però aprofundir en aquestes consideracions seria més pertinent de cara a la implementació de la proposta en un museu que no pas de cara a la reflexió sobre la possibilitat d’incorporar la història.
163-194
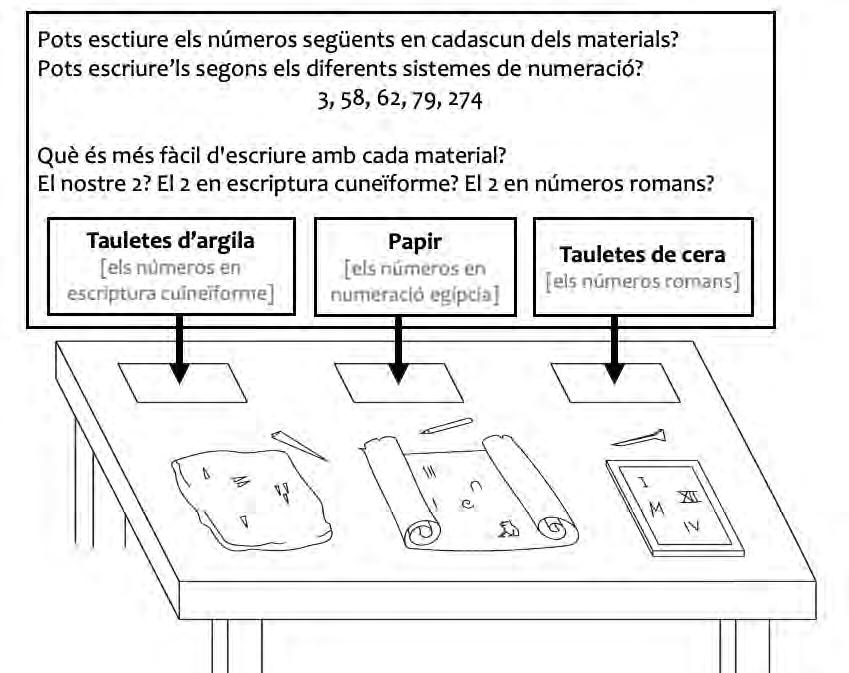
Fig.1. Material manipulable i activitat del mòdul «Suports d’inscripció».

Fig.2. Plafó sobre la història de les matemàtiques del mòdul «Suports d’inscripció».
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
La manipulació d’aquests materials permet que els visitants tinguin l’experiència d’escriure en suports d’inscripció fidels als reals en els períodes històrics estudiats. La forma de les grafies de l’escriptura cuneïforme normalment s’ensenya o s’aprèn sobre llibres, pantalles, pissarres o papers, i podria resultar arbitrària (i fins i tot feixuga d’escriure amb bolígraf). Però en el treball amb el material (el fang i el càlam) resulta natural entendre la impressió triangular, en forma de falca, com a unitat mínima. També s’experimenta que és més senzill i net, per la materialitat del fang i la forma de la canya, escriure el número 2 amb dues falques que no pas amb una grafia corba com la hindú-àrab. Posteriorment, el papir permet dibuixar formes més corbes i amb més precisió.
El mòdul esdevé una ocasió per explicar no només el contingut matemàtic dels sistemes de numeració (el valor dels símbols, la base, el sistema posicional, operacions…), sinó també la forma de les grafies, que s’explica pel fet que el suport d’inscripció determina la forma de la inscripció (Dorce, 2014; Robson, 1999). A més, la reflexió que neix del mòdul ha de considerar no només les formes d’inscripció determinades pel material, sinó també el material mateix. Quines cultures tenien accés a quins materials? Quin poder expressiu ens dona poder utilitzar dos colors diferents? Quins materials permeten esborrar? I com determina això la conservació històrica dels resultats i coneixements de les matemàtiques antigues?16
Aquestes preguntes permeten introduir al museu reflexions no només sobre la història de les matemàtiques, sinó també sobre la mateixa historiografia de les matemàtiques i sobre com les fonts que es conserven determinen què en sabem.
Aquest mòdul també es podria ampliar en forma de taller al museu, per aprofundir tant en els conceptes matemàtics dels sistemes de numeració com en les reflexions històriques associades. També permetria una familiaritat més calmada amb els materials i fins i tot produir alguna peça (per exemple, una petita tauleta d’argila) que els assistents poguessin endur-se.
Àbacs
Aquest mòdul el conformen tres àbacs diferents. Això permet, per una banda, mostrar la diversitat cultural (sortint també de l’eurocentrisme) en la resolució d’un mateix repte matemàtic transversal i, per altra banda, facilitar la progressió en l’aprenentatge. El treball amb els àbacs, i especialment el repte de sumar ràpid molts nombres llargs amb l’àbac japonès, ha de transmetre als visitants l’experiència d’assistir el càlcul mental amb l’ajuda d’un element material.
16. Les marques a l’argila i la cera es poden esborrar, però un cop cuites les tauletes d’argila es conserven i ens han pogut arribar fins avui. Això explica que de les tauletes d’argila coneguem els resultats matemàtics de l’època, però no els procediments per arribar-hi, que es podien esborrar abans de coure la tauleta. En canvi, de les matemàtiques egípcies sí que s’han conservat també els procediments de càlcul, que els escribes feien al mateix papir i no podien esborrar (Dorce, 2014; Robson, 1999; Cervelló, 2005).
163-194

Fig.3. Material manipulable i activitat del mòdul «Àbacs».

Fig.4. Plafó sobre la història de les matemàtiques del mòdul «Àbacs».
La reflexió sobre la història de les matemàtiques que permet aquest mòdul comença, precisament, per la necessitat d’assistir el pensament mitjançant instruments o suports físics. A més, tals instruments (sent els àbacs només un de tants instruments que s’han utilitzat fins a l’actualitat) porten amb si procediments específics d’ús i desenvolupament d’habi-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
litats que també s’han de poder estudiar com a part de les matemàtiques (Volkov i Freiman, 2018). La curiositat etimològica sobre la paraula «càlcul» ha de servir també per arrelar les manipulacions algebraiques actuals (enteses com a abstraccions) en un origen històric en què la manipulació era tangible i material.
El relat d’episodis històrics com l’arribada dels números hindú-àrabs i la consegüent disminució de l’ús dels àbacs (il·lustrat al plafó amb una imatge al·legòrica, la Margarita Philosophica de Gregor Reisch, 1503) pot contribuir a traçar una història cultural dels números (Menninger, 1969).
Aquest mòdul és una successió de petits reptes de geometria on, a cada repte, els materials per resoldre’l són diferents: es passa d’una corda al primer repte, a l’ús de regle i compàs al segon; al tercer repte s’afegeix el transportador d’angles, que queda com a únic instrument en el quart repte; el cinquè i sisè reptes presenten compassos diferents del primer. Aquesta successió, més enllà de les construccions geomètriques, el que ha de mostrar als visitants és el valor dels instruments per determinar quines coses es poden fer, quines no i amb quina facilitat17
Per una banda, els compassos com a objecte ofereixen immediatament l’ocasió per reflexionar sobre el paper dels diagrames en la història de les matemàtiques. Com desenvolupen

Fig.5. Material manipulable i activitat del mòdul «Compassos».
17. Tant amb una corda estirada com amb un regle es poden traçar línies rectes; tant amb una corda com amb un compàs es poden traçar circumferències; semblaria que podem substituir la corda per regle i compàs, però aleshores es perd la facilitat per dibuixar el·lipses; amb un compàs es poden fer biseccions d’angles sense saber-ne els graus, mentre que amb un transportador, per fer biseccions, cal fer mesures i operacions aritmètiques; amb un compàs és impossible fer la trisecció de l’angle, però podem construir compassos especials per a realitzar aquesta funció o utilitzar altres recursos com doblegar el paper (Friedman, 2018).
163-194

Fig.6. Plafó sobre la història de les matemàtiques del mòdul «Compassos».
Netz (1999), en el cas de la matemàtica grega, o De Toffoli (2022), en el cas de les matemàtiques actuals, els diagrames determinen i venen determinats pel model de deducció i racionalitat matemàtica. A més, els compassos, en el seu ús per traçar diagrames, permeten qüestionar la classificació dels objectes entre recursos epistèmics i recursos tècnics (Friedman, 2018).
Per altra banda, es motiva també la reflexió sobre les cultures artesanes, necessàries per entendre la nova cultura científica experimental que apareix a l’Europa de la segona meitat del segle xvii (Bennett, 2011). En aquest context, els instruments no s’entenen sense la conjunció dels sabers pràctics i els sabers teòrics, dels coneixements manuals i els coneixements abstractes, dels artesans i dels intel·lectuals. A més, filant més prim en una altra distinció actual, els instruments també resulten ser un punt de connexió entre les matemàtiques teòriques i les matemàtiques pràctiques o aplicades (Blanco, 2015).
Pissarres
En aquest mòdul, el repte és un exercici de teoria de grafs, però l’important és que el suport del mòdul mateix és una pissarra de guix penjada a la paret. Més enllà del contingut matemàtic, l’objectiu és que els visitants treballin a la pissarra, sentint les propietats materials del guix, podent esborrar els errors i treballant conjuntament entre més d’una persona. Aquest treball en grup inclou gestos com compartir idees, esperar que un acabi d’escriure per comentar-ho, cedir-se la paraula donant-se el relleu del guix… Tot això simula la pràctica matemàtica real en seminaris, grups de recerca i aules de tots els nivells educatius (Barany i MacKenzie, 2014).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
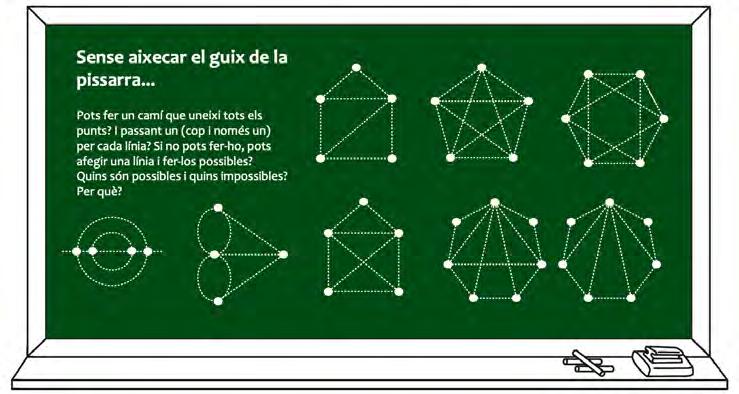
Fig.7. Material manipulable i activitat del mòdul «Pissarres».

Fig.8. Plafó sobre la història de les matemàtiques del mòdul «Pissarres».
El plafó presenta la pissarra com a material característic de la pràctica matemàtica. En primer lloc, com a element de l’imaginari comú compartit. En segon lloc, com a material de la pràctica en el sentit de practicar, d’exercici propi de l’aprenentatge, amb els seus beneficis pedagògics. En tercer lloc, com a suport intersubjectiu que permet la col·laboració i compartir idees, tant en docència com en investigació. Estudis en la intersecció de la història de la ciència, la sociologia i l’etnografia han destapat els mecanismes d’organització so-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
cial i d’organització del coneixement al voltant de les pissarres com la distribució material de les aules al voltant de la pissarra, la progressió en el traç de diferents tipus de continguts, l’ús de recursos extratextuals en el raonament (gestos, índexs, traços) o el fet que allà on hi ha una pissarra es converteix l’espai en un potencial espai de treball… (Barany, 2010; 2020; Barany i MacKenzie, 2014, Greiffenhagen, 2014; Artemeva i Fox, 2011).
Una altra consideració que es podria afegir és la crítica a la mirada innovocèntrica feta per Edgerton (2007)18. L’ús de les pissarres de guix segueix sent vigent i no ha quedat obsolet al costat de tecnologies més sofisticades i d’invenció més recent com projectors, presentacions de diapositives, pissarres digitals o ordinadors personals. Deixar de pensar en la invenció i passar a pensar en l’ús (deixar de pensar en allò nou, ric i espectacular, i passar a pensar en allò vell, pobre i quotidià) fa que la pissarra de guix segueixi sent rellevant per la història de la tecnologia.
A més, s’afegeix al plafó el nom de la tipografia Blackboard bold a tall de curiositat, confiant que resulta significativa per redundar en el fet que, històricament, el suport d’inscripció ha determinat la forma de la inscripció. En aquest cas, la constricció física de no tenir lletres en negreta en la màquina d’escriure o la pissarra ha configurat la notació universalment adoptada per a designar els conjunts dels nombres naturals (N), enters (Z), racionals (Q), reals (R), etc. (Webb, 2018: 199).
Targetes perforades i teixits
En aquest mòdul, hi ha dos materials manipulatius. En el primer, l’experiència del visitant consisteix a relacionar patrons de teixit amb les representacions del patró (una representació gràfica i una representació en codi binari). Es treballa la pràctica de «traduir» quelcom físic a una representació abstracta, i de «traduir» quelcom abstracte (com la informació) en quelcom físic. El segon material pretén familiaritzar el visitant amb la manipulació de les targetes perforades, amb el gest d’ordenar-les o classificar-les mecànicament (passant un llapis pels forats) en lloc de fer el càlcul mentalment, per mostrar el poder dels processos mecànics per automatitzar raonaments.
La història del teler Jacquard és clau en la història dels inicis de la computació: traçar la història de les targetes perforades permet passar de precedents com la calculadora de Leibniz i aquests telers industrials fins als desenvolupaments de Charles Babbage i Ada Lovelace, i la primera tecnologia d’IBM (Essinger, 2004). Més enllà de donar peu a reflexions sobre la història de la tecnologia i la industrialització, també permet pensar els vincles entre els desenvolupaments matemàtics i tecnològics. Les matemàtiques han impulsat desenvolupaments tecnològics, però també es poden buscar casos en què la tecnologia ha inspirat desenvolupaments matemàtics. Les targetes perforades en són un exemple paradigmàtic.
18. Més dirigida a la història de la tecnologia que no pas a la història de les matemàtiques, però pertinent en un discurs que versa sobre materialitat, objectes, instruments…
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
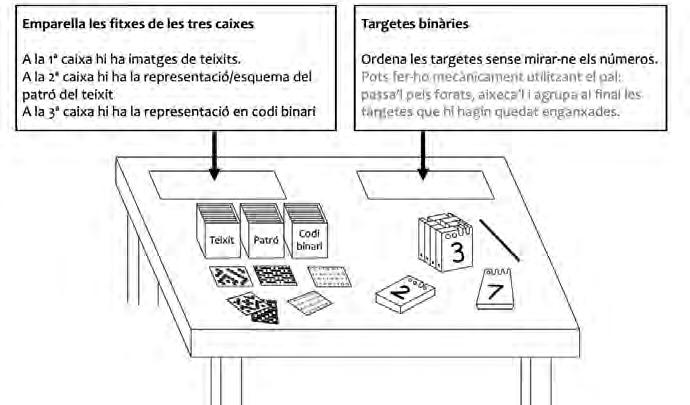
Fig.9. Material manipulable i activitat del mòdul «Targetes perforades».

Fig.10. Plafó sobre la història de les matemàtiques del mòdul «Targetes perforades».
A més, la història de les targetes perforades es pot inserir en una història més àmplia que lliga, a través de l’anàlisi de les diferents materialitats, diferents tipus de taules de dades: des de les taules de dades babilòniques fins a fulls de càlcul digitals, passant per taules de logaritmes, taules astronòmiques, màquines diferencials o la transició de les calculadores als ordinadors (Campbell-Kelly et al., 2007).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
També es busca, amb aquest mòdul, obrir un espai de reflexió per reivindicar els sabers feminitzats. Molts sabers de la quotidianitat estan travessats per coneixement que podem considerar científic. Però si aquests sabers es mantenen en l’àmbit privat (com els relacionats amb les cures, històricament feminitzats), no arriben a formar part del cànon acadèmic o de l’imaginari que tenim de la ciència. Núria Solsona ha recuperat i ha reivindicat aquests sabers científics, en àmbits com la química de la cuina (Solsona, 2003). Aquest mòdul pretén emfasitzar això i convidar a buscar les matemàtiques en els sabers feminitzats, posant com a exemple el treball amb patrons tèxtils.
Calculadores
El primer repte d’aquest mòdul té relació amb el codi binari treballat al mòdul anterior i redunda en la codificació d’informació. S’espera que sorgeixi l’apreciació de la riquesa expressiva de recursos limitats: podem representar fins a 128 símbols només amb 7 ratlletes. El segon repte convida a una reflexió sobre tipus de demostracions i sobre el poder explicatiu de les demostracions més enllà de la verificació dels teoremes. En aquest cas, és immediata la demostració per casos en què es verifica la propietat per força bruta, comprovant-la per tots els números. Però aquesta demostració, tot i que garanteix la veritat de l’enunciat, no n’explica el perquè; proporciona evidència, però no explicació. En matemàtiques és habitual la pràctica de buscar demostracions alternatives per a teoremes ja demostrats. I els matemàtics poden apreciar certes demostracions com a més explicatives, més

Fig.11. Material manipulable i activitat del mòdul «Calculadores».
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194

Plafó sobre la història de les matemàtiques del mòdul «Calculadores».
elegants, més belles (D’Alessandro, 2019). L’exercici de verificar la propietat «divisible entre 37» dels «números calculadora» a través de la revisió de totes les possibilitats busca generar en el visitant la sensació d’insatisfacció que duu els matemàtics a buscar demostracions alternatives que proporcionin una millor resposta a la pregunta «Per què?».
Tot i que, en aquest cas, la informació d’història de la ciència que es vol explicitar no està directament vinculada amb la pràctica realitzada en la manipulació del mòdul, es considerava imprescindible incloure la següent reflexió: en totes les ciències (i les matemàtiques no en són una excepció) hi ha tasques que queden a l’ombra, tasques anònimes, feina reproductiva que sosté la producció científica més visible. Moltes d’aquestes tasques han estat històricament dutes a terme per dones, fins a tal punt que moltes d’aquestes es podrien anomenar, com fa Rossiter (1980), women’s work in science. L’atenció a la cultura material de la ciència il·lumina algunes d’aquestes pràctiques: la cura dels instruments i l’ordre dels laboratoris, la cura de les plantes per a estudis de botànica, taules amb observacions astronòmiques, taules de logaritmes o transcripcions…19
Les calculadores són un exemple paradigmàtic d’objecte que ha assistit tasques reproductives (feminitzades) al servei de tasques productives (protagonitzades per homes). Re-
19. Unes altres tasques reproductives de la ciència són la docència i l’elaboració de manuals, o la traducció de textos. En la història de les matemàtiques moltes figures femenines destaquen per les seves aportacions des d’aquest àmbit: Émilie de Berteuil (traduint els Principia de Newton), Maria Gaetana Agnesi (unificant el càlcul diferencial i el càlcul integral amb el llibre pedagògic Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana (1748)), Maria Andresa Casamayor de la Coma i moltes altres que van ser mestres en una educació segregada per gènere o raça, com la mateixa Maria Andresa Casamayor de la Coma, Grace Murray Hopper (Verdejo, 2017).
163-194
cuperar en aquest mòdul les calculadores humanes de la NACA (posteriorment NASA) pot ser un primer pas per convidar a recuperar les figures ocultes de la història de les matemàtiques (Shetterly, 2016).
Ordinadors
Tots els potencials visitants del museu ja tenen familiaritat amb l’ús d’ordinadors, de manera que la manipulació d’aquest no serà una experiència tàctil novedosa. Per tant, el contingut matemàtic d’aquest mòdul busca treure a la llum alguna cosa que queda oculta en l’ús habitual d’ordinadors: la naturalesa dels algorismes. L’explicació del Joc de la vida de Conway es basa en l’enunciació clara de l’algorisme que la màquina segueix, i el funcionament del joc en mostra de manera transparent la implementació. S’espera que els visitants puguin percebre el funcionament ocult dels programes en veure l’enunciació de les regles del joc (i la possible modificació d’aquestes), l’execució del programa i l’efecte que té donar diferents inputs o modificar les regles.
Reprenent la reflexió, ja constant en mòduls anteriors, de la capacitat de certs objectes d’assistir la pràctica matemàtica en certes tasques (en el cas d’ordinadors: fer càlculs llargs, emmagatzemar dades, fer representacions gràfiques…). En aquesta ocasió, els ordinadors es presenten com a element que pot ampliar les pràctiques afegint-ne de noves, com programar, dissenyar algorismes o verificar software, entre d’altres. A més, no només s’amplia el ventall de pràctiques que realitzen els matemàtics, sinó també la magnitud de les veritats matemàtiques que es poden conèixer: amb força computacional podem arribar a conèixer propietats de nombres que sobrepassen la capacitat humana de concebre’ls o de representar-los en un temps o espai a escala humana.

Fig.13. Material manipulable i activitat del mòdul «Ordinadors».
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
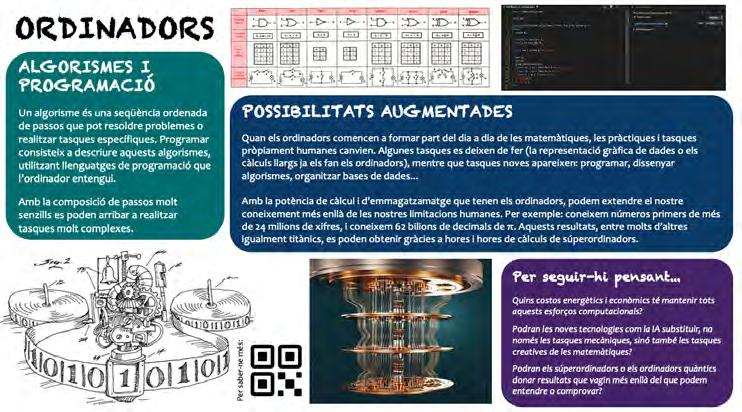
Per altra banda, el contingut específic del mòdul, el Joc de la vida de Conway, permet introduir el concepte de màquina universal de Turing, ja que n’és una (Rendell, 2014). Aquest concepte és al seu torn una porta a la història: tant a la història dels ordinadors, com a la història del mateix Alan Turing i l’entramat polític del context en què desenvolupà les seves aportacions pràctiques i teòriques.
Finalment, és interessant concloure (tant aquest mòdul com l’exposició) amb una bateria de preguntes obertes per motivar una reflexió ulterior. Aquestes preguntes poden plantejar-se per problematitzar qüestions econòmiques i de recursos, o la qüestió de com ens posicionem respecte al progrés tecnològic, entre d’altres.
Recapitulant, podem afirmar que aquest treball ha mostrat una manera en què la materialitat de la pràctica matemàtica històrica es podria museïtzar de manera coherent amb els museus interactius de matemàtiques. Això s’ha fet seleccionant un conjunt d’objectes representatius de la cultura material de la pràctica matemàtica (suports d’inscripció de la matemàtica antiga, àbacs, compassos, pissarres, targetes perforades, calculadores i ordinadors) a partir dels quals s’han dissenyat mòduls manipulatius amb reptes matemàtics. A més, aquesta aproximació ha buscat transmetre la idea que les matemàtiques no són només un corpus de coneixement textual, independent de l’experiència i ahistòric, sinó un coneixement construït a través de pràctiques socials i històriques, mediades per la materialitat. Això s’ha fet visibilitzant reflexions pròpies de la recerca historiogràfica que supera l’enfocament tradicional d’història de les idees.
D’aquest esforç d’integració s’espera que destaqui el valor dels següents aspectes. En primer lloc, es pot destacar la tria dels objectes com a esforç de selecció. Per començar, la selecció neix d’una aposta per reivindicar uns estudis propis d’una historiografia que supera la història de les idees, hegemònica fins fa poques dècades: els estudis de la cultura material. Aquest treball ha volgut ser també un petit pas per començar a equilibrar la balança entre les matemàtiques i les ciències empíriques en termes de presència de la cultura material en la recerca i en l’imaginari. L’experiència de fer matemàtiques amb els objectes seleccionats en un museu de matemàtiques ha d’aconseguir que, quan la gent imagini una persona fent matemàtiques, es puguin imaginar objectes i accions (com manipular un àbac, programar, traçar diagrames amb compassos), com anàlogament en física és present la imatge del científic o científica observant a través d’un instrument o en química és paradigmàtica la imatge de la manipulació de provetes en un laboratori.
Finalment, s’ha volgut que la selecció dels set objectes dels mòduls siga representativa (cobrint diferents èpoques i diferents relacions amb la pràctica), però no exhaustiva. Complementar la llista amb altres objectes queda com a tasca pendent per ampliar la proposta i la història de la cultura material.
En segon lloc, es pot destacar la forma de la presentació d’aquests objectes. No s’ha buscat només comunicar la presència d’objectes en la història, mostrant-los simplement, sinó que s’ha volgut comunicar com la manipulació d’aquests elements de materialitat resulten determinants de la forma de certes experiències i pràctiques matemàtiques. Això s’aconsegueix amb un règim tàctil d’exhibició en què s’acompanyin els visitants a realitzar una pràctica matemàtica efectivament determinada per la materialitat. I és precisament el sentit del tacte el que ve exigit per la naturalesa material dels objectes. Tot i que en alguns dels mòduls dissenyats no es poden percebre moltes de les qualitats materials dels objectes originals històrics com la textura o el pes (ja que es prioritza que siguin rèpliques no patrimonials, còmodament manipulables per tots els públics), el tacte i les mans són el canal pel qual s’interactua amb el mòdul (especialment en mòduls com la pissarra, els suports d’inscripció o els àbacs). La naturalesa activa de la pràctica matemàtica demana que la visita sigui també activa per part del visitant, fent de la interactivitat un bon marc per la proposta. I dins la diversitat de formes que pot prendre la interacció, s’ha optat per la proposta de reptes matemàtics que guien (però no constrenyen) l’activitat que han de fer els visitants, una activitat on la manipulació de l’objecte és imprescindible i determina les possibilitats de la pràctica: no es pot fer una bisecció d’un angle sense instruments i, precisament, els instruments determinen com es traça aquesta recta; no es pot activar el Joc de la vida de Conway sense l’ordinador on està programat i, precisament, és en l’objecte on es defineixen els paràmetres; és la pissarra i no un altre suport com la tauleta d’argila que possibilita la col·laboració entre visitants, però és en les propietats materials de la tauleta d’argila i no en les de la pissarra que hi ha la possibilitat de fer permanent la inscripció o que determina fins i tot la notació.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
En tercer lloc, s’espera que la voluntat de superar les preocupacions teòriques, cristal·litzant-les en una proposta implementable, pugui ser valuosa per al desenvolupament dels museus de matemàtiques en dos sentits. Per una banda, la forma de la proposta d’aquest treball es diferencia respecte a la majoria de museus de matemàtiques actuals a l’hora d’incorporar-hi la història. Tant per la presència que se li dona (buscada en poques ocasions com a objectiu dels museus) com per la centralitat d’aquesta presència i la no subordinació d’aquesta, en forma d’annex presentat amb uns recursos diferents de la museografia. Tampoc no és una proposta d’incorporar les matemàtiques en un museu d’història, sinó d’incorporar la història en un museu de matemàtiques de manera integrada. S’ha treballat així en continuïtat amb els mòduls del MMACA i altres museus: posant en joc habilitats de raonament i coneixements matemàtics. I precisament s’ha integrat la història fent que aquests jocs i habilitats i coneixements es treballin realitzant una pràctica matemàtica determinada per objectes històrics reals (en lloc d’objectes creats ad hoc i descontextualitzats).
Per altra banda, aquesta incorporació de la història no rema en una altra direcció diferent de la de les funcions principals que ja tenen museus com el MMACA: la comunicació de la història pot contribuir en l’assoliment de funcions que els museus sí que reconeixen explícitament com a pròpies com, paradigmàticament, la promoció d’una imatge social positiva de les matemàtiques i la funció educativa.
Respecte a la promoció de la imatge positiva de les matemàtiques, la història en pot proporcionar una diferent de l’habitual: la imatge ahistòrica i protagonitzada per l’abstracció pot rebatre’s amb una aproximació històrica a les influències culturals, als subjectes individuals i les comunitats que han desenvolupat les matemàtiques, a les pràctiques situades (moltes d’elles quotidianes), a les aplicacions dels descobriments… En la proposta aquí presentada i, més explícitament, a través dels plafons s’ha explorat l’origen arrelat a necessitats quotidianes amb l’ús d’àbacs, s’ha aportat perspectiva de gènere recuperant tasques anònimes com les de les calculadores humanes i sabers matemàtics en l’àmbit domèstic, s’ha reivindicat la recerca matemàtica com a tasca col·lectiva… Això ha permès humanitzar les matemàtiques i mostrar-les implicades en i hereves d’una realitat material que implica subjectes i relacions socials rellevants, no anecdòtiques, en el desenvolupament de les idees (traient-la del pedestal de la ahistoricitat i abstracció que acompanya la imatge de «ciència pura»).
Per altra banda, en relació amb la funció educativa, actualment, els centres educatius tenen l’obligació d’incorporar la història de les matemàtiques a l’aula, tal com indiquen els currículums del Departament d’Educació. 20 Així, en la tasca de donar suport als centres
20. A l’apartat d’orientacions metodològiques de l’àmbit de matemàtiques del document Currículum per Educació Primària s’hi indica: «Les situacions quotidianes, les culturalment significatives, les principals temàtiques de les diverses disciplines, però també els jocs i les pròpies matemàtiques, i en particular la seva història, han de ser les fonts que ens proporcionin els contextos més rellevants per aprendre matemàtiques». A l’àmbit matemàtic del Currículum per Educació Secundària Obligatòria la història de les matemàtiques apareix nombroses vegades, tant en els continguts com en els criteris d’avaluació.
/ 2025, p. 163-194
docents, resulta pertinent que els museus ofereixin recursos amb aquests continguts, enfortint vincles entre educació formal i educació informal (Soto i Espido, 1999).
Finalment, i més enllà de l’abast limitat d’aquest article, s’obren diverses línies de treball i recerca futures que podrien complementar o ampliar la proposta aquí presentada.
En primer lloc, una continuació natural seria la implementació concreta de la unitat expositiva. Fins ara, la proposta només ha estat presentada al MMACA, on ha rebut una bona acollida, però resta pendent la seva posada en pràctica. Aquesta fase requerirà un treball detallat de disseny i confecció dels objectes, distribució de l’espai expositiu, l’elaboració de materials complementaris i recursos digitals, així com la planificació d’un sistema d’avaluació que permeti recollir dades sobre la recepció i l’impacte de la proposta, entre d’altres A més, caldrà tenir en compte qüestions logístiques i econòmiques, com el pressupost, la promoció i els recursos humans necessaris per dur-la a terme.
En segon lloc, cal subratllar que aquesta proposta no pretén ser ni única ni definitiva. El model d’unitat expositiva centrat en la cultura material de les matemàtiques és només una (de tantes!) formes que pot adoptar la integració de la història de les matemàtiques en contextos museístics. Hi ha marge per explorar altres formats i dispositius museogràfics, així com altres enfocaments historiogràfics. Per exemple, es podrien desenvolupar propostes basades en la cultura visual, en relats interdisciplinaris o en aproximacions des de la història cultural o postcolonial, ampliant així el ventall de narratives i experiències que els museus poden oferir.
Finalment, també hi ha molt camí per recórrer des del punt de vista de la recerca teòrica. Seria pertinent aprofundir en l’anàlisi dels museus de matemàtiques actuals a partir de les eines dels museum studies, amb l’objectiu d’afinar el diagnòstic dels seus règims d’exhibició, de la seva concepció d’interactivitat i del seu model comunicatiu. Aquest podria ser només un primer pas per desenvolupar una literatura específica sobre els museus de matemàtiques, encara molt escassa, però amb potencial per esdevenir un camp d’estudi fèrtil. Preguntes com quin patrimoni (material o immaterial) posseeixen aquests museus, quina imatge de les matemàtiques transmeten, com comuniquen el coneixement abstracte a través de dispositius empírics, quin paper juga la manipulació i la visualitat en la seva proposta educativa o quin lloc ocupen com a institucions científiques al segle xxi, poden obrir noves vies d’investigació rellevants tant per a la museologia com per a la història de la ciència.
Aquest treball conclou amb la voluntat d’haver estat un petit pas en la reivindicació dels museus de matemàtiques com a objecte d’estudi i, principalment, d’haver estat un exercici suggeridor de comunicació de la història de les matemàtiques que superi la tradicional història de les idees, tot presentant la complexitat social i històrica que envolta la cultura material d’aquesta ciència, que és menys pura i abstracta, i més tangible i a l’abast de les mans, del que se sol pensar.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
ARTEMEVA, Natasha; FOX, Janna (2011). «The writing’s on the board: The global and the local in teaching undergraduate mathematics through chalk talk». Written Communication, 28 (4), p. 345-379.
BARANY, Michael J. (2010). Mathematical Research in Context. (Unpublished MSc dissertation) University of Edinburgh Graduate School of Social and Political Science. https://mbarany.com/EdinburghDissertation. pdf (Data de consulta: 05/05/2025)
BARANY, Michael J. (2020). «Histories of mathematical practice: reconstruction, genealogy, and the unruly pasts of ruly knowledge». ZDM, 52 (6), p. 1075-1086.
BARANY, Michael. J.; MACKENZIE, Donald (2014). «Chalk: Materials and concepts in mathematics research». Representation in scientific practice revisited, 107-130.
BENNETT, Jim (2011). «Early Modern Mathematical Instruments». Isis, 102, p. 697-705.
B ENNETT , Tony (1995). The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. Londres: Routledge.
BENNETT, Tony (2018). Museums, power, knowledge: Selected essays. Londres: Routledge.
BLANCO ABELLÁN, Mónica (2015). «On gardeners, dukes and mathematical instruments». Bulletin of the Scientific Instrument Society, 125, p. 22-28.
BENNETT, Tony (2016). «Of the use of the “English sector” in trigonometry: What amount of mathematical training was necessary in the 18th century». History and Pedagogy of Mathematics. Proceedings of the 2016 ICME satellite meeting of the International Study Group on the Relations Between the History and Pedagogy of Mathematics, p. 316-325.
BOUCARD, Jenny; MOREL, Thomas. (2022). «New Objects, Questions, and Methods in the History of Mathematics». Histories, 2, p. 341–351.
CALINGER, Ronald (1999). A Contextual History of Mathematics to Euler. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.
C AMPBELL-KELLY , Martin; C ROARKEN , Mary; FLOOD, Raymond; ROBSON, Eleanor. (eds.) (2007). The History of Mathematical Tables. From Sumer to Spreadsheets. Oxford: Oxford University Press.
CERVELLÓ, Josep. (2005). «Los orígenes de la escritura en Egipto: entre el registro arqueológico y los planteamientos historiográficos». A: G. CARRASCO, Gregorio [et al.] (eds.). Escrituras y lenguas del Mediterráneo en la antigüedad . Conca: Universidad de Castilla - La Mancha, p. 191-239.
CHELMA, Karine (ed.). (2012). The history of mathematical proof in ancient traditions. Cambridge: Cambridge University Press.
D’ A LESSANDOR , William (2019). «Explanation in mathematics: Proofs and practice». Philosophy Compass, 14 (11), e12629.
D’AMBROSIO, Ubiratan (1985). «Ethnomathematics and its place in the history and pedagogy of mathematics». For the learning of Mathematics, 5(1), p. 44-48.
DE TOFFOLI, Silvia (2022). «What are mathematical diagrams?». Synthese, 200 (2), p. 86.
DORCE POLO, Carlos (2014). Història de la matemàtica: Des de Mesopotàmia fins al Renaixement. Barcelona: Universitat de Barcelona.
E DGERTON , David (2007). The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900 . Nova York: Oxford University Press.
ESSINGER, James (2004). Jacquard’s web: How a hand-loom led to the birth of the information age. Oxford University Press.
FERREIRÓS, José (2016). Mathematical knowledge and the interplay of practices. Princeton: Princeton University Press.
FRIEDMAN, Alan J. (2010). «The evolution of the science museum». Physics today, 63 (10), p. 45-51.
F RIEDMAN , Michael (2018). History of Folding in Mathematics: Mathematizing the Margins. Cham: Springer.
GRAY, Jeremy (2011). «History of mathematics and history of science reunited?». Isis, 102 (3), p. 511-517.
GREIFFENHAGEN, Christian (2014). «The materiality of mathematics: Presenting mathematics at the blackboard». The British Journal of Sociology, 65 (3), p. 502-528.
KJELDSEN, Tinne Hoff (2018). «Creating inquiry-reflective learning environments in mathematics through history and original sources». A: AUVINET J.
[ et al. ] (eds.). Circulation: mathématiques, historie, enseignement. Limoges: PULIM Presses, p. 13-29.
M ACDONALD , Sharon (ed.) (1998). The politics of display: Museums, science, culture. Londres: Routledge.
MACDONALD, Sharon (ed.) (2006). A Companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell Ltd.
MEHRTENS, Herbert (1980). «Workshop on the Social History of Mathematics (West Berlin, 5-8 July, 1979)». Social Studies of Science , 10 (1), p. 121125.
MENNINGER, Karl (1969). Number Words and Number Symbols: A Cultural History of Numbers. Cambridge MA: MIT Press.
N ETZ , Reviel (1999). The Shaping of deduction in Greek mathematics : a study in cognitive history Cambridge: Cambridge University Press.
RADER, Karen A.; CAIN, Victoria E. M. (2014). Life on display: revolutionizing U.S. museums of science and natural history in the twentieth century . Chicago –Londres: The University of Chicago Press.
RENDELL, Paul (2014). Turing machine universality of the game of life. [Tesi doctoral]. Bristol: University of the West of England.
ROBSON, Eleanor (1999). Mesopotamian mathematics, 2100-1600 BC : technical constants in bureaucracy and education. Oxford: Clarendon Press.
R OBSON , Eleanor; S TEDALL , Jacqueline (eds.) (2009). The Oxford handbook of the history of mathematics. Oxford: Oxford University Press.
ROSSITER, Margaret W. (1980). «“Women’sWork” in Science, 1880–1910». Isis, 71, p. 381–398.
ROWE, David E.; DAUBEN, Joseph W. (2024). A Cultural History of Mathematics (6 vol.). Londres: Bloomsbury Publishing.
S AITO , Fumikazo (2012). «History of Mathematics and History of Science: Some remarks concerning contextual framework». Educação Matemática Pesquisa, 14 (3), p. 363-385.
SASTRE-JUAN, Jaume (2016). «La inocencia de pulsar un botón: una mirada histórica y crítica a los orígenes de la interactividad en los museos de ciencia». Investigación y ciencia, p. 12-13.
SASTRE-JUAN, Jaume (2021). «“Science in action”: The politics of hands-on display at the New York Museum of Science and Industry». History of Science, 59 (2), p. 155-178.
SASTRE-JUAN, Jaume (2025). «Un innocent presse-bouton: pour une historie politique de l’»interactivité» dans les musées de science». A: BERGERON, Andrée; BIGG, Charlotte (eds.). Les mises en scène des sciences et leurs enjeux politiques et culturels (19è-21è siècles). París: Presses du Muséum National d’Historie Naturelle.
S HETTERLY , Margot Lee (2016). Hidden Figures. The American Dream and the Untold Story of the Black Women Who Helped Win the Space Race. Nova York: William Morrow.
S HINN , Terry; W HITLEY , Richard P. (eds.) (1985). Expository science: Forms and functions of popularisation. Springer Science & Business Media.
SMITH, Laurajane (2006). Uses of Heritage. Londres: Routledge.
SOLSONA PAIRÓ, Núria (2003). El saber científico de las mujeres. Madrid: Talasa.
SOTO, José Roberto; ESPIDO, Xosefa Eva (1999). «La educación formal, no formal e informal y la función docente». Innovación educativa, 9, p. 311-323.
STEDALL, Jacqueline (2012). The History of Mathematics: A Very Short Introduction . Oxford – Nova York: Oxford University Press.
VERDEJO, Amelia (2017). Mujeres matemáticas: las grandes desconocidas. Vigo: Universidade de Vigo.
VOLKOV, Alexei; FREIMAN, Viktor (2018). Computations and Computing Devices in Mathematics Education Before the Advent of Electronic Calculators Cham: Springer.
WALLACE, Mike (1996). «Progress Talk: Museums of Science, Technology and Industry». A: W ALLACE , Mike. Mickey Mouse History and Other Essays on American Memory . Philadelphia: Temple University Press, p. 76-85.
WEBB, Stephen (2018). Clash Of Symbols: A Ride Through The Riches Of Glyphs. Cham: Springer.
W ITCOMB , Andrea (2006). «Interactivity: Thinking Beyond». A: MACDONALD, Sharon (ed.). A Companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell Ltd.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 163-194
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 195-207
ISSN: 2013-9640 / DOI: 10.2436/20.2006.01.256
https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT
Rebut: 31/03/2025 - Acceptat: 30/06/2025
UNIVERSITAT D’ALACANT
ORCID 0000-0002-5851-5707
Resum: La publicación del Méthode de nomenclature chimique en 1787 propone una sistematización de la terminología química. Desde Francia, a través de los pensionados procedentes de otros países y de los intercambios epistolares, el contenido de esta obra se difunde por Europa y no tarda en adoptarse por la comunidad química del momento, no sin generar numerosos debates en torno a las adaptaciones particulares en cada lengua, las implicaciones teóricas de la nomenclatura propuesta y las ideas aún vigentes sobre la tradición química. En este marco, el presente estudio ofrece una revisión actualizada de la relevancia de la figura de Juan Manuel de Aréjula en el contexto de la química española de su tiempo desde los estudios de los años setenta de Gago y García Ballester Carillo (Gago et al., 1974; Carrillo y Gago, 1975; Gago y Carrillo, 1979) y analiza críticamente las ideas expuestas en sus Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química para la historia del lenguaje de especialidad. Las conclusiones preliminares destacan a Aréjula como un actor relevante en las negociaciones sobre la terminología química española de su tiempo y reivindican sus Reflexiones como texto clave para los estudios de la terminología científica.
Paraules clau: Juan Manuel de Aréjula; pensionados; nomenclatura química; controversia; arxîcayo; oxígeno
Abstract: The publication of the Méthode de nomenclature chimique in 1787 proposed a systematization of chemical terminology. From France, through scholars from other countries residing in France and epistolary exchanges, the content of this
work spread across Europe and was soon adopted by the chemical community of the time—though not without generating numerous debates regarding language-specific adaptations, the theoretical implications of the proposed nomenclature, and the still-persistent ideas about chemical tradition. Within this framework, the present study provides an updated review of the significance of Juan Manuel de Aréjula in the context of Spanish chemistry of his time, building on research from the 1970s by Gago and García Ballester Carrillo (Gago et al., 1974; Carrillo & Gago, 1975; Gago & Carrillo, 1979). It also offers a critical analysis of the ideas presented in Aréjula’s Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química for the history of specialized language. The preliminary conclusions highlight Aréjula as a key figure in the negotiations over Spanish chemical terminology of his era and assert his Reflexiones as an essential text for the study of scientific terminology.
Keywords: Juan Manuel de Aréjula; pensionnaire; chemical nomenclature; controversy; arxîcayo; oxygen
Introducción
El Méthode de nomenclature chimique , publicado en 1787 por Antoine Lavoisier, ClaudeLouis Berthollet, Antoine François de Fourcroy y Guyton de Morveau, fue fundamental para la sistematización y estandarización de la nomenclatura química porque establecía un sistema coherente para nombrar los compuestos químicos, de acuerdo con su estructura y composición. El objetivo de esta propuesta era doble: facilitar la comunicación científica y enseñar la química; aspectos que estarán presentes en la figura objeto de este estudio: el cirujano gaditano Juan Manuel de Aréjula.
En el contexto de finales del siglo xviii y principios del xix, la traducción y adaptación de este método a diferentes lenguas europeas, incluida la española, no fue simplemente un proceso técnico de cambio de idioma. Implicó debates, resistencias y negociaciones (Bensaude-Vincent y Abbri, 1995). Cada país, al adoptar las nuevas ideas de Lavoisier y sus colaboradores, tuvo que lidiar con tradiciones previas, con los intereses académicos locales y con contextos culturales propios.
En España, por ejemplo, la recepción de las ideas de Lavoisier fue compleja. Aunque sus teorías eventualmente se adoptaron, se produjo una resistencia inicial debido al peso de las teorías químicas previas, como las de Georg Ernst Stahl y su teoría del flogisto. Entre los traductores y académicos españoles se planteó el debate entre adaptar términos existentes o crear neologismos que respondieran a las nuevas ideas. Este hecho dio lugar a debates filológicos y teóricos de naturaleza histórica. En este marco, las dos figuras principales que dominaron el panorama de la química fueron Pedro Gutiérrez Bueno (1743-1822) y Juan Manuel de Aréjula (1755-1830), autores de las primeras traducciones al español del texto francés de la nueva nomenclatura.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 195-207
Este estudio, centrado en Aréjula, plantea dos objetivos. El primero consiste en ofrecer una revisión actualizada de la relevancia de Manuel de Aréjula en el contexto de la química española del momento histórico en el que vive; el segundo, analizar críticamente el texto Reflexiones, escrito por el cirujano gaditano sobre la nueva nomenclatura. Para ello, se emplea una metodología basada en el análisis crítico de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la temática investigada. Desde los trabajos de Gago y García Ballester Carillo en los años setenta (Gago et al., 1974; Carrillo y Gago, 1975; Gago y Carrillo, 1979) se han realizado estudios biográficos sobre Manuel de Aréjula, han aparecido nuevas contribuciones sobre la historia de la terminología química y se han escrito estudios relevantes sobre los pensionados españoles en Francia. Todo ello unido a la revisión y lectura crítica del texto de las Reflexiones de Manuel de Aréjula; fuentes todas ellas clave para el desarrollo de este trabajo1.
Este artículo, después de una breve introducción, aborda la conexión que emerge entre la historia de la ciencia y de la terminología al hacer referencia tanto a la figura de Manuel de Aréjula como a su aportación a la historia de la terminología química. Posteriormente, para entender el papel de Aréjula en el contexto europeo, se analizan las contribuciones que, tanto el autor como su obra, ofrecen al debate histórico de la ciencia química de finales de xviii y principios de xix
Las relaciones entre la historia de la ciencia y la terminología química
Autores del ámbito de la historia de la ciencia han señalado que el estudio de la terminología química ayuda a reducir la clásica división entre «ciencias» y «letras» (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 1999). Por su parte, desde hace más de dos décadas, la filología también ha reconocido el valor de la historia de la ciencia para comprender el lenguaje científico y técnico (Garriga Escribano, 2003). Este diálogo, que se ha cultivado en las últimas décadas entre ambos ámbitos disciplinares, estuvo presente en la circulación de los saberes técnicos a través de textos y documentos lingüísticos en la constitución de la ciencia química. Por ejemplo, algunas de las investigaciones realizadas en esta línea se han centrado en el estudio de los diccionarios, la inclusión de términos técnicos y el desarrollo de ideas lingüísticas durante los siglos xviii y xix (Azorín Fernández, 2004). Estas obras son fundamentales para comprender la difusión del conocimiento y el papel de contextos más periféricos, como el español, en el campo de la química.
El desarrollo de la química como disciplina científica está estrechamente ligado al establecimiento de una nomenclatura basada en conceptos y teorías bien definidos. La terminología química es el resultado de una larga tradición de saberes y prácticas documentadas desde la Antigüedad, que quedaron plasmadas en tratados, manuscritos y otros textos
1. La reproducción de fragmentos corresponde a las ediciones facsímiles o textos debidamente citados. Las traducciones realizadas por el autor del artículo, cuando son necesarias, mantienen el original en nota a pie de página.
de diversa naturaleza (Bertomeu Sánchez y García Belmar, 2006). A finales del siglo xvii, comenzó a establecerse una delimitación más clara –aún tímida– entre la alquimia y la química, consideradas hasta entonces como actividades complementarias. No obstante, los conocimientos médicos y farmacéuticos, que también abordaban el estudio de la materia y sus transformaciones, contribuyeron significativamente a la consolidación de la química como una ciencia autónoma. Con todo, una amplia variedad de profesiones seguía empleando el lenguaje químico: farmacéuticos, mineralogistas, metalurgistas, tintoreros y físicos, todos ellos con prácticas e intereses muy diferentes. Sin embargo, la terminología química no logró desprenderse de numerosos términos heredados de la alquimia, que continuaron coexistiendo, incluso después de la publicación en 1787 del Méthode de nomenclature chimique. A pesar de que esta obra introdujo un sistema de nomenclatura sistematizada, las antiguas expresiones alquímicas se mantuvieron junto a las nuevas denominaciones.
A finales del siglo xviii, la química comenzó a destacar como una disciplina científica cada vez más relevante debido a sus múltiples aplicaciones prácticas. No se trataba solo de un conocimiento teórico, sino de un saber que impactaba en diversos sectores estratégicos. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, la química permitía mejorar los métodos de extracción y purificación de metales, optimizando los recursos naturales; en la textil, las sustancias químicas eran esenciales para los procesos de teñido y blanqueo de telas, mientras que, en el sector militar, los conocimientos químicos contribuían al desarrollo y perfeccionamiento de explosivos y pólvora. La industria farmacéutica, por su parte, se benefició enormemente de los avances en el análisis y la síntesis de sustancias medicinales, mejorando la calidad de los remedios y fomentando el desarrollo de una farmacología más precisa.
El impacto de la nueva química, basada en las teorías de Lavoisier y sus colaboradores, no se limitó al ámbito francés. En España, esta corriente innovadora fue rápidamente adoptada. Según algunos estudios seminales en torno al tema (Gago, 1988; Nieto-Galán, 1995), las ideas de la nueva química francesa se difundieron con notable rapidez, penetrando en las instituciones académicas y científicas españolas. Esto no fue un proceso espontáneo, sino el resultado de una política consciente que favoreció la recepción y asimilación de estos conocimientos. En el contexto español se implementó un sistema de apoyo que permitió la contratación de químicos extranjeros, quienes trajeron consigo las últimas novedades científicas. Casi de manera simultánea, se estableció un programa para enviar a científicos españoles pensionados al extranjero, especialmente a Francia, con el propósito de formarse en los nuevos métodos y teorías químicas (García Belmar y Bertomeu Sánchez, 2001). En este contexto de intercambio científico, surgió la necesidad de adaptar las ideas y conceptos de la nueva química al español. Esto dio lugar a un intenso trabajo de traducción de los textos franceses, que lejos de convertirse en una traslación entre lengua, implicó una profunda reflexión sobre los términos que debían emplearse de acuerdo con los fundamentos teóricos. Los primeros traductores no solo buscaron verter las ideas francesas al castellano,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 195-207
sino que se enfrentaron a dilemas conceptuales y terminológicos: ¿Cómo traducir términos como «oxígeno», «ácido» o «base» sin alterar el significado de su composición?
Las discusiones sobre estos términos fueron cruciales para la fijación de una terminología química coherente y para el desarrollo de un lenguaje científico en español. Precisamente, a estos dilemas se enfrentaron Manuel de Aréjula y Pedro Gutiérrez Bueno. Estos textos, tanto las traducciones como las obras originales que surgieron a partir de ellas, son documentos fundamentales para comprender cómo se incorporaron las nuevas voces químicas al español y reflejan no solo un proceso de adaptación técnica, sino también un espacio de debate intelectual, donde se discutió el significado y el uso correcto de los términos. En estas negociaciones estaban implicados agentes tan heterogéneos como científicos, traductores, académicos y profesores.
Por su parte, la lexicografía de la época no solo se limitó a registrar las nuevas voces, sino que se convirtió en un campo de discusión de su validez, su adecuación y su uso correcto. Los diccionarios de la época, tanto generales como especializados, se convirtieron en herramientas clave para regular el vocabulario científico, establecer definiciones y proponer equivalencias adecuadas. En este sentido, la labor lexicográfica fue esencial para garantizar que el lenguaje científico, en este caso el químico, se desarrollara de manera coherente y sistemática en español.
La difusión de la nueva nomenclatura química en el contexto europeo e hispanoamericano: controversias y negociaciones Las teorías revolucionarias de Antoine-Laurent Lavoisier y sus colaboradores, que sentaron las bases de la química moderna, no solo transformaron la comprensión científica de la materia, sino que también se difundieron rápidamente por Europa y América, aunque no de manera uniforme. Este proceso estuvo profundamente influido por las características científicas, culturales, económicas y políticas de cada región. Como señalan Bensaude-Vincent y Abbri (1995), cada contexto desarrolló una relación particular con la nueva química. En Holanda, por ejemplo, la nueva química encontró un terreno fértil, pero su evolución estuvo marcada por su relación con la medicina y la electricidad. Los avances médicos se beneficiaron del conocimiento químico para el desarrollo de medicamentos y tratamientos más efectivos, mientras que los estudios sobre la electricidad, en pleno auge durante el siglo xviii, se entrelazaron con la química a través de experimentos que exploraban las propiedades de los compuestos y las reacciones inducidas por la corriente eléctrica. En Suecia, los avances de la química también se vincularon estrechamente con la metalurgia y la mineralogía, disciplinas clave para la economía nacional sueca. Esto se debió al papel central de la minería en su desarrollo económico, lo que favoreció la aplicación práctica de los principios químicos en la extracción y procesamiento de minerales. Las ideas de Lavoisier fueron recibidas e integradas en este contexto industrial, adaptándose a las necesidades locales y a las tradiciones científicas establecidas. Las provincias belgas desarrollaron una perspectiva
particular al integrar la nueva química con la medicina y la metalurgia, siguiendo una tradición médica bien establecida en la región. En este contexto, la química se aplicó tanto en la mejora de tratamientos médicos como en la optimización de procesos metalúrgicos, especialmente en las zonas industriales. La situación en Polonia fue radicalmente diferente. Durante el siglo xviii, los conflictos bélicos y la inestabilidad política obstaculizaron el desarrollo de una ciencia consolidada. La química, en consecuencia, quedó limitada a los artesanos químicos y farmacéuticos, quienes conservaban los saberes prácticos de generación en generación. A falta de una estructura científica sólida, el conocimiento químico permaneció fragmentado y fue transmitido principalmente en círculos gremiales y familiares. En Portugal, el desarrollo de la nueva química estuvo profundamente influido por las reformas políticas en las universidades, especialmente en la Universidad de Coímbra, donde las nuevas ideas fueron introducidas como parte de un esfuerzo por modernizar la enseñanza científica. La reforma de Pombal impulsó una educación más práctica y experimental, que encontró en la nueva química un modelo ideal para transformar el conocimiento. España, por su parte, adoptó la química de Lavoisier a través de su conexión con los proyectos industriales y militares. El interés del Estado español por modernizar sus industrias y mejorar su capacidad bélica fue el motor principal para la recepción de las teorías químicas francesas. Instituciones como el Real Laboratorio de Química y la creación de cátedras de química en las universidades fueron reflejo de esta política.
El contexto iberoamericano y, en concreto, el hispanoamericano estuvo marcado por las particularidades políticas, culturales y científicas de las distintas regiones. Aunque las ideas francesas llegaron inicialmente a través de España, su adopción en las colonias americanas no fue un simple reflejo de las transformaciones científicas ocurridas en la península Ibérica. En cambio, se produjo un proceso de reinterpretación y adaptación, influido por las condiciones locales, las redes educativas y las necesidades económicas.
En el caso de Nuevo México, territorio entonces bajo dominio español (Virreinato de Nuevo México), la química se asoció principalmente con la minería y el estudio de las aguas minerales, dos recursos naturales fundamentales para la economía local. Los conocimientos químicos se aplicaron al análisis y aprovechamiento de estos recursos, combinando las ideas francesas con saberes locales. De manera paralela, la química se vinculó con la minería del mercurio y la medicina en el Virreinato del Perú (como ocurrió también con el posterior Reino de Chile, una vez separado del Virreinato del Perú, que vinculó la química con la industria metalúrgica), con mineralogía e industria textil en el Virreinato de Río de la Plata y con los metales, la botánica y su enseñanza en el Virreinato de Nueva Granada.
En todos estos contextos, las culturas y saberes locales convivieron con la recepción de la nueva nomenclatura. La interacción de diversas tradiciones europeas con las ideas de Lavoisier también fue decisiva para entender la complejidad de las respuestas (Bensaude-Vincent y Abbri, 1995). A todo ello, como se anota al inicio del trabajo, cabe añadir el
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 195-207
intercambio epistolar entre viajeros e intelectuales. En Suecia, por ejemplo, las contribuciones alemanas en el campo de la mineralogía fueron determinantes. Los conocimientos químicos alemanes complementaron las teorías francesas y se adaptaron a las necesidades industriales suecas. En Italia, especialmente en la región de la Toscana, las ideas químicas suecas también tuvieron un impacto significativo. Las teorías químicas de Bergman y Scheele, figuras clave de la química sueca, fueron adoptadas y adaptadas por científicos italianos, quienes las combinaron con las propuestas francesas para desarrollar una visión propia de la química. Gran Bretaña, por su parte, aportó al desarrollo de la química no solo a través de sus descubrimientos experimentales, sino también mediante los debates filosóficos sobre el lenguaje científico; debates que influyeron en la terminología química y en la precisión conceptual, favoreciendo un lenguaje más claro y riguroso.
El francés fue la principal lengua vehicular a través de la cual se difundieron las teorías químicas modernas propuestas por Lavoisier. Esta preeminencia se debió al papel central que Francia desempeñó en el desarrollo de la nueva química y a la reputación de sus académicos. Sin embargo, es importante destacar que el vocabulario técnico de la química no se limitó exclusivamente al francés. Una parte significativa del léxico químico tenía sus raíces en el griego y el latín, herencia de la tradición científica clásica. Términos como «oxígeno» (del griego oxys, ‘ácido’, y gennao, ‘generador’) o «ácido» (del latín acidus, ‘agrio’) reflejan esta influencia. Además, el árabe también dejó una impronta notable, especialmente a través de palabras introducidas en Europa durante el periodo medieval, como «alcohol», «alambique» o «elixir».
Las lenguas vernáculas de cada región europea también aportaron términos específicos, especialmente cuando las teorías químicas se adaptaron a contextos locales. Las traducciones al español, italiano, alemán o inglés no solo adaptaron las ideas francesas, sino que también integraron términos locales que enriquecieron el lenguaje científico. Esta diversidad etimológica del vocabulario químico refleja la complejidad de su desarrollo histórico y su capacidad de adaptación. (García Belmar y Bertomeu Sánchez, 1999).
La adaptación de las ideas y términos de Lavoisier a los distintos contextos nacionales fue, por tanto, un proceso de negociación y reinterpretación. En países como España, Italia y Portugal, la estrategia dominante consistió en adaptar fonéticamente los términos franceses, conservando sus raíces originales, pero ajustándolos a la pronunciación y ortografía de las lenguas vernáculas. De este modo, «oxígeno» se convirtió en oxigénio en portugués, mientras que en español y en italiano mantuvo una forma muy similar al francés. Por el contrario, en Alemania y Polonia, la adaptación fue más profunda. Los términos fueron traducidos no solo en su forma, sino también en su significado. Así, el término Sauerstoff en alemán, que significa literalmente ‘sustancia ácida’, refleja una interpretación directa del concepto de oxígeno como generador de ácidos, de acuerdo con la teoría de Lavoisier. Así lo ilustra el siguiente mapa etimológico de la palabra en diversas lenguas europeas:

Figura 1. Mapa etimológico para la palabra «oxígeno». Fuente: https://www.reddit.com/r/etymologymaps/ comments/5zs4ka/etymology_map_for_the_word_oxygen/
En el contexto hispanoamericano, voces como «ácido», «base», «metal» y «sal» fueron objeto de debate, pues debían armonizarse con los términos tradicionales que ya existían en el vocabulario científico local (Bertomeu Sánchez y Muñoz Bello, 2010; 2012). Sin embargo, como ocurrió en otros países europeos, el término «oxígeno», excepto en algunos casos aislados de manera temporal (Del Río, 1795: v), se adoptó y adaptó del vocablo francés: «Por lo que toca á la nueva nomenclatura clínica, la empleo con alguna timidez, no por no estar bien persuadido de los defectos de la antigua, sino porque aun no la ha confirmado el uso: todavía no está decidido si se debe decir sulfata ó sulfate, ácido sulfúreo ó sulfuroso, sulfor, sulfuro, sulfúrete ó sulfureto. Por de contado no me he resuelto á usar las voces oxígeno, oxígenado, oxido y otras, pop las razones tan fuertes que tienen contra sí, y que se pueden ver en las reflexiones de nuestro Chímico Don Juan Manuel de Aréjula sobre la nueva nomenclatura, y he substituido las que él mismo propone arxîcayo , cayos metálicos, arxicayado que expresan la mas constante propiedad y mejor averiguada de la base del ayre vital, que en sus tres estados de solidez, liquidez y fluidez elástica es el primer agente de la combustión.» (Del Río, 1795: v) (página 8 del manuscrito).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 195-207
Este proceso de circulación y adaptación de las teorías de Lavoisier demuestra que la ciencia no se difunde de manera uniforme ni pasiva, sino que cada contexto, en función de factores culturales, lingüísticos y científicos, transforma las ideas que proceden de otros contextos mediante diversos mecanismos.
La figura de Juan Manuel de Aréjula en el marco de la revolución química
Durante el reinado de Carlos III, y particularmente en la década de 1770, se produjo un notable aumento en el envío de científicos españoles a Francia. Este fenómeno alcanzó su punto culminante en la década de 1780, cuando numerosos jóvenes investigadores fueron enviados al país vecino. Precisamente en esos años, las primeras teorías de Antoine-Laurent Lavoisier sobre la combustión, que cuestionaban el modelo del flogisto, comenzaron a ganar aceptación.
Entre los pensionados enviados al extranjero se encontraba Juan Manuel de Aréjula (1755-1830), quien se trasladó a París en 1787 como parte del programa de becas patrocinado por la Corona. Aréjula estudió bajo la tutela de Antoine-François Fourcroy, uno de los principales colaboradores de Lavoisier, y fue designado como supervisor de otros estudiantes del Colegio de Cádiz, lo que le otorgó cierta responsabilidad sobre las actividades del grupo. Sin embargo, como ocurría con otros pensionados, su estancia en París fue objeto de vigilancia constante por parte de las autoridades españolas (García Belmar y Bertomeu Sánchez, 2001).
Durante el último cuarto del siglo xviii y comienzos del xix, las nuevas teorías científicas relacionadas con la química se difundieron principalmente gracias a los viajes científicos realizados por pensionados y comisionados enviados por la Corona española. Estos desplazamientos han captado el interés de los historiadores de la ciencia, ya que representan una vía crucial para comprender los mecanismos de circulación y transferencia del conocimiento durante esa época.
A través de estos desplazamientos, los científicos españoles becados establecían contacto directo con colegas europeos, accedían a nuevas ideas, adquirían técnicas avanzadas y, en muchos casos, desarrollaban redes personales y profesionales que enriquecían su formación. Este intercambio favorecía la construcción de un espacio compartido de saberes, donde convergían disciplinas como la medicina, la cirugía, la farmacia, la minería y la metalurgia, todas fundamentales para el desarrollo de la nueva química (García y Bertomeu, 2001).
Una de las primeras aportaciones de Aréjula como pensionado fue la traducción de la nueva nomenclatura química introducida por Lavoisier. Aunque preparó su traducción para ser publicada en 1788, fue superado por Pedro Gutiérrez Bueno, quien presentó unos meses antes su propia versión del texto (Lavoisier, 1788). No obstante, Aréjula no abandonó su proyecto y publicó sus Reflexiones sobre la nueva nomenclatura en 1788 para, más tarde, traducirlas al francés (Rozier, 1788: 262-286). En este mismo número de la revista, en la sección de «Cartas y Respuestas sobre la Combustión», se menciona el término «arxîca-
yo», propuesto por Aréjula como alternativa a «oxígeno» (páginas 386-387). Este concepto se convirtió en uno de los primeros ejemplos de adaptación terminológica en el mundo hispano, donde las voces francesas eran reinterpretadas a la luz de las tradiciones lingüísticas locales. Los primeros estudios que analizaron esta obra se centraron en la biografía de Aréjula y en su propuesta terminológica (Gago et al., 1974; Carrillo y Gago, 1975; Gago y Carrillo, 1979).
Aréjula regresó a España a comienzos de 1789 y fue nombrado catedrático de química en el Colegio de Cirugía de San Carlos. No obstante, su formación internacional continuó. Entre octubre de 1789 y septiembre de 1791, viajó nuevamente como pensionado a París y Londres, esta vez con el objetivo de adquirir material e instrumentos para el laboratorio de química del Colegio de Cádiz (García y Bertomeu, 2001). Este segundo viaje fortaleció su formación científica y le permitió mantener contacto con destacados químicos europeos. En los años posteriores, Aréjula desarrolló su carrera en España y desempeñó diversas funciones en el Colegio de Cirugía y en otras instituciones científicas, siempre bajo la supervisión de la Corona. Sin embargo, su vida profesional se vería profundamente afectada por la situación política del país. Entre 1800 y 1804, participó activamente en la lucha contra la epidemia de fiebre amarilla que azotó el sur de España, aplicando sus conocimientos médicos y químicos para combatir la enfermedad.
El contexto político español cambió radicalmente con la llegada del absolutismo y las ideas liberales de Aréjula entraron en conflicto con el régimen. Esto lo llevó finalmente al exilio en Londres, donde pasó sus últimos años hasta su muerte en noviembre de 1830 (García et al., 1974).
La trayectoria de Juan Manuel de Aréjula refleja la complejidad del proceso de recepción y adaptación de las teorías científicas modernas en el mundo hispano. Sus contribuciones no solo abarcan la enseñanza de la nueva química y la traducción de textos fundamentales, sino también el desarrollo de una terminología propia en español. A través de su obra, es posible observar cómo las ideas científicas francesas fueron reinterpretadas, adaptadas y, en algunos casos, cuestionadas por los intelectuales hispanos. El estudio de su vida y su obra permite comprender mejor cómo las redes de circulación del conocimiento en el siglo xviii y xix no fueron unidireccionales, sino que involucraron un constante diálogo entre las ideas europeas y las realidades locales. Prueba de ese constante diálogo es el texto Reflexiones, al que se dedica el siguiente apartado.
La Reflexiones de Manuel de Aréjula: entre el debate histórico y lingüístico de la ciencia química
La publicación del Méthode en 1787 posicionó el lenguaje de la química en el centro de las discusiones científicas tanto en Francia como en otros países europeos. En este contexto, Juan Manuel de Aréjula, quien mantenía una estrecha relación con el círculo de químicos franceses, especialmente con Fourcroy, decidió preparar una traducción al castellano del
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 195-207
texto. La propuesta de Aréjula fue publicada bajo el título de Reflexiones sobre una nueva nomenclatura, ya que el farmacéutico Pedro Gutiérrez Bueno se había adelantado al lanzar, unos meses antes, su propia traducción al castellano del Méthode. Este hecho no disuadió a Aréjula de publicar su texto para defender en castellano sus ideas. La versión de Aréjula no se limitó una traducción de la nomenclatura francesa; su texto venía acompañado de una introducción crítica, donde abordó de manera profunda los aspectos terminológicos y conceptuales de la nueva propuesta. En estos prolegómenos, examinó las bases teóricas de la nomenclatura de Lavoisier y destacó aquellos puntos que consideraba problemáticos o susceptibles de mejora (Gago y Carrillo, 1979). Su análisis refleja una actitud reflexiva y crítica, lejos de una mera aceptación de las ideas francesas, como sí habían hecho otros autores. Desde el punto de vista histórico, la propuesta de Aréjula debe entenderse en el marco de las discusiones científicas e ideológicas que caracterizaron el último tercio del siglo xviii. En un momento en que las nuevas teorías químicas combatían las ideas tradicionales sobre la materia, la terminología se convirtió en un terreno propicio para debatir sobre la precisión conceptual, la coherencia teórica y la apropiación cultural del conocimiento Aréjula, como químico español formado en París en su etapa de pensionado, se encontraba en una posición privilegiada para participar en estos debates. Su contacto directo con los principales químicos franceses y su coincidencia con otros profesionales procedentes de países europeos, sumado a su sólida formación científica, le permitió desarrollar una postura crítica e independiente. Con todo, su propuesta terminológica fue también una respuesta a la necesidad de adaptar las nuevas ideas científicas al contexto hispanohablante mediante un lenguaje accesible y coherente para la comunidad de estudiantes y profesionales de la química en España y América. Como se indicó en la introducción del artículo, esta reforma era fundamental para la enseñanza de esta disciplina.
Desde el punto de vista lingüístico, Aréjula recogías las reflexiones de Lavoisier en términos metalingüísticos y su uso para el progreso de la ciencia. Sus Reflexiones, destinadas a los químicos españoles, analizan los principios teóricos que sustentan esta nomenclatura y discuten su pertinencia desde una perspectiva lingüística y conceptual:
a) Crítica al término «oxígeno» e «hydrógeno»: Para Aréjula, el primero, derivado del griego oxys (‘ácido’) y gennao (‘generar’), no reflejaba adecuadamente la característica esencial del elemento, que era su capacidad para promover la combustión. En lugar de «oxígeno», propuso el término «arxîcayo», basado en las raíces griegas άρχή (‘principio’) y καίω (‘quemar’). El segundo, que significaba ‘engendrador de agua’, por su significado etimológico, para Aréjula, era más adecuado para referirse a oxígeno.
b) Desarrollo de una terminología coherente: Su propuesta incluía otros términos relacionados, como «arxicayado» (‘oxigenado’) y « cayo metálico » (‘óxido’), lo que permitía mantener una coherencia terminológica en el lenguaje químico en español.
c) Adaptación cultural y lingüística: Aréjula subrayó la importancia de adaptar las ideas científicas al contexto hispano, no solo como una traducción literal, sino como una verda-
dera apropiación que considerara las características del idioma y la tradición científica local. En este proceso, el cirujano gaditano fue especialmente sensible a la acomodación fonética de las formas procedentes del francés y su percepción en español. Aréjula no fue el único en manifestar una postura crítica respecto al término «oxígeno» De hecho, en el contexto de esas discusiones, surgieron diversas alternativas léxicas que buscaban reflejar con mayor precisión las propiedades de este elemento. Junto a expresiones como «aire deflogisticado», «aire vital» y «principio acidificante», en la bibliografía especializada se han registrado las siguientes propuestas: oxygino, gas pyrógeno y gas comburente.
Conclusiones
En un contexto histórico, el de los siglos xvii y xviii, de circulación de saberes entre diferentes continentes, la propuesta de la nueva nomenclatura química dio lugar a debates entre las tradiciones más ancestrales de la disciplina y las novedades, de la mano de los descubrimientos de nuevos componentes. La interacción de factores de diversa naturaleza permite entender la complejidad de reacciones en los procesos de adaptación de las ideas a los contextos locales.
Este trabajo ha puesto de manifiesto las relaciones que existen entre ciencia, historia y lenguaje cuando se aborda un terreno como el de la terminología científica. Además, en este caso, se ha elegido la figura de Juan Manuel de Aréjula para explicar y entender los debates en torno a la recepción de la nueva terminología química en España en un momento en que estaban teniendo lugar debates cruciales en toda Europa.
En este sentido, Aréjula es uno de los representantes de la disciplina en nuestro contexto tanto por su conocimiento profundo de la química de su tiempo, como por su capacidad para adaptar las nuevas teorías al idioma español y reflexionar críticamente sobre ellas. Además, destacó por haber creado una terminología propia que no fuera una traslación de la francesa, a pesar de que su propuesta no llegara a imponerse. Su enfoque era coherente con su visión crítica, que consideraba que la traducción de las ideas científicas debía ir acompañada de un proceso de reflexión y adaptación, donde el lenguaje jugaba un papel crucial. Aréjula recoge esta visión en sus Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química, texto seminal para la historia de la química a finales del siglo xviii en España y documento clave de gran relevancia para los estudios de terminología científica.
Nota
Este artículo está basado en parte del estudio realizado en un trabajo final de máster premiado por la SCHCT. Me gustaría destacar mi agradecimiento al Dr. José Ramón Bertomeu Sánchez por su dirección y orientación.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 195-207
ARÉJULA, Juan Manuel (1788). Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química . Madrid: Antonio de Sancha.
— (1795). Discurso sobre la necesidad de la Química en la teoría y práctica de la Medicina, leído en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, el primero de octubre de 1975. Cádiz: Manuel Bosque.
A ZORÍN FERNÁNDEZ , Dolores (2004). «Terreros y Pando y la recepción de los tecnicismos en los diccionarios generales del español (siglos xviii-xix)». En: AZORÍN FERNÁNDEZ, Dolores (2004). Los diccionarios del español en su perspectiva histórica, p. 201227. Alicante: Universidad de Alicante.
B ENSAUDE-VINCENT , Bernadette; A BBRI, Ferdinando (eds.) (1995). Lavoisier in European context: negotiating a new language for chemistry . EUA: Science History Publications.
BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón; GARCÍA BELMAR, Antonio (2006). La revolución química: Entre la historia y la memoria. Valencia: PUV.
BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón; MUÑOZ BELLO , Rosa (2010). «Azoote y sulfureto. Debates y propuestas en torno a la terminología química durante la primera mitad del siglo xix». Revista de investigación lingüística, 13, p. 241-268.
— (2012). «La terminología química durante el siglo xix: Retos, polémicas y transformaciones». Educación química, 23 (3), p. 405-410.
C ARRILLO , José Luis; G AGO , Ramón (1975). «Un aspecto de la comunicación científica entre España y Europa en los siglos xviii y xix: Juan Manuel de Aréjula (1755-1830)». Cuadernos Españoles de Historia de la Medicina, 14, p. 209-226.
DEL RÍO, Andrés Manuel (1795). Elementos de orictognosia, o del conocimiento de los fósiles, dispuestos, según los principios de A. G. Wérner, para el uso del Real Seminario de Minería de México. Primera parte que comprehende las tierras, piedras y sales México: Mariano José de Zúñiga y Ontiveros.
G AGO , Ramón (1988). «The New Chemistry in Spain». Osiris, 4, p. 169-192.
GAGO, Ramón; CARILLO, José Luis (1979). La introducción de la nueva nomenclatura química y el rechazo de la teoría de la acidez de Lavoisier en España. Edición facsímil de las Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química de Juan Manuel de Aréjula Universidad de Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
GAGO, Ramón [et al.] (1974). «Juan Manuel de Aréjula (1755-1830) y la introducción en España de la Nueva nomenclatura química». Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 13, p. 273-95.
GARCÍA BELMAR, Antonio; BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón (1999). Nombrar la materia: una introducción histórica a la terminología química. Barcelona: Ediciones del Serbal.
— (2001). «Viajes a Francia para el estudio de la química, 1770 y 1833». Asclepio, 53 (1), p. 95-139.
GARRIGA, Cecilio (2003). «La química y la lengua española en el s. xix». Asclepio, p. 93–118.
LAVOISIER, Antoine L. (1788). «Memoria sobre la necesidad de perfeccionar y reformar la nomenclatura de la química», leída en la asamblea pública de la Académie Royale des Sciences del 18 de abril de 1787. En: Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy. Método de la nueva nomenclatura química (trad. P. Gutiérrez Bueno). Madrid: Antonio de Sancha, p. 1-16.
NIETO-GALÁN, Agustí (1995). «The French Chemical Nomenclature in Spain». En: Bensaude-Vincent, B Bernadette y Ferdinando Abbri (ed.) (1995). Lavoisier in European Context. Negotiating a New Language for Chemistry. Canton: Watson Publishing International, p. 173-191.
ROZIER, François (1788). Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts: avec des planches en taille-douce dédiées a Mgr. le comte d’Artois. París.
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
Júlia Massó
Comunicadora científica
ORCID: 0000-0002-7496-8933
Entrevista a Dani Freixes, arquitecte de l’efímer: «Un museu ha de ser distret, però no ha de servir per distreure»

Dani Freixes i Melero (Barcelona, 1946) és una de les figures més singulars i reconegudes de l’arquitectura catalana contemporània. Creatiu incansable i savi inquiet, destaca per la seva llibertat i joc en la rehabilitació d’espais arquitectònics i en el disseny d’espais museogràfics i efímers, on ha deixat empremta amb una mirada personal i plena de sensibilitat.
Fundador i ànima del despatx Varis Arquitectes, treballa des de fa quasi 45 anys amb Eulàlia González i quasi 35 amb Vicenç Bou, els seus socis. Ha liderat obres emblemàtiques com el Centre Cultural del Born (2013), la cocteleria Zsa-Zsa (1989) o el parc temàtic Felifonte a Itàlia (2003), entre molts d’altres. També ha creat exposicions memorables com «Cent anys a Barcelona: Mariscal al Moll de la Fusta» (1989) o «El món del Císter a Catalunya» (1996), al monestir de Santes Creus, i l’exposició de James Joyce al CCCB (1995).
A més, el seu treball ha establert un pont sòlid entre l’arquitectura i la divulgació científica. Ha estat capaç de transformar continguts
complexos en experiències accessibles i emotives per al gran públic. Així ho demostren projectes com el VINSEUM (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya) (2012), el Museu de la Vida Rural (2009), el Museu de la Pesca (2002) o l’Espai de Salut i Medicina (2015) . El 2013, va participar al cicle de col·loquis de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica «Objectes perduts. Explicar i exposar ciència a museus i altres llocs públics» amb una xerrada titulada «Explicar objectes, exposar conceptes, evocar històries: apunts sobre muntatges efímers en espais públics».
Amb una llarguíssima trajectòria museogràfica que arrenca durant la Transició i reconeixements com el Premio Nacional de Diseño (2001) o el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic (2007), o el Premi Ciutat de Barcelona el 2014. Freixes s’ha consolidat com a peça clau en la renovació del llenguatge museogràfic a Catalunya i un referent per a diverses generacions.
Per què vas decidir ser arquitecte?
Perquè vaig descobrir que era massa imprecís. De petit volia ser enginyer aeronàutic, però vaig adonar-me que aquell món exigia una precisió absoluta: un avió no pot caure, no té marge d’error. I la meva manera d’imaginar era una altra: volia més llibertat. Llavors em va caure a les mans un quadern d’arquitectura del Col·legi d’Arquitectes i vaig intuir que allà hi havia un món per descobrir.
Què et va atrapar?
Em va sorprendre. És una professió on el límit d’exigència te’l poses tu. Com al salt d’alçada: tu decideixes on col·loques el llistó. Ningú t’obliga, però només creixes si t’autoexigeixes i vas més enllà de només resoldre problemes, que ja és molt.
Com un joc d’expectatives personal?
Un projecte sempre és una fugida cap al futur. Tens un problema al present i has d’imaginar com pot evolucionar. És una aposta incerta. Jo sempre dic que els arquitectes som una mica embusteros: no diem mentides, però sí veritats incertes. No podem garantir que el que diem es complirà. És més fàcil encertar si apostes sovint. Amb les exposicions tens més ocasions de fer-ho que amb els edificis.
Per això t’has especialitzat en museus i espais efímers?
No, en aquest món és la gent qui t’especialitza. Fas una cosa, funciona, i et tornen a trucar. Jo no tenia vocació de fer museus, però fent exposicions la gent veia que ho endevinava i allò em va donar crèdit. Amb els anys, la gent et creu més perquè has acumulat pòsit. Ara bé, em continuen interessant i emocionant altres projectes.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
El 1981 neix Varis Arquitectes, el vostre despatx. Com surt la idea?
A la carrera d’arquitectura t’ensenyen tres coses: mirar, dubtar i escollir. A mirar per entendre el món, a dubtar perquè la realitat canvia i, finalment, a escollir, que implica renunciar a quelcom. Com fer tot això sol és molt dur, ràpidament busques amb qui sobreviure i pensar millor. Varis neix d’això: primer col·laborant, després compartint una manera de fer. No és una associació puntual, sinó vincles de llarga durada. I no és cap sacerdoci, però tenim la sort que la vida quotidiana forma part de la nostra feina: quan viatgem, per exemple, no fem només turisme, és molt més enriquidor. Observem com viu la gent, com es mou, com funcionen els museus o els hospitals, etc. Perquè al final ens dediquem a això: a gestionar l’habitabilitat del món.
Treballar en grup és imprescindible, doncs?
Per mi, sempre. Jo sol només treballo quan faig classes. L’arquitectura té responsabilitat, i l’has d’afrontar amb seguretat. Es tracta d’escollir els problemes més necessaris i trobar les solucions més senzilles. I els companys ajuden a compartir el sentit comú i a tindre una crítica generosa i lleial.
Has liderat projectes molt diferents: edificis, places, parcs temàtics, exposicions… fins i tot, cocteleries. Què tenen en comú les teves obres arquitectòniques?
Tots parteixen del mateix: una necessitat i un desig. Si no hi ha necessitat, el projecte pot ser inútil; si no hi ha desig, pot ser banal. I a mesura que avança el projecte, aquests dos factors evolucionen. Cal observar, escoltar, adaptar-se. Un parc temàtic i un museu poden semblar mons incomparables, però tots tenen un problema a resoldre. I si t’equivoques en detectar-lo, pots acabar fent una cosa innecessària. Per això cal sentit comú –i també una mica d’imaginació i de joc. I per sort, jo he sigut nen molts anys perquè mai he tingut moltes ganes de fer-me gran.
Molts dels teus projectes tenen un vincle amb la ciència. Com afrontes el repte de dissenyar espais que la facin accessible?
L’últim que hem fet és el VINSEUM, el Museu de les Cultures del Vi, a Vilafranca. Més de 4.000 metres quadrats on hi conviuen moltes capes: la ciència del vi, l’antropologia, la història i la cultura que s’hi ha generat al voltant. Un projecte transversal, com també ho han estat el Museu de la Vida Rural o les Mines de Gavà. En tots, la ciència no és només una disciplina, és una manera d’explicar el món.
Per mi, treballar en aquests projectes és com fer de transmissor: la ciència i la història han anat acumulant un pòsit al llarg del temps, i el nostre repte com a dissenyadors d’espais és ajudar a transmetre’l de manera entenedora, propera i, si pot ser, emocionant. Ara bé, cal vigilar: els museus han de servir la cultura, però sovint acaben servint només el turisme. I si el turisme es menja la cultura, perdem alguna cosa essencial. L’ideal seria que anessin de la
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
mà, que el turisme ajudés a sostenir i difondre la cultura, no a desfigurar-la. Aquest equilibri també forma part del disseny dels espais: pensar-los perquè expliquin bé, però sense caure en l’espectacle buit.
I com podem fomentar que els residents sentin els museus part del seu dia a dia?
Per mi, un museu ha de ser com un cofre del tresor, un bagul de records, una capsa de sorpreses, una capsa d’orquídies… i, sobretot, una caixa d’eines. Un lloc on la gent trobi recursos per entendre millor la seva vida i imaginar el futur. Quan penso en els públics, parteixo d’una idea senzilla: no tot allò interessant interessa. No n’hi ha prou amb conservar bé el rebost –les col·leccions–, cal saber tot allò que l’envolta: els ingredients, què cuines, com ho expliques i per a qui. Cada projecte és com fer una dieta cultural: cal seleccionar, cuinar i servir perquè connecti amb els infants, els joves, els grans… amb tothom. I això només passa si el museu no es pensa com una mòmia en una vitrina, sinó com un espai orgànic i viu que ens ajuda a comprendre el present.
Penses diferent segons el públic a qui t’adreces?
Penso que la bellesa, que sempre es busca, l’agraeix tothom –potser no d’entrada, però amb el temps, sí. La sorpresa també és clau: no és l’eix d’un museu, però és el que fa que la mirada canviï, i això facilita l’entrada de l’emoció. I l’emoció fa que el coneixement entri millor. Quan poso miralls o petites màgies en els meus projectes, no és per estètica: és per desarmar prejudicis. Perquè mirar desarmat és mirar millor. Ara hi ha massa por a que la gent s’avorreixi, i tot va enfocat a distreure. Pirotècnia immersiva… que aclapara la gent. Jo penso que, més que distreure, cal ajudar a estar atent. Això costa, però val més. A mi m’agrada agradar. No per fer concessions, sinó perquè vull que la gent entri, que s’hi connecti i que comparteixi.
Com és el teu procés creatiu?
No tinc un mètode de pensament establert, d’aquells que segueixes pas a pas. El meu procés comença des de la ignorància –però una ignorància útil, que em serveix de motor.
Quan arrenca un projecte, vull saber, m’interesso, pregunto, escolto. Amb tot això faig una mena d’índex mental de temes importants, que després aprofundim amb més documentació. I també s’ha de tenir en compte la dictadura de l’espai. En un llibre pots afegir pàgines; en arquitectura, arriba un punt en què físicament no hi cap res més. Per això pensem molt en el recorregut, en què veurà la gent, en quin temps…
Com sabeu si ha funcionat o no?
Quan acabem un projecte, el revisem. Quan encertes, sovint no saps per què; però quan t’equivoques, sí. A classe, jo explicava desastres, perquè allà és on realment s’aprèn.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
Centrem-nos en la museografia: has treballat en espais com el Museu del Gas, l’exposició d’Esteve Terrades, l’Espai de Salut Rural a Sant Feliu. Quins són els elements clau que s’han de tenir en compte a l’hora de pensar en un espai museogràfic?
Un espai museogràfic ha de funcionar com un plató. No és només contenidor: és escenari, és dramatúrgia. Cal crear escenes a partir dels continguts, i això vol dir controlar elements com la llum, el temps, l’escala o el recorregut. L’espai ha de ser manipulable, adaptable, com un teatre on cada dia hi ha funció: el seu recorregut no és un magatzem, la llum no hi és només per il·luminar, sinó perquè construeix memòria…
També ha de ser còmode i accessible, però sense que la inclusivitat anul·li l’expressivitat. No tot pot ser per tothom alhora. L’estàndard mai funciona. Alguns museus tenen espais específics per infants o per gent gran, i això és intel·ligent. Els jubilats, per exemple, són visitants atents, i cal pensar en detalls com les baranes o la circulació.
Què pot fallar?
Tot això no és possible si l’edifici no acompanya. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, per exemple, és preciós, però un mal edifici museogràfic: tot el que poses dins queda insignificant davant la potència arquitectònica del lloc. Has de generar petits àmbits per concentrar l’atenció. Per això, l’espai ideal ha de permetre controlar la llum i el volum; ha de ser flexible. Un bon exemple són els portuguesos, a l’Expo del 1998 a Lisboa, en la seva estratègia d’ocupació. Van fer pavellons altíssims que després es van reconvertir en facultats afegint-hi només un pis entremig. Aquí, sovint es fan edificis que només serveixen per allò i després no tenen més recorregut.
Com s’integren les noves tecnologies com els audiovisuals?
Són fonamentals. Et permeten mostrar el que no pots tenir en directe: un lloc inaccessible, un procés lent, un detall imperceptible. I ho fan amb una força especial: mentre escoltes una veu clara i ben pensada, pots caminar, mirar, connectar emocionalment. En canvi, a vegades un cartell només et permet llegir. I si està mal escrit o mal llegit pel visitant, l’experiència es perd molt. Per això, una bona narració audiovisual, rigorosa i ben contextualitzada no és un complement: és part del relat, com la llum o l’espai.
Un museu ideal seria…
Els museus haurien de tenir menys col·leccions permanents fixes, i més «rebosts visitables» (espais on la col·lecció es pugui consultar) i exposicions temporals de llarga durada que expliquin temes amb profunditat. I després, espais per acollir mostres més curtes, exposicions flash que dialoguin amb el moment.
Hi ha diferència a l’hora de conceptualitzar una exposició temporal i una permanent?
I tant. Una exposició... sí. Una exposició permanent intenta abraçar un món sencer: una
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
època, una cultura, una visió àmplia… En canvi, una de temporal és com un focus més acotat, una temàtica més dirigida. I sovint això la fa més fàcil de construir, perquè té un objectiu més clar. El risc de totes dues, però sobretot de les permanents, és caure en la cronologia com a únic fil conductor. Amb la cronologia sola no n’hi ha prou. Pots entendre molt millor una època si t’expliquen com vivien, què menjaven, com es divertien… Saber que l’any 1710 una adrogueria de Barcelona venia quaranta tipus diferents de xocolata diu molt més sobre el nivell de sofisticació d’una societat que no pas saber qui era el rei en aquell moment. Per mi, la cronologia és com un GPS: et situa. Però el que t’arriba, el que recordes, són els relats de vida. I en això, les temporals tenen més llibertat: poden jugar, apropar-se, fer-se més humanes.
Quina importància tenen els objectes materials en la reconstrucció i transmissió de la història científica?
Cada cop els hi dono més valor. Em fascina pensar que un objecte ha viscut més que jo. No parlo de grans peces d’art, sinó de coses del dia a dia: un moble, unes tisores, un martell… Objectes fets per facilitar la vida. Hi veig hores de feina, ús i dedicació. Si en un museu ets capaç de transmetre això (no només dades, sinó l’experiència que porta al darrere) l’objecte esdevé fonamental.
Creus que la manera com tractem els objectes reflecteix també com entenem la memòria i el futur?
Vivim en una societat que té poc respecte pel que crea. Tot és d’usar i llençar. Tot tendeix a controlar i normalitzar, a evitar que la gent pensi. I quan li treus pensament a la vida, només en queda l’esquelet. Ara es fan objectes per no estimar-los. I això passa també amb la memòria. En canvi, quan veus una eina ben feta, per exemple, una màquina al Museu del Vi, notes que hi havia una voluntat de fer les coses amb amor. No només per gestionar el present, sinó per inventar futur. I això s’ha perdut massa.
Parlàvem abans de les experiències immersives i interactives. Com els science centres o museus interactius ajuden a transmetre el contingut?
Se n’ha fet un abús. Com el tema de la interactivitat, que sovint individualitza massa la visita. El que m’interessa de debò és que el que hi ha allà et toqui a tu, que et remogui, que et faci pensar i sentir. Ara bé, això no vol dir que no es pugui tocar res. Hi ha peces que s’han de protegir, sí, però d’altres no. Al Museu de la Pesca, per exemple, tenen nanses de pesca que no estan dins de vitrines. Li vaig dir al director: «I això no ho tanques?». I em va dir: «Aquesta nansa, abans d’arribar aquí, estava en una barca on rebia cops, maltractes, i a més es mullava. Ara està millor cuidada que mai». I això em sembla fantàstic.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
Aquest tacte pot ajudar el museu a la seva funció educativa i emocional?
Sí, però cal trobar l’equilibri. Un museu no pot ser com una fruiteria on pots tocar-ho tot, però tampoc ha de ser un espai repressiu. Hi ha d’haver respecte, sí, però també vivència. Com al Museu de Gavà, on els nens (i també els grans) poden aprendre a fer foc com a la prehistòria. Sortir d’allà havent encès un foc i després anar-te’n a casa a menjar paella (però amb la sensació que has après a sobreviure) és un puntazo. Un museu ha de ser com una bona pel·lícula o llibre: no cal que sigui interactiu físicament, però sí emocionalment. Que quan en surtis, aquella història et segueixi ressonant per dins durant una setmana.
Caldria repensar com eduquem els nens en relació amb els museus?
Sí. Avui dia vivim en una cultura de la imatge. Per això, els nens d’ara ja no saben avorrir-se, i les pantalles tampoc ajuden a desenvolupar aquesta capacitat. I molts museus tampoc han sabut seduir-los. Sovint hi van arrossegats, amb ordres com «no toquis això», «no facis soroll»… Els fan veure museus malament sense cap sentit. El museu es converteix en un espai repressiu. I això no pot ser. Cal repensar-los com espais de descoberta, no de prohibició.
Quin és el paper de l’escola aquí?
Hi té una responsabilitat. Hauria de preparar millor les visites, fer-les amb sentit, amb ganes. Perquè hi ha museus que ho fan molt bé, però d’altres que ho fan fatal. I també cal entendre que no tot ha de ser un gran museu. A vegades el context explica més que el contingut. Com la casa natal de Dalí a Figueres: no hi ha obra, però entens millor el personatge. Et serveix de pròleg a la visita al Teatre Museu Gala-Dalí.
Avui dia, molts projectes culturals semblen més orientats a distreure que a fer pensar. Et preocupa que la cultura perdi aquest poder transformador, especialment en un context on creixen l’autoritarisme i les pors?
Una persona amb por no és lliure, i si no és lliure, no pot crear. I avui dia la gent té moltes pors, sovint inconscients, que limiten el pensament i l’acció. I la cultura, si vol tenir un paper transformador, ha de combatre aquestes pors, no alimentar-les. El problema és que, ara, la cultura s’utilitza més per distreure que per fer pensar. Molts projectes culturals no tenen voluntat de generar reflexió, i encara menys una reflexió crítica que construeixi ciutadania. En part, perquè estem en una societat dominada pels diners, que ha imposat dues professions clau (economistes i advocats) que no provenen del món real, sinó del món de l’abstracció i de la norma. Són ells qui escriuen avui les regles del joc, quan abans eren els mestres, els artesans, la gent del camp, la gent que tocava matèria.
Quines en són les conseqüències?
Aquest canvi ha trencat la nostra relació amb el temps. Hem deixat de viure en temps naturals, en cicles i estacions. Ara volem préssecs a l’hivern i solucions immediates. Però tot té
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
un temps i abans la gent l’acceptava, tenia paciència i, inclús, gratitud. Ara, no. Ja no es tolera. Ens hem inventat la pressa, i la pressa són diners. Quan entren els diners, venen els advocats per organitzar-ho, els economistes per justificar-ho i altres per certificar-ho. Així es construeix una societat que ja no parteix del material bo. Ara tot és d’un sol ús. La cultura hauria de reconnectar-nos amb aquest temps natural.
També s’ha perdut la cultura de l’esforç. Vivim en un món que ha comprat el somni de la piràmide: triomfar sense treballar. No hi ha ni ofici ni coneixement ni treball. Jo encara penso que per fer bé una cosa, has de posar-hi cos, temps i compromís. I, això, la cultura també ho hauria de defensar.
Com es perpetua aquest sistema?
Vivim envoltats de professionals que viuen de no resoldre el problema d’arrel, sinó d’alimentar-lo. El militar necessita un enemic; el capellà, un pecador; l’advocat, que la gent es baralli. En canvi, els que treballen amb la realitat no volen conflictes: només que el món funcioni.
Hi ha una metàfora que explica molt bé el moment actual. Al segle xviii, Europa va patir una gran invasió de llops. En molts pobles es van organitzar sometents: tocaven campanes i tothom sortia a matar els llops. Van acabar amb ells en pocs anys. A França, en canvi, van crear un cos especial, els loberos, dedicat només a matar llops. Però aquests no volien acabar del tot amb el problema, perquè si no, es quedaven sense feina. Deixaven alguns llops vius aquí i allà per mantenir la seva feina. I avui, molts actors socials i polítics fan de loberos: necessiten que el problema persisteixi per justificar la seva existència.
Què creus que hi poden fer els espais culturals?
Jo crec que la cultura ha de tornar a ser una eina per obrir els ulls, per fer-nos veure les coses d’una altra manera i des del desig que passin coses bones, com feia el Sisa amb la seva cançó Qualsevol nit pot sortir el sol, que la cultura és casa nostra si es que hi ha cases d’algú.
L’arquitectura té influència en la manera com vivim i ens relacionem?
L’ètica i l’estètica moltes vegades van vinculades. Un casc antic, per exemple, no només és bonic: et permet entendre la història. I la història és una suma de capes fines d’encerts. Allò que queda. Hi ha edificis que han estat monestirs, hospitals, hotels… i mantenen la seva entitat i integritat. Són capaços d’absorbir el temps. D’altres, en canvi, només serveixen per una cosa i s’esfondren quan els canvies l’ús. És la diferència entre un cofre i un estoig. Un estoig de violí només serveix per guardar un violí. Però un bon edifici és com un cofre: pots posar-hi moltes coses i segueix sent ell mateix. Té memòria, flexibilitat… A més, l’arquitectura fa ciutats, per això són totes diferents, com París o Roma.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
Quin és el projecte en què t’ha agradat més treballar-hi?
L’exposició de Sevilla de 1992 em va suposar un salt qualitatiu com a professional. Parlava de com els navegants són els que han dibuixat el món on vivim. Amb cada ruta, cosien aquest globus com si fos una piloteta, fins a fer-lo reconeixible. Nosaltres volíem explicar com la ciència, la intuïció i l’exploració han anat encaixant les peces d’un trencaclosques gegant. Em va obligar a prendre riscos importants i, a més, va quedar com volia que quedés. Però més enllà d’això, el veritable patrimoni que m’ha donat la feina és la gent que he conegut i els coneixements que m’han donat.
Quin és el llegat de Dani Freixes?
No hi penso gaire, en això! Suposo que més dubtes que certeses, més rialles que plors. Però si alguna cosa ha de quedar, que sigui en la gent que ha passat per les meves classes, en els companys de projectes i en els meus amics… Si els he ajudat a pensar, si he ajudat a mirar i construir un món una mica més humà… ja és molt.
I el seu futur?
El futur… fins que el cos aguanti! Jo ara en faré 79. No m’imagino aixecant-me cada matí per anar al cine o a un museu a distreure’m. Si vaig a un museu, serà per inspirar-me, fer-lo i gaudir-lo.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 211-219
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 223-227
Barona, Josep L. (coord.) (2023). Manual de Historia de la Medicina València: Editorial Tirant lo Blanch, 670 p. ISBN: 9788419588180.
La reciente pandemia de COVID-19 ha renovado el interés público por la historia como herramienta clave para entender y afrontar crisis sanitarias y humanas de tal magnitud. En medios de comunicación tradicionales y digitales, se comenzó a dar cada vez más espacio a temas y reflexiones en torno a la salud pública, las enfermedades y sus implicaciones sociales a lo largo del tiempo, desarrolladas desde diversas disciplinas, entre ellas la epidemiología, el periodismo y, por supuesto, la historia. Esta última parece haber recuperado su función de guía del presente, de maestra de vida según el viejo adagio ciceroniano, a la luz de los convulsos tiempos que corren.
En este contexto surge el Manual de Historia de la Medicina, coordinado por Josep Lluís Barona Vilar, catedrático e investigador del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia. Barona es un historiador de la medicina reconocido internacionalmente por su producción académica –centrada en el impacto de la diplomacia internacional en las políticas de salud, la sanidad y la nutrición desde el período entreguerras hasta la actualidad– y su labor docente en instituciones españolas y del extranjero, como Oxford, Bergen (Noruega) y Kumamoto (Japón), pero también por su contribución a la discusión pública sobre temas histórico-médicos, convencido de la utilidad social de la historia. En consonancia con lo anterior, el Manual pretende ser una reflexión accesible sobre la salud, la enfermedad y la medicina a través del tiempo, que sirva como instrumento de análisis para historiadores, médicos, estudiantes de medicina, sociólogos, políticos y la sociedad en general. En este sentido, la obra sobrepasa los alcances y propósitos de un libro de texto sobre la materia, para centrarse en dinamizar la discusión y la reflexión colectiva acerca de cómo la salud y la medicina han sido factores de estabilidad y de cambio social a lo largo de la historia.
Este Manual es resultado de la colaboración de veinte especialistas, cuyas miradas transversales van de la historia a la medicina, pasando
por la demografía, la epidemiología, la economía, la antropología o la lingüística. Salvo Marcos Cueto, formado en su natal Perú y en Estados Unidos, la mayoría de los colaboradores son académicos españoles o formados en España, como la mexicana Sandra Guevara. Por lo que este trabajo refleja la madurez y vitalidad alcanzadas por la historiografía médica española a poco menos de un siglo de haber iniciado el camino de su institucionalización bajo el liderazgo de Pedro Laín Entralgo. Su fecundidad y reconocimiento actuales contrastan con el estado que guardaba a mediados del siglo xix, cuando prevalecían estudios descriptivos y recopilatorios como los de Antonio Hernández Morejón (1842-1852) y Anastasio Chinchilla (1841-1848).
El aspecto que más resalta de esta obra es, sin duda, su estructura. A diferencia de manuales clásicos –como los de Laín Entralgo, José M. López Piñero, Pedro Gargantilla Madera y, fuera de territorio español, Roy Porter– que siguen una ordenación cronológica, con capítulos omnicomprensivos que van dando cuenta de los progresos de la ciencia médica, este Manual se estructura en torno a once ejes temáticos generales que permiten trazar distintos itinerarios de lectura de acuerdo con los intereses del lector o lectora. Así, propone una lectura no lineal, entrecruzada y personalizada. Con esta forma caleidoscópica, el libro busca desmarcarse de una visión positivista y eurocéntrica de la historia médica, como un relato triunfal y autocomplaciente de la medicina occidental. En cambio, «presta atención a la pluralidad de contextos originarios, de fundamentos epistemológicos, de lenguajes, tradiciones y apropiaciones, enfermos y enfermedades, la construcción y organización de los cuerpos, los métodos e instrumentos, el arsenal de recursos y métodos para curar, los espacios de sanación, los profesionales de la sanidad y el desarrollo de la salud global».
El Manual abre con una presentación general que lo sitúa en su contexto social y académico, al tiempo que destaca su estructura, ya comentada, y su orientación epistemológica, cimentada en la concepción de la salud, la enfermedad y la medicina como fenómenos universales y multidimensionales que resultan de la interacción entre lo biológico, lo social y lo cultural, y que por lo tanto precisan de un abordaje transdisciplinario y holístico. Esta postura puede resultar moneda corriente para el especialista, pero es poco conocida por el lector no iniciado que está imbuido en una visión tradicional de la historia médica como epopeya de la medicina científica, que pocas veces se confronta fuera del ámbito académico, de ahí que se agradezcan propuestas como la de este libro.
Luego, siguen once secciones correspondientes a los ejes temáticos en los que se divide este manual. La primera sección, «Orígenes», ofrece una mirada de conjunto sobre la historia de la medicina y las enfermedades, apoyada en la paleopatología, la epidemiología, la geografía y la antropología médicas. En dos capítulos, Josep Bernabeu y Barona exploran la influencia que han ejercido las enfermedades en el curso de la historia, empezando por el impacto demográfico de las epidemias. Mientras que en el resto de la sección se profundiza en la influencia de la cultura en la práctica médica pasada y presente, por medio del análisis de la medicina mexica y la del antiguo Egipto desarrollados por Guevara y Barona, respec-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 223-227
tivamente, así como por el abordaje de la coexistencia de las culturas sanitarias locales y la medicina científico-experimental en la época contemporánea que realizan Enrique Perdiguero y Josep M. Comelles.
La siguiente sección, titulada «Fundamentos», escrita completamente por Barona, aborda de forma clara y sintética los fundamentos filosóficos y epistemológicos de tres principales tradiciones médicas de la humanidad: la india, la china y la griega antigua. Se destacan similitudes como los principios de polaridad y analogía, la idea del cuerpo como microcosmos y de la salud como equilibrio de elementos. También se expone brevemente el surgimiento de la medicina científica con Galeno.
La tercera sección, «Lenguajes», a cargo de Bertha M. Gutiérrez Rodilla es, pese a su corta extensión, una de las mejor logradas, dada la concisión y espíritu didáctico que preside la exposición. En un par de páginas, la autora define y distingue entre lenguaje médico especializado y popular, y analiza la composición, funciones e historia del primero.
En la cuarta sección, «Tradiciones y apropiaciones», se narran los contactos e intercambios entre las culturas médicas de Occidente y Oriente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, con énfasis en la difusión de la medicina hipocrático-galénica en Bizancio, el Occidente latino, el Islam y, posteriormente, en Ultramar, así como su transformación al entrar en contacto con distintas culturas del Viejo y Nuevo Mundo. En esta sección, Barona presenta una mirada compleja e interconectada de la medicina durante la Edad Media y la primera Modernidad, que se complementa con el abordaje de los vínculos entre la medicina y el colonialismo que realiza José Pardo-Tomás, quien muestra a la medicina como uno de los brazos del dominio colonial.
En el quinto apartado, «Enfermos y enfermedades», María Isabel Porras-Gallo y Barona amplían el abordaje de las epidemias históricas, desde la peste hasta la COVID-19, y sus consecuencias sociales y culturales. Una de ellas ha sido el reconocimiento de la persona enferma como ciudadana, catalizado a raíz de los estragos de la poliomielitis, tema abordado por Juan A. Rodríguez-Sánchez. En otro capítulo, Jorge Molero e Isabel Jiménez ejemplifican la relevancia del factor social en los procesos de salud-enfermedad y su comprensión con el análisis de los debates en torno a las enfermedades sociales suscitados en España durante los siglos xix y xx
Las siguientes dos secciones, «Cuerpos» y «Métodos», respectivamente, comparten un enfoque más epistemológico. En la sexta sección, Barona traza una historia del cuerpo humano desde el punto de vista médico, que permite comprender cómo se pasó de la idea del microcosmos a la noción de unidad morfofuncional. En el resto de los capítulos, Raúl Velasco Morgado, Enric Novella, Jiménez y Molero profundizan en aspectos particulares de esa historia, como las miradas y prácticas en torno a los embriones, la conceptualización del psiquismo o la diferenciación sexo-genérica del cuerpo. Mientras que la séptima sección da cuenta de las principales pautas metodológicas que han orientado la medicina y cimentado sus distintas concepciones sobre el cuerpo, con énfasis en aquellas desarrolladas
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 223-227
tras el agotamiento del modelo hipocrático-galénico: empirismo, mecanicismo, iatroquímica y medicina científica. En un interesante capítulo, Alfons Zarzoso y Josep Simon abordan la mediación instrumental de la medicina moderna, un aspecto material poco tratado por una historiografía médica tradicional más interesada por el plano teórico. Esta sección cierra con una reflexión sobre las implicaciones bioéticas que ha suscitado el desarrollo de la industria biomédica y la medicalización de las sociedades.
El componente práctico de la medicina se explora en la sección viii, «Curar». En esta parte se aborda la acción terapéutica en la que se revisan distintas modalidades terapéuticas y profilácticas, antiguas y modernas: remedios físicos y químicos –de la materia médica a la farmacéutica–, vacunas y sueros (Francisco Javier Puerto), la transfusión de sangre (Xavier García Ferrandis y Àlvar Martínez-Vidal), la técnica quirúrgica (Barona) y la psicoterapia (Novella). En un capítulo más, Rosa Ballester hace un repaso por el primer esfuerzo de lucha global contra las epidemias: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (iniciada en 1803), una iniciativa de la corona española para propagar la vacuna antivariólica en sus dominios ultramarinos.
Por su parte, la novena sección, titulada «Espacios de sanación», estudia tres espacios primordiales en la historia médica occidental: el hospital, el domicilio del paciente y el consultorio del profesional. El primero, abordado por Barona, quien lo destaca como espacio de sanación, investigación e innovación tecnológica, el cual, además, tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la base de los sistemas nacionales de salud, propios del estado de bienestar keynesiano. Los otros dos espacios son analizados por Velasco Morgado. Temas que se relacionan directamente con la siguiente sección acerca de los sanadores y el personal sanitario en la historia española, desde los practicantes de la medicina en la Edad Media y el Barroco (Carmel Ferragud) hasta las enfermeras y matronas españolas durante los siglos xix y xx (María Eugenia Galiana-Sánchez). También se analizan dos formas de la organización disciplinar de la medicina: las academias nacionales (Ballester) y las especialidades (Barona).
Finalmente, la undécima sección versa sobre salud global, área de especialidad del coordinador, quien junto a Bernabeu traza las líneas principales del desarrollo del movimiento sanitario internacional desde mediados del siglo xix, con la Oficina Internacional de Higiene Pública (1907-1949) como una de sus primeras manifestaciones. En otro capítulo, Marcos Cueto sigue la trayectoria de otras dos instituciones del sanitarismo internacional: la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de Salud. Jon Arrizabalaga completa el panorama con el tratamiento de la historia de la acción médica humanitaria, cuya concreción más exitosa y perdurable ha sido la Cruz Roja. Esta sección propugna por una mirada global de los problemas sanitarios actuales. El Manual cierra con una útil bibliografía general que recoge una renovada historiografía médica internacional.
Es notable la variedad de temáticas y miradas en torno a la historia de la medicina que reúne el Manual, que contrario a lo que se podría esperar no suscita una importante tensión
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 223-227
entre pluralidad y homogeneidad, entre otras razones por el cuidado que puso el coordinador, y autor de buena parte del libro, en mantener un estilo ameno, fluido y conciso en toda la obra, pero también en interrelacionar los diferentes tópicos que la componen con sutiles indicaciones a lo largo de los capítulos.
Pese a lo anterior y a su estructura no lineal, el Manual no cumple a plenitud con su propósito de superar una visión positivista y eurocéntrica de la historia médica. Ciertamente, logra demostrar que tal historia dista de ser el relato lineal de las hazañas de los médicos (casi siempre hombres) europeos, al tiempo que propone una perspectiva sociocultural que presta atención a diferentes actores, espacios, épocas y culturas. Sin embargo, como ocurre en otros manuales, la medicina occidental es la que tiene mayor presencia en la obra, lo cual es hasta cierto punto comprensible dado el alcance global que dicha medicina ha alcanzado, pero que imposibilita caracterizar al Manual como no eurocéntrico. En efecto, el devenir histórico-médico de Europa Occidental puede seguirse detalladamente desde casi cualquier itinerario de lectura, cosa que no ocurre con medicinas de otras tradiciones culturales, como la china o el ayurveda indio, que reciben un tratamiento más simplista y estático, el cual genera la ilusión de que estos modelos médicos han permanecido inmutables durante siglos, cuando también han sido objeto de procesos de reformulación y adaptación complejos que explican su vigencia hasta nuestros días. Asimismo, hay omisiones importantes como la ausencia de algún capítulo sobre las culturas médicas del continente africano, o sobre la medicina incaica que, junto a la mexica, fue una de las más influyentes en la América precolombina.
No obstante, las observaciones anteriores, el Manual representa un primer esfuerzo serio y bien estructurado por colocar en el debate público hispanohablante una visión fresca, renovada y, sobre todo, de relevancia social acerca de la historia médica, que sirva para la comprensión de la importancia que han adquirido la salud, la enfermedad y la medicina en nuestras sociedades contemporáneas, así como una guía para afrontar las emergencias sanitarias venideras.
Gerardo Martínez Hernández Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Universidad Nacional Autónoma de México
ORCID: 0000-0003-4422-9395
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 223-227
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
CarBone, antonio (2019). Park, Tenement, Slaughterhouse: Elite Imaginaries of Buenos Aires, 1852–1880. Frankfurt – Nueva York: Campus Verlag, 243 p. ISBN: 978-3-593-51493.
El libro es un brillantísimo esfuerzo, una contribución magnífica a la historia de Buenos Aires y a la historia urbana de la ciencia en general. Y no es a priori fácil conseguir lo que Antonio Carbone ha logrado: convertir esta publicación en un texto de consulta más que obligada. La historia urbana de Buenos Aires ha sido transitada con gran éxito por pesos pesados de la historiografía desde puntos de vista bien diversos como Diego Armus, Adrián Gorelik o José C. Moya. Aportar algo original y de verdadera sustancia en este campo no es sencillo. El libro de Carbone merece incluirse con méritos propios en una bibliografía ilustre.
El trabajo de Carbone es un híbrido entre historia urbana, historia de la higiene, e historia global, matizada, eso sí, por un sólido anclaje local, apuntando, aunque no desarrollando plenamente, una inclinación importante hacia la historia de las emociones. El texto es un prodigio en cuanto al profundo conocimiento de la bibliografía y la diversidad de enfoques teóricos, así como un uso plural de las fuentes. Artículos de prensa, informes médicos, literatura, fuentes de archivo municipales, pinturas, mapas, se entrecruzan sin artificio. Las imágenes no son meras «ilustraciones», sino instrumentos heurísticos de primer nivel que permiten entrar a fondo en el panorama fragmentario y contradictorio del imaginario urbano de las élites. No hablamos de las habituales fantasmales élites, sino a un bloque «liberal», aquel que se manifestó en oposición al régimen autoritario de Juan Manuel de Rosas y que acabó con hacerse con las riendas de la ciudad en el período que va de 1852 a 1880.
Es importante destacar el valor heurístico que Carbone atribuye tanto a la historia de las epidemias, fenómenos «totales» que como se sabe ayudan mucho a hacer afinadas radiografías de una época o un momento histórico, como a la historia de la higiene, cuyo enfoque holístico encuentra especialmente útil a la hora de reconstruir los te-
mores y ansiedades de las clases dirigentes de Buenos Aires. Se trata de la verdadera pièce de résistance del libro de Carbone. Según él, tanto aquellos que ven el rol de estas élites porteñas en la construcción nacional de Argentina en términos cuasi hagiográficos, como aquellos que desde la teoría de la dependencia desarrollan una mirada crítica, convergen en un mismo error: atribuir a los liberales de Buenos Aires la capacidad de conducir los destinos de un país, suponer que estaban dotados de una suerte de omnipotencia.
Frente a ello, Carbone declara que el «rey está desnudo». Las élites porteñas no solo no tuvieron una sola voz, sino que dentro de ellas se generaban profundas contradicciones que afectaban al propio concepto de modernidad urbana. Se deseaba una Buenos Aires «moderna», pero no existía un común acuerdo sobre qué significaba dicha «modernidad». No solo eso, dichas élites se confrontaban con otros imaginarios urbanos, el de las clases trabajadoras, que constituían una amenaza latente. Su proyecto, a pesar de las contradicciones internas, consistía, en líneas generales, en convertir Buenos Aires en un lugar de consumo placentero para las élites, lo cual implicaba una severa segregación socioespacial de la ciudad. No solo los mataderos, industria contaminante por excelencia, debían de ser expulsados de la ciudad. También las amenazantes clases bajas, constituidas en gran medida por una incontrolable masa de inmigrantes, debían ser expulsadas de los distritos centrales de la ciudad.
El libro de Carbone supone una saludable llamada de atención para los historiadores de la medicina y la ciencia. Así como Diego Armus en su célebre La ciudad impura cuestionó el triunfo unilineal e inexorable en Buenos Aires, y otras ciudades de Europa, de la higiene, Carbone afirma que la élite liberal estuvo muy lejos de materializar sus deseos de construir una ciudad a su medida. Se trata de un necesario contrapeso a una corriente historiográfica, que asume como postulado implícito, cuasi incuestionable, que las élites pusieron en marcha ambiciosos proyectos biopolíticos en diversas naciones que acabaron por moldear cuerpos y mentes casi siempre dóciles.
En este sentido, una de las grandes virtudes de Carbone es que no se limita a hacer una suerte de descripción del imaginario urbano de esta élite liberal, sino que el libro se articula en torno a tres ambientes o espacios concretos clave: los mataderos, llamados en ese periodo «saladeros», las viviendas de alquiler donde habitan las clases populares (los conventillos), y el gran proyecto «civilizador» de Domingo Sarmiento, el Parque de Palermo. El propósito es ofrecer un complejo sistema de conexiones entre los imaginarios de las élites y la materialidad. El estudio de estos espacios, en contextos epidémicos y posepidémicos, vertebran el libro en tres capítulos.
Así, cuando el libro se interna en los llamados «saladeros» y su potencial patogénico que asola a Buenos Aires en los años 1860 y especialmente en la epidemia de fiebre amarilla de 1871, su estudio le permite ilustrar cómo la ciencia moderna y la higiene, lejos de su pretensión universalista de situarse por encima del faccionalismo político, estaban en realidad plagadas de contradicciones y conflictos, aunque se tratara de generar una suerte de
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
consenso entre partidarios del enfoque miasmático y contagionistas. Ello permite reconstruir las dicotomías entre rural y urbano, salvaje y civilizado, moderno y retrasado, centrales en el ideario liberal de personajes como Domingo Sarmiento.
Carbone apunta, también, al hecho de que el «conventillo» es en gran medida una invención que emerge con el ciclo epidémico de 1867-1871. Los saladeros no eran el único foco supuestamente epidémico, también lo eran las viviendas de alquiler densamente pobladas donde los porteños más pobres trataban de subsistir.
El proyecto del Parque de Palermo representaba el punto culminante de un imaginario que quería una Buenos Aires refinada, asegurando a la ciudad un lugar puntero entre las grandes ciudades del mundo atlántico. Además, se pensaba en un parque pensado para hacer la cohabitación con las clases bajas aceptable. Apuntaba, desde la perspectiva de las élites, a la mejora higiénica y estética de las segundas. Se trataba de civilizar las costumbres de esas clases bajas, hacerlas más «sanas» y pacificar los conflictos sociales.
La preocupación por los aspectos más perturbadores de la sociabilidad masculina de los trabajadores se focalizó en las llamadas «pulperías», donde se daba tanto el juego como la ingesta de alcohol. El parque debía ser un espacio que sustituyera a esos lugares cerrados. Lo cierto es que las élites habían tratado desde los años 1850 regular esas pulperías. Pero el hecho de que la sociabilidad popular se transfiriera a los cafés y salas de baile no mejoró mucho las cosas. En los cafés se leían periódicos y se practicaba el debate político. En las salas de baile, la mezcla de sexos estimuló los temores sobre la promiscuidad sexual. El parque debía canalizar el ocio de las clases populares hacia alternativas menos amenazadoras.
En esta canalización lo «pintoresco» tuvo un papel fundamental, como se evidenció con una práctica festiva que, según Carbone, las clases altas odiaban: el carnaval. En realidad, las autoridades no se limitaron a su prohibición, sino a organizar una celebración de carnaval civilizada que implicaba una participación activa, aunque controlada, de las clases populares. Se inventa el desfile de carnaval, que intentaba transformar la amenaza de degeneración en una exhibición «pintoresca» que «estetizaba» la pluralidad de la sociedad urbana mientras aseguraba una diversión sin peligro. La clase de operación experimentada en los desfiles de carnaval fue reproducida en la inauguración del Parque de Palermo. Se trataba de dar a las clases populares la oportunidad de disfrutar de un entretenimiento sano y bello. El evento sería similar a los nuevos desfiles de carnaval tanto en propósito como en estructura. La inauguración presentaría a todos los niveles de la sociedad y produciría una imagen pintoresca y pacífica de la sociedad urbana.
La naturaleza democrática del parque era un medio de pacificar los conflictos sociales. Más allá de eso, se concebía como una instancia unificadora de una sociedad fragmentada por sus orígenes y condición social. Era el punto de vista de Sarmiento. Partiendo de un determinismo ambiental, pensaba que la naturaleza era fundamental a la hora de formar el espíritu de un pueblo. Reinventada la naturaleza de acuerdo con un gusto «pintoresco»,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
civilizado, y las prescripciones de la higiene, el parque era el fundamento de la creación de una sociedad ideal. Los partidarios del Parque de Palermo pensaban que esa «naturaleza» tenía un efecto universal en todos los seres humanos y era un perfecto terreno común en el cual las diferencias sociales se borrarían.
Las clases altas rápidamente se apropiaron del Parque de Palermo, por lo que se convirtió rápidamente en uno de los puntos ineludibles de la topografía porteña del privilegio. El lugar que había sido concebido primariamente como un espacio de regeneración de las clases trabajadoras pronto se convirtió en una zona de sociabilidad de la clase alta. Como contrapropuesta, imaginaron una intensificación del marco pintoresco para atraer a los proletarios. Frente al discreto encanto de una flor proponían la visión de tigres, leones y elefantes. Emociones fuertes que atraerían a multitudes de trabajadores.
El catálogo de temas tratados a partir de tres espacios/casos es ingente y en no pocas ocasiones se hace con profundidad y con un conocimiento de la bibliografía y las fuentes aplastante. Dicho lo cual, uno puede preguntarse si este libro no constituye más un texto extraordinariamente bien condensado de un gran proyecto de investigación que un texto que, por decirlo alguna forma, permita respirar al lector. Aunque se intuye un trabajo de edición excelente, quedan algunos tics propios de las tesis remozadas. El primero, muy difundido, es asumir que el lector forma parte de un tribunal de expertos sobre la materia y que debería saber algunas cosas que no tiene por qué saber. Por poner un ejemplo claro: se habla en repetidas ocasiones del crecimiento de la población, de la llegada de inmigrantes, de la expansión urbana solo comparable a la de Chicago. Pero quizás algún dato, algún gráfico, alguna comparación entre mapas al principio y al final del periodo estudiado permitiría no ir tan a ciegas. ¿Cambió o no cambió la fisonomía urbana de Buenos Aires tras la fiebre amarilla de 1871? ¿De qué manera? ¿De verdad las élites permanecieron en bloque en el centro histórico de la ciudad o el miedo acabó por desplazar a parte de las clases altes al norte de la ciudad? Uno tendía a pensar, seguramente desde la ignorancia o el seguimiento de lugares comunes, que la gran explosión urbana de la ciudad, la llegada de la gran ola de inmigrantes se aceleró de manera mucho más nítida en el último tercio del siglo xix y comienzos del siglo xx que en el período que estudia Carbone. Si en esta idea, creo yo que muy compartida, hay que introducir importantes matizaciones, qué mejor lugar que el propio libro reseñado.
De manera conexa, toda la compleja panoplia de emociones que se atribuye a las élites a lo largo del texto cuenta detrás con un sólido aparato documental. Pero requerirían, quizás, de un desarrollo más profundo desde el punto de vista de la historia de las emociones. Algo parecido se podría decir sobre el olor. Aparece como un importante elemento de lo que se pretende como ciudad saludable. Pero se olvida que existe una historia cultural del olor. Algo parecido se puede decir de la «polución». No ha significado lo mismo a lo largo de la historia. Aquí cabe recordar el libro de Peter Thorsheim (2017) Inventing Pollution: Coal, Smoke, and Culture in Britain since 1800. El magnífico libro de Carbone apunta a muchos
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
sitios, pero en algunas significativas ocasiones pareciera que se promete algo que nunca acaba de implementarse.
Quizás lo más frustrante para el lector sea que la mención que se hace en la página 21 de imaginarios urbanos como narrativas competidoras condicionadas por las relaciones de clases, género, etnicidad y religión, se materialice en muy poco o en casi nada. Pero revelar la parcialidad de los imaginarios de las élites al modo de Donna Haraway, o hablar de invisibilización, no puede servir de excusa para no acotar mínimamente en qué consisten esos otros imaginarios alternativos. Entre otras cosas porque uno de los pilares sobre el que se sujeta el libro es la fragilidad de los imaginarios de las élites. Fragilidad que se basa no solo en la fragmentación de esos imaginarios o su contradicción básica con un modelo económico que ellas mismas propugnaban, sino también, con la concurrencia hipotética con otros imaginarios urbanos ¿Hubiera sido más interesante y productivo que, en vez de centrarse casi exclusivamente en un grupo con perfiles no muy bien definidos –las élites– dibujar un trabajo más propiamente relacional en que el objeto sea Buenos Aires como una suerte de campo de lucha, interacción, o incluso integración, de diferentes imaginarios urbanos? Siempre se puede responder que ese sería un libro distinto. Pero eso no es un eximente para que, al menos, se perfile en qué consisten esos imaginarios alternativos. Quizás, el problema de la escasez de fuentes pueda explicar algo de este extraño agujero negro. Las mujeres están, como suele suceder con frecuencia, fuera del cuadro general del libro. En ninguna ocasión hablan con voz propia. Tampoco se dice nada sobre las posibles actuaciones, puntuales o no, en el terreno asistencial, a través o no de la Iglesia, de las mujeres en el ciclo pandémico. Se apunta a la caridad (femenina), frente a filantropía (masculina), pero se dice muy poco de la entidad material de la primera. Y si esa voz femenina es invisible en las propias fuentes, ello no obsta para que se entre a fondo en las relaciones de género que propician dicha invisibilización. Por otra parte, es difícil de creer que las élites liberales, masculinas, no tuvieran nada que decir sobre las mujeres cuando se entraba a fondo en temas sensibles. Y resulta todavía más extraño cuando se habla de los posibles efectos deletéreos de la promiscuidad en los conventillos. Quizás aquí, como en otros temas tratados en el libro, hubiera sido más que beneficioso internarse, aunque sea ligeramente, en una dimensión comparada. Obviar el gran tema de la prostitución femenina, la fluidez de fronteras entre esta y el mundo del trabajo es un asunto inescapable cuando hablamos de epidemias y focos de infección. El trabajo femenino y su posible efecto degenerador, el gran tema de la familia obrera fue tratado en diversas latitudes tanto desde el higienismo y las políticas de la reforma social de manera particularmente intensa. Estos asuntos eran la materia misma sobre la que se construye parte de la novela del xix. Da la impresión de que aquí falla algo sustantivo, por no hablar de una historiografía de género que no se acaba de tomar en serio.
Es un problema mayor también bien perceptible cuando se habla de «clase obrera», «clases populares» y «pobres». Se habla, con cierto sentido de la anticipación por lo que
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
está por venir, de los temores que entre la élite liberal genera una clase obrera «potencialmente hostil». Pero no sabemos muy bien cuál es el cuadro general de esas clases populares porteñas. Aquí, aunque se habla muy ocasionalmente de los artesanos del centro o las empleadas del hogar, estamos básicamente a ciegas. Al final, se habla mucho de fragmentación de las élites, pero se trata como un conjunto relativamente sólido a los artesanos asentados desde antiguo, a los trabajadores de oficio, entre los que destacan en casi todas partes los siempre respetables tipógrafos, a los trabajadores fabriles no cualificados, a los inmigrantes oscilando entre trabajos precarios y el desempleo, o el submundo de los márgenes, que posteriormente se llamó de la «mala vida», sobre el que ha trabajado con solvencia Ricardo Campos. Se apunta al tema de los italianos, pero no se dice que el hecho de que en muchos casos hablamos de una auténtica Babel que no facilitaba precisamente el sentimiento de pertenencia a una sola comunidad imaginada de trabajadores. Se apunta, en fin, a esa anunciada transformación en una clase trabajadora amenazadora, pero nada se dice de sus hipotéticas transformaciones a lo largo del periodo estudiado. Pero, sobre todo, raramente se les concede voz a esos hipotéticos protagonistas alternativos. Hay una excepción, en las páginas 207-208, se habla de un artículo titulado «El monopolio del aire», en la publicación socialista semanal, La Vanguardia de 1894. Un artículo que versaba sobre la pretensión de exclusividad de disfrute del Parque de Palermo por parte de la clase alta. Independientemente del viejo problema teórico-metodológico de que no siempre es aconsejable confundir lo que piensan los trabajadores y lo que declaran por escrito las vanguardias militantes, resulta raro que los órganos del incipiente movimiento obrero o las organizaciones de izquierda más sensibles a las necesidades de los trabajadores no tuvieran nada que decir sobre otros asuntos particularmente sensibles que forman parte del propio argumento general del libro ¿Solo las élites liberales tenían algo que decir sobre las «disposiciones higiénicas» contra las epidemias? ¿Hubo algún tipo de oposición de los trabajadores de los saladeros cuando estos fueron expulsados de Buenos Aires? ¿Ninguno de ellos dijo nada en contra, o a favor, de los planes de eliminar los conventillos del centro de la ciudad? Si no tenemos en cuenta esos hipotéticos imaginarios concurrentes, difícilmente entenderemos cabalmente a qué estaba respondiendo exactamente la élite liberal.
Aquí, como en el caso de las mujeres, una inmersión prudente en la historia comparada sería muy recomendable. El caso del artículo de La Vanguardia permite entender lo que queremos decir. La tesis de la publicación socialista de que todos han de disfrutar del Parque de Palermo, remite, según Carbone, a la reclamación no solo de los derechos liberales abstractos, fundamentales desde la propia fundación de Argentina, sino también a los derechos materiales y sociales. Pero esta reivindicación de pasar de estos derechos abstractos a los derechos materiales y sociales no es, ni mucho menos, una peculiaridad porteña. Las comunidades imaginadas iban bastante más allá del espacio urbano discreto de las élites porteñas.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
Todo ello confluye, en fin, con algunas dudas que provoca el enfoque teórico-metodológico de Carbone. Muy saludable es afirmar, como él hace, los riesgos de la historia global, su potencial imprecisión analítica y, sobre todo, que la celebración de los flujos y conexiones pueden llevar a poner en riesgo su poder crítico contra el capitalismo global. La distinción entre lo local y lo global en lugares como París, como dice James Poskett en su ya célebre libro sobre la frenología, es problemática, entre otras cosas porque es la propia dinámica imperial la que «constituye» a París. Algo parecido se podría decir de una Buenos Aires cuyo crecimiento está ligado al comercio exterior, pero también a los intentos de establecer imperios informales en el otro lado del mundo por parte de los británicos. Todo ello tiene una materialización bien que real. A lo largo del libro van apareciendo apellidos que desde luego no entroncan con el pasado colonial hispánico. Y ello tiene que ver con la propia constitución de las élites de las que se habla en el libro. No basta solo con hablar de ellas como un grupo de liberales opuestos a Rosas con «referencias políticas, morales y estéticas comunes» (p.16), hay que darles más sustancia real a estas élites. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde estudiaron? ¿Con quién mantenían correspondencia o tenían actividad profesional o comercial? Es posible que los fragmentarios imaginarios urbanos «locales» estuvieran tintados de lentes nada «locales».
Da la sensación, por otro lado, de que el autor renuncia a zambullirse en las propias consecuencias que se podrían derivar de su libro. Una constatación recorre el texto: las élites quieren una ciudad «moderna», pero no hay un acuerdo general sobre en qué consiste esa modernidad. El libro es una objeción arrolladora, aunque tácita, al uso indiscriminado de la palabra modernidad como útil historiográfico. La otra rémora que gravita sobre este libro, y otros tantos muchos, es que no acaban de verse las ventajas de la sustitución de la palabra «burguesía» por «élite». En el texto pululan «clases altas» y «élites» como sinónimos, apareciendo ocasionalmente la palabra «burguesía». Uno puede compartir la idea de que la retórica legitimadora de la democracia representativa tiene muchas limitaciones a la hora de definir quién tuvo o tiene en realidad el poder. Y ese es, quizás, el elemento determinante que podría justificar el uso indiscriminado de la palabra «élite» en la historiografía y, en general, en la sociología y en los estudios culturales. Pero igual no es la mejor de las ideas, por mucho que creamos en el poder mágico de la reapropiación, acabar por utilizar un término esencial en las viejas teorías sociológicas reaccionarias de Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels de principios del xx. Curiosamente, el libro de Carbone socava algunas de sus asunciones más que tácitas. En su libro no encontramos minorías bien organizadas (Mosca), se trata de un grupo bien fragmentado. Ni tampoco hallamos una «ley de hierro de la oligarquía» (Michels), sino un grupo social con perfiles no siempre bien definidos y con capacidades que distan mucho de la omnipotencia.
Estas dudas y alguna crítica que ha suscitado la lectura de este texto son un síntoma muy positivo. Se trata de un libro valiente que asume riesgos, y lo hace con sólidos fundamentos. Es, como hemos visto, particularmente rico en aproximaciones y cuestiones trata-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
das. Pero eso mismo hace que siempre queden flancos abiertos. Los autores, como las élites porteñas, no son omnipotentes. Escribir lugares comunes, ampararse bajo el paraguas protector de corrientes historiográficas bien asentadas, por el contrario, no aporta nada, pero aminora el riesgo de preguntas incómodas o de posibles objeciones. El espléndido libro de Carbone es todo lo opuesto. Proporciona muchos elementos sobre los que reflexionar y discutir. Y esta debiera ser una de las funciones fundamentales del historiador.
Álvaro Girón Sierra IMF-CSIC, Barcelona
ORCID: 0000-0001-8222-5577
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-236
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 237-240
S errano , Elena (2022) Ladies of Honor and Merit: Gender, Useful Knowledge, and Politics in Enlightened Spain. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 244 p. ISBN: 9780822947165.
In Ladies of Honor and Merit: Gender, Useful Knowledge, and Politics in Enlightened Spain, Elena Serrano delves into the relationships between women and men engaged in knowledge-building and Enlightenment politics within élite Spanish society of the late 18th century. The book’s goals are ambitious, with some framed as opening new historiographical avenues for future exploration. Among the multiple brilliantly achieved objectives, one certainly stands out: giving back a voice to a group of upper-class Madrilenian women who appropriated and innovated a body of knowledge reshaping it into “useful” terms. As with so many other women of the time whose activities have increasingly been the focus of research in recent decades, these Spanish gentlewomen sought (and in part found) ways to escape marginalization – or outright exclusion – from the realms of knowledge and power. These women reclaimed their studies, both economic and scientific, from the self-referential scholarly agendas that often dominated male academic endeavors, both religious or secular. It is in this sense, as Elena Serrano demonstrates, that these women made a political contribution in the framework of an Enlightenment that, in Spain as elsewhere in Europe, was fueled by transnational networks of various kinds – including those cultivated by élite women. These are women about whom we have long known very little and who, although possibly representing “exceptions” in many respects, were far from exceptional: just like many men about whom we have always known a great deal. And it is by embracing the perspective of these unexceptional exceptions that research like this once again helps us to shed light on the gray areas of history.
As Elena Serrano reminds us in the first chapter, most readers are at least familiar with the names (if not the lives and works) of Margaret Cavendish (1623–1673) and Maria Kirch Winckelmann (1670–1720), Émilie du Châtelet (1706–1749), Maria Gaetana Agnesi
Elena Serrano’s book recounts how, in an era when Rousseauian ideas about women’s “natural” domesticity were held up to reassure both conservative nobles and revolutionary bourgeois alike, the topic was debated in Spain by a series of “enlightened” men who managed to move beyond such clichés. These men engaged in discussions with high-ranking women about their right to join one of the country’s leading institutions: the Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (Royal Madrid Economic Society of Friends of the Country). Institutions like these, Elena Serrano explains, were based on the idea that laypeople could contribute to their country’s development. After intense debate, on October 5, 1787, the Duchess of Benavente and nine other gentlewomen inaugurated the Junta de Damas de Honor y Mérito (Committee of Ladies of Honor and Merit) within this prestigious institution: the only known female branch to be found in any of the roughly five hundred 18th-century patriotic societies. The book reconstructs the scholarly activities –including laboratory practices – and social interventions of these determined Ladies. Ten years later, the Junta had established a network of over sixty correspondents spanning from Tenerife to Asturias and from Austria to Cuba.
The book compellingly tells the story of how the Duchess and her friends, consistently emphasizing the “feminine” value in noblewomen’s efforts to reform education and rural economies to benefit the poorest sections of society, helped shape the culture of 18th-century Spain. In so doing, the Junta generated and disseminated knowledge applied to European-inspired social improvement policies which, until then, had been the exclusive domain of men in Spain. Within this broader milieu, Serrano engages with the historiographical category of center-periphery relations, an approach that has been significantly enriched over time by the work of historians of science focused on Spanish context. The networking strategies that have proved so crucial to the self-promotion of every male scientist or merchant, philosopher, economist, or historian evidently applied to women as well. This book contributes to demonstrating the role the Ladies of Honor and Merit played in shaping scientific and political networks in Spain within the Enlightened European context.
To secure acceptance and the freedom to act, these female scholars and social reformers had to make significant compromises, starting with establishing a separate Ladies’ Committee within the Real Sociedad. Serrano explains that there are no documents (p. 36) indicating whether these women would have preferred to be members of the “male” Madrid Economic Society. In any case, they never gave up their commitment to holding weekly
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-240 (1718-1799), and Anna Morandi Manzolini (1714–1774), Dorothea Erxleben (1715–1762), Caroline Hershel (1750–1848) … and many other female natural philosophers active in the 18th century. These women are only the tip of an iceberg, however, beneath which lies an extraordinary number of other female thinkers operating in every cultural, institutional, and social context across Europe. This book, like the work of Montserrat Cabré on the medieval period and Mónica Bolufer on the Modern age, provides an important and fresh perspective on the late XVIII century Spanish case.
meetings at the Madrid City Hall. By mapping their activities and relationships with (some) members of the Real Sociedad who supported them (though – as always – only to a certain extent), Elena Serrano offers glimpses into intriguing stories, places, practices, and circumstances that enrich our understanding of the European Enlightenment. This second important goal achieved by the book, in my opinion, is contributing to dismantling the monolithic image of the Enlightenment – a view that too often persists among students, reinforced by the enduring influence of a stereotypical historiographical literature still found in nearly every language. A reductive image that – as Serrano explains – has portrayed the Spanish-speaking context as devoid of any significant contributions to the debates of the European Enlightenment. Against this background, the book reconstructs the transnational networking Spanish elites contributed to via their various relationships and practices, including translation and the appropriation of popular works – such as the significant case, thoroughly discussed by Serrano, of Antoine N. Pluche’s book ( Le spectacle de la nature , 1732–1750). Adopting the viewpoint of these élite Spanish women offers a original perspective on these issues, shedding light on the tensions and shifts among various traditional gender hierarchies.
Whether featuring internationally renowned figures or relatively unknown women like the group of Madrid-based ‘ladies’ described in this book, these cases invariably contribute to granting the 18th century more nuanced, and convincing contours. They challenge the historiographical narratives that still today relegate relationships between women and men to “separate chapters” in the history of scientific culture. Instead, these stories provide an additional piece of the puzzle for better understanding the first decades of the 19th century, a period marked by women being sent “back to the home” by legal codes (from the Code Napoléon to others, inspired by it, used in building European nation-states) and regulations that excluded them from universities after they had been partially and temporarily allowed to enter at moments during the 18th century.
The women Elena Serrano brings back to light dedicated themselves to a number of issues. One of the most intriguing is perhaps their project of collecting demographic and social data and conducting lengthy experiments to identify dietary and other strategies that might improve the survival of abandoned babies. This is an inherently scientific and political issue which, as outlined by Serrano, reveals how the Damas – eager gain equal recognition – succeeded in their endeavor even while remaining firmly anchored to the gender roles that were integral to their social status. What could be more fitting for a woman than caring for babies? For noblewomen, it was even more ideal that these babies had been abandoned: this gave the Damas the opportunity to display the human face of a social class that was suffering an increasingly severe crisis in Europe. Often dismissed as secondary or supportive, Serrano demonstrates that these activities contributed significantly to the cultural transformations of the era. If these women succeeded in being taken seriously, it was because they skillfully navigated the gender boundaries of Enlightenment knowledge-pro-
/ VOLUM 18 / 2025, p. 229-240
duction: a political, scientific, and psychological strategy that allowed them to gain recognition and exert influence without openly challenging patriarchal norms. Women’s participation in the Society’s activities was self-confined to roles that became firmly established as “suitable for women”: those of educators and moral guides. Ultimately, the reader is left with the impression that these Damas, much like their husbands, fathers, brothers, and enlightened friends, were primarily concerned with ensuring that their immense class privileges remained unchallenged. At the same time, however, the results achieved by these educated gentlewomen, such as the Duchess of Osuna, were significant: they provided their daughters with the tools to be politically and socially active, thereby contributing to the formation of a new generation of women engaged in study and public life.
To tell these stories, the author has drawn on exceptionally rich archival documentation, putting it into dialogue with a historiography that ranges widely in terms of both approaches and languages. However, the chosen communicative style leans towards narrative, avoiding jargon as well as overly scholarly tones, thereby making the book a highly enjoyable read.
In conclusion, it could be added that the book demonstrates how the Damas de Honor y Mérito, by skillfully cloaking their scientific pursuits in the rhetorical smoke of categories such as “female”, “useful”, or “moral,” managed to avoid offending the sensitivities of men accustomed – as Virginia Woolf (1882–1941) would ironically write much later – to seeing themselves reflected in women’s eyes at twice their actual bodily, intellectual, and professional size. Moreover, by helping to reflect on the long term, I believe this book contributes to both the history of women and gender studies and the history of the diverse European “Enlightenments” and their long, contested roots. This latter is important because even today such roots seem – judging by numerous, various reports – to feed the conformism underlying the discriminatory practices of far too many men working in Europe’s universities and research institutions.
Paola Govoni Dipartimento di Filosofia
Università di Bologna
ORCID: 0000-0003-1253-6614
D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 229-240
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 241-243
o tero C arvajal , l uis Enrique ; D e M iguel S alanova , Santiago (eds.) (2021). Sociedad urbana y salud pública. España 1860-1936 . Madrid: Catarata, 352 p. ISBN: 978-84-1352-271-5.
Aquest és un llibre que s’ha d’emmarcar dins una anàlisi més global que han portat a terme en els darrers anys els editors (juntament amb altres col·laboradors) sobre l’evolució de la societat urbana de l’Espanya contemporània. És un volum estructurat en disset capítols realitzats per un conjunt de 28 autors, amb acreditada trajectòria investigadora procedent de diverses disciplines i camps acadèmics; a saber: la història de la ciència, història de salut, història de la medicina, història contemporània, sociologia, antropologia i la demografia històrica. Aquesta és la primera virtut del llibre: el seu caràcter transversal i interdisciplinari. Això s’ha de posar en valor de manera especial en un context acadèmic cada vegada menys procliu a la col·laboració entre diverses disciplines. Cert, que hi ha tota una narrativa i retòrica sobre les virtuts de la interdisciplinarietat. Però és del tot incongruent amb unes pràctiques acadèmiques que, en el fons, la penalitzen. No tothom està disposat a sortir de les seves pròpies àrees de confort intellectual.
L’estudi de la societat urbana i de la salut pública eren temàtiques que obligaven a adoptar aquest enfocament transversal. L’altra virtut del llibre és el marc cronològic que adopta que va a cavall de la segona meitat del segle xix i les quatre primeres dècades del xx. En uns moments en què els estudis sobre el segle xix estan en procés de regressió dins les universitats espanyoles és de lloar que per explicar el procés de l’emergència de la societat urbana de masses del segle xx es consideri oportú anar enrere com a mínim des de la consolidació de l’estat liberal a mitjan segle xix. La salut pública va preocupar al primer liberalisme encara que algú pugui pensar el contrari. Precisament perquè en un primer moment a les ciutats del primer capitalisme industrialitzat varen viure el fenomen de l’urban penalty amb uns alts índexs de mortalitat i allí varen aparèixer metges higienistes, metges socials i reformadors que denunciaren la situació i proposaren una agenda polí-
tica de reforma sanitària i social (millora de l’urbanisme i l’habitatge, potabilització de l’aigua, major control sanitari dels aliments) amb l’objectiu de començar a revertir la situació i millorar les condicions de vida. El llibre adopta globalment una interpretació ponderada perquè es permet al lector resseguir els graduals avenços en salut pública que, si bé són més tardans que a alguns països europeus, acabaren produint-se en les primeres dècades del segle xx. La salut pública aniria millorant en paral·lel a les anomenades transicions demogràfiques i nutricionals (gràcies a l’augment del consum de la llet i la carn) que es produirien en les societats urbanes. El llibre confirma que sense la dinamització dels professionals de la salut (coneixedors de la bacteriologia) i el gran protagonisme de les ciutats no s’haurien produït aquests canvis socials. Els ajuntaments de les ciutats i les diputacions provincials foren decisives en la mesura que augmentaren, a velocitats diverses en funció de la seva grandària, els seus pressupostos dedicats a salut, es crearen els laboratoris municipals i es renovaren tota mena d’equipaments (clavegueram, hospitals, escorxadors, mercats de proveïment). D’aquesta manera fou possible lluitar de manera més eficient contra les epidèmies i les malalties infeccioses, així com enfortir la lluita contra la mortalitat infantil. Sobre aquest darrer punt diversos autors destaquen que per a reduir la mortalitat infantil tingueren un cert protagonisme les institucions de les Gotes de Llet presents en diverses ciutats, una major atenció a les maternitats, així com el naixement de l’especialització en la pediatria. També l’especialització i renovació de la psiquiatria seria un indicador de la modernització de la salut pública que incorporaria progressivament el tractament de les malalties mentals.
El llibre contempla amb precisió, més enllà dels àmbits municipals i provincials, les noves institucions d’àmbit estatal o supraprovincial especialitzades que durant el període tractat es dedicaren a la promoció de la higiene i la salut pública, ja sigui l’Institut Nacional d’Higiene Alfons XIII (1903), l’Escola de Puericultura, les múltiples institucions sota el paraigües de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1923), com el Servei Tècnic de Paludisme de l’Institut d’Estudis Catalans dirigit pel prestigiós Gustavo Pittaluga o la nova Escola Nacional de Sanitat, creada el 1924 i que durant la Segona República veuria organitzar en el seu interior una secció d’Higiene de l’Alimentació i la Nutrició. D’aquesta manera, si el llibre mostra la gran implicació dels ajuntaments de les ciutats en la promoció de la salut pública des de finals del segle xix també assenyala un major compromís de l’Estat a mesura que avança el segle xx. En definitiva, després de llegir el llibre es pot arribar a la conclusió que a Espanya les distàncies en qüestions de salut pública respecte a altres països europeus del seu entorn s’havien reduït. Per això, és important emmarcar aquest llibre dins un panorama historiogràfic més ampli que ja fa temps malda per acabar amb les interpretacions (hereves del regeneracionismes de finals del segle xix) de la història d’Espanya com una excepcionalitat fruit de l’acumulació de fracassos i debilitats des de la Revolució Liberal, la industrialització, la modernització de l’agricultura o el procés de nacionalització. En aquest sentit, reme-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 241-243
tem a la tesi defensada per Ferran Archilés, Julián Sanz i Xavier Andreu, editors del llibre Contra los lugares comunes. Historia, memoria y nación en la España Contemporánea (Madrid, Catarata, 2022): és important rebatre els llocs comuns, que sempre són tossuts (una mena de creences naturalitzades), amb bones recerques que argumentin la seva crítica de manera que permetin qüestionar-los. El llibre editat per Otero Carvajal i De Miguel Salanova mostra que en temes de salut pública l’Espanya de les primeres dècades del segle xx havia entrat en el camp de la modernitat sanitària; de la mateixa manera que s’ha parlat de l’edat de plata de la cultura i la ciència per a l’Espanya dels anys 1900-1936, ben mirat, també es pot parlar de l’edat de plata de la salut pública.
Joaquim M. Puigvert i Solà
Càtedra Martí Casals de Medecina i Salut en l’Àmbit Rural, Universitat de Girona
ORCID: 0000-0001-6923-2799
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 241-243
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 245-247
Cao CoStoya, David; gineBra i MolinS, rafel (eds.). «Les epidèmies a Osona (segles xiv-xxi)» Ausa, 2021, 30 (187-188). DOI:10.34810/ausav 30n187id400774.
La revista Ausa ha publicat un monogràfic dedicat a les epidèmies que han afectat la comarca d’Osona des del segle xiv fins al segle xxi
Aquest volum, titulat «Les epidèmies a Osona (segles xiv-xxi)», editat per David Cao i Rafel Ginebra, reuneix una sèrie d’estudis interdisciplinaris que ofereixen una anàlisi històrica i arqueològica dels episodis epidèmics a la demarcació. La compilació d’aquests treballs és especialment rellevant en el context actual, marcat per la pandèmia de la COVID-19, i demostra com la història pot aportar perspectives valuoses per comprendre i gestionar crisis sanitàries presents i futures. La presentació del monogràfic destaca la relació entre la investigació històrica i les preocupacions contemporànies, posant de manifest que l’interès per les epidèmies ha augmentat arran de la situació pandèmica recent. Així, els editors fan una crida als lectors perquè aprofitin aquests estudis per reflexionar sobre la gestió de les malalties infeccioses i la seva influència en la societat al llarg del temps.
En aquest volum, a través de 10 articles, es presenten diverses crisis epidèmiques que han afectat Osona, des de la pesta negra fins a la grip espanyola i el tifus durant la Guerra Civil espanyola. Un primer treball, a càrrec d’Imma Ollich i Antònia Díaz-Carvajal, presenta la pesta del segle xiv a l’Esquerda de Roda, un cas únic d’evidència arqueològica a Osona, amb enterraments massius datats per radiocarboni, on es destaca la importància de l’evidència física en la comprensió de les epidèmies medievals. Continuant amb aquesta època, Carles Puigferrat i Oliva Aborda, en un treball centrat en el període 13481500, la seqüència temporal de crisis demogràfiques a Vic, relacionant-les amb epidèmies, fams i guerres, i amb l’impacte devastador de la pesta negra en la població.
Tot seguit, Francesc de Rocafiguera Garcia examina les mesures preventives i pal·liatives adoptades pel Consell Municipal de Vic davant el risc epidèmic durant els segles xv i xvi, oferint una visió deta-
llada de la gestió local de les crisis sanitàries. En aquest mateix sentit, Xavier Solà Colomer analitza les estratègies de contingència i prevenció de la pesta bubònica implementades a Rupit en el període que abasta des del segle xvi fins al segle xviii, subratllant les limitacions de les mesures sanitàries de l’època i la importància creixent dels professionals mèdics. Continuant en el mateix període, Anna Bach Gómez i Elisenda Foradada Vilarrasa ens ofereixen una perspectiva de l’anomenada muralla del morbo de Vic, un clos construït a partir del segle xiii que envoltava la ciutat medieval i els ravals que van sorgir en aquell temps i que fins al segle xix va constituir una barrera física i conceptual davant les crisis epidèmiques.
Francesc Roma i Casanovas analitza els episodis de malalties contagioses dels segles xvii i xviii a Osona i el Ripollès, centrant-se en la gran pesta de 1650-1654 i la pesta de Marsella de 1720-1724. L’estudi destaca les diferents estratègies adoptades per afrontar aquestes crisis, influenciades pel canvi de règim polític després de la Guerra de Successió. Una perspectiva sociopolítica que també inspira el treball de Maties Ramisa Verdaguer, que, centrat en el segle xix, aborda els efectes de les transformacions socials, polítiques, econòmiques i tecnològiques en la sanitat i les epidèmies i malalties endèmiques que van afectar Osona al llarg de la centúria, fent èmfasi en les mesures de prevenció i d’intervenció terapèutica en cada moment.
Amb un enfocament singular, Joan Arimany i Juventeny aborda en el seu article la resposta religiosa i popular a les calamitats que representaven les epidèmies. L’autor estudia com la influència de l’Església impulsava la població a fer rogatives i pregàries als sants intercessors. També mostra com, una vegada superada la crisi, la població expressava el seu agraïment amb exvots, dedicació d’altars, capelletes de carrer i construccions de significat religiós.
El monogràfic clou l’anàlisi històrica amb dos articles centrats en el segle xx. El primer tracta sobre l’epidèmia de grip espanyola a Osona (1918-1920). L’autora, Alba Masramon Cruzate, fa una aportació innovadora a l’estudi de l’impacte d’aquesta epidèmia en abordar la incidència d’aquest episodi en tretze municipis osonencs. A partir de la documentació consultada al Registre Civil, als arxius de les poblacions estudiades, a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic i a l’Arxiu Comarcal d’Osona, quantifica el nivell d’afectació de la malaltia i la resposta per part de la societat civil, les institucions i la mateixa Església. El segon treball fa referència a un episodi de febre tifoide a la clínica militar de Vic l’any 1938. El treball, signat per Cinta Sadurní Bassols, Paola Galbany Estragués i Glòria Gallego Caminero, analitza les causes del brot infecciós, així com les mesures terapèutiques emprades, fent un balanç de la importància social de la malaltia, tot tenint en compte la circumstància de guerra que es vivia en aquell moment.
A més dels deu articles principals, el monogràfic inclou dos treballs complementaris. Jaume Terradas ofereix una reflexió sobre les interdependències entre la salut humana i l’ambiental, recordant la importància de considerar factors ecològics en la gestió de les cri-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 245-247
sis sanitàries. Montse Verdaguer recull testimonis de l’impacte de la COVID-19 a Osona, contribuint amb un corpus documental que serà una eina important per a futures investigacions històriques.
La revista Ausa també incorpora un motiu artístic, a càrrec de Marià Dinarès, amb obres que simbolitzen un viatge de la foscor a la llum, que constitueix tota una metàfora sobre l’esperança d’un futur millor.
Així doncs, aquest dossier de la revista Ausa ofereix una valuosa contribució a la història de les epidèmies, no només per la seva profunditat i rigor, sinó també per la seva rellevància en el context actual. Els editors i autors han aconseguit crear un volum interdisciplinari que no només documenta el passat, sinó que també proporciona eines per reflexionar sobre el present i el futur de les crisis sanitàries. La combinació d’evidència documental, arqueològica i testimonial fa d’aquest recull d’articles una referència indispensable per a estudiosos de la història de la medicina i les ciències socials.
Pasqual Bernat López Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, IEC, Barcelona
ORCID: 0009-0005-7180-7754
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 245-247
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
CoraChán, j uan B autista (2023). Avisos de Parnaso . Edición e introducción de Jorge García López. Girona: Documenta Universitaria, 244 p. ISBN: 978-84-9984-658-3.
A comienzos de otoño de 1612 el impresor veneciano Pietro Farri publica la primera de las tres centurias de los Ragguagli di Parnaso , del escritor y jurista lauretano Traiano Boccalini. Siguiendo el modelo de la sátira menipea, popularizada en el siglo xvi por las traducciones latinas de las obras de Luciano de Samosata, los Ragguagli se ambientan en el monte Parnaso, donde el dios Apolo atiende a las querellas de diversos políticos, científicos, eruditos y literatos del presente y del pasado, hasta emitir finalmente su veredicto. Su tono burlesco y desenfadado, el estilo alegórico y la neutralidad del relator respecto a las opiniones expresadas por los protagonistas del diálogo, permitieron a Boccalini llevar a cabo una corrosiva crítica de la cultura y las costumbres de su tiempo sin verse demasiado expuesto a unas más que posibles represalias. Así lo reconoce el propio Boccalini (1948, vol. 3, p. 363) en una epístola recogida en la edición de Luigi Firpo: «Io […], avendo scritte cose pubbliche e morali […], affinché l’aperta verità […] non m’aporti danno concitandomi contro lo sdegno di quei prencipi grandi, degli interessi e pensieri de’ quali ho ragionato, l’ho coperta delle vesti delle facezie, mascherata con le larve delle metafore».
Los Ragguagli gozaron de una súbita y sensacional acogida a lo largo de toda Europa, como lo atestiguan las decenas de reediciones, traducciones, glosas e imitaciones italianas, inglesas, holandesas, alemanas, españolas y francesas de la obra que vieron la luz en las décadas subsiguientes a su publicación (Hendrix, 1995, esp. p. 335-373; Longoni, 1999, p. 3-29; Firpo, 1965). Uno de los ejemplos más llamativos de su enorme difusión es la inclusión de una traducción alemana del ragguaglio lxxvii de la primera centuria, intitulado «Generale riforma dell’universo dai sette savi della Grecia e da altri letterati pubblicata di ordine di Apollo» (Boccalini, 1948, vol. 1, p. 258-285), en las páginas iniciales de la Fama Fraternitatis, el célebre manifiesto de
los Rosacruces redactado por Johann Valentin Andreae, Tobias Hess, y tal vez Christoph Besold, y publicado por primera vez en Kassel, el año 1614, sin el conocimiento de sus autores. (Se trata del fragmento intitulado «Allgemeine und General Reformation der gantzen weiten Welt» (Kassel, 1614, p. 5-90), véase Gilly & Van der Kooij, 1998; Hendrix, 1995, p. 109-120; Yates, 1972, p. 156-167; Penman, 2009, p. 101-120).
Los mordaces ataques de los ragguagli (especialmente de los publicados póstumamente en la tercera centuria) a la rapacidad de la monarquía española de la época y sus tiránicas pretensiones de dominio universal, propiciaron que su recepción en España fuese inicialmente negativa. De ahí que las primeras imitaciones españolas de los Ragguagli, que proliferaron entre 1614 y 1618, cuenten con la peculiaridad de servirse del modelo boccaliniano con fines prosaboyanos y antivenecianos.
Acaso el más popular de estos libelos sea el anónimo La República de Venecia llega al Parnaso y refiere a Apolo el estado en que se halla (1617), frecuentemente atribuido a Francisco de Quevedo. (Sobre esta cuestión, véase: Cappelli en M.ª J. Alonso Veloso & A. J. Sáez (eds.), 2024, p. 295-308. Para la recepción de Boccalini en España, véase: R. H. Williams (1946). Sobre la difusión del género del aviso en la España del siglo xvii , véase: Olivari (2014)).
No será hasta 1634 cuando el Padre Antonio Vázquez, bajo el pseudónimo de Fernando Peres de Sousa, publique la primera versión castellana de las dos primeras centurias de los Ragguagli con el título de Discursos políticos y avisos del Parnaso, censurando, eso sí, aquellos avisos que contenían los pasajes más ferozmente antiespañoles (Gagliardi en E. Fosalba & C. Vaíllo (eds.), 2010, p. 191-207).
Fue muy posiblemente esta traducción la que, en 1690, movió a Juan Bautista Corachán a redactar sus Avisos de Parnaso, los cuales dejó inacabados en forma manuscrita y no fueron publicados hasta 1747, cuando Gregorio Mayans decidió juntarlos a otros dos opúsculos inacabados de su maestro, las Horas de vacación y los Rudimentos filosóficos, dejando para el final de su edición una larga lista de obras de Corachán publicadas, otras terminadas y no publicadas y otras sin terminar, y llevarlos a la imprenta valenciana de la viuda de Antonio Bordázar (Corachán, 1747).
La obra que nos ocupa es la primera edición crítica de los Avisos de Corachán, a cargo de Jorge García López, quien ya había llevado a cabo una ejemplar edición de la República literaria de Diego de Saavedra (2006) (también de inspiración boccaliniana), siguiendo la estela de una larga lista de contribuciones al estudio de las letras españolas, entre las que cabe destacar la aclamada edición crítica de la Visión deleytable de Alfonso de la Torre (1992). García López ha tomado como base de su edición el impreso de 1747, colacionándolo meticulosamente con dos manuscritos conservados en la Biblioteca Mayansiana del Colegio del Corpus Christi de Valencia (el primero de la pluma de Corachán y el segundo de la pluma de este mismo y de Mayans) y señalando a pie de página con un escrúpulo digno de admiración las variantes de los diferentes estratos textuales (salvo aquellas del manuscrito
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
de Corachán que constituyen una redacción autorial diferente y que consigna en su Introducción (p. 71-73)).
Nacido en Valencia en 1661, Corachán se graduó en artes y se doctoró en teología en la Universidad de Valencia, donde ganó la cátedra de matemáticas en 1696. Sin embargo, como señala García López en el esbozo biográfico con el que abre su Introducción, nuestro autor no halló su auténtica vocación en la Universidad, sino en las reuniones de la Academia matemática de Valencia que se celebraban en casa del sacerdote Baltasar Iñigo y después en el Palacio del Alcázar de esa ciudad. El dato no es baladí si tenemos en cuenta que la corte de Apolo de los Avisos de Corachán se ubica en una ciudad descrita y nombrada como un alcázar, trasunto literario y fantástico de las tertulias que gustaba frecuentar (p. 13-24, esp. p. 15-17).
En la dedicatoria a Fernando VI que preludia la obra, Mayans reconoce abiertamente la influencia de Boccalini en los Avisos, aunque advierte con acierto que, a diferencia de aquellos, estos están ejecutados «sin maligna intención y con mayor caudal de doctrina» (p. 85). En efecto, si bien los Avisos, como sucedía en los Ragguagli, encadenan una serie de cuadros narrativos donde un observador externo e imparcial refiere las disputas que tienen lugar en un escenario alegórico, Corachán, a diferencia de Boccalini, reduce a la mínima expresión (salvo alguna chanza puntual) la carga satírica, poniendo en sordina los aspectos más polémicos del texto a fin de que el lector acceda sin prejuicios ni reparos dogmáticos o confesionales a las más recientes novedades filosóficas y científicas, tales como una demostración experimental de la teoría de la difracción de la luz de Grimaldi (p. 108-112), la descripción de varios experimentos con la máquina neumática de Boyle (p. 132-139), el uso del telescopio para observar las manchas solares descritas por Scheiner y Galileo (p. 157-159), aunque en realidad, fue Thomas Harriot quien, a finales de 1610, observó por primera vez una mancha solar con ayuda del telescopio (Cf. A. Van Helden en R. Taton; C. Wilson (eds.), 1989, p. 81-105, esp. p. 92), la corroboración del epigenetismo de Harvey mediante el examen microscópico de diversas series de huevos (p. 128-131), o la primera versión castellana de los seis célebres párrafos con los que Descartes inicia su Discurso del método (p. 177-178). Cabe señalar que el primero en llamar la atención sobre esta «traducción» de Corachán fue Ramón Ceñal (1945, p. 51). Sobre las afinidades cartesianas de Corachán, véase Navarro Brotóns (1997, p. 225-253).
Tal vez resulte de especial interés para los lectores de esta revista el larguísimo aviso del día 14 de febrero en el que se pone en entredicho la existencia de la esfera de fuego postulada por la meteorología aristotélica, y que se complementa con un «aviso extraordinario» en el que Athanasius Kircher relata una experiencia extática que lo lleva a viajar a lo largo del cosmos de la mano del ángel Cosmiel (p. 144-173). Como señala García López en nota al pie (p. 174, n. 503), el pasaje de Corachán sigue de cerca el Iter exstaticum quo mundo opificium (1656) de Kircher (2019). En estas páginas, Corachán abandona parcialmente sus pretensiones educativas para dirigirse subrepticiamente a un lector avisado, como lo de-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
muestra la referencia al «museo de Kirkerio», esto es, al Museo que Kircher fundó en 1651 en el Colegio Romano, referencia, por tanto, a una localización real y concreta, que incluso escapa a García López, quien aclara el sintagma «museo de Kirkerio» con la siguiente nota al pie: «Aquí en el sentido de: “lugar destinado para el estudio de las ciencias, letras humanes y artes liberales” (Autoridades)» (p. 145, n. 345) (Véase: Buonanno, 2014, p. 121-129; A. Udías, 2024, p. 10-13), o el largo pasaje extraído de una versión latina de los Meteorológicos de Aristóteles que, de forma excepcional, el autor transcribe sin traducir (p. 145-146. Cf. Aristóteles, 1996, p. 253-254; Metereológicos, I, 3, 340b20-30).
Los rasgos de la cosmología que se esboza en estos avisos coinciden grosso modo con los del sistema ticónico refrendado por los jesuitas (Lerner, 1995, p. 145-187) y adoptado con algunas modificaciones por Giovanni Battista Riccioli en su Almagestum Novum (1651) y por José Zaragoza en su Esphera común celeste y terráquea (1675) (Rosselló Botey, 2000, p. 136-164), como lo demuestra el hecho de que, en su itinerario extático, el padre Kircher suba de la Luna al globo de Venus, y de ahí, siguiendo fielmente el orden ticónico de los astros, pase sucesivamente a Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno ( p. 166-173, esp. p. 166).
La diferencia más importante entre la propuesta cosmológica de Tycho Brahe y la de Riccioli yace en que, para el primero, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra y el resto de los astros alrededor del Sol, mientras que, para el segundo, Mercurio, Venus y Marte giran alrededor del Sol y Júpiter y Saturno alrededor de la Tierra (Schofield, 1981, p. 177178. Sobre la influencia de Riccioli en la cosmología española del siglo xvii, véase: Navarro Brotons en M. T. Borgato (ed.) (2002, p. 291-319)).
En esa medida, creemos que García López no acierta al señalar que el viaje de Kircher «refleja mentalmente la astronomía ptolemaica y de ahí que “suba” al globo de Venus» (ibid., p. 166, n. 518), ya que, si reflejase el cosmos ptolemaico, subiría de la Luna a Mercurio. Obsérvese que el itinerario descrito por Kircher es compatible tanto con los sistemas ticónicos como con los semiticónicos. En cualquier caso, el gesto de servirse del modelo boccaliniano para defender posiciones ticónicas constituye uno de los aspectos más originales de los Avisos de Corachán, cuyo único precedente conocido a día de hoy es un raro volumen anónimo de 44 páginas, impreso en 1619 en Milán, intitulado Assemblea celeste radunata novamente in Parnasso sopra la nova cometa , donde, a propósito del cometa de 1618, se ridiculiza la cosmología aristotélica en favor de la ticónica; volumen que ni Luigi Firpo ni Harald Hendrix recogieron en sus respectivos estudios sobre la fortuna de los Ragguagli y que recientemente ha sido rescatado y editado por Ottavio Besomi & Michele Camerota (2000). Para una sintética exposición del papel que jugó la Assemblea celeste en la polémica en torno al cometa de 1618, véase: Granada (2024, p. 11-51, esp. p. 40-41).
Esta descripción del cosmos, sin embargo, trasluce al mismo tiempo aspectos fuertemente heterodoxos (ya presentes en la obra de Kircher) e incompatibles con la propuesta de Brahe, tales como la destrucción de la diferencia ontológica entre el mundo sublunar y el
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
supralunar («los cielos son corruptibles, pues en ellos se forman los cometas y nuevas estrellas […] como […] nuestra Tierra […] que toda no se muda ni se corrompe, pero bien parte della» (p. 160)), la asunción tácita de la teoría copernicana de la gravedad (p. 161): «como el Sol –lo mismo que los demás astros– sea cuerpo total, esto es, que todas sus partes van a su centro como las de la Tierra al suyo, las llamas forman un globo perfecto al sentido». Véase lo que dice al respecto Copérnico en su De revolutionibus: «Luego, si existen varios centros, cualquiera podrá dudar, no temerariamente, del centro del mundo, sobre si realmente es el centro de gravedad terrestre u otro. Yo creo que la gravedad no es sino una cierta tendencia natural, ínsita en las partes por la divina providencia del hacedor del Universo [ grauitatem non aliud esse, quam appetentiam quandam naturalem partibus inditam a diuina prouidentia opificis uniuersorum], para conferirles la unidad e integridad, juntándose en forma de globo. Este modo de ser [affectionem] es también atribuible al Sol, la Luna y las demás fulgurantes entre las errantes, para que, por su eficacia, permanezcan en la redondez con la que se presentan, las cuales, sin embargo, realizan sus circuitos de muchos modos diferentes [multis modis suos efficiunt circuitus]» (Copérnico, 2009, p. 58-59; 2015, p. 32. Sobre la teoría de la gravedad copernicana y de sus fuentes, véase: Knox, 2013), la explicación de la formación de los cometas como exhalaciones solares posteriormente enfriadas y condensadas, (p. 150, 155, 169). La teoría de que los cometas no eran más que «Solis άποσπασμάτιον» fue defendida tanto por Snellius como por Kepler (Van Nouhuys, 1998, esp. p. 337-360), la atribución kepleriana y galileana de un movimiento de rotación al Sol o la revalidación de la teoría galileana de las manchas solares. «[El Sol] además del movimiento anuo por el zodiaco, tiene otro que rueda sobre su centro en espacio de poco más de 27 días, y aún este no es simple, sino compuesto del movimiento de sus ejes. Y esta es la causa porque algunas manchas se han visto volver a los 27 días, y cada día tienen su movimiento» (p. 169). No creemos, en cambio, que al sostener que el Sol se mueve «por círculo oblicuo» (p. 161), Corachán (a través de Kircher) esté remitiendo necesariamente a «la primera ley de Kepler según la cual las órbitas de los planetas son elípticas» (n. 475), sino más bien a la oblicuidad de la eclíptica (esto es, del círculo del zodiaco por el que parece desplazarse anualmente el Sol) respecto al eje del ecuador.
Es más, en ocasiones puntuales, Kircher introduce proposiciones cosmológicas inequívocamente innovadoras, si no heréticas, como, por ejemplo, al postular que muchísimas de las estrellas del firmamento «estaban más distantes de las más bajas, que Saturno lo está de la Tierra», insinuando la inmensidad del universo, o, lo que resulta más sorprendente, al recuperar la tesis bruniana de que las estrellas son otros tantos soles alrededor de los cuales giran otras estrellas, lo cual redundaría, así pues, en la afirmación de una multitud indefinida de sistemas planetarios (p. 172): «Habiendo reconocido los arcanos del cielo planetario, [el ángel Cosmiel] luego me llevó al firmamento. En donde vi grande multitud de estrellas de diferente grandeza, pero no estaban todas en una misma superficie, porque muchísimas estaban más distantes de las más bajas, que Saturno lo está de la Tierra».
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
Como es sabido, Copérnico, ante la dificultad para observar una paralaje anual de las estrellas, ya había afirmado que, en relación con la distancia entre la Tierra y las estrellas, la distancia entre la Tierra y el Sol podía reducirse a un punto, por lo que entre el apogeo de Saturno y la esfera de las fijas había un enorme espacio vacío, que Brahe calculó setecientas veces mayor que el espacio entre el Sol y Saturno. La dificultad de observar tal paralaje fue uno de los argumentos de mayor peso esgrimidos por Tycho Brahe en contra de la adopción realista del modelo copernicano, como puede verse en: Granada en D. Tessicini; P. J. Boner (eds.), 2013, p. 185-207. Las teorías de Kircher sobre las dimensiones del universo son analizadas en: C. Ziller-Camenietzki en F. Monnoyeur (ed.), 2023, p. 211-224. De hecho, la inmovilización de la esfera de las fijas es el punto de partida para colocar las estrellas a distancias variables de la Tierra a lo largo de una esfera cuyo límite superior no se puede establecer. Estos aspectos de la obra de Kircher han llevado a algunos estudiosos a aventurar una aceptación parcial de las teorías Copérnico por parte del jesuita (Covington & T. R. Robinson, 1973, p. 311-317).
En p. 172-173: «Y así [algunas estrellas] lucen con propia luz y son otros tantos soles, y casi de la misma forma y composición en cuanto a la distribución de las partes, porque la naturaleza es muy diferente. Pero no todas lucen con luz propia, porque hay algunas como lunas, que moviéndose alrededor de las otras, reciben su luz dellas, padeciendo crecientes y menguantes, pero estas no se ven de la Tierra por su pequeñez. Tienen diferentes movimientos por excéntricas, epiciclos, etc., pero como están tan apartadas de la Tierra, no se percibe esta diferencia». Según dicha concepción, además, las novas, como antes se había sostenido a propósito de la formación de los cometas, serían el fruto de las exhalaciones de esas otras estrellas-soles: «Espiran también muchas exhalaciones y a veces de muchas de las circunvecinas se suelen formar estrellas nuevas que vemos, de donde también toman su luz» (ibid., p. 173). Sobre la concepción de los sistemas planetarios de Giordano Bruno, véanse los siguientes trabajos de Miguel Ángel Granada en: E. Canone; G. Ernst (eds.), 2010, p. 142-154; H. Hufnagel, 2013, p. 91-105. La estudiosa Ingrid D. Rowland arguyó la influencia de la teoría de Giordano Bruno en este pasaje del Iter exstaticum, señalando como prueba de que Kircher tenía un conocimiento directo de la obra del Nolano una referencia a una página de una de sus obras mnemotécnicas que puede hallarse en la Ars magna sciendi: Rowland en P. Findlen (ed.), 2004, p. 191-205, esp. p. 198. A Harald Siebert, en cambio, no le acaba de convencer dicha posibilidad exegética y tiende a explicar estos flagrantes paralelismos por la lectura de otras fuentes secundarias: «Es fällt schwer, hier nicht an eine visione bruniana zu denken, wie sie verschiedentlich vermerkt worden ist. Uns soll an dieser Stelle jedoch nicht interessieren, ob und inwieweit etwa Kircher sich von Giordano Bruno hat inspirieren lassen. Vielmehr wollen wir hier fragen, wie es dem Jesuiten Kircher überhaupt möglich war, etwas zu schreiben, dass derart an den nolanischen Kosmos erinnern mag. Schließlich waren solche Sternensysteme mit solaren Himmelskörpern, Planeten und Monden, wie sie Kircher schildert, alles andere als ein Ergebnis astronomischer
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
Forschung» (Siebert, 2006, p. 199). Asimismo, Antonella Del Prete (1998, p. 301), a propósito del Iter exstaticum, observa lo siguiente: «Siamo in un ambito che, pur risentendo della speculazione bruniana, si situa molto più vicino ai modelli cosmologici di Patrizi e Palingenio». Creemos que lo más probable es que Kircher conociera las ideas de Bruno a través de la lectura de Kepler, quien las expone críticamente en el De stella nova (1606) y en su Dissertatio cum Nuncio sidereo (1610). Sobre la lectura kepleriana de Bruno y la polémica en torno a la infinitud de sistemas solares (véase: M. Á. Granada, 2008, p. 469-495).
Ciertamente, uno podría pensar que, en estos avisos, Corachán se está limitando a exponer la visión kircheriana del cosmos sin adoptarla a título propio. Ahora bien, si tenemos en cuenta que, en su Discurso sobre el cometa de 1682, publicado tan solo ocho años atrás de la redacción de los Avisos, el autor recurre a algunas de esas teorías heterodoxas que ya hemos visto para explicar la formación del cometa, como la idea de que este sea el resultado de exhalaciones solares condensadas por virtud de los planetas fríos según la teoría copernicana de la gravedad, cabe sospechar que Corachán esté exponiendo por boca del Padre Kircher algunas creencias íntimas que no seguirían una línea tan ortodoxa como la que él mismo asegura suscribir en sus tratados astronómicos.
Recojo los pasajes esenciales del Discurso de Corachán sobre la formación del cometa predicho por Halley: «Supuesto, pues, que [el cometa] estava en el Cielo, tratarè de sus causas, y para inteligencia de la causa material supongo como à cierto en Matematica, que el Sol, y algunos Planetas expiran vapores, y exalaciones etereas, de las quales se forman las manchas que en ellos principalmente en el Sol se han advertido, cuya materia es fuliginosa, y uliginosa, pues se enciende y se haze facula, como consta por experiencia; componese de mucho humedo sulfureo pùes no se resuelve tan presto como los meteoros aereos, cuyo humedo es aqueo porque las manchas se mueven y en el espacio de 27. dias se han visto bolver casi las mismas; y es mas crasa que la aura eterea, pues eclipsa en parte al Sol y otros Planetas. Consulte el curioso à Morino, lugar citado, à Galileo Galilei en el Nuncio Sydereo, al P. Scheiner en la Rosa Vrsina, que hizo mas de dos mil experiencias, al P. Atanasio Kirkerio en el Mundo Subterraneo lib. 2. y en el lib. I. cap. I. Axis magnae lucis, & vmbrae. Digo, pues, que nuestro Cometa se ha formado de dichos vapores, que condensados hazen vn cuerpo diafano, y assi como de los vapores terraqueos en su Atmosfera se hazen meteoros aereos, assi de los vapores del Sol en su Pyrosfera se forman meteoros etereos […]. Condensanse los vapores etereos por la virtud de los Planetas frios, principalment de Mercurio, que en sentir de Morino es frio, y no impide à esta condensacion el calor del Sol, porque las nubes etereas no están contiguas al Sol (aunque sensiblemente lo estén) sinó que distan dos, ò tres mil leguas […]. [El cometa] Es como he dicho cuerpo diafano y esferico, pues todas las cosas para su mayor conservacion piden el unirse, y conglobarse…» (J. B. Corachán, 1682, A2r-A2v).
El Discurso de Corachán no ha recibido apenas atención por parte de los historiadores de la astronomía y no aparece mencionado ni en el catálogo de Kronk ni en la monografía
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
de Yeomans: cf. G. W. Kronk, 1999, p. 373-376; D. K. Yeomans, 1991, p. 111-139. A propósito de este, Víctor Navarro Brotóns (2014, p. 727) se ha limitado a consignar lo siguiente: «En este opúsculo Corachán defiende la naturaleza celeste de los cometas, comenta las diversas teorías sobre su formación y naturaleza, y describe sus observaciones afirmando que la trayectoria del astro era rectilínea».
«Junto a las observaciones astronómicas, las cuestiones generales de la astronomía y sus fundamentos teóricos son estudiadas por Corachán en varios escritos, como el titulado Tratado de Cosmografía. En este texto, describe con detalle los diversos sistemas del mundo, como era habitual en este tipo de tratados, y en especial el de Copérnico, al que considera admisible “por suposición”. Finalmente dice preferir el sistema de Tycho Brahe, ya que tiene, según Corachán, el mismo valor explicativo que el de Copérnico y no contradice las Sagradas Escrituras. Igualmente se expresa en las Dissertationes de 1704 […] y en otro tratado de Cosmographia, fechado en 1715»: Disciplinas, saberes y prácticas, cit., p. 730. No cabe, pues, descartar la posibilidad de que estemos ante un caso de “disensión íntima” como los ya señalados por Robert Westman a propósito de ciertos pensadores jesuitas, y en especial de Riccioli, en: R. S. Westman en D. G. Lindberg; R. L. Numbers (eds.), 1986, p. 77-113.
En cualquier caso, lo dicho no solo no desmiente, sino que, en buena medida, resalta con colores más vivos el retrato que García López hace de Corachán como una figura de transición entre Gracián y Feijoo; un digno representante de esa primera Ilustración española que colapsará con la ocupación borbónica de Valencia y no volverá a resurgir hasta las primeras décadas del siglo xviii, tras los estragos ocasionados por una larga Guerra de Sucesión (p. 57-62) (López Piñero, 1979). Así pues, estamos ante un «hombre lleno de energías de renovación y modernización científica» que se enfrentó a «la dificultad de conciliar según qué ciencia a la luz de la condena del heliocentrismo en la figura de Galileo» con la doctrina ortodoxa de la Iglesia católica (p. 58-59). El talante conciliador de Corachán ya fue señalado en: J. López Cruchet (2006, p. 181-195, esp. p. 188-189, p. 194-195), pero también, como hemos visto, ante un pensador en la línea del eclecticismo kircheriano, cuya obra testimonia la importancia de los jesuitas, y de otros autores no jesuitas pero afines a la Compañía, en la introducción de la ciencia moderna en España (Navarro Brotóns, 1972, p. 367-379; 1978, p. 279-293; 1985; 2002 en M. Feingold (ed.), p. 331-389; 2005 en M. Silva Suárez (ed.), p. 33-73).
En esa medida, creemos que debería incluirse a Corachán en el reducido elenco de novatores influidos por el padre Kircher, como Vicente Mut, Juan Caramuel y José Zaragoza, recogidos por John E. Fletcher y Thomas F. Glick, respectivamente, en: J. E. Fletcher, 1970, p. 52-67; T. F. Glick, 1971, p. 379-381. Como ya señaló Horacio Capel: «Los Avisos del Parnaso muestran que la obra de Kircher era ya bien conocida y apreciada en España a fines del siglo xvii en los círculos novadores, y que se le atribuía un significado claramente antiaristotélico, siendo esgrimida además por esos círculos en su batalla por la introduc-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
ción de la ciencia moderna en nuestro país. El movimiento novador se convirtió de este modo en uno de los principales canales de difusión de las ideas kircherianas. Aunque en ocasiones la paternidad de las ideas que propagaban no fuera claramente reconocida, y pueda sospecharse que no tuvieron un conocimiento directo de ellas, sino llegado a través de otros autores» (H. Capel,1980, p. 5-94).
El encomiable esfuerzo de Corachán por explicar de forma sencilla, amena y rigurosa las más complejas teorías científicas (lo que hoy llamaríamos «divulgar») puede apreciarse asimismo en las breves páginas repletas de acertijos, ocurrencias y paradojas que hallaremos en las Horas de vacación que siguen a los Avisos (p. 181-184), y, sobre todo, en sus Rudimentos filosóficos, en los que el autor, con una perspicuidad que pocos manuales actuales de lógica podrían igualar, presenta y desarrolla los conceptos fundamentales de la abstrusa lógica aristotélica empleada por los escolásticos sirviéndose de elocuentes ejemplos para despejar cualquier equívoco, pero también aprovechando la ocasión para dejar claro lo que no está claro (p. 196-237). Y es que las páginas de este volumen rezuman por doquier ese espíritu ilustrado que tanto se echa de menos en los aciagos tiempos que corren, confiriendo un valor a esta obra que trasciende su indudable relevancia histórica.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
A RISTÓTELES. Acerca del cielo. Meteorológicos. Traducción de Miguel Candel. Madrid, 1996.
BESOMI, Ottavio; CAMEROTA, Michele. Galileo e il Parnaso Tychonico. Un capitolo inedito del dibattito sulle comete tra finzione letteraria e trattazione scientifica. Firenze, 2000.
BOCCALINI, Traiano. Ragguagli de Parnaso e scritti minori. 3 vols. Edición de Luigi Firpo. Bari, 1948.
B UONANNO , Roberto. The Stars of Galileo Galilei and the Universal Knowledge of Athanasius Kircher Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2014.
CAPEL, Horacio. «Organicismo, fuego interior y terremotos en la ciencia española del siglo xviii ». Geo-crítica. Cuadernos críticos de geografía humana , 27-28, 1980, p. 5-94. Consultable en: https:// www.ub.edu/geocrit/geo27-28.htm.
CAPPELLI, Federica. «Una aproximación a la elocutio de un aviso de Parnaso atribuido a Quevedo o la degradación de la Serenísima». En: ALONSO VELOSO, María José y SÁEZ, Adrián J. (eds.). Quevedo y la poesía del siglo xvii (con Italia en perspectiva). Madrid, 2024.
CEÑAL, Ramón. «Cartesianismo en España. Notas para su Historia (1650-1750)». Revista ‘Filosofía y Letras’ de la Universidad de Oviedo, 1945.
COPÉRNICO, Nicolás. Sobre las revoluciones (de los orbes celestes) . Traducción y notas de MÍNGUEZ , Carlos. Madrid, 2009, p. 58-59.
— Des révolutions des orbes célestes . Vol. II. Edición, traducción y notas de LERNER, Michel.-Pierre; SEGONDS, Alain-Philipe y VERDET, Jean-Pierre. Paris, 2015.
CORACHÁN, Juan B. Discurso sobre el cometa, que apareció este año 1682. Valencia, 1682.
— Avisos de Parnaso. Edición de MAYANS, Gregorio. Valencia, 1747.
COVINGTON , Arthur E.; ROBINSON , Thomas R. «The Partial Acceptance of the Copernican Theory by Athanasius Kircher, 1646». Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 67, 1973, p. 311317.
DEL PRETE, Antonella. Universo infinito e pluralità dei mondi. Teorie cosmologiche in età moderna. Napoli, 1998.
DELLA TORRE, Alfonso. Visión deleytable. 2 vols. Edición crítica y estudio de LÓPEZ, Jorge G. Salamanca, 1992.
FIRPO , Luigi. Traduzioni dei Ragguagli di Trajano Boccalini. Firenze, 1965.
FLETCHER, John E. «Astronomy in the Life and Correspondence of Athanasius Kircher». Isis, 61 (1), 1970.
GAGLIARDI, Donatella. «Fortuna y censura de Boccalini en España: una aproximación a la inédita Piedra del paragón político ». En: FOSALBA , Eugenia; VAÍLLO, Carlos (eds.). Literatura, sociedad y política en el Siglo de Oro. Bellaterra: UAB, 2010, p. 191-207.
GILLY, Carlos; (VAN DER) KOOIJ, Pleun. Fama Fraternitatis. Das Urmanifest der Rozenkreuzer Bruderschaft. Haarlem, 1998.
GLICK , Thomas F. «On the Influence of Kircher in Spain». Isis, 62 (3), 1971, p. 379-381.
GRANADA, Miguel Á. «Kepler and Bruno on the Infinity of the Universe and of Solar Systems». Journal for the History of Astronomy, 39, 2008, p. 469-495.
— «Synodus ex mundis». En: CANONE, Eugenio; ERNST, Germana (eds.). Enciclopedia Bruniana & Campanelliana. Vol. 2. Pisa-Roma, 2010, p. 142-154.
— «De immenso et innumerabilibus. «I, 3 and the Concept of Planetary Systems in the Infinite Universe. A Commentary». En: HUFNAGEL, Henning; EUSTERSCHULTE , Anne (eds.). Turning Traditions Upside Down. Rethinking Giordano Bruno’s Enlightenment Budapest-New York, 2013, p. 91-105.
— «Tycho Brahe’s Anti-Copernican Campaign: His Criticism of Maestlin and Thomas Digges in the Astronomiae Instauratae Progymnasmata». En: TESSICINI, Dario; BONER, Patrick J. (eds ). Celestial Novelties on the Eve of the Scientific Revolution , 1540-1630. Firenze, 2013, p. 185-207.
— «Nove e comete nel periodo 1572-1623 e il dibattito Galileo-Grassi». En: Il Saggiatore di Galileo a 400 anni dalla sua pubblicazione (Roma, 23-25 ottobre 2023). Roma, 2024.
HELDEN (VAN), Albert. «Galileo, telescopic astronomy and the Copernican system». En: TATON, René; WIL-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
SON, Curtis (eds.). Planetary Astronomy from the Renaissance to the rise of Astrophysics. Part A. From Tycho Brahe to Newton. Cambridge, 1989.
HENDRIX, Harald. Traiano Boccalini fra erudizione e polemica: ricerche sulla fortuna e bibliografia critica Firenze, 1995.
KIRCHER , Athanasius. Itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber universal . Edición I. Gómez Liaño, Madrid, 2019.
KNOX, Dilwyn. Copernico e la gravità. La dottrina della gravità e del moto circolare degli elementi nel De revolutionibus. Pisa-Roma, 2013.
KRONK, Gary W. Cometography. A Catalog of Comets. Vol. 1: Ancient-1799. Cambridge, 1999.
LONGONI, Franco. «Alcune note sulla tradizione del testo boccaliniano». Studi secenteschi , 40, 1999, p. 3-29.
LÓPEZ CRUCHET, Julián. «Modernidad filosófica y fantasía literaria: Corachán y sus Avisos de Parnaso (1690)». Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 23, 2006, p. 181-195.
LÓPEZ PIÑERO, José M. Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos xvi y xvii . Barcelona, 1979.
NAVARRO BROTONS, Víctor. «La renovación de las ciencias físico-matemáticas en la Valencia preilustrada». Asclepio, 24, 1972.
— «Juan Bautista Corachán y la enseñanza universitaria». En: Estudios de Historia de Valencia. Valencia, 1978.
Tradició i canvi científic al País Valencià modern (1660-1720): les ciències físico-matemàtiques València, 1985.
— «Descartes y la introducción en España de la ciencia moderna». En: La filosofía de Descartes y la fundación del pensamiento moderno. Salamanca, 1997, p. 225-253.
— «Tradition and Scientific Change in Modern Spain: The Role of the Jesuits». En: FEINGOLD, Mordechai (ed.). Jesuit Science and the Republic of Letters Cambridge (Mass.)-London, 2002.
— «Riccioli y la renovación científica en la España del siglo xvii». En: BORGATO, Maria T. (ed.). Giambattis-
ta Riccioli e il merito scientifico dei gesuiti nell’età barocca. Firenze, 2002, p. 291-319.
— «La renovación de la actividad científica en la España del siglo xvii y las disciplinas físico-matemáticas». En: SILVA SUÁREZ, Manuel (ed.). Técnica e ingeniería en España, II. El Siglo de las Luces. De la ingeniería a la nueva navegación. Zaragoza-Madrid, 2005.
— Disciplinas, saberes y prácticas: filosofía natural, matemáticas y astronomía en la sociedad española de la época moderna. Valencia, 2014.
NOUHUYS (VAN) , Tabitta. The Age of Two-Faced Janus. The Comets of 1577 and 1618 and the Decline of the Aristotelian World View in the Netherlands Leiden-Boston-Köln, 1998.
OLIVARI, Michele. Avisos, pasquines y rumores. Los comienzos de la opinión pública en la España del siglo xvii. Madrid, 2014.
PENMAN, Leigh T. I. «“Sophistical Fancies and Mear Chimaeras?” Traiano Boccalini’s Ragguagli di Parnaso and the Rosicrucian Enigma». Bruniana & Campanelliana, 15 (1), 2009, p. 101-120.
RICCIOLI, Giovanni B. Almagestum Novum. Bologna, 1651.
ROSSELLÓ BOTEY, Victòria. Tradició i canvi científic en l’astronomia espanyola del segle xvii . València, 2000, p. 136-164.
ROWLAND, Ingrid D. «Athanasius Kircher, Giordano Bruno, and the Panspermia of the Infinite Universe». En: FINDLEN , Paula (ed.). Athanasius Kircher. The Last Man who Knew Everything. New York-London, 2004, p. 191-205.
SAAVEDRA (DE), Diego. República literaria. Edición de LÓPEZ, Jorge G. Barcelona, 2006.
SCHOFIELD, Christine J. Tychonic and Semi-tychonic World Systems. New York, 1981.
SIEBERT, Harald. Die große kosmologische Kontroverse. Rekonstruktionsversuche anhand des Itinerarium exsctaticum von Athanasius Kircher SJ (16021680). München, 2006.
UDÍAS, Agustín. Athanasius Kircher, the Mysteries of the Geocosmos, Magnetism, and the Universe Cham, 2024.
/ VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
WESTMAN , Robert S. «The Copernicans and the Churches». En: LINDBERG , David G.; NUMBERS , Ronald L. (eds.). God and Nature. Historical Essays on the encounter between Christianity and Science California, 1986, p. 77-113.
WILLIAMS, Robert H. Boccalini in Spain. A Study of his Influence on Prose Fiction of the Seventeenth Century. Menasha (Wisconsin), 1946.
YEOMANS, Donald K. Comets. A Chronological History of Observation, Science, Myth, and Folklore United States of America, 1991.
YATES, Frances. The Rosicrucian Enlightment. London, 1972, p. 156-167. [Traducción castellana: El iluminismo rosacruz. México, 1981.]
ZARAGOZA, José. Esphera común celeste y terráquea. Madrid, 1675.
ZILLER-CAMENIETZKI, Carlos. «L’infini dans la pensé d’Athanasius Kircher S. J.». En: MONNOYEUR, Françoise (ed.). Les infinis. Astronomie, mathematiques, philosophie. Paris, 2023, p. 211-224.
Pablo Montosa Departament de Filosofia Universitat de Barcelona
ORCID: 0000-0002-8739-895X
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 249-260
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 261-264
Mirón-gonzález, rubén; lópez valleCillo, María (2025). Enfermería y cuidados transnacionales en contextos de guerra (1914-1945). Madrid: Catarata, 248 p. ISBN: 978-84-1067-208-6. 1
Aquest llibre aborda, des d’una perspectiva transnacional, una aproximació històrica a les cures, els espais sanitaris, els estereotips de gènere i la sociologia de les infermeres en els contextos de guerra i exili. Abans d’entrar en matèria, cal destacar el gran esforç metodològic de les autores i autors que han participat en aquest llibre. Tots ells han repensat les fonts i les han analitzades amb ull crític; així han aconseguit que la poca documentació disponible permeti parlar de la infermeria en contextos de guerra i contribueixi al relat historiogràfic general. El silenci de les fonts i, conseqüentment, el silenci historiogràfic sobre la història de la infermeria han tingut un impacte directe en la manca de reconeixement professional de les infermeres. La dificultat per trobar documentació que tracti la infermeria en els contextos de guerra dona encara més valor a aquesta aportació. L’espai analític d’aquest llibre és un escenari ampli que abraça les dues bandes del Mediterrani i que observa el paper crucial de la infermeria, la gran complexitat del treball de cures, la permeabilitat i l’aprenentatge mutu que es va succeir en els diferents contextos bèl·lics entre 1914 i 1945. La guerra, entesa com a eix central de les diferents aportacions, permet analitzar la infermeria en contextos que van més enllà de les fronteres nacionals. La guerra és un espai de transferències, canvis i interaccions que passen per les relacions personals, i també per les relacions professionals. La perspectiva transnacional posa el focus en aquestes interaccions i en la universalitat de la infermeria, una característica principal que fa que la considerem «professió». En aquest llibre apareixen dones catalanes, espanyoles, italianes, franceses, hon-
1. Aquesta ressenya és part del projecte I+D «Trabajo y Movilidad Social en la Cataluña Contemporánea, 1836-1936», PID2021-122261NB-I00 finançat per MICIU/AEI/10.13039/ 501100011033, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) y Next Generation EU: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE y PRTR.
gareses, britàniques, i també homes practicants que duen a terme tasques infermeres i que, malgrat no patir la discriminació de gènere, pateixen l’ocultació causada per la subalternitat a la qual està condemnada la seva feina. L’altra idea present en tot el llibre és la de la invisibilització, no només en el llegat documental com ja s’ha explicat, sinó també en el relat de la guerra, sovint elaborat per homes i sotmès a les lògiques de gènere de l’època. Per tant, aquest llibre s’inscriu en els nous corrents historiogràfics de la història de la infermeria: nova història de les dones, perspectiva transnacional i ús de la microhistòria. Tot i que no tots, alguns capítols tenen un fort component biogràfic. Els relats individuals són traslladats a experiències professionals compartides i esdevenen elements cabdals per reivindicar les trajectòries laborals. En aquest sentit, aquest llibre també és testimoni del que la historiografia de la infermeria necessita: l’abandonament i la superació dels relats hagiogràfics i heroics dels professionals sanitaris, sobretot en els períodes bèl·lics.
El primer capítol, escrit pels editors del llibre Rubén Mirón i María López, estableix el marc teòric en el qual s’enquadren les altres aportacions: la història transnacional. Aquesta perspectiva s’adopta quan l’objecte d’estudi es mou en qualitat de migrant i en un context internacional d’interacció amb altres nacionalitats. Les guerres són situacions que permeten l’adopció d’aquesta perspectiva, i les cures, en tant que comportaments humans, poden ser per definició transnacionals perquè traspassen les barreres d’allò nacional i són aplicables arreu, amb les particularitats culturals i socials de cada grup.
En el segon capítol, Sergio Savoini fa una anàlisi iconogràfica i iconològica de les representacions de la infermera britànica durant la Primera Guerra Mundial i aborda les diferents construccions de gènere que es generen al voltant de la figura de les infermeres. Les imatges i els missatges intrínsecs que porten aquestes van generar un model de comportament per a les infermeres de tot Europa. Gran Bretanya, en tant que país que gaudeix d’una gran hegemonia cultural a l’època, va establir els models d’infermera estudiats per Savoini: l’extensió de l’àngel de la llar i les diferents facetes de la dona moderna.
El tercer capítol representa una aportació des de la perspectiva postcolonial sobre la infermeria italiana a l’Etiòpia colonial. La seva autora, Anna La Torre, s’enfronta a un passat incòmode per a la nació italiana i posa sobre la taula que, malgrat les dificultats per trobar fonts d’aquest període, és possible explicar el paper de les infermeres voluntàries italianes a la Segona Guerra Italoetíop sense oblidar les complexitats ètniques i morals del colonialisme feixista.
El quart capítol té com a objectiu qüestionar l’eterna separació entre el treball de les infermeres i el dels practicants. La vida de Santiago Viñas Espín, el practicant accidental que durant la Guerra Civil es va enrolar a l’exèrcit republicà per exercir de sanitari, serveix a Àlex Sierra per explorar els límits de la professió dels practicants i les infermeres tot posant veu a la infermeria masculina, enormement invisibilitzada en el relat historiogràfic. No només això, sinó que també contribueix a posar de relleu la participació de la infermeria en la producció de coneixement científic i la vessant emocional de les cures.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 261-264
El cinquè capítol s’endinsa en la història social de l’exili. L’atenció als perfils socioprofessionals de les infermeres que varen marxar d’Espanya després de la Guerra Civil ha estat objecte d’interès històric relativament recent. L’estudi de la sociologia dels professionals sanitaris és una assignatura pendent en la història de la infermeria. Helena García i Rubén Mirón s’interroguen sobre qüestions fins ara molt poc estudiades, com l’afiliació política de les infermeres i el seu exili. A través del mètode prosopogràfic, han rescatat la identitat de 592 infermeres. Aquesta és una gran aportació que obre les portes a una línia d’investigació de gran importància: la politització de les infermeres i el seu paper a l’exili.
En el sisè capítol s’explica l’experiència, curta però intensa, de l’Hospital Internacional de Vic. La seva autora, Cinta Sadurní, narra les vicissituds d’aquesta vivència sanitària transnacional on varen produir-se intercanvis i un aprenentatge mutu entre els sanitaris i sanitàries de les diferents nacionalitats. Alhora, aquesta situació va tenir certa incidència en la societat vigatana de l’època i va posar de relleu l’enorme importància de la política en el món sanitari, especialment enmig d’un conflicte bèl·lic. La vessant biogràfica del capítol i la voluntat de l’autora de posar noms i cognoms a les infermeres que varen treballar en aquest hospital no es tracta d’un mer exercici memorístic, sinó que s’ha d’entendre en la lògica de la biografia relacional. És a dir, es tracta de biografies individuals de les quals emanen elements d’una identitat i d’uns trets característics compartits entre les infermeres de l’època en general. En definitiva, són relats microhistòrics que contribueixen a la narrativa general de la professió.
El setè capítol s’emmarca en els estudis sobre l’exili i destaca la manca d’investigacions que detecten el paper de la infermeria després de la Guerra Civil espanyola. A través de l’estudi del cas de l’Hospital Varsòvia de Toulouse (1945-1950), Àlvar Martínez-Vidal i Xavier Garcia Ferrandis fan una contribució rellevant a la història social de la infermeria espanyola a França. Els seus interessos se centren en les retribucions econòmiques, les aspiracions professionals i el reconeixement social de la professió. Una vegada més, el vehicle per estudiar totes aquestes qüestions ha estat la biografia, aquí la del practicant Lluís Felip Mitjavila, que ha servit per a construir una història des de baix, tot visibilitzant relats fins avui ocults.
El vuitè i últim capítol, a càrrec d’Alejandra de Leiva i Jon Arrizabalaga, s’ocupa de l’estudi del desenvolupament de l’hemoteràpia, especialment en el context de la Guerra Civil espanyola. La infermeria va tenir un rol molt important en les transfusions sanguínies tant en la pràctica professional com també en la pràctica ciutadana, ja que van convertir-se elles mateixes en donants. La concepció de gènere i el desenvolupament professional són dos elements que interactuen en la consolidació d’aquesta pràctica mèdica iniciada durant la Primera Guerra Mundial.
L’aportació historiogràfica d’aquest llibre suposa un gran pas endavant per a la història de la infermeria a Espanya, i també d’Europa en general. L’ambició de temàtiques i perspectives d’anàlisi aporten una visió complexa de la infermeria que va més enllà dels relats clàs-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 261-264
sics sobre les infermeres i els contextos bèl·lics. El diàleg amb la historiografia europea especialitzada, el rigorós ús de les fonts i l’aplicació de metodologies variades confirmen que la historiografia de la infermeria gaudeix de bona salut.
Alba Masramon Cruzate Grup Treball, Institucions i Gènere Universitat de Barcelona
ORCID: 0000-0001-6798-8373
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 261-264
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 265-267
lópez aleMany, antonio (2021). Enfermedad y sociedad en Xàtiva durante el siglo xix. Las epidemias de cólera de 1834 y 1854. Xàtiva: Ulleye, 2024, 143 p. ISBN: 978-84-122272-0-8.
El dia 25 de novembre de 2024 es presentava al Col·legi de Metges de València el llibre que ara i ací ressenyem. El seu autor, el doctor Antonio López Alemany, és professor titular de la Universitat de València, metge especialista en oftalmologia i director de la Clínica d’Oftalmologia de Xàtiva. L’acte de presentació, que comptà amb les intervencions de l’autor i de qui això subscriu, va anar a càrrec de Germán Ramírez Aledón, catedràtic d’història, professor associat de la Universitat de València i exdirector de l’institut d’educació secundària Josep de Ribera de Xàtiva.
La monografia forma part de l’excel·lent col·lecció de llibres de tema històric de l’editorial Ulleye, que té la seu a la ciutat de Xàtiva. El seu creador i impulsor, López Alemany, es pot considerar com un autèntic metge humanista. La seva formació com a estudiant de medicina a la Universitat de València li va permetre connectar amb el grup d’història de la medicina encapçalat per José María López Piñero, i d’allà li va nàixer una passió per la història que mai no l’ha abandonat. Aquest llibre –i l’oportunitat de comentar-lo que m’ofereix Actes d’Història de la Ciència de la Tècnica– té per a mi un significat profund. Com s’indica al text, el punt de partida d’aquest treball va ser la tesi de llicenciatura que l’autor va defensar brillantment a la Universitat d’Alacant el 1987. Fou dirigida pel professor Emili Balaguer Perigüell, catedràtic –i aleshores també degà– de la Facultat de Medicina d’aquella universitat, el qual, lamentablement, ja no està entre nosaltres. A hores d’ara, Emili, nascut a Xàtiva i ben orgullós, sens dubte estaria molt feliç de veure el volum que presentem. La generositat i el tarannà d’Antonio López Alemany van fer possible que l’editorial Ulleye edités l’any 2018 el llibre que, sota el títol Emili Balaguer i Perigüell (19422014), mestre i amic, recollia els treballs presentats al simposi, en homenatge a Emili, que s’havia celebrat a Xàtiva tres anys abans gràcies a la iniciativa de López Alemany.
Començarem amb un parell de frases: «Les epidèmies tornen cada cert temps per recordar-nos la nostra vulnerabilitat» i «Les epidèmies han passat de ser catàstrofes distants, per convertir-se en realitats tràgiques». Totes dues procedeixen de l’obra de Marcos Cueto, un dels historiadors de la medicina més reconegut a nivell internacional, en concret del seu llibre El regreso de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú del siglo xx (1997).
La gestació de l’obra que ressenyem va tenir lloc en el context de l’omnipresència del SARS-CoV2, que ha fet que els estudis històrics i socials referits a malalties de comportament epidèmic hagen despertat un interès creixent en amplis sectors socials, més enllà dels àmbits estrictament professionals de les ciències de la salut o de la història de la medicina i de la ciència, per entendre i controlar aquesta catàstrofe. Perquè, efectivament, les epidèmies són un tipus particular de catàstrofe social caracteritzat per l’extensió ràpida de determinades malalties infeccioses amb elevades xifres de morbiditat i mortalitat i que, des de finals del segle xix, amb l’aparició de la microbiologia, s’atribueixen a agents biològics que són causa necessària però no suficient. Factors dependents de l’activitat humana i del desenvolupament de les cadenes epidemiològiques de transmissió han jugat, juntament amb factors biològics i mediambientals, un paper fonamental en el desencadenament de les epidèmies, com les condicions de naturalesa política, econòmica, social i cultural.
Aquest interès per la història de les epidèmies, que s’ha accentuat molt aquests darrers temps arran de la pandèmia com acabem de comentar, havia començat en realitat a col·locar-se al centre del debat present, amb el tema de les anomenades malalties emergents i reemergents i de les noves epidèmies, com ara l’Ebola, la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) o la grip aviària.
L’obra que ara presentem és un excel·lent exponent de la importància que la història de les epidèmies té en aquests moments. Estar centrada en un temps concret –les epidèmies de 1834 i 1854– i en un espai, també concret, un espai privilegiat com és la ciutat de Xàtiva, la fan especialment interessant pel fet que aquesta mirada focalitzada permet a l’autor aprofundir en allò que solem anomenar «microhistòria». Fent una analogia, «és com si es fes servir un microscopi, que ens permet modificar l’escala d’observació per a veure coses que, en una visió general, no es perceben».
El contingut del llibre s’articula al voltant de huit capítols més una bibliografia, actualitzada i molt pertinent per a l’objecte d’estudi. A través d’un viatge apassionant, l’autor ens introdueix en un camí en el qual es contempla, en primer lloc, el context de les epidèmies de còlera al huit-cents, a nivell global i al País Valencià en particular, amb un acostament breu, però molt interessant, sobre allò que ja es coneix sobre la presència de la malaltia, en aquest període, a la comarca de la Costera. Són dos capítols indispensables per poder entrar més tard en l’anàlisi específica dels dos brots epidèmics: per una banda, un apropament global al que es coneix sobre la Xàtiva del segle xix des de diversos punts de vista (polític, social i demogràfic, entre altres) i, per una altra, una exposició panoràmica del
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 265-267
problema de l’abastament d’aigües i la gestió de residus, un aspecte que no podia faltar per tractar-se, el còlera, d’una malaltia de transmissió hídrica.
El nucli del llibre està constituït per dos grans capítols consagrats, respectivament, a l’epidèmia del 1834 i la del 1854. L’estudi dels brots és rigorós, molt ben analitzades les xifres de morbiditat i mortalitat i molt ben assenyalats els biaixos de les mateixes fonts. Cal destacar l’aportació que suposa l’ús de fonts primàries inèdites, i molt particularment les procedents dels arxius parroquials.
En aquest recorregut històric observarem com les crisis epidèmiques han estat agents causals de canvi en la història, i com la ciència i la tècnica han experimentat canvis lligats, en major o menor mesura, a les interaccions socials, fins i tot les tradicions religioses, i a la necessitat d’afrontar la incertesa amb noves certeses, vinguin d’on vinguin. D’aquesta manera, López Alemany estudia molt bé les conseqüències d’aquestes epidèmies a la Xàtiva del segle xix de tipus demogràfic, social i econòmic. Una mortalitat extraordinària que donarà lloc a un increment de la presència d’orfes, i a la necessitat de fer front per part dels poders públics, amb més o menys èxit, a la ubicació dels malalts i a la implementació de mesures de tipus sanitari en un moment en què no hi havia una base científica sòlida que permetés abordar els problemes amb prou eficàcia.
Es tracta, doncs, d’una obra de referència obligada per a la història de Xàtiva i d’un excel·lent model d’estudi històric d’una epidèmia en un context geogràfic molt concret, que alhora ens proporciona claus per entendre millor el temps present. Dades oficials de l’OMS calculen que cada any hi ha al món entre 1,3 i 4 milions de casos de còlera, i entre 21.000 i 143.000 defuncions per aquesta causa. En síntesi, l’estudi històric de les epidèmies que l’autor ens presenta permet analitzar-ne les repercussions demogràfiques, econòmiques, socials, polítiques, científiques i culturals, i il·luminen aspectes de la vida quotidiana i de les vivències de la població que no són captades en situacions de normalitat. Les epidèmies són, de vegades, un estímul per a la investigació científica i l’expressió de la necessitat de canvis en les estructures polítiques de tota mena, incloses les sanitàries. I ens permeten observar les pors, els prejudicis i els estereotips envers els afectats, així com entreveure les creences religioses, els comportaments socials i, al capdavall, els determinants i les limitacions de la condició humana.
Rosa Ballester
Catedràtica emèrita d’Història de la Ciència. Universitat Miguel Hernández d’Elx ORCID: 0000-0002-7870-4185
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 265-267
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 271-274
Exposició Leonor Ferrer. Una vida entre línies. Barcelona, Palau Robert, del 13 de setembre de 2024 al 2 de febrer de 2025.
El Palau Robert allotja enguany una exposició sobre la vida de Leonor Ferrer i Girabau per celebrar el 150è aniversari del seu naixement. En col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), sota el comissariat de Noelia Ramos Espinosa i amb l’assessorament històric d’ Isabel Segura, la sala 4 d’aquest palau neoclàssic exposa la història de la qui va ser la primera dona delineant a l’Estat espanyol, l’any 1905.
La documentació de l’exposició prové de varis arxius i biblioteques públiques, però la mostra es nodreix fonamentalment del fons personal de la mateixa Leonor Ferrer, que es troba dipositat a la Cartoteca de Catalunya. Exposicions com aquesta són fonamentals per fer visibles trajectòries femenines que han estat completament oblidades per la societat. La presència de dones en carreres professionals i tècniques va començar a ser una realitat ja a finals del segle xix, però sobretot durant les primeres dècades del segle xx. Cada vegada era menys exòtic que les dones estudiessin, es formessin i tinguessin models de família allunyats del matrimoni tradicional. Igualment, el fre que va suposar la dictadura franquista per la modernització d’Espanya i el fet que va contribuir a esborrar la realitat d’emancipació femenina precedent ha fet que ara es llegeixi el cas de la Leonor Ferrer com a excepcional. Sense voler restar importància a la extraordinària vida de Leonor, qui certament es va singularitzar com a professional, líder i capdavantera en el seu camp, feminista i defensora dels drets de les dones; les pròpies fotografies de l’exposició mostren com ella estava rodejada d’altres dones. Dones que no havien agafat el lideratge que ella va agafar, que no van ser les primeres delineants o les primeres dones en tenir un càrrec rellevant a les empreses, però que també estaven treballant com a professionals del seu camp i de qui malauradament no en sabem la història. Seria interessant per a futures exposicions narrar una història de professionalització femenina col·lectiva que s’allunyi de personalismes i que exposi el fenomen des d’una òptica de comunitat, és a dir, com realment va ser.
L’exposició està ordenada cronològicament: primer, s’expliquen els orígens familiars de la Leonor i l’inici de la seva carrera com a estudiant. La biografia de Leonor Ferrer ens serveix com a exemple perquè ella encarna un model de dona molt comú a l’època: filla d’un treballador de fora de Barcelona que arriba a la gran ciutat en busca d’unes millors condicions i oportunitats de vida, es casa amb una dona nascuda a la població veïna de Sarrià i crien la seva filla a un barri humil de gent treballadora i fet de cases senzilles. Cal destacar la sensibilitat i tenacitat de Leonor per l’estudi, que la va singularitzar des de ben petita. Un cop més adulta, la seva vinculació amb dones importants de l’època com Pepita Teixidor o Carme Karr la ubica en un sector de la societat més aviat privilegiat i conservador. El feminisme que promulgaven aquestes dones és un feminisme vinculat al catalanisme de la Lliga: modernitzador però allunyat d’altres feminismes verdaderament de classe com el proposat per Mercedes Monje o Ángeles López de Ayala. Sigui com sigui, les propostes del feminisme conservador de l’Institut de Cultura per a la Dona i Biblioteca Popular, on la mateixa Leonor va impartir classes, fins a les publicacions de La Feminal donen compte de fins a quin punt s’estava produint, en el si de les esferes conservadores, gràcies a la fermesa i convicció de les primeres feministes, una renegociació de les relacions de gènere que obriria les portes per a l’emancipació de les dones. La professionalització femenina a la Barcelona d’aquesta època n’és un bon exemple. El fet que inicialment la nostra protagonista estudiés magisteri no és quelcom que ens hagi d’estranyar. Les carreres femenines per excel·lència llavors, si no és que es veien directament abocades al treball industrial, domèstic o de l’agulla, eren la de mestra o la de llevadora. La decisió de Leonor d’estudiar magisteri no ha d’estranyar, demostra la seva voluntat de professionalitzar-se, una voluntat que amb el temps va anar definint millor i que es va acabar concretant amb la professió de delineant. Són molts els casos de dones que es poden registrar en aquesta cronologia que demostren que començar una carrera, la que fos, no era quelcom definitiu. El procés de professionalització no és lineal, però certament hi ha certes lògiques que tenen un sentit. El fet que Leonor primer estudiés per mestra és una d’elles.
El magisteri, la infermeria i la carrera de practicant o de llevadora eren carreres que malgrat avui en dia puguin semblar molt dispars entre elles, llavors es veien simplement com una sortida professional vàlida per a les dones. Perquè s’emmarcaven en els motlles del que es considerava una feina digna per a elles. En aquest procés de professionalització no lineal veiem com, en definitiva, les dones també tenien inquietuds i voluntat de tenir trajectòries professionals exitoses.
En la segona part de l’exposició es fa un recull de la seva llarga trajectòria de vida professional a les diferents empreses de telefonia on va treballar. La Leonor va començar com a operadora a la Sociedad General de Teléfonos, però aviat, quan es va treure el títol, va ser traslladada a la secció de dibuix com a auxiliar de delineant. Amb només 27 anys va ser ascendida i va gaudir de gran reconeixement professional. En aquesta secció es conserva part de la cultura material que s’utilitzava en aquests departaments de dibuix tècnic. Sorprèn el
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 271-274
salt temporal que es produeix entre 1931 i 1936, els anys de la Segona República, en què es desconeix què va fer la Leonor. Costaria molt de creure que Leonor amb la trajectòria professional que havia tingut, la consciència feminista que havia conreat i el grau d’emancipació de què gaudia no combregués amb els ideals de la República. Sigui com sigui, no ho podem afirmar amb certesa perquè aquest període és un parèntesi en la seva biografia del qual l’exposició no en diu res. Amb l’inici de la guerra, Leonor s’acaba traslladant a les Illes Balears, on exercirà de mestra. Tampoc se sap què la motiva a fer aquest canvi de vida. Aquestes llacunes intriguen el públic que té com la sensació de no acabar d’entendre la seva trajectòria vital. Faltaria acabar de mostrar quines eren les seves motivacions personals o contextuals per a aquest canvi de vida sobtat.
La darrera part de l’exposició explota la seva vessant col·leccionista. A part de la pròpia confecció de mapes, Leonor també en col·leccionava. Per si a aquestes alçades a algú li hi havia quedat alguna ombra de dubte de l’excepcionalitat d’aquesta dona barcelonina, la seva impressionant col·lecció de mapes d’arreu del món, la correspondència que ella mantenia amb consolats d’arreu per aconseguir-los, evidencia l’ambició, mentalitat moderna i concepció cosmopolita que tenia Leonor Ferrer. Mapes de ciutats com Bucarest, Gant, París, Lucerna, Rotterdam, però també d’altres continents com un mapa de la ciutat del Caire o de Quito, fins i tot de Melbourne, són una mostra més de com la societat catalana de l’època, també la femenina, s’emmirallava amb el món i tenia una mentalitat internacional i oberta. Era una societat completament connectada amb els avenços científics del món occidental. Altra vegada, la dictadura franquista va acabar amb totes aquestes aspiracions, no només la de la Leonor.
Aquesta exposició, malgrat la lectura en clau excepcional que fa de Leonor, que al cap i a la fi caldria entendre-la en un context social i polític determinat favorable a l’emancipació de la dona, conté les peces clau per entendre la sociologia i les característiques del procés de professionalització de les dones. Dones de classes mitjanes, amb inquietuds, envoltades d’un context favorable per a la seva emancipació a causa de les necessitats econòmiques d’un país i el canvi de concepció de gènere en les mentalitats de l’època que van poder trencar amb les convencions establertes fins llavors. Aquestes trajectòries femenines individuals són fonamentals per a la història de la ciència perquè el dibuix tècnic, en tant que disciplina científica, malgrat ser representat bàsicament per homes, cada vegada va tenir més representació femenina, ja que les dones varen ocupar cada vegada més espais entre les files dels dibuixants tècnics. Per tant, caldria estudiar la feminització d’aquesta disciplina. Cal llegir aquest procés de professionalització en clau urbana perquè els canvis que es van produir a la societat de principis de segle xx tenen molt a veure amb el fet que la ciutat no parava de créixer, arribaven immigrants d’arreu de Catalunya primer i de les regions més properes d’Espanya després, l’anonimat que oferia la ciutat va permetre que apareguessin pràctiques socials i culturals més modernes. Cada vegada hi havia més dones que gaudien de la instrucció primària i del batxillerat, els índexs de nupcialitat indiquen que la
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 271-274
solteria definitiva era una opció de vida vàlida per a tota una generació de dones provinents de les classes mitjanes que trobaven en una professió el seu modus vivendi i no els calia recórrer al matrimoni per sobreviure. Aquest és el cas de Leonor Ferrer, però en trobaríem molts d’altres de dones professionals de la infermeria, de la farmàcia, mestres, practicants i llevadores que varen allunyar-se del camí predeterminat per al seu sexe.
En darrer lloc, a una sala que queda annexa a l’espai expositiu s’hi projecta un documental on apareixen expertes sobre el tema, també una neboda de la Leonor, i s’hi combinen imatges històriques i actuals.
Finalment, cal fer menció de la iniciativa del canvi de nomenclàtor del carrer situat en el tram final del carrer Lleida. Des del 21 de novembre de 2024 va quedar oficialitzat el nou carrer Leonor Ferrer, en homenatge a la primera delineant espanyola. Tal com es publicava al web de l’Ajuntament, a finals de 2022 a Barcelona els noms de carrers de dones suposaven només un 8,33 %, des de llavors el consistori ha anat sumant propostes per feminitzar el nomenclàtor barceloní. El nomenclàtor urbà és un bon termòmetre per a mesurar els valors democràtics de les institucions perquè mostra la coneixença i consciència històrica que aquestes tenen del nostre passat. I que així sigui.
Alba Masramon Cruzate Grup Treball, Institucions i Gènere Universitat de Barcelona
ORCID: 0000-0001-6798-8373
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 271-274
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 275-278
Exposición Nens prodigi: fama, ciència i política. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, del 3 de septiembre al 7 de octubre de 2024.
La exposición se anuncia con una fotografía de los años 1920. Bajo la mirada de un adulto, una niña con ricitos a lo Shirley Temple, vestido de encaje, zapatos blancos y calcetines cortos, se sienta al piano. A su lado, un niño –corte de pelo a lo paje, traje de marinero y zapatos de charol– se apoya elegantemente en el respaldo de su silla. Se trata de los famosos hermanos barceloneses Giocasta y Carlos K. Corma, fotografiados en Roma con su profesor, a los seis y diez años, respectivamente. Su exitosa carrera internacional había comenzado ya desde los tres años. Un año después tocarían con la orquesta de Pau Casals en el Palau de la Música.
A través de fotografías como esta, recortes de prensa, postales, revistas juveniles y tratados de psicología de la época custodiados por la Biblioteca Nacional de Catalunya, esta exposición aborda un tema complejo y fascinante a la vez, el de los niños prodigio. Pequeños pianistas, violinistas, poetas, ajedrecistas, arpistas, cantantes y ensayistas recorren el mundo ejerciendo sus talentos. ¿Qué hay detrás de esta fachada de glamur, de esta aparente facilidad con la que niños y niñas exhiben sus habilidades de adultos? ¿Cómo se construye un niño o niña prodigio? ¿Cuál fue la relación con los nuevos medios de comunicación de masas, la radio, la industria gráfica y cinematográfica? ¿Fueron estos niños instrumentalizados por la política y la ciencia, víctimas de la explotación laboral, objetos de estudio? ¿Disfrutaron, pudieron decidir?
Las historiadoras e investigadoras de la Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (CSIC) Andrea Graus, Victoria Molinari y Violeta Ruiz, a su vez comisarias de la exposición, han abordado el tema a través de tres grandes ejes: fama, ciencia y política. Comenzando con los casos de Mozart y Clara Schumann, la exposición recorre el mundo de los cafés y los espectáculos de finales del siglo xix, la aparición de la prensa gráfica, la radio y el cine, hasta llegar a los años 1960 con el fenómeno de Marisol y el franquismo. Se centra sobre todo en
los casos españoles, y particularmente, en Barcelona, una gran exportadora de niños talentosos en la música.
Las nuevas tecnologías gráficas jugaron un papel esencial en la construcción popular del niño prodigio. En los años 1920 y 1930, los semanarios gráficos retroalimentaron la curiosidad del público por estos niños. En la exposición podemos ver uno de estos reportajes fotográficos, «El germans Corma vistos en la intimitat», publicado en el Semanari gràfic d’actualitat (Barcelona, 15 de octubre de 1930), en el que estos se mostraban como niños «normales» (pero de élite), jugando con muñecas y bicicletas, que hacían más patente el contraste con su virtuosismo musical de adultos. El cine fue también un gran creador de niños-estrella, como Alfredo Hurtado (1917-1965), conocido como «Pitusín», que debutó a los siete años. A veces, como en el caso de los Corma, los rasgos infantiles de estos niños-artistas se acentuaban en vestidos y cortes de pelo. Como escribía el reportero del Semanari gràfic, se exigía el prodigio en la edad, «en el zapato de charol en el pedal [del piano]». Otras veces, se utilizaba la estrategia contraria: ataviarlos como adultos profesionales. Es el caso de los retratos de los jóvenes violinistas Eduard Toldrà (1899-1908) y Xavier Cugat, que se presentaban con un elegante esmoquin en sus fotos. Retratos y postales comerciales servían, además de para darlos a conocer al público, como herramientas de trabajo. Eran esenciales para buscar mecenas, alquilar salas de concierto, organizar las giras. Los recuerdos de estas giras internacionales, en las que los niños se encontraban con otras celebridades de las artes y la cultura, eran muchas veces guardados con esmerado cuidado en álbumes familiares. De gran tamaño, encuadernados en piel y con el nombre del niño grabado en letras doradas en la portada, estas piezas-joya fueron también una forma de circular la imagen exitosa de estos niños entre los visitantes que deseaban hojearlo. Recogían recortes de prensa, programas de mano, tarjetas de visita, tiques de entradas, etc. Es el caso, por ejemplo, del álbum del violonchelista Antoni Sala i Julià (1893-1945), que entre los 10 y los 15 años recorre Europa, o el de los hermanos Corma. A veces también encontramos entre estos álbumes rastros de las voces de los niños. Por ejemplo, en las postales que envía a sus familiares el mismo Sala i Julià desde Biarritz, en 1907: «Ya di el concierto en casa del Cónsul español, estaba el famoso escritor Pierre Loti y el célebre Sarasate en París». Son testimonios excepcionales que, con matices, nos acercan la perspectiva infantil, ya que sin duda estas postales también eran supervisadas por los adultos.
Pero más allá de la parte glamurosa, las comisarias nos recuerdan también que estos niños eran frecuentemente objeto de explotación laboral. Eran la principal fuente de ingresos de muchas familias. Un pequeño ejemplo que nos permite entrever la parte más siniestra es la carta del mánager del violinista y pianista Joan Manén (1883-1971), que con nueve años inició una gira por Latinoamérica, en la que recriminaba al padre que lo había hecho actuar en un circo sin su permiso. Además, estos niños tenían unas condiciones de escolarización menos estrictas que los demás, que se regían por la Ley de Moyano o de Instrucción Pública
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 275-278
(1857), en la que se establecía la enseñanza primaria obligatoria, pues ya estaban considerados en la categoría de «niños del espectáculo», lo que facilitaba que se descuidaran aspectos importantes de su educación.
También fueron objeto de estudio. Sus capacidades generaron fascinación entre muchos científicos dedicados al estudio de la mente, que miraban lo extraordinario para entender y definir la «normalidad» La exposición da unas pequeñas pinceladas sobre este tema, en el que las comisarias son expertas. Se muestra, por ejemplo, el estudio de frenología que el catalán Marià Cubí i Soler realizó a la arpista Clotilde Cerdà i Bosch (1861-1926), conocida por su nombre artístico (Esmeralda Cervantes) en 1875. Cubí observó una cabeza «grande» en la que determinadas protuberancias del cráneo indicaban, de acuerdo con las teorías frenológicas, «disposiciones, aptitudes y talentos» de «gran capacidad musical ejecutiva» (el documento digitalizado se puede ver en este enlace. En la exhibición se muestra también cómo la categoría de genio y la valoración de este cambia según las diferentes teorías psicológicas. Por ejemplo, Francis Galton veía estos casos como positivos, mientras que para Cesare Lombroso el genio o prodigio presentaba, en palabras de Violeta Ruiz, un correlato con la degeneración, un elemento amenazador. El otro gran tema que tratan las historiadoras es la utilización política de estos niños. Se muestra el trágico caso de Hildegart Rodríguez Caballeira (1914-1933). Hildegart ya escribía a los 4 años. Militante del partido socialista, daba charlas sobre reproducción sexual en los años 1920 y 1930. Fue presunta autora de dieciséis obras sobre la revolución sexual, antes de ser asesinada por su madre a los 18 años. Como explican las comisarias en la mesa redonda organizada en torno a esta exposición, Hildegart se convirtió en un símbolo político y su muerte provocó una reflexión social profunda. Se expone también la instrumentalización franquista del ajedrecista Arturo Pomar (1931-2016). Arturito, el nombre por el que era conocido, fue personaje del NODO, el noticiero propagandístico del régimen en 1943. Proveniente de un entorno rural, su talento se utilizó como propaganda de los valores nacionalcatólicos. Es el caso también de la niña poeta Elsa García Novo (1943-?), cuyas poesías ensalzaban una visión de la mujer de acuerdo con el régimen. Aunque quizás el caso más conocido es el de la actriz Pepa Flores (1948), de nombre artístico Marisol. La Biblioteca guarda un ejemplar de la revista Mundo Juvenil: Revista de los amigos de Marisol (1963-64), un intento de canalizar la relación de la artista con su comunidad de fans juveniles.
En resumen, la exposición es un buen ejemplo de cómo, incluso con medios modestos, el trabajo inteligente con los fondos de una institución permite recuperar un momento del pasado de una manera sugerente, que invita a reflexionar sobre cuestiones de hoy en día, como la relación entre ciencia y espectáculo, la construcción social de la infancia o las definiciones de inteligencia.
Para aquellos que se hayan quedado con ganas de verla o que deseen utilizarla en clase, es muy recomendable el vídeo de la mesa redonda organizada en torno a la exposición, así como la propia página web de la biblioteca. También es útil el blog de Andrea Graus: (2 de
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 275-278
octubre de 2024) Exposición Niños prodigio: fama, ciencia y política e Historia abreviada de la ciencia y los niños prodigio , y los textos de Violeta Ruiz sobre el caso de Hildergart Rodríguez Carballeira (1914-1933). También puede resultar interesante consultar algunos de los fondos en la Biblioteca Nacional de Catalunya.
Y para profundizar, se pueden leer los artículos de investigación de Andrea Graus (2021), «Child prodigies in Paris in the belle époque: Between child stars and psychological subjects» y «The child prodigy as a global celebrity: the chess wonder Samuel Reshevsky. Celebrity Studies».
Elena Serrano
ORCID 0000000315424378
Investigadora Ramón y Cajal, Institut d’Història de la Ciència, UAB
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 275-278
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 279-281
Exposició Arte y transformaciones sociales en el siglo xix Madrid, Museo Nacional del Prado, del 21 de maig fins al 22 de setembre de 2024.
«A partir de 1885, Espanya va experimentar canvis socials importants que es van reflectir en les diferents manifestacions artístiques». Amb aquesta idea clara i sintètica, començava l’exposició, coordinada pel cap de conservació de l’àrea de pintura dels segle xix, Javier Barón, i sota el patrocini de la fundació BBVA. L’objecte de l’exposició era ambiciós: la mostra de gairebé 300 obres d’art, moltes d’elles mai abans exposades, per oferir una aproximació al fenomen de l’art social a Espanya en el període de 1885 a 1910.
En un moment de canvis accelerats fruit de la revolució industrial i els seus efectes econòmics i socials, la complexa construcció de l’estat liberal i la progressiva entrada del país a l’època contemporània, grans artistes com Joaquín Sorolla, Isidre Nonell o Pau Gargallo van deixar de tractar els clàssics temes històrics o paisatgístics per a plasmar les transformacions del moment, sota la influència de la fotografia. D’aquesta manera van començar a pintar aspectes fins aleshores rarament tractats com «el treball industrial i el de la dona, l’educació, la malaltia i la medicina, els accidents laborals, la prostitució, l’emigració, la pobresa i la marginació ètnica i social, el colonialisme, les vagues, l’anarquisme i les reivindicacions obreres».1 Bona part d’aquelles obres havien estat exhibides a les Exposicions Nacionals de Belles Arts i, ja en aquell moment, van ser adquirides per l’Estat i van passar a formar part de les col·leccions del Prado. No obstant això, no van trobar prou representació a les exposicions permanents. Una situació que l’equip de conservació ha intentat compensar en una gran exposició que ha omplert l’espai de totes les sales d’exposicions temporals, tot confirmant la implicació institucional en el projecte.
Si ens atenem al recorregut de l’exposició, el fil conductor és evident: una visió panoràmica de tots els grans temes de l’art social del tombant dels segles xix al xx, amb títols de sala clars, com ara: «Treball
1. Extret del fulletó digital de l’exposició «Arte y transformaciones sociales en España».
al camp», «Religió», «Prostitució», i destacant-ne l’absència de subtítols. Tot i que al principi això pogué desconcertar a algun visitant –l’autor d’aquesta ressenya inclòs– el ritme de l’exposició quedava ràpidament esclarit: recorregut no cronològic, sinó temàtic, i centrat en uns pocs temes i potents àmbits d’atenció, fruit d’una excel·lent selecció d’obres. Entre aquestes, el visitant va gaudir de velles conegudes, com la Nena obrera de Joan Planella o La vuelta de la pesca, de Joaquín Sorolla, així com sorprendre’s amb d’altres menys conegudes com Los amigos de Jesús, d’Antoni Fillol –que va deixar pocs indiferents– o La esclava, de Gonzalo Bilbao. El primer tema escollit, i no per casualitat, perquè va ser precisament el precursor dels grans canvis socials del període, era el del treball, que quedava dividit en diversos espais: el treball al camp, al mar, a la indústria i un apartat especial dedicat a la dona. Responia, en certa mesura, a aquella noció clàssica dels Worlds of Labour d’Eric Hobsbawm per a entendre les transformacions socials i laborals del període. Cada món del treball com un univers per si sol, on es combinaven la tradició i la innovació en el procés històric de canvi cap a la modernitat. Després, el visitant avançava ordenadament pels demés universos de l’educació, la religió, la malaltia i la medicina i l’emigració, a la primera planta, per a després pujar a una segona planta amb temes més reflexius com la pobresa i la marginació ètnica i social, el colonialisme i les vagues i reivindicacions socials.
Quant als recursos expositius, la iniciativa també destacava per la seva simplicitat. Bàsicament, s’estructurava per la combinació d’obres de gran format amb protagonismes específics a cada sala i d’altres obres potser menys conegudes, i totes equilibrades amb pocs textos, molt condensats i a l’inici de cada temàtica. Una simplicitat justificada per la qualitat de les obres, moltes de les quals parlaven per si soles i no requerien gaire més que un espai diàfan, blanc i ben il·luminat. Una aposta interessant va ser la intercalació d’aquests grans espais amb sales més petites, de paret fosca i menys il·luminades, on s’exposaven daguerreotips i fotografies originals, que tant servien per a canviar el ritme del recorregut com per a demostrar l’estreta relació que el tipus d’art exposat mantenia amb la fotografia. De fet, com una espècie d’apèndix final, l’exposició tancava amb una sala de projeccions de pel·lícules antigues que incidia en aquesta rellevància de les noves tècniques i formes de representació gràfica en l’art. A banda de la curiositat de poder veure a la pantalla filmacions conegudes com La sortida d’una fàbrica dels germans Lumière, l’argument subjacent era demostrar l’efecte del cinematògraf en l’art, fet que permeté als artistes abandonar les grans escenes i paisatges per a interessar-se en temes més subjectius, contagiats per la revolució dels postimpressionisme parisenc. En definitiva, l’exposició encertava, tant a nivell narratiu com expositiu, en explicar l’evolució dels artistes en relació amb el seu context social, econòmic i cultural. En essència, es tractava d’una mostra sobre la crisi del naturalisme com a corrent artística, des de José Jiménez Aranda i Joaquín Sorolla, a les formes més expressives d’Isidre Nonell, Pau Gargallo o Pablo Picasso.
Convé assenyalar que el domini de la perspectiva artística amaga una certa inconsistència del discurs històric. Cal lamentar algunes inexactituds o errors d’expressió, com ara
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 279-281
parlar de la «creixent incorporació femenina al món laboral», com si les dones abans no haguessin treballat. O, en aquesta mateixa línia, la pretesa separació dels espais de treball industrial i treball de la dona, tot reforçant així tòpics sobradament superats per la historiografia actual. I és que la presència femenina en el relat històric no ha de presentar-se com un apèndix, sinó inclòs de forma transversal en totes les esferes. Sense menystenir el rigor de l’exposició, no es pot passar per alt que alguns textos explicatius eren relativament fluixos i poc actualitzats, i potser no van estar a l’alçada de la potencialitat explicativa de les obres. Ara bé, la mateixa selecció temàtica –incloent temes complexos com la prostitució, la marginació o el colonialisme– atorgava frescor a una exposició on, també cal reconèixer, els textos no eren tan importants com les obres. Aquestes, de fet, evocaven l’evolució de la qüestió social a l’Espanya del tombant de segle sense requerir el concurs de la paraula. És per això que, més que un defecte, aquesta feblesa del relat explicatiu pot ser vista com una oportunitat perduda per tractar amb més originalitat temes tan radicalment actuals com la marginació econòmica, la desigualtat social o la qüestió de gènere. Finalment, un encert indiscutible és el material que ha deixat l’exposició, que va molt més enllà del clàssic però molt ben treballat catàleg2 i que inclou una pàgina web3 molt detallada amb tots els textos expositius, el recull d’obres, diversos recursos multimèdia i, el que és més extraordinari, una versió virtual completa de l’exposició.4 Sens dubte, es tracta d’un molt bon exemple de com les noves tecnologies i la digitalització poden fer més accessibles els museus i, fins i tot, superar un dels problemes d’aquestes exposicions: la seva temporalitat. Mesos després del seu tancament, i gràcies a la reconstrucció digital, es pot tornar a visitar l’exposició des de la perspectiva del visitant, amb un nivell de resolució que permet llegir fins i tot les cartel·les. Simplement impressionant i altament recomanable per qui no va tenir l’ocasió d’anar-hi en el seu moment.
Adrià Velasco Peraire https://orcid.org/0000-0002-6680-0698
Universitat de Barcelona. Grup de recerca Treball, Institucions, Gènere (TIG)
2. Barón, J. (ed.). Arte y transformaciones sociales en España 1885-1910. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2024.
3. Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910) - Exposición - Museo Nacional del Prado.
4. Accés a la visita virtual: Arte y transformaciones sociales.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 279-281
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 283-286
Exposición Los saberes del mundo: misión y conocimiento en los siglos xvixviii. Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid, del 25 de abril al 25 de octubre de 2024.
En estos tiempos de exposiciones blockbuster en las que predominan los formatos hipertecnologizados y la experiencia del visitante prima sobre el contenido, plantear una muestra a partir de los fondos históricos de una biblioteca o de un archivo constituye no solo un gesto audaz, como de resistencia, sino también un desafío notable desde el punto de vista intelectual y logístico. Pues bien, de la mano de su comisario, el profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid Federico Palomo, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla nos vuelve a sorprender con una magnífica exposición basada exclusivamente en su fondo bibliográfico.
«Los saberes del mundo» tiene como objetivo principal explorar la diversidad de formas en las que los agentes religiosos que participaron en la actividad misionera a lo largo de la Edad Moderna contribuyeron a la generación y difusión de conocimiento acerca de los individuos y las culturas sujetos a los procesos de evangelización y conversión. Enfocada en la actividad misionera desarrollada en el ámbito ibérico, lo cual implica adoptar una perspectiva marcadamente global, la exposición hace hincapié en aspectos como la importancia de apreciar la especificidad de cada contexto cultural o valorar la centralidad de la experiencia in situ . Se subraya también la multidireccionalidad de las transferencias de conocimiento; en especial, se incide en la compleja interacción entre los modelos de pensamiento y las fuentes de autoridad empleados por los misioneros, por un lado, y la diversidad de saberes y prácticas de conocimiento autóctonos, por otro. Como espero mostrar a continuación, uno de los elementos más destacados de la exposición es la riqueza y pluralidad de materiales y enfoques a los que se ha dado cabida. El resultado es una imponente selección de obras al servicio de un argumento coherente y sofisticado.
La exposición está constituida por 89 obras, repartidas en veinte vitrinas, según una estructura articulada en torno a cinco secciones
temáticas. La primera, titulada Las monarquías ibéricas y la evangelización, explora la dimensión política de las misiones en tanto que elementos destacados del proyecto colonial ibérico. Entre los ejemplos que sostienen el argumento figuran un ejemplar de la Monarquía indiana de Juan de Torquemada (Sevilla, 1615), en cuyo frontispicio se muestra el uso de imágenes como herramientas al servicio de la labor adoctrinadora, y una edición del De procuranda indorum salute de José de Acosta (Lyon, 1670), como ejemplo de manual para la evangelización de los nativos americanos. Se presta especial atención al papel de la acomodación en contextos misioneros como Japón o China, los cuales (como explica muy bien el texto de la vitrina), a diferencia de otros contextos como el americano, no estaban sujetos a la autoridad política de los imperios ibéricos. Aquí me llamó mucho la atención el retrato de la cortesana china Cándida Hiú o Xu (1607-1680) y su interés por las matemáticas, o la relación, impresa en Macao en 1590, de la embajada Tenshõ que entre 1582 y 1588 llevó a cuatro nobles japoneses de visita oficial a Roma.
Dentro de esta sección hay apartados que ilustran de una manera efectiva, pero no efectista, temas complejos como el de la función propagandística de los relatos de martirio, con frecuencia acompañados de impactantes representaciones visuales; un fenómeno asociado a contextos como el asiático, a partir de casos muy conocidos como el martirio de Nagasaki (1597), pero que, por supuesto, tuvo lugar en muchos otros ámbitos. En este sentido, quisiera destacar el grabado, diseñado por Erasmus Quellinus II y ejecutado por Pieter de Jode II, que representa el martirio del misionero agustino Diego Ortiz en Vilcabamba, Perú, en 1571, publicado en la Coronica moralizada del Orden de San Augustín en el Peru (Barcelona, 1638), del criollo agustino Antonio de la Calancha.
A través de una selección de tratados de autores como Ptolomeo, Galeno o Dioscórides, la segunda sección, titulada Los saberes misioneros entre la tradición y la realidad de los nuevos mundos , explora cómo la tradición clásica determinó el modo en el que los misioneros afrontaron las novedades epistémicas de los territorios y culturas de Asia, África y América. Además, indaga en la apropiación e incorporación de saberes nativos a este repertorio de recursos de conocimiento, así como el modo en que estas nuevas realidades y formas de conocer ofrecieron argumentos para cuestionar y reconsiderar la autoridad de la tradición clásica.
La tercera sección, La colonización de las lenguas, explora dos procesos interrelacionados. El primero es la configuración de lo que en la exposición se denomina una «conciencia lingüística» en la Europa de la temprana Edad Moderna, articulada en torno al latín, el griego y el hebreo y las lenguas vernáculas europeas. Este fenómeno se caracterizaría, entre otros factores, por la edición de textos religiosos y de la tradición clásica, y la publicación de gramáticas y diccionarios destinados a formalizar y sistematizar estos idiomas y fomentar su aprendizaje y uso. El segundo proceso sería la elaboración de recursos lingüísticos al servicio de la labor misionera, incluyendo diccionarios y gramáticas de lenguas nativas, así como catecismos, manuales de confesión y otros textos doctrinales, muchos de ellos tradu-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 283-286
cidos a los idiomas autóctonos. Se trata, sin duda, de una de las secciones de la exposición más ricas y ambiciosas. Contextualiza la labor de evangelización en Asia, África y América desde la perspectiva de las prácticas de conocimiento e instrumentalización de las lenguas locales, en lo que se describe como un proceso de «colonización» de dichas lenguas. Además de varios manuales y vocabularios de lenguajes como el náhuatl (México, 1571), el quechua (Valladolid, 1560), el guaraní (Madrid, 1640), el otomí (México, 1767) o el huasteca (México, 1767), entre los interesantísimos materiales expuestos se encuentran, por ejemplo, una edición en tagalo del catecismo del jesuita Jerónimo de Ripalda publicada en Manila en 1747, o un raro ejemplar de la Cartilla y doctrina christiana de Bartolomé Roldán, impresa en México en 1580 en la extinta lengua de los chuchones e ilustrada con diversas entalladuras.
La cuarta sección, titulada Traducciones culturales: la mirada ‘etnográfica’, explora el valor estratégico del conocimiento de las comunidades, culturas y regiones sujetas a los procesos de conquista y evangelización, y cómo este conocimiento se transmitió, por vía de la imprenta, a través de informes, relaciones y tratados, muchas veces acompañado de elaboradas imágenes. Las primeras dos vitrinas están dedicadas a las Américas. Así, junto a un ejemplar de la Historia natural y moral de las Indias, de José de Acosta (Sevilla, 1590) y de la Rhetorica Christiana de Diego Valadés (Perugia, 1579), se exponen obras de otros autores de referencia, como Bartolomé de las Casas, Jean de Léry, Alonso de Ovalle, Francisco Javier Clavijero y Joseph-François Lafitau. En relación con los mundos asiáticos, la mirada misionera sobre China recibe una atención especial, destacándose el interés generado por su estructura social, su administración, o el cultivo de las ciencias. Entre las obras expuestas se encuentran el Tractado em que se co[n]tam muito por este[n]so as cousas da China, del dominico Gaspar da Cruz (Évora, 1569), el primer libro dedicado a China impreso en Europa (según se informa en la cartela), así como ejemplares de importantes tratados de autores como Juan González de Mendoza, Nicolas Trigault, Álvaro Semedo y Athanasius Kircher. Muy interesante, también, es el apartado dedicado al contexto africano, en donde la actividad misionera y sus publicaciones se contextualizan en relación con el tráfico de esclavos y el conocimiento sobre el terreno de religiosos y comerciantes, como ilustran los tratados de autores como Joâo do Santos, Luis de Urreta, Alonso de Sandoval, Jerónimo Lobo y Lafitau.
Finalmente, la quinta sección, El mundo natural, dividida en dos grandes apartados, explora el interés de los misioneros en conocer y controlar la naturaleza y los espacios en los que desarrollaron su actividad. La primera parte está enfocada en los saberes geográficos y la cartografía, e incluye vitrinas dedicadas al contexto asiático y las Américas. El material expuesto es un tesoro para la vista: mapas de China y Japón publicados por Martino Martini (Ámsterdam, 1655), Bernardino Ginnaro (Nápoles, 1641) y António Francisco Cardim (Roma, 1646); el mapa de las Filipinas de Pedro Murillo y Velarde (Manila, 1749), o mapas de regiones de Norte América y Canadá vinculados a la labor de Pierre-François-Xavier
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 283-286
Charlevoix en Nueva Francia. El segundo apartado está dedicado a los saberes relacionados con los seres y productos naturales y su aplicación en áreas como la medicina, y presta especial atención al papel de los agentes locales en este tipo de prácticas de conocimiento. Entre otras publicaciones destacadas, figuran las adaptaciones que de la obra naturalista de Francisco Hernández (c. 1515-1587) realizaron el dominico Francisco Jiménez en México (México, 1615) y el jesuita Juan Eusebio Nieremberg en Madrid (Amberes, 1635). Me resultó muy interesante una Pharmacopea Persica (París, 1681), en la que el carmelita Ânge de Saint-Joseph incorporó información de boticarios locales recopilada durante su misión en Persia. Cabe destacar el enorme atractivo de algunas de las imágenes expuestas, como la estampa de una flor de la pasión publicada en un tratado de Charles Plumier (París, 1683), la imagen de un pangolín incluida en una relación de viaje a Siam de Guy Tachard (París, 1689) o la entalladura que representa una serpiente de cascabel en el tratado de Nieremberg. En este apartado final también se aborda el interés de los misioneros por la astronomía. A través de ejemplos como las mediciones y mapas de constelaciones de François Noël en Asia (Praga, 1710), o la polémica entre Eusebio Kino y Carlos Sigüenza y Góngora en torno a los cometas en Nueva España (México, 1681 y 1690), se hace hincapié en cómo la diversidad geográfica asociada a la labor misionera propició la observación y estudio de fenómenos celestes en contextos muy diferentes al europeo.
Como apunta esta reseña, la exposición presenta una selección de obras en la que autores y publicaciones más o menos habituales en este tipo de muestras conviven con materiales no tan conocidos, lo cual supone una aportación muy valiosa tanto para el público general como para el estudioso de estas materias. Cabe destacar, finalmente, la erudición, finura estilística y claridad expositiva de los textos de las cartelas y de los cabeceros que introducen cada una de las secciones, así como el diseño general del proyecto expositivo. En definitiva, esta exposición supone un hito más en la extensa lista de proyectos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla dedicados a promover la cultura del libro en sus diferentes facetas. Sin duda, en lo que concierne a la historia de la ciencia y otras disciplinas afines, se trata de una de las exposiciones más destacadas del año en Madrid.
José Ramón Marcaida López IH-CSIC, Madrid
ORCID 0000-0003-3756-5470
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 283-286
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 287-290
Exposición La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, del 25 de junio al 20 de octubre de 2025.
No resulta fácil reseñar una exposición cuyas piezas eran magníficas y cuyo relato adolecía de un presentismo tan exagerado que convertía la muestra en algo parecido a un sermón laico y autoculpable encaminado a descolonizar (figuradamente, claro) una colección que se formó gracias a la fortuna que amasaron unos aristócratas centroeuropeos en los negocios del acero, la industria armamentística y las propiedades inmobiliarias. Puestos a blanquear el pasado (como se decía antes y aún puede decirse según la RAE para retratar esas operaciones que consisten en ajustar a la legalidad el dinero negro) hubiera sido quizás más convincente empezar por el propio.
Ya en el prólogo del catálogo se lee cómo el ministro de cultura, Ernest Urtasun, aboga por los museos como «espacios de ciudadanía, organismos vivos, transformadores, capaces de asumir la diversidad de voces». El ministro no duda en situar al Thyssen-Bornemisza «en la vanguardia de los procesos participativos que están definiendo la actividad curatorial». Y les felicita por «abrir la conversación, de manera valiente». Pues bien, sin tanta prosopopeya, el abajo firmante se anima a proseguir la conversación, a participar en el debate y a entonar una voz discrepante.
Hace tiempo que sabemos que el origen de los museos y las prácticas coleccionistas están asociadas al capitalismo y el colonialismo en Occidente. Lo sabía Julius von Schlosser hace más de un siglo (Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance data de 1908). Y lo ha vuelto a mostrar James Delbourgo en su biografía del médico cuya colección está en el origen del Museo Británico (Collecting the world. Hans Sloane and the origins of the British Museum, 2019). Pero también sabemos que Moctezuma tenía una ménagerie considerable, que los pueblos de la Polinesia se apropian de los objetos de otras culturas (el antropólogo Nicholas Thomas dedicó unas páginas memorables a dicho fenómeno en su libro de referencia Entangled objects, 1991) y que las comunidades de Oaxaca y
los maoríes en Nueva Zelanda, por ejemplo, se han hecho con los discursos museísticos a la hora de representar sus propios pueblos (Manuel Burón, El patrimonio recobrado, 2019). En una palabra: sabemos de los orígenes sospechosos o sencillamente híbridos de esos centros de acumulación y estudio que son los museos, pero lo mismo podría decirse de la universidad o de los consejos de ministros. Y también sabemos que en este asunto la cultura occidental tampoco se ha distinguido demasiado de lo que hacían los egipcios o la dinastía manchú en su día. La exposición, por tanto, era una suerte de lavado de cara, de autolegitimación, de acto de contrición laica y poscolonial, no sabemos si con más reminiscencias católicas por aquello de los autos sacramentales, o quizás puritanas, pues de la muy puritana academia norteamericana procede buena parte de la neolengua de la culpa retrospectiva que acabamos importando en todos lados. Tiene gracia: para descolonizar el pasado, nos dejamos colonizar por los argumentos gestados en Carolina del Norte, Boston, Princeton o Nueva York (allí ejercieron su magisterio académico y escribieron buena parte de su obra Walter Mignolo, Homi K. Bhabha, Edward Said o Gayatri Spivack). Para descolonizar el pasado algunos lo colonizan con sus propios valores, sus jerarquías, sus ideas. Para liberar el pasado, nada mejor que ponerlo a su servicio, nada mejor que esclavizarlo.
Dicho lo cual, la exposición era magnífica, pues las obras lo son, y el catálogo está editado con sumo cuidado. Los textos, escritos por los comisarios de la muestra y otros autores afines, abundan en las previsibles tesis sobre la construcción del otro, el extractivismo, la apropiación, el cuerpo, la sexualidad, el escapismo, el exotismo y la resistencia. Eran seis ejes temáticos alrededor de los cuales se agrupaban las obras de la muestra, todas ellas de la colección permanente del museo, la colección Carmen Thyssen y obras del siglo xxi de la Colección TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Las primeras ofrecían «una imagen eurocéntrica y por lo general indulgente hacia la colonialidad»; las segundas, «una mirada crítica, fruto de la reflexión sobre el colonialismo y sus legados por parte de los artistas del Sur Global». Un maniqueísmo de manual siempre aclara las cosas.
El primer apartado trataba el extractivismo y la apropiación e incluía obras como El jardín del Edén de Brueghel el Viejo o el Bodegón con cuenco chino, copa nautilo y otros objetos de Willem Kalf, dos piezas que justifican ir una mañana a un museo para contemplar la luz, ese milagro que resplandecía antes del pecado original (y de todos los pecados del colonialismo que le siguieron), ese reflejo que aún brilla en las naturalezas muertas del siglo de Oro de la pintura holandesa (he leído que la literatura poscolonial ha cancelado semejante denominación). Pero ni siquiera todo el «extractivismo epistémico» del mundo podría arruinar la explosión de color que vibra en Fränzi ante una silla tallada, de Ernst Ludwig Kirchner, el expresionista alemán, uno de los fundadores del grupo Die Brücke (‘el puente’; el otro era Der Blaue Reiter, ‘el jinete azul’, por aquel calendario de Kandinski y Franz Marc, el pintor de los caballos azules, precisamente).
Me queda la duda sobre qué opinarán los comisarios sobre la apropiación cultural que efectuaron Gauguin, Matisse, Picasso y tantos otros, cuando redescubrieron el arte poline-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 287-290
sio, oriental o africano, es decir, si cometieron una extracción ilegítima, un hurto, una apropiación indebida, o si por el contrario tradujeron sus formas, las adaptaron, las actualizaron, las incorporaron a su lenguaje para decir cosas nuevas sirviéndose de elementos de otras culturas o de otros tiempos. Esto segundo es lo que hicieron los humanistas con los clásicos, o lo que hicieron los astrónomos y los cartógrafos de la Edad Moderna con Ptolomeo, la geografía matemática de los griegos o el legado andalusí. Puestos a juzgar y a condenar cómo se comportaron nuestros antepasados, uno no sabe bien si aprender otra lengua, incorporar otras ideas o rescatar otras miradas es un acto censurable o digno de reconocimiento. Pero censores y moralistas tiene la Iglesia.
La segunda sección abordaba la construcción racial del otro, una oportunidad para exponer algunas de las joyas de la pintura norteamericana del siglo xix, santo y seña de la colección permanente del Thyssen. Es el caso de El rastro perdido de Charles Winar, uno de esos óleos que parecen salidos de un western, el tributo que pagó incluso la baronesa cuando apareció disfrazada de Pocahontas en la inauguración de otra magnifica exposición en su museo, «La ilusión del Lejano Oeste», comisariada por Miguel Ángel Blanco hace ahora diez años. Los pieles rojas siempre vendieron bien, y esto vale para dos egregios cineastas como John Ford y Martin Scorsese (el autor de este capítulo en el catálogo, Juan Ángel López Manzanares, uno de los comisarios, alude a la película Los asesinos de la luna con mucho tino), pero también para el Museo Thyssen.
La tercera sección de la exposición versaba sobre esclavismo y dominación colonial, donde veíamos últimas cenas, retratos familiares y paisajes de ciudades con sujetos racializados y esclavizados. La palabra esclavo, al parecer, esclaviza a los sujetos, pero no la fórmula «sujetos esclavizados»; y no digamos la palabra «negro», sustituida históricamente por los eufemismos «negroide», «hombre de color», «negrito», «oscuros», «afroamericano». A este paso, los seguidores de Trump acabarán llamándose «euroamericanos» y entonces nos llevaremos las manos a la cabeza.
La cuarta nos desplazaba sobre las Arcadias recuperadas, una sección con imágenes orientalizantes de Marruecos a finales del siglo xix, el emblemático Mata mua de Gauguin y un portentoso paisaje andino de Frederic Edwin Church, un pintor humboldtiano entregado a retratar lo sublime de la naturaleza americana. El capítulo en el catálogo lo escribe, como muchos otros, Alba Campo Rosillo, también comisaria de la muestra. Pese a lo dicho en esta reseña, debemos añadir que se lee muy bien y se aprende mucho. Menuda obviedad: leemos y visitamos museos para aprender cosas, ojalá no perdiéramos nunca esto de vista, pues en lugar de confirmar o reiterar lo que ya sabíamos, conviene acudir a las exposiciones y abrir los libros con el objeto de incorporar noticias y perspectivas, incluso discrepantes como es el caso, a las que ya teníamos.
Las dos últimas secciones de la exposición trataban del cuerpo y la sexualidad, el cimarronaje, la resistencia y los derechos civiles. Los lectores despiertos se pueden figurar las tesis que se manejan en sendos apartados, lo que no rebaja ni un gramo el interés que tenía
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 287-290
contemplar obras maestras de la colección Thyssen. Así, en el catálogo se recuerda que Frantz Fanon, el ideólogo de la psicopatología de la colonización de mediados del siglo xx, pensaba que las sociedades racistas eran sociedades inseguras por la pérdida de su «potencialidad sexual». No sé si tanto, pero sin duda el exotismo está ligado al erotismo y ambos constituyen la médula del orientalismo, tan visible en los óleos de Jean-León Gérôme, por ejemplo. Allí podían contemplarse cuadros que representaban la severa jerarquización social y racial del Antiguo Régimen y el persistente racismo que ha seguido vertebrando la representación del «otro» en la cultura occidental, salpicados por algunas obras contemporáneas que denunciaban dicha jerarquización y taxonomía de los seres humanos.
Una muestra, pues, muy ideologizada y muy combativa. Algunos la habrán celebrado como un nuevo amanecer; a otros, sin embargo, nos resultan exageradas las lecciones morales y moralistas, la prédica implacable y lacerante de todos los males que Occidente ha sembrado en el mundo y que se precipitan en las colecciones y los museos, esos lugares públicos y privados que, en lugar de cerrarse o de regalar sus piezas, siguen vendiendo entradas y celebrando exposiciones. Antes lo hacían para celebrar «the rise of the West». Ahora lo hacen para criticarlo y desenmascararlo.
Juan Pimentel
Instituto de Historia, CSIC, Madrid ORCID 0000-0003-3340-4637
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 287-290
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 291-293
Exposición Fontilles: La ciutat amagada. València, Instituto Interuniversitario López Piñero, 19 de diciembre de 2024 a 22 de junio de 2025.
Bajo la dirección de los comisarios Antonio García Belmar e Inés Antón, de la Universidad de Alicante, e Inma Mengual, de la Universidad Miguel Hernández, y con diseño realizado por Elena Ortolá y Juan Torres, del estudio Ortogràfic de Xàtiva (Valencia), se expone en el Palacio Cerveró, sede en Valencia del Instituto Interuniversitario López Piñero, la exposición Fontilles: La ciudad escondida.
A finales del siglo xix, la lepra era una enfermedad endémica en la comarca alicantina de la Marina Alta, y allí fue donde un jesuita y un abogado promovieron, a principios del siglo xx, la construcción de un centro para acoger a los enfermos de lepra de la zona. El sitio elegido fue el valle de Fontilles, un lugar soleado y con agua abundante. Además, aunque desde el valle se podían divisar los campos que se extendían hasta la costa, no era posible ver el valle desde ningún pueblo vecino. Lo que empezó como un sanatorio para enfermos de lepra, creció hasta convertirse en una pequeña ciudad que acabó tomando el nombre del valle en la que se encontraba y por la que, durante un siglo, pasaron más de 2000 personas, entre enfermos y trabajadores. Y aunque se había construido para ser invisible, Fontilles desarrolló una intensa labor de «propaganda» –término usado por los gestores del sanatorio– para mostrar la labor social, espiritual y sanitaria que realizaban y, de ese modo, conseguir apoyos económicos y políticos. De ahí el lema de la exposición: «Una ciudad escondida que siempre necesitó ser mostrada.».
Gracias a la colaboración entre la Universidad de Alicante y la Fundación Fontilles, y con el apoyo económico de la Sasakawa Health Foundation, se ha podido recuperar y preservar un patrimonio, tanto material como inmaterial, perteneciente al sanatorio y que se muestra ahora en la exposición, que está planteada para que el que la visite se ponga en el lugar de los visitantes que acudieron a la ciudad y pueda ver y sentir lo mismo que vieron y sintieron.
Dividida en varias secciones, la exposición muestra, en primer lugar, gráficas estadísticas sobre la enfermedad y los enfermos, y material médico y de investigación del que disponía el sanatorio, desde hemómetros para calcular la concentración de hemoglobina en la sangre hasta comprimidos de talidomida (que se usaron a principios de la década de 1970 en pruebas experimentales), pasando por un armadillo disecado (el armadillo es el único animal, junto con el ser humano, que puede padecer la lepra).
Las siguientes secciones nos muestran, a partir de diferentes objetos, como máquinas de coser, máquinas de soldar o sierras circulares, el día a día de los internados en el sanatorio. Al estar concebida, además de como sanatorio, como colonia inspirada en las colonias agrícolas, el trabajo estaba considerado como una forma de sanación moral y corporal de los internos y, también, como medio para combatir los males atribuidos a la ociosidad. Aunque voluntario, el trabajo se incentivaba con salarios en forma de tabaco o de «cartones», un modo de dinero de uso exclusivo en el sanatorio (no se usaba dinero de verdad para reducir el riesgo de fugas).
También se incluye un proyector de cine de 35 mm, similar al que se usaba en los cines comerciales, y que ayudaba a luchar contra la monotonía de unas vidas que transcurrían jornada a jornada en un recinto restringido. Esa restricción queda muy bien reflejada por otro objeto incluido en la exposición: los postes de hormigón que sujetaban el alambre de espino y que, irremediablemente, me recuerdan a los postes de Auschwitz. El proyector y uno de los bancos de la sala de cine y teatro permiten recrear un cine en el que se puede ver Fontilles a Super-8, una película realizada a partir de las tomadas con cámaras de Super-8 por los visitantes y habitantes de Fontilles en las décadas de 1960 y 1970, y que se han entregado al Archivo Fílmico del Institut Valencià de Cultura. Además, también se proyecta una sucesión de fotografías de retratos de los internos tomadas en la década de 1930. Los originales forman una colección de más de 300 fotografías en blanco y negro, hechas sobre placas de cristal y gelatina de plata, y son retratos de gran calidad de imagen, seguramente hechos por un fotógrafo profesional, que muestran una gran fuerza expresiva.
En palabras de Antonio García Belmar, uno de los comisarios, la exposición habla de todas aquellas personas que, durante años, trabajaron en la ciudad de Fontilles para cuidar a otras. Son los religiosos, las religiosas, los voluntarios, las voluntarias, los trabajadores de Fontilles y, también, los visitantes y las peñas amigas. La exposición nos permite ver Fontilles como la vieron esas personas gracias a las decenas de filmaciones en Super-8 y que representan multitud de historias.
La exposición habla también, sobre todo, de más de dos mil hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que llegaron al sanatorio y que, en algunos casos, pasaron allí casi toda su vida. La exposición los convierte en protagonistas. Gente como Manuela, Paco, Maruja, Lourdes, Ricardo y otras muchas personas que prestaron su relato, la historia de su vida. El reto del proyecto ha sido cómo trasladar esos relatos a una exposición. De esos relatos se han tomado dos cosas, por una parte, su mirada, y por otra, su visión. Con ellos, el profesor
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 291-293
García Belmar publicó recientemente el libro titulado Éramos todos iguales. Relatos de vida en torno a la lepra (Universidad de Alicante, 2023). Lo que contaron esas personas sobre cómo veían la ciudad de Fontilles ha sido la inspiración para el diseño de la exposición. Esas voces también han permitido realizar la selección de objetos que, de otra forma, no estarían en la exposición. Objetos como la moto de Antonio el afilador, con la que llegó a Fontilles para quedarse. Objetos anodinos, en muchos casos abandonados, pero que los relatos llenaron de significado y de valor.
La exposición ha intentado contar la historia tal y como esas personas la habían contado, personas que vieron robada su identidad y su dignidad, pero que supieron luchar para recuperarlas. Ese espíritu de fuerza y de logro es el que los tres comisarios han querido proyectar en esta exposición, un retrato material hecho a través de objetos, sonidos e imágenes.
Para saber más: Fontilles y la lepra en España.
Jonathan Bustos Universitat de València
ORCID: 0009-0000-7683-0236
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 291-293
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 295-299
Exposición Arte y anatomía en el Renacimiento. Juan Valverde de Amusco y la Historia de la composición del cuerpo humano. Madrid, Biblioteca Nacional de España, del 28 de noviembre de 2024 al 1 de marzo de 2025.
La Biblioteca Nacional de España (BNE) rinde homenaje, en el quinto centenario de su nacimiento, al médico y anatomista palentino Juan Valverde de Amusco (1525-1587), autor del libro Historia de la composición del cuerpo humano, publicado en 1556, obra clave para comprender el trabajo conjunto de artistas y anatomistas en el Renacimiento europeo.
Los comisarios de la exposición y autores del pequeño catálogo, David García López, profesor de historia del arte de la Universidad de Murcia, José Ramón Marcaida López, científico titular de historia de la ciencia en el CSIC y Sergio Ramiro Ramírez, investigador Ramón y Cajal de historia del arte en el CSIC, resuelven con solvencia la compleja relación que se establece entre artistas, anatomistas, impresores y mecenas a través de las diferentes ediciones de la obra anatómica del palentino.
La exposición se encuentra ubicada en la antesala del Salón de Lectura María Moliner, cuyo acceso está precedido por paneles que van informando al visitante sobre los aspectos claves para una más completa compresión de la exposición. La pequeña sala se dispone en una penumbra que invita a la inmersión, transitando entre las obras colgadas en las paredes y las vitrinas que albergan los libros, todo ello enmarcado por figuras recortadas de gran tamaño de las ilustraciones más significativas de algunos de los libros objeto del estudio. La exposición se centra fundamentalmente en «diseccionar» todo el proceso de construcción de una obra anatómica en el siglo xvi, donde anatomistas, artistas, grabadores e impresores se vincularon hasta construir un objeto, el libro de anatomía ilustrado, que convirtió la imagen en conocimiento científico. La imagen no acompaña al texto, este explica la imagen, como ocurre en las obras de Vesalio y Valverde. Se reafirmaba el cuerpo humano como el lugar del conocimiento anatómico y la imagen como su mejor imitación, al menos hasta finales del si -
glo xvii cuando se construyeron las figuras de cera anatómicas, que además introdujeron el sentido del tacto como parte fundamental de la exploración médica.
La elección de esta obra resulta muy pertinente, en mi opinión, por motivos que van más allá de la celebración del quinto centenario del nacimiento del autor, ya que en ella confluyen una serie de características que permiten comprender la construcción del conocimiento científico y la experimentación artística en la Italia del siglo xvi con personajes como Andrea Vesalio y Matteo Realdo Colombo en la anatomía, y Tiziano y Miguel Ángel en el arte. La confluencia de las dos formas de analizar y representar el cuerpo humano marcó una tipología anatómica que se ha interpretado y reinterpretado durante siglos como la imagen universal de la anatomía humana.
El sucinto espacio expositivo se dispone en tres temáticas diferenciadas por colores distribuidas en cinco vitrinas y las cuatro paredes de la sala. La primera se centra en los Tratados anatómicos ilustrados del Renacimiento, que une, como titula el catálogo, cuerpos, imágenes y libros. En los últimos siglos de la Edad Media, la anatomía se acompañaba de imágenes, en algunos casos a modo de esquemas de las disecciones realizadas, como refieren en sus obras Henry de Mondeville a finales del siglo xiii o Guido da Vigevano en el siglo xiv. Lo cierto es que se trataba de manuscritos con ilustraciones únicos, lo que encarecía y limitaba su difusión. Hubo que esperar a la imprenta de tipos móviles y las técnicas de la entalladura y el grabado calcográfico para que palabras e imágenes circularan con mayor rapidez y a un precio más asequible. A partir del siglo xvi se difundió una imagen del cuerpo humano que respondía a una nueva forma de mirar e interpretar lo observado, que cuestionaba el conocimiento de los clásicos, sobre todo de Galeno, máximo exponente de la medicina. Aunque a lo largo del siglo xv y principios del xvi se publicaron tratados médicos con imágenes anatómicas, como el Fasciculus Medicinae de Johannes de Ketham en 1491, o el Isagoge breves de Jacopo Berengario da Carpi en 1522 –ambos presentes en la exposición–, fueron las «innovaciones» del médico bruselense Andrea Vesalio las que parece que produjeron un cambio en la representación anatómica del cuerpo humano. Vesalio abandonó la «cátedra» y los libros de anatomía galénica para blandir el escalpelo y explorar directamente el cadáver, con la mano y el ojo abrió un nuevo camino a la anatomía. Sus descubrimientos, en ocasiones no tan alejados de Galeno como hubiese deseado, así como su nueva manera de organizar el estudio anatómico –alejado del capite ad calcem medieval–, siguiendo la geometría difundida en los tratados renacentistas para representar la figura humana, como el de Leon Battista Alberti, se reflejaron en la publicación de obras como el De humani corporis fabrica libri septem de 1543. El libro atesora más de doscientas estampas por entalladura (tipo de grabado en madera a la fibra) realizadas por artistas del círculo de Tiziano, sobre todo por el alemán Jan Steven van Calcar, donde se pone de manifiesto cómo la novedad anatómica se desarrolló de forma paralela a la artística. La observación directa de la práctica disectiva fue llevada al papel utilizando como recurso la estatuaria clásica descubierta en la época, de tal forma que la anatomía se enmarcó en la proporción y
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 295-299
simetría de la belleza clásica. La violencia y crudeza de la disección real se transformaron en una expresión de la belleza ideal y aséptica del interior del cuerpo humano. El desconocimiento del latín por parte de muchos médicos y cirujanos españoles y la dificultad para entender la obra de Vesalio aparecen entre los motivos que llevaron a Juan Valverde de Amusco a publicar su obra Historia de la composición del cuerpo humano en 1556, sobre la que se centra la segunda sección de la exposición: La fábrica de la Historia de la composición el cuerpo humano. El estudio de las diferentes ediciones de la obra del palentino permite a los comisarios explorar parte del contexto de producción y difusión. En este caso, la relación entre Valverde y el cardenal Juan Álvarez de Toledo permitió la publicación de la obra en castellano, cubriendo un espacio no completado por la obra de Bernardino Montaña de Monserrate Libro de la anothomia del hombre, de 1551, que contaba con doce tablas anatómicas deudoras de las vesalianas, pero de calidad inferior. En la obra de Valverde, quizá la más traducida y exitosa de la época, confluyen diferentes técnicas de grabado, la entalladura y la calcografía en cobre, imitando muchas de las figuras el tratado de Vesalio. Valverde consideraba que eran modelos anatómicos excelentes sobre los que añadir los nuevos descubrimientos anatómicos, como hizo al rectificar la errónea inserción de los rectos abdominales llevada a cabo por Vesalio en la tabla quinta del libro segundo. El frontispicio de la edición de 1556 no solo anuncia la obra, sobre todo promociona al cardenal Álvarez de Toledo a través del escudo familiar como impulsor de las ciencias. La difusión y comercialización de la obra estuvo a cargo de tres reconocidos editores e impresores: Antonio Salamanca (1479-1562), Antoine Lafréry (1512-1577) y Antonio Blado (1490-1567), que optaron por un formato más pequeño y manejable que el de Vesalio, sin prescindir de la calidad de las estampas. La extensa red de contactos del cardenal incluía a artistas del círculo de Miguel Ángel, entre los que se encontraba el español Gaspar Becerra, al que se suele considerar autor de los diseños. Sin embargo, no hay evidencias claras de su participación, como tampoco la de ningún otro artista concreto, aunque los artistas que llevaron a cabo los dibujos extraídos del Juicio final de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, o las estampas de copias de la estatuaria clásica que aparecen en la exposición, revelan una forma de diseñar la figura anatómica que se relaciona con las empleadas en el tratado de Valverde. Los comisarios participan de la idea del trabajo conjunto, que se ve avalado por la firma en algunas tablas anatómicas del grabador Nicolás Béatrizet (1507-1565). Sin embargo, la ausencia de autoría en la mayoría de los diseños y grabados lleva a pensar en el tipo de vinculación entre la imagen creada y la utilizada en el libro, que parece supeditada al autor de la obra, sobre todo en estos casos, en los que lo más probable fuese que el artista diseñara las figuras bajo las necesidades del anatomista. Esto pone de manifiesto que se trataba de un proceso complejo y colectivo, en el que participaban un número no desdeñable de personas y oficios que iban añadiendo valor a la obra final. En la intención de Valverde también estaba la de ampliar el público receptor de la obra mediante el uso de lenguaje accesible y ofreciendo una vertiente práctica del tratado a los sangradores y/o barberos con la inclusión
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 295-299
de dos figuras del sistema venoso que evidencian los puntos más adecuados para realizar las sangrías.
La tercera temática que se aborda en la exposición es Anatomía, artistas y academias y, aunque es un tema que transita por todas las obras expuestas, los comisarios han seleccionado un grupo de estampas, pertenecientes a la Biblioteca Nacional, que además de poder admirar, nos permiten dar un mayor contexto artístico a la anatomía y un contexto anatómico a la formación de los artistas. La pintura, que durante el siglo xvi luchó por formar parte de las nobles artes, se cimentaba sobre un cuerpo teórico que la consolidase como parte del conocimiento. Para ello, los artistas utilizaron los medios que ofrecían la perspectiva y la anatomía para el estudio del cuerpo humano, en este último caso mediante la observación directa del cadáver, como hicieron artistas como Leonardo y Miguel Ángel. La importancia del estudio de la anatomía llevó a los artistas a incluir entre sus estudios los tratados de anatomía como el de Vesalio y a considerar el estudio de los huesos y los músculos del natural o fabricados en diversos materiales, caso de la cera como se muestra en la estampa de Cornelis Cort de 1578 o la estampa de Pier Francesco Alberti, en la que se recrea una escena de trabajo en un taller de principios del siglo xvii que, en mi opinión, hubiesen necesitado un abordaje más amplio en el catálogo. Sin embargo, y a pesar de la relevancia del estudio anatómico para los artistas, no fue hasta el siglo xviii cuando la anatomía artística se incluyó en los estudios de las academias de bellas artes de España. Igualmente, creo que habría sido interesante conocer, a modo de fortuna crítica, quiénes fueron los compradores de la obra en sus múltiples ediciones; las librerías y anticuarios en los que se vendía; el precio; así como dar a conocer, a través de testamentos, almonedas o registro de bienes, las personas que poseyeron en sus bibliotecas alguna edición de la obra. En definitiva, todo un etcétera que sin duda hubiera enriquecido la historia de la obra, pero que a buen seguro excedía el objetivo de los comisarios y daría argumentos para otra exposición. Sin embargo, lo que sí he echado en falta ha sido el contexto de la historia de la medicina. Al fin y al cabo, estamos ante una obra médica. Aprovechando la mención que los autores del ensayo-catálogo realizan sobre la inclusión por parte de Valverde de figuras para la aplicación práctica de las sangrías, se podrían haber analizado las fuentes de hospitales, de gremios de sangradores y barberos, cirujanos e incluso médicos, para conocer su uso en la práctica clínica. Incluso en el plano teórico del discurso médico, podrían haberse acercado a la discusión generada en las mesas de disección sobre las diferencias en el estudio y la representación del cadáver en las facultades de Padua, Bolonia o Roma entre galenistas y vesalianos, o mejor entre tradición y modernidad, y cómo esto se plasmó en la separación entre morfología y función de los órganos, que por ejemplo llevó al planteamiento en esos años de la circulación pulmonar por parte de Miguel Servet, compañero de Vesalio. En definitiva, considerar el tratado en su realidad médica que, más allá de la construcción de la obra, respondía a una necesidad práctica: el conocimiento del cuerpo humano con el fin de curarlo de sus enfermedades.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 295-299
La exposición se amplía, además de en el catálogo comentado, que se puede descargar de forma gratuita en la página de la BNE, en una serie de conferencias por parte de los tres comisarios que invitan a los más interesados a ampliar la exposición más allá de las paredes de la sala. De nuevo, la BNE exhibe y comparte sus tesoros, que son nuestros, como otra oportunidad más para difundir el conocimiento histórico, tan necesario actualmente.
Maribel Morente Universidad Complutense de Madrid
ORCID: 0000-0002-0021-0409
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 295-299
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 301-304
Ressenya de l’exposició Poètiques de la follia, a cura d’Angelica Tognetti. Barcelona, La Casa Elizalde, del 22 de gener al 22 de març de 2025.
Qui no s’ha trencat alguna vegada? Qui no s’ha sentit vulnerable en algun moment de la seva vida? L’exposició «Poètiques de la follia», comissariada per Angelica Tognetti, ens confronta amb la realitat dels patiments psíquics d’una manera íntima.
L’exposició es pot visitar al Centre Cultural La Casa Elizalde de Barcelona fins al 22 de març de 2025. Es tracta d’una exposició col·lectiva on les artistes María Ruido, Claudia Ventola, Natalia Lázaro Prevost i Julia Montilla presenten peces que qüestionen els estigmes associats a la bogeria i reivindiquen la vulnerabilitat com una potència política, artística i poètica capaç d’activar imaginaris sobre les causes i l’expressió dels malestars psíquics. La petita mostra aborda la complexitat de la bogeria i la neurodiversitat des d’una perspectiva crítica i propera, proposant diferents reflexions entorn de la vulnerabilitat i el capitalisme.
L’exposició està dins el programa d’exposicions itinerants de l’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona), que, en un intent d’acostar l’art als barris, fa que aquestes propostes viatgin per diferents centres cívics de la ciutat. La Casa Elizalde és només la primera parada, així que estigueu-ne atentes, que la podreu gaudir per més temps en altres espais.
L’art i la bogeria han estat profundament entrellaçats al llarg de la història, però tradicionalment el lligam ha estat el d’entendre l’art com a expressió de la bogeria. En canvi, l’art contemporani explora la bogeria com una experiència personal, crítica amb els sistemes de control i com una forma de resistència a les normes socials, culturals i mèdiques. Es desafia la idea que la salut mental és una qüestió de patologia i es planteja com una manera diferent d’habitar el món. La bogeria es converteix, en aquest sentit, en una eina política i de resistència. L’exposició està completament dins d’aquesta mirada i et connecta amb la quotidianitat del malestar mental, mentre denuncia la «misèria de la normalitat».1
1. De l’entrevista amb l’artista i exdirectora de l’Accademia della Follia, Francesca Varsori, que apareix al panell «Moviment feminista» de l’exposició.
Seguint les propostes de cadascuna de les quatre artistes, oferim algunes claus d’interpretació sobre els diversos continguts que poden interpel·lar-nos.
Coreografiar l’arxiu
Fruit d’una admirable recerca d’arxiu en el manicomi de Trieste en l’època del seu desmantellament, als anys setanta, Natàlia Lázaro ens acosta al treball cooperatiu que les persones involucrades van portar a terme per obrir el manicomi al contacte amb la societat, sota l’impuls de Franco Basaglia. A Itàlia, la Llei Basaglia de 1978 va portar a suprimir els manicomis com a institucions tancades i es van crear centres de salut mental comunitaris.
A l’entrada de l’exposició trobem un vídeo on l’artista ha recollit filmacions d’aquella època on el moviment i el cos són les protagonistes. «Coreografiar l’arxiu», com anomena la peça, suposa seleccionar fragments de vídeos on el cos i el moviment de les psiquiatritzades està en primer pla per fugir de la imatge de l’intern i la interna com a passiu, reclòs o algú de gest repetitiu. Així es reivindica un cos que ha estat negat per les institucions psiquiàtriques i els psicofàrmacs.
L’acompanya una publicació, Acts of resistance, que recull cites de testimonis d’aquest procés i un gran panell ple de fotografies en blanc i negre on podem veure diferents iniciatives que aquest col·lectiu de Trieste va dur a terme. Les fotografies estan ben escollides per mostrar el que va suposar aquell context de reforma psiquiàtrica. Veiem el desmantellament de l’hospital i la seva obertura a la societat a través d’iniciatives que s’han convertit en icones dels moviments antipsiquiàtrics d’obertura de manicomis: una ràdio, grups de teatre, tallers, festes, xerrades crítiques i polititzades, assemblees col·lectives on metges i interns/es decideixen conjuntament, etc. Es documenta també la mirada feminista i veiem, per exemple, la creació d’un grup de dones per repensar sobre la seva pròpia experiència o un servei de perruqueria en una altra de les fotografies. Aquesta última retrata la possibilitat que les dones de la institució psiquiàtrica poguessin cuidar el seu aspecte físic i deixar endarrere la obligatorietat de rapar-se el cap, exigència de moltes institucions del segle xx psiquiàtriques i no psiquiàtriques (presons, reformatoris, convents) justificada per raons higièniques, però, nogensmenys, abusiva i disciplinària. La contracultura també travessa aquell context i pot copsar-se en els cartells, fanzines i altres menes d’autoedicions que apareixen en les fotografies.
Say yes
En el centre de l’espai principal, una instal·lació de Julia Montilla feta a partir d’envasos de fàrmacs psicoactius. L’artista ha construït la maqueta d’una ciutat on la verticalitat és la caixa de la pastilla, el blíster dels comprimits que empaqueten el cervell. L’obra permet una doble lectura: l’òbvia de la crítica al consum creixent de psicofàrmacs i la potser, no tant òbvia, de les metròpolis com a fonts de malestar psíquic i emocional. Tampoc és nova la idea que les ciutats exigeixen cossos productors i reproductors, però, per si ens pensàvem
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 301-304
que la modernitat líquida (Bauman) havia relaxat aquests mandats, la peça ens recorda que, lluny d’això, la flexibilitat laboral de les societats «líquides» segueix exigint treballadores i ara, a més, més adaptables i precàries. «Davant dels mandats de productivitat, èxit i rendiment», com diu el plafó que acompanya la peça, els psicofàrmacs es converteixen en la resposta immediata que aparentment permet dominar l’insomni, l’angoixa, la tristesa, l’esgotament, l’estrès, el pànic i el no saber davant l’imperatiu hegemònic de l’autoafirmació, la felicitat i l’èxit.
La peça qüestiona, d’aquesta manera, la normalització del consum de psicofàrmacs i la normalització de les exigències urbanes. També en el sentit que ens recorda la curadora de la exposició, l’Angelica Tonetti, de la ciutat com un espai molt poc amable amb la diversitat mental, en connexió amb el llibre La città autística d’Alberto Vanolo (2024).
La incoherència de la lluna
En una senzilla, però colpidora instal·lació, Claudia Ventola, després d’un procés col·lectiu d’experimentació amb els llenguatges associats als diagnòstics i als prospectes dels medicaments, ens presenta una lluna plena blanca en una tela fosca. Lluna que, en realitat, és una fotografia de l’artista feta des del llit d’un hospital psiquiàtric. El sostre blanc, asèptic, vist des de la postració d’un llit hospitalari. De darrera la tela llunàtica surten veus que llegeixen prospectes de psicofàrmacs. La peça reflexiona sobre la soledat davant dels diagnòstics, davant del prospecte amb la llarga llista d’efectes secundaris que normalment es llegeix en silenci i solitud. Una medicació individual i individualista que no intervé en el cos social.
Estat de malestar
L’última peça és el documental Estado de malestar de María Ruido, que es va estrenar el 2019 i que podeu trobar a Youtube. A través de les veus d’Enrique González Duro, Santiago López Petit, la mateixa María Ruido, activistes de l’Orgullo Loco de Madrid i persones amb experiències de patiment mental, el documental ens convida a reflexionar sobre què significa aquesta mena de vulnerabilitat avui en dia.
María Ruido defensa clarament que el patiment mental no és un problema individual, sinó el resultat de les condicions socials en què vivim. Situant la follia com una «anomalia» dins del sistema capitalista, mostra com aquest trencament personal, tot i ser una font d’enorme patiment, pot esdevenir també un desafiament al sistema. Prenent com a referència els pensaments de Mark Fisher o Franco Berardi «Bifo», el documental analitza com el capitalisme genera i perpetua malestars psíquics, i dona lloc al que Santiago López Petit anomena «malalties de la normalitat» o «malalties del buit». Ruido posa en qüestió la tendència d’individualitzar aquests patiments, deslligant-los de les seves causes estructurals, i per aquesta mateixa raó obre la porta a veure-hi una força potencial per a la resistència i la transformació col·lectiva.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 301-304
En aquest sentit, Estado de malestar s’alinea amb les perspectives més radicals de l’antipsiquiatria, com la del psiquiatra Thomas Szasz, que es preguntava qui està més boig: els i les «boges» o una societat que, en la seva insensatesa i toxicitat, converteix la bogeria en una resposta lògica i sensata.
En definitiva, les quatre artistes dialoguen en sintonia, del moviment de l’antipsiquiatria contracultural a l’actualitat de reivindicar el malestar com quelcom col·lectiu. S’apel·la a la vivència compartida, a les dificultats d’estar sa en societats com les nostres i, fins i tot, es reivindica i es convida a no estar-ho, per poder ser una «anomalia» del sistema i dinamitar-lo. Si els manicomis es van obrir, l’exposició proposa que el patiment mental del segle xxi també ha de fer-ho, perquè només en comú podem transformar-lo.

Mònica Balltondre iHC-UAB
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6516-0780
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 301-304
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 305-307
Exposició La infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial Barcelona, Museu Marítim, del 21 de febrer al 2 d’octubre de 2025.
El Museu Marítim de Barcelona ha presentat l’exposició La infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial que es podrà visitar fins el 5 d’octubre de 2025.
La mostra compta amb el guió d’Antoni Tortajada Estruch, el projecte museogràfic d’Ignasi Cristià, i té l’assessorament expert de l’historiador Martín Rodrigo, professor titular de la Universitat Pompeu Fabra i un dels investigadors europeus més rellevants en tots els temes que tenen a veure amb l’esclavatge en època contemporània. Entre els col·laboradors expositius també cal destacar la directora de cinema Sally Fenaux Barleycorn, artista que ha dirigit més d’una desena de curtmetratges de ficció així com diverses obres de vídeo per a exposicions com el que aquí presenta, titulat “Una nova història de reconciliació”.
L’exposició està dividida en diferents apartats que són cabdals per comprendre què significava el negoci de l’esclavatge pels europeus, i concretament per als catalans. Els espais temàtics s’agrupen en quatre espais. En primer lloc, la reflexió sobre la tracta en si mateixa a partir dels espais “El gran espai colonial”, “La burgesia catalana podia estar molt satisfeta” i “El gran negoci dels espanyols a Cuba”. En segon lloc, l’exposició es centra en com es duia a terme la captura de persones amb els subtemes “El rapte” i diversos exemples de moneda i “ingenios”, com el de Flor de Cuba que era propietat de la família Arrieta i que es va fundar al 1838 prop de Matanzas, sent un dels més importants de l’època i que, a banda de dibuixos, compta amb una gran maqueta que detalla els diferents edificis que el componien. Aquest espai està acompanyat de diferents iniciatives per acabar amb l’esclavatge com un cartell del Teatro de Novedades que anunciava una funció el 14 de gener de 1873 dedicada a la Sociedad Abolicionista Española amb el títol “Trencar cadenes”. El tercer espai és envoltat de miralls i ple de fustes al terra primes i llargues, que reprodueixen una mena de l’esquelet d’un vaixell. Finalment, s’entra al darrer espai on
es pot visualitzar el vídeo de Fenaux Barleycorn que vol sintetitzar el passat i present de l’esclavitud i en el que participen diferents documentalistes i col·laboradors com Amada Bokesa o Bianka Batlle Nguema. En aquesta instal·lació també es parla dels “Referents contra el racisme” amb fotografies de personatges rellevants com Rosa Parks o una vitrina que recull diversos objectes que volen recordar marques i còmics on el racisme era ben viu, com el pot de Colacao. Destacar també que hi ha un programa interactiu dissenyat expressament per l’exposició al que es pot accedir des de diferents pantalles.
L’exposició val molt la pena ja que els temes triats detallen de forma excel·lent totes les cares i fases de l’esclavatge en sí, sense perdre el fil i passant comptes amb les famílies catalanes que es van enriquir amb la tracta. De fet, ja és al primer apartat, “El gran negoci català”, on es citen de forma expressa diferents catalans que directament es van enriquir amb el comerç d’essers humans. I tanmateix també és molt rellevant l’esforç que s’ha fet en reunir tota mena d’objectes expositius per l’ocasió tal como són dibuixos, quadres, fotografies, maquetes, objectes, etc.
Finalment, no vull acabar sense fer dos esments directes. D’una banda, reivindicar l’excel·lent feina de Martín Rodrigo en desvetllar la història de esclavatge a Catalunya i Espanya, recerca que ha permès desmitificar l’autonegada memòria catalana i espanyola. I, de l’altra, recordar les excel·lents activitats programades en paral·lel a la mostra, especialment el cicle de conferències on van participar personalitats rellevants com la coneguda historiadora Ulrike Schmieder de Leibniz University Hannover (Alemanya). De fet, en la seva conferència el propi Director del Museu va destacar la gran empremta que l’obra de Schmieder té als continguts expositius de l’exposició permanent, ja que des del Museu van parar molta atenció a la crítica constructiva que ella va fer a alguns aspectes, fet que va permetre prendre consciència de la necessitat de resignificar la manera en què s’haurien de presentar temàtiques relacionades amb l’esclavatge. És per tot això que la visita a l’exposició és molt recomanada tant pels que no tenen nocions sobre l’esclavatge, com pels que volen aprofundir en les implicacions que va tenir en l’acumulació de riquesa de part de la burgesia catalana.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 305-307
RODRIGO, Martín (2000). Los marqueses de Comillas 1817–1925. Madrid: LID Editorial Empresarial.
RODRIGO, Martín (ed.) (2022). Del Olvido a la memoria. La esclavitud en la España contemporánea. Barcelona: Icaria.
SCHMIEDER , Ulrike (2024). Versklavung im Atlantischen Raum. Orte des Gedenkens, Orte des Verschweigens in Frankreich und Spanien, Martinique und Kuba. Berlín: De Gruyter.
Resenyes a mitjans de comunicació
GALISTEO, Carla, “El Museu Marítim de Barcelona inaugura l’exposició ‘La Infàmia. La participació catalana en l’esclavatge colonial’”, Sapiens, 22 de febrer de 2025. Disponible a: https://www.sapiens.cat/ noticies/museu-maritim-barcelona-inauguraexposicio-infamia-participacio-catalana-enesclavatge-colonial_402826_102.html
REDÓN , Aurora; EIXARCH, Joan, “‘La infàmia’: La cara oculta de la riquesa burgesa al Museu Marítim”, TVE1 , 5 de març de 2025. Disponible a: https:// www.rtve.es/play/videos/linformatiu/infamia-caraoculta-riquesa-burgesa-museu-maritim/16478090/
Yolanda Aixelà-Cabré
IMF-CSIC
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4333-9739
ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 305-307
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 309-311
Exposició Agde, el camp dels catalans. Barcelona, Seu de Comissions Obreres de Catalunya, del 26 de setembre fins a l’11 de novembre de 2024.
Organitzada pel Memorial Democràtic, entitat integrada dins el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, aquesta exposició anava dirigida a recordar la memòria del camp d’Agde, un dels camps establerts pel govern francès al sud del país per acollir la riuada de refugiats que arribà al país veí des de finals de gener i principis de febrer de 1939 fugint de les tropes franquistes. La característica diferencial d’aquest centre de reclusió rau en el fet que en una de les seves seccions es va concentrar una colònia important de catalans procedents d’altres camps de la zona.
El camp d’Agde (departament de l’Hérault) ha estat motiu d’una recerca històrica exhaustiva per part de la historiadora Laia Arañó Vega, que amb tota justícia s’ha encarregat del comissariat de l’exposició. El treball de Laia Arañó fou la base de la seva tesi doctoral, publicada recentment amb el títol El camp dels catalans. Agde en el sistema concentracionari francès (1939-1940), Editorial Afers, 2024.
Com diu en el pròleg del llibre el director de la tesi, l’historiador Francesc Vilanova i Vila-Abadal, el camp d’Agde va representar una experiència singular dins el sistema de camps de concentració organitzat pels francesos. Si bé des d’un punt de vista generalista, tots els camps semblaven iguals, amb les mateixes penúries alimentàries, sanitàries, etc, Agde, el camp dels catalans, va significar «un assaig de fer arribar fins a la base més autèntica i dramàtica de l’exili, els interns dels camps francesos, la voluntat de cohesió d’un col·lectiu nacional». De fet, superant la norma d’una distribució irregular dels refugiats, els francesos només van fer una excepció amb dos grups d’exiliats: els procedents del País Basc, que van ser acollits al camp de Gurs (departament dels Basses-Pyrenées), i els catalans, concentrats al camp d’Agde. Aquesta circumstància, el fet de compartir vivències amb companys molt propers en cultura i pensament, va ajudar a crear un clima d’una certa resiliència per a sobreviure a les misèries del penós dia a dia.
Tornant a l’exposició, la mostra consistia en una sèrie de panells penjats d’una estructura molt semblant a una tanca metàl·lica que a la vegada delimitava un espai clos que s’anava tancant en espiral a mida que el visitant seguia el recorregut assenyalat. D’aquesta manera s’aconseguia, en un espai relativament petit, generar una sensació de lloc tancat que evocava l’ambient carcerari dels camps.
A l’inici de l’exposició, un panell introductori contextualitza la mostra. Segons el text, el 28 de febrer de 1939 es decideix construir a Agde un camp de concentració per traslladar fins a 25.000 refugiats republicans tancats als camps de les platges del Rosselló. Unes setmanes més tard, arribaren els primers voluntaris espanyols que començaren a construir el camp 1 i el 2, i poc més tard el 3, el que després es coneixeria com el «camp dels catalans», on la majoria d’interns eren d’origen català. Com diu el títol del programa de mà: una petita Catalunya fora de Catalunya.
A partir d’aquest moment, el guió de l’exposició s’articula en una sèrie de nou àmbits on s’expliquen diferents moments de la vida del camp, preferentment a través de testimonis dels propis interns. Tots els textos estan redactats en català i en francès.
El primer, «Escapant de les bombes, travessem la ratlla», recorda el dolorós episodi de la retirada; el moment en què tantes vides es van veure trencades per sempre més per haver de deixar endarrere la seva terra i els seus béns fugint de les tropes feixistes.
El segon espai, «Arribem al camp d’Agde», està dedicat al procés de localització, ubicació i construcció del camp. Diferents gràfics ajuden a entendre les dimensions i l’estructura del conegut com a «Camp 3» en relació a la resta d’elements del conjunt.
El tercer, «Aquest camp és ben diferent del d’Argelers!», mostra el sentir dels refugiats, que valoraven favorablement les condicions del nou recinte, i l’oposició de les autoritats locals, que per motius ideològics («els indesitjables republicans espanyols»), polítiques (el corrent anticomunista) i estratègiques (la població d’Agde podia arribar a doblar-se), es mostraren inicialment totalment contràries a la instal·lació del camp.
El quart, «Em trobo al Camp de concentració del poble d’Agde», recull algun testimoni dels internats, com el del metge Pelai Vilar, que afirma que allà dins no hi havien vells, dones ni criatures, només homes, en general, en bon estat de salut física i mental.
En el cinquè, «S’havia acabat dormir a la sorra!», coneixem les condicions en què es van allotjar els interns. Al camp es van construir barraques, algunes transferides des del camp de Barcarès, amb capacitat per 200-250 homes cada una d’elles. Malgrat la precarietat, la majoria dels refugiats van agrair el fet de no haver de dormir de nou a la sorra.
El sisè espai, «En aquest camp hi deixarem els ossos!», parla del control estricte, coordinat, rigorós i militaritzat dels interns, no gaire diferent del que es practicava en altres camps francesos. La vida es desenvolupava sota una rígida disciplina castrense. El control polític i ideològic era extrem: mentre que els refugiats militants en partits republicans o socialistes van poder portar una vida sense gaires contratemps quant als registres o vigilància, els
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 309-311
anarquistes, els comunistes i els militants del POUM van estar contínuament sota sospita. En aquest sentit, és colpidor el testimoni que es presenta d’un exiliat que, molts anys després dels fets, encara posa de manifest la profunda escletxa que dividia els diferents corrents republicans, tots ells antifeixistes, però enfrontats entre si. En un llibre publicat l’any 2001 (1939-1948: entre filferrades. Memòries de l’exili, Vilassar de Mar, Katelani), Francesc Tosquellas i Albert es queixa amargament de l’etiqueta de «rojos» que va unificar tota l’oposició al bàndol rebel. Tosquellas lamenta que aquesta paraula tenia força de llei, «com si no hi hagués al món res més que rojos i els que no ho són. Així resulta que els catòlics del País Basc eren rojos. Els republicans d’Esquerra de Catalunya, rojos també». Una divisió que ja venia de l’etapa republicana i que l’exili encara va posar més de manifest.
El setè espai, «Llenties i cigrons, llenties i cigrons…», tracta d’un aspecte tan important en aquells llocs d’internament com era el règim alimentari. Malgrat la intenció de les autoritats que l’alimentació fos variada i suficient, a la pràctica era escassa i molt repetitiva. Es basava habitualment en llegums amb patata i algun tros de carn, tot en quantitats molt minses. Pels que disposaven de moneda local existia una barraca-cantina on podien adquirir algun suplement o productes per a la higiene personal.
El vuitè espai, «Superat el reuma vingueren la sarna i els polls», ens parla dels principals problemes sanitaris de la població internada. Com calia esperar, i de forma semblant a altres camps francesos, destacaven la febre tifoide, la febre de les trinxeres, el paludisme, el reuma, la gastroenteritis i la diarrea, la tuberculosi i la infecció de ferides. Malgrat tot, a Agde van poder comptar amb un servei mèdic força eficaç. Gràcies als metges internats Pelai Vilar, Antonio Vilanova i el farmacèutic Julio Lechuga, entre d’altres, es va desenvolupar un sistema sanitari que va tenir un impacte real en la vida dels interns.
En el darrer espai, «Sabem que això dels camps s’acaba», es fa una reflexió sobre l’actitud de les autoritats franceses envers els refugiats i la seva acceptació. Al llarg de l’estiu de 1939 es va forçar la repatriació de molts d’ells a territori espanyol perquè representaven «una amenaça de contagi polític» i també per la càrrega econòmica que el govern francès havia de suportar. Però a partir de setembre de 1939, amb l’entrada de França al conflicte europeu, la pressió sobre els refugiats es va aturar i molts van ser utilitzats com a mà d’obra per reemplaçar als treballadors francesos que havien estat mobilitzats i d’altres van ser destinats a reforçar la nova indústria de guerra.
Una petita mostra d’alguns objectes procedents de refugiats internats als camps contribueix a ambientar l’exposició.
En resum, una mostra molt il·lustrativa del que va representar el camp d’Agde dins del mapa concentracionari francès, feta amb mitjans modestos i que cal completar amb la lectura obligada de l’excel·lent treball de la historiadora Laia Arañó.
Carles Hervás Puyal
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
ORCID: 0000-0002-1992-6028
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 309-311
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 313-316
Exposició Ilustradoras científicas en la sombra . Madrid, Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid (UCM), De febrer de 2024 a febrer de 2025.
A l’ombra, en l’anonimat, suplantades, desaparegudes, oblidades i, finalment, inexistents. Així ha estat la vida professional de tantes dones dedicades a diferents afers en el món de les ciències al llarg de la història. En els darrers anys, la recerca històrica, en tots els àmbits, motivada sense dubte per raons polítiques i per un context de lluita social per la igualtat en tots els nivells –sovint més teòrica que real–, ha revelat els complexos mecanismes de producció i perpetuació de l’ocultació de la presència i agència de les dones. Una desaparició observada tant al si familiar com a la configuració dels arxius de ciència. La recerca d’Ana Cabeza Llorca, de la biblioteca de la Facultat de Ciències Geològiques de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), i de Victoria López-Acevedo, del Departament de Mineralogia i Petrologia de la mateixa universitat, al voltant de l’autoria d’unes plaques calcogràfiques emprades en la producció de les il·lustracions dels manuals de paleontologia, ha permès posar de relleu el treball que, com a illustradores científiques, van desenvolupar nou dones al costat de diferents professors de la universitat madrilenya, l’Instituto Cajal, el Museo Nacional de Ciencias Naturales i el Real Jardín Botánico, entre els anys 1920 i 1960.
La remissió a l’ombra fa palesa, aquí, la doble condició d’invisibilitat, personal i professional, com a dones i com a il·lustradores. És a dir, la consideració de la il·lustració com un ofici exercit per dones i entès com menor i merament auxiliar de la veritable producció científica. Sembla raonable inscriure, per tant, aquesta exposició, malgrat que no s’esmenti als panells de la mateixa, en la descoberta que ha tingut lloc en els darrers anys del significat i abast de la il·lustració científica femenina mitjançant les excel·lents exposicions, mostrades a Santander i a Madrid, Maria Sibylla Merian y Alida Withoos. Mujeres, arte y ciencia en la Edad Moderna (2018-2019) –aquí una presentació als col·loquis de la SCHCT– i Ellas ilustran botánica: arte, ciencia y géne-
ro (2022-2024). I també, si bé només en alguns aspectes, l’exposició Maestras, que va produir i exhibir el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (2024). Una altra exposició recent, Imprescindibles. Les treballadores del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 1917-1987 (2023-2024), també ha incidit en el treball discret, considerat com a merament subsidiari per l’entorn jeràrquic dominant, tot posant de manifest el seu caràcter imprescindible per a la vida diària del museu.
L’exposició Ilustradoras científicas en la sombra ha estat oberta al públic al llarg de tot l’any 2024 als espais del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la UCM. Sense grans pretensions museogràfiques, el comissariat ha optat per una pràctica i senzilla combinació de panells explicatius, vitrines amb llibres, cartells, plaques i dibuixos, i vídeos que amplien les històries personals i l’obra artística, no considerada en l’exposició física. Aquells que no hagin pogut visitar-la poden veure tots els materials exhibits a l’exposició i també aquells recollits però no inclosos entre els primers, condensats en uns vídeos esplèndids, realitzats per l’estudiant Paula Crespo, al web que la UCM manté viu en aquest enllaç.
La importància decisiva de l’autoria del treball científic es posa de relleu en l’acte deliberat de la signatura de les obres realitzades, amb grafit o pinzell. Això ha permès l’equip de comissariat i documentació de l’exposició accedir a la trajectòria biogràfica de les il·lustradores de paleontologia de la Facultat de Ciències de la UCM –Ana María Somoza Soler i les germanes María del Carmen i Ascensión María Benito Arza–, de l’Institut Cajal –Conchita del Valle Fernández i María G. Amador–, del Museo de Ciencias Naturales –Luisa de la Vega Wetter i Carmen Simón Sanchís– i del Real Jardín Botánico –Paula Millán Alosete i Carmen Victoria del Val Chicharro. La metodologia per estructurar l’exposició pren dos eixos bàsics. D’un costat, la descripció del context històric de cadascuna de les institucions on van treballar les il·lustradores, tot mostrant els dibuixos i els motlles i també les publicacions on van aparèixer aquelles il·lustracions. I, d’altre, tot allò que s’ha pogut rescatar per tal de produir una mínima aproximació a la vida i exercici laboral d’aquelles dones.
Es tracta d’històries truncades, biografies on gairebé tot resta a la penombra, històries de vida desdibuixades. En tots els casos es detecta un talent evident per al traç. I si el relat biogràfic és gairebé desconegut, molt poc se’n sap de com van treballar les il·lustradores els encàrrecs fets pels professors i científics que necessitaven traslladar a les publicacions determinades idees en forma de representacions visuals. Esmentarem a continuació alguns dels casos més notables.
És rellevant el cas de Conchita del Valle i María G. Amador, que van treballar per a nombrosos metges de l’Hospital del Rey i de l’escola de Cajal, tot especialitzant-se en la producció d’il·lustracions microscòpiques, especialment d’histologia. Aquí, les il·lustradores van ser contractades per aquestes institucions, de manera regular, en plantilla, durant dècades, com a auxiliars tècniques.
Luisa de la Vega estava casada amb Augusto González de Linares, naturalista i investigador en ciències del mar. Tots dos van viatjar i fer una estada formativa a l’Estació de Biolo-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 313-316
gia Marina de Nàpols. I tots dos van arrencar l’Estació Marítima de Santander en 1887. Les fotografies rescatades de Luisa de la Vega permeten veure la seva participació en l’equip de treball i també l’espai on elaborava les seves il·lustracions. Vídua i casada de nou, Luisa de la Vega va dedicar-se durant anys a l’ensenyament en una escola de primària per a nenes; després d’enviudar per segon cop, la seva expertesa tècnica li va permetre ser contractada pel Museo Nacional de Ciencias Naturales en els darrers vint anys de la seva vida professional fins a la seva jubilació el 1943.
També és destacable el cas de Carmen Simón Sanchís, de la qual només se sabia que havia nascut el 1899. La documentació conservada al Museo Nacional de Ciencias Naturales mostra la seva prolífica carrera professional: primer al Laboratori d’Hidrobiologia de València, entre 1915 i 1927, i des d’aquest darrer any al Museo Nacional de Ciencias Naturales, on va exercir fins a finals dels anys 1960 com a auxiliar artística. La qualitat de les seves il·lustracions en l’àmbit de les ciències del mar va ser reconeguda en algunes de les publicacions signades per homes on es van incloure aquells dibuixos.
Les il·lustradores i preparadores Paula Millán Alosete i Carmen Victoria del Val van treballar al Real Jardín Botánico del passeig del Prado entre els anys 1933-1969 i 1949-1958, respectivament. La qualitat de l’obra artística de Paula Millán, sorda de naixement, fou prou reconeguda a les més de 40 exposicions i als premis aconseguits al llarg de la seva carrera. Ja com a part del CSIC, després de la guerra, exercí com a professora de dibuix científic. Va il·lustrar llibres que van marcar una època, com els de natura de la col·lecció escolar d’Espasa Calpe escrits per Josefa Martí de Tortajada entre 1943 i 1949. Carmen Victoria del Val treballà a les ordres de Paulina Millán al Real Jardín Botánico. L’exposició recull algunes de les 105 làmines a ploma que reproduïen exemplars dels herbaris de la institució. Les biografies d’aquestes dones també expliquen com en alguns casos la seva vida professional es va acabar en el moment de contraure matrimoni o, com fou el cas de Carmen Victorial del Val, de ser mare.
Sobre la seva formació és important destacar el pas de la major part d’aquestes dones per les aules dels instituts d’ensenyament secundari Cardenal Cisneros i San Isidro. Es tracta de centres educatius que encara tenen bona part de les excel·lents col·leccions, avui considerades com a patrimoni històric, emprades per a l’ensenyament des del segle xix: cartells, pòsters, instruments, anatomies, animals, plantes, minerals, etc. Només en el cas d’Ana María Somoza es constata la seva formació a la Facultat de Ciències. En altres casos, com ara les germanes Benito Arza o Conchita del Valle, es parla d’un cert aprenentatge, sovint inacabat, en escoles de belles arts. Paula Millán també va rebre formació a l’Escuela de Bellas Artes de San Fernando, després d’haver passat, amb altres propòsits, per l’Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Els estudis inicials de magisteri d’algunes d’aquestes dones ens recorden que, amb molta freqüència, aquella era l’única formació consentida amb molta freqüència pels pares de famílies de classes mitjanes benestants fins més enllà de mitjans del segle xx
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 313-316
L’exposició és un encert. Parteix d’un acurat treball de recerca i pensa i distribueix els materials exhibits de manera adient i equilibrada. Estimula el gaudi estètic i emocional davant l’obra artística, dibuixa els contorns de les dificultats per a comprendre el treball combinat entre artistes i científics i, entre d’altres situacions i contingències, reflexiona sobre l’autoria, l’anonimat, l’ocultació, la vida professional al marge, l’absència de reconeixement, memòria i record, i la desaparició de les dones en un món laboral de ciència dominat per l’home.
Alfons Zarzoso
Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats
CSIC, Barcelona https://orcid.org/0000-0003-1263-0571
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 313-316
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 317-319
Exposició Fiebre de la materia. Acercamientos al Dispensario Antituberculoso del Raval. Barcelona, Galeria Àngels Barcelona, del 20 de març fins al 30 de juny de 2025.
Gregori Civera i Jorge Ribalta, comissaris de l’exposició que comentem, compten amb una llarga trajectòria professional com a especialistes en fotografia. Civera s’ha destacat en la fotografia arquitectònica, té reportatges en publicacions internacionals sobre els nous edificis que es van construir a les zones de nova centralitat que emergiren a Barcelona després del Fòrum de les Cultures del 2004, i ha estat durant dues dècades el fotògraf de l’estudi de Ricardo Bofill. Per la seva banda, Ribalta, premi nacional de fotografia el 2024, ha registrat amb la seva càmera la representació del treball en l’àmbit de les institucions culturals. Tots dos van treballar junts al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en el marc de l’exposició «Una ciutat desconeguda sota la boira. Noves imatges de la Barcelona dels barris», comissariada per Ribalta. Aquest treball era part de l’anomenat Pla de Barris 2021-2024 impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, presidit aleshores per Ada Colau, que cercava reduir les desigualtats i generar noves oportunitats tot implicant a la ciutadania.
A Fiebre de la materia , Civera i Ribalta es tornen a trobar davant d’un escenari singular i controvertit del Raval de la ciutat de Barcelona: el Dispensari Antituberculós. En l’actualitat, aquesta denominació ha de resultar estranya a la major part de la ciutadania barcelonina, doncs aquest edifici va perdre aquesta funció a la darrera dècada del segle xx. Des d’aleshores ha estat el Centre d’Atenció Primària Doctor Lluís Sayé i, més tard, CAP Raval Nord. Aquest espai ha estat objecte de controvèrsia mediàtica en els darrers anys a propòsit dels usos i ordenament dels edificis de la plaça dels Àngels i dels carrers que la circumden. La voluntat expansionista dels propietaris del MACBA es va veure només en part limitada quan l’Ajuntament acordà reubicar el CAP Raval Nord a l’antiga capella de la Casa de Misericòrdia, al carrer de Montealegre. En aquest moment, les obres de rehabilitació i transformació d’aquest espai van a tota velocitat.
L’exposició recull les fotografies de Civera i Ribalta, realitzades al llarg del temps i en moments diferents, sense una planificació conjunta, però tot dialogant. No només es tracta de fotografies dels espais, dels elements d’una arquitectura transformadora, funcional, racional, moderna, utilitària, on la llum i l’aire actuen com a principis rectors al serveis de les formes i els materials. En efecte, la mirada d’aquests fotògrafs recull també les persones que habiten el barri i el dispensari-ara-centre-de-salut. Es tracta d’un relat gràfic sense paraules. Fotografies en formats de diferents dimensions, en color i emmarcades les de Civera i en blanc i negre sobre paspartú les de Ribalta. La manca d’un discurs escrit força a establir un diàleg amb el públic que mira les fotografies. Alhora, les imatges, carregades de significat, descriuen els espais interiors i exteriors de l’edifici, i interpel·len al visitant en proposar la bellesa d’unes formes i d’un estil arquitectònic i la vida quotidiana que té lloc dins i fora del centre. Sí, la vida que té el centre, on unes persones tenen cura d’altres, reflecteix la realitat vital d’un barri indòmit, que ha sobreviscut a tots els intents de domesticació, ja fos per la via de l’urbanisme, de la medicalització o d’altres violències, impulsats per part de les autoritats des de finals del segle xix fins l’actualitat.
L’exposició es complementa amb l’exhibició de la documentació, els articles i les monografies que han considerat el dispensari com a objecte d’anàlisi històrica, arquitectònica i urbanística. Aquest conjunt de materials s’hi troben a una de les parets-prestatgeria, només arrencar l’espai expositiu.
Aquesta literatura ens permet situar i entendre millor els orígens i la relació d’estudi de Civera i Ribalta amb el seu objecte d’anàlisi fotogràfica. En efecte, la relació de Civera i Ribalta amb el Dispensari Antituberculós es va iniciar fa molts anys i cadascú s’apropà a aquell edifici per raons diferents i alhora semblants a les de l’exposició actual. Civera va ser el fotògraf que va col·laborar amb Antonio Pizza, arquitecte i historiador, quan aquest estava treballant en la monografia sobre aquest espai, que va publicar el 1993 el Colegio de Arquitectos de Almería, en el context de la restauració del dispensari i la seva transformació en el Centre d’Atenció Primària Doctor Lluís Sayé. En aquell treball, Pizza estudiava l’edifici encarregat als arquitectes Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana i Josep Torres Clavé, tots ells membres del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC). L’edifici, enllestit entre 1936 i 1938, responia a les dures condicions sanitàries i socials que patia la població barcelonina des de finals del segle xix i que es traduïen en l’augment constant dels casos de tuberculosi. La iniciativa formava part de la campanya antituberculosa iniciada per la Mancomunitat de Catalunya i dirigida des del 1918 pel metge tisiòleg Lluís Sayé. El control de la població tuberculosa es va portar a terme des del dispensari de carrer de Rades (1921) i mitjançant les visites domiciliàries. Així, el nou dispensari central antituberculós del carrer Torres Amat va ser plantejat per les autoritats republicanes el 1933. L’edifici resultant va constituir en aquell moment un dels pocs exemples d’arquitectura moderna al centre històric de Barcelona i un emblema dels postulats racionalistes i funcionalistes a Catalunya.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 317-319
Civera també va enregistrar l’evolució de les obres que van conduir a la inauguració del MACBA el 1995. Aquesta història, que posa en relació l’urbanisme i el control social, arrenca de molt abans quan l’Ajuntament de Barcelona encarregà, el 1980, un estudi per reordenar els espais ocupats pel Convent dels Àngels, la Casa de Caritat i la Casa de Misericòrdia. L’equip d’arquitectes format per Lluís Clotet, Oscar Tusquets i Francesc Bassó va produir el projecte de reforma «del Liceu al Seminari» (1981), que cercava un canvi social al barri a partir de la transformació d’entorns degradats i edificis singulars en equipaments. Aquella controvertida dècada de canvis quirúrgics al Raval de la ciutat ha estat molt ben estudiada per Miquel Fernández a Matar al «Chino». Entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval del Barcelona (2014).
Aquesta mirada a la ciutat també la trobem en Ribalta, qui ha fotografiat de manera crítica l’evolució urbanística de Barcelona des del 2005. El punt de partença era, un altre cop, el Fòrum de les cultures del 2004, considerat com l’operació urbanística que tancava el projecte d’eixamplar la ciutat d’Ildefons Cerdà. En aquest context, Ribalta s’interessa per l’edifici del Dispensari Antituberculós a partir del 2015, amb motiu d’un seguit de reformes menors executades en aquell centre. La mirada del fotògraf s’hi apropa a la llum de les interpretacions elaborades per l’arquitecta Beatriz Colomina, i recollides més tard en un llibre publicat en anglès i castellà (X Ray Arquitecture, 2019). Resulta rellevant veure i entendre les fotografies de Ribalta com un trasllat de les reflexions de Colomina al voltant de com les psicopatologies, el discurs mèdic i les tecnologies de la imatge associades a la medicina influeixen en l’arquitectura del segle xx. El Dispensari Antituberculós representaria així, tot coronant el Raval, una idea rectora de salut, basada en el triomf de dos elements, la llum i l’aire, i, en definitiva, en el triomf del bé sobre el mal.
L’exposició fotogràfica reflexiona així, un altre cop, sobre un edifici i un entorn de resistència ciutadana on el treball diari dels seus professionals tracta de tenir cura de la salut dels veïns, que ho són d’aquí i d’arreu del món. Un espai que, a causa de les seves característiques físiques, va jugar un paper singular i decisiu durant el temps de la COVID-19, i que la desinversió i manca de manteniment ha significat la seva sentència de mort, lenta però definitiva. En tot cas, tal com mostra aquesta exposició: un espai viu, malgrat estar situat en un món que s’acaba.
Alfons Zarzoso
Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats CSIC, Barcelona https://orcid.org/0000-0003-1263-0571
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 317-319
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 321-322
Exposició Frederic Duran i Jordà (1905-1957). Barcelona, Col·legi de Metges de Barcelona, del 10 d’abril de 2025 fins al març de 2026.
L’exposició «Frederic Duran i Jordà (1905-1957)» ha estat produïda pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits (BST), inaugurada el 10 d’abril de 2025 i en exhibició fins al març de 2026 a la seu del CoMB. L’exposició ha estat ideada i realitzada per Miquel Bruguera, expresident del CoMB, i Miquel Lozano, metge hematòleg i comissari de l’Any commemoratiu del CoMB 2025 dedicat a Frederic Duran i Jordà.
Duran i Jordà és un dels grans representants de la medicina a Catalunya. Pioner en el camp de l’hemoteràpia, quan va començar la Guerra Civil, junt amb els seus col·laboradors, va idear un nou mètode de transfusió de sang que consistia a recollir i conservar la sang obtinguda de donants voluntaris vius, per efectuar transfusions indirectes. Una tècnica que va permetre transportar la sang al front de batalla i salvar la vida de molts ferits. Aquella tecnologia està superada, però els principis teòrics i metodològics que va establir, com ara la necessitat d’assegurar l’absència de contaminació bacteriana a les unitats de sang, continuen vigents en els serveis de transfusió contemporanis.
L’exposició mostra la vida i obra de Frederic Duran i Jordà des dels seus inicis com a metge analista fins al seu exili a la Gran Bretanya i aprofundeix en la seva tasca en el camp de l’hemoteràpia durant la Guerra Civil. L’exposició és el resultat d’una combinació de plafons explicatius i d’un conjunt d’objectes, instruments i publicacions coetànies.
Els primers plafons expliquen breument el sistema de transfusió de sang directa que es feia a Barcelona abans de la guerra de la mà de metges transfusors, com Antoni Armengol, Ricard Moragas i Manuel Miserachs. El gruix de l’exposició explica el mètode de Duran i Jordà de transfusió de sang indirecta, amb imatges del laboratori i les sales de donació de sang de l’Hospital número 18, on ell i els seus col·laboradors van desenvolupar la seva feina durant els primers anys de la Guerra Civil. El mètode va impulsar la creació del primer banc de
sang, una agrupació de donadors de sang a Catalunya i el transport de la sang al front. L’exposició clou amb una reivindicació del personatge de Duran i Jordà, amagat i oblidat en el franquisme, enumerant les accions que s’han fet per recordar-lo i homenatjar-lo. Els plafons estan acompanyats per una petita mostra d’aparells utilitzats per fer les transfusions, com una xeringa de Jubé, l’autoinjectable Rapide, o un aparell de Henry-Jouvelet. També s’hi mostra el carnet, braçalet i insígnia originals d’una dona de l’Agrupació de Donadors de Sang de Catalunya. A més, també s’han recollit diverses publicacions i documentació relacionada amb la transfusió de sang entre els anys 1936 i 1950. Per exemple, tots els números de la Revista de Sanidad de Guerra i, en especial, el número 8 de 1937, que va publicar un monogràfic dedicat al Servicio de Transfusión de Sangre del Ejército de la República. També, el primer llibre dedicat al personatge: Frederic Duran i Jordà. Un mètode, una època, de 1997. Una mostra procedent de la col·lecció del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i del fons personal del Dr. Carles Hervás.
Sara Fajula Colom Museu d’Història de la Medicina de Catalunya. Col·legi de Metges de Barcelona
ORCID: 0009-0005-5066-3958
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 321-322
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 323-326
Exposició Com dissenyar una revolució: La via xilena al disseny. Barcelona. Museu Disseny Hub Barcelona, del 7 de setembre de 2023 fins al 28 de gener de 2024.
Arran dels 50 anys de la Unitat Popular xilena (1970-1973), Eden Medina, Pedro Ignacio Alonso i Hugo Palmarola van plantejar al Centre cultural de la Casa de la Moneda de Santiago de Xile organitzar una exposició que tractés sobre el disseny en aquella època i la seva vinculació amb el projecte d’una revolució socialista per la via democràtica. L’exposició estigué oberta del 7 de setembre de 2023 fins el 28 de gener de 2024. Sembla que la visitaren persones pertanyents a “El Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica”, entitat promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, que han fet possible que l’exposició es vegi a Barcelona.

Portada de l’exposició. Fotografia de Pilar Blesa
L’objectiu de l’exposició és explicar que la Unitat Popular xilena es proposava construir una societat igualitària i democràtica i explicar
com van avançar en alguns aspectes, situats pels comissaris en el camp del disseny, que caldrà entendre tant en sentit estricte (imatges, productes) com en sentit ampli (un projecte de transformació).
Abans de comentar l’exposició, diguem alguna de les persones que l’han concebuda. Eden Medina és una historiadora de la tècnica que, després de graduar-se com enginyera elèctrica la Universitat de Princeton, llegí la tesi en Història i Estudis Socials al Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre el projecte cibernètic que portà endavant el govern de la Unitat Popular per racionalitzar i coordinar les empreses de l’Estat, llavors un 60 % de l’economia xilena. La seva tesi donà lloc al llibre titulat: Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile (MIT Press, 2011), un llibre que aparegué en castellà el 2013, en xinès el 2020, en japonès el 2022, i en polonès el 2024. El llibre va rebre nombroses distincions.
Pedro Ignacio Alonso és arquitecte, i Hugo Palmarola, dissenyador, tots dos pertanyents a l’Escola d’Arquitectura i la de Disseny, respectivament, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tots dos van participar en el disseny del pavelló de Xile a la 14a Biennal de Venècia de 2024. Hem de tenir present que, a partir de 1968, el disseny xilè va rebre una forta empremta de l’estada allà del dissenyador alemany Gui Bonsiepe, que treballà al país durant l’etapa de la Unitat Popular.
L’exposició està dividida en set àmbits: 1) com administrar una economia, 2) com cridar a l’acció col·lectiva, 3) com promoure la música popular, 4) com nodrir la infància, 5) com reduir la dependència tecnològica, 6) com construir una societat lectora, i 7) com fomentar la coexistència pacífica.
El primer àmbit, com administrar una economia, ocupa el centre de la gran sala de l’exposició. Consisteix en la reproducció de la sala de comandament que Gui Bonsiepe i els seus col·legues van dissenyar per gestionar la xarxa cibernètica en marc del projecte que s’anomenà Cybersyn, és a dir, sinèrgia cibernètica. La sala té un aire futurista, tot i que data de 1972! De fet són set butaques que es poden girar, amb uns braços amb comandaments a les pantalles on apareixien les dades econòmiques gairebé en temps real. Estava pensada per disposar al mateix temps d’un clima de treball i de relaxació entre representants del govern, del món empresarial i dels sindicats. La idea d’un sistema cibernètic de control de la indústria provenia del britànic Staffor Beer, professor de Manchester, que havia teoritzat sobre aquesta qüestió i que, gràcies al govern de la Unitat Popular, tingué l’oportunitat de posar-ho en pràctica, dirigint un equip d’enginyers i dissenyadors xilens. Un vídeo de 1974 produït per la Universitat de Manchester ens dona la possibilitat de veure i conèixer de primera mà el projecte de Beer que el cop d’estat de setembre de 1973 va avortar.
Com hem senyalat, a més del disseny d’una economia racionalitzada, la Unitat Popular va fer us del disseny per estimular el moviment dels treballadors, donar suport a la música popular de grups tan destacats com Quilapayún o Inti-Illimani o artistes com Violeta Parra i Víctor Jara amb l’edició de discos (en una discogràfica de l’Estat), la fabricació a bon preu
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 323-326

Reconstrucció de la sala de comandament. Fotografia de Pilar Blesa.
de toca-discos, etc. D’altra banda, la Unitat Popular va potenciar programes per combatre la desnutrició infantil (iniciats per governs anteriors), incloent el disseny de dispensadors de llet en pols, però també mobiliari per a infants; la Unitat Popular va impulsar el disseny industrial d’elements per a l’ agricultura, la metal·lúrgia (per exemple, disseny d’un cotxe utilitari) i electrodomèstics (televisors a bon preu), entre d’altres. La Unitat Popular va crear una editorial de l’Estat que va publicar llibres i revistes en un ampli ventall de temàtiques per impulsar la lectura a tots els nivells: van produir més llibres que no pas habitants de Xile! El 1975 estava previst que Xile organitzés uns Jocs Panamericans. Els dissenyadors van preparar una nova senyalística per facilitar l’esdeveniment que, finalment, no es va produir. En tots els àmbits de l’exposició veiem el treball, entre d’altres, dels dissenyadors Vicente i Antonio Larrea, Luis Albornoz, Ximena del Campo, Waldo González, Mario Quiroz i el Taller Gráfico de la Universidad Técnica del Estado (UTE), amb estils contrastats, però amb una gran força de comunicació i d’utilitat.1
1. Existeix un catàleg: Palmarola, Hugo; Medina, Eden; Alonso, Pedro (eds.) (2024), How to Design a Revolution: The Chilean Road to Design. Zúric: Lars Müller Publishers.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 323-326
La presència a Barcelona d’Eden Medina ens permeté sentir una conferència seva el dia 31 de juny a l’Institut d’Estudis Catalans, amb el patrocini conjunt de la Secció de Ciències i Tecnologia i la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, que comptà amb el suport de l’ Associació catalana d’estudis de la ciència i la tecnologia, STS-CAT. Eden explicà la seva recerca i, per descomptat, l’experiència d’haver organitzat l’exposició, que de fet es va inaugurar a l’endemà, el dia 1 de juliol. Eden és actualment catedràtica i directora del Programa en Ciència, Tecnologia i Societat de l’MIT. La seva recerca està centrada en posar de relleu les interconnexions entre la tècnica, la societat i la política. El període de la Unitat Popular ofereix, com hem vist, un exemple de l’intent de fer una revolució socialista per una via democràtica. La tecnologia hi participà de diferents maneres, tot i que el projecte Cybersyn destaca pel fet d’haver-se avançat en dècades a la història (o d’haver-ho pretès). Senyalem que només disposaren d’un sol ordinador i que hagueren d’“inventar” sistemes de transmissió de dades simples, però imaginatius.
L’assistència a la conferència de la nostra companya Eden Medina fou notable (unes 25 persones), però l’acte d’inauguració de l’exposició, amb la presència dels tres comissaris, omplí de gom a gom el gran espai del Museu on es portà a terme (amb centenars de persones). Per tot això, la visita a l’exposició és molt recomanable, i llegir els treballs d’Eden Medina no ho és menys.

Antoni Roca Rosell
Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” ETSEIB, UPC
ORCID: 0000-0003-1374-8432
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 323-326
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 329-334
Crónica de la sesión Assistència mèdica i solidaritat transnacional durant la Guerra Civil. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 18 de diciembre de 2024.
Poco antes del inicio de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, se celebró en el Palau de Cerveró, sede en la ciudad de Valencia del Instituto Interuniversitario López Piñero, la presentación conjunta de tres libros con el denominador común de la Guerra de España, en un acto titulado «Asistencia médica y solidaridad transnacional durante la Guerra Civil», organizado y moderado por Àlvar Martínez-Vidal, miembro del Instituto, que contó en la sala con la presencia y la participación de sus autores en calidad de ponentes.
El primer libro presentado fue el que lleva por título Salud y enfermedad tras las rejas durante la Guerra Civil, de Xavier Garcia Ferrandis, doctor en medicina por la Universitat de València, profesor de la UCV e investigador del impacto que tuvo el conflicto bélico sobre los sistemas sanitarios. Este libro continúa la línea de investigación marcada por su anterior libro L’assistència sanitària a la ciutat de València durant la Guerra Civil (Publicacions de la Universitat de València, 2015).
Garcia Ferrandis disertó acerca de la asistencia sanitaria que la República ofreció en Valencia a los prisioneros que habían secundado la insurrección militar. En esa línea, recordó que, en noviembre de 1936, se trasladó a esta ciudad la capitalidad de la República, y con ella los diversos organismos del Estado, entre ellos, la Dirección General de Prisiones (DGP) y las Cortes, que se reunían en el salón columnario de la Lonja.
Ante la llegada de numerosos prisioneros, tanto militares como políticos, la DGP tuvo que modificar el sistema de prisiones; por una parte, adaptando las existentes y, por otra, habilitando nuevos espacios, sobre todo en edificios incautados a la Iglesia católica (por ejemplo, el convento de Santa Clara, en la avenida Pérez Galdós de Valencia). De los costes de todas estas mejoras y adaptaciones se hizo cargo la DGP, así como de los del suministro a las prisiones de alimentos, medicamentos y utensilios médicos y productos higiénicos. El princi-
pal objetivo sanitario que se buscaba era evitar los brotes epidémicos, especialmente de tifus y tuberculosis, por medio de desinfecciones, desinsectaciones y otras medidas de higiene. Como prisioneros destacados, Xavier Garcia mencionó el caso de miembros de la Legión Cóndor alemana y de soldados italianos, así como de Pilar Jaraiz Franco, sobrina de Franco, que estaba recluida en la prisión para mujeres ilustres en Alaquàs. También nos habló de la visita que realizó un grupo suizo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las prisiones de Valencia, lo que permitió que «un poco de luz se abriera paso entre las tinieblas», aunque siempre acompañados de uno de los guardias de la prisión, lo que impedía que los presos pudieran hablar abiertamente de las condiciones de la prisión con los miembros del Comité.
A pesar de los intentos de la DGP por dar asistencia sanitaria adecuada a los reclusos, al ganar las tropas republicanas la batalla de Teruel en el invierno de 1938, se produjo una llegada masiva y súbita de prisioneros de guerra trasladados a Valencia, muchos de ellos heridos., con el consiguiente hacinamiento de las prisiones y de sus enfermerías. Dadas las crecientes limitaciones de los presupuestos, las condiciones en el interior de las cárceles se fueron degradando, y se produjeron los temidos brotes de tuberculosis y fiebre tifoidea. Xavier Garcia concluyó su presentación con un dato sobrecogedor: un informe del CICR del 4 de julio de 1939 –esto es, ya acabada la guerra, con los prisioneros previos sustituidos por otros que eran opuestos al régimen franquista– revelaba que, en la Cárcel Modelo de Valencia, prevista para 900 presos, había 6.000, que se tenían que turnar para tumbarse en el suelo y dormir.
A continuación, tomó la palabra Joan Josep Torró Martínez, doctor en pedagogía por la Universitat de València, educador social en el Ayuntamiento de Ontinyent y miembro del Memorial Democràtic de la Vall d’Albaida, para presentar su libro Solidaritat en temps de guerra. Hospital Militar Internacional. Ontinyent 1937-1939 (València: Institució Alfons el Magnànim, 2023).
Joan Josep Torró empezó aclarando que él no era historiador sino pedagogo, y que el origen de este libro se encuentra en la insistencia de Antonio Calzado, historiador de la comarca, en encargarle en 2002 un artículo sobre el Hospital Militar de Onteniente para la revista Alba. La publicación del artículo hizo que Torró se convirtiera en el investigador de referencia en lo que se refería al hospital, lo que supuso que diversas personas que habían leído el artículo le facilitaran más información sobre el hospital. Con el paso de los años, Torró fue acumulando una amplia documentación, hasta llegar a dar salida a toda esa información en forma del presente libro. Además, en 2015 se publicó el documental Les mamàs belgues, del director Sven Tuytens, que relataba la historia de un grupo de voluntarias de las Brigadas Internacionales que trabajaron como enfermeras en el hospital, y cuya publicación hizo que surgiera todavía más información.
Uno de los objetivos del libro ha sido recoger la parte humana y humanitaria del mayor número posible de personas vinculadas al hospital, microhistorias de personas comunes a
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 329-334
las que se les ha puesto cara y se las ha sacado del anonimato. Para ello, Torró entrevistó a multitud de familiares de individuos que, o bien como pacientes o como trabajadores, estuvieron en el hospital entre los años 1937 y 1939. A lo largo de la investigación, Joan Josep Torró se encontró con la sorpresa de que muchos de sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de Ontinyent eran familiares de las personas que habían estado vinculadas con el hospital durante la guerra.
Una de las personas sacadas del anonimato en el libro es Nieves Santamaría. Torró quiso compartir las palabras de su hija, Nieves Pascual Santamaría, que le había proporcionado algunas de las fotografías que aparecen en el libro y que, con ojos llorosos, le dijo que no sabía que las fotos de su madre pudieran formar parte de esa historia tan hermosa.
Para Torró, ese objetivo de recoger la parte humana es el más emotivo y el que más le vincula al libro, pero también se declaró satisfecho de haber dejado constancia de los hechos para que las generaciones más jóvenes supieran que en Ontinyent tuvo lugar una experiencia solidaria durante la Guerra Civil. Una historia de hombres y mujeres que lucharon contra la intolerancia y la barbarie.
El autor destacó que el Hospital Militar Internacional de Ontinyent se convirtió en un lugar solidario, acogedor, seguro y alejado del frente, que garantizaba la recuperación de los pacientes. Además, la participación de las mujeres fue fundamental en esta experiencia solidaria, no solo por parte de las voluntarias de las Brigadas Internacionales, sino también por parte de las mujeres de la localidad y de otras llegadas de distintas partes de España.
Torró terminó su presentación citando las palabras de Marta Llorente sacadas de su libro La ciudad: huellas en el espacio habitado: «la memoria debe ser preservada para poder transmitir a las generaciones sucesivas el deseo de no volver a vivir los episodios de destrucción de la guerra, para poder explicar que en cualquier guerra todos pierden».
El tercer libro presentado fue Impresiones de España , libro ilustrado (1937) , de Anna Siemsen (1882-1951), que recoge el relato del viaje en 1937 por la España de la zona republicana en la Guerra Civil de la pedagoga, pacifista y escritora alemana Anna Siemsen mientras formaba parte de una misión suiza de ayuda humanitaria. Escrito originalmente en alemán, ha sido traducido con esmero por Raquel Ruiz, que ha intentado preservar el estilo de la autora, próximo en ocasiones a la prosa poética.
La presentación corrió a cargo de Luís Manuel Calvo Salgado, doctor en filosofía por la Universidad de Zúrich, gerente del Instituto de Historia del Arte de dicha universidad y autor del extenso estudio preliminar incluido en el libro.
Calvo Salgado empezó su intervención contando quién era Anna Siemsen, una mujer fascinante que estuvo olvidada durante mucho tiempo y una de las pocas profesoras de universidad en la República de Weimar, además de ser una prolífica escritora. Fue una pedagoga contraria a la educación imperante en la época, que estaba influida por el militarismo y el nacionalismo. Su familia era protestante y de ideas socialdemócratas, y ella misma fue diputada del SPD (Partido Socialdemócrata) en el Reichstag, el parlamento alemán,
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 329-334
puesto del que dimitió tras dos años por oponerse a las ideas de su partido, favorables al rearme. Tras las elecciones que llevaron a Hitler al poder, huye del nazismo y se traslada a Suiza, donde participa en las actividades del Partido Socialista suizo y donde se encuentra con un potente movimiento obrero.
Al comienzo de la Guerra Civil Española se funda la Obra de los Trabajadores Suizos, una ONG suiza apoyada por los sindicatos, que todavía existe y que se crea para ayudar a los niños de la zona republicana española. En mayo de 1937, Anna Siemsen y Regina KägiFuchsmann, gerente de la ONG, fueron a Valencia a organizar los convoyes de camiones que llevaban a Madrid productos de la huerta valenciana y regresaban trayendo niños madrileños para que no sufrieran los bombardeos a los que estaba siendo sometida la capital. Esta visita humanitaria de Anna Siemsen es la que queda reflejada en las páginas de su libro.
En su estudio preliminar, Calvo Salgado se ha centrado en tres libros de Anna Siemsen que muestran la altura intelectual de esta gran mujer y que nos explican también por qué ella ve España como la ve. En el primer libro, de 1927, El arte político y la política del arte, Anna Siemsen reflexiona sobre cómo todo el arte sirve para expresar sentimientos y también tiene un significado político. Al final del libro Impresiones de España, se recogen algunas fotografías sobre España tomadas por Anna Siemsen, a modo de ejemplo de hasta qué punto la presentación de imágenes de la guerra puede favorecer la ayuda humanitaria y qué límites éticos no se deben sobrepasar cuando se usan esas imágenes para conseguir fondos para ayudar a la República.
El segundo libro, de 1928, es En casa en Europa. Incursiones no literarias, en el que Anna Siemsen, imbuida por el idealismo socialdemócrata posterior a la Primera Guerra Mundial, proponía un turismo socialista; esto es, se debía viajar para conocer a los trabajadores de otros países y para ver cómo Europa era, en el fondo, una unidad. Anna Siemens era una decidida partidaria de la unidad europea –una unidad basada en la hermandad de las clases trabajadoras de todos los países del continente–, una convicción que ella defendía mucho antes de que existiera la Unión Europea.
El tercer libro de Anna Siemsen al que Calvo Salgado hizo alusión fue Fundamentos sociales de la educación empezado en 1934 y terminado en 1948. Contiene una reflexión acerca de qué es la educación en un régimen democrático y en un régimen autoritario, y sobre las diferencias entre la educación en un régimen comunista como la URSS de Stalin y en un régimen fascista como la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler. Como pedagoga, describe su manera de entender el socialismo, que ha de ser no solo una idea de lo colectivo, sino también de lo individual. La educación, en suma, ha de respetar y fomentar la personalidad de los niños. La pedagogía socialdemócrata que ella preconizaba debía eliminar el complejo de inferioridad de los niños de las clases bajas, y convencerles de que no eran inferiores intelectualmente a los niños de las clases altas.
El libro Impresiones de España, libro ilustrado (1937) que se presentó en el Instituto Interuniversitario López Piñero hace honor a su título porque Anna Siemsen se inspiró en
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 329-334
el libro del poeta alemán Heinrich Heine Reisebilder (Imágenes de viaje ) y lo escribió no como una descripción de ciudades y paisajes, sino contando las impresiones que le causaron esas ciudades y esos paisajes, unas impresiones muy vívidas que recogen la esperanza que ella tenía de que la República pudiera finalmente vencer al fascismo.
Seguidamente, el moderador, Àlvar Martínez-Vidal, abrió el turno de preguntas planteando una cuestión acerca de si creían que sus respectivos libros los podrían haber escrito otras personas, o si, como ellos los habían escrito, nadie más podría haberlo hecho.
Xavier Garcia Ferrandis contestó que su libro era necesario para cubrir un vacío en el estudio de la Guerra Civil, tanto si lo escribía él como si lo hubiera escrito cualquier otra persona. Era preciso conocer cómo había tratado la República a los prisioneros que habían apoyado el golpe de estado. Garcia Ferrandis añadió que la continuación lógica del libro presentado sería un estudio sobre las condiciones sanitarias en las prisiones franquistas de la inmediata posguerra, estudio que, en parte, ya se ha realizado, por lo que habría que hacer un análisis historiográfico previo. Lo que sí se ha estudiado, por parte de Rubén Mirón González, son las condiciones sanitarias durante la guerra en la prisión de Talavera de la Reina, una vez esta ciudad fue ocupada por las tropas insurgentes.
A la pregunta de un miembro del público sobre cómo se resolvió el problema de tener que repartir a los médicos entre atender en el frente o en las prisiones, Xavier Garcia Ferrandis respondió que los médicos de las prisiones, ya desde antes de la República, ganaban la plaza por oposición como, por ejemplo, Vicente Luna, médico de la Cárcel Modelo de Valencia, que obtuvo la plaza en 1920 y que la conservó, incluso después de la guerra, por su condición de funcionario del Cuerpo de Prisiones. El problema radicaba en que el esfuerzo que hizo la República para que los prisioneros estuvieran en condiciones dignas estaba previsto para una guerra corta y un número limitado de presos. Sin embargo, si un día llegaba un tren a la Estación del Norte cargado con dos mil presos franquistas, y a la semana siguiente otros mil, aparte de los millares de niños al mes procedentes de Madrid evacuados por los bombardeos, así se colapsa aquel y cualquier otro sistema sanitario, penitenciario, escolar y social.
Otra pregunta fue relativa a los recursos y condiciones en los campos de trabajos. Xavier Garcia Ferrandis mencionó al respecto el caso del convento de Santa Clara: la documentación por él consultada muestra que a los presos enfermos se les daba una ración mayor de comida que a los presos sanos, como parte del tratamiento médico, y que a los internos que formaban parte de los batallones de trabajos forzados se les daba una ración todavía mayor. Pasando al libro de Anna Siemsen, el moderador apuntó que en ese libro se apreciaba la formación cristiana de la autora, que a menudo interpretaba en clave religiosa, protestante, lo que veía en su viaje por España. A ese respecto, Calvo Salgado contestó que estamos muy acostumbrados a la visión que del paisaje castellano hizo la Generación del 98, marcadamente centralista. La aportación de Anna Siemsen, algo muy original por otra parte, es una perspectiva centroeuropea, no solo de la Meseta, sino también de Cataluña y Valencia.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 329-334
Por su parte, Joan J. Torró contestó la pregunta original del moderador, diciendo que su libro era necesario para situar a la ciudad de Ontinyent en el discurso de la Guerra Civil, pero como se menciona al principio y al final del libro, el trabajo no está terminado debido a la gran dificultad en obtener documentación. El miedo a las represalias hizo que las personas que, al acabar la guerra, tuvieran cualquier clase de papeles sobre el Hospital, los destruyeran. Torró contó el caso de Ignacio, el transfusor de sangre que, entrevistado a sus 114 años, recordaba cómo quemó toda la documentación que tenía. De ese modo, se han destruido registros médicos, diagnósticos y datos sobre los enfermos. Y en el caso de la documentación que se llevaron consigo los médicos belgas, también se destruyó por miedo a las represalias tras la invasión alemana de Bélgica. Lo único que se ha podido recuperar han sido los certificados de defunción y algunos documentos del pase de revista de los soldados hospitalizados. Joan J. Torró mencionó que, posiblemente, había un médico suizo que tendría más información sobre el Hospital y aprovechó la presencia de Luís Manuel Calvo para pedirle ayuda para localizarlo.
Por último, Torró señaló una tarea pendiente: dar visibilidad al lugar en el que fueron enterrados los heridos que fallecieron en Ontinyent, procedentes del bombardeo de la estación ferroviaria de Xàtiva ocurrido el día 12 de febrero de 1939. Hoy en día, el cementerio en el que se encuentran sus restos está ocupado por una parroquia, un extenso patio y edificios de pisos. Puesto que se sabe dónde están, urge reclamar la resignificación de ese espacio a fin de recordar la memoria de los centenares de víctimas que se cobró aquel crimen tan cruel como innecesario.
Jonathan Bustos Universitat de València
ORCID: 0009-0000-7683-0236
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 329-334
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 335-337
Crònica sobre la jornada Què va passar als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Organitzada pel diari Ara. Barcelona, Recinte Modernista de Sant Pau, 18 de març de 2025.
El passat 18 de març de 2025 va tenir lloc la jornada de debat titulada «Què va passar als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil» a la sala Francesc Cambó del Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona. Organitzada pel diari Ara, fou moderada per la periodista Sílvia Marimon. La sala es va omplir amb prop de cent cinquanta assistents. Els ponents de la xerrada foren Carles Serret, Marcos Robles, Sílvia Martínez, Carles Hervás i Josep M. Comelles. Marimon començà la sessió explicant el perquè d’aquesta. L’origen de la xerrada es remunta a principis del 2024 quan la periodista va publicar a l’Ara un reportatge sobre els més de 2.500 morts durant la Guerra Civil a l’Institut Frenopàtic de Sant Boi. 1 Mai no s’ha dignificat la seva memòria. A partir d’aquella primera publicació començà a interessar-se per les altres institucions manicomials de Catalunya, com n’és el cas de l’Institut Mental de la Santa Creu.2 Amb tot, Marimon aconseguí contactar amb diversos familiars d’internats durant la guerra. Açò li permeté reconstruir algunes trajectòries vitals d’aquelles persones.
Seguidament, intervingué Carles Serret, historiador i responsable de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat. Fou gràcies a ell que es descobrí l’alta mortalitat de l’Institut Frenopàtic de Sant Boi. Amb la intenció de voler investigar les conseqüències de la guerra al seu municipi començà a analitzar els registres de defunció i fou llavors quan va veure que gairebé el 75 % dels morts provenien de l’hos-
1. Marimon molas, S. (2024, 1r de gener), «Més de 2.500 morts en tres anys: què va passar als psiquiàtrics de Sant Boi?», Ara. https://www.ara.cat/cultura/memoria-historica/mes-2-500morts-tres-anys-passar-als-psiquiatrics-sant-boi_130_4896295.html.
2. marimon molas, s. (2024, 14 de juliol), «Els pacients “desapareguts” del psiquiàtric de la Santa Creu», Ara. https://www.ara.cat/cultura/historia/pacients-desapareguts-psiquiatric-santacreu_130_5079267.html i marimon molas, S. (2024, 21 de desembre), «Morir-se de gana en un psiquiàtric: la dramàtica situació durant la Guerra Civil», Ara. https://www.ara.cat/cultura/historia/ morir-gana-psiquiatric-dramatica-situacio-durant-guerra-civil_130_5234152.html
pital psiquiàtric. Malauradament, afirmà, la documentació sobre el funcionament intern de la institució és minsa. En tercer lloc, prengué el torn de paraula Marcos Robles, historiador, qui ha rebut un encàrrec per part de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya per a investigar les institucions psiquiàtriques durant la guerra. Així doncs, també ha estat investigant altres casos com l’Institut Mental de la Santa Creu, el de Salt, etc. En tots els casos ha trobat mortaldats importants, tot i que amb menys força que a Sant Boi. És difícil, assenyalà, conèixer la causa d’aquestes morts. D’entre les hipòtesis hi ha la manca d’aliments durant el conflicte bèl·lic com la possible indiferència política envers els interns de les institucions psiquiàtriques.
La quarta persona en intervenir fou Sílvia Martínez, besneta de Josepa Puig Rull, qui fou interna de l’Institut Mental de la Santa Creu i on morí per suïcidi. Martínez relatà com la història de la seva besàvia havia romàs en l’oblit i que l’únic que es sabia era que havia desaparegut durant el conflicte bèl·lic. Intentant trobar més informació sobre el passat de la seva avantpassada, es topà amb moltes dificultats i enlloc trobava cap pista. No seria fins a 2023 quan aconseguí rebre còpia del certificat de defunció, on constava que havia mort d’asfíxia per penjament. Vuitanta-set anys després de la seva mort, Martínez i el seu fill van poder honorar la seva besàvia al Fossar de la Pedrera, on fou enterrada el 10 de desembre de 1937. La besneta acabà reflexionant sobre la necessitat de recuperar la memòria de totes aquelles persones que foren internades en institucions psiquiàtriques i de la necessitat de parlar obertament d’aquest passat, en especial amb els més joves.
Carles Hervás, anestesiòleg i historiador, fou el penúltim a parlar. La seva intervenció feu especial referència a les dures condicions de vida que hi havia als frenopàtics. Comparà la situació amb altres institucions reclusives, com alguns camps de treball a Catalunya. En alguns d’ells, amb centenars de presoners, només n’acabaren morint poques desenes. Per contra, i connectant-ho amb les dades de Marcos Robles, en el cas de Sant Andreu la taxa de defuncions arribà fins al 50 % de persones que internaven. De nou, en relació amb les possibles causes d’aquestes elevades xifres no tingué una resposta clara. Això no obstant, també assenyalà com a coadjuvant les malalties infeccioses, com el tifus. Hervás afirmà que tenint en compte que una part important dels interns era gent gran, la transmissió d’algunes malalties seria fatal per a aquells amb una salut més dèbil.
El darrer a parlar fou Josep M. Comelles, psiquiatre i antropòleg de la medicina. En la seva intervenció incidí, entre d’altres, que part de la població interna eren persones que havien entrat als psiquiàtrics abans de les reformes republicanes i, per tant, alguns d’ells havien sigut ingressats a perpetuïtat. Açò faria créixer la mitjana d’edat i, com ja havia assenyalat Hervás, la probabilitat més grossa d’emmalaltir. Comelles també va voler deixar palès que els psiquiatres de la Santa Creu estaven molt ben formats, alguns d’ells fins i tot a l’estranger, i que, per tant, no es pot dir que les morts fossin degudes a la manca de capacitació professional. També en relació amb la Santa Creu volgué recordar que aquest centre disposava de grans terrenys cultivables i fonts d’aigua, cosa que li permeté funcionar de
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 335-337
manera autàrquica durant molt de temps. Malgrat tot, durant la guerra els horts foren saquejats per part dels veïns de la zona. Pel que fa als suïcidis, afirmà que és difícil saber el nombre de casos, ja que als certificats de defunció sovint s’elidia aquesta informació pel caràcter pecaminós de les defuncions.
Finalment, després d’algunes intervencions per part del públic present, Marimon clausurà l’acte reflexionant sobre la necessitat d’honorar la memòria de tots els que foren internats i moriren en institucions psiquiàtriques durant la Guerra Civil. L’estigma que acompanyava la seva condició ha provocat que ningú no els hagi recordat fins ara, afirmà. Per tant, considerà important continuar investigant sobre aquest passat i, alhora, des de les institucions públiques, així com des de la societat civil, dur a terme polítiques, actes i crear espais que els recordin.
Moritz Werner Casero
UAB, Institut d’Història de la Ciència https://orcid.org/0000-0001-7179-6454
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 335-337
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 339-341
Report of the Encontro Ciência e Arte: Vida e Obra da Angrense Maria Ramos Valadares . Angra do Heroísmo, Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, 8th November 2024.
Maria de Lourdes Ramos Moniz da Costa Valadares (1904-1985) was a Portuguese biologist and artist. Born in 1904, in Angra do Heroísmo, Azores, she started her studies in fine arts, having studied at the Fine Arts School of Porto in the 1920s, particularly in the areas of drawing and sculpting. Later, Maria Ramos Valadares graduated in biological sciences in 1937, at the Faculty of Sciences of Lisbon, and worked in biological research throughout the rest of her life. Using the fruit fly Drosophila melanogaster as her preferred model organism, Maria Ramos Valadares worked on different lines of research within the field of genetics, from the study of mutations and chromosome analysis to the assessment of the inheritance potential of morphological changes induced by nutritional imbalance.
Maria Ramos Valadares had remained largely unknown to the Portuguese community of biologists and of historians of science until very recently. In fact, her scientific work only came to light through her husband, the well-known Portuguese physicist Manuel Valadares, during the preparations for a double commemoration of the 120 years of his birth and the 50-year anniversary of the Portuguese Physics Society, which took place in 2024. Since then, research on Maria Ramos Valadares’ life has uncovered a rich scientific career, but also a complex one, not only for the different lines of research within the field of genetics and physiology that she pursued, but also the hardships faced, on scientific, institutional and personal levels, marked by issues related to gender and the political turmoil of the twentieth century.1
On November 8 th of 2024, a meeting titled “Encontro Ciência e Arte: Vida e Obra da Angrense Maria Ramos Valadares” (Science and
1. CABRITA, A., SIMÕES, A., FLORENSA, C. (2024), «Manel e Maria: um casal (in)vulgar de cientistas?», Gazeta de Física, 47 (1), 51-58.
Art: Life and work of the Angrense Maria Ramos Valadares) was organized in Angra do Heroísmo, paying homage to its local scientist and artist. It comprised an afternoon of activities that included a series of talks on topics related to Maria Ramos Valadares’ life – personal, scientific and artistic – as well as a visit to an exhibition about Maria Ramos Valadares, and the performance of a play based on Maria Ramos Valadares’ life.
The meeting took place at Angra’s public library “Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro” and it gathered several Portuguese academicals, who delivered a series of talks related to Maria Ramos Valadares’s life. These talks covered topics that ranged from life in Angra do Heroísmo during Maria Ramos Valadares’ time, to historical perspectives on her life and career, as well as her husband’s, and to scientific talks on current day practices of the fields she had researched, such as the use of Drosophila melanogaster in genetic studies and the use of X-rays for the analysis of artwork. Taken together, the variety of topics discussed made this meeting quite educational not only from a historical but also from a current scientific perspective.
The meeting was open to the general public, having as its main target audience school students and teachers. In fact, many efforts seem to have been made to advertise the meeting and the activities surrounding it, with pamphlets and posters having been distributed through Angra do Heroísmo. It is also worth noting that the meeting was fully recorded and made available online, although the talks were not open to questions from the public.
The exhibition “A Singularidade de Maria Ramos” (The Uniqueness of Maria Ramos) had been on display at the same public library since October 22nd of 2024. While a small exhibition, placed at a waypoint in the library which allowed easy access to visitors, it aimed at encompassing Maria Ramos Valadares’ life in its artistic and scientific dimensions. The objects exhibited mostly concerned Maria Ramos Valadares’ early life in Angra do Heroísmo, with documents related to her early education, local newspaper articles on local artists, as well as some of her artistic work, such as caricatures and sculptures from private collections. The section regarding Maria Ramos Valadares’ scientific work, while not having objects or documents displayed, consisted of a comprehensive timeline of the major known events of her career, as well as an informative display regarding the relevance of the use of Drosophila melanogaster as a model organism in genetic research nowadays. The exhibition was accompanied by a catalogue, which complemented it through short articles on Maria Ramos Valadares’ life within the scope of her artistic practice, on current day genetic research, and a history of science reflection on her life and career, written by different Portuguese researchers.
The play “Maria por entre Ramos de Ciência e Arte” (Maria between branches [Ramos] of Science and Art) was performed in the evening. Directed by the theatre group “O Teatrinho,” written by Valter Peres, the play portrayed Maria Ramos Valadares’ life through a first-person perspective monologue, with the actress Filomena Ferreira playing the role of Maria Ramos Valadares. The play was based on the primary sources found so far related to
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 339-341
her personal life as well as artistic and scientific careers. The first-person perspective allowed for interesting reflections of Maria Ramos Valadares’ life particularly with regards to gender questions. The play portrayed an interesting view of the hardships that Maria Ramos Valadares went through and an interpretation of how they might have affected her, such as her journey from Azores to continental Portugal as a young woman and the difficulties she might have faced during a period in time when communication and family visits were hard and infrequent, or how she faced a scholarship in the USA during the peak of the Second World War, alone and pregnant. However, it also allowed for creative liberties which, from my perspective, might have led to unnecessary dramatization of Maria Ramos Valadares’ life, both personal and professional, as well as the interpretation of what her personality might have been like. This was particularly evident, for instance, on the portrayal of the early relationship with her husband, who had been her professor before they married, where infatuation and jealousy tropes were relied upon, at times in what seemed to have been a comedic attempt. While there might be a certain appeal in using such narrative devices for storytelling purposes, it is important to reflect on how these are used, portrayed and taken up by the audience, when using such an engaging format as a play to communicate or help bring awareness to topics related to history of science and gender.
Initiatives such as this meeting and related activities are important to help bring visibility to the largely invisible work of scientists (and artists) such as Maria Ramos Valadares, bringing forth a vaster range of historical reports which allow a deeper understanding of scientific practices and to question the traditional narratives and myths of a scientific past. But they also present an opportunity to reflect on how these topics can be communicated to the general public or be used in educational activities, without inadvertently recurring on those “myths,” particularly regarding the history of science and gender.
The variety of activities and modes of communication that were used in this meeting made not only for an engaging contact with the life and work of Maria Ramos Valadares, but also for the communication of current scientific practice. Additionally, it is worth mentioning that the effort to record and make easily available the talks that were delivered shows an important commitment to the educational aspect of this meeting.
Alexandra Cabrita Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal https://orcid.org/0000-0003-3984-4537
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
Crónica de la sesión Maricas en dictadura: cultura, censura i repressió. Presentació de llibres. València, Institut Interuniversitari López Piñero, Palau de Cerveró, 19 de febrero de 2025.
El 19 de febrero de 2025, se celebró en el Palacio de Cerveró, sede en Valencia del Instituto Interuniversitario López Piñero (IILP), la presentación de dos libros sobre cultura marica, represión contra la disidencia sexual y censura, a cargo de los propios autores, moderada por Enric Novella Gaya y coordinada por Àlvar Martínez-Vidal, ambos miembros del IILP.
El primer libro presentado, Maricas. Queer Cultures and State Violence in Argentina and Spain, 1942-1982 (Nebraska University Press, 2024), es obra de Javier Fernández Galeano, historiador, antropólogo y contratado Ramón y Cajal en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València. Publicado en inglés (sin fecha prevista para una edición en español), este libro es una adaptación de su tesis doctoral, realizada en la Brown University, y es el resultado de un desafío que el autor quiso afrontar, y que le quitó el sueño durante siete años, consistente en utilizar documentación relacionada con la violencia estatal, fuentes judiciales, de prisiones y de psiquiatría que reflejan el papel condicionante que tuvo esa violencia cotidiana sobre las culturas maricas. Al mismo tiempo, se reconoce la existencia de esas culturas, dándoles un valor propio como estrategias de resistencia frente a la represión y evitando que se diluya el recuerdo de esas vidas disidentes.
Para realizar la investigación de su tesis y, posteriormente, de este libro, Javier Fernández acudió, por una parte, a todo aquel archivo provincial de España que tuviese registros de maleantes o de peligrosidad social, al Archivo General de la Administración, al del Congreso, a los municipales, a la Biblioteca Nacional; y, por otra, en Argentina acudió a las fuentes militares, penitenciarias, archivos orales, centros de documentación de la izquierda, las comisiones de memoria, etc. Tuvo la suerte de que estaba en una universidad, la Brown University, con una financiación prácticamente ilimitada, y los años
de investigación los pasó con una maleta a cuestas y huyendo del frío. Cuando llegaba el invierno a España, se iba a Argentina, y a la inversa.
Javier Fernández Galeano expuso, como ejemplo de su método de trabajo y de las dificultades de investigar la disidencia sexual, el caso de las fuentes del Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé, un lugar que sigue formando parte del sistema penitenciario argentino. La sala de consulta es una antigua celda y las personas que supervisan el archivo son funcionarios de prisiones, que mostraban una cierta desconfianza ante el tipo de información que podía extraer Fernández Galeano de los expedientes y la imagen que se podría proyectar de la institución penitenciaria. El equilibrio entre la demanda de información del historiador y el deseo de control por parte de los funcionarios se alcanzó haciendo que Javier Fernández Galeano leyera en voz alta los expedientes para poder transcribirlos a sus notas de investigación. Esto producía una situación muy particular en la que el historiador, sentado en una celda de prisión delante de los funcionarios, teatralizaba las voces de los perseguidos y de los agentes de policía, como si de un serial radiofónico de los años 50 se tratara, con la diferencia de que lo que él narraba eran orgías, actos de disidencia sexual y voces de violencia de los agentes estatales.
A Fernández Galeano le llamaron especialmente la atención los relatos que mostraban unas voces asertivas que desafiaban con descaro el aparato represivo. Como el caso de una marica, a quien interrogaron en los años 40 en el Instituto Criminológico de Buenos Aires y que decía: «[y]o voy a la oración cada domingo», comparando el cruising y las prácticas sexuales orales que les realizaba a otros hombres en público con el acto de rezar. Ella insistía mucho en que era una marica seria, lo cual tiene que ver con reconocerse marica y disidente, pero también con reclamar el derecho a la dignidad y a la reputación. Conforme registraba este y otros episodios, Fernández Galeano admitió que iba notando su propio sentido de la vergüenza y de la culpa. Educado en los Salesianos, dijo sentir la sexualidad con sentido de culpa y cómo eso influía e iba dando forma al registro del archivo, cómo la propia voz del investigador se encontraba con la voz de los represaliados y se aceleraba o se bajaba cuando este tenía que tratar temas especialmente picantes delante de una funcionaria de prisiones que no dejaba de echarle miradas inquisidoras.
El autor también planteó un patrón recurrente en las fuentes, como era el voyerismo, un deseo de entrometerse en las facetas más íntimas, más afectivas y más sexuales de la vida de las personas. Ese voyerismo hacía que las fuentes fueran más ricas en su significado. Cuanto más violenta era la intromisión en la intimidad del sujeto, más reflejaban esas fuentes las estrategias de resistencia y el significado de lo marica.
Otro aspecto que Fernández Galeano apreció en el análisis de las fuentes fueron las fuertes divisiones internas dentro del colectivo de las maricas, divisiones que tienen que ver con la raza, el género, la clase y, sobre todo, con un régimen de masculinidad. Hubo muchos hombres que fueron perseguidos como maricas cuando, en realidad, ellos habían cometido actos homosexuales sin considerarlos como tales porque en el sexo habían ejercido
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
un papel dominador. Con lo cual el concepto de una comunidad armoniosa unificada por la resistencia no refleja realmente las divisiones internas en esa comunidad represaliada. Javier Fernández Galeano también expuso las similitudes entre el lenguaje de la resistencia de cada país, en su circulación a través del Atlántico, sobre todo debido a los respectivos exiliados, y que conectaba el activismo español y el argentino con un vocabulario común: mariquita, marica, maricón, maricona, bujarra. Un lenguaje del estigma, pero también de la autoafirmación, sobre todo a partir de los años 60 y 70. Por otra parte, la espiritualidad, en concreto la religiosidad católica, se convirtió en un espacio de acogida y de formulación de identidades disidentes que se plantea como un lugar de refugio frente al fascismo.
Frente a esta similitud del lenguaje y de la religiosidad, Fernández Galeano expuso la diferencia entre la explicación científico-médica de cada país sobre la homosexualidad. En Argentina, se estableció la hegemonía del psicoanálisis a partir de los años 40, siendo Ángel Garma, un exiliado republicano español, el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esa hegemonía hizo que se enfatizase siempre una explicación centrada en el ambiente y en la crianza. Por contra, en la España franquista vemos la otra cara de la moneda. El psicoanálisis quedó completamente en los márgenes en esos años centrales del siglo xx y se retomó una versión simplificada y banalizada de la teoría marañoniana, que atribuía la condición homosexual a un desorden biológico, sobre todo endocrino, es decir, a la naturaleza, a una condición de nacimiento. Esta visión abría la posibilidad de defender al mariquita como alguien que es inocente de su condición. Era habitual, algo que siempre le sorprendió a Javier Fernández, en el caso de pequeñas localidades, sobre todo del sur español, donde la madre del acusado, la abuela, el párroco y todo el vecindario acudían al juzgado a testificar que era un pobre mariquita desgraciado, que no era culpable de su condición y que no debía ser represaliado.
Para concluir su presentación, Fernández Galeano habló del argumento que ambos Estados empleaban para legitimar la represión: el del peligro para la sociedad, que llevaba a la necesidad de detectar a aquellos sujetos que, por su inclinación inherente a su crianza y a su ideología, suponían un peligro para la sociedad para aislarlos y que no supusieran un riesgo de contagio.
A continuación, se presentó el libro El franquismo contra Álvaro Retana. Escritos inéditos (Renacimiento, 2024), de José Martínez Rubio, profesor titular del departamento de Filología Española de la Universitat de València y especialista en literatura española contemporánea, centrada en la memoria histórica y la disidencia sexual.
El autor empezó la presentación destacando la vinculación entre este libro y el Instituto, ya que los primeros libros que leyó para entender el contexto que rodeaba a Álvaro Retana en los años 20 del pasado siglo se encontraban en la Biblioteca Historicomédica Vicent Peset Llorca del Instituto. También aclaró que si en el título del libro pone «escritos inéditos» no es porque los incluya, sino porque uno de sus primeros descubrimientos al estudiar la
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
figura de Retana fue, precisamente, que había un sinfín de escritos inéditos que habían quedado atrapados en la censura franquista.
Martínez Rubio pasó a resumir la vida y obra de Álvaro Retana, un escritor nacido en Manila en 1890 (su padre era el cónsul allí) y que pronto se trasladó al Madrid de la Restauración. Todo lo que se había podido leer de Retana correspondía a su etapa del primer tercio del siglo xx, brillante y muy divertida para la época, pero, al mismo tiempo, sin presencia en la historia de la literatura. Para Martínez Rubio, estudiar los textos de Retana de esa época supuso asomarse a un mundo completamente desconocido para él y totalmente desechado por la crítica académica, aunque fue muy celebrado en su tiempo.
Álvaro Retana llegó a publicar un centenar de obras en las décadas de 1910, 1920 y 1930, con un tono erótico, humorístico y desenfadado, donde representaba la homosexualidad con libertad, de una manera gozosa y divertida. No era la primera vez que se había representado la homosexualidad en la literatura, en el siglo xix ya hay algunos ejemplos, vinculados estéticamente al realismo y al naturalismo, poniendo un ojo en lo que dice la psiquiatría para tratar de explicar ese fenómeno. Así, las representaciones de la homosexualidad se dan ya desde el siglo xix desde ese marco patológico, desde ese discurso psiquiátrico para tratar de entender por qué un personaje actúa de esa manera.
Es a partir de 1918 cuando aparece Retana y, con él, una «recua» de escritores que se llaman a sí mismos libertinos y sicalípticos, que estéticamente tienen que ver con el decadentismo literario, con el simbolismo y con la ambigüedad sexual, manteniendo todo tipo de relaciones: hombres que se enamoran de hombres, mujeres que se enamoran de mujeres, hombres que se visten de mujeres, mujeres que se visten de hombres. Álvaro Retana escribe sobre ese ambiente con títulos como Mi novia y mi novio, El Príncipe que quiso ser princesa, El encanto de la cama redonda o A Sodoma en tren botijo, obras que representan una sexualidad que, en la época, era provocadora, y también una sociedad que, tras la Primera Guerra Mundial, está asomándose a una cultura del ocio, del hedonismo, de la moda, a una cultura nocturna de los cuplés, de los cabarés, de las drogas, de los cócteles. En ese sentido, Madrid se incorporó como una de las capitales de la noche, y esta serie de escritores participaron intensamente de todo ese ambiente.
Álvaro Retana consiguió una fama extraordinaria. Llegó a ganar 50.000 pesetas al año (una fortuna para la época) gracias a publicaciones de bajo coste y de corte popular, publicaciones de periódico y de kiosco. Sin embargo, nunca alcanzó ningún tipo de prestigio, ni tuvo el reconocimiento académico que creía merecer. Él se burlaba de ello, y nunca tuvo buena relación con aquellos que dominaban el panorama literario, que lo menospreciaban y a quienes, despectivamente, llamaba «los unamunos».
Hasta aquí, indicó Martínez Rubio, lo poco que se sabía de Álvaro Retana antes de su investigación. Sin embargo, es un escritor que vivió hasta 1970, lo que nos deja con 40 años de oscuridad. Lo que le asaltó a Martínez Rubio desde los estudios de memoria fue el interés por ver qué había ocurrido con este escritor durante el franquismo y, obviamente, bajo el
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
control de la censura de la dictadura. Todas las biografías que Martínez Rubio pudo leer pasaban por encima de esa etapa. Como mucho, mencionaban algunas de las pocas obras que pudo publicar, como Historia del arte frívolo o Historia de la canción española, con lo cual se había interpretado que, a partir de la Guerra Civil, nunca más había vuelto a dedicarse con verdadero interés a escribir. Responder a la pregunta sobre qué había pasado con este escritor, emblema de una representación de la homosexualidad disidente y hedonista, en una época de feroz represión, fue lo que llevó a Martínez Rubio a realizar la investigación sobre Álvaro Retana. Para ello, acudió a los archivos, especialmente al del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, que, en el momento de la investigación, no contaba (y ahora tampoco) con un catálogo abierto de lo que alberga. El catálogo existe, aunque para acceder a él hay que estar físicamente en el Archivo en horario de oficina. Al consultar los expedientes de censura franquista, que se guardan en ese archivo, Martínez Rubio se encontró con un resultado abrumador: 77 expedientes relativos a Álvaro Retana correspondientes a 55 obras que entregó Retana para su revisión por la censura, y de las cuales solo se llegaron a publicar 16 entre 1948 y 1970. Este descubrimiento es el que revela la otra cara de Álvaro Retana, y que queda reflejada en la segunda parte del libro de Martínez Rubio. La primera parte son los años del éxito de Retana, donde se expone cómo se hace un nombre en el panorama literario de principios de siglo xx , muy vinculado a la noche, al cuplé, al teatro. De hecho, no solamente escribe novelas sino también jacarandosas letras de cuplés, como Batallón de modistillas, o diseña figurines de moda para teatro. Todo un material que ha convocado a musicólogos, historiadores del arte e historiadores de la literatura a la hora de entender esa época. La segunda parte del libro se titula Los años de la desesperación, porque revela que, tras la Guerra Civil, no solo no había habido dejadez por parte de Álvaro Retana en su quehacer literario, sino que había mostrado una voluntad extraordinaria, absolutamente férrea, de sobrevivir a la dictadura, de poder ganarse la vida escribiendo en las condiciones lo más cercanas posibles a las que había tenido anteriormente y de recuperar un nombre en la literatura.
Para Martínez Rubio, la investigación se volvió conmovedora en ese momento, pero también fue muy ardua puesto que no estaba permitido sacar ninguna foto de los expedientes de censura, las fotocopias solicitadas podían tardar dos o tres años en entregarse y tuvo que transcribir todo tecleando en el ordenador. Con un tiempo supeditado a una financiación limitada, las visitas de Martínez Rubio al Archivo General de la Administración se convirtieron en una carrera contrarreloj para llevarse todo el contenido de los expedientes de Retana, un material con el que hacer un libro que diera buena cuenta de todo lo que había escrito Álvaro Retana y, fundamentalmente, interpretar cómo la censura ejercía formas de represión literaria, formas de represión cultural, donde se estigmatizaba con marcas de homofobia que plagaban los expedientes de Retana.
En 1939, como explicó Martínez Rubio, encerraron en prisión a Álvaro Retana y lo condenaron a muerte por haber tenido relación con el Servicio de Inteligencia Militar de la
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
República, que consistió en el ofrecimiento que Retana le hizo a uno de los jefes del Servicio en Madrid de albergar en su casa durante la Guerra Civil todas aquellas obras artísticas que le habían sido incautadas a la Iglesia católica para protegerlas de los asaltos a los templos. El ofrecimiento lo hizo Retana a través de una carta muy jocosa, como era él, en la que prometía vestir de milicianos a los niñojesuses, colgarles un fusil al hombro y ponerles una imagen de la Chelito, una cantante de cuplés, y cantarles cuplés al Niño Jesús. Esa carta fue la única prueba incriminatoria que le llevó a la condena de muerte. La condena fue conmutada posteriormente por 30 años de reclusión, de los cuales llegó a cumplir solo hasta septiembre de 1945, aunque en diciembre, probablemente por algún chivatazo, tuvo una redada en su casa, donde le encontraron todo tipo de material prohibido, lo que le hizo volver a prisión, de donde salió finalmente en 1948. La segunda parte del libro reconstruye, precisamente, los años después de esa segunda salida en 1948.
A partir de ese año de 1948, nos encontramos con un hombre que, habiendo tenido un éxito extraordinario y que se había movido y codeado en los ambientes más frívolos del Madrid en los años 20, se declara a sí mismo ya viejo, una persona de otra época. Retana ve cómo lo han depurado y se ha quedado sin su plaza de funcionario del Tribunal de Cuentas, que solo le será restituida en un decreto que aparece en el BOE en 1965 y, en el mismo número del BOE, aparece también su jubilación forzosa, con lo cual, nunca llegó a recuperar su trabajo. Retana tuvo que vender su casa y trasladarse a otra, se endeudó con amigos, con conocidos y con curas, y dio indicaciones en su testamento para que si, en el momento de su muerte, hubiera algo que vender, se repartiera el dinero entre los distintos acreedores.
Martínez Rubio explicó a continuación cómo Álvaro Retana, en su intento de sortear la censura para recuperar ese lugar que había perdido, desplegó diversas estratagemas. La primera de ellas fue entregar masivamente un sinfín de novelas en los años 1948, 1949, 1950 y 1951. Muchísimas novelas que recuperaba de su etapa anterior, puesto que Retana consideraba que las novelas que había publicado durante la dictadura de Primo de Rivera podrían publicarse sin problemas en otra dictadura, lo que explicaba en cartas que mandaba a la censura y que no surtieron efecto. También presentó libros firmados con pseudónimo, puesto que era una persona bien conocida por la censura, que también fueron rechazados. Llegó a presentar libros, que también rechazaron, a nombre de su hijo, nacido de uno de sus dos matrimonios. Y es que Retana, pese a la homosexualidad de que hacía gala y a su liberalidad sexual, tuvo lo que, en sus escritos autobiográficos, llamó «matrimonios experimentales».
Otra argucia que empleó Retana, que puede resultar hasta cómica, fue amenazar a la censura con que, si no autorizaban la publicación de sus libros, los publicaría en el extranjero, donde decía ya tener vendidos los derechos a editoriales de Argentina, México y Cuba. De hecho, en algunos de los manuscritos que presenta a la censura ponía en la portada «Editorial Mangutti, Buenos Aires». Martínez Rubio tuvo que buscar en la Biblioteca Nacional de Argentina y en distintos archivos, y consultar con diversos especialistas de litera-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
tura argentina para averiguar si la Editorial Mangutti había existido, y la respuesta fue que no. Había sido un intento de Retana por engañar a la censura, que no se dejó amedrentar por ese tipo de artimañas.
Hay otros dos métodos que empleó Retana que ya no resultan tan cómicos. El primero fue comparar ante la censura sus obras con otras que habían sido autorizadas. Retana preguntaba: «¿por qué esta obra está en las librerías y las mías no?», y comparaba libro con libro en un intento de convencer a la censura de que sus libros no eran tan perniciosos como esos otros. Esta controvertida táctica de señalar con el dedo se vuelve más frecuente a partir de los años 1960, conforme iba creciendo la desesperación de Retana.
El segundo método, todavía más controvertido, fue lo que le llevó a Martínez Rubio a tomar la decisión de no establecer ningún contacto con la familia de Álvaro Retana hasta ver qué ocurría una vez publicado el libro. Para congraciarse con la censura, Retana modifica muchos de sus textos y los amolda a la ideología del régimen, con una defensa acérrima de Franco y de su misión histórica, haciéndose eco de la propaganda franquista y criticando a la República y a los exiliados, «que viven muy bien donde viven». Esta actitud de Álvaro Retana le llevó a Martínez Rubio a tomar distancia respecto del personaje, esperando ver hasta qué punto lo que decía, lo que no decía y cuándo lo decía revelaba qué ideología tenía Retana en realidad y qué nos podíamos creer o no de él. Según Martínez Rubio, eso sigue siendo un misterio y objeto de debate entre los estudiosos de la obra de Retana. En opinión de Martínez Rubio, y por lo que ha podido leer e interpretar de los documentos estudiados, Retana no se sintió incómodo con la llegada de los tiempos liberales de la República, pero él pertenecía a una clase acomodada y a un liberalismo muy clasista que le impedía ver con buenos ojos cualquier tipo de régimen democrático cercano a las clases populares, que le horrorizaban, lo que hizo que, al llegar el franquismo, aspirara a ser considerado parte de las clases privilegiadas.
Martínez Rubio concluyó su presentación leyendo un fragmento del testamento de Álvaro Retana, que quizá revela la verdad última sobre este escritor.
«[Hago constar que] muero sin perdonar a cuantos elementos del régimen de Francisco Franco se han complacido en perseguirme, difamarme y desdeñarme con este implacable rencor que distingue a tantos titulados católicos, apostólicos, romanos, compostelanos y hasta del puente de Vallecas, partidarios de restaurar la siniestra España de Felipe II. Si es verdad que existe el infierno, como allí nos encontraremos todos, procuraré hacerles imposible la vida eterna con la colaboración especial de Satanás, que seguramente, será conmigo menos infame y rencoroso que con ellos, a quienes me gustará ver cómo les queman los cuernos. No terminaré este testamento sin proclamar que fallezco sin acusarme de otros pecados que los exclusivamente de alcoba, perpetrados siempre sin perjuicio de terceros, y tan de acuerdo con la parte beligerante que, invariablemente, solicitaban una repetición.»
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
Para saber más: Fernández Galeano, Javier. El flamenco como tipología homosexual. Sabers en acció , 2022-05-04. https://sabersenaccio.iec.cat/es/el-flamenco-como-tipologia-homosexual/
Jonathan Bustos Universitat de València
ORCID: 0009-0000-7683-0236
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 343-350
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 351-355
Crònica de la XIII Escola Europea de Primavera en història de la ciència i la divulgació Science, history and globalization . Maó (Menorca), Institut Menorquí d’Estudis, 8-10 de maig de 2025.

Del 8 al 10 de maig es celebrà a la seu de l’Institut d’Estudis Menorquins (IME) la XIII Escola Europea de Primavera en història de la ciència i la divulgació. El comitè organitzador d’enguany estava format per Daniele Cozzoli (UPF) Beatrice Falcucci (UPF), Oliver Hochadel (IMF-CSIC) i Agustí Nieto-Galan (UAB), la trobada portava per títol Science, History and Globalization, fet que deixava clar l’objectiu de l’edició: vincular les històries de la ciència a narratives globals, alhora que es debatia sobre què implicava la idea de fer història global. Els ponents convidats en aquesta edició foren Zoltán Biedermann, Helen Cowie, Stefanie Gänger i James Poskett, i comptà amb la participació de més d’una vintena d’assistents de diferents països.
La jornada inaugural de dijous dia 8 obria amb una breu benvinguda per part del comitè organitzador per donar pas, tot seguit, al primer dels convidats de l’escola. La primera conferència fou a càrrec de Zoltán Biedermann, professor al University College London espe-
cialitzat en les interaccions globals ocorregudes durant l’expansió europea a partir del segle xv , la qual es centrà principalment en l’imperi portuguès a Àsia. La seva conferència portà per títol Knowledge making and agency: What science historians can do to cast a wide net, on el ponent va voler reflexionar i problematitzar el tema de l’agència. Els temes centrals d’aquesta ponència van treballar-se al voltant de com l’agència dels actors subalterns era difícil de determinar de forma concreta, intentant donar eines per poder-la explorar d’una forma més precisa: a través de diversos casos d’estudi es va mostrar com l’agència de certs agents podia determinar-se d’una forma més holística. Elements com el trànsit del coneixement, l’agenda individual dels actors (les seves motivacions) o el paper de la col·laboració en certes empreses colonials van ser fonamentals per articular la conferència.
Després de la conferència es va realitzar un workshop, també coordinat pel conferenciant, on diferents investigadors van exposar els seus work in progress amb la resta d’assistents per discutir problemes comuns. Els investigadors exposaven en pocs minuts les seves respectives investigacions i les problemàtiques amb què s’estaven enfrontant per iniciar, a continuació, una ronda d’uns 15 minuts de reflexions i debat amb la resta dels participants. Aquesta mateixa dinàmica seria la seguida a la resta de sessions de l’escola.
En aquest primer workshop de dijous a la tarda, els treballs exposats anaren a càrrec de Jason Irving (Indigenous knowledge, natural history and early English Jamaica: Finding archival evidence of the transplantation of Logwood (Haematoxylum campechianum L.)); Mariana Sánchez (Science, history and globalization in the Early Modern Hispanic world); Priyamvada Nambrath (Making manuscripts, making scribes: The case study of a trans-continental scientific archive); Aiden F. Sagerman (Between Nordic and Latin eugenics: Corrado Gini in the Interwar Americas); Melissa Altinsoy (Abdullah Bey (1801-1874) and science in the Age of Empire (s)) i Rohan Basu (The global history of national science: A Jesuit physicist in colonial Calcutta).
Si bé els temes d’aquestes conferències podrien semblar allunyats en l’espai geogràfic i temporal, tots ells tractaven qüestions relacionades amb les relacions entre poders imperials i institucions indígenes, ja fos a través de qüestions vinculades a la construcció dels arxius imperials o a través de relacions entre sabers locals i sabers forans. Aquests treballs permetien mostrar com els actors subalterns, marginats, també tenien un grau d’agència en la producció científica suficient i que estudiar-los enriqueix el nostre coneixement de com i perquè certes qüestions s’han donat com s’han donat. Aquest primer workshop va permetre acumular tot un seguit de veus que problematitzaven com s’havia construït la història, donant veu a actors que fins ara no havien sigut centrals.
La sessió matinal de divendres dia 9 començà amb la conferència de Helen Cowie titulada Fur, fin and feather: Animal commodities, science and global exchange in the 19th century Helen Cowie és professora d’història moderna a la Universitat de York. Les seves investigacions han girat al voltant dels aspectes culturals de la història de la ciència, centrant-se principalment en la història animal. En aquesta conferència, Cowie traçà com les xarxes globals de comerç de productes animals van comportar la mercantilització d’animals sal-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 351-355
vatges i domèstics, així com a través d’aquests casos es pot investigar i parlar de les xarxes colonials del segle xix i principis del xx i les relacions entre les colònies i les metròpolis. Aquesta conferència va servir per mostrar com les històries de certs elements específics (en aquest cas, els ocells) també permeten construir una història global, ja que feien explícites les llargues cadenes colonials d’investigació, a través de la recuperació de les relacions entre interessos en la metròpoli i la investigació en espais colonials. Tot això permetia donar una geografia molt més rica i complexa al comerç dels ocells, fent que es mostrés una imatge d’institució totalment globalitzada degut a les llargues històries d’intercanvis (tant de coneixements com de productes) que eren necessàries per arribar a fer una història completa d’aquests ocells. A part, aquestes històries també permeten entreveure com les institucions colonials s’han articulat, vinculant qüestions com la geografia dels ocells amb la forma en què la governança colonial es va donar.
Tot seguit es portà a terme el workshop. Els treballs exposats giraren al voltant d’institucions botàniques i zoològiques. Juntament amb la qüestió colonial, els projectes exposats foren els de Laura Royer ( African scholarly institutions and the postcolonial world of science (1960-1990)), Laura Valls (Making birds global. Reconstructing birds of paradise geographies), Emily Hughes (Information and empire: Recordkeeping and knowledge control at Kew Gardens), John Schaeffer (Hidden hands of empire: A social network analysis of the Kew Herbarium, 18411905), Wessel Broekhuis ( The Amsterdam Zoological Society Natura Artis Magistra and the Dutch colonies: collecting, displaying and interpreting nature, 1838-1938 ), Tasio Rodríguez (The Early Modern trade of animal melodies) i Miles Kempton (Cinematic conservation: Wildlife filmmaking, ecotourism and biodiversity in the Galápagos archipelago).
Les institucions colonials i la seva relació amb el context global tornaven a ser temes presents en la sessió. Seguint el fil, els diferents investigadors estenien els conceptes centrals exposats en el workshop anterior: els diversos projectes ens permetien reconstruir la geografia com un espai molt més divers i, sobretot, interconnectat, on es deslocalitzaven les institucions de les metròpolis colonials (per exemple, els zoos) i s’explorava com la història tant d’animals com plantes que participaven d’aquestes institucions era una història profundament global i multicausal. Totes aquestes conferències servien per enriquir tant el paper dels animals i plantes (tradicionalment marginats o menystinguts) com el de les institucions dins l’espai global.
Stefanie Gänger, professora d’història moderna a la Universitat de Heidelberg, fou la responsable de la sessió de divendres tarda. Els seus treballs han explorat principalment la història de la recol·lecció, ciència i medicina en períodes tard-colonials i inicis de les repúbliques de l’Amèrica espanyola. Ha estat una de les editores del recent llibre Rethinking Global History, un llibre que busca reflexionar a nivell teòric i metodològic sobre què vol dir fer història global. La seva presentació duia per títol «Fevers carry of the greater part of mankind in all cimates». Writing a Global History of the Age of Fevers (1760-1830), on Gänger va aprofitar aquest cas d’estudi per exposar com entenia fer història global.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 351-355
Per la ponent, fer història global implicava investigar successos o fets tenint en ment la expansió geogràfica del succés, però dins uns límits, ja que considerava quelcom difícil fer una història global que agafés tota la geografia global en un període concret. Arrel d’aquesta xerrada es va iniciar un enriquidor debat que va mostrar les tendències dins la història global, confrontant ambdues respecte l’abast que els estudis en història global haurien d’estudiar.
El workshop posterior, va comptar amb la presentació dels treballs de Rosa Camacho (Along the routes of the traveling exhibitions of the Palais de la Découverte, 1945-1965), Soumyadeep Guha (Science, ecology and education: Medical and agricultural schools in eastern India, 1900-1970), Morgana Lisi (Crafting Spanish Iberian botany: Local knowledge, scientific authority, and Chilean flora in transit in the Atlantic world, 1770-1810), Cynthia Yeung (Tracing the journey of American Cacti in China), Sílvia Pérez-Criado (From global knowledge to local practice: The resignification of DDT in Francoist Spain) i de Giacomo Simoncelli ( The WHO Influenza surveillance map. Navigating the international diplomacy of the World Influenza Centre). En aquest workshop es va explorar com el moviment i transmissió del coneixement sol ser un element fonamental a tenir en compte per poder determinar com el coneixement s’acaba configurant en un moment final.
El matí de dissabte dia 10 es portà a terme l’última sessió de l’escola. Fou coordinada per James Poskett, professor associat a la Universitat de Warwick. Poskett ha treballat i escrit sobre una gran varietat de temes i per a diferents públics: fent currículum a l’acadèmia a través de nombroses publicacions en diferents temes de la història de la ciència, però sempre lligats amb la global history, i també amb una obra per a un públic més generalista: Horizons. A Global History of Science (2022). La seva conferència portava per títol The Scientific Revolution as Global History, 1000-1800 De nou, aquesta última sessió tornà a generar força debat i interès entre el públic que, en cert grau, va ser paral·lel al produït amb la conferència anterior. Es va discutir sobre les cultures de la ciència, posant un èmfasi en com la globalitat es pot pensar no només en termes culturals, sinó en tendències generalitzades en llargs períodes de temps, destacant l’objectiu d’escriure una història de la revolució científica de 800 anys de durada.
Les exposicions del workshop de l’última jornada giraren entorn d’aquests debats sobre connexions de cultures de ciència. Presentaren els seus treballs Andrea Álvarez (Mapping other’s land: Forging Colombian Andes environments, territories and communities through SPOT satellite data in Latin America 1986-1993), Sara Bassanelli (The diplomacy of standaritzation: Negotiating international electrical units from the 1930s to the 1960s), Marta Ramírez (Medicine, hygiene and education: Constructing narratives of child precocity and scientific parenting, 1880-1936), Anna Simon-Stickley ( History of geology and the sciences of deep time in Egypt during the long nineteenth century), Jenny Sure (Yellow Fever in the German media from 1793 to 1805: The construction of a collective fear? ) i Sofiya Kamalova ( The Ardystil case: Mapping transnational connections from Spain to Algeria and Belgium).
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 351-355
Com a conclusió, foren unes jornades intenses i molt riques intel·lectualment, on s’hi van veure representades les principals tendències dins la història de la ciència global, a través del seu abast geogràfic, temporal i cultural. També s’hi van mostrar alguns dels principals problemes a què els historiadors s’han d’enfrontar, sent qüestions com l’agència dels actors subalterns o la forma de tractar les fonts components principals de les diverses jornades.

Fotografia 2: Historiadors de més d’una dotzena de països a la cloenda de la XIII Escola Europea de Primavera en història de la ciència i la divulgació. Imatge IME
Andreu Garcia i Raurell i Albert Fàbrega i Alsina Màster en Història de la Ciència, UAB-UB
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 351-355
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 357-360
Crònica de l’XIè Congrés de la European Society for the History of Science Barcelona, 4 al 7 de setembre de 2024.
Del 4 al 7 de setembre de 2024 es va celebrar a Barcelona l’XI Congrés de la European Society for the History of Science (ESHS), a les installacions del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest esdeveniment va suposar el retorn a la «normalitat» després de la pandèmia de la COVID-19, seguint el model de congrés íntegrament presencial que es va dur l’ESHS a Brussel·les el 2022. El congrés va ser possible gràcies a l’esforç del comitè organitzador, format per 16 membres, la majoria dels quals provinents d’universitats i institucions de recerca dels Països Catalans. Aquesta era la segona vegada que Barcelona acollia el congrés de l’ESHS. El primer va tenir lloc l’any 2010, organitzat en exclusiva per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT).
El congrés de l’ESHS 2024 va representar un esforç col·lectiu i un moment molt important per tota la comunitat d’historiadores i historiadors de la ciència dels Països Catalans. Cap dels organitzadors havíem participat en l’organització del congrés del 2010. Tanmateix, vam beneficiar-nos dels consells de les companyes i companys que hi havien participat, així com dels consells i observacions d’aquells que no es van implicar directament en els aspectes organitzatius.
Malgrat que, en aquesta ocasió, la conferència no va ser organitzada en exclusiva per la SCHCT, va donar-hi suport i el seu president, Jesús Català, va ser un dels quatre coordinadors del comitè científic i organitzador. El congrés va comptar amb el suport econòmic de l’Institut d’Estudis Catalans (a través de la SCHCT), l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, l’Institut d’Història Jaume Vicenç Vives i el GRIMSE, el Grup de Recerca sobre Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (UPF). La Universitat Pompeu Fabra va aportar el personal tècnic i administratiu i la infraestructura per a l’esdeveniment.
Nou estudiants de grau, màster i doctorat van ajudar-nos durant els quatre dies del congrés i es van contractar quatre tècnics per aju-
dar els participants en l’ús dels equips audiovisuals. Ens va interessar especialment implicar el nostre alumnat en el projecte intel·lectual, convidant-los que assistissin a les sessions del congrés i interactuessin amb altres participants. L’estreta col·laboració amb el consell directiu de l’ESHS va ser crucial. Roberto Lalli, secretari de l’ESHS, va exercir de liaison officer entre el consell directiu i el comitè organitzador, anomenat informalment «Comitè de l’Acció Paral·lela», en referència al comitè encarregat d’organitzar la commemoració dels 70 anys del regne de l’emperador a L’home sense atributs, la inacabada obra mestra de Robert Musil. El comitè també va rebre suggeriments de Brigitte van Tiggelen, una de les presidentes del comitè científic i organitzatiu del congrés de l’ESHS de Brussel·les el 2022.
Per garantir una avaluació científica àmplia i inclusiva, un comitè científic paritari i internacional de 54 investigadors va revisar les propostes per simposis i les presentacions individuals, contribuint així a l’èxit del congrés.
El tema, Science, Technology, Humanity, and the Earth, va ser escollit per convidar les historiadores i els historiadors de la ciència a reflexionar sobre el passat i abordar, a la vegada, els reptes del present, sobretot els relacionats amb la crisi ambiental i les guerres. Tot evitant mantenir una perspectiva fixa, vam convidar els participants a emmarcar la seva recerca en el context de les emergències globals contemporànies. La invasió russa d’Ucraïna, la primera guerra a gran escala a Europa des dels conflictes balcànics dels anys noranta, ha amenaçat el projecte de pau estable a Europa, el qual era el nucli del procés d’integració europea i de la creació de la Unió Europea després de la Segona Guerra Mundial.
La relació entre la guerra i el medi ambient no és una preocupació nova. En el seu discurs de 1971 a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Human Environment a Estocolm, Olof Palme va posar de manifest les profundes connexions entre la degradació ambiental, la desigualtat global i la guerra del Vietnam. En la seva conferència, el president electe de l’ESHS, Simone Turchetti, va demanar a les historiadores i als historiadors de la ciència que consideressin la desigualtat global en la seva recerca.
El congrés va reunir 556 ponents (a més de participants) de 40 països dels cinc continents, reunits al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Per afavorir una participació àmplia, vam ser molt flexibles en relació amb les dates límit i vam abstenir-nos d’augmentar les quotes d’inscripció al congrés, malgrat la decisió de l’ESHS d’augmentar les quotes de soci a 40 € per als membres de ple dret i a 20 € per als estudiants (subscripcions de dos anys). No vam imprimir el programa per reduir els costos i l’impacte ambiental. D’aquesta manera, el programa en línia es va poder actualitzar diàriament. A més, l’Institut d’Estudis Catalans va oferir 15 beques addicionals per a estudiants i investigadors amb recursos limitats, complementant les 15 beques que ja oferia l’ESHS.
Molts han sigut els simposis organitzats per investigadores i investigadors dels Països Catalans i en uns quants d’altres hi van participar com a ponents.
Pel que fa als temes que s’han tractat al congrés, hi trobem un equilibri entre temes més clàssics relacionats amb la història de la física, l’astronomia, la química, la biologia i les ma-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 357-360
temàtiques, amb interessos recents relacionats amb la diplomàcia científica, el gènere, les qüestions ambientals, la cultura material, les pràctiques visuals, les comunitats científiques i la relació entre ciència i govern o nació. A més, el congrés va comptar amb una gran quantitat de xerrades relacionades amb la història de les ciències humanes, un àmbit que fa només un parell d’anys estava totalment absent.
El lloc on es fan les conferències de l’ESHS influeix en el tipus de participants. Així, malgrat els esforços esmentats, la participació es va concentrar a l’Europa occidental, amb Espanya –com a país d’acollida– amb el 18 % dels assistents. Els investigadors d’Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Portugal i França els van seguir de prop en nombre.
Volíem tenir un congrés que estigués ben arrelat a la ciutat de Barcelona. El Campus de la Ciutadella de la UPF oferia una posició privilegiada en aquest sentit, ja que es troba en un indret cèntric de la Vila Olímpica, un barri totalment reestructurat per als Jocs Olímpics de 1992, situat al costat d’importants espais científics com el Parc de Recerca Biomèdica. Vam facilitar als participants informació sobre els espais de ciència de Barcelona, alguns dels quals estaven representats a les imatges de la pàgina web del congrés.
Abans d’inaugurar el congrés el matí del 4 de setembre, vam organitzar visites a dos llocs significatius de la ciència a Barcelona. Laura Valls va portar una vintena de participants al Museu Martorell, obert l’any 1882 com a museu de arqueologia i ciències naturals (avui forma part del Museu de Ciències Naturals de Barcelona). El recorregut per l’exposició Natura o cultura va significar una oportunitat per veure l’edifici recentment restaurat i conèixer la seva història local i global. El recorregut va apuntar a alguns dels monuments del Parc de la Ciutadella, inclosa l’escultura del mamut. En la seva fundació, el parc es va concebre com un espai de divulgació científica. El recorregut pel Zoo de Barcelona, situat a pocs metres del recinte del congrés, va suposar una bona oportunitat per conèixer els antics animals cèlebres del zoo, com l’elefant Avi i l’estrella del zoo, el Floquet de Neu. Els participants van parlar amb Oliver Hochadel de l’entrecreuament entre la història del zoo i la història de Barcelona i Espanya des de la seva fundació el 1892.
A més, la professora Eva March, directora de la Càtedra Tàpies de la UPF, va mostrar als participants el patrimoni històric i cultural del Campus de la Ciutadella: l’Espai Tàpies, la Sala de Reflexió i el Dipòsit de les Aigües. A l’Espai Tàpies s’exposen unes obres originals d’Antonio Saura i Antoni Tàpies i s’hi troba La Galeria, una mostra digital de diverses obres encarregades a reconeguts artistes contemporanis internacionals, i un vídeo de Tàpies treballant a la Sala de Reflexió. La Sala de Reflexió és una capella laica de 500 m 3, que conté obres de Tàpies com el Díptic de la Campana (1991, 3 x 5 m) i l’escultura Serp i plat (1996, bronze i acoblament). El Dipòsit de les Aigües va ser construït per l’arquitecte Josep Fontserè. Els càlculs estàtics els va fer el jove Antoni Gaudí. El Dipòsit de les Aigües era una antiga torre d’aigua amb forma de sala hipòstila que recordava la Cisterna Basílica d’Istanbul. Un laberint d’arcs de 14 metres d’alçada ofereix un espectacular joc visual sobre la història de l’arquitectura. Actualment acull una gran sala de lectura de la Biblioteca de la UPF.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 357-360
Durant el congrés, diverses editorials (Brill, Brepols, Birkhäuser, Anillos de Sirio, Royal Society) van mostrar els seus llibres i productes. També hi havia una taula especial, la taula de «Llibres en circulació», on els participants podien deixar els seus llibres i decidir si volien donar-los a les companyes i companys o a la biblioteca de la universitat. El matí del 4 de setembre, abans de l’inici oficial del congrés, el Science History Institute de Filadèlfia va oferir un brunch a l’Early Career Network de l’ESHS.
El congrés es va inaugurar amb les tres early career lectures, les conferències plenàries impartides per investigadores i investigadors que es troben a l’inici de la seva carrera. Enguany, una comissió de l’ESHS va seleccionar dos investigadors d’universitats catalanes: la Beatrice Falcucci, de la Universitat Pompeu Fabra, que va parlar d’«European museums and human remains. Towards an ethical scientific display», i el Santiago Gorostiza, de l’Institut d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va parlar sobre «Shared battlegrounds: militarized landscapes and ecocide at the crossroads of history of science and environmental history». La tercera ponent va ser la Jenny Bulstrode, de la University College London, que va parlar sobre «Material cultures and indigenous knowledges in colonial networks». Karine Chemla va rebre el premi Gustav Neuenschwander i va pronunciar la seva conferència el 5 de setembre sobre «The intertwining of mathematical practice and knowledge. Understanding Qin Jiushao’s work in its context». Durant el congrés van tenir lloc les reunions de la STAND Commission, la STAND Early Career Network, el Women and Gender in Science, i l’Early Career Network. També va organitzar-se una reunió dels membres institucionals de l’ESHS. El Consell Europeu de Recerca va presentar els seus projectes, així com Centaurus, la revista oficial de l’ESHS. Per part de la SCHCT, es va presentar la revista Actes i el projecte Sabers en Acció.
A través de comentaris informals, vam rebre molts agraïments, però també algunes observacions crítiques que seran útils als organitzadors, a tota la comunitat d’historiadores i historiadors dels Països Catalans, així com als organitzadors del futur congrés de l’ESHS que tindrà lloc a Edimburg l’any 2026 i s’organitzarà en col·laboració amb la History of Science Society. En retrospectiva, Barcelona 2024 va reafirmar l’increïble dinamisme i vitalitat de la comunitat investigadora al voltant de la European Society for the History of Science.
Jesús Català, Universidad de Alcalà de Henares, president de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, https://orcid.org/0000-0001-5713-725X
Daniele Cozzoli, Universitat Pompeu Fabra, https://orcid.org/0000-0001-6749-8841
Oliver Hochadel, Institució Milà i Fontanals, CSIC, https://orcid.org/0000-0002-4983-1118
Annette Mülberger, Rijksuniversiteit Groningen, https://orcid.org/0000-0002-7260-9734
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 357-360
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 361-367
Efemèrides, homenatges i divulgació de la ciència. Algunes reflexions entorn a l’obra de teatre Sabbath: el metge de València (PUV, 2025), de Manuel Molins, i la figura del metge convers valencià Lluís Alcanyís (c. 1440-1506), representada a la Nau de la Universitat de València, 2 de juny de 2025.
Quan una benemèrita institució valenciana compleix el seu centenari, o uns quants centenaris, els pitjors dels presagis poden esdevenir realitat; ves a saber quina cosa inventaran les autoritats per tal de celebrar l’efemèride! A ocurrències extemporànies hi estem ben acostumats, els valencians i les valencianes. Aquest any 2025, la Universitat de València commemora el seu 525 aniversari i, d’entre els actes que han tingut lloc per fer més lloable la fita, un ha estat gratament sorprenent. Es tracta de la publicació i representació de l’obra teatral Sabbath: el metge de València , del dramaturg valencià Manuel Molins. Es tracta d’una obra inspirada en una part de la biografia del metge Lluís Alcanyís, que, tot s’ha de dir, ja disposa d’una altra obra que ficcionava la seua vida, la novel·la publicada el 2014 per l’editorial Bromera i escrita per Joan Olivares. Benvingudes siguen aquestes iniciatives que poden cridar l’atenció sobre un personatge històric que mereix tot el reconeixement i el record. I és que el metge en qüestió, d’origen xativí, per a la majoria dels valencians no és més que, precisament, el nom que rep l’hospital de la capital de la Costera. És una realitat, aquest desconeixement, que podríem fer extensible a un altre cèlebre metge, Arnau de Vilanova (c. 1240-1314), que dona nom, en aquest cas, a un hospital de la capital.
Per als qui ens dediquem a estudiar la història de la medicina de l’antiga Corona d’Aragó, ben al contrari, Lluís Alcanyís representa una de les figures més significatives i que més atenció ha suscitat entre els investigadors. Fou un metge reputadíssim de les acaballes dels temps medievals i l’albada dels temps moderns, al servei de la ciutat de València, per a la qual fou lector de l’escola de cirurgia en tres ocasions, examinador de metges durant deu anys i el primer catedràtic de medicina i cirurgia de l’Estudi General, càtedra immediatament convertida
en dues: la primera de la qual, la de principis de medicina, va ocupar fins a 1504. Això sense oblidar que també fou metge del rei Ferran II (el Catòlic) des de 1469, de la seua esposa, la reina Isabel, i també dels seus fills. Fou nomenat en 1490 «dessospitador» vitalici de la ciutat de València i el seu terme, una mena d’inspector de ferides en processos judicials. Per reblar-ho, Alcanyís va escriure aquell mateix any el seu cèlebre Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, una obra en català destinada a la seua ciutat per tal que els seus habitants poguessen fer front a l’epidèmia que els assetjava amb els coneixements de la medicina d’aquell temps. També mereix consideració la seua participació en el certamen poètic en honor de la Mare de Déu convocat en 1474, concurs que donaria lloc a la que fou la primera obra impresa en llengua catalana: les Trobes en lahors de la Verge Maria. Sobta, amb tot, que tan llustrosa i exitosa carrera acabàs de forma tan tràgica; Alcanyís, com també la seua esposa, Elionor Esparça, van morir en la foguera per judaïtzants. Però eren temps en què el poder de la Inquisició va demostrar ser implacable i on determinats interessos van estar per damunt de la rellevància de qualsevol individu, per molt honorable i reputat que fos. La repressió inquisitorial exercida sobre els conversos és ben coneguda; tot i que ha estat molt ben estudiada des de fa temps, arran dels projectes de recerca dirigits pel professor José María Cruselles i els productes en forma d’articles i llibres que han donat, ha passat a conèixer-se amb molt de detall. Ubicar la família d’Alcanyís en aquest context és un punt essencial dins la seua biografia, i, com es veurà, central també en l’aproximació que hi ha fet Manuel Molins.
La figura d’Alcanyís i el seu Regiment han atret notablement erudits, filòlegs i historiadors de la medicina. Valga com a referència que l’obra ha estat objecte de vuit edicions modernes, quatre reproduccions en facsímil i una edició en microfitxes. Es pot accedir a alguna d’aquestes edicions fàcilment a internet. No és lloc ací de fer-ne les consideracions entorn al contingut i significat, cosa que ja va fer magistralment Jon Arrizabalaga en el seu estudi i edició de 2008 per als «Nostres Clàssics» de l’editorial Barcino. Aquesta era la culminació d’una tasca de recerca iniciada per l’historiador del CSIC anys abans, i que és, sens dubte, l’aproximació més completa i consistent que s’ha fet a l’autor i l’obra. Tot amb tot, s’han de reconèixer altres estudis sobre l’obra entorn d’altres qüestions, com ara la vessant lingüística, que devem al professor Antoni Ferrando. Ara bé, si el Regiment ha estat estudiat a bastament, no ha ocorregut el mateix amb la biografia d’Alcanyís. En aquest sentit, qui més ha renovat el coneixement sobre el nostre metge és Frederic Aparisi, i molt en particular a través del treball que va guanyar el Cinquantè premi Uriach: Nuevas aportaciones sobre la vida del médico judeoconverso Lluís Alcanyís (c. 1440-1506). Caldrà esperar la monografia que Aparisi està bastint, amb encara més informació renovada, i encara amb el teló de fons de la pesta de 1490, que també ha estudiat, per poder tenir una imatge completa d’Alcanyís i la seua família, les circumstàncies que voltaren el seu èxit i l’horror a què es va veure sotmès per aquella Inquisició que havia aterrat feia dècades a València i no faria més que encalçar implacablement els conversos, generant ignominiosos episodis en el marc de la política de persecució.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 361-367
Sabbath naix d’un encàrrec fet per la Fundació Lluís Alcanyís. Es tracta de la institució de la Universitat de València que gestiona les sis clíniques universitàries on els estudiants de ciències de la salut posen en pràctica les especialitats de podologia, odontologia, optometria, nutrició, logopèdia i activitat física i fisioteràpia. Per a dur a terme tal proposta, la Fundació va comptar amb Manuel Molins, un dramaturg acreditat, amb notable experiència i guardonat en molt diverses ocasions. No és la primera vegada que Molins ha de dramatitzar l’edat mitjana valenciana; amb motiu de la commemoració del centenari de la mort de sant Vicent Ferrer, en 2019, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua li va encarregar una obra de teatre, que va culminar en una aposta arriscada que portava per títol L’acadèmia dels prodigis (Bromera, 2023). Ara s’enfrontava a un nou repte, major potser, perquè si el dominic i els seus contertulis són de sobres coneguts, Alcanyís passa per ser un personatge amb poca presència entre el gran públic, més aviat desconegut, com el mateix Molins va confessar abans de l’encàrrec. El resultat de la seua personal indagació es pot copsar en el llibre, d’una banda, i de l’altra en la representació teatral.
El 2 de juny es va presentar Sabbath a la capella de la Sapiència de l’edifici de la Nau de la Universitat de València. Val a dir que no va ser un acte que emplenés del tot l’aforament de la benemèrita sala, destinada a ocasions especials, però sí que hi hagué una participació remarcable, en particular de metges, més que no d’historiadors o filòlegs. No hi ha dubte que la Universitat hi havia posat tot el seu interès. La vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba —tot un indicador del valor que la institució donava a l’acte—, el va conduir, el va introduir i tancar, va presentar el president de la fundació, José Manuel Almerich, i l’autor de l’obra, i encara va demanar que alguns dels presents prengueren la paraula, entre els quals m’hi he de comptar per haver estat autor d’algun treball sobre Alcanyís.
A mi m’interessava molt en particular el que Molins pogués dir. El dramaturg va agrair tothom que l’havia acompanyat en aquella aventura literària, des dels promotors, la fundació Lluís Alcanyís i la Universitat de València, i també feu un esment especial als dos historiadors que l’havien ajudat a conèixer el personatge, la seua singladura biogràfica i algunes claus difícils de capir si no s’hi està familiaritzat amb la història medieval valenciana: el que subscriu aquestes línies i Frederic Aparisi, ambdós medievalistes i professors de la Universitat de València. Molins va contactar fa temps amb tots dos i ha consultat alguns dels seus treballs. A més, va reconèixer, d’una banda, que el títol de l’obra és deutor d’una afirmació d’Aparisi, que subratlla que per damunt de tot Alcanyís fou un metge al servei de la ciutat, a la qual va regalar la seua carrera extraordinària i el seu Regiment, i d’altra banda, que un treball de Ferragud havia estat la inspiració per a la creació d’un personatge fictici, un esclau negre d’Alcanyís que, encuriosit i ensinistrat en l’art de la medicina, esdevindria metge en terres africanes. En el torn de preguntes i comentaris, tots dos foren animats per la vicerectora a prendre la paraula per remarcar alguns punts sobre la figura i l’obra d’Alcanyís. No foren, però, els primers en ser sol·licitats per la vicerectora. Maite Simón, editora del Servei de Publicacions de la Universitat de València, hi era i va intervenir per justificar i
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 361-367
reivindicar que una obra de creació aparega en el catàleg de PUV, més aviat pensat per a obres de recerca i pensament. La col·lecció «Acadèmia dels nocturns» nasqué amb aquesta finalitat, precisament, per bé que no ha crescut com possiblement hagués estat desitjable. Una altra paraula fou la del filòleg i catedràtic emèrit de la Universitat de València Antoni Ferrando, que amb motiu del 500 aniversari de la fundació de la institució acadèmica havia fet una edició del Regiment per encàrrec de la universitat. Ferrando ha estat el prologuista del llibre de Molins; bé, ben bé més que pròleg és un breu assaig, ple d’erudició i de ben recomanable lectura si es vol tenir un context adequat per entendre l’obra. Finalment, prengué la paraula Ximo Solano, el director de l’obra que al mateix temps va encarnar la figura de Lluís Alcanyís en la representació teatral. Solano, en un to apassionat, va parlar del repte que li havia suposat la direcció de l’obra, llavors en el moment més exigent, a pocs dies de l’estrena, i va reivindicar el teatre i, més encara si és en valencià. Val a dir que a això se sumaren més veus, per remarcar que la universitat i la societat han de fer front a la política de la Generalitat de menystenir la llengua dels valencians, forçada pel seu pacte amb Vox. El colp a les polítiques lingüístiques, la qual cosa ha soscavat els ajuts que rebien institucions com l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, entre d’altres, ha estat dramàtic. La falta absoluta d’estima de la dreta a la nostra llengua és paorosa i, per això, la universitat ha de continuar amb el seu recolzament a la cultura en valencià. I no em detindré ací en les preguntes que va fer el públic, que, amb tot, s’ha de dir que ja podien avançar alguns dels temes que comentaré tot seguit.
Abans d’entrar en el que fou la representació, cal destacar que Molins ha fet una lectura personal dels fets biogràfics d’Alcanyís, que pretén —a banda de donar a conèixer el personatge— amb una buscada ficció, destacar certs valors com ara el de la ciència i el coneixement, la tolerància i la concòrdia i denunciar la barbàrie que estem vivint en els darrers temps, caracteritzats més aviat per just el contrari. La situació de la franja de Gaza, com a bona mostra, va ser esmentada a l’acte. Molins no ha volgut crear una biografia fidel al document, i si bé s’ha pres certes llicències, que no discutiré, n’hi ha d’altres que sí vull comentar, ben particularment des de la perspectiva de la història de la medicina i de la ciència, que poden ser d’interès per a una revista com Actes
Em permetran els lectors que faça primer una breu crònica del que fou l’estrena de l’obra al Centre Cultural la Nau, la seu de l’antiga Universitat de València, el 16 de juny. No sent jo ni crític teatral ni cap expert en la matèria, vull, en tot cas, donar algunes impressions generals. Així, cal dir que només la comunitat universitària hi estava convidada a la representació. La veritat és que l’aforament podria haver estat molt major, i no sé si es deu a qüestions de seguretat que no es va permetre una obertura a un públic més ampli. Una llàstima, en tot cas. Pel que fa a la posada en escena va ser fantàstica. Ara bé, ha estat pensada estrictament per a l’escenari on fou representada, i no s’acaba de veure com es podrà desenvolupar en un altre indret si no és amb una important modificació de l’escena. El públic, en accedir, s’enfrontà directament a l’escenari que anava a contemplar durant tota
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 361-367
l’obra. Sobre un sòl negre, cendrós i rocós, gairebé volcànic, deambulaven els protagonistes vestits de blanc; el contrast era fort i encara més quan els vestits quedaven tacats d’un roig que rajava del cel i impregnava cabells, cares i robes en els moments més dramàtics de l’obra. L’efecte resultà impressionant i colpidor; no em vaig poder estar de fitar tots els detalls que podia mentre va durar l’obra, un sospir.
Presents sempre en l’escena, els actors i les actrius hi representaven algun paper mentre no els tocava intervenir, ni que fos una mirada, un gest o caminar pel tapís ennegrit. I encara diversos càmeres els perseguien i els seus rostres es veien projectats en pantalles circulars en les cantonades altes del claustre. I això calia, perquè la mateixa escultura que ocupa la part central del pati, dedicada a Joan Lluís Vives, apartava de la vista d’una part del públic els protagonistes, que només podien observar-se en pantalla. Hi participen vuit personatges principals (Lluís Alcanyís; l’esposa, Elionor Esparça; els fills, Francesc i Jerònima; la criada i delatora, Marta; l’esclau, Babukar; el monjo franciscà i bon amic, fra Llorenç; i Joan Lluís Vives, amic de la família). Tot comptant amb les veus, magnífiques al meu parer, d’un cor de dèsset homes, també actuants, que envoltava i acompanyava les escenes des de l’arribada mateixa del públic. Cal subratllar l’absència, possiblement molt intencionada, de cap element representatiu de la Inquisició; cap personatge la representa, tampoc cap símbol clarament perceptible. En realitat no hi hagut cap incursió en la tortura o el final fatídic en la foguera, però no s’ha d’oblidar que el sòl que trepitgen és cendrós, que hi ha un munt de llibres llançats a una vora i que el destí l’estan transitant durant tota l’obra. Els símbols fan el paper. Les escenes se succeïen sense cap tipus de cesura, concatenades i sense cap pausa fins al final i transiten per la presó inquisitorial (llegiu el llibre d’Albert Toldrà, El Monstre, si voleu fer-vos una idea); la casa de Joan Lluís Vives a Bruges, en 1530; i el menjador, l’estudi i la biblioteca de la casa dels Alcanyís a València (podeu veure l’inventari de la casa i de la magnífica biblioteca editat per Lluís Cifuentes al llibre d’Arrizabalaga). Són escenes dramatitzades per bons actors i actrius que han entès el dramatisme de la situació que volia transmetre l’autor: la confiança cega d’Alcanyís en la seua fe, les seues amistats i contactes, el seu treball, els dubtes, la por… Deliciosa interpretació la de Jerònima, si em permeteu la debilitat, lectora fervorosa d’Erasme i vestida de la follia, que exerceix un contrapunt a la severitat de personatges com els seus pares.
Vull, finalment abordar críticament els elements relacionats amb la història de la cultura, de la medicina i de la ciència que apareixen a l’obra, la part que ens pot interessar en particular en aquesta revista. L’obra hi dedica dues escenes principalment: la primera és l’acte cinquè, «Aula de l’Estudi General», i la segona és l’acte novè, «Sala de dissecció d’un hospital». També algunes escenes ocorren en llocs importants per a l’estudi de la medicina i l’activitat intel·lectual com també espiritual com ho són l’estudi i la biblioteca de la casa, però hi tenen més aviat una funció d’emmarcar una escena que té un contingut no estrictament científic. Estic convençut que Molins no volia fer de cap manera una obra de divulgació científica, sinó simplement emprar aquests elements, del tot necessaris tractant-se d’un
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 361-367
personatge que dedicà tota la seua vida a la medicina i que desenvolupà una influència tan gran. Igual que a la resta de l’obra, el dramaturg es pren les seues llicències. Però, en aquest cas, aquesta llibertat és contraproduent; s’ha de tenir present que el públic, sabedor que l’autor s’havia documentat per a escriure l’obra i que s’havia capbussat en alguns estudis especialitzats, entendrà, per força, que Molins pretén també dur a terme una labor pedagògica i que això que explica sobre el tema científic i mèdic és del tot versemblant. Posaré un exemple perquè se m’entenga. En diverses ocasions he participat en cinefòrums on es tractava la cèlebre pel·lícula El médico, basada en la novel·la de Noah Gordon. Els qui hi acudien estaven convençuts que una pel·lícula plena d’anacronismes mostrava una realitat històrica, i que a més confirmava el que ja es tenia el convenciment que era així: la religió ha estat un fre per a la ciència, i la prohibició de la dissecció anatòmica amb motius religiosos n’és una bona mostra. Són molts els treballs que han explicat amb contundència que això mai ocorregué i que no és més que un conjunt de malentesos encara sostinguts per divulgadors desinformats i una part d’acadèmics, igualment poc escrupolosos. No m’hi detindré, ací. I no és que la dissecció aparega en Sabbath com una operació prohibida, però algunes consideracions que s’hi fan podrien portar a equívocs. A l’escena s’ha optat per un instrument antic no de l’època, però que el públic pot reconèixer com a mèdic, quan Alcanyís i el seu fill manipulen un simulat cadàver, en realitat un esquelet. Les imprecisions sobre el que s’hi veu i es diu són diverses.
La primera és la consideració que els companys de claustre, uns «conservadors» que es resisteixen al progrés, com Salvador Abril o Jaume Quintà, poguessen considerar Alcanyís com un individu perillós, que utilitzava un procediment «innovador» que aclaria la veritat de la natura, del cos humà que ells es resistien a acceptar. Heus ací el judici encara persistent: la necessària modernitat d’un procediment entès dins la línia de progrés continu que és la ciència. Però no s’ha d’oblidar que aquest procediment pretenia confirmar els ensenyaments del galenisme, la doctrina mèdica en vigor aquell temps, fonamentada en una concepció humoralista del cos, i no constituir-se en un procediment que esfondrés les bases d’un galenisme «equivocat». La segona consideració poc oportuna rau en el fet que l’obertura del cos en temps d’Alcanyís no era una novetat sinó que tenia una tradició llarga a Occident que cal situar en la segona meitat del segle xiii i que interessava molts públics, no només el mèdic. Artistes, filòsofs, teòlegs i jutges formaven part d’aquells que, per unes raons o altres, podien apropar-se al cadàver durant el Renaixement, en disseccions que s’anaren estenent i fent cada vegada més públiques. Precisament, ací rau la tercera qüestió problemàtica: la dissecció no era una cosa privada — per bé que també se’n feren en entorns concrets com cases de nobles—, com es mostra a Sabbath, sinó un esdeveniment públic que concitava una atracció notable. Certament, tenia les seues regles i els seus protagonistes. A València es va concedir en 1478 el privilegi per a poder dissecar cadàvers en l’escola de cirurgia local. És la primera vegada que a la ciutat d’Alcanyís es podia dur a terme la pràctica que ajudava en la formació dels cirurgians.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 361-367
L’altra escena problemàtica és la que té lloc durant una lliçó d’Alcanyís a l’Estudi General. És ben sabut que l’escolasticisme que presidia aquell món universitari tenia un procediment que es fonamentava en la lectura i discussió de les autoritats clàssiques, la cèlebre lectio, questio i disputatio, interessades en la seua harmonització amb la doctrina cristiana. En l’obra, Alcanyís fa unes explicacions generals de diversos conceptes del galenisme que es posen en boca del beat Ramon Llull. És evident que l’obra no vol mostrar com l’escolasticisme era desplegat i manejat per un catedràtic de medicina, quins textos emprava i com aquesta cerimònia performativa es podia desplegar a l’aula, però l’elecció de l’autor no és gaire afortunada. Són ben coneguts quins textos de Galè o dels seus comentaristes i compiladors, bona part d’origen oriental i originàriament escrits en àrab, eren emprats, i bé es podia haver acudit a algun d’ells. La medicina lul·lista i el lul·lisme mèdic, encara poc conegut, tingueren un fort arrelament durant la segona meitat del segle xiv i al llarg del xv, però el que és ben cert és que mai va penetrar el món universitari i que més aviat fou una qüestió que va interessar a un cercle ben concret de metges no lligats a l’Estudi General. I, per anar acabant, vull que se m’entenga bé. He gaudit amb la lectura i la representació de Sabbath, i els comentaris crítics que he esmentat són només una consideració sobre la cura que s’ha de tenir amb certs detalls que parlen de medicina i ciència. No tenim constància que els Vives i els Alcanyís tinguessen cap relació, tampoc si Alcanyís era un convers convençut, per posar només dos exemples, però la versemblança hi és i ajuda a reforçar empatia envers uns fets, i també sobre qüestions del present. En canvi, les consideracions sobre la dissecció anatòmica o el desenvolupament d’una lliçó en el marc universitari no ho són, de versemblants. I en aquest cas provoquen i perpetuen confusió i malentesos entre el públic, i per això crec que, un esforç com el que ha fet Molins hauria pogut culminar en una bona divulgació de la ciència, tot i que això no fos central entre els seus interessos. Així, malauradament, continuem insistint en idees que estan ben aferrades en la ment del gran públic. Fet i fet, l’assessorament directe d’un o una especialista quan hom s’endinsa en una obra de ficció mai serà debades. I, amb tot, el meu balanç general és optimista i positiu. Si Lluís Alcanyís es converteix en un personatge nostrat, en un element amb el qual els valencians i les valencianes podem connectar amb el nostre passat, i de pas poder reflexionar sobre el present, benvinguda siga la iniciativa universitària.
Carmel Ferragud
Institut Interuniversitari López Piñero – Universitat de València
ORCID: 0000-0002-9756-9257
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 361-367
NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 369-372
Crònica del 14th International Conference on the History of Chemistry València, Institut Interuniversitari López Piñero – Universitat de València, 11-14 de juny de 2025.
De l’11 al 14 de juny de 2025 va celebrar-se a València el 14th International Conference on the History of Chemistry (14 ICHC), que en aquesta ocasió portava el títol de «Química i Capitalisme». Per primera vegada en la seua història, el congrés se celebrava en una ciutat espanyola i va estar organitzat per l’Institut Interuniversitari López Piñero – Universitat de València, amb el suport de la EuChemS,Division of History of Chemistry.1 L’esdeveniment comptà amb més d’un centenar de participants de tot el món, per la qual cosa es convertí en un espai clau per a l’intercanvi, el debat i la reflexió historiogràfica entorn de les múltiples interseccions entre la química i el desenvolupament del sistema capitalista al llarg del temps.
El 14 th ICHC tingué un programa intens que es desenvolupà a la seu valenciana de l’Institut Interuniversitari López Piñero i a l’ADEIT (Fundació Universitat-Empresa). Inclogué nou panells específics, sis sessions temàtiques, una sessió de pòsters, una taula redona, una Early Career Scholar Session (dedicada a l’impuls de les noves generacions en història de la química), una reunió de la Division of History of Chemistry i quatre conferències plenàries. El congrés estigué marcat per un ambient interdisciplinari i col·laboratiu, amb múltiples espais per a la trobada fora de les aules, una recepció inaugural i una altra de cloenda, un sopar de congrés a l’Ateneu Mercantil i una visita científica a Sagunt per a explorar tant el seu llegat romà com el seu patrimoni industrial vinculat a la siderúrgia.
Un recorregut pel centre històric de València de la mà del grup VALciÈNCIA, amb el qual es visitaren alguns dels seus racons més emblemàtics va donar inici al congrés i va permetre conèixer una part
1. Accessible a l’enllaç https://esdeveniments.uv.es/116631/detail/14th-internationalconference-on-the-history-of-chemistry-14ichc.html.
del passat científic de la ciutat des d’Arnau de Vilanova fins a l’empresa de fumigacions Casa Grima.
Les sessions del congrés van abordar temàtiques diverses, com ara la circulació de substàncies tòxiques, els estàndards i dispositius tècnics, el problema de l’agnotologia, el paper dels químics com a activistes, la comunicació de la ciència en l’esfera pública, etc. 2 La present crònica se centra en les quatre conferències plenàries del congrés impartides per Francesca Antonelli, David Edgerton, Angela Creager i Carsten Reinhardt.
El 14th ICHC es va inaugurar amb la presentació de Francesca Antonelli, professora de la Universitat de Bolonya, titulada «Compound Interests: The Paulze and Lavoisier Families between Chemistry, Administration, and Politics (1760s–1830s)». La historiadora abordà el vincle entre la parella Paulze-Lavoisier i l’administració burocràtica i així va mostrar com les pràctiques administratives de la Ferme générale influïren profundament en el desenvolupament dels mètodes experimentals moderns a través de la confluència entre les pràctiques d’escriptura administratives i científiques. Antonelli exposà com Lavoisier —en el seu rol com a inspector de tabac per a la Ferme— desenvolupà metodologies de registre que posteriorment va aplicar als seus experiments químics. La seua investigació mostrà les connexions entre química, administració i política, així com la circulació del terme registre de l’àmbit fiscal al científic. La plenària s’insereix dins d’una reflexió més àmplia en la història de les ciències que apunta a desconstruir la imatge d’herois i heroïnes dins de la comunitat científica, i posa en relleu les estratègies d’autorepresentació que construïren i utilitzaren els Lavoisier en el marc de les altes finances. L’anàlisi del quadern de Paulze constitueix un rellevant descobriment documental que permet conèixer millor com les fronteres entre diferents camps del coneixement eren molt més permeables del que tradicionalment s’ha estudiat, i com les pràctiques burocràtiques contribuïren al desenvolupament de la química moderna.
La segona plenària, «What can chemistry tell us about capitalism, and what can capitalism tell us about chemistry?», estigué a càrrec de David Edgerton, historiador de la ciència i la tecnologia i professor del King’s College de Londres. La seua intervenció se centrà en la complexa relació entre química i capitalisme — en consonància amb la temàtica del 14 th ICHC— i posà èmfasi en la manera com aquesta interacció incideix en les línies d’investigació actualment en desenvolupament. Segons Edgerton, no n’hi ha prou amb escriure una història de la química i la indústria, sinó que cal tindre en compte els diferents sistemes de producció i capitalització en l’actual ordre econòmic mundial. Afirmà que era necessari fer més història de les ciències i la tecnologia sobre bases adequades i orientada per preguntes pertinents, no sobre exploracions arxivístiques aleatòries. Edgerton plantejà que la investi-
2. Per a més informació, vegeu el llibre de resums del congrés: Suay-Matallana, I; Van Tiggelen, B, (2025), 14th International Conference on the History of Chemistry, Book of Abstracts, 135 pàg. (ISBN: 978-84-9133-804-8) https://nuvol.uv.es/ owncloud/index.php/s/GqOYHl3DLET7G6w.
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 369-372
gació química s’ha centrat fins ara principalment en la producció de mercaderies estandarditzades i que les línies de treball més recents insisteixen en la importància dels beneficis econòmics. Tanmateix, sostingué que la investigació promoguda en entorns acadèmics és molt diferent d’aquella finançada per empreses privades. Aquesta visió de la química pot ajudar també a repensar la història de la disciplina i del mateix capitalisme. Segons les seues paraules, la història global també ajuda a comprendre aquestes relacions complexes, ja que es contrasten les tècniques occidentals amb aquelles emprades al Sud Global. El capitalisme pareix manifestar-se com una imposició sobre determinades societats o països; però, segons Edgerton, en un tauler de joc global, els estudis angloamericans comencen a semblar provincials. Encara no s’ha fet una revisió crítica de la producció acadèmica occidental en el seu conjunt, com sí s’ha fet amb la investigació industrial o militar. Defensà, per tant, descentralitzar radicalment la història de la ciència i desplaçar el focus d’interès des de l’acadèmia occidental cap al centre actual de la producció global: l’Est.
En la tercera sessió plenària, la ponent fou Angela Creager, professora i investigadora de la Universitat de Princeton, i la conferència es titulava «Chemical Passports: Environmental Science, Information, and Regulation in the Trade of Toxic Substances». En un inici, descrigué diversos moments de tensió i negociació entre autoritats nacionals i empreses de la indústria química, en relació amb la normativa que calia establir per controlar la comercialització dels productes químics. Discrepaven tant pel que fa al tipus de dades a les quals podien accedir les empreses com a la necessitat d’autorització per a comerciar amb aquests productes, un debat que donà lloc a la creació del terme Chemical Passports, encunyat per Sam Gusman en 1980. Creager destacà la importància de termes com mutagen, mutagènic, carcinogenicitat i mutagenicitat, i aprofundí en el gran impacte de la prova d’Ames en la identificació d’elements tòxics o cancerígens, que ha substituït quasi totes les proves amb animals realitzades en la indústria química. També descrigué les diferents etapes en el control de les substàncies químiques en circulació, des d’esdeveniments internacionals com el congrés promogut per l’ONU a Estocolm en 1976 i la creació de l’OCDE com a organisme mediador entre el nord i el sud global, així com d’altres organismes i agències de diferents governs. Per a concloure, assenyalà el pas innovador donat per la Unió Europea amb la posada en marxa del programa REACH en 2006, destinat a regular la comercialització de productes químics a la UE. El seu objectiu no era forçar l’aplicació de lleis, sinó possibilitar la comercialització mitjançant l’aprovació prèvia dels productes i el seu seguiment, cosa que, en essència, aproximava les empreses del sector a les institucions i autoritats nacionals. Tanmateix, també expressà la seua preocupació pel futur de la regulació en el sector, donada la situació política tant als Estats Units com a la Unió Europea.
La quarta i última conferència plenària va ser impartida per Carsten Reinhardt, professor a la Universitat de Bielefeld, i es titulava «Executive Science. Governmental Research in Germany, 1933 to 1945». La conferència va servir també com a discurs d’acceptació del premi Morris Award, que va rebre en reconeixement a la seua extensa trajectòria investiga-
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 369-372
dora i als seus estudis sobre la ciència aplicada al segle xx i la seua relació amb el poder estatal. Reinhardt oferí una reflexió detallada sobre el paper de les agències científiques del Tercer Reich alemany, integrades dins de la branca executiva del poder estatal. A partir d’un projecte d’investigació recentment finalitzat, Reinhardt encunyà el terme ciència executiva per a descriure un model extrem de ciència reguladora dotada de funcions administratives, tècniques i coercitives. Alguns organismes i entitats com l’Institut Imperial de Química, l’Oficina d’Assaigs de Materials o l’Institut Geològic es presentaren com a engranatges fonamentals de l’economia de guerra nazi, responsables de tasques com l’exploració de recursos, l’estandardització de materials o la creació de normes industrials. L’exposició comptà amb nombrosos exemples — tècnics i documentals— que evidenciaven la relació estreta entre la innovació científica i l’autoritat estatal: el desenvolupament de l’explosiu pent (pentrita), els experiments amb substitució de materials estratègics o el control normatiu de la producció armamentística serviren per a il·lustrar com aquesta forma de ciència exercia poder decisori dins d’una estructura politico-burocràtica orientada a l’autarquia i l’expansió militar. Reinhardt conclogué qüestionant fins a quin punt aquest model desaparegué amb la derrota del règim en 1945, o si actualment subsisteixen elements d’aquella ciència executiva en noves formes de regulació científica.
El 14th ICHC es tancà amb un balanç positiu tant per la qualitat del programa com pel dinamisme dels encontres generats. Sota el lema temàtic d’aquesta edició, el congrés posà damunt la taula debats urgents i necessaris sobre el paper de la química en els entramats industrials, polítics i socials que han donat forma — i continuen modelant— les nostres societats. Un dels grans encerts de la trobada fou fomentar la confluència entre generacions d’investigadors i corrents historiogràfiques diverses, amb estudis sobre la química executiva en règims autoritaris, les mesures reguladores de substàncies tòxiques o el paper dels instruments científics. En aquest sentit, l’espai generat a València fou rellevant per a continuar teixint xarxes, construir comunitat i reflexionar entorn de la nostra disciplina. Finalment, i amb vista al futur, s’anuncià que la pròxima edició de l’ICHC se celebrarà a Bolonya l’any 2027, i tindrà com a eix temàtic la relació entre química i alimentació, un camp habitual dins de la investigació química, que permetrà contribuir a la reflexió en aquest àmbit des d’una perspectiva historiogràfica.
Tiago Gomes, Universidade de Lisboa, https://orcid.org/0000-0003-3606-1588
Patricia Nájera, Universidad de Alicante, https://orcid.org/0009-0000-9575-5817
Luz Narbona, Institut Interuniversitari López Piñero-Universitat de València, https://orcid.org/0009-0001-9521-4575
Miguel Ángel Santana, Universitat de València, https://orcid.org/0000-0002-0461-2253
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA NOVA ÈPOCA / VOLUM 18 / 2025, p. 369-372
ACTES D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica és la revista de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Està dedicada a la història de la ciència, la medicina i la tecnologia des de l’antiguitat fins al present, i publica articles, notes de recerca i revisions bibliogràfiques en les llengües de la Unió Europea. La seva periodicitat és d’un volum l’any.
Accés gratuït a la versió en línia: https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index
PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
1. Els treballs s’han de presentar en suport informàtic, en formats “doc” o “opd” compatibles per a PC preferentment. S’enviaran via l’aplicació “tramesa d’articles” del lloc web https://revistes. iec.cat/index/AHCT/index.
2. L’enviament d’un original implica el compromís que el contingut no ha estat publicat prèviament en forma o en contingut, i que el manuscrit mateix no està pendent de valoració per cap altra publicació.
3. La longitud màxima dels articles serà de 15.000 paraules, incloses les notes a peu de pàgina, les llegendes de les imatges i la bibliografia final. Els articles es presentaran a doble espai i en format DIN A4.
ORGANITZACIÓ DE L’ARTICLE
1. A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol de l’article escrit en majúscules, i el nom i cognoms de l’autor o autors, així com la seva filiació institucional.
2. Caldrà indicar sempre l’ORCID de cada autor/a, tant si es tracta d’un article de recerca,
com de la crònica d’una activitat, d’una entrevista a un personatge o de la ressenya d’un llibre o d’una exposició.
3. Si us plau, assegureu-vos de treure qualsevol autoreferència a les notes. No obstant això, si les autoreferències són rellevants, aquestes han de ser incloses com si fossin de tercers autors.
4. Al començament, els articles inclouran un resum d’unes 10 línies en la llengua original i un altre en anglès; i al voltant de 6 paraules clau que siguin rellevants des del punt de vista temàtic, onomàstic i/o geogràfic. Igualment, s’haurà d’oferir la versió anglesa del títol i de les paraules clau.
5. Com a regla general, es faran servir guionets per a separar números, com ara les pàgines (p.e., 78-81) o els anys (p.e., 2001-2008), o termes amb prefixos, com ara “auto-odi”. Els guions mitjans o llargs s’utilitzaran per a introduir un incís en la frase o per a separar dos ciutats (Nova York — Londres) o dos editorials (Afers — PUV) en la referència bibliogràfica d’un llibre.
6. Si es volen incloure il·lustracions, caldrà enviar-les en fitxers separats. Es lliuraran en color, en blanc i negre i/o en escala de grisos en alta resolució, i en qualsevol d’aquests formats: JPG, GIF, TIF o BMP. Les imatges no s’inclouran en el text, però la seva localització haurà d’estar clarament indicada.
7. Les notes al peu aniran numerades consecutivament, amb un superíndex situat després de la puntuació. Per exemple: «…d’acord amb Polanyi.7». No obstant això, es recomana que s’utilitzin notes al peu només quan sigui necessari (cites de fonts, per exemple).
8. Les citacions d’altres treballs s’han d’incloure dins del text i s’adequaran al model següent:
• Un autor: (Collins, 1992: 129-130)
• Dos autors: (Scheidecker & Laporte, 1999)
• Més de dos autors: (Usselman et al., 2005: 1-55)
9. A l final de l’article s’inclourà una bibliografia. Les referències bibliogràfiques seguiran els models següents:
Articles de revistes:
SALAVERT FABIANI, V. L. et al. (1991), «Bibliografía histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España», Asclepio, 43 (2), 233-302.
Llibres:
COLLINS, H M (1992), Changing order: replication and induction in scientific practice, Chicago, The University of Chicago Press.
Capítols de llibres, actes de congressos o llibres miscel·lanis:
PRINCIPE, L. (2000), «Apparatus and reproducibility in alchemy». In: HOLMES, F. L.; LEVERE, T. H. (ed.), Instruments and experimentation in the history of chemistry, Cambridge MA – Londres, The MIT Press, p. 55-74.
Pàgines web
WILLIAMS, J. D. 21st Century Science: http://www.21firstcenturyscience.org. [Data del darrer accés]
Nota: s’admet també l’opció d’escriure els noms de pila sencers a continuació dels cognoms.
Advertència: en cas de no seguir aquestes normes, els textos seran retornats als autors perquè facin les oportunes correccions.
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica is the journal of the Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. It is devoted to the history of science, medicine and technology from earliest times to the present day in any of the European Union Languages. It publishes articles, research notes and book reviews. There is one volume per year.
A free full-text electronic edition is online at: https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index
1. Articles have to be composed with a word-processor for PC in a “doc” or “opd” file extensions preferably. Articles have to be submitted via the application “Submit Articles” on the site https://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index.
2. Submission of a manuscript implies your assur ance that the content has not previously been published in form or in substance, and that the manuscript itself is not under consideration elsewhere.
3. Articles should not exceed 15,000 words, including pictures, footnotes and bibliography.
1. The title page should bear the title of the article written in capitals, and name, surname, and the professional setting of the author/s. Please, be sure to remove any self-referencing footnotes as well. However, if relevant self-references should be included as if they were from third author(s). If your identity is obvious from the manuscript, it cannot be sent out for review.
Articles always include an abstract in about ten lines and the key words both in English.
2. If your manuscript contains illustrations, they must be sent in separate files. They must be high resolution grey scale or black-and-white, JPG, GIF, TIF or BMP format. Do not submit images embedded in text. Location of images or figures must be clearly indicated in the text.
3. Footnotes are to be numbered consecutively, with superscript numerals placed outside the punctuation, thus: «…according to Polanyi.7». However you are required to use footnotes only when necessary.
4. Quotations have to be inserted in the text according to the following models:
• One author: (Collins, 1992: 129-130)
• Two authors: (Scheidecker & Laporte, 1999)
• More than two authors: (Usselman et al., 2005: 1-55)
5. An organized bibliography should be added at the end of the article. References in this bibliography are to be cited as follows:
Articles in journals:
SALAVERT FABIANI, V. L. et al. (1991), «Bibliografía histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España», Asclepio, 43 (2), 233-302.
Books:
COLLINS, H. M. (1992), Changing order: replication and induction in scientific practice, Chicago, The University of Chicago Press.
Chapters of books:
PRINCIPE, L. (2000), «Apparatus and reproducibility in alchemy». In: HOLMES, F. L.; LEVERE, T. H. (ed.), Instruments and experimentation in the history of chemistry, Cambridge, MA – London, The MIT Press, p. 55-74.
Webpages:
WILLIAMS, J. D. 21st Century Science: http://www.21firstcenturyscience.org. [Date of the last access]
