

Pasión por la vida
Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Este libro cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina - Buenos Aires y el reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
Edición general: Nora Bär
Investigación periodística y textos: Martín De Ambrosio
Dirección editorial: Juan Manuel Duhalde
Asesoramiento editorial: Gigliola Zecchin (Canela)
Arte y diseño gráfico: Daniela Coduto y Ariana Jenik
Asesoramiento de contenidos: Dr. David Peña
Investigación y edición fotográfica: Silvia Gabarrot
Traducción al inglés: Camila Rufino
Producción gráfica: Daniela Coduto y Ariana Jenik
Corrección: Irene Domínguez
Producción general: Canela Producciones SA
Supervisión editorial: Laboratorios Bagó. Relaciones Institucionales
Bär, Nora
Pasión por la vida : homenaje a las instituciones de salud y sus profesionales / Nora Bär ; Martín De Ambrosio ; Contribuciones de Silvia Gabarrot ; Daniela Coduto ; Editado por Gigliola Zecchin ; Juan Manuel Duhalde ; Fotografías de Marcelo Gurruchaga.1a edición especial. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Laboratorios Bagó, 2025. 160 p. ; 30 x 22 cm.
Edición para Laboratorios Bagó
ISBN 978-631-90209-2-2
1. Historia Argentina. I. Gabarrot, Silvia, colab. II. Coduto, Daniela , colab. III. Zecchin, Gigliola, ed. IV. Duhalde, Juan Manuel, ed. V. Gurruchaga, Marcelo, fot. VI. Título. CDD 982
ISBN 978-631-90209-2-2
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin permiso escrito de los titulares del copyright.
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723. ©2025, Laboratorios Bagó SA
Carta presentación 7
Palabras preliminares 9
Prólogo, Dr. Miguel Luis Podestá 11 01 02 03 04 05 06 07 08
Allá lejos y hace tiempo… 16
Hospitales históricos y emblemáticos 32
Los hospitales que nacieron con la marea inmigratoria 52
Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia 70
Centros de investigación 90
Cuidar y curar en contextos extremos 104
Hospitales universitarios: formación, práctica y asistencia 120
Los hospitales del futuro 134
Traducción al inglés 152
Bibliografía 157
Créditos fotográficos 158
Agradecimientos 159

Al seleccionar la temática de cada uno de los libros que integran la Colección Bagó, buscamos profundizar en aspectos que definen nuestra identidad y configuran nuestro pasado, presente y futuro como sociedad.
Con este espíritu presentamos en esta ocasión Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales , una obra que profundiza sobre el virtuoso ecosistema de atención médica de todo el país que sostiene con vocación, conocimiento y dedicación el bienestar de nuestra comunidad.
Los orígenes de los hospitales, sus historias, su relación con las oleadas inmigratorias, los profesionales que les dan vida, su rol en la enseñanza, los centros especializados y de investigación, sus capacidades en contextos extremos, los cambios que exige el futuro son algunos de los temas que proponemos en este revelador recorrido.
Esta publicación cuenta con la dirección editorial de la reconocida periodista científica Nora Bär, el prólogo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Miguel L. Podestá, y la asesoría editorial de Gigliola Zecchin (Canela) junto con el aval de la Academia Nacional de Medicina y el reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
A través de datos, anécdotas e imágenes esta crónica nos permitirá redescubrir la intensa relación entre profesionales y auxiliares del arte de curar y sus pacientes en los más diversos ámbitos creados como redes de protección. Espacios donde nuestro país ha sido a menudo pionero y modélico, para el que aspiramos un futuro de innovación y eficiencia.
Los invitamos a recorrer esta obra que, como explicita su título, quiere convertirse en un pequeño homenaje a estas instituciones argentinas que nacieron, se desarrollan y avanzan hacia el futuro con el pulso que marcan los profesionales que nutren, día a día, la creencia en un mañana cada vez más saludable para todos.
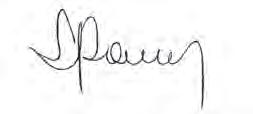

When selecting the topic for each of the books included in the Bagó Collection, our purpose is to explore the aspects that define our identity and that shape our past, our present and our future as a society.
It is in this spirit that we present now Passion for Life. A Tribute to Healthcare Institutions and their Professionals (Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales), a work that delves into the virtuous ecosystem of health care throughout Argentina, an ecosystem that supports the welfare of our community with vocation, knowledge, and dedication.
The origins of hospitals, their history, their relationship with the immigration waves, the professionals that bring life to hospitals, their role in teaching, the specialized and research centers, their capacities in extreme contexts, the changes required by the future... These are just some of the topics that we suggest in this revealing journey.
This publication has the editorial management of the renowned scientific journalist Nora Bär, the foreword of the president of the National Academy of Medicine, Dr. Miguel L. Podestá, and the editorial consulting of Gigliola Zecchin (Canela), as well as the endorsement of the National Academy of Medicine and the recognition of the Buenos Aires National Academy of Sciences.
Through the data, anecdotes, and images included in this work, this chronicle will help us rediscover the intense relation between professionals and assistants in the art of healing and their patients in the most diverse environments created as protection networks. Sectors where our country has often been a pioneer and a model and for which we desire a future of innovation and efficiency.
We invite you to explore this work which, as stated in the title, seeks to be a small tribute to those Argentine institutions that were born and that develop and advance towards the future with the pace set by the professionals who foster every day the belief of an increasingly healthy tomorrow for everyone.
Acd. Lic. Sebastián Bagó
Acd. Dr. Juan Carlos Bagó

La belleza geométrica de las escaleras del Hospital de Clínicas José de San Martín, Ciudad de Buenos Aires.
Alo largo de la existencia, a todos nos toca transitar por los pasillos de un hospital. Sin embargo, pocos sospechamos lo que se esconde detrás de ese mundo de seres que, desde las primeras horas del día, fluyen como la marea hacia sus salas en busca de alivio para dolencias leves o graves. Cada uno de ellos es un corazón palpitante qu e marca el compás de la vida, donde la fragilidad humana, la empatía y la entrega son el telón de fondo de alegrías y tristezas, y donde se establece ese vínculo reparador entre médicos y pacientes. Todos ellos enhebran el sistema nervioso de la salud argentina.
Este libro, que nos ha confiado Laboratorios Bagó, invita a recorrer el sendero a través del cual estos y otros centros de salud se fueron engarzando a todo lo largo y ancho del país desde los tiempos de Pedro de Mendoza en que, según cuenta Ángel Jankilevich en Hospital y Comunidad, habían venido “los hombres con tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban en las pobres mujeres, ansi en lavarles las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, limpiarlos, hacer zentinela, rondar los fuegos”. Primero, la caridad y la fe; luego, las grandes epidemias y las necesidades de poblaciones olvidadas moldearon su infraestructura y, ya en el siglo pasado, la visión de antiguos pioneros sentó las bases para su crecimiento y dio paso a la ciencia.
La travesía comienza en el Buenos Aires colonial, con aquellos primeros centros de socorro donde la asistencia médica era un acto de piedad, a menudo a cargo de órdenes religiosas. Eran tiempos en los que las prácticas tradicionales, la oración y la superchería se conjugaban en el tratamiento de la enfermedad. A poco de andar, e impulsados por visionarios que hoy son próceres de la medicina local, los hospitales fueron transformándose de meros hospicios en usina de conocimiento, observación, experimentación y recursos humanos.
A lo largo del siglo XX fueron el escenario de una revolución. La cirugía se volvió más segura, la farmacología avanzó a pasos agigantados y la tecnología diagnóstica transformó la práctica clínica. Los hospitales se diversificaron, especializándose para atender a personas de todas las edades, desde el parto y la infancia hasta la vejez, y desde las enfermedades más comunes hasta las más complejas. El sistema creció, se expandió y se fue adaptando a las demandas de un país —una cultura y una sociedad— en constante cambio. Según los datos más recientes del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), en la Argentina existen alrededor de 1500 instituciones públicas con internación, y un número algo mayor de clínicas y sanatorios privados. Esta obra explora unas 150 ubicadas en jurisdicciones de todo el territorio nacional, hasta en la Antártida. En ellas busca representar y homenajear a ese universo de atención médica que nos protege día a día.
Pero esta historia no trata solo sobre el pasado. Es también una mirada al futuro que ya se vislumbra con avances como la inteligencia artificial, la robótica, la telemedicina y la terapia génica, que ofrecen más herramientas al imprescindible rol del médico, y están redefiniendo el arte de curar al plantear nuevos horizontes y, también, nuevos desafíos.
Es, en suma, un viaje de descubrimiento. De esa trama elaborada por personajes, algunos anónimos y otros célebres, que los imaginaron, los construyeron, y trabajan cada día para que todos los que habitamos en suelo argentino tengamos derecho a la salud.
Nora Bär

Galería del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, Ciudad de Buenos Aires, 1910.
Dr. Miguel Luis Podestá
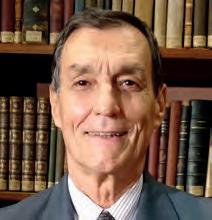
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires (2024-2026). Médico urólogo, profesor universitario, investigador e impulsor del desarrollo de la urología pediátrica en la Argentina y en la región. Cursó su formación primaria y secundaria en la Escuela Escocesa San Andrés. Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1972 con Diploma de Honor.
Fue residente de primer año de Urología en el Servicio de Cirugía del Hospital Argerich. En 1974 ingresó al Hospital de Clínicas José de San Martín, donde completó la residencia. Una beca del British Council (1978-1980) posibilitó su prestigiosa formación en Londres. En el ámbito asistencial público, trabajó en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (HGNRG); y en el privado, en CEMIC, el Hospital Alemán y otros centros de salud. Miembro activo y dirigente de numerosas sociedades científicas, fue presidente de la Sociedad Argentina de Urología y de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP).
Desarrolló una vasta carrera académica en Urología. Ha dictado clases en diversas Unidades Docentes Hospitalarias, y desde 2002 está a cargo de la del HNRG. Fue director de múltiples rotaciones de residentes de hospitales nacionales y extranjeros en el servicio de Urología y en el Laboratorio de Urodinamia del HGNRG y del CONICET. Dirigió tesis y tesinas.
Disertante en 165 actividades científicas, conferencista en 41 eventos internacionales y organizador de 19 congresos, publicó numerosos trabajos de investigación clínica y capítulos en libros de su especialidad. Galardonado con múltiples premios, fue distinguido como Maestro de la Medicina Argentina en 2007 por la Prensa Médica Argentina, y designado Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina.
Este libro es un viaje íntimo y una evocación colectiva, que rinde homenaje a las instituciones de salud que abrieron sus puertas desde los tiempos coloniales, los agitados años posteriores a la emancipación y el período que creó los reglamentos necesarios para dar a la Argentina un orden semejante al europeo. “Dejando de lado la consideración de esa minoría intelectual de grandes maestros de la medicina que llamamos generación del 80”1, muchos alumnos destacados fueron llamados para una labor más anónima, pero no menos noble: la del médico de barrio o rural. Más allá de su función sanitaria, aquellos hospitales fueron refugios de esperanza en medio de la adversidad, espacios donde se cruzaron la caridad cristiana, la entrega desinteresada y el saber incipiente de una medicina que todavía se abría camino entre carencias materiales y desconocimiento científico.
En mi caso, imagino a aquella Buenos Aires de fines del siglo XVI, todavía pequeña, con apenas unos centenares de habitantes, donde la fundación de un hospital era casi un acto de fe más que una empresa material. El primero, instalado en 1580 en una humilde choza, denominado Hospital de San Martín, no fue más que un dispensario precario. Sin embargo, con el tiempo se transformó en el germen de algo mayor que obedecía al principio de que la comunidad debía organizarse para cuidar de sus enfermos. Esa convicción fue sostenida por religiosos y por laicos, por hombres y mujeres que, sin grandes recursos, decidieron dedicar sus vidas al servicio de los demás.
1 Federico Pérgola y Florentino Sanguinetti, Historia del Hospital de Clínicas, Buenos Aires: Ediciones Argentinas, 1998.
Como nos cuenta el primer capítulo, ya en el siglo XVII, los betlemitas asumieron la dirección del hospital, introduciendo prácticas médicas que, vistas desde hoy, asombran por su valentía: amputaciones realizadas con medios rudimentarios, fitoterapia aplicada como recurso de primera línea, intervenciones para aliviar los dolores de cálculos vesicales. No eran gestos menores: eran actos de amor y de coraje frente a la fragilidad humana. Y en cada cama, en cada sala, en cada gesto de atención, se iba forjando la identidad de la medicina rioplatense.
Hacia mediados del siglo XVIII comenzaron a experimentarse cambios más profundos. La Hermandad de la Caridad, que más tarde se transformaría en la Sociedad de Beneficencia, fundó el primer asilo de niñas huérfanas —con el tiempo daría lugar al Hospital de Mujeres—, saldando una deuda largamente postergada: la atención médica destinada específicamente a ellas. La Residencia jesuítica se transformó en hospital, y durante las Invasiones Inglesas los conventos de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio improvisaron hospitales de sangre. Allí, médicos, estudiantes, religiosos y religiosas, cada cual desde su lugar, se convirtieron en héroes silenciosos que enfrentaron el dolor y la urgencia con lo poco que tenían a mano.
De este modo, hacia comienzos del siglo XIX, Buenos Aires ya contaba con dos grandes hospitales: el de Belén o de la Residencia, destinado a los hombres, y el de la Hermandad de la Caridad, dedicado a las mujeres. El pequeño recinto de Santa Catalina, por su parte, se convirtió en un centro de urgencias y tuvo un papel decisivo en los días turbulentos de las invasiones. Así, en la trama urbana y social de una ciudad que todavía estaba dando sus primeros pasos hacia la modernidad, los hospitales aparecieron como verdaderos faros de humanidad.
Con la emancipación, el panorama sanitario se transformó. El Estado asumió progresivamente un papel más activo en la organización de la salud pública, pero nunca dejó de apoyarse en la beneficencia y en la entrega de las instituciones civiles y religiosas. Surgieron entonces hospitales que no solo ampliaron la cobertura médica, sino que se convirtieron

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
La “joven” guardia del Hospital Rivadavia, el más antiguo del país.
Practicantes del renombrado
Hospital Juan Antonio Fernández, Ciudad de Buenos Aires, 1910.
Seis años antes, y desde 1889, Hospicio de Inválidos y Sifilicomio.

en espacios de enseñanza y de investigación. Allí se formaron generaciones de médicos y se transmitieron valores que, en definitiva, definieron la vocación de servicio de nuestra profesión, como se lee en los sucesivos capítulos de este libro.
Entre esos que marcaron época, el Ramos Mejía ocupa un lugar destacado. Nacido como lazareto en los Corrales de Miserere, en medio de las epidemias de cólera y fiebre amarilla que asolaron a la ciudad en el siglo XIX, se transformó con los años en un hospital polivalente de referencia. Fue en la guardia de este hospital, a cargo del Dr. Corbella, donde, como tantos otros, tuve mi primer contacto con los pacientes en carácter de estudiante, participando con la ilusión intacta de descubrir el pulso vivo de la medicina. Allí aprendimos que ser médico no es solo dominar técnicas y diagnósticos, sino también acompañar al enfermo en su vulnerabilidad, respetar su dignidad y sostenerlo con la palabra cuando el remedio aún no alcanza.
Pero dejando de lado mi historia profesional o, mejor dicho, contextualizándola históricamente, a fines de 1870, el Hospital de Hombres se encontraba en condiciones deficitarias, lo que motivó la construcción de uno nuevo en 1877, en el terreno que hoy ocupa la Plaza Houssay. Antes de concluir las obras, estalló el conflicto por la federalización de Buenos Aires, y en 1880 fue utilizado como cuartel y centro de asistencia para heridos. Tras la derrota de la provincia, el edificio fue entregado a la Facultad de Medicina, cuyo decano, el Dr. Manuel Porcel de Peralta, lo denominó “Hospital de Buenos Aires”, nombre que luego cambió a “Hospital de Clínicas”.
La Facultad adquirió un terreno frente al hospital para trasladar allí las cátedras no clínicas y, aunque el nuevo edificio no estaba terminado, comenzó a funcionar parcialmente en él. Ante la falta de recursos, en 1902 se arancelaron las prestaciones; se construyó un pabellón de Semiología, se modernizaron salas y se incorporaron laboratorios y aulas de conferencias. Sin embargo, el arancelamiento limitaba el acceso de los pacientes, por lo que fue eliminado.
Paralelamente, la Facultad proyectó la ampliación del edificio para integrar todos los servicios médicos, y se reactivó la construcción del nuevo edificio, cuya piedra fundamental se colocó en 1927. En 1972 se trasladaron todos los servicios al nuevo Hospital de Clínicas, que contaba con 18 plantas y tres subsuelos, y tres años más tarde se demolió el antiguo, dando paso a la actual Plaza Dr. Bernardo Houssay, donde aún se conserva la capilla original, hoy Parroquia de San Lucas.
Fue en el viejo Hospital de Clínicas donde cursé en la Unidad Hospitalaria Docente a cargo del Prof. Osvaldo Fustinoni los últimos tres años de la carrera de grado. Viví el traslado al nuevo edificio antes de graduarme de médico por la Universidad de Buenos Aires.
Tuve la suerte de comenzar mi formación profesional como residente de Urología en el Hospital de Clínicas José de San Martín, completándola como jefe de Residentes bajo la dirección del Prof. Dr. Raúl Borzone, junto con un grupo selecto de urólogos de gran creatividad y vocación docente.
Otro pilar fundamental de nuestra historia, y de la mía propia, es el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, pionero en la pediatría latinoamericana. El precario cuidado de la salud infantil y la gran cantidad de niños abandonados durante la colonización del Río de la Plata motivaron la creación de la Casa de Niños Expósitos en 1779. Casi un siglo después se fundó el Hospital de Niños, inicialmente en una habitación bajo la dirección de la Sociedad de Damas de Beneficencia. Las diferencias políticas entre esta sociedad y el presidente Domingo F. Sarmiento retrasaron la concreción del hospital pediátrico.
Su primera sede formal se estableció en 1868 en la actual calle Hipólito Yrigoyen al 3420. El Dr. Ricardo Gutiérrez fue designado primer director, pero asumió el cargo a su regreso de Francia, al cabo del reemplazo interino del Dr. Rafael Herrera Vegas. En 1876, el hospital se trasladó a Arenales 1462, donde funcionó el primer microscopio traído al país por pedido del Dr. Ignacio Pirovano.
En 1890 se adquirió un terreno en Gallo 984, financiado mediante aportes del Hipódromo Nacional, el Jockey Club y el corso de Flores. Allí se formaron figuras extraordinarias como Florencio Escardó y Carlos Antonio Gianantonio, que transformaron la pediatría argentina con ideas innovadoras y un profundo sentido humanista. Escardó promovió la internación conjunta de madres e hijos, y Gianantonio propuso la creación de residencias en clínica pediátrica. En 1946 el hospital pasó a llamarse oficialmente “Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”.

“Alejandro Posadas”. Escultura en mármol de carrara esculpida por Hernán Cullén Ayerza, en Roma, 1910. Hall de entrada del Hospital de Clínicas José de San Martín, Ciudad de Buenos Aires (calle Paraguay).
Mi propio camino me llevó, en 1982, a ingresar al Servicio de Urología a cargo del Dr. Emilio Quesada, luego de cumplir una beca de perfeccionamiento en Londres, en centros como el Great Ormond Street, el Middlesex y Guy’s Hospital. En el “Niños”, grandes maestros me enseñaron no solo ciencia médica, sino también contención y dedicación hacia los pacientes. Siempre conservo una profunda gratitud hacia ellos: guardo un agradecimiento indeleble hacia ese hospital y hacia quienes me acogieron como colega y compañero.
En cada uno de estos hospitales late no solo la historia institucional de Buenos Aires, sino también las historias
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales


personales de sus profesionales. Recorrer sus pasillos, escuchar las voces de maestros y pacientes, presenciar la lucha cotidiana contra la enfermedad nos permite comprender que la medicina es, en el fondo, un encuentro humano. Cada hospital guarda la memoria de miles de vidas, de dolores compartidos y de esperanzas renovadas. No son meros edificios: son casas de la compasión, templos de la ciencia y refugios de la dignidad humana. Hoy, al rendirles homenaje, quisiera subrayar que su legado trasciende los siglos. Como se lee en estas líneas, nacieron como espacios de caridad cristiana, crecieron de la mano de la beneficencia y se consolidaron con el apoyo del Estado y de las universidades. Pero más allá de las estructuras, lo que permanece es el espíritu que los animó desde el principio: el deseo de servir, de aliviar, de acompañar. Ese mismo espíritu es el que sigue guiando a cada médico, a cada enfermero, a cada trabajador de la salud que elige dedicar su vida a los demás.
Ni este prólogo, ni este libro, que se presenta como una mirada agradecida y reverente hacia los hospitales que son un faro en el sistema de salud, pretenden agotar su derrotero, ni abarcar cada detalle de su evolución. Son, más bien, un testimonio personal y colectivo, un puente entre la historia y la experiencia vivida, una invitación a recordar que la medicina se funda siempre en la vocación y en el servicio. Evocar estos hospitales es también reconocernos en lo que somos: herederos de una tradición que combina ciencia y compasión, técnica y humanidad, conocimiento y esperanza.
A la larga, elegimos el lugar al que pertenecemos. Yo lo encontré en estos edificios, entre salas colmadas de enfermos, en guardias interminables, en clases improvisadas en los pasillos, en las miradas de los pacientes y en el ejemplo de maestros inolvidables. Y si hoy vuelvo la vista atrás para rendir homenaje a esas instituciones, lo hago con la certeza de que su legado no pertenece al pasado, sino al presente vivo de cada médico y de cada paciente, y al futuro que todavía debemos construir juntos:
A todos aquellos hombres y mujeres que, en silencio y con entrega, hicieron de los hospitales argentinos un refugio de esperanza y dignidad.
Dr. Miguel L. Podestá Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Izquierda: Hospital Británico, Ciudad de Buenos Aires, hoy. Derecha: Hospital Cosme Argerich. Sala de operaciones, 1910.
Allá lejos y hace tiempo…
Orígenes de la salud pública en la Argentina
En el principio fue el cuidado: antes que curar, solucionar un problema del cuerpo, ayudar, ser un soporte. La medicina estaba preparada para poco más que para el consuelo. Hasta bien entrado el siglo XIX no se impondría la teoría de los gérmenes y apenas había algunas técnicas curativas disponibles, con escasa evidencia científica, como las sangrías, los emplastos y las purgas. Las oraciones y los votos predominaban porque todavía persistía la convicción de que la enfermedad era un posible castigo divin o por malas acciones más que un hecho de la naturaleza. En aquel tiempo, los largos siglos XVI, XVII y XVIII, las pampas eran iguales a otros sitios influidos por la colonización de base católica: los hospitales estaban asociados con congregaciones religiosas que cristianamente se ocupaban de los padecientes. Como se podía, como un consuelo.
Aunque los españoles en estas tierras siempre sumaban un hospital o asistencia pública en sus planes de fundación de ciudades, su alcance era muy restringido, también acotado por la escasez de recursos monetarios. De hecho cuenta el historiador médico Federico Pérgola si bien cuando se lleva a cabo la segunda fundación de Buenos Aires, Juan de Garay no trajo médicos, al momento de proyectar la ciudad en manzanas dispuso una para edificar un futuro hospital por orden real y con administración del Cabildo local. Como del dicho al hecho hay un abismo, se tardó décadas en concretar la intención del plano, y el cuidado de los enfermos se hacía en domicilios de par ticulares rentados a tal efecto, como la casa de Francisco Álvarez de Gaitán, según consta en los documentos datados en 1591 que sobrevivieron.
Pasarían todavía más de veinte años hasta que ese esfuerzo de los pi oneros españoles se tradujera en un establecimiento, aún precario, poco más que una capilla. Fue el Hospital San Martín de Tours. El acta de inauguración de este primer hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que estrenó “i nstalaciones” el 11 de noviembre de 1614, exhibe cómo era el universo
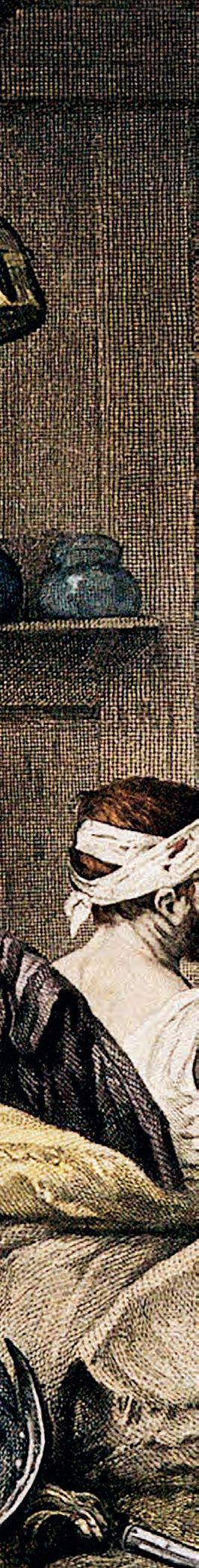
“
El hospital es un símbolo de la civilización y la humanidad, donde la solidaridad y el saber se unen para aliviar el sufrimiento.
José de San Martín (1778-1850).

Ambroise Paré (1509-1590), barbero, cirujano, médico de los reyes de Francia. Grabado, E. J. C. Hamman; coloreado con acuarela por C. Manigaud.


Arriba: Instrumental odontológico (llave y pelícano), siglos XVIII y XIX. Abajo: Mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Archivo General de Indias, 1713.
de a quienes estaba destinado: estaba pensado como lugar de estadía de soldados heridos, pobres, indios o enfermos que carecían de sustento, pero en todo caso personas a las que no consideraban como forman do parte del mismo vecindario.
Una especie de reclusión, también válida en caso de las frecuentes epidemias. Lo había decidido el propio Juan de Garay. Se llamó “Hospital y Ermita de San Martín” y se estableció en la manzana delimitada por las actuales Sarmiento, Corrientes, Reconquista y 25 de Mayo, inmediata a la del Monasterio de la Merced. Dicen las crónicas que tuvo como primer mayordomo —encargado— al lugarteniente capitán Manuel de Frías. No es extraño que fuera un miembro del escalafón militar dado que estaba destinado sobre todo a miembros del ejército y, de manera accesoria, a los pobres de la ciudad. Entonces, Buenos Aires tenía alrededor de mil habitantes. Y el hospital estaba tan desfinanciado que sus administradores tuvieron que salir a pedir donaciones entre aquellos escasos vecinos para su manutención (el sistema de impuestos todavía era menos que ineficiente y el contrabando, la ley). Los hospitales constituían, antes que nada, muestras de buena voluntad, antecedentes de las entidades complejas de miles de metros cuadrados que se conocen desde el siglo XIX. Pero hay que respetarlos, como a todo progenitor. Hacia finales de ese siglo, con la consolidación del Estado nacional, llegaría una profusión de hospitales. Desde 1880 hasta 1910 se creó buena parte de la infraestructura que hoy conocemos, por lo que muchas instituciones celebraron ya su centenario. Esa consolidación se expresa en una progresiva profesionalización y capacitación de los médicos, cada vez más especializados, y de una mayor capacidad de respuesta a enfermedades complejas. Más tarde, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a generar condiciones para el crecimiento de la salud pública en la Argentina y comenzaron a multiplicarse las ofertas privadas, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto de las jurisdicciones del país. La diversidad de nuevas instituciones cada vez más pujantes, sumada a la incorporación de avances tecnológicos que comenzaron a ofrecer s oluciones impensables no mucho tiempo antes, hizo que los servicios se fueran superando día a día a velocidad de vértigo. Esto significó un gran desafío: competir en un mundo globalizado sin dejar de lado la calidad humana del médico que, como indican numerosos estudios, es fundamental en el arte de curar.
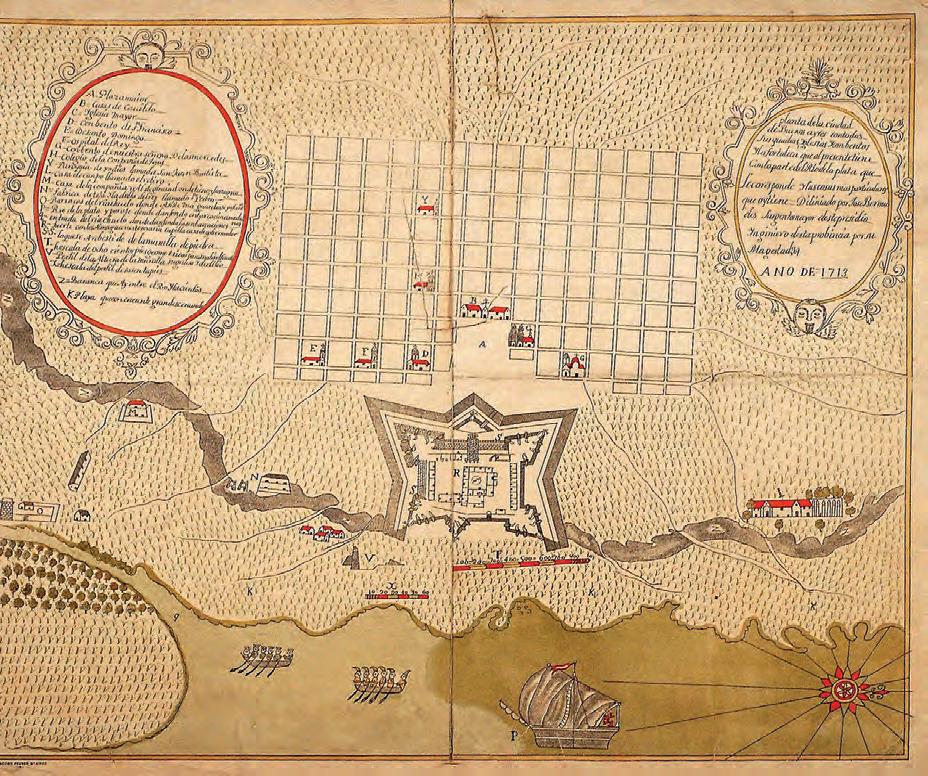
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
“

El entretenimiento del Hospital [San Martín de Tours] era pues, miserable cuando su encargado debía acudir a estos extremos, porque no hay renta, y las limosnas son cortas y no alcanzan para poder sustentar enfermos si no es solo alguno, y aunque en la ciudad hay muchos enfermos, pobres, indios y españoles, no se puede curar por no haber renta, médico ni barbero
Carta de Diego Góngora, gobernador de Buenos Aires (1618-1623).
La visita del doctor, óleo de Jan Steen, ca. 1661.
Una cierta autonomía
Era el Cabildo, a falta de licencias, colegiaturas y ministerios de salud, el encargado de otorgar autorizaciones a prácticas que, en sentido laxo, podrían considerarse médicas. El 19 de octubre de 1635 se ve en sus actas que autorizó “a curand e ar y sacar muelas a Gaspar Azevedo”, a la vez “mayordomo del hospital y enfermero, [quien] es barbero y sangra, echa bentosas y cura algunas veces de surujía”, según la particular gramática y ortografía de la época.
Es que la situación durante todo ese siglo XVII era frágil: “Era necesario traer de… más de cuatrocientas leguas médicos y medicinas... ya que no hay en estas tierras quién haga un jarabe, ni una purga, ni de qué [hacerlos], y este trabajo y necesidad no se reservan ni aún los señores de la Real Audiencia como se experimentó en la enfermedad y muerte del Licenciado Don Pedro de Rojas y Luna, oidor de esta Real Audiencia que en
Vista de Buenos Aires. Acuarela sobre papel de Carlos Enrique Pellegrini, ca. 1829.
su enfermedad le faltó médico de ciencia y experiencia y botica donde poder lo necesario para el reparo de la vida humana”, según se queja en carta de 1664 el obispo de Buenos Aires.
Y la precariedad no solo era humana e institucional sino también arquitectónica: el “hospita l” e staba hecho de barro y se perdió casi enteramente durante una tormenta. Quedó en pie solo la ermita de Nuestra Señora de Copa Cabana ( sic ). Aquel Hospital San Martín tuvo que ser reconstruido desde sus mismos cimientos en noviembre de 1670, para, en teoría, llegar a una capacidad de veinte camas. Diez trabajosos años después, en 1680, el edificio estaba arreglado, pero no tenía enfermos ni médicos por falta de recursos, lo esencial para que una institución pueda s er definida como hospital; en consecuencia, pidieron que se destinara, aunque más no fuera, al cobijo de huérfanas.
Sin embargo, la idea de organizar los tratamientos médicos en instituciones continuab a.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Caballeros atendiendo a los sacerdotes enfermos en el hospital, atribuido a Lucas Valdés, ca. 1699.
Óleo sobre lienzo, 55 x 70 cm. (Hospital de la Hermandad de los Venerables, Sevilla).
En 1663 José Martínez de Salazar asumió como gobernador de una Buenos Aires que tenía unos tres mil habitantes, y pidió al rey ayuda para armar y rearmar la atención sanitaria. Así, le escribió al rey de España solicitando enfermeros, cirujanos y religiosos. En su reclamo detalla incluso las necesidades materiales acuciantes: dos cajas de medicinas y cirugía, sábanas, mantas, y en cuanto al personal: un sacerdote, dos cirujanos, practicantes y un enfermero. Se los negaron; le dijeron que se arreglara con los recursos de que pudiera la ciudad disponer. Así las cosas, un siglo después de creado, hacia junio de 1713, el hospital tenía entre cinco y doce enfermos. Los asistía, con suerte, un barbero-cirujano que hacía sangrías y ponía ventosas; tenía esclavos asistentes y apenas si contaba con dinero para adquirir las comidas de los internados y cera
para la capilla, dada la importancia de las velas antes de la era de la corriente eléctrica. Recién en la década de 1740 llegó a los quince pacientes promedio, casi todos militares atendidos por un cirujano que había arribado desde España (como los mismos militares, dicho sea de paso).
Cuenta José Ingenieros en La locura en la Argentina —un libro en el que registra minuciosamente esta historia de los primeros hospitales y centros de salud patrios— que, en muchas de las ciudades fundadas por los españoles en la región, la constitución de los hospitales era puramente nominal; es decir, se ubicaba un sitio donde habría un hospital, pero no existían los recursos para establecerlo, como pasó con las intenciones de Garay. Eso es lo que otros historiadores calculan que ocurrió con el primero de todos los hospitales que se

erigieron en territorio argentino. Se trata del Real Hospital de Santiago del Estero, nominalmente existente desde 1553. En su Historia de la medicina en Santiago del Estero: su evolución conjunta al desarrollo científico-técnico-cultural local, desde mediados del siglo XVI hasta promediar en siglo XX, Vicente Oddo, cuenta que “a muy poco de fundada, ciertamente la ciudad [de Santiago] contaba con un modesto edificio habilitado a tal efecto (como hospital); esto no sólo por la importancia a priori que se le concedió a la incipiente capital, y por cuanto es de suponer de ello hubiere necesidad para el aislamiento de enfermos pestosos e indigentes” ( sic ). Lo mismo tuvieron luego las otras ciudades que crearon los españoles en la primera oleada colonizadora: Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Corrientes y Paraná, aunque —en los casos en que efectivamente se construían— se trataba de los centros bastante precarios de contención de enfermos que ya se describieron. Los vecinos fundaban el “hospital” que consistía en un cuarto de enfermería contigua a la capilla; cada cabildo nombraba un vecino que vivía ahí como mayordomo. Eran como el San Martín de Buenos Aires: hospitales sin médicos ni farmacia, y apenas si tenían enfermos. Una cáscara para lo que vendría, una esperanza de un futuro mejor.
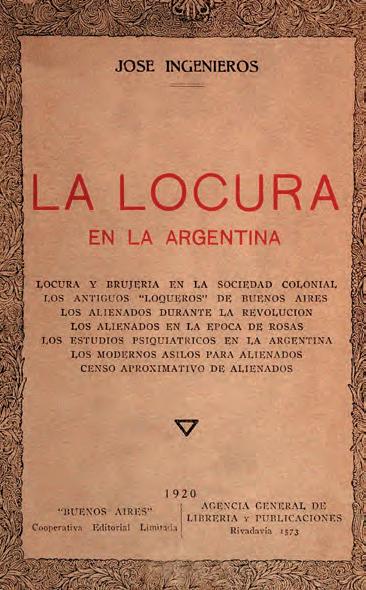
En enero de 1605, se presentó al Cabildo [de Buenos Aires] el sujeto Manuel Álvarez “Médico Zurujano esamynado”, ofreciendo sus servicios por un salario anual que pagarían a escote los vecinos; el Cabildo cerró con él formal contrato el 7 de marzo, obligándose Álvarez a servir en esta ciudad a toda ella, “a los vezinos y moradores y yndios y esclavos dellos, en todas sus enfermedades que tubiesen de cualquier género que fuesen y sangrarlos y ventosearlos, pagándole el estipendio que buenamente fuesen para su sustento”, aparte del salario anual que se le pagaría en frutos del país. El incauto sangrador intentó ausentarse a los dos meses, pero el Cabildo le ordenó permanecer en la ciudad, por el año de su contrato.
José Ingenieros, La locura en la Argentina
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Vista de la portada y la fachada norte de la catedral de Santiago del Estero. Melchor Suárez de la Concha, 1678. Archivo General de Indias.
La colonia
Con el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, al separarse del Virreinato del Perú —del cual dependían estas provincias—, se organizó algo más el sector sanitario. En 1780 se estableció el Protomedicato, la organización sanitaria que regulaba el sector, especie de protoministerio. Fue un médico irlandés, Miguel O’Gorman, el primer “protomédico” y “Alcalde Mayor de todos los facultativos en Medicina, Cirugía y Farmacia en todos los distritos del virreinato”, según la comunicación oficial. Faltaba todavía para que se impusiera el paradigma higienista, pero O’Gorman dictó normas pioneras acerca de cómo debía hacerse el abastecimiento del agua potable, sobre la construcción de las letrinas, hizo un reglamento para los cementerios y para que se llevara a cabo un
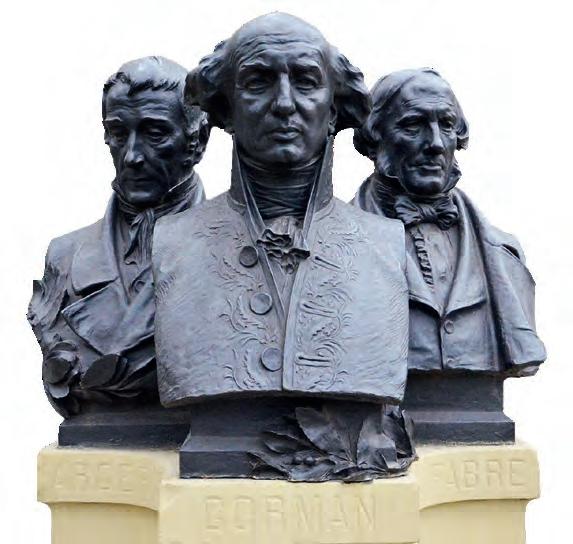
Bustos de Cosme Argerich, Miguel O’Gorman y Agustín Fabre, Plaza Dr. Bernardo Houssay, sobre la calle Junín, Ciudad de Buenos Aires. Autor: Miguel Blay y Fábregas.
correcto tratamiento de la basura, así como para la regulación de la fabricación del pan y de las ventas en los mercados. Tenía una concepción integral de la salud, incluso en estos aspectos preventivos, antes que de mero tratamiento de personas que se enferman. Un adelantado a su época.
Y más: el activo irlandés impulsó la variolización (exposición a la enfermedad para generar inmunidad) así como la vacunación en la fecha tan temprana de 1805, algo que tras dos siglos de recurrentes epidemias de viruela que segaban a la población era un principio de solución; también instó a aislar a los enfermos contagiosos. Como se ve, fue una especie de primer ministro de Salud del Río de la Plata. Había nacido en Ennis, provincia de Munster, Irlanda, y cursado estudios en las universidades de Reims y París. Allí, en Francia, se había hecho amigo de españoles, se puso al servicio del rey
Miguel O’Gorman, el primer “ministro” de Salud
Nacido en 1736, egresado de la Universidad de París y reconocido por su experiencia en España, fue convocado para la organización sanitaria de una gigantesca expedición armada que se dirigía a Montevideo, comandada por quien luego sería el virrey Cevallos. Luego de superar conflictos con sus pares, subordinados y superiores durante la travesía y una vez instalado en el Virreinato del Río de la Plata, O’Gorman encontró una grave situación de impericia con relación a la atención médica, y decidió asumir la difícil tarea de dirigir la política sanitaria de este extenso territorio, por lo que fue nombrado primer protomédico del Virreinato. Sus atribuciones incluían el control del ejercicio profesional y la lucha incesante contra el curanderismo. Su interés primordial fue formar profesionales competentes para ejercer la medicina, lo cual se concretó con la creación la Escuela de Medicina del Tribunal del Protomedicato. O’Gorman dedicó su vida a la ardua tarea de transformar la atención sanitaria virreinal, pero fue más lo que dio que lo que recibió por parte de las autoridades de la época. Murió en Buenos Aires, en 1819, en la indigencia.
Alicia Damiani, “Bicentenario de la muerte de Miguel O’Gorman. Primer protomédico del Virreinato del Río de la Plata”.

de España y fue designado como primer médico en una expedición a Argelia (como su madre era española, hay investigadores que sostienen que en realidad O’Gorman había nacido en La Coruña y era irlandés solo por la rama sanguínea paterna). En el viaje a América fue “primer médico” y tenía a sus órdenes a su colega, Jaime Menos y Llanos, y a siete practicantes; un cirujano llamado Francisco Puig vino con él. (El apellido O’Gorman dejó otra historia trágica: la de su sobrina-nieta Camila, quien fuera ejecutada en 1848, a los 20 años de edad, tras descubrirs e su relación con el cura Ladislao Gutiérrez.)
El Protomedicato, que fue un antecedente de las estructuras administrativas sanitarias en lo que sería más adelante la Argentina, continuó luego de 1810 y recién fue reemplazado décadas después por un tribunal de medicina y el Consejo de Higiene; se encargaba de inspeccionar los h ospitales y las casas de particulares donde atendían pacientes para normativizar situaciones y generar estadísticas. Y era autónomo tanto de Lima c omo de España.
Durante el período del Virreinato, después de todo no tan extenso (duró 34 años, hasta 1810), había tres hospitales a cargo de la orden católica de los betlemitas que aprovecharon la expulsión de los jesuitas en 1767, acusados de conspirar contra la monarquía española, para tomar la posta en la atención sanitaria. La llamada Convalecencia de Belén desde 1799 funcionó literalmente para “incurables, locos y contagiosos”; además, estaba el Hospital Santa Catalina para enfermos agudos. El tercero, según cuenta José Ingenieros, existió durante algún tiempo y era el Hospital del Rey, que se ubicaba sobre la barranca del río, y también para hombres exclusivamente; junto a él había una Casa de Expósitos, donde se alojaban niños sin padres. La Residencia o Convalecencia de Belén se convirtió en el Hospital General de Hombres.
Por otra parte, el Hospital de la Caridad, regenteado por la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, estaba destinado a las mujeres y se fundó en 1766, pero era muy pequeño al principio. Con el correr del tiempo se anexaron casas vecinas para extender la sala de enfermas; todo se costeaba con limosnas
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Este cuadro, obra del pintor argentino Antonio González Moreno, representa la solemne ceremonia de inauguración del Protomedicato en la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de agosto de 1780 (Aula Magna de la Facultad de Medicina - UBA).
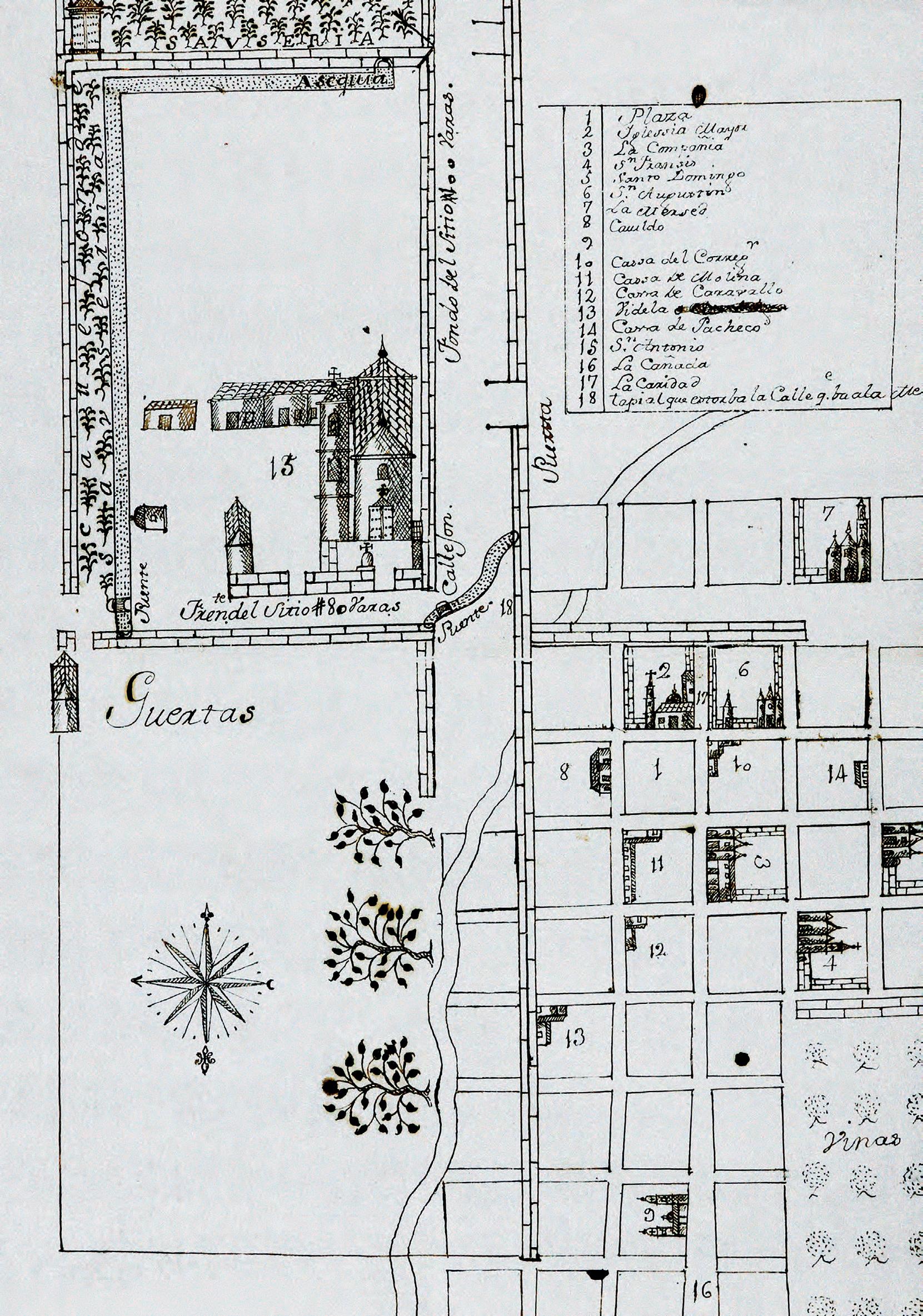
Fondo: Plano de la ciudad de Mendoza y tierras del convento de los betlemitas, 1764 (Archivo Nacional, Santiago de Chile).
Óvalo: Hermano Pedro de San José Betancourt, fundador de la Orden Betlemita, asistiendo a enfermos. Grabado en acero hecho en Roma.
Los betlemitas en el Río de la Plata
La betlemita es una congregación católica poco conocida en comparación con las célebres de los jesuitas o los franciscanos, por poner dos ejemplos. Pero los betlemitas fueron claves en la fundación y administración de los primeros hospitales y asilos del país. En 1726 se hicieron cargo durante veinte años del Hospital San Martín. En 1762, comenzaron a asistir enfermos en Córdoba —en el Hospital San Roque, creado por ellos mismos— y en la ciudad de Mendoza. ¿Pero quiénes eran? Oficialmente, “la Orden de los Hermanos de Bethlem fue la única orden monástica creada en América, instituida en Guatemala en 1653 por el terciario franciscano Pedro de San José de Betancourt y aprobada por el Papa en 1687. Era una orden religiosa católica masculina, clerical, de vida apostólica y de derecho pontificio”, según el Ministerio del Interior argentino. Popularmente, se los conocía como “barbones” justamente por la barba que se dejaban crecer.
La orden se instaló en Buenos Aires en 1745, obtuvo licencia del rey para fundar un hospital y lo nombró Hospital de Santa Catalina Virgen y Mártir (o Santa Catalina, para abreviar), al lado del convento del mismo nombre, donde se formaban novicios. Tras la Revolución de Mayo, fue suprimida, el 24 de diciembre de 1822, a través de la sanción de la Ley de Reforma General en el Orden Eclesiástico.
“El Hospital de los Betlemitas —narran Juan Carlos Veronelli y Magalí Veronelli Correch— se destacó por la generosidad con que atendió a los heridos, fuera cual fuese el bando al que pertenecían. Un batallón británico, regresado a su patria, envió al Hospital un reloj con la inscripción: ‘Huye el Tiempo irrevocable, pero no huye el recuerdo del beneficio’. A un lado, con letras de oro, tenía la siguiente inscripción: “Con grato recuerdo de los Santos Barbones, por los muchos y grandes beneficios y por la benignidad con que trataron a los enfermos, la Septuagésima Legión Británica, con unánime asentimiento, ofrecen y donan un pequeño obsequio, un reloj, pero lo hacen con una gratitud nada pequeña (2 de abril de 1809)”.

que pe dían los hermanos en las calles. Este Hospital General de Mujeres fue el predecesor del Hospital Rivadavia. Tenía sede en la “manzana de San Miguel”, es decir en las actuales Suipacha, Bartolomé Mitre, Esmeralda y Rivadavia de Buenos Aires. Estaba pegado a la Iglesia del Arcángel San Miguel y a un orfelinato. Según los registros era bastante popular: entr e el 1º de enero y el 17 de febrero de 1809 ingresaron 242 pacientes, de las que: 159 egresaron curadas, 59 murieron y 24 permanecían en el establecimiento, según El derecho a la salud, 200 años de políticas sanitarias en Ar gentina , documento del Ministerio de Salud de la Nación de 2010.
La lista de los profesionales afines que había en Buenos Aires hacia las postrimerías del siglo XVIII es un indicador de cómo se vivía la salud entonces: había 9 médicos, 2 cirujanos, 6 sangradores, 5 boticarios y 48 barbero s (los barberos, por raro que nos parezca hoy, no solo se ocupaban de las barbas ajenas sino también de las dentaduras y, en algunos casos, hasta reemplazaban el trabajo de los cirujanos).
Describen Juan Carlos Veronelli y Magalí Veronelli Correch en Los orígenes institucionales de la salud pública en la Argentina el panorama en el r esto de las provincias: “Córdoba había obtenido en 1766 la aprobación real para la fundación de un gran hospital que reemplazase a dos anteriores en instalaciones que estaban por terminarse; en Santiago del Estero habría existido un hospital antes de 1726, que estaba en estado de abandono en 1728 y que en 1736 carecía de un médico de profesión. Santa Fe tuvo desde muy temprano un hospital, aunque en 1594 su edificio estaba en ruinas. Desde 1763 funcionó un hospital betlemítico en Mendoza”.
Después de la liberación de los mandatos españoles serían necesarios más hospitales militares para la defensa de la autonomía, y así fue c omo, por ejemplo, el Convento de San Francisco se convirtió en un hospital improvisado. Uno de los h éroes de la independencia, Manuel Belgrano, generó un hospital ambulante para sus expediciones, cirujanos incluidos. Pero eso es parte de la siguiente era, la posterior a la Revolución de Mayo.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Ciudad de Santa María Puerto de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. Plano, 1810 (Archivo General de la Nación).
Hospital Rivadavia, el más antiguo en pie
Cuando el Hospital de Mujeres (ubicado en Esmeralda y Mitre, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires) cerró en 1887, las autoridades, el personal médico, el mobiliario e incluso las enfermas fueron trasladados a un edificio flamante en la avenida Las Heras, en el barrio de Palermo. El terreno se había comprado una década antes y las calles entonces se llamaban Chavango y del Sar (hoy Sánchez de Bustamante); al costado pasaba un arroyo que llegaba hasta la actual calle Austria. Si se toma como una continuidad, el rebautizado Hospital Rivadavia es el más antiguo del país. Según cuenta Rodio Raíces, fundador del Museo Histórico del nosocomio, “las obras comenzaron el 6 de mayo del año siguiente [a que se colocara la piedra fundamental, en diciembre de 1880], bajo la dirección del arquitecto sueco Enrique Aberg, autor de los planos, y se hizo en pabellones de influencia neoclásica, separados por jardines, de acuerdo a modernos cánones europeos que exigían la presencia de cierta superficie libre por paciente internada, a fin de adyuvar a una más rápida y segura curación. La parquización fue ejecutada por el primer intendente que tuvo la Capital Federal, don Torcuato de Alvear (1882-1886), que donó la botica de su propio peculio y la mantuvo hasta su muerte, acaecida en 1890”.
El Hospital de Mujeres se había inaugurado en 1774, con trece camas, lindaba con el Asilo de Huérfanas y estaba a metros de la iglesia de San Miguel. Sigue Raíces en su Breve Historia del Hospital Rivadavia: “La existencia de esta unidad asistencial vino a llenar un tremendo vacío social, ya que la casa de los frailes betlemitas o barbudos (Hospital de Belén), albergaba a hombres solamente”. Las tres construcciones originales fueron realizadas por una congregación de laicos llamada Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, fundada en 1727 por el gaditano Juan Alonso González (bisabuelo del futuro general Belgrano), para enterrar a las víctimas de la epidemia de ese año. Fue un hijo de él, llamado José González Islas, el primer capellán y administrador del hospital.
En 1822 Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, provincializó el asilo y el hospital, y dejó el templo en manos del clero secular, tras la disolución de la orden de los betlemitas. Allí se creó la primera maternidad local, en diciembre de 1853. En 1887, fue el escritor y médico Eduardo Wilde, entonces ministro del Interior, quien inauguró el conjunto edilicio (5 pabellones, 300 camas) iluminados a gas y a los que había que entrar en vehículos movidos por caballos para superar las zonas inundables. El edificio del centro quedó como Asistencia Pública y se usó en el control sanitario de inmigrantes y escolares.

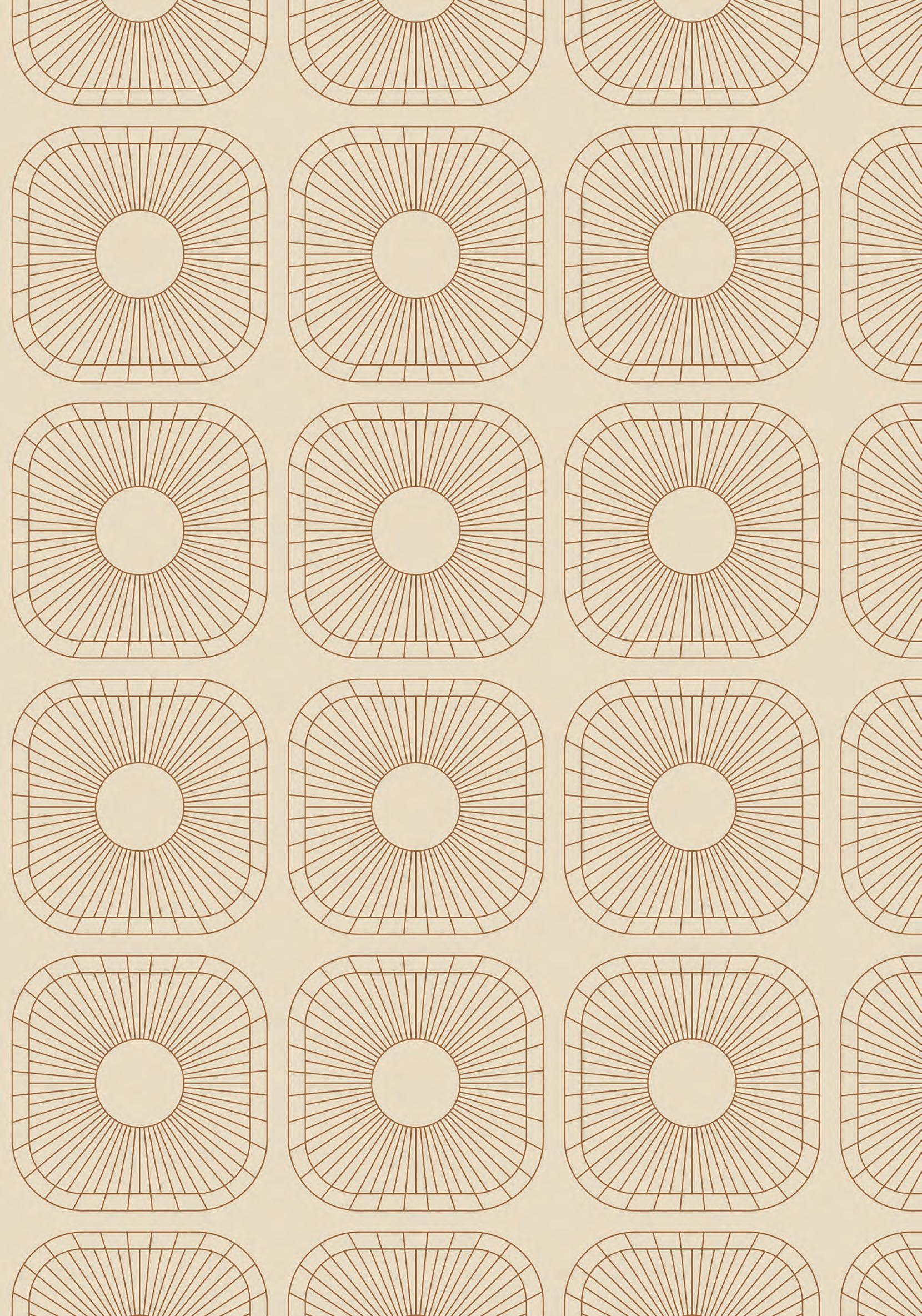
Hoy, el Hospital Rivadavia forma parte del sistema de hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires y atiende unas 300.000 consultas externas por año.
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, 1935.
Los niños, primero
Es el Hospital de Niños más antiguo de América. En un momento se lo conoció como “Casa Cuna”. El Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, ubicado hoy sobre la Avenida Montes de Oca, en el barrio de Barracas, comenzó a funcionar en agosto de 1779, fundado como “hospital y casa de niños expósitos”, bajo el Protomedicato que había instituido el virrey Vértiz para una Buenos Aires que contaba con alrededor de 25.000 habitantes. Estaba en las actuales calles Perú y Alsina, en una construcción que había pertenecido a los jesuitas. Los niños “expósitos” eran aquellos huérfanos o abandonados y, por lo tanto, estaban expuestos a las vicisitudes de vivir en las calles y a morir sin haber sido bautizados. Hasta fecha tan tardía como 1891 existía un torno de madera en el que las madres podían dejarlos de manera anónima. Durante años se financió con una plaza de toros, un corral de comedias y una imprenta propia en la que los mismos niños armaban almanaques, gacetillas y bandos eclesiásticos, entre otras publicaciones. En una época lo administró la Hermandad de la Santa Caridad. El primer médico que trabajó en el lugar, en 1817, se llamaba Juan Madera y se había destacado en el cuidado de heridos durante las invasiones inglesas, la década anterior; en 1818 llegó para reemplazarlo Cosme Argerich.

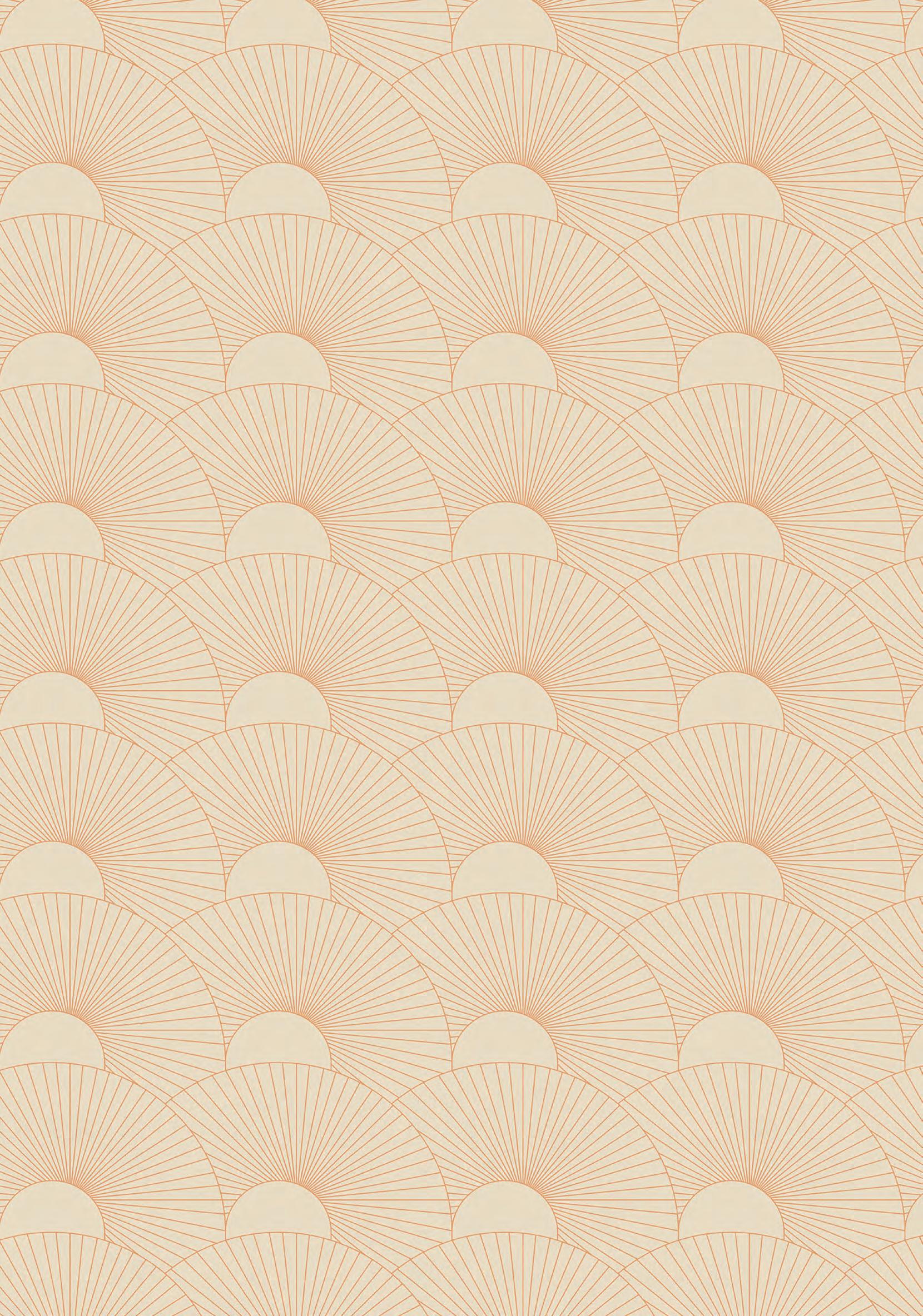
Luego de su paso por un edificio de Moreno y Balcarce (entre 1784 y 1838 y entre 1852 y 1873) se trasladó a su ubicación actual, en 1873, en zona de quintas de gente acaudalada. Sus primeros directores en el nuevo sitio fueron Juan A. Argerich, Juan M. Bosch y Ángel Centeno, quien allí mismo hizo la primera radiografía pediátrica en el país.
Pedro de Elizalde, que ingresó en el hospital en 1903, generó tal revolución que años después motivó el cambio de su denominación “Casa Cuna”, adoptada en 1920, por la actual. De Elizalde —hijo de un ministro de Mitre— organizó la escuela de madres, creó la escuela de enfermería, implementó el servicio médico-social y normalizó la recepción de leche. En 1935 se convirtió en director del hospital, armó una revista e instaló una cátedra de Pediatría; trabajó ahí hasta su muerte, en 1949. Su obra fue tan notable que, en 1961, mereció el tal cambio y la ahora “Ex Casa Cuna” se transformó en el Hospital Dr. Pedro de Elizalde. Desde 1963, bajo administración municipal. Es cierto que tuvo un período de decadencia, pero fue refaccionado y ampliado para el 30 de mayo de 2007 volver a ser inaugurado con fachada restaurada y el doble de número de camas. Hoy tiene 144 consultorios externos, 308 camas (40 de terapia intensiva), 7 quirófanos y se atiende a más de medio millón de niños por año.

Óvalo: Dibujo del Dr. Cosme Mariano Argerich (1758-1820).
Abajo: Fachada del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
La Revolución de Mayo
Tras el primer gobierno patrio y la declaración de la independencia, en 1816, los hospitales fueron paulatinamente cambiando su organización. Ya en 1814, durante el gobierno del director supremo interino José Ignacio Álvarez Thomas, se decretó que los frailes betlemitas dejaran la administración y dirección de los hospitales en todas las provincias y quedaron como meros empleados. Pese a que durante unos cincuenta años habían hecho un buen trabajo, su relación con los jesuitas y la sospecha del gobierno patrio de que estaban en relaciones con los españoles (muchos de ellos, en efecto, lo eran) decretó su suerte. Como nota lúgubre: el célebre betlemita Fray José de las Ánimas apareció involucrado en el motín de [Martín de] Álzaga, en julio de 1812, y en la represión de los criollos fue ahorcado en la plaza principal de Buenos Aires. El resto de los betlemitas fueron secularizados, y recibieron pensiones e indemnizaciones. Incluso consta en documentos que uno de ellos colgó los hábitos y decidió cursar estudios en la Escuela de Medicina. Se llamaba Mariano Martínez y se graduó en 1827 con una tesis sobre “operación cesárea”. Tras ese cambio de manos, por un tiempo una sociedad filantrópica se hizo cargo
Ilustración de la revista Caras y Caretas, 21 de mayo de 1910.

de los hospitales, pero después pasaron a poder del gobierno, con la intención de darles una administración civil dirigida por egresados de la facultad local, recién nacida.
Pasados los primeros años de luchas independentistas, el gobierno patrio decidió activar la salud pública. El 9 de noviembre de 1822 la Sala de Representantes de Buenos Aires autorizó al gobierno a construir una sala en el Hospital General de Hombres, al mismo tiempo que disponía se proyectaran otras dos, con urgencia. “Con este aumento —cuenta José Ingenieros— el hospital se componía en 1826 de una sala primera, baja, estrecha, antiguo claustro, que contenía veinticuatro camas; su costado derecho daba a la calle; en ésta se colocaban las afecciones quirúrgicas, por lo que se llamaba por los estudiantes sala de cirugía”. Ingenieros agrega una detallada descripción de cómo era el resto de las salas para que el lector pueda imaginárselas: “Una sala segunda para clínica médica en el fondo del patio, algo oscura, aunque grande, contenía como cuarenta camas. La sala tercera, que hacía cruz con ésta, dando un costado al segundo patio, era la nueva construcción, grande, elevada y bien ventilada por ventanas al patio. La sala cuarta estaba situada en un corredor estrecho y muy obscuro que conducía a lo que se llamaba el cuadro o departamento de dementes. Esta sala era muy obscura y húmeda, se denominaba sala de presos, porque allí se asistían a los delincuentes y tenía un centinela a la puerta”. Y se completa así el retrato: “Hubo, además, una sala en el primer patio, situada al fondo, que contenía diez camas, destinadas para la asistencia de los oficiales del ejército de línea. Por último, al lado del cuadro que alojaban los dementes, había otra sala donde estaban alojados los viejos incurables y se llamaba de crónicos”. Al país le costó terminar de organizar la Nación buena parte de ese siglo XIX en el que lo desangraron las luchas intestinas (como la de unitarios versus federales), y recién se dio una Constitución en 1853, más de cuatro décadas después del primer gobierno patrio. Pero tras ese logro sobrevendrían los cada vez más acelerados cambios que marcarían todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI.
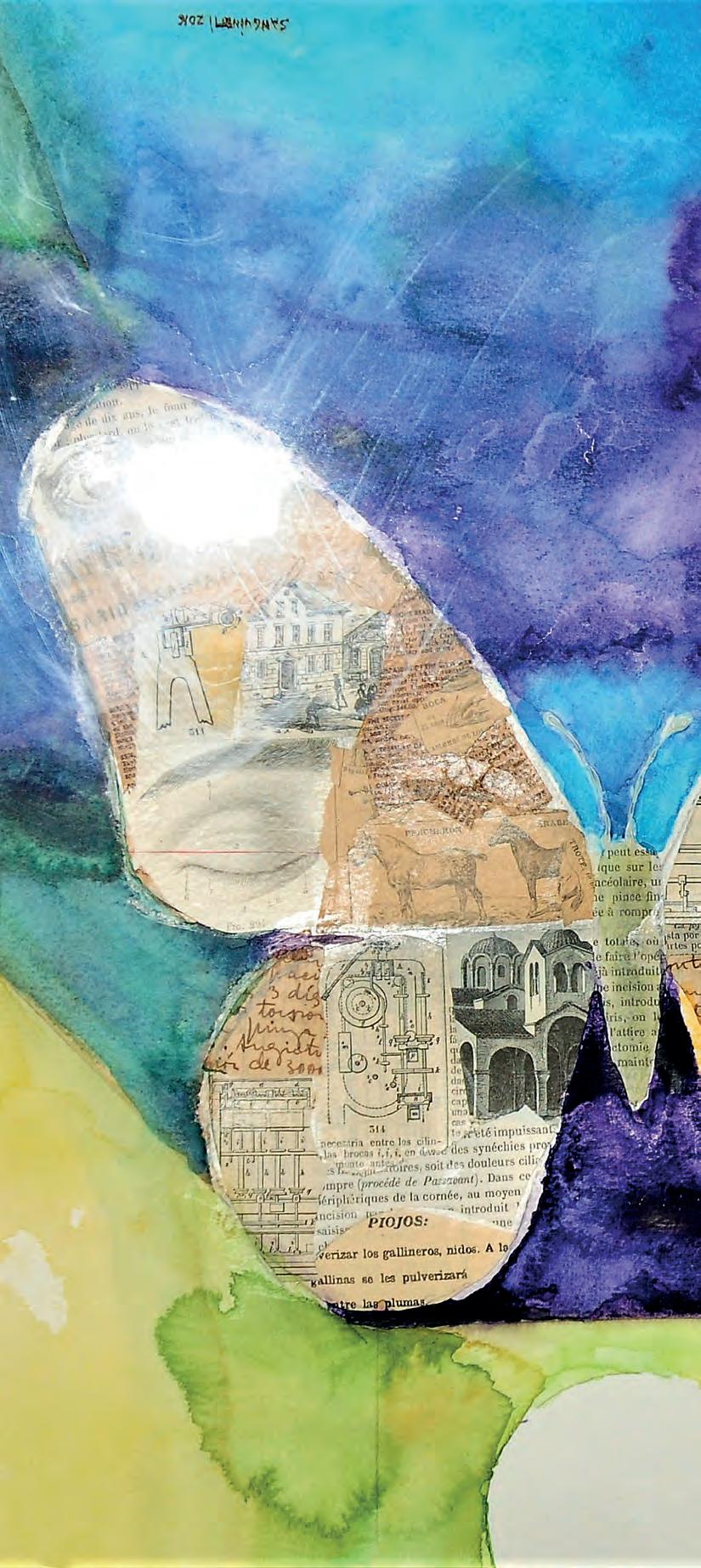
30
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Florentino Sanguinetti, médico y pintor apasionado (Butterflies, 2016, collage y acuarela sobre papel, 60 x 70 cm).
El Estado argentino crecería, cobraría más impuestos, se convertiría en faro de inmigración (sobre todo, pero no solo, desde Europa), terminaría de definir sus límites y alcances en provincias, y entre sus múltiples funciones centrales incorporaría precisamente el cuidado de la salud. De ese afán por lograr que cada habitante de esta tierra pudiera acceder a un bienestar físico y mental —considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los derechos básicos del ser humano y que en 1966 sería consagrado por su Asamblea General— iría naciendo y tomando forma la estructura hospitalaria de todo el país.
Hospitales históricos y emblemáticos
Fines del siglo XIX. La Argentina tiene apenas 40, 50, 60, 70 años de creada; tan solo dos millones de habitantes, pero en crecimiento. Para que la Nación cobre sentido tiene que sostener a su población y ser capaz de curarla. Por eso, algunos de los más emblemáticos hospitales datan de esta etapa, y continúan tan sólidos, cotidianos e indispensables como entonces. Si para Juan Bautista Alberdi gobernar era poblar, los encargados de consolidar este país naciente tácitamente estuvieron de acuerdo en que construir, planificar y edificar hospitales era gobernar y progresar. Y eso no se llevó a cabo solo a través del Estado y sus incipientes resortes, sino que fue algo que se hizo carne en la comunidad a través, por ejemplo, de mutuales de nacionalidades por entonces extranjeras que del mismo modo pusieron manos a la obra.
Entonces la Argentina era una idea que entusiasmaba. Era una tierra pródiga, lista para prosperar y con todo por hacerse. Entre 1850 y principios del siglo XX hubo un torrente de construcciones, euforia que también se correspondía con la influencia de una ciencia empírica en Europa, madre intelectual de las élites criollas. La larga trayectoria de la salud pública nacional se inicia en esos años, aunque lógicamente, con el transcurso de las décadas, ciertos aspectos fueron mutando y, otros, consolidándose.
A comienzos de este período, las sociedades de beneficencia fueron reemplazando a las órdenes religiosas que se encargaban de los enfermos durante la colonia (aunque todavía quedan algunas instituciones confesionales, como la Clínica San Camilo y el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, y la Casa Hospital San Juan de Dios en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, por citar algunos); luego, el Estado se hizo cargo de buena parte de estas instituciones en la transición. Más tarde, como veremos, aparecieron las mutuales relacionadas con las colectividades a las que se sumaron las asociaciones de trabajadores por gremio, las obras sociales y, finalmente, las entidades privadas o prepagas. Estas últimas adquirieron más protagonismo


“El acceso universal a la salud y la educación son las bases para una sociedad equitativa y prospera. La medicina y la ciencia deben estar al servicio de todos, sin distinción ni exclusión, para construir un futuro más justo y humano.
Alicia Moreau de Justo, médica, dirigente feminista y activista social, pionera en medicina social y en la lucha por los derechos humanos en Argentina.
desde fines del siglo XX, lo que acompaña una tendencia mundial que, incluso, se acrecienta en este comienzo del siglo XXI. Más allá de lo organizativo, desde el aspecto médico-científico, la llegada de la teoría microbiana ofrecía una base sólida al tratamiento de los pacientes; y los cirujanos realizaban con más éxito operaciones hoy consideradas sencillas, como remociones de cálculos o intervención en fracturas óseas, a la vez que comenzaban a desplazar a los barberos, que durante mucho tiempo habían oficiado también de cirujanos. Los hospitales, en su mayoría especializados, empezaban a ser el sitio en el que se entrenaban los médicos. Asumieron una doble tarea: curaban y entrenaban a los que iban a curar. En esa época empezó la mejor tradición de la medicina argentina. En esos días se plantan las semillas que florecerán en los diversos hospitales que han dejado una huella en la memoria colectiva, y aún hoy siguen presentes de diversas maneras, por los vestigios de su arquitectura, sus aportes medicinales o su rol en momentos críticos de la historia. El Muñiz y el Ramos Mejía, de Buenos Aires; el Rawson de San Juan y el de Córdoba; o el Argerich y el Pirovano, también en la Capital, son considerados insignia a grado tal que en el habla cotidiana ni siquiera hace falta decirles hospital: son “el” Pirovano, “el” Muñiz o “el” Rawson. Y con eso alcanza.
El héroe olvidado
Caricatura del Dr. Domingo Cabred, realizada por José María Cao, revista Caras y Caretas, julio de 1902.

Un personaje clave y quizás no debidamente reconocido de esta época fue Domingo Cabred. Correntino de Paso de los Libres y recibido de médico a los 21 años, había sido designado presidente de la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (por este último motivo: las instituciones tenían relación íntima con la Iglesia) durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Entre 1905 y 1929, año en que murió, su gestión incorporó unas 7000 de las casi 12.000 camas hospitalarias habilitadas en todo el país. Chaco y Neuquén, por poner apenas dos ejemplos alejados geográficamente, no tenían ni una cama hasta su llegada a la gestión, así que supuso una especie de revolución para la salud federal.
Hugo Arce en su libro El sistema de salud: de dónde viene y hacia dónde va enumera algunos de los hospitales que impulsó Cabred con esta visión que incluía a las provincias: “El Sanatorio Nacional de Tuberculosos de Santa María [en Córdoba, hoy abandonado], el Sanatorio de Tuberculosos de Cosquín, el Hospital de Belleville y el Asilo de Alienados de Oliva (Córdoba), la Colonia para Leprosos de la Isla del Cerrito (Corrientes), el Hospital para Palúdicos
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio del Hospital Real de Granada, óleo sobre tela de Manuel Gómez-Moreno González, 310 x 195 cm, ca. 1880. Museo de Bellas Artes de Granada.

“La Casa Hospital San Juan de Dios pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una organización internacional sin fines de lucro, cuyo origen se remonta al siglo XVI en Granada, España. Pero… ¿Quién fue San Juan de Dios? La persona que se inmortalizó como Juan de Dios, nació en 1495 en Portugal con el nombre de João Cidade (“Juan Ciudad” en portugués). Su nacimiento tuvo lugar en un pequeño pueblo llamado Montemor-o-Novo, ubicado a unos 100 kilómetros de Lisboa, hacia el centro del país. Él fue el fundador de la Orden Hospitalaria. Se lo considera por muchos historiadores como uno de los creadores del Hospital moderno. Desarrolló métodos de atención calificada e integral a la persona necesitada, respetando su dignidad y defendiendo sus derechos. San Juan de Dios es reconocido como el Patrono Universal de los Hospitales, enfermos y enfermeros.
Página web del Hospital San Juan de Dios, de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
de Güemes (Salta) […] y el Instituto de Cáncer Ángel Roffo”, además del Hospital Regional de Resistencia, el de Allen (otro importante centro, ubicado en esa ciudad de Río Negro) y el Común Andino, de La Rioja, entre otros.
Como se puede ver, tras la simple enumeración, queda claro no solo el espíritu federal, de llevar la salud a regiones que no tenían hospitales en kilómetros a la redonda, sino también el de la especialización en enfermedades representativas, como la lepra, la tuberculosis, la malaria e, incluso, el cáncer. Cabred había estudiado en Europa y desde Escocia trajo el modelo de puertas abiertas (“open door”) para tratar a los entonces llamados “alienados” o “dementes”, y por eso se lo considera uno de los pioneros y mayores referentes de la psiquiatría de Latinoamérica. Parte de ese cono -
cimiento lo trasladó a la Colonia Nacional de Alienados, en Luján, primera de su tipo en América Latina, de la que fue su director. Su sistema de puertas abiertas se hizo tan conocido y fue tan admir ado que incluso a la misma zona se la conoce simplemente como Open Door. Allí, los internos producían sus propios alimentos en granjas, quintas y hasta tenían un tambo. “Gr atitud pública merece esa noble iniciativa. No solo de parte de aquellos que tienen la razón alterada, pero que no obstante aprecian y r ecuerdan el bien que reciben, sino también de todos los que valoran las obras destinadas al alivio de la mayor de las desgracias humanas”, dijo Cabred, en 1899, el día de la inauguración de la institución que una década después tendría más de mil internos.
Primeros hospitales porteños
1868
Hospital
Guillermo Rawson
1868
Hospital General de
Agudos José María
Ramos Mejía
1881
Hospital de Clínicas José de San Martín



1889
Hospital Juan Antonio Fernández
1896
Hospital Ignacio Pirovano


Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Intervención quirúrgica, Hospital Dr. Guillermo Rawson, Ciudad de Buenos Aires, octubre de 1942.
1900 Hospital Cosme Argerich
1901 Hospital Teodoro Álvarez


1904 Hospital Tornú
1907 Hospital de Crónicos Intendente Crespo


1910 Hospital Torcuato de Alvear

El pintor errante
Nació en Londres y era un gran pintor. Este inicio podría servir para, por lo pronto, cientos de ar tistas. Sin embargo, la vida de Stephen Robert Koekkoek (se pronuncia “kuk-kuk”) es tan singular como la de Van Gogh, Rembrandt o Vermeer, al menos en su parte americana. Nacido en 1887, sintió la necesidad de viajar a estos territorios; vivió en Chile y Bolivia. Pero fue en la Argentina donde su adicción a la morfina lo llevó a errar una noche de marzo de 1926 por la zona de Plaza Lavalle, en el centro porteño: ello motivó su detención y un posterior traslado al entonces Hospicio de las Mercedes, hoy c onocido como Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, en el barrio d e Barracas. Tuvo la suerte de que los médicos entendieran su sensibilidad y le acercaran el material con el que mejor se relacionaba: telas y pinceles para ejecutar sus obras. Al sentirse en su elemento, dejó por un rato la convicción de ser un Napoleón Bonaparte británico y creó arte que envió a exposiciones de todo el país. Su delicadeza, su fama de maldito y su temprana muerte —antes de los 50 años— hacen que sus luc es crepusculares todavía generen admiración (algunas de esas pinturas fueron dejadas como parte de pago en hoteles de Constitución). Tanto como la que generan los vanguardistas profesionales de la salud en ese Buenos Aires de principio de siglo que advirtieron que un artista tenía que hacer lo que mejor sabía hac er, pese a las adicciones y tormentos personales.

Stephen Robert Koekkoek, El caminante. Óleo sobre tabla, 19 x 21 cm, 1930. Colección de Galería Zurbarán.



Los pioneros porteños
Hacia la primera década del siglo XX, la Ciudad de Buenos Aires, ya capital del país, contaba con 2600 camas de hospital. Muchos de los más emblemáticos nosocomios porteños fueron construidos en ese cuarto de siglo que va desde fines del siglo XIX hasta que se completa la década de 1910.
El Hospital Guillermo Rawson se fundó durante la Guerra contra el Paraguay ante la necesidad de atender a los heridos. Su primer nombre fue Hospicio de los Inválidos. Adolfo Alsina, gobernador de la provincia de Buenos Aires, colocó el 24 de mayo de 1868 la piedra fundamental en la calle de la Convalecencia y el camino al Paso de Burgos (hoy, Vieytes y Amancio Alcorta, en el barrio de Barracas). En 1887 modificó su nombre a Hospital Mixto de Inválidos. Recién en 1892 se le impone el nombre que homenajeaba a un médico que fuera ministro del Interior de Bartolomé Mitre; se especializaría en cirugías complejas y fue el escenario de la célebre primera transfusión de sangre que realizara Luis Agote. Fue cerrado definitivamente en 1978.
En 1896 nació el Hospital Pirovano, primero con el nombre de Hospital de Belgrano, siete años después de que se comprara un terreno en su ubicación actual (salvo que la calle Rivera se llamaba Guanacache). Luego, se lo rebautizó en honor al cirujano Ignacio Pirovano, integrante de la Generación del 80, y su primer director fue Arturo Billinghurst. En 1910 contaba ya con 180 camas de internación y disponía, cuenta la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de una ambulancia de auxilio y de un carruaje. Entonces, hacía falta un cer-

De izquierda a derecha: Dres. Ignacio Pirovano, Luis Agote y Telémaco Susini.
tificado de pobreza expedido por la Policía para ser atendido. Hoy concurren para tratarse allí de sus dolencias unas 2000 personas por día.
El Hospicio de Inválidos y Sifilicomio ( hoy Hospital Fernández) fue inaugurado en 1889: nació por la necesidad de controlar las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, muy extendida hasta la aparición de la penicilina , en la década de 1940. En 1893 pasó a llamarse Hospital del Norte y comenzó a ser usado como nosocomio general, en una zona de casas bajas y por entonces relativamente marginal de la capital. Tiene el actual nombre, Hospital Dr. Juan Antonio Fernández , desde 1904, en honor al médico salteño, muerto en 1855, conocido como “el Hipócrates argentino” y fundador de la Academia Nacional de Medicina. Su antigua construcción se modificó hacia fines de la década de 1930 y hoy es clave en la atención de accidentados en la vía pública de un sector importante de la ciudad, entre otras especialidades.
El Hospital G eneral de Agudos Dr. Cosme Argerich , tal su nombre completo, abrió sus puertas en 1900. Nació para cubrir las necesidades de los vecinos del barrio de La Boca, en el sur de la ciudad, sobre la calle Brandsen, cuando era apenas una sala de primeros auxilios, y luego en la calle Pinzón. Ya en 1924 tenía una pionera sala de cirugía. En su ubicación actual Avenida Almirante Brown y la calle Pi y Margall , donde está desde 1940, atiende a miles de pacientes y hace cientos de cirugías, incluyendo algunas tan complejas como trasplantes.
El Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez se inauguró en 1897 como Hospital Vecinal
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

El Ramos Mejía
Ubicado en el barrio de Once, el Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía nació apenas como una serie de galpones para atender a los enfermos afectados por la epidemia de cólera de 1868, relacionada con la Guerra del Paraguay, por lo cual también atendió a los soldados que volvían heridos de la contienda. Lidió con otro brote, también herencia de la cruel Guerra de la Triple Alianza: el de fiebre amarilla, en 1871. Recién se institucionalizó como hospital unos años después, en 1883 —se lo bautizó San Roque luego de haber sido el “Lazareto de San Roque”—. En 1888 —ya como Hospital General de Hombres San Roque— se decidió construir cuatro pabellones, dada la alta demanda: en un momento se atendió en carpas en los jardines del predio. Estaba ubicado en la calle Caridad (hoy, General Urquiza), entre Venezuela y México; eran “los corrales de Miserere”. Luego, se amplió para atender a mujeres y a niños.
En 1914, tras la muerte de José María Ramos Mejía, un médico, escritor y político de mirada positivista y director del establecimiento durante diez años, se le impuso su nombre. Entre los ilustres que atendieron allí figura Cecilia Grierson, la primera mujer médica que tuvo la Argentina. Durante la gestión de Ramón Carrillo como ministro de Salud, a principios de la década de 1950, se modernizaron las instalaciones y se agregaron dos anexos de 12.000 m2 (destruidos en 1977 para reconvertirlos en plazas de estacionamiento para autos).
Hoy integra la red de 33 hospitales y 60 centros de salud la Ciudad de Buenos Aires, con atención primaria y derivaciones de alta complejidad de otros establecimientos de la ciudad, de las provincias e, incluso, del extranjero. Tiene 427 camas de internación y abastece más de 450.000 consultas ambulatorias por año.
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, Gral. Urquiza 609, Ciudad de Buenos Aires.

Arriba: Personal médico del Hospital Dr. Juan A. Fernández, 2025. Abajo: Personal técnico del Hospital Dr. Enrique Tornú, 1910. Ambos, Ciudad de Buenos Aires.
de Flores, en la calle San Pedrito 43. El 17 de junio de 1901 se le cambió el nombre por el de Hospital Teodoro Álvarez, que es el que conserva hasta h oy. Uno de sus impulsores fue Telémaco Susini (cuyo apellido es sinónimo de radio porque su hijo, Enrique Telémaco Susini, fue uno de los “loc os de la azotea” que en 1920 realizó la primera transmisión mundial).

En 1904 se habilitó el Sanatorio Tornú , primero exclusivamente para personas con tuberculosis. El año siguiente, 1905, se abrieron sus c onsultorios para el público en general, en la zona de Parque Chas. Tenía en sus comienzos dos pabellones dedicados exclusivamente a h ombres.
Bautizado Hospital de Crónicos Intendente Crespo , este centro creado en 1907 estaba ubicado en la calle Azcuénaga 1637, barrio de Recoleta. Fue una de las instituciones más efímeras de la ciudad: solo estuvo activo durante tr es años, pues dejó de funcionar en septiembre de 1910.
El Hospital Torcuato de Alvear nació en 1910, al mismo tiempo que el barrio que lo cobija: La Paternal. Se habilitó parcialmente en diciembre de 1909 y fue inaugurado oficialmente en octubre de 1910 como hospital de crónicos y convalecientes. Una parte se demolió en la década de 1970 y orientó su especialización hacia el tratamiento de enfermedades psiquiátricas.
Todas estas instituciones fueron, en principio, pensadas según el modelo de pabellones.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
La solidaridad siempre transforma
El Hospital Fernández, desde hace más de 30 años, cuenta con el acompañamiento constante e invaluable de la Fundación Fernández, una institución que trabaja con pasión y compromiso para fortalecer cada área del hospital.
Gracias a su gestión, se han concretado proyectos trascendentales: la creación del laboratorio de células madre, la renovación integral del shock room, la puesta en marcha de una moderna sala de diálisis, el equipamiento completo de 10 quirófanos y la incorporación de ecógrafos, tomógrafos y aparatología de última generación. Cada una de estas mejoras se traduce en diagnósticos más precisos, tratamientos más efectivos y, sobre todo, en personas mejor atendidas.
La Fundación no solo aporta tecnología; día a día, su equipo se integra activamente al quehacer hospitalario para garantizar respuestas expertas y cada vez más rápidas ante las casi 300.000 consultas anuales que recibe el hospital.
Así es que, cuando la salud pública se encuentra con la solidaridad organizada, el resultado es progreso. La colaboración entre instituciones estatales y organizaciones sin fines de lucro no solo potencia los recursos disponibles, sino que eleva la calidad de la atención médica para toda la comunidad.

Comisión Directiva de la Fundación Fernández (de derecha a izquierda: Silvina Grimaldi, Connie Vallarino, Mariel Quintana, Lili Monsegou, Horacio Piuma, Miriam S. de Bagó, Florencia Anzorreguy, liana Vinacur, Mariana Apella de Bagó y Eduardo Gálvez) en la inauguración de la Sala de Diálisis del hospital.

de San Juan, 15 de enero de 1944.
Rawson para todos
¿Cuántos hospitales Rawson hay en el país? Además del porteño, cerrado en la década de 1970, otros homenajean a Guillermo Rawson, médico e higienista argentino nacido en San Juan y que murió en París en 1890, ministro del Gobierno de Bartolomé Mitre y principal impulsor de la Cruz Roja Argentina.
El Hospital Rawson, de San Juan, fundado a comienzos del siglo XVIII (como Hospital Juan de Dios y, luego, Hospital de Hombres). Fue proyectado con el estilo francés de pabellones en la primera década del XX. El edificio completo se inauguró en 1928, con un ala norte para hombres y la sur de mujeres. Su robusto diseño soportó los terremotos de 1944, 1952 y 1977.
También la ciudad de Córdoba tiene Hospital Rawson. Creado en 1918 como “Hospital de Infecciones Modelo de Higiene y Confort”, se ocupaba de tuberculosis, fiebre tifoidea y similares brotes epidémicos, pero en los últimos años incorporó la atención de enfermedades oncoginecológicas. Se rebautizó en 1921 y desde entonces funciona la cátedra de Infectología de la UNC. Pero no terminan ahí los homenajes: hay calles, institutos, colegios y hasta una ciudad en Chubut, su capital.
Enfermeras de la Cruz Roja, en el marco del terremoto

Arriba: Sala de internados, Hospital Fernández, 1910. Abajo: Vincent van Gogh, Dormitorio en el Hospital de Arlés, óleo sobre tela, 92 x 74 cm, 1889. Ilustración de fondo: El Fuerte de Carros del Libro de la Casa Medieval del Castillo de Wolfegg, ca. 1485.
“
La cuestión arquitectónica
“Pabellón” es una palabra que proviene del antiguo francés “pavillon”, que en el siglo XI significaba “tienda de campaña”, y después derivó en “glorieta”, y luego en “edificio aislado”. Para mayor poesía, hay etimólogos que relacionan su origen con el término latino para mariposa (papilio), porque el flamear de las carpas se asemeja al aleteo del insecto. Como fuera, lo cierto es que la idea de separar los sitios de atención en pabellones, como tantos conceptos no solo arquitectónicos, también proviene de Francia.
Cuenta Hugo Arce cómo se habían diseñado en el país estos hospitales “pabellonados”; es decir, con “varios edificios de dos a cuatro plantas, separados


Los espacios eran muy amplios, con techos altos, aberturas grandes de madera y vidrio que permitían abundante luz y ventilación. En los hospitales de tuberculosos se agregaban galerías protegidas del exterior, con extensos ventanales de vidrios azules. Las salas no tenían tabiques que separaran las camas: cuando se necesitaba aislar visualmente un enfermo, se usaban biombos de tela con marcos metálicos. Los espacios de circulación en el centro de la sala, e incluso entre camas, permitían la cómoda permanencia del jefe, sus asistentes, estudiantes y enfermeros. En el pasillo central de la sala se completaba el mobiliario con grandes mesas de mármol y hierro. Las paredes, invariablemente, estaban revestidas con azulejos blancos y los pisos eran siempre de mosaicos. Los uniformes del personal eran rutinariamente blancos y el aspecto general era marcadamente austero, con escasas decoraciones o accesorios en las paredes. En los pasillos de circulación eran características las salivaderas enlozadas, así como los carteles en las paredes de prohibido escupir en el suelo. Los elementos de uso corriente en la atención de los internados como chatas, papagayos e irrigadores para enemas eran asimismo de hierro enlozado.
Hugo Arce, El sistema de salud: de dónde viene y hacia dónde va

entre sí por jardines y callejuelas, ubicados dentro de un predio extendido en superficie, que ocupaba un espacio equivalente a una o más manzanas”. Los pabellones tenían cierta autonomía, con una veintena o treintena de camas, y todo listo para funcionar: enfermería, alimentación, mantenimiento, limpieza y administración, incluido un jefe de pabellón. No existía la idea de atención ambulatoria: el paciente iba al hospital en casos graves; el resto de las enfermedades las atendían médicos de barrio. Esta estructura europea había sido postulada en París en 1880 como parte del diseño de un “hospital perfecto” (asimismo conocido como “de planta francesa”), puntualiza Arce.
En algunos casos, esta estructura de pabellones fue progresivamente cerrada al generar pasillos bajo techo que los comunicaban. Pero no fue siempre así: el Hospital Muñiz, en el barrio de Parque Patricios de la Ciudad de Buenos Aires, construido en terrenos cercanos al antiguo Cementerio Sur, mantiene su estructura de pabellones con relativa autonomía y especialización por patología. Antes “Casa de Aislamiento” (en la Quinta Leinit, hoy la intersección de las calles Paraguay y Azcuénaga), su nombre completo desde 1904 es Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muñiz y recuerda a uno de los primeros próceres de la ciencia argentina. Fue conocido como “hospital de pestes”, porque atendió a pacientes durante las epidemias de cólera, viruela y fiebre amarilla. Y en cierto sentido, esa idea original se mantuvo durante el siglo XX porque fue clave en la lucha contra la poliomielitis en la década de 1950, el sarampión

Arriba: Fachada del Hospital de Infecciosas
Dr. Francisco Javier Muñiz, Uspallata 2272, Ciudad de Buenos Aires.
Abajo: Pabellón Koch del hospital.

Mujeres en la pandemia, mural homenaje instalado sobre uno de los muros externos de la entrada principal del Hospital Muñíz (detalle).
en 1969, la gripe A de 2009 y la epidemia de VIH-sida desde la década de 1980 hasta la actualidad (trató su primer enfermo de esta infección de transmisión sexual en 1984).
El hospital cuenta con un predio de cinco manzanas. Según explica Federico Pérgola: “La idea primigenia fue levantar tres hospitales aislados entre sí, con comunicación por medio de galerías incompletas, con servicios accesorios individuales. Esto dio lugar a una sección de 18 pabellones, otra de 5 y la última de 14. El proyecto había cobrado inusitada importancia”. Cuando la obra estaba en plena ejecución, se compraron dos terrenos que tenían su frente sobre la Avenida Amancio Alcorta, los cuales darían lugar a más pabellones (salas 22 y 23), destinados a enfermos tuberculosos.
“Desde el Hospital, la Unidad Febril (UF) se presentó como un elemento de apoyo en el manejo clínico de los casos por COVID-19 y desempeñó un rol clave en el diagnóstico precoz, manejo de casos e indicaciones de aislamiento de los eventos positivos. Desde la UF se realizó el diagnóstico mediante los hisopados, seguimiento y reevaluación de los pacientes. Además, se acondicionó un antiguo pabellón (Pabellón Koch) para la internación de pacientes con COVID-19 moderados”, apuntan Javier Sánchez Doncell y colegas en la revista Medicina de Buenos Aires en un trabajo que recorre los hitos de atención del centro. También “el Muñiz” fue y es clave en la formación de especialistas en cátedras de enfermedades infecciosas en pre y posgrado, y atiende casos de la llamada.

Con las restricciones de superficie propias de las grandes ciudades, surgen los hospitales de plantas en altura, como el Hospital Donación Francisco Santojanni (1940), hoy Hospital General de Agudos.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Quién fue Paroissien
Fue James, pero también fue Diego. El médico cirujano de apellido Paroissien era un inglés que llegó al Río de la Plata como parte del personal de apoyo en las Invasiones Inglesas. Cuando arribó ya estaban derrotados los invasores, pero él decidió quedarse en Montevideo para luego cruzarse a Buenos Aires. Se había recibido de médico en 1806, a los 25 años. A pesar de que se sospechaba que era un espía inglés, o quizá debido a ello, fue parte de los ejércitos criollos: trabajó de manera destacada como cirujano del Ejército del Norte y cruzó los Andes en la expedición sanmartiniana. En la batalla de Maipú tuvo un comportamiento heroico por el que fue ascendido a coronel. Murió a los 46 años en alta mar, en el Pacífico chileno. Al menos tres hospitales lo homenajean. El Hospital Militar Regional de Mendoza y el Hospital Diego Paroissien, de Maipú (también Mendoza), y el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Con más de 300 camas y capacidad de operaciones quirúrgicas complejas, este último fue inaugurado en 1980, en medio de tensiones con Chile que hicieron pensar que se habilitaba con la intención de atender heridos de guerra. En tanto, el mendocino de Maipú fue inaugurado en 1914 con la función de aislar enfermos infectocontagiosos; en particular, tuberculosos. Por último, el Hospital Militar Regional Mendoza Cirujano Primero Dr. Diego Paroissien pertenece al Ejército argentino, está en la ciudad de Mendoza y fue creado en 1898. Más allá de sus labores militares, durante la pandemia de COVID-19 colaboró con la logística de la red sanitaria local.
Baños de Cauquenes, dibujado in situ, por el Gral. Paroissien; litografía en color G. Scharf, 16,5 x 24,4 cm.
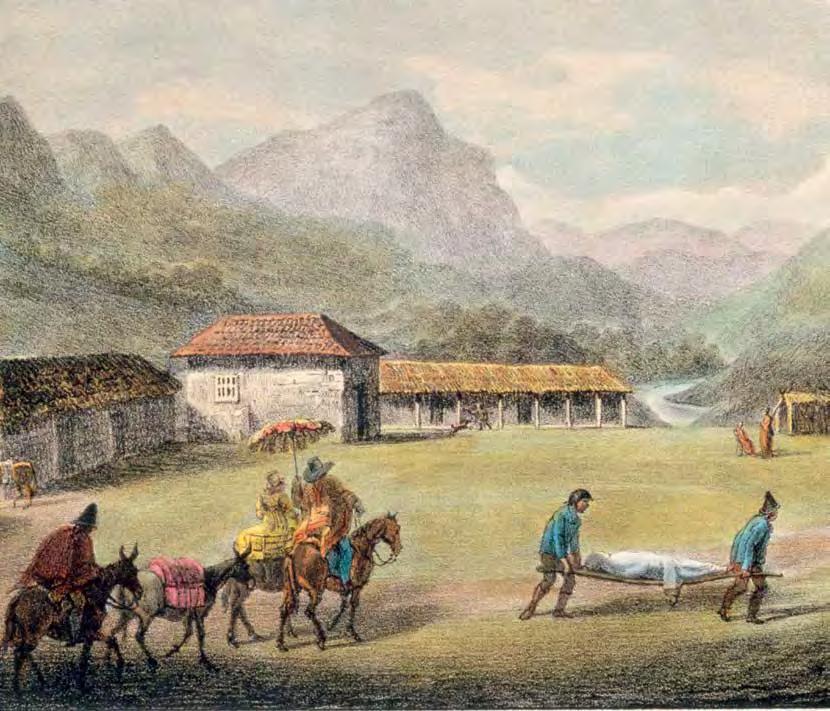
Una década dorada
Quizá pueda compararse con un período similar de fines del siglo XIX, pero lo cierto es que la década del primer gobierno peronista, entre 1945 y 1955, mostró una verdadera explosión en el país en la construcción de hospitales, lo que duplicó la cantidad de camas en el territorio nacional. Quien encarnó desde lo técnico esa transformación fue el médico santiagueño Ramón Carrillo, elegido por el presidente Juan Perón como el primer ministro de salud de la historia argentina. Fueron literalmente centenares los hospitales y puestos sanitarios, muchos enfocados en la atención primaria, creados bajo su gestión. Entre ellos pueden citarse al Hospital de Roque Sáenz Peña (Chaco), el Hospital de Pinto (Santiago del Estero), el Hospital de Chos Malal y el Hospital de Valcheta (ambos de Río Negro), sumados a varios otros que completaron un sistema de Salud pública sin precedente en la región.

Dibujo del Dr. Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública, 1932.

La era del cemento
Un desarrollo no directamente relacionado con la medicina cambió la estructura de los hospitales y los alejó de su clásica disposición en pabellones. Desde principios del siglo XX estuvo disponible la técnica de construcción con hormigón armado, lo que permitía erigir vastos edificios en altura. Las compactas moles que caracterizan el perfil de las ciudades y que en Buenos Aires tuvo como hito el edificio Kavanagh, inaugurado en 1936 frente a la Plaza San Martín, en Retiro se repitieron en muchos hospitales a partir de esa fecha.
Uno de los más importantes exponentes es el Hospital Central, en Mendoza, que tuvo que entrar en funcionamiento un año antes de que fuera oficialmente inaugurado, en 1945, debido a la necesidad de atender a las víctimas del terremoto sanjuanino de 1944. Se trata de un monobloque i mponente de 27.688,84 m 2 (123,10 m de largo, 64,45 m de ancho y 42 m de alto), para dar lugar a unas quinientas camas, con un diseño que separaba a los pacientes internados de los ambulatorios. La idea de tenerlo todo junto, se creía, reportaba beneficios en el ordenamiento interno de los re-
Dos de los tres murales pintados en el marco del 25º aniversario del atentado contra la AMIA, en las paredes del Hospital de Clínicas. Izquierda: Martín Ron agradece a los trabajadores de la salud del hospital. Al lado: Mariela Ajras trabajó sobre la idea de justicia/impunidad.
cursos, así como de los pacientes. “En lo formal, las nuevas propuestas adoptaban el lenguaje de la arquitectura moderna ventanas continuas, superficies lisas, losas, aleros y voladizos, cubiertas habitables, nuevos materiales , con pretensiones simbólicas acotadas respecto de otros lenguajes estéticos, pero con eficacia”, señala Cecilia Raffa, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CONICET (Incihusa), en la página web de la provincia de Mendoza, dedicada a hacer un recorrido histórico. Ochenta años después de inaugurado, el Hospital Central es el principal centro asistencial de la región cuyana.
El porteño Hospital de Clínicas José de San Martín podría entrar en esta categoría, pero solo si se toma en cuenta su segunda etapa. En la primera, se había encargado para reemplazar al ya vetusto Hospital General de Hombres, sito a la vuelta del lugar actual, también sobre la avenida Córdoba. Conformado por los habituales pabellones, se terminó en 1879 e inició su actividad en 1881 (en el ínterin funcionó como cuartel de rifleros dadas las habituales conmociones internas) y forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires desde 1883. Dice el historiador Federico Pérgola que “estaba inspirado en el Hospital
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Friedrichsheim de Berlín y en el Lazareto de Karlsruhe [ambos en Alemania]. Es así que no difería mucho de los hospitales europeos y, sobre todo, de los de París, que marcaba el rumbo de la medicina argentina”. Hasta existía un Departamento de Hidroterapia, en la creencia de que los baños eran curativos.
El mismo Pérgola hace una pintura del lugar: “Estaba formado por cuatro pabellones aislados rodeados por jardines, y dos salas de cirugía con su correspondiente recinto para las operaciones. Los pabellones tenían dos alas, pintadas exteriormente de amarillo claro, y con techo de pizarra. Las salas de cirugía eran de planta baja únicamente, y poseían en el centro del techo y en sentido longitudinal una galería con aberturas para la ventilación (aún tenía vigencia en el país la teoría de las miasmas). En los jardines crecían magnolias, jazmines del Cabo, rosas, laureles, plantas de digital, plantas de pasionaria, árboles de alcanfor, jacarandás, varias especies de coníferas”.
Pero luego, hacia fines de 1950, se iniciaron los trabajos para un nuevo edificio de gran magnitud en su ubicación actual: Avenida Córdoba 2351, que empezó a planificarse incluso décadas antes. Tan ambicioso era que recién pudo habilitarse en 1970, tras recibir un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un año después fue demolido el viejo Hospital de Clínicas y sus pabellones em-
Izquierda: Una mañana como tantas en el shock room de la División Urgencias, Hospital de Clínicas.
Derecha: Renovado helipunto en el Hospital Central de Mendoza; detrás, el edificio racionalista diseñado por Manuel Civit en 1945.

pezaron a formar parte del recuerdo. La obra moderna tiene 135.000 m2 sobre un terreno de 21.296 m2; conformado por 18 plantas con tres subsuelos para la administración técnica del edificio, que incluye desde grupos electrógenos hasta vestuarios, cocina y depósitos. En los pisos más altos están los quirófanos; tiene decenas de aulas para la formación. Se pensó para mil camas, pero lo cierto es que se habilitaron muchas menos.
Nacionales en todo el país
Pero eso no fue todo. En su enorme diversidad geográfica, el país fue armando una gran estructura de atención hospitalaria con dos períodos muy dinámicos: el mencionado de fines del siglo XIX y los quince años que van desde 1940 a 1955, cuando las condiciones políticas nacionales e internacionales hicieron posible erigir grandes estructuras sanitarias.
La ciudad de Córdoba, en 1930, tenía cinco hospitales generales para unos 300.000 habitantes: el Hospital Universitario, el Hospital de Niños de la Sociedad de Beneficencia, el Español y el Italiano de las sociedades de beneficencia de sendas colectividades y el Hospital San Roque, bajo el patronato del gobierno provincial. El San Roque se remonta al siglo XVIII cuando el obispo Diego Salguero decide donar sus bienes para construirlo

Primera cirugía endoscópica de columna, Servicio de Traumatología, Hospital San Roque, ciudad de Córdoba.
junto a la iglesia de San Roque, en un lugar elevado para evitar las consecuencias de las crecidas del Suquía, con el fin de atender a los pobres y enfermos, y lo deja a cargo de los betlemitas. Cuenta Rosana Guerra en el diario La Voz del Interior que “el hospital San Roque fue el segundo que tuvo la ciudad, ya que el primero llamado ‘Obra Pía y Hospital de la Advocación de la Bienaventurada Santa Eulalia’, comenzó a funcionar aproximadamente en 1577 pero cerró sus puertas alrededor de 1710”.
El San Roque se inauguró el 20 de julio de 1800 y transcurrió más de un siglo hasta que en 1917 se amplió la sede con pabellones como el de maternidad a los que se sumaron otros, con jardines y patios intercomunicados al estilo francés. Entre 1877 y 1913 funcionó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En 1930, se armó un pabellón central para la administración con el estilo art decó. Se cuenta desde la misma UNC que en 1950 pasó a la administración provincial y se hicieron más ampliaciones hasta 1975, ahora con un estilo moderno de arquitectura. Pero lo cierto es que tenía los días contados: “En 1995 comenzó la demolición de parte de su estructura, para trasladarse en el año 2000 a su actual emplazamiento en Bajada Pucará. Hoy el viejo Hospital San Roque presenta un perfil de Hospital Vertical, sin camas ni internación, para cuyo futuro se prevé un perfil de hospital preventivo y centro de educa-
ción para la salud”, dice el portal de la UNC. En la actualidad, queda solo una parte de la vieja estructura, casi como un reflejo de lo más antiguo de la arquitectura de la ciudad, destinada a pacientes ambulatorios.
San Roque, patrón de los peregrinos, también es invocado en otro hospital insignia; este, ubicado en el norte del país. Es el Hospital San Roque de Jujuy (San Roque fue también el primer nombre del Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires). El 1° de octubre de 2025 cumplió 175 años desde que el esfuerzo del sacerdote y gobernador interino Escolástico Zegada y un grupo de entusiastas armaron las instalaciones que incluían un tambo sobre las ruinas del Convento de los Padres Mercedarios, según el relato de Alberto Siufi. Como en otros sitios, se creó una sociedad filantrópica para su sostén, que lo administró hasta 1939. “El hospital empezó a funcionar con un administrador, un enfermero, una enfermera, una cocinera, una lavandera y los doctores Sabino O’Donnell, Arias y Luis Cuñado. El 26 de mayo de 1863 por falta de fondos, muy a pesar del dolor de su creador, se cerró el hospital después de 13 años de funcionamiento, en los cuales atendió a 1.400 enfermos según registros de la época”, agrega Siufi. Se reabriría cinco años después. El actual edificio con fachada principal sobre la calle San Martín al 330, comenzó a construirse en 1894 y fue inaugurado en 1899. Hoy es el hospital más grande de la provincia y un centro de referencia en enfermedades infecciosas y respiratorias.
En tanto, en la Patagonia, por su poblamiento más tardío, solo el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia es centenario (26 de diciembre de 2024). Como resulta inevitable para la zona, había sido fundado por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la histórica dir ección de Enrique Mosconi. Según la Secretaría de Salud de Chubut, provincia que lo maneja desde 2008 (tras una experiencia privada de más de 15 años que terminó en la quiebra), es el primer hospital de complejidad de la Patagonia y formador de enfermeros e instrumentadores quirúrgicos. Históricamente recibe la ma yor cantidad de pacientes derivados desde
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
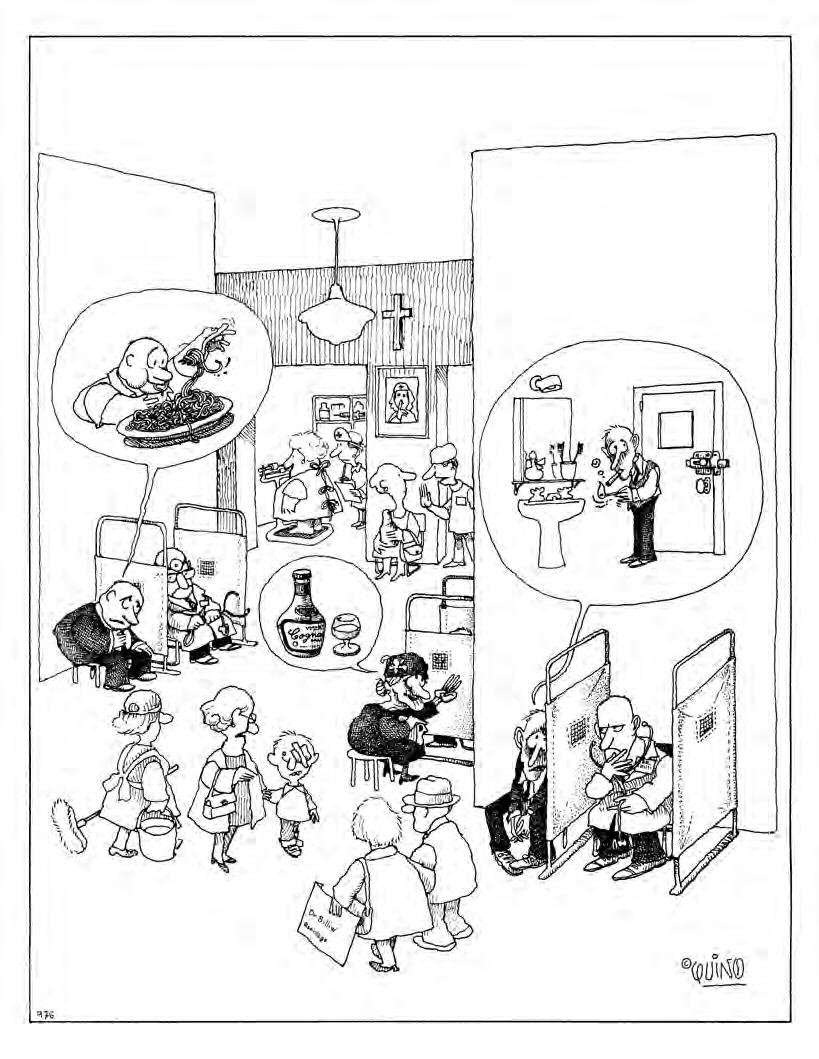
el resto de la Patagonia y a partir de la década de 1960 tuvo a su cargo la asistencia sanitaria en las Islas Malvinas con frecuentes traslados de profesionales e insumos; durante la guerra atendió a los soldados. Por supuesto, la zona central, la económicamente más importante desde que el país se vuelca a la exportación de producción primaria agropecuaria, fue la que contó con mayor densidad de médicos y, por ende, de atención hospitalaria. En Rosario, uno de los ejes de ese entramado, el Hospital Provincial de Rosario, ex Hospital de la Caridad, fue inaugurado en 1855, también por una sociedad de beneficencia que buscaba la atención
de una población de apenas tres mil habitantes. Sin mudanzas, el hospital permanece en su emplazamiento original, en la manzana que circundan las calles 1º de Mayo, 9 de Julio, Belgrano y General López, que como corresponde era una antigua zona de quintas. Hoy dispone de más de 150 camas de internación. Las prestaciones de enfermería en los consultorios externos superan las 1.300 diarias, y las consultas anuales ascienden a 182.000. Además, el hospital tiene bajo su órbita 16 centros de atención primaria.
A este universo multifacético hay que agregarle los hospitales de comunidad, un gran movimiento que sumaría progreso y calidad de vida.
Viñeta de Joaquín Lavado, Quino.
Los hospitales que nacieron con la marea inmigratoria
Italiano, español, francés, alemán, británico, israelí, sirio-libanés, incluso un irlandés: la sola enumeración de los hospitales de comunidad que se construyeron en la Argentina es ya, en sí misma, un mapa de la enorme corriente migratoria que llegó a esta geografía y le dio forma, en un cóctel singular, con efectos culturales y sanitarios que llegan hasta nuestros días. No menos importante que el número y la variedad es notar cuándo se construyeron, ya que posiblemente nunca en la historia se hayan edificado tantos hospitales en tan poco tiempo. La explicación tiene que ver con esa oleada de inmigrantes que llegaba al país y que necesitaba atención de salud: en los veinte años que van desde 1890 a 1910, la población de Buenos Aires aumentó 130%. Semejante marea llegada de más allá del océano Atlántico llevó a que aumentara la internación en hospitales municipales un 271%, así como 188% en los nacionales y 116% en los de comunidades, según cifras de Susana Belmartino. La necesidad de atención explotó, así como la respuesta médica. La fiebre de la construcción se apoyaba en las sociedades de beneficencia y en las agrupaciones de esos extranjeros que estaban unidos por el idioma y la esperanza de un amanecer distinto en esta tierra de promesas. Como los hospitales, todo estaba por hacerse. Y los inmigrantes pusieron manos a la obra. Así llegaron el Hospital Español en 1877, el Hospital Alemán en 1878; el Hospital Británico en 1886 (pero cuyo origen se remonta a 1844); el Hospital Francés en 1887 (iniciado en 1832); el Hospital Italiano en 1901 (también con décadas previas de atención). El israelí y el sirio-libanés son apenas posteriores, de 1916 y 1933, respectivamnte. En tanto, quizá el menos conocido, el Hospital Irlandés, funcionó desde 1850 hasta que se sumó al Hospital Inglés. La unión de ambos dio por resultado el Británico, en 1874. Eran hospitales tan de las comunidades propias que no solo los pacientes y los directivos pertenecían a las correspondientes nacionalidades —lo que se hace evidente al repasar los apellidos— sino también médicos, enfermeros y el resto del personal. Una reproducción de la madre patria al sur del mundo


“La medicina no solo es ciencia, sino también un arte de cuidar y aliviar al prójimo. La empatía, la sensibilidad y el respeto por el enfermo son tan importantes como el conocimiento técnico y la precisión científica. Solo así podemos ofrecer un verdadero cuidado humanizado.
Flor encio Escardó (1903-1979), médico y educador argentino.

hasta que todo se fue mezclando en un crisol. En la actualidad, son un reflejo de la complejidad que alcanzó la medicina nacional y han logrado ser punto de referencia médica del sistema sanitario.
Ayudas mutuas
Los números avalan la Babilonia que era Buenos Aires como cabeza de ese Goliat argentino. Entre 1881 y 1914 llegaron más de 4.000.000 de personas: 2.000.000 eran italianos; 1.400.000, españoles, y 170.000, franceses. Dos de cada tres se quedaron en el país. Y los nacidos afuera, ya en 1895, representaban un cuarto de la población total. Un notable 81% de los trabajadores en Buenos Aires era extranjero. Crear hospitales, entonces, fue una consecuencia casi natural de la necesidad de darse apoyo en ese contexto frágil, de destierro. El concepto central que los inspiró fue el de los “socorros mutuos”, es decir, la ayuda a quien está en problemas para sentirse más protegidos en el momento en que la propia salud o la propia vida estuviera en peligro. El experto Hugo Arce le da cifras al fenómeno: “La magnitud e intensidad del movimiento mutual se expresaba en números llamativos… Las primeras iniciativas fueron en Buenos Aires: la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos en 1854, la Sociedad de Socorros Mutuos San Crispín del gremio del calzado en 1856 y, en 1858, Unione e Benevolenza. Una estadística de 1875 registraba la existencia de 74 mutuales: 27 en la provincia de Buenos Aires, 12 en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en Santa Fe, 9 en Entre Ríos, 6 en Córdoba y 1 en Tucumán. De estas 74 entidades, 25 habían sido constituidas por italianos, 14 por españoles, 7 por franceses, 3 por suizos y las demás por distintos gremios.
Arriba izquierda: Portada del libro Historia de la Société Philanthropique et de Bienfaisance Française del Río de la Plata, 1925. Abajo: Inmigrantes europeos arribando a la Argentina.
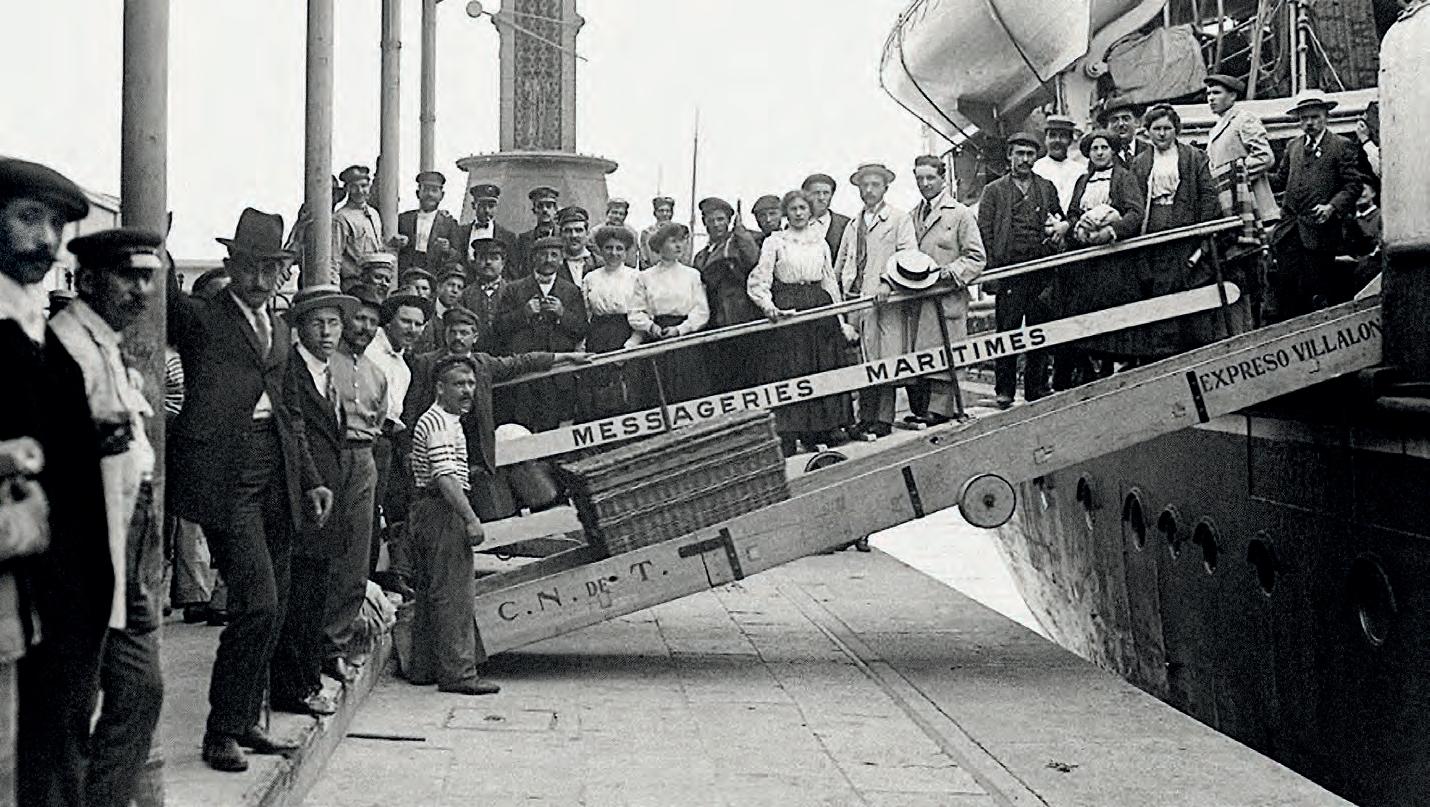
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Según la misma fuente, en 1910 funcionaban 659 mutuales que reunían a más de 200.000 asociaciones.
Las organizaciones de las colectividades recibían el apoyo del Estado a través de la exención de impuestos y de subvenciones específicas. Lo que permitió no solo el aumento de la cantidad de hospitales sino también su efectividad: subió la capacidad de respuestas y descendieron los números de mortalidad. Belmartino lo indica así: “La mortalidad en el Hospital de Mujeres había caído desde 47,93% en 1855 a proporciones que oscilan entre 16 y 20% en los años de 1880. Inaugurado el edificio del que sería el Hospital Rivadavia, la mortalidad se ubica en 10,08% en 1890, en 5,78% en 1900 y 3,64% en 1912”. Más y mejor atención para todos. De acuerdo con la cronología, el más antiguo entre los porteños es el Hospital Francés, creado en 1832, por la Société Philanthropique Française. Comenzó como todas aquellas instituciones: era una Casa de Socorro. El Hospital Español también surgió de un Asilo de Beneficencia creado en 1852 y de la Sociedad de Beneficencia en 1853. El Hospital Italiano aparece rudimentariamente en 1865, en la intersección de las actuales calles Bolívar y Caseros, del barrio de Barracas, donde vivía la
mayoría de los pobladores italianos de la ciudad y se muda definitivamente a su ubicación actual, en Tte. Gral. Perón 4190, en 1901 después de varias peripecias. El Hospital Alemán se habilita en 1878. El Sirio-Libanés, en el barrio de Devoto, al despuntar el siglo, cuando era una localidad llena de quintas. Todos ellos respondían tanto a necesidades médicas como culturales y nacieron del esfuerzo colectivo y la solidaridad. Lo curioso, lo interesante, es que nacieron con nombre extranjero para hacerse totalmente argentinos y generar una marca que excede a la cosmopolita Buenos Aires y se refleja en otras ciudades del país.
“
Mi señor,
Habiendo dado aviso público, presidí en el día de la fecha la Asamblea General de Súbditos Británicos que se reunieron con el fin de disponer la forma adecuada de crear un Hospital en esta Ciudad a fin de brindar manutención y asistencia médica a los súbditos británicos necesitados.

El príncipe, futuro (y efímero) soberano del Reino Unido, Eduardo de Gales, durante su visita a la Argentina en 1925, recorre las instalaciones del Hospital Británico de Buenos Aires.
Carta de Charles Griffiths, cónsul de Su Majestad, que fuera enviada al conde de Aberdeen el 16 de octubre de 1843 desde Buenos Aires.
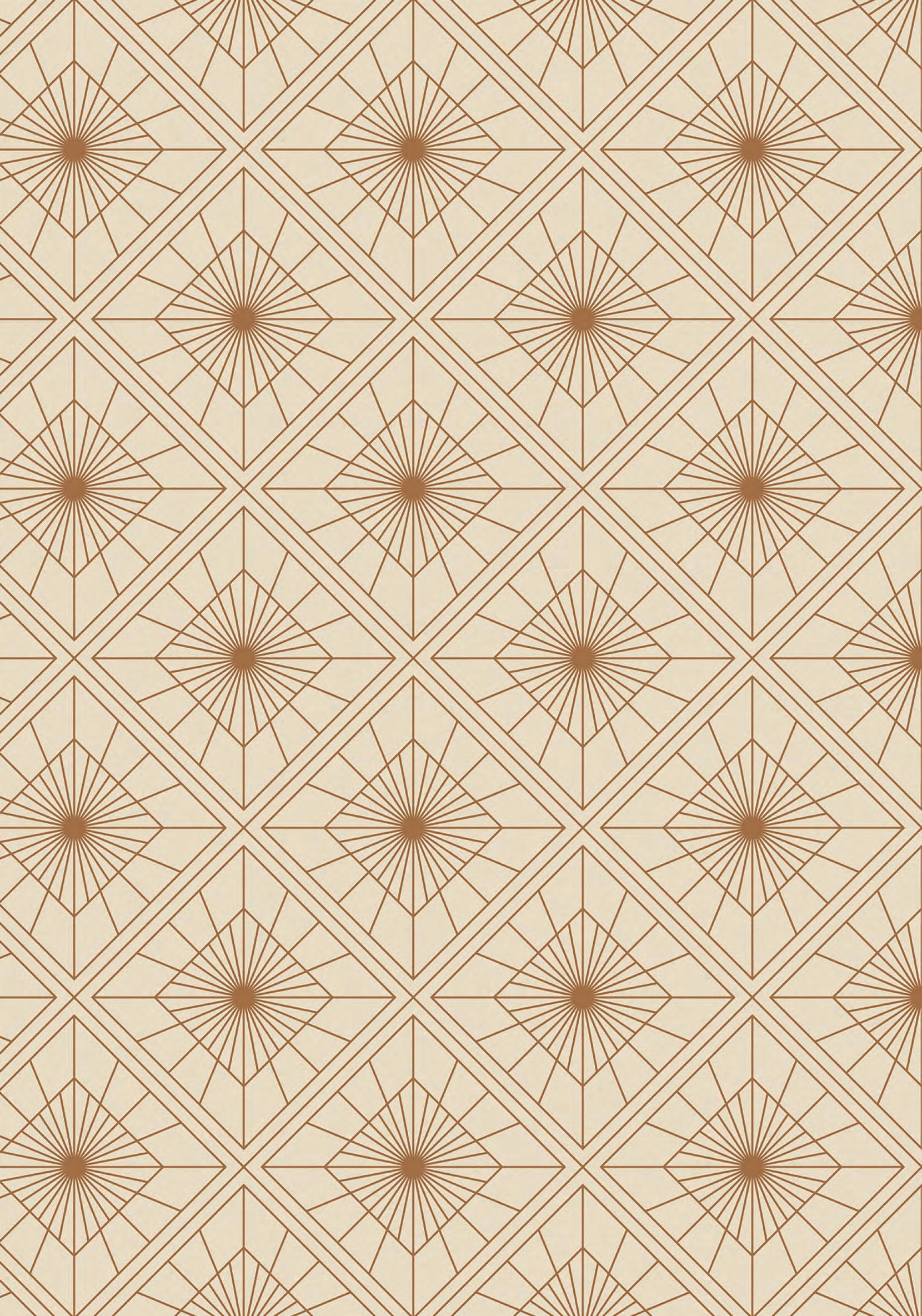
El irlandés precursor
Pocos lo recuerdan, pero en la Ciudad de Buenos Aires hubo un hospital irlandés. Estaba en la zona del ahora microcentro, en Riobamba y Tucumán, desde 1862. Tuvo su origen en 1848 por iniciativa del Padre Anthony Dominic Fahy, que había alquilado con fondos de la ayuda irlandesa una casa en Cangallo (hoy Perón) entre Esmeralda y Suipacha para atender a los inmigrantes procedentes del país europeo, expulsados por una hambruna. Según documentos históricos, durante su primer año de actividad atendió a 158 pacientes, 116 hombres, apenas 26 mujeres y 16 niños. Funcionó hasta 1874.
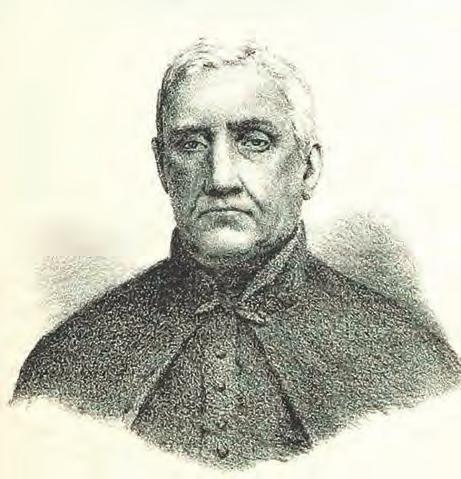

Hito tecnológico
En 1998, un equipo del Hospital Italiano logró mantener con vida a una paciente de 32 años que había sufrido una hepatitis fulminante y necesitaba un trasplante extracorpóreo de hígado (de un cerdo) y un riñón artificial de fabricación argentina. Se lo hizo como un puente de algunas horas hasta la llegada de un órgano proveniente de otro ser humano. Participaron cincuenta miembros del Centro de Investigaciones en Trasplantes, Inmunología y Mediadores del hospital. El logro científico concitó el interés de la prensa mundial.
Emilie Schindler
En el año 2000 fue atendida en el Hospital Alemán, a causa de un accidente, Emilie Schindler, la viuda del industrial alemán Oskar Schindler, quien durante la Segunda Guerra Mundial salvó de morir en los campos de concentración a más de mil personas, y cuya vida está parcialmente retratada en la película de Steven Spielberg La lista de Schindler Emilie se había caído en su casa en San Vicente, provincia de Buenos Aires, donde vivió durante décadas y tuvo que ser operada de la cadera. Tenía entonces 93 años. Moriría un año después, cerca de Berlín.

Arriba: Anthony Dominic Fahy (1805-1871). Centro: Cirugía Hospital Italiano de Buenos Aires. Abajo: Retrato de Emilie Schindler, joven.
Los hospitales-insignia
Hasta 1853 fue oficialmente el British Medical Dispensary, pero cada vez más frecuentemente lo llamaban Hospital Británico. También nacido de una sociedad de beneficencia, en este caso la British Friendly Society (luego British Philanthropic Institute), creada en 1827, con el objeto de ayudar a los desamparados, el Británico es una amalgama del antiguo Hospital Inglés y el Hospital Irlandés. A lo largo de más de 180 años, el Hospital Británico tuvo varias locaciones hasta su sitio actual en la calle Perdriel, del porteño barrio de Barracas. Primero estuvo en Independencia 315 (donde hoy hay un bar llamado El Viejo Almacén), muy cerca del río, en una propiedad de la señora Wilson: apenas una serie de cinco habitaciones intercomunicadas. Después, pasó a una sede en las calles Temple (hoy Viamonte) y Uruguay, parte de la quinta de Wilde, donde se diseñó un jardín con flores, una tradición benéfica para personal y pacientes que continuaría durante los siglos XX y XXI. En 1861, se mudó a Bolívar y Caseros, pero el lugar pronto quedó chico y se decidió comprar un predio más grande, el que ocupa en la actualidad, para mudarse en 1887. “Podemos imaginarnos cómo fue el traslado —dicen Warneford y Thomson, historiadores del hospital—: muebles, camas, instrumental, para no mencionar a los pacientes, debieron ser trasladados en carros al nuevo edificio, en el que a su vez seguramente no estaba totalmente listo”. Unas décadas después, en 1930, el de Barracas era el Hospital Británico más grande por fuera de los límites oficiales del entonces imperio y llegaban pacientes de diversas nacionalidades que incluían italianos, franceses, noruegos, estadounidenses, chinos e indios, desde Bahía Blanca, Rosario, Tucumán y otras ciudades que tenían comunicación con el puerto por otro invento inglés: el ferrocarril.
En la actualidad, el Británico es un hospital de alta complejidad, tiene otros cuatro centros médicos, además de su sede de Barracas, tres en Gran Buenos Aires y el restante en el microcentro porteño. Sus 2500 profesionales atienden más de un millón de consultas al año. Se maneja a través de una asociación civil sin fines de lucro “que no recibe subsidios de ninguna entidad pública o privada, nacional o extranjera. Tiene como objetivo brindar a la comunidad atención en salud de alta complejidad, formar profesionales médicos de excelencia y desarrollar conocimiento científico de vanguardia para el país y el mundo”, según afirman. Y tiene fuerza en investigación:


Fachadas del Hospital Británico de Buenos Aires, en Avenida Caseros y Perdriel. Arriba: pabellón principal, demolido en la década del 40. Abajo: actual edificio.
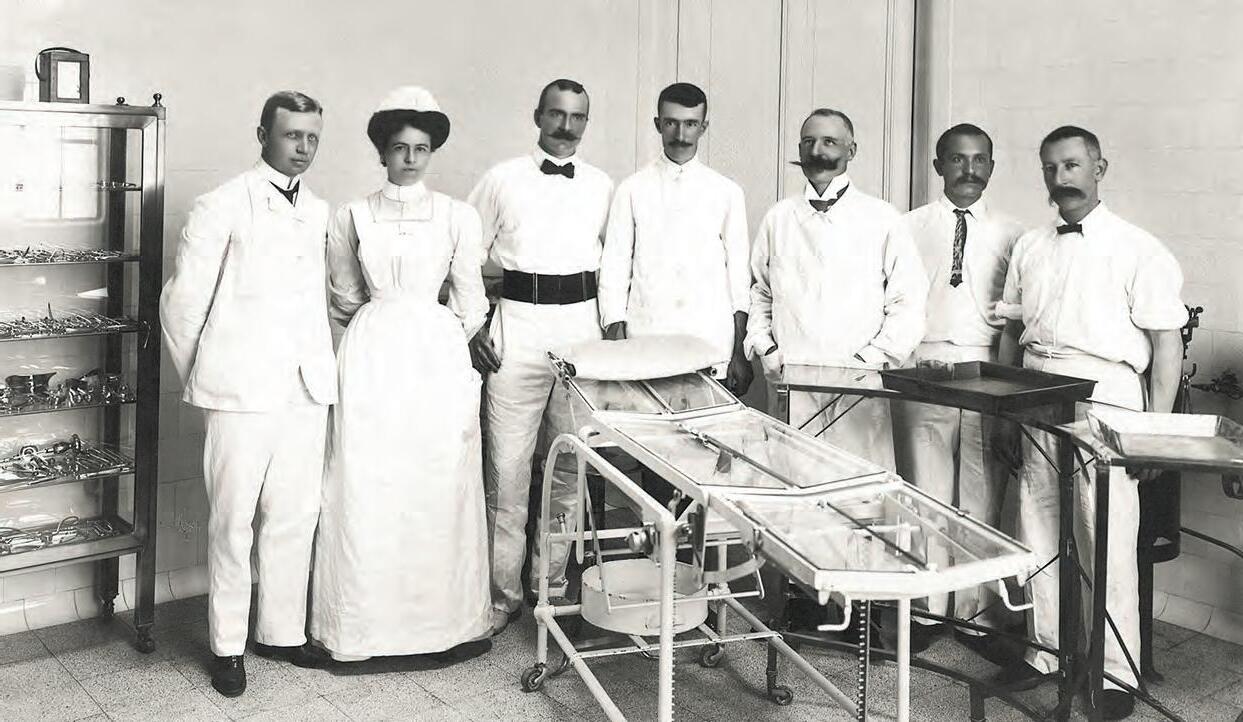
“
Pabellón Rosetto, larga esquina de verano, armadura de mariposas: Mi madre vino al cielo a visitarme.
Tengo la cabeza vendada. Permanezco en el pecho de la Luz horas y horas. Soy feliz. Me han sacado del mundo.
Mi madre es la risa, la libertad, el verano.
A veinte cuadras de aquí yace muriéndose.
Aquí besa mi paz, ve a su hijo cambiado, se prepara —en Tu llanto— para comenzar todo de nuevo.
Héctor Viel Temperley, Hospital Británico.
según los números de 2024, cuenta con más de cien investigaciones en curso, se publican más de 75 trabajos al año y dispone de más de diez equipos para el desarrollo de estudios traslacionales, es decir, que van del laboratorio al paciente. Por su parte, el Hospital Alemán, hoy en el corazón de Recoleta, con más de 700.000 consultas ambulatorias por año, 350 camas de internación y más de 1400 trasplantes realizados, también tiene una historia centenaria. Fue fundado en 1867 por la Sociedad Alemana de Socorros a Enfermos (Deutscher Krankenverein) en la calle Central América (hoy, Avenida Pueyrredón) y Santa Fe, en un predio de 230 por 106 m. Según el registro de inmigración, por entonces vivían poco más de 5.000 alemanes en la Argentina, algunos de los cuales no tenían posibilidades económicas; y hacia ellos principalmente
En 1847, el Dr. John McKenna realizó la primera operación con anestesia general en el Dispensario Médico Británico, hoy Hospital Británico.
estaba destinada la iniciativa. Cuenta la crónica que los dos primeros pabellones costaron 30.000 patacones; tenían 24 camas y un anexo administrativo. En 1883 se vendió el lote que daba a la Avenida Santa Fe, lo que redujo la dimensión del predio a 12.000 m2. El hospital debió sumar pabellones para la atención, toda vez que la cantidad de alemanes en el país alcanzó los 40.000 en 1910. Era tan de la comunidad que hasta 1917 solo podían conformar su plantel médicos recibidos en Alemania; desde entonces se aceptó a graduados argentinos. Hacia 1930 ya eran 237.000 los alemanes que vivían en el país, lo que empujaba a mejorar la oferta sanitaria. Como no solo de hospitales vive una comunidad, también había 203 colegios alemanes y más de 300 asociaciones de esa colectividad. Solo tras la Segunda Guerra Mundial fueron más los argentinos que los alemanes atendidos en sus instalaciones. El nuevo edificio —ya en su ubicación de Avenida Pueyrredón 1640—, que data de 1964 y fue inaugurado por los presidentes de la Argentina, Arturo Illia, y de la entonces Alemania Federal, Heinrich Lübke, cuenta con seis pisos y un subsuelo. Tres años más tarde, cumpliría su primer centenario en continuo crecimiento.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
A fines de 1979, otro hito: se puso en marcha el Plan Médico del Hospital Alemán, prepaga propia, pilar de la institución junto con las donaciones particulares y de empresas de raíz alemana. En 1984 pudo generar la primera ablación para trasplante con personal del INCUCAI. En 1992, según datos de la embajada alemana, había más de un millón de alemanes o descendientes en el país, aunque la atención del hospital ya no se restringía a ellos. En 1995 se agregó el Centro de Excelencia para la Asistencia de Quemaduras (CEPAQ) con la coordinación de Fortunato Benaim. Sumó la última tecnología en oncología desde 2007, cuando inauguró el Instituto de Oncología, y en 2013 el angiógrafo para tratamiento de hemodinamia; desde 2022, incorporó diez quirófanos inteligentes a lo que se une una permanente capacitación del personal en conferencias y encuentros científicos. Cuenta su página web que “se encuentra acreditado por la Joint Commission International por alcanzar los más altos estándares en calidad y seguridad para el paciente. Y pertenece al Top Ranking Latam Best Hospitals, presentado por la organización Latam Business Conference”.



Hospital Alemán de Buenos Aires.
Arriba: Fachada antigua del Jardín Centro Materno Infantil.
Centro: Fachada actual.
Abajo: Tomógrafo computarizado. Diagnóstico por imágenes.

60 Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Dos médicos en plena cirugía, en los “nuevos” quirófanos del Hospital Alemán de Buenos Aires, 1971.

Cirugía de alta complejidad, Hospital Alemán de Buenos Aires, 2025.


su
Por último, en este trío emblemático, está el Hospital Italiano de Buenos Aires, otro de los colosos argentinos. En la actualidad atiende a más de 40.000 personas por día —3.000.000 de consultas anuales— en su inmensa mole construida y reconstruida, adaptada y modernizada. Emplea a más de 8.000 trabajadores, de los cuales unos 3.000 son médicos. Como el Alemán, logró la certificación de la Joint Commission International, que refrenda, entre otros parámetros, la seguridad provista al paciente. Se distingue por la reinversión de sus excedentes en áreas de investigación y publicación (hasta cuenta con una pequeña editorial de textos de divulgación). Es una de las instituciones líderes en trasplantes, incluso si se consideran órganos complejos, como hígado e intestino.
También tiene una historia centenaria. Fundado el 12 de marzo de 1854, se cuenta que el rey de Cerdeña, Vittorio Emanuelle II, donó 45.000 pesos a la causa, lo que inspiró a otros compatriotas adinerados a hacer su aporte. Su primer arquitecto fue el mismo que construyó el célebre Palacio San José, de Justo José de Urquiza, Pedro Fossati. Durante las epidemias de cólera y fiebre amarilla (1869-1871) las instalaciones fueron usadas como lazareto por parte del municipio. Desde su fundación combinó la beneficencia con el mutualismo; luego se incluirían las obras sociales, cada vez más importantes, y más tarde se sumaría el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, creado en 1971. Hoy, lo maneja la Sociedad Italiana de Beneficencia a través de un consejo directivo. En lo edilicio, la mudanza al barrio de Almagro, con su dirección principal sobre la calle Perón, se dio en 1902; el predio fue comprado a la familia
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
En
actual sede, Área de Procedimientos del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Hospital Italiano de Buenos Aires, traslado de una enferma desde la antigua sede de la calle Bolívar, junio de 1925.
Vélez Sarsfield, que tenía una quinta en la zona. La piedra fundamental se había colocado 13 años antes, con financiamiento del Banco de Italia y Río de la Plata, el Nuevo Banco Italiano y el Banco de Comercio y con el padrinazgo del entonces rey de Italia, Humberto I. El proyecto fue del italiano Juan Antonio Buschiazzo (quien trabajó en otros, como el Ramos Mejía, el Rivadavia y el Muñiz en Buenos Aires, el Hospital San Martín en Paraná, y en el cementerio de la Recoleta). Como en el caso del Británico, el traslado fue digno de ser registrado por cronistas de la época: “La Asistencia Pública había concurrido con sus carros provistos de ruedas de goma para conducir a los enfermos más graves. Aparecían las camillas y al descender la melancólica carga por los escalones que dan acceso al hospital, un rayo de sol, curioso e indiscreto, iba a iluminar la pálida cara del doliente”.
Los tres pilares del Italiano, subrayan, son la docencia, la investigación y la asistencia. Y logró erigir una sucursal en la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires: un predio de 16 hectáreas que se adquirió en fecha tan temprana como 1918 y se inauguró ocho años más tarde, primero como asilo y luego como “casa di convalescenza”.



De San Justo a La Bombonera
En el predio del Hospital Italiano de San Justo, provincia de Buenos Aires, se edificó una Capilla del Sagrado Corazón, inaugurada en junio de 1942. Además del impacto visual de un techo que induce a imaginar dedos entrelazados de manos en oración, tiene la particularidad de que quienes trabajaron en la obra, el arquitecto Víktor Sulcic y los ingenieros Raúl Bes y José Luis Delpini, fueron también los autores de uno de los estadios más emblemático del mundo: La Bombonera del Club Atlético Boca Juniors, en el barrio de La Boca.
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, San Justo. Fondo: Croquis de la reconstrucción de fachadas y sección transversal.
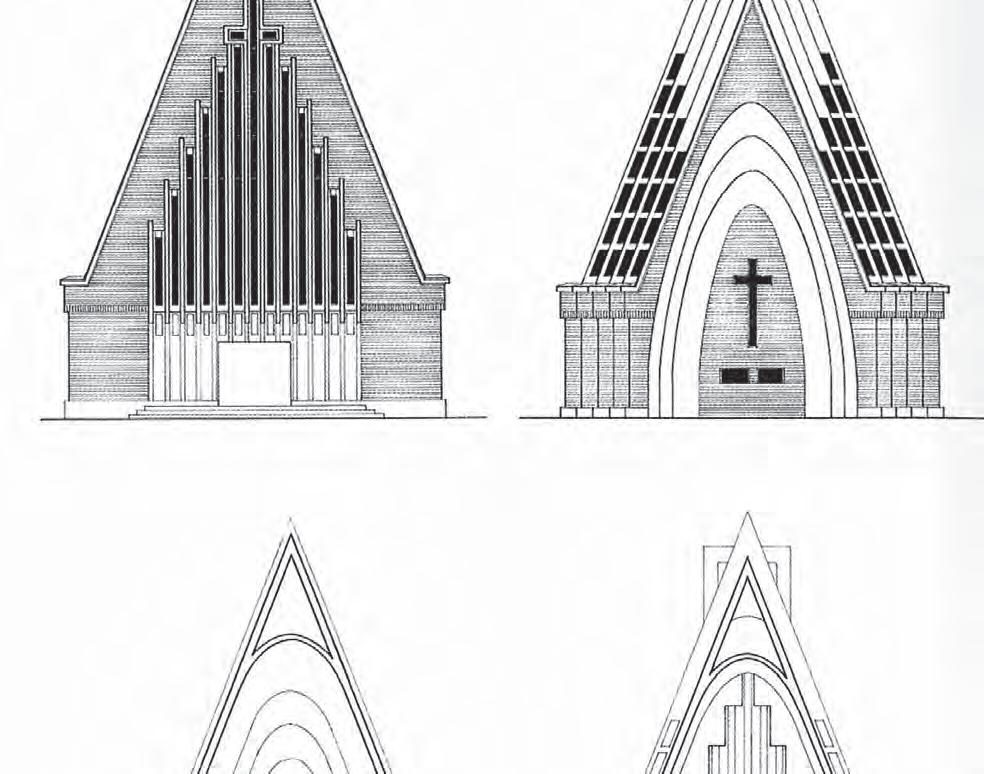

Hospital Italiano de Buenos Aires. Arriba: Fachada, 1924. Debajo: Vista actual, sede Almagro.
Las enfermeras del Británico


La historia de la enfermería en el Río de la Plata está relacionada con el trabajo pionero del Hospital Británico. Allí se contrató, en 1880, a tres enfermeras que habían trabajado con Florence Nightingale, aquella notable de labor destacada durante la guerra de Crimea y creadora de la Primera Escuela de Enfermería laica en el St. Thomas Hospital de Londres. Duraron tres meses por la situación política del país. La segunda camada, en 1889, fue la que prosperó. Encabezada por Isabel Eames, ese grupo de cuatro egresadas del St. Thomas, fundaron, en 1890, la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, cuya formación constaba de tres años. Como el servicio tenía la lógica de enclave, las clases se dictaban en inglés. Cuenta el sitio web del hospital que “en 1939 se construyó un Hogar para las Estudiantes, donde por primera vez se logró albergar a todo el cuerpo de Enfermería, el Nurses Home, que funcionó hasta el año 2000. Durante ese período residieron allí todas las enfermeras del Hospital Británico, lo cual contribuyó al desarrollo de un profundo sentido de pertenencia”. La escuela fue reconocida por el Estado argentino en 1964 y desde 1968 se exigió secundario completo para el ingreso. El siguiente paso fue dado en diciembre de 1993, cuando el hospital firmó un convenio académico con la Universidad de Buenos Aires y otro con la Universidad Católica Argentina para poder conceder título universitario en Enfermería. Alrededor de 2.000 enfermeras y enfermeros han egresado de esta casa de estudios.
Italianos en todos lados
1872
Buenos Aires: Abrió sus puertas el Hospital Italiano, primero en el edificio del centro de la ciudad que hoy ocupa la asociación Unione e Benevolenza, construido por el arquitecto Leopoldo Rocchi.

1886
La Plata: Apenas llevaba cuatro años de construida la ciudad pensada por Dardo Rocha, cuando el Hospital Italiano se convertía en una de sus primeras instituciones sanitarias.

1892
Rosario: Nace con el nombre Hospital Italiano Garibaldi. Desde sus inicios fue pensado como un hospital escuela, donde el ejercicio profesional fue acompañado por una constante formación científico-académica.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
1910
Córdoba: El 15 de mayo de 1910 se inauguró el Hospital Italiano y se puso en marcha la primera parte del edificio sobre la calle Roma, precisamente. Los planos fueron realizados por el arquitecto Carlos Cauret.

Hospital Británico de Buenos Aires. Arriba: Tradicional ceremonia de graduación de la Carrera de Enfermería. Abajo: Enfermeras y médicos, 1900.
Unione e Benevolenza
Una de las entidades italianas que dejó una huella profunda en el país fue Unione e Benevolenza. Hacia 1858 ya muchos italianos habían viajado para escapar de la mala situación en la península y se instalaron sobre todo en el barrio de La Boca. Famosamente, eran marinos procedentes de la ciudad de Génova (xeneizes). Y ellos formaron la entidad de socorros mutuos. La historia recoge que fueron siete esos genoveses que forjaron la idea de cooperación y educación para los miembros de la colectividad. Y creció tanto que vieron la necesidad de construir un hospital, que abrió sus puertas en 1872. Según el portal Argentina.gob.ar, “las obras del actual edificio que ocupa la Unione e Benevolenza en el barrio de San Nicolás de la Ciudad de Buenos Aires, construido por el arquitecto Leopoldo Rocchi, finalizaron en el año 1913 y la inauguración oficial fue el 22 de enero de 1914. Su fachada es académica y se organiza sobre el basamento, que comprende el subsuelo y la planta baja [...]. El desarrollo de la fachada se compone de dos niveles, el primer piso con vanos con dinteles rectos y el segundo con vanos terminados en arcos de medio punto; en el eje de simetría, el arco central culmina con las esculturas de manos entrelazadas simbolizando la argentinidad y la italianidad… Unione e Benevolenza es la institución italiana más antigua de la Ciudad de Buenos Aires”.

Colocación de la piedra fundamental para el inicio de la construcción del Ospedale Nuovo, 1854.
Los que siguieron
Obviamente con la mayor tasa de inmigración, la comunidad española también necesitaba tener un hospital para los suyos en la Argentina. Fueron los integrantes de la Sala Española de Comercio y Asilo de Beneficencia, fundada en 1852, en la calle Alsina (antes Santa Clara, luego Potosí) 679, quienes lograron inaugurar el Hospital Español en diciembre de 1877, cinco años después de haber empezado su construcción. Parece algo tardío para la importancia de la comunidad, pero si se piensa en las guerras de independencia, haber dejado pasar agua para normalizar la relación entre países, ahora sí distintos, no fue una mala opción, quizá la única posible. A diferencia de otros hospitales que tuvieron mudanzas, desde el principio el Español estuvo sobre la Avenida Belgrano y La Rioja, en el barrio de Balvanera, en Buenos Aires. Se edificó en 1906 y fue ampliado en numerosas ocasiones. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Julián García Núñez (que proyectó el Palacio San Miguel, entre otros) representante de la corriente denominada art nouveau en la Argentina.

Autoridades y miembros de la comunidad española en Buenos Aires, hall del Hospital Español.


Tecnologías contemporáneas.
Arriba: Ambulancia del Hospital Español, Buenos Aires, 1920.
Abajo: Hospital Español de Mendoza, hoy.
Sin embargo, no tuvo la suerte de otras instituciones análogas. Una serie de malas gestiones complicaron su futuro y la empresa que administraba el hospital se declaró en quiebra en 2017. Desde entonces quedó como un centro del PAMI, entidad que invirtió en equipamiento: “Nueva área de diagnóstico por imágenes con resonador y tomógrafo de última generación, nuevos quirófanos, una nueva área de monitoreo; y un centro de día y un nuevo servicio de oncología. El proceso de transformación culminó cuando se puso en valor la fachada y los ladrillos se cambiaron por un frente vidriado y moderno”, cuenta Mercedes Soriano en La Nación. Su clásico color rojo de la fachada pasó a un sobrio gris hospitalario.
En La Plata también hay un Hospital Español. Apenas dos años después de la creación de la ciudad de las diagonales, la Asociación Española de Soc orros Mutuos y Beneficencia nació en aquel 20 de diciembre de 1884. Pero recién en 1939 se tomó la decisión de construir un hospital propio, que fue inaugurado en marzo de 1943, ampliado en 1967 y nuevamente en 1975. En 2013 se construyó un nuevo edificio. Hoy, con 600 empleados, tiene una gran importancia en la zona del Gran La Plata y es una referencia a la hora de las operaciones y los tratamientos de alta complejidad.
En Rosario, el Hospital Español tiene idéntica historia desde que la Sociedad Española de Beneficencia lo inauguró el 24 de junio de 1912. En su edificio, de 12.000 m2 en la calle Mitre, trabajan 1200 profesionales de la salud. Como otras instituciones tuvo un devenir complicado durante algunas décadas y una crisis que casi resultó terminal durante los 90. Pero ese temporal pudo capearse: “En el año 1997 el Hospital Español, luego de atravesar una profunda crisis, inició una nueva etapa en su historia”, cuentan en su página web. “Ante el peligro de la sobrevivencia de la institución, un grupo de médicos del Hospital decide constituir una sociedad anónima denominada Médicos Hospitalarios, que logra comprar el edificio en el proceso de la quiebra y convoca a la Asociación Médica de Rosario para asumir la dirección de la recuperación de la institución”, sostienen.
Por último, pero no menos importante, en Mendoza, en Godoy Cruz, hay otro Hospital Español, además de dos centros médicos de la misma comunidad en Guaymallén y Chacras de Coria, que cubren una población de cientos de miles de personas. El Hospital Español de Mendoza también se originó en la Sociedad de Beneficencia y Mutualidad, que en 1923 consiguió
por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
“aprobación del gobierno local para avanzar en el proyecto de un nosocomio. Quien donó el terreno para la edificación en la provincia del vino fue Miguel Escorihuela Gascón y se cuenta que para juntar dinero se hicieron “verbenas, romerías, fiestas y veladas cinematográficas a beneficio”. Recién en enero de 1939 lograron inaugurar los consultorios externos y las puertas del hospital en sí se abrieron el 20 de agosto de 1939, con cuatro flamantes pab ellones que incluían servicios de radiología, fisioterapia y quirófano. Su crecimiento fue rápido y en 25 años y a tenía siete pabellones y 180 camas. Sumó maternidad, más quirófanos, la farmacia, laboratorio y otros consultorios externos. En 2009 se creó la Fundación Hospital Español de Mendoza para “promover y facilitar la docencia, capacitación e investigación de profesionales médicos y técnicos para tener un recurso humano ampliamente calificado y acorde a nuestros tiempos”.
A lo largo de todo el siglo XIX la inmigración fue considerada —en la Argentina más aún que en el resto de América española— un elemento esencial en la creación de una sociedad y una comunidad política modernas. En torno de ella se dio un consenso más completo que en otras comarcas españolas de América… El país fue invadido a lo largo del siglo por una masa de inmigrantes que en proporción a la población originaria fue la más alta conocida en el planeta.
Tulio Halperin Donghi, “¿Para qué la inmigración? Ideología y política inmigratoria y aceleración del proceso modernizador: el caso argentino (1810-1914)”.
El Hospital Francés también tuvo una suerte errática, pese a su prometedor inicio, que se remonta a 1832 con la Asociación del Río de la Plata para asistir a los franceses de la zona. En 1843 fundó una pequeña Casa de Socorros con 12 camas en un hogar alquilado de la calle Independencia. Entre 1850 y 1887 funcionó en la calle Libertad, entre Avenida Córdoba y Paraguay. Ese 1887 fue trasladado a La Rioja 951, en el barrio de San Cristóbal. Como hito, se cuenta que en 1922 se aplicó anestesia allí por primera vez para lograr un parto sin dolor y en 1977 se hizo el primer estudio con tomografías computadas de cuerpo entero en

Izquierda: Hospital Español de Buenos Aires, octubre de 1929. Derecha: Hospital Francés, Buenos Aires, 1925.


el país. Desde 2008, y para evitar su cierre, pasó a ser una unidad asistencial del PAMI, bautizada “César Milstein” en honor al último Premio Nobel argentino.
Por su parte, el Hospital Israelita nació en 1916 como resultado de la Asociación Filantrópica Ezra (“ayuda”) creada por el rabino Henry Joseph para ayudar a los judíos que vivían en el país. Cuenta el Museo del Barrio de Flores que la obra de Terrada al 1600 fue iniciada por el arquitecto francés Jacques Braguinsky, el mismo que diseñó el Ministerio de Agricultura sobre la Avenida Paseo Colón. “Originalmente sus frentes estaban adornados con fajas de azulejos color azul, que rompían con las sombras de las salientes del techado. A su vez todas las ventanas poseían hermosos trabajos de mayólicas. En la puerta principal se encontraba reproducido el doble triángulo de David, que también se halla en todos los motivos decorativos. En su interior, el hall estaba hecho de mármol italiano, poseía sus paredes divididas en paneles, donde se encontraban


por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Nuevo Hospital Israelita de Buenos Aires. Proyecto, 1940.
Diagnóstico por imágenes, equipamiento y profesionales a cargo. Hospital Sirio Libanés de Buenos Aires.

esculpidos los nombres de los obradores que contribuyeron a levantar el edificio”, dice la página electrónica del Museo. Atravesó sus pasillos Albert Einstein en su visita al país de 1925, así c omo los creadores de las vacunas contra la poliomielitis, Jonas Salk y Albert Sabin. Hoy, el edificio se encuentra abandonado. Llegó a tener 400 camas, pero durante la década de 1990 cayó el volumen de donaciones y malos manejos llevaron al concurso preventivo en 2001 y a la quiebra en septiembre de 2004.
También en el año 1916, el reverendo Elías María Gorayeb, Superior de la Misión Libanesa Maronita, considerando el aumento de inmigrantes de Medio Oriente, resolvió crear la Sociedad Damas de Misericordia. Su labor era repartir ropas, víveres, y brindar atención a pacientes en esa primera sede que fue el Colegio San Marón. Esa iniciativa derivó en el Hospital Sirio Libanés tras un largo proceso de organización y recaudación. Así, en noviembre de 1933 se adquirió una finca en la Avenida América (hoy General Mosconi) 3346. En distintas etapas fueron construyéndose los diferentes sectores y áreas de lo que conforma la estructura edilicia del hospital. Hoy cuenta con “doscientas camas de internación en sus distintos
niveles, modernos quirófanos, Terapia Intensiva, Unidad Coronaria, Servicio de Hemodinamia, Imágenes y Laboratorio de última generación, además de nuestros consultorios externos en los cuales se atienden miles de consultas mensuales de las distintas especialidades”, según su página web. Para ser miembro de la Comisión Directiva, el único requisito es ser descendiente de sirios o libaneses.
En su obra Hospital y comunidad , Ángel Jankilevich cuenta que durante largos años, hasta la creación del Francés, el Británico y el Italiano, el Hospital General de Hombres fue el único en la ciudad destinado a los varones adultos. El autor cita a Emilio Coni, discípulo de Guillermo Rawson, fundador de la cátedra de Higiene en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que lo describía como una “necrópolis”: “En él —decía Coni— no existía ninguna clase de laboratorio, la anatomía patológica no se cursaba, la bacteriología no se conocía ni de nombre y el microscopio apenas se utilizaba”. Basta con tener en cuenta estas impresiones de un testigo de la época para comprender el vasto camino de progreso que recorrieron los hospitales, y la ciencia y el ar te de curar en apenas dos siglos.
Nuevo laboratorio de análisis del Hospital Sirio Libanés de Buenos Aires, desarrollado en conjunto con CEMIC.
Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia
La enorme tradición de la ciencia médica argentina puede advertirse no solo en héroes individuales, médicos que aportaron al conocimiento mundial, sino también en un sistema de salud altamente desarrollado, con una red de hospitales especializados y centros de alta complejidad que funcionan como referentes nacionales e, incluso, regionales. Estas instituciones, presentes a lo largo y ancho del país, ofrecen atención de excelencia en áreas como oncología, cardiología, trasplantes, salud mental y enfermedades respiratorias, donde brillan miles de médicos y médicas (y todo el personal de salud) y se curan millones de pacientes.
Son instituciones tan cercanas a los argentinos que todos saben a qué se refiere alguien cuando se habla del INCUCAI, del “Roffo”, del “Posadas” o de la Fundación Favaloro, para no hablar del “Garrahan” o del “Gutiérrez”, sinónimos de excelencia en la atención pediátrica. En muchos casos, se trata de entidades que atravesaron tres siglos dentro de un ecosistema que ha continuado su crecimiento. A esa panoplia histórica se han sumado, en los últimos años, por ejemplo, el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde se atienden pacientes cuyas dolencias requieren tratamientos de alta complejidad de la zona sur del Gran Buenos Aires, y el Cuenca Alta, de la localidad, también bonaerense, de Cañuelas, que recibe a residentes de la zona suroeste, a poco más de 50 kilómetros del Obelisco. Nuevas ofertas para demandas cada vez más exigentes y una población en aumento. Así, se ha ido conformando un organismo que vive y late siguiendo de cerca los avances médicos y tecnológicos, y que no termina en la Avenida General Paz ni en los abigarrados alrededores del Conurbano. El Hospital Escuela Ramón Madariaga de la provincia de Misiones, por poner un ejemplo, fue de los primeros en el país que usó el dispositivo robótico Da Vinci para una intervención quirúrgica con asistencia humana. En Tucumán, el Hospital Padilla y el Belascuain, ambos también más que centenarios, son referentes


“
La verdadera medicina no solo cura enfermedades, sino que también construye vínculos de confianza y respeto con el paciente. La atención humanizada, basada en la empatía y la ética, es la clave para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad.
Juan P. Garrahan (1937-2010), pediatra argentino, reconocido por su compromiso con la salud infantil y la innovación en la medicina pediátrica.
en toda la zona norte del país para atención a pacientes complejos. En el centro de la República, el Hospital Córdoba y el Hospital Privado Universitario se han destacado, asimismo, por cómo abordan patologías graves y trasplantes. La cantidad de estas instituciones dedicadas al cuidado de la salud pública es tal que la sola enumeración de cada una de ellas llevaría páginas y páginas. Sean consideradas las mencionadas como representación de todas las demás.
En este contexto, el “Malbrán”, o Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán —su nombre completo desde 1996—, asume su rol de organismo rector, al
que se le suma como institución clave el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Con frecuencia, sus institutos trabajan en coordinación con hospitales universitarios para generar estudios que luego se traducirán en avances en el tratamiento de los pacientes. A todo esto, se añaden nodos de formación profesional y asociaciones de expertos en las diferentes disciplinas del universo de la salud. Siempre con la mirada puesta en ampliar el conocimiento de patologías complejas, la introducción de terapias innovadoras y tecnología de punta. Un intrincado caleidoscopio de múltiples engranajes orientado a preservar el bienestar de la población.

ANLIS-Malbrán gestiona actividades de formación y capacitación de recursos humanos, desarrolla programas de docencia y educación para la salud.
Con fondos de la Lotería
Las sociedades de beneficencia que regenteaban los hospitales hasta comienzos del siglo XX se financiaban con parte de lo recaudado por la Lotería Nacional. En 1905, el organismo destinaba a este fin el 81% de sus ingresos; progresivamente fueron bajando al 55% en 1910 y al 24% en 1935; ese descenso se compensó con partidas del Presupuesto nacional. También el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se creó después de que el Congreso nacional aprobara destinar dos millones de pesos de la Lotería Nacional para la construcción del edificio de la calle Gallo, en la Ciudad de Buenos Aires. “La obra fue concluida en 1908: contaba con cuatro pabellones, cuatro salas de cirugía, cómodos consultorios externos y treinta y seis locales anexos: entre ellos, un dispensario especialmente destinado a lactantes”, cuenta Susana Belmartino.
Por decreto del Congreso Nacional del 16 de octubre de 1893 se autorizó la realización periódica de una lotería de beneficencia, para mejorar las condiciones de vida de la población. Este billete es de 1898.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
INCUCAI: trasplantar vida
Cada 30 de mayo se celebra en la Argentina lo que fue considerado “un milagro científico”: el nacimiento a media mañana de ese día de 1997 de Dante Rezza —un rozagante bebé de casi cuatro kilos— en el Hospital Argerich, del barrio porteño de La Boca. ¿Qué tenía de particular ese nacimiento? Que su madre, María Obaya, se convirtió en la primera mujer argentina en dar a luz después de recibir un trasplante de hígado, órgano que necesitaba por haber padecido una hepatitis autoinmune durante diez años. Por ese motivo, desde 2000 se conmemora el anteúltimo día de mayo el Día Nacional de la Donación de Órganos: los donantes pueden dar vida y también quienes reciben los órganos pueden hacerlo (Obaya murió en 2021 en medio de la pandemia de COVID-19).
Pero este hito tuvo antecedentes notables. El país tiene una larga historia en trasplantes desde que en 1928 Alejandro Manes —médico argentino que estudió en Viena— realizara el primero, de córneas, en el Hospital Rawson de Buenos Aires. En 1957 se redactó la primera ley sobre usos cadavéricos con estos fines y ese año se hizo el primer trasplante renal de Sudamérica en el Instituto Luis Costa Buero de la UBA, gracias a un equipo integrado, entre otros, por Alfredo Lanari, apenas tres años después de los primeros en Europa y Estados Unidos.
Entonces, como ahora, los problemas más graves se generaban por el rechazo del órgano, ya que todavía no estaba desarrollada la terapia inmunosupresora, que cada vez se aplica con mayor precisión. La actividad continuó y en 1967 se realizó el primer trasplante pulmonar, en el Hospital María Ferrer, de la Ciudad de Buenos Aires. Y apenas un año después se realizaron los primeros trasplantes de páncreas y de corazón. En 1977 se creó el CUCAI —Centro Único Coordinador de Ablación e Implante—, que luego, en 1990, se transformaría en el INCUCAI: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, dependiente del Ministerio de Salud.
Es el INCUCAI la entidad que hoy centraliza, coordina y fiscaliza toda donación y trasplante de órganos, tejidos y células en el país, en labor con-

Justina Locane, 12 años. Estuvo internada en la Fundación Favaloro a la espera de un trasplante de corazón.
junta con las 24 provincias, que tienen sus instituciones homólogas, con la intención de otorgar transparencia y equidad a un asunto delicado y que, por el desconocimiento de la mayoría, nació entre sospechas de posible tráfico de órganos y manejos oscuros de las que hoy se liberó. El INCUCAI elabora las normas que rigen a decenas de equipos profesionales de altísima calidad en su tarea de conseguir y trasladar un órgano de manera segura para que siga funcionando en otra persona y establece protocolos de la máxima transparencia, al nivel de los más exigentes del mundo.
Por tales motivos, en busca aun de mejorarlo, en 2002 se creó un sistema informático (SINTRA) que monitorea la actividad de donación en tiempo real y en 2003 se lanzó un programa federal de procuración de órganos y tejidos para incrementar la cantidad disponible para trasplantes y reducir el número de personas en lista de espera. En 2012 se logró la tasa de 15,1 donantes por millón de habitantes, lo que puso al país entre los mejores en el rubro, y se llegó a 19,6 unos años después (España, reconocida como una potencia absoluta en esta área, llega a 52,6 donantes por millón de
Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia
habitantes, pero el promedio europeo es similar al actual argentino: 22,9).
Un cambio central de la normativa fue la sanción de la conocida como Ley Justina que establece que todas las personas son donantes, a menos que expresamente rechacen esa posibilidad. Fue promulgada en 2018 en honor a Justina Lo Cane, que murió a los 12 años a la espera de un corazón. Gracias a la norma, aumentó la cantidad de donantes y la posibilidad de seguir con vida para muchos pacientes. Solo a lo largo de los primeros seis meses de 2025 se realizaron más de 1600 trasplantes de órganos y córneas en el país, aproximadamente el 40% de ellos fueron renales, y menos del 10%, pediátricos. La intensa actividad de trasplantes incluso pudo mantenerse en los años 2020 y 2021 pese a las fuertes restricciones derivadas de la pandemia.
El desafío para el futuro es la progresiva incorporación de xenotrasplantes, es decir, de órganos de otros animales (por ejemplo, del cerdo), a medida que el conocimiento de la ciencia mundial se pueda adaptar a las necesidades y posibilidades argentinas. En ese sentido, un punto crucial es lograr reducir los rechazos de órganos por parte del sistema inmunológico.
Día Nacional de la Donación de Órganos: 30 de mayo de cada año por el nacimiento de Dante Rezza.
Hitos del INCUCAI
1977
Se crea como CUCAI, Centro Único Coordinador de Ablación e Implante. Se constituyen organismos similares en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

1990
Pasa a ser INCUCAI, con la sanción de la ley 23.885. Se genera un ordenamiento similar en todas las jurisdicciones.

Pasión por la vida.

2002
Se pone en marcha el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), que evalúa en forma permanente y en tiempo real listas de espera y gestiones de pacientes.

2003
Comienza a funcionar el Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras
Hematopoyéticas.

a las instituciones de salud y a sus profesionales
2018
Se sanciona la Ley Justina: todas las personas son donantes de órganos, salvo expresa voluntad en contrario.

Homenaje
Xenotrasplantes
PRODUCTOS OBTENIDOS USOS POTENCIALES
Cerdo donante
CÉLULAS PANCREÁTICAS
1 Extracción
Se extrae el páncreas de un cerdo de 5 a 7 días de vida y se separan del órgano los islotes de Langerhans.
CERDO LIBRE DE PATÓGENOS
Fuente: FDA y Clarín.
Piel Riñón
2 Encapsulado
Células Islotes pancreáticos (diabetes)
Insuficiencia
Los islotes se mezclan con alginato para producir su encapsulamiento y protegerlos del ataque inmunológico.
renal Quemaduras
3
Persona receptora
Trasplante
Los islotes son trasplantados por laparoscopia en el abdomen.
MICROCÁPSULA PACIENTE CON DIABETES TIPO 1
Tamaño: 0,5 mm
Alginato
La membrana evita el rechazo del trasplante.
Islote de Langerhans
Es un racimo de células pancreáticas responsables de la producción de insulina.
Una vez encapsulados, los islotes se cultivan en laboratorio y se estudia su viabilidad y función.
Una experiencia argentina pionera en xenotrasplante

Micaela Navarro, jefa técnica del proyecto para crear cerdos genéticamente editados en la Argentina.
Lo cuenta Roberto Cambariere, expresidente del INCUCAI, en su libro sobre la historia de los trasplantes: “Entre 2011 y 2013, se realizaron en la Argentina cuarenta y cuatro xenotrasplantes de islotes de cerdos neonatos en la cavidad abdominal de veintidós pacientes diabéticos lábiles, utilizando la vía laparoscópica.
Estos trasplantes formaron parte de un ensayo clínico de la empresa neozelandesa Living Cell Technologies, bajo la dirección general del Prof. Robert Elliott y del investigador principal Dr. Adrián Abalovich. La práctica fue realizada en el Hospital Eva Perón de San Martín con autorización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Este ensayo clínico fue el primero en realizarse en forma regulada en la Argentina y el segundo en el mundo”.
Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia 75

En 2023, el Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba colaboró en la concreción de 76 trasplantes de órganos (42) y tejidos (34).
Los faros que alumbraron el camino
Como parte del programa “Hospital donante” del INCUCAI, el Hospital Córdoba pudo transformarse en un centro de referencia en la materia, junto con el Hospital de Niños de la provincia, este último en pediatría. Allí se realizan trasplantes cardíacos, renales y hepáticos, y han logrado que las técnicas estén en constante desarrollo. Pero este hospital público provincial no solo se ha dedicado a esa compleja especialidad. También se destaca en neurocirugía, tanto como en la atención de personas quemadas, que sufren diabetes o infartos agudos. Lo mismo se puede decir de su programa de cirugía bariátrica, técnica de apenas dos décadas de uso, lo que muestra su versatilidad. Cumplió, en julio de 2025, 75 años desde su inauguración como hospital especializado para el tratamiento de estas patologías complejas que requieren de intervenciones quirúrgicas y funcionan como complemento de los planes de atención primaria de la salud. “Estas intervenciones —señalan desde el hospital— incluyen cirugías a cielo abierto, microcirugías, biopsias asistidas por e stereotaxia, resecciones tumorales asistidas por neuronavegación y cirugías endoscópicas en la base del cráneo. Asimismo, muchas de estas técnicas se realizan con monitoreo neurofisiológico”. También tratan tumores neuroendocrinos
y realizan intervenciones para el tratamiento de aneurismas y malformaciones arteriovenosas.
Allí mismo se coordina la Red de Infarto Agudo provincial, que incluye a todos los hospitales y centros de salud públicos de Córdoba, con asistencia telefónica las 24 horas, y “desde donde se realizan las consultas rápidas y oportunas para la atención y derivación adecuadas del infarto agudo de miocardio”.
Otra referencia es el Hospital Privado Universitario, también en Córdoba, donde se batieron récords de trasplantes, que se vienen haciendo de manera constante desde la década de 1980. De hecho, fue el segundo hospital del país en hacer un trasplante de hígado, con un equipo propio de 15 facultativos y una duración de 14 horas. Esas cirugías mayores mejoran continuamente. Las primeras insumían una gran cantidad de horas, así como también cuantiosas transfusiones de sangre y posoperatorios muy complejos. Sumado a esto, el sistema de distribución de órganos era precario. Es decir, que esta operación representaba un enorme desafío desde muchos puntos de vista. El progreso fue posible gracias a los avances en la técnica quirúrgica y de preservación de órganos, que la simplificó y posibilitó convertirla en un procedimiento de rutina, aunque no deje de ser complejo. Este hospital tiene ocho sedes en distintos lugares de la provincia mediterránea, además de su edificio central.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Da Vinci en la Argentina
El genio italiano Leonardo Da Vinci nunca estuvo en la Argentina. Murió en 1519, cuando apenas llevaban unas décadas los viajes a América. Pero incluso dotado de una imaginación prodigiosa, tampoco hubiera podido concebir lo que lograría el robot que lleva su nombre. Creado y producido por la empresa estadounidense Intuitive Surgical, se trata de un sistema automatizado que permite operaciones complejas con la supervisión de cirujanos expertos que las dirigen desde una consola, mientras el que corta y manipula los órganos y tejidos es el brazo robótico de Da Vinci. Los primeros que se usaron en el país desde 2008 fueron los dos que adquirió el Hospital Italiano de Buenos Aires, uno del Complejo Médico Policial Churruca Visca y, el restante, en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.
“Que quien opera es un humano y no la máquina no es algo obvio para los pacientes ni para muchos colegas que aún creen que el robot es programable”, cuenta la periodista Martina Rua, en una crónica para La Nación con detalles de una operación en Misiones.
‘Más de uno cree que le damos play y nos ponemos a armar un mate’, dice David Rywaka, jefe del Servicio de Robótica del Hospital. Me preguntan mucho cómo puede ser que tengamos esto en Misiones. Más de uno cree que nos colgamos de las lianas”, agrega la nota. Para operar con el Da Vinci hace falta una certificación y pasar por una capacitación que incluye trabajo en simuladores, horas de estudio de videos, operación en animales y entrenamiento en el exterior, además de una serie de intervenciones asistidas por un experto internacional que acompaña en los primeros procedimientos. Las ventajas de este esfuerzo se reflejan en la mejor y más rápida recuperación de los operados.
El Complejo Médico Churruca Visca usa el Da Vinci desde 2015 y fue el primero que lo destinó a cirugías bariátricas. Ubicado en Parque Patricios, Ciudad de Buenos Aires, el Churruca fue construido gracias a los aportes económicos de Mercedes Churruca de Maglione fallecida en 1932 , quien destinó su fortuna para que se edificara un hospital para los miembros de la Policía Federal. De planta rectangular con circulaciones centrales, el edificio ocupa toda una cuadra y tiene subsuelo, planta baja y nueve pisos en los que se acomodan las habitaciones y los consultorios para el público de los distintos servicios.
David Rywaka: “El misionero Da Vinci realizó más de 1500 cirugías y es el único sistema público gratuito del país”.

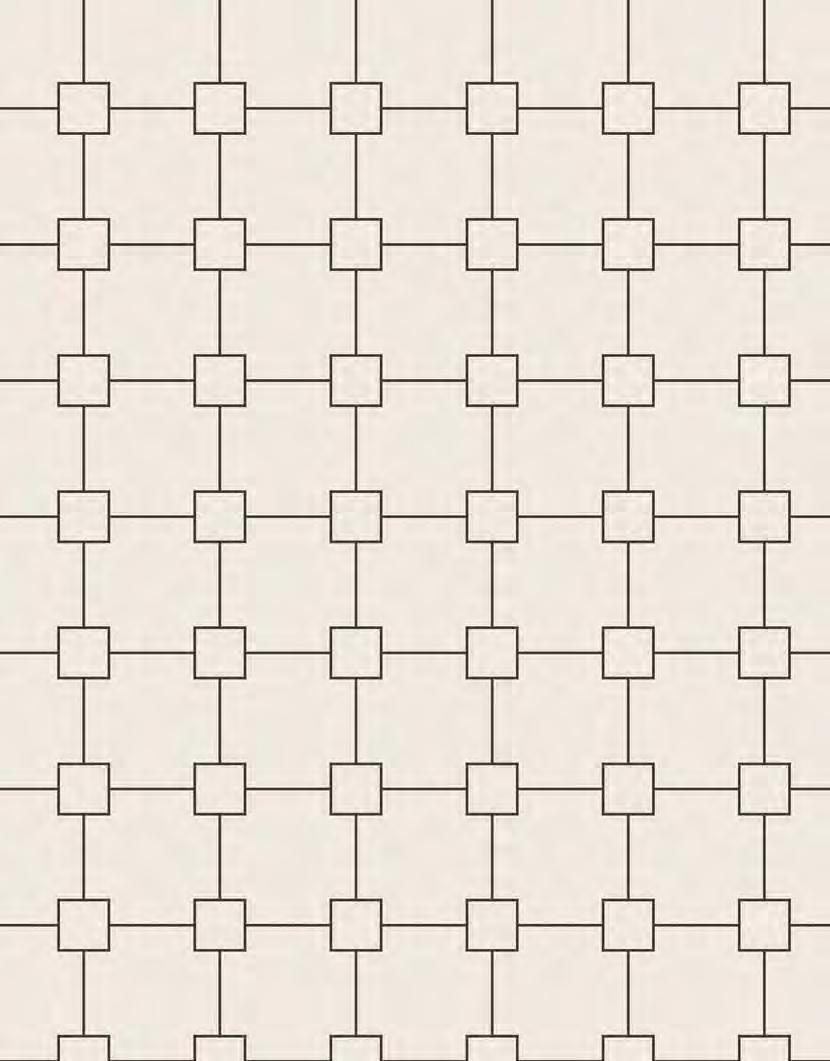

Arriba: Fortunato Benaim, "padre fundador" de la medicina de las personas quemadas en la Argentina, a sus 99 años.
Abajo: Trabajando con parte de su equipo.
Cuestión de piel
La piel, en tanto órgano más extenso del cuerpo humano, también está sujeta a la regulación del INCUCAI y debe ajustarse a las normas que rigen para el resto de los trasplantes. Es difícil de exagerar en tal sentido el trabajo pionero en el país de Fortunato Benaim a la hora de trasplantes de piel y de todo tipo de cuidado para quienes sufrieron quemaduras. El Instituto del Quemado fue creado en 1952. Benaim lo dirigió entre 1956 y 1984, y realiza trasplantes desde 1990.
Fallecido en 2023, a los 103 años, el especialista dedicó toda su vida a la atención de las personas quemadas, después de que por azar tuviera que atender a pacientes tras un incendio en La Boca, cuando trabajaba en el Hospital Argerich, en 1948. Como corolario de ese episodio redactó su tesis doctoral, aprobada en 1952 y calificada como el mejor trabajo científico del año por la Asociación Argentina de Cirugía. Luego tuvo la oportunidad de entrenarse en Estados Unidos, en las universidades de Texas, Washington y Cornell.

En 1981, cerca de jubilarse, creó la Fundación del Quemado Dr. Fortunato Benaim, sin fines de lucro, a través de donaciones de empresarios y subsidios del Ministerio de Salud, “para promover y realizar acciones encaminadas a incrementar la investigación, contribuir a la docencia, mejorar la atención y promover la prevención de quemaduras”. La sede, en la calle Alberti de la Ciudad de Buenos Aires, se inauguró en 1984 tras otras donaciones privadas, e incluía un tercer piso con laboratorio de bacteriología y un banco de tejidos donde se almacenaba la piel de donantes fallecidos, esterilizada y congelada.
Pero su trabajo no concluyó ahí. Más adelante, en 1997, creó el Centro de Excelencia para Asistencia de Quemaduras (CEPAQ), también de enorme importancia para la salud pública local. Cuenta el propio Benaim cómo surgió: “Me solicitaron una consulta para ver a un paciente quemado en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Concluida la consulta, el director me invitó a visitar el cuarto piso de uno de sus edificios, la Torre Pueyrredón que todavía estaba sin destino y podía ofrecerlo. Me pareció que la posibilidad de tener una unidad de quemados en un hospital general de alta complejidad sería particularmente buena porque permitiría colaboraciones entre los servicios generales del hospital, incluidos laboratorios, radiografía, hemoterapia, patología y la posibilidad de tener consultas interdisciplinarias con todas las especialidades médicas”.
Benaim también fue un innovador en la atención: creó una cama que permite sacar las sábanas y dar vuelta el colchón sin tocar al enfermo gracias a un sistema eléctrico, dado que la asepsia es clave en la recuperación. “El quemado grave es el único paciente que debe ser trasladado desde su cama al área quirúrgica para ser curado, operado o bañado tres veces por semana durante un período de tres o cuatro meses”, explicó el propio médico en entrevista con Nora Bär en La Nación “El enfermo sufría y para el personal era un trabajo pesado. Pensando cómo subsanarlo, ideé una cama especial, que tiene una camilla superpuesta que se separa de la cama, con el enfermo, gracias a un sistema eléctrico que se activa apretando un

botón, con lo cual se pueden sacar las sábanas y dar vuelta el colchón sin tocar al enfermo. Esa cama con la camilla se saca al pasillo, donde hay un riel con una grúa, toma la camilla con el paciente, lo desplaza para llevarlo al área quirúrgica y lo devuelve. El prototipo está a disposición de quien lo quiera utilizar”.
Si bien Benaim solía sostener que los accidentes domésticos eran la principal fuente de quemaduras, sobre todo en los niños, también afirmó que uno de los acontecimientos más duros de su vida fue tratar a los pacientes que sobrevivieron a la tragedia de LAPA, el 31 de agosto de 1999, cuando un Boeing 737 de esa compañía con destino previsto a Córdoba no logró levantar vuelo, se despistó, rompió las vallas perimetrales del Aeroparque metropolitano, se estrelló contra una planta reguladora de gas y provocó una explosión devastadora que causó la muerte de 67 personas. Una de las pasajeras, María Ester Hereñú, tuvo que permanecer tres meses en la terapia intensiva del CEPAQ e incluso tuvo que pasar aquella Navidad y el cambio de milenio internada allí hasta conseguir el alta. El cuidado experto de la institución y la técnica de injertos le permiten contar su experiencia tras múltiples operaciones, curaciones y procedimientos curativos.
Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia 79
Portada de NR. Nuestra Revista, publicación del Hospital Alemán de Buenos Aires, número dedicado al Centro de Excelencia para Asistencia de Quemaduras.

La belga IBA ( Ion Beam Applications) se suma al proyecto conjunto entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad de Buenos Aires (UBA) e INVAP (INVestigación APlicada).
Rayos y centellogramas
El barrio de Agronomía, en la Ciudad de Buenos Aires, se detuvo para ver cómo maniobraba una gigantesca grúa con una carga de más de 230 toneladas en junio de 2024. Las calles se tuvieron que c ortar para la instalación del ciclotrón del Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), en un recinto blindado y con paredes de cuatro metros de ancho, frente al Hospital de Oncología Ángel H. Roffo, en un proyecto conjunto entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad de Buenos Aires y la empresa estatal INVAP.
Se trata del primer centro de América Latina en proporcionar protonterapia, un tipo de radioterapia de avanzada contra el cáncer, que atenderá a miles de argentinos por año e, incluso, se planea exportar. A diferencia de otras radioterapias, esta, de haces de protones, tiene una exactitud de milímetros para atacar a los tumores, lo que reduce el daño a los tejidos sanos. El ciclotrón acelera las par tículas para producir esos protones y luego, para mayor precisión, los pacientes son colocados en una silla robótica que mueve a la persona para ubicarla en la posición correcta para que la radiación impacte en su tumor.
Una nota de La Nación detalla los equipos que contendrá la sede de Agronomía: “Un acelerador lineal Versa [que] permite realizar radiocirugía di-

námica de alta definición, para tratamientos con precisión guiada anatómicamente. Además, trabaja a velocidades superiores a los equipos convencionales y eso contempla un mayor flujo de pacientes. Y un acelerador lineal para radiocirugía CyberKnife, que tiene un brazo robótico que se mueve en todas las direcciones e irradia mientras visualiza el tumor a través de imágenes radiográficas en tiempo real. Se utiliza para el tratamiento de tumores malignos y benignos, mayormente localizados en zonas estáticas del cuerpo o en órganos afectados por el movimiento, así como cáncer pediátrico del sistema nervioso central. También se indica en pacientes con metástasis limitadas, en los que los médicos aplican un criterio curativo, y en cáncer de pulmón temprano”.
Para este tipo de tratamientos oncológicos, la Argentina reúne dos tradiciones científicas de peso: la capacidad de dar respuesta a cuestiones de salud pública y el manejo de los átomos para la paz (sea para asuntos energéticos o, como en este caso, para tratamientos médicos). Lo cierto es que la medicina nuclear está presente en muchas provincias, no solo en Buenos Aires, donde además del Roffo hay otro centro en el Hospital de Clínicas. Entre las numerosas instituciones que atienden así a los pacientes con cáncer en todo el país se encuentran la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), de Mendoza; la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (CEMENER), en Oro Verde; la Fundación INTECNUS, en San Carlos de Bariloche, Río Negro; el Centro de Medicina Nuclear de la Patagonia Austral, en Río Gallegos, Santa Cruz; el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Presidente Néstor Kirchner, en Formosa; y el Centro Radio Oncológico del Centro del País, en Santa Rosa, La Pampa.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
El coloso del oeste

La noticia de junio de 2025 decía acerca de una operación histórica en un hospital del Gran Buenos Aires. No era para menos: por primera vez en el país se consiguió extirpar un tipo muy raro de tumor de páncreas, denominado técnicamente insulinoma, y a la vez preservar el resto del órgano. Se logró en el Hospital Posadas, en la localidad de Morón, y el paciente era un niño de once años, cuyo cuerpo producía debido a esta patología cantidades de insulina por encima de las necesarias para su adecuado funcionamiento, lo que llevaba a su organismo a sufrir graves hipoglucemias que a su vez le producían convulsiones. Según la información oficial, “esto fue posible gracias a una novedosa técnica que permitió la enucleación por laparoscopía con una guía de fluorescencia, utilizando verde de indocianina”. Con la técnica de resección pancreática utilizada habitualmente, el niño hubiera tenido diabetes de por vida.
Fue un caso de éxito de un hospital que ha especializado a su personal en el tratamiento de patologías tan complejas como la mencionada. Con 72.000 m2 de superficie cubierta, el Posadas es uno de los más grandes del país y una referencia para la zona oeste del Gran Buenos Aires. Atiende a una población objetivo de seis millones de per-
sonas; se calcula que circulan por sus pasillos dos mil cada día. En una época con alta incidencia de tuberculosis —la década de 1950—, fue pensado como una clínica para la cirugía de tórax, aunque no llegó a inaugurarse así. Luego fue Instituto Nacional de Salud, sin tratamiento a pacientes, hasta que hacia fines de los años sesenta se transformó en hospital general. Esta expansión culminó con su reinauguración en 1972 como “Policlínico Prof. Dr. Alejandro Posadas” (Posadas fue un médico que murió muy joven, a los 31 años, pero alcanzó a forjar importantes trabajos y ser maestro, por ejemplo, de Enrique Finochietto).
La institución es centro de referencia nacional para ciertas patologías dentro del sistema de salud nacional, entre ellas, hemodinamia intervencionista, cirugía cardiovascular en niños y adultos; ecografía obstétrica de alta complejidad. También se hacen estudios del sueño con videoelectr oencefalografía y polisomnografía, trasplantes de córneas y huesos y neurocirugía funcional de Parkinson y movimientos anormales. Su personal también participa en proyectos de investigación. En el área de toxicología, el Posadas es referente nacional para todo tipo de intoxicaciones. Además de realizar determinaciones toxicológicas, tiene una guardia de 24 horas y se encarga de suministrar antídotos a todo el país.

Logo y fachada del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, sito en El Palomar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

Sala de espera, Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Garrahan y Gutiérrez, los apellidos de la pediatría
Mielomeningocele, les dijeron a los padres. Ese fue el diagnóstico que indicaba que algo no andaba bien en el embarazo. Luego, les explicaron que se trataba de una forma severa de espina bífida que puede ocasionar discapacidad motora, pérdida de control de esfínteres y riesgo de hidrocefalia. Pero había una oportunidad: los médicos del Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan podían hacer una cirugía prenatal para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida del bebé. Lo hicieron en abril de 2025 y en junio, cuando la niña nació, ya tenía 9 semanas de operada; en el interín, la madre permaneció en la Casa Garrahan para que estuviera cerca a la hora del parto. Así, el Garrahan se convirtió en el primer hospital público pediátrico en realizar una de estas intervenciones, lo que requirió el concurso de 25 profesionales para la cirugía de cuatro horas y de 21 para la particular cesárea. Un equipo multidisciplinario seguirá el desarrollo de la vida de la recién nacida hasta que tenga 18 años. Es un tipo de intervención que se realiza desde 2015 en el Hospital Austral, y había solo dos antecedentes de intervenciones análogas: una, en el Hospital Fernández, por profesionales del Austral, y otra en la ciudad de Córdoba. Es, quizá, uno de los últimos hitos de un hospital que es referencia nacional e internacional en cuidados pediátricos. Y uno de los más modernos en cuanto a su concepción. Fue fundado en 1987, aunque su proyecto se remonta a fines de la década de 1960, cuando un grupo de médicos que trabajaban en la otra gran institución pediátrica de Buenos Aires, el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, presentó la idea a la entonces Secretaría de Salud Pública. Iba a estar emplazado en la zona de Parque Saavedra, pero finalmente se decidió su lugar actual, en el barrio de Parque Patricios. El programa original se cumplió: brindar atención médica integral y de calidad a la población infantil de su área de influencia y actuar como hospital de referencia del sistema de atención médica pediátrica, principalmente en la zona metropolitana,
"Este domingo 15 de junio, a las 3:35 de la mañana en el centro pediátrico de referencia nacional, nació...", así comienza la comunicación de prensa del Garrahan.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

teniendo en cuenta su proyección en el ámbito nacional. A lo que se le sumó un programa de docencia e investigación acorde a su nivel de complejidad. Se decidió bautizarlo en honor al pediatra y profesor Juan Pedro Garrahan, quien falleciera en 1965 luego de una larga y productiva carrera. Hoy, el Garrahan atiende más de 600.000 consultas por año y realiza casi 10.000 operaciones. Solo en 2024, hizo 114 trasplantes, casi uno cada tres días.
Entre los notables logros del Garrahan está también la constitución y funcionamiento del primer y único banco público de células madre de cordón umbilical. Desde 1996, primero dirigido a embarazadas que ya tuvieran un hijo o hija con una enfermedad que podría ser tratada con trasplante de médula ósea. Fue en 2005 que se abrió el programa público de colecta de sangre del cordón para donaciones de forma altruista, es decir, para cualquier niño compatible que la necesitara, incluso en el exterior ya que las bases de datos que se proporcionan al INCUCAI luego son incorporadas a una red internacional llamada World Marrow Donor Association, que agrupa registros y bancos de un gran número de países, que reúne a más de 42.000.000 de donantes voluntarios y unidades de sangre de cordón umbilical. Las donaciones se pueden hacer —además de en el propio Garrahan— en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y el Hospital Británico de Buenos Aires; y en dos instituciones de Corrientes: el Hospital Ángela Iglesia de Llano y el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal. La sangre de cordón es efectiva para el tratamiento de enfermedades como la talasemia, la leucemia y los déficits inmunológicos severos combinados, entre otras. Por su parte, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ubicado en el barrio porteño de Palermo desde 1896, cuenta con 20 años previos en sedes más precarias que el complejo de una manzana bordeado por las calles Gallo, Paraguay, Mansilla y Sánchez de Bustamante. Justamente, durante esos veinte años estuvo dirigido por Ricardo Gutiérrez, considerado como el primer pediatra argentino. Hasta 1946, se lo conocía como Hospital de Niños San Luis Gonzaga. Tiene como mérito haber sido el primer hospital pediátrico de América Latina y el primero en el país en ofrecer una residencia de pediatría. A 150 años de su creación, realiza unas 400.000 consultas externas por año y unas 7.000 cirugías, y recibe derivaciones de todo el país, como el Garrahan y el Pedro de Elizalde.
Participaron 25 profesionales en la cirugía prenatal y 21 en la cesárea. Genetistas, obstetras, neonatólogos, urólogos, neurocirujanos, equipo interdisciplinario de mielomenigocele realizarán el seguimiento hasta los 18 años.



Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia

Corpo di Testa
Al arquitecto ítaloargentino Clorindo Testa se lo considera un representante del estilo brutalista. Entre los múltiples edificios de su creación desde la Biblioteca Nacional hasta el Centro Cívico en Santa Rosa, La Pampa, pasando por los balnearios de la playa La Perla, en Mar del Plata se encuentra el del Hospital Naval Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo. Ubicado en una manzana entera frente al Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires, el Naval tuvo antecedentes históricos en Puerto Belgrano, Bahía Blanca; en Río Santiago, cerca de La Plata; y en Ushuaia antes de anclar en el barrio de Caballito. Los nueve pisos fueron proyectados durante la década de 1970 e inaugurados en mayo de 1981. A simple vista, se destaca que tiene la figura de un barco de guerra, con ventanas redondas que simulan ojos de buey; el tanque de agua aparenta la torre de control de un barco. Desde 1991, el Naval está asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Según consigna en su página digital, la misión de la institución es “entender dentro de su área de responsabilidad y de acuerdo con el nivel de complejidad de cada establecimiento, en todas las acciones de salud del personal de la Armada; intervenir en la capacitación y perfeccionamiento del personal de sanidad; promover la investigación científica y prestar a la región donde asientan apoyo logístico operativo sanitario, todo ello a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Sanidad Naval”.
Hospital Naval Buenos Aires Cirujano Mayor
Dr. Pedro Mallo, acuarela, sin datos de autor.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Flamantes bonaerenses
Dos hospitales de reciente creación mostraron cómo la medicina argentina puede dar nuevas respuestas a las crecientes necesidades de la población, tanto desde lo edilicio como desde la atención humana y la tecnología. Inaugurado en 2015, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas tiene un alcance de cobertura asistencial que abarca, en primera instancia, a cinco municipios: Cañuelas, Presidente Perón, Las Heras, Marcos Paz y San Vicente, un área con una población de 400.000 habitantes. El hospital atiende solo a los pacientes que recibe de derivaciones de los municipios. En particular, de los hospitales Ángel Marzetti de Cañuelas, del Rural Ramón Carrillo de San Vicente, del Municipal Pedro Arazarena de Las Heras, del Municipal Héctor J. D’Agnillo de Marcos Paz, y el Cecilia Grierson, de Presidente Perón. Sus instalaciones y su desarrollo médico tecnológico lo convierten en un centro de alta complejidad de referencia nacional, sobre todo en las áreas de traumatología, maternidad y neonatología.

En Florencio Varela está ubicado el Hospital El Cruce Néstor Kirchner, que ofrece alta complejidad para 1.800.000 habitantes del sur del conurbano. Un establecimiento de esas características permite que la demanda de la zona deje de ser derivada necesariamente a instituciones de La Plata, Avellaneda y Ciudad de Buenos Aires. Tiene una superficie de 47.000 m2, de los cuales 22.000 son cubiertos. Dispone de 140 camas, el 50% de ellas destinadas a la terapia intensiva. Desde su inauguración, en 2007, picar en punta: es el tercero entre los mejor equipados para pacientes de alto riesgo; el cuarto en imagenología diagnóstica avanzada y el décimo en cantidades más altas de equipos quirúrgicos básicos de la Argentina.
Entre otros hitos, en julio de 2022 realizó un “reemplazó total de aorta abdominal a una paciente de 27 años que ingresó a ese centro de salud con un aneurisma toracoabdominal tipo IV roto, un procedimiento sin precedentes en la Argentina”, según se narra en una nota de Infobae, y logró “enfriar” a 18 grados a una mujer de 63 años que tenía hipertensión pulmonar tromboembólica crónica para poder ser operada con éxito. Un triunfo de la ciencia y la medicina nacionales.
8 M, mural, 380 m2, de Alejandra Zeme y Marila Tarabay, grupo Nereidas R., 2022. Hospital El Cruce.
Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia 85

De norte a sur
No fue un médico sino un abogado. No es lo más común, pero fue un especialista en jurisprudencia, recibido en Córdoba, la persona clave para que se erigiera un hospital en Tucumán. Más de cien años después, el que fuera bautizado al principio como Hospital Mixto Nuestra Señora de las Mer cedes, se renombró Ángel Cruz Padilla. La historia es así: Padilla era, a fines del siglo XIX, intendente de una Tucumán que tenía ferrocarriles y escuelas, además de ingenios azucareros, pero no un hospital digno; y se dio cuenta de que ya era más que necesario. Relata Carlos Páez de la Torre en La Gaceta que “las dos casas de salud existentes eran el Hospital de Hombres, ubicado en Chacabuco y La Madrid, y el Hospital de Mujeres, en Catamarca casi esquina con la actual San Martín. Apenas merecían el nombre de tales, por lo precario de sus edificios y por sus pésimas condiciones higiénicas”.
Padilla cargó en sus hombros la búsqueda de fondos y el diseño del hospital, que finalmente se habilitó el 1º de enero de 1883 (se cerraron las otras salas precarias y fueron trasladados los pacientes); lo que faltaba, lo puso de su bolsillo; moriría menos de una década después, en 1892. En

Izquierda: El Almanaque Guía de Tucumán de Roberto Hat (1884) es el impreso de este tipo más antiguo sobre la provincia. Allí apareció este dibujo-litografía de Ángel C. Padilla.
Arriba: Fachada del Hospital Provincial Central de Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, década de 1960. Estacionada, una camioneta de atención dental a escolares.
1913, se decidió rebautizar el hospital con el nombre de aquel abogado cuya iniciativa permitió su creación. Hoy, el Hospital Padilla es una referencia de alta complejidad en el norte argentino, sobre todo en el área de traumatología, y es centro de procuración de órganos y trasplantes. Atiende pacientes críticos con patologías agudas; en él se hace docencia e investigación. Cosas que Padilla ni siquiera hubiera podido imaginar, pero de las que estaría orgulloso seguramente.
Tanto como Belascuain lo estaría respecto de cómo ha devenido el Hospital Regional de Concepción que lleva su nombre. A diferencia de Padilla, Miguel Belascuain sí era médico; de hecho, fue el primer director del establecimiento, ubicado en Concepción, al sur de la capital de Tucumán, inaugurado en 1919 gracias al esfuerzo y la v isión de la comunidad de esa ciudad, especialmente de un grupo de damas que formaron una sociedad de beneficencia. Estas mujeres fueron clave para reunir los fondos y el impulso necesarios para la creación de un hospital moderno. Hoy cubre su área de influencia: abarca a más de 400.000 personas y su maternidad, inaugurada en 2013, atiende 5000 partos anuales.
Mil kilómetros al este de Concepción, en Formosa, se destaca el Hospital de Alta Complejidad
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Arriba: Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón. El Servicio de Diagnóstico por Imágenes cuenta con equipamiento de avanzada.
Derecha: Antiguo Hospital San Juan Bautista, San Fernando del Valle de Catamarca. Restaurado y refuncionalizado con fines educativos y culturales.
Presidente Juan Domingo Perón. Ubicado en la capital provincial, fue diseñado en 1995 e inaugurado en 2001. Y desde 2007 realiza trasplantes de órganos sólidos, en coordinación con el INCUCAI. Ya tiene en su haber más de 220 renales, más de 70 hepáticos, 18 cardíacos, 12 renopancreáticos y un trasplante hepatorrenal. En sus tres décadas se transformó en la referencia pública de alta complejidad para los casi 500.000 habitantes de la provincia; complementa a los históricos Hospital de la Madre y el Niño y al Hospital Central, con demandas que no podían atender desde lo edilicio y los recursos; además del tratamiento de pacientes y la prevención, ha generado una importante estructura de docencia e investigación.
La atención en ese vastísimo territorio que es la Patagonia ha sido un desafío histórico para el país. El Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón cumplió 112 en 2025 y es una referencia central en alta complejidad en el norte de la región,

un área de alrededor de un millón de habitantes. Tiene gran experiencia en cirugías de corazón, tanto de adultos como pediátricas; ha realizado más de cien trasplantes renales (fue el primer hospital público de la Patagonia en realizarlos). Gracias, entre otras instituciones, a su trabajo, Neuquén fue la provincia con más alta tasa de donantes del país. En síntesis, esta rápida recorrida muestra un panorama que a la complejidad y la enormidad de la geografía nacional se le ha adosado un tam bién complejo entramado de hospitales de distinto tipo y alcance que logran asumir los desafíos de tratamientos y acceso para casi cincuenta millones de argentinos y para los extranjeros residentes en esta tierra. Pero no todo es atención. Varios centros hospitalarios dedican parte de sus esfuerzos a la investigación y ocupan puestos de avanzada en el turbulento horizonte de la ciencia, lo que contribuye a mant ener vital y actualizado todo el sistema.
Hospitales especializados, de alta complejidad y centros de referencia 87
Cambio de mano
Viernes 23 de junio de 1972 a las 17, en su taller, firmando un cuadro: “…de pronto sentí que se movía el piso, como si hubiera un temblor. Me caí redondo. No podía mover una mano y también sentía las piernas como paralizadas”. Sufre una trombosis cerebral. Su presión arterial acusa 24. Ingresa a la sala de terapia intensiva del Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, en Marcelo T. de Alvear 2346, de urgencia, por indicación del Dr. Guillermo de la Canal. Accidente cerebro vascular con hemiparesia derecha. Queda al cuidado de los Dres. Luis Barrionuevo (clínico y su médico de cabecera), Juan Carlos Christensen (eminente neurocirujano), Gerardo Lorenzini y J. Rubianes. El sábado, Barrionuevo declara al diario Crónica: “Me encuentro muy satisfecho por la evolución del maestro. Pienso que el lunes o martes, a más tardar, de no mediar imprevistos, será posible trasladarlo al Hospital Argerich [donde se están dando los últimos toques, con colores solicitados por el mismo Quinquela, a la salita que ocupará] …tendrá el ambiente cálido, acogedor y alegre, muy de acuerdo con la personalidad del maestro”. [Finalmente no será llevado al Argerich.] Desayunó té con leche y una tostada y media —lo informa Beatriz, la enfermera encargada de suministrárselo—, animoso y alegre. A las 15, se lo traslada a la habitación 108 y a las 19.30 se permite media hora de visitas. El domingo 25 desayuna por sus propios medios. Dice con optimismo Barrionuevo: “…Puede conversar con lucidez e, inclusive, discutir, al punto que a mí ya me ha retado”. Muchos amigos se acercan a saludarlo, y, a las 12, se ofrece una misa de Acción de Gracias en Ntra. Sra. de los Emigrantes. El Dr. Pedro Cossio (h) testimonia: “En ese período, y como parte de la terapia, coloreó a lápiz numerosos dibujos, inicialmente con la mano izquierda, y luego con la derecha”. Permanecerá internado 13 meses, para recuperar la movilidad de su brazo derecho.
Abandonará el instituto en julio de 1973, para vivir en Suárez 1620. Su amigo, el Dr. Pedro Baglietto, lo visita todas las mañanas, y lo alienta a seguir trabajando. Sus médicos de cabecera son Carlos Colombo y Alberto Del Mar.
“
Aún internado, mientras se recuperaba en el Instituto de Diagnóstico, Quinquela declara: Cuando me trajeron aquí pensé que ya no tenía arreglo. Pero ya ve, me arreglaron. Eso sí, pintar no puedo todavía, la mano no me responde. Lo único que puedo hacer es dibujar, y muy suavemente. ¡Qué le voy a hacer! A los 82 años no se puede pretender participar en las Olimpíadas ¿no?
Siete Días, diciembre de 1972.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Centros de investigación
Dentro del vasto ecosistema científico argentino, los centros de investigación vinculados con la salud ocupan un lugar de relevancia estratégica en la producción y el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias. Organismos reconocidos como el Instituto Malbrán, el Instituto Leloir y el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS), entre otros, se destacan por su excelencia y por haber contribuido significativamente a la investigación clínica y biomédica en el país. Estos centros no solo forman parte del entramado asistencial, sino que también lideran estudios que impactan en políticas públicas y en la mejora continua de la atención sanitaria.
En ese contexto, es el Malbrán —o Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, tal su nombre completo desde 1996— el que asume su rol de organismo rector, del que se desprende un conjunto federal de entes que atienden diferentes realidades. Aunque tuvo distintas etapas, que incluyeron su nacimiento como Instituto Bacteriológico, en 1912, encabeza una serie de entidades, laboratorios y centros especializados que incluye al Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan Héctor Jara, de Mar del Plata; al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni, de Santa Fe; al Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben, de Buenos Aires, y al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui, de Pergamino, entre otros. Pero, además de estos, existe toda una red, con vínculos muchas veces imbricados, de institutos que pertenecen al CONICET, a las universidades (o a ambos), o que son privados, con distinta forma de gestión, con o sin fines de lucro. Entre estos aparece el Instituto Leloir, que nació de la pasión por la ciencia de un empresario textil hijo de inmigrantes; la Fundación y la Universidad Favaloro, que generó el corazón de uno de los máximos referentes en la historia de la medicina nacional; o el Instituto Lanari, también “hijo” de un médico apasionado por la investigación y el traslado a los pacientes de ese conocimiento; y otros, como Fleni, cuya excelencia en la recuperación de pacientes con afecciones neurológicas lo pone a la par de los mejores del mundo. La conclusión es clara: se impone investigar más para tratar mejor.


“La ciencia médica avanza en la medida en que los investigadores y médicos se comprometen con la búsqueda del conocimiento, sin descanso, por el bienestar del ser humano. La salud pública se fortalece con la educación, la investigación y la ética, y solo así lograremos un país más saludable y justo.
Bernardo Houssay (1887-1971), Premio Nobel de Medicina en 1947 por sus descubrimientos en endocrinología, pionero en la investigación científica y promotor de la medicina social en Argentina.

Malbrán, cuna de instituciones
Durante la epidemia de COVID-19 fue indispensable atender a cientos de miles de pacientes agudos y muchos hospitales dispusieron su actividad en función casi exclusiva de la emergencia. Pero el sistema sanitario y científico argentino no dejó de estudiar, de generar las bases para diagnósticos y tratamientos, que redundaron en la planificación de acciones y decisiones, en definitiva, políticas, como los cierres y las cuarentenas.
Así, en agosto de 2020 se alcanzó el hito de descifrar el genoma completo del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad. Lo lograron investigadores del Instituto Malbrán, y permitió empezar a conocer qué tipo de cepas circulaban por el país y con qué efectos. Los resultados fueron enviados a Alemania, donde tiene sede la Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID, organismo que centraliza e intercambia de manera habitual información del virus de la gripe. Con esos datos del virus pandémico se pudo hacer un monitoreo de las distintas cepas que llegaron al país, desde Ómicron hasta la conocida como “Río de Janeiro”, y conocer sus consecuencias clínicas y epidemiológicas.
Los investigadores del Malbrán venían entrenados porque antes —y después— dedicaron esfuerzos, por ejemplo, a ver la evolución de la resistencia a los antimicrobianos, que es para muchos expertos un problema de salud pública que en los próximos años puede tener consecuencias similares a las de las pandemias (y que ya causa tantas muertes anuales que es considerada en sí misma una crisis de salud). En esa senda de cooperación internacional, durante el mismo 2020


vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Malbrán: alacrán y ofidio para elaboración de antídotos. Abajo derecha: Trabajadores del Instituto durante la pandemia de COVID-19.

ANLIS-Malbrán: profesional realizando un diagnóstico referencial.
el Malbrán fue designado centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para sumar información y participar en el trazado de planes planetarios para contener el COVID.
Como todo, el propio Malbrán tiene su historia; en este caso, más que centenaria. La construcción del edificio que hoy es su sede, en el barrio porteño de Barracas, duró doce años, desde la colocación de la piedra fundamental, en 1904, hasta su inauguración en 1916. El proyecto original incluyó tres sectores: el Conservatorio Nacional de Vacunas, el Pabellón de Laboratorios para las Investigaciones Comunes y el Pabellón de Laboratorios y Establos para el estudio de pestes. Era de lo más moderno que se pudiera conseguir en todo el mundo en aquel inicio de siglo. Tanto que hubo que buscar en el exterior al primer director, que fue Rudolf Krauss, profesor de Bacteriología de la Universidad de Viena, contratado en 1912 para instalarse en el país (la búsqueda de sabios extranjeros fue un signo de la organización científica nacional por aquellas décadas). El primer director argentino fue Alfredo Sordelli, entre 1922 y 1943. Desde 1941 se lo denomina Instituto Carlos G. Malbrán.
El instituto participó desde su creación en actividades sanitarias claves, como la organización y ejecución de los programas sanitarios nacionales, producción y control de fármacos biológicos, estudios epidemiológicos y de endemias, así como el análisis de representantes de la fauna argentina (insectos, arácnidos y ofidios), posibles causantes de endemias o eventuales vectores de enfermedades transmisibles de índole bacteriano, parasitario o viral, según información pública. Y como las instituciones son más las personas que los edificios, hay que señalar que han trabajado en sus distintas versiones los Premios Nobel Bernardo Houssay y César Milstein (que, luego de ser despedido, terminó sus trabajos revolucionarios en Inglaterra), entre otras figuras de la ciencia nacional.
Carlos Malbrán, una breve biografía
Detrás de toda gran institución hay un gran nombre. En el caso “del Malbrán”, está apenas oculta, apenas visible, la historia de Carlos Gregorio del Carmen Malbrán, un médico pionero en la investigación bacteriológica del país y héroe de la salud pública nacional. Era catamarqueño de Andalgalá, donde nació en 1862. Estudió en la UBA y ya en 1886 fue enviado a combatir un brote de cólera a Mendoza y, a la vez, estudiar su posible origen. Ese terreno le sirvió para comprobar la teoría de los microbios como agentes de enfermedad, postulada por Louis Pasteur y muy resistida en la época. Un convencido Malbrán fue quien la difundió aquí. También se acopló a la práctica higienista y fue nombrado inspector del área en la Ciudad de Buenos Aires. Hacia 1897 inauguró la cátedra de Bacteriología de la Facultad de Medicina, de la que luego fue vicedecano. Más adelante, Malbrán volvió al campo y trabajó contra la malaria y la lepra en la Argentina, y contra la peste bubónica en el Paraguay; escribió sobre otra decena de enfermedades y temas de salud. Por su labor y cercanía con las clases dominantes, llegó a senador nacional por su provincia de origen en 1910 y trabajó en diversas leyes de salud pública, creando impuestos y normas para la actividad farmacéutica, que necesitaba regulación. Seis años después, se inauguró el Instituto de Bacteriología o de Microbiología, que contenía un depósito de vacunas y el germen para el estudio de distintas enfermedades infectocontagiosas. Como Malbrán tuvo un papel también central en su creación, años más tarde se decidió que sería justo bautizarlo con su nombre. Murió en 1940.

Homenaje a Carlos Malbrán, acuarela y tempera, sobre papel de color, 21 x 30 cm, 2020, de Federico Parolo.
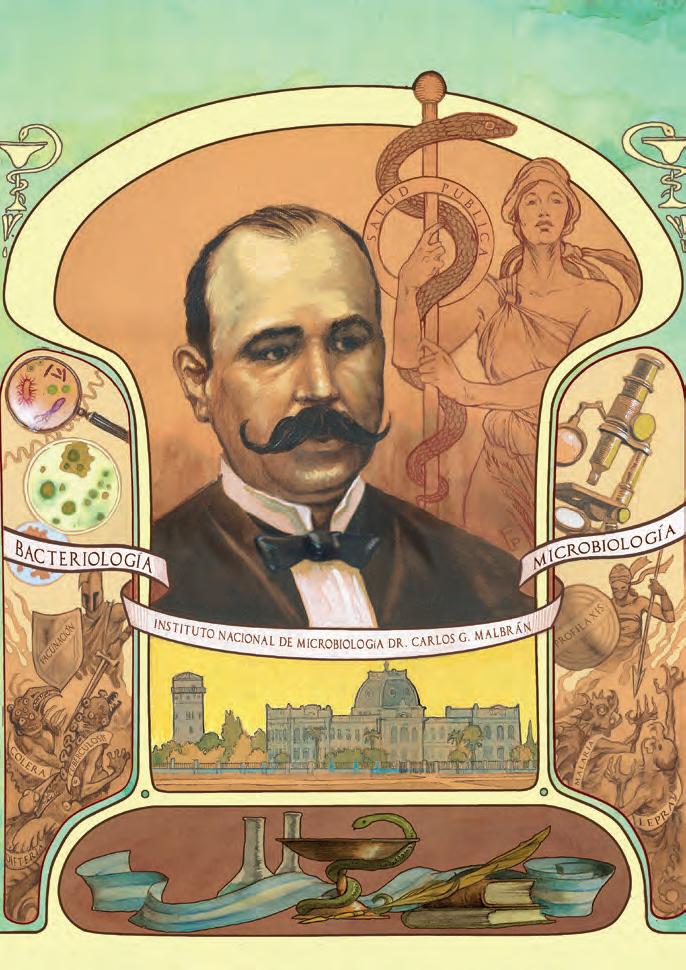
El telar del altruismo
Jaime Campomar (fallecido en 1957) hizo su fortuna en el rubro textil en el período que medió entre las dos guerras mundiales. Pero decidió que debía devolverle a la sociedad argentina que había comprado sus productos una parte de ella en desarrollar la ciencia. Cuenta la investigadora de la Universidad de Tres de Febrero Denise Ganza que el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar fue creado en 1947 por iniciativa de Jaime Campomar, a modo de homenaje a sus padres, Juan y María, e inaugurado el 3 de noviembre con el objetivo de realizar investigaciones básicas y formar investigadores y técnicos bajo la forma de una entidad civil sin fines de lucro. Su primera ubicación fue en la calle Julián Álvarez 1719, de Buenos Aires, y fue designado como director el ilustre científico Luis Federico Leloir. Leloir, que ganaría el Premio Nobel de Química en 1970 por sus trabajos allí mismo sobre los azúcares, lo dirigió durante cuarenta años; hoy a ese espacio de ciencia nacional se lo conoce simplemente como Instituto Leloir y tiene sede en un edificio frente al Parque Centenario, al lado del Hospital Naval. Durante los primeros cinco años recibió aportes de la Fundación Rockefeller y del Instituto McCollum-Pratt. Hoy tiene vinculación con la UBA, es una institución asociada al CONICET y recibe fondos de distintos benefactores. Entre otros temas, allí se trabaja en enfermedades infecciosas, microbiología, cáncer y neurociencias. En 2006 se creó en su seno Inis Biotech, oficina de vinculación y transferencia tecnológica de la Fundación, con el fin de generar “herramientas y tecnologías que ayuden a la prevención, diagnóstico y tratamiento en áreas de la salud, y aporten soluciones al sector productivo, tanto en el agro como en la industria”.

Arriba: Luis Federico Leloir, en su laboratorio. Abajo: Investigadores de la Fundación Instituto Leloir junto a Ángeles Zorreguieta, su directora.

Un todoterreno
“Nos complace informar que el INBIRS (instituto dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET) se encuentra trabajando para dar respuestas a la sociedad en el contexto de la pandemia de COVID-19, generando distintas herramientas”. Con este mensaje de Facebook, el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida dio a conocer, en junio de 2020, que se sumaba a los esfuerzos de buena parte de la comunidad científica para contener la última pandemia. Profesores e investigadores, así como también personal no docente de la UBA y becarios participaron de la acción que incluyó determinaciones de muestras de saliva, entre otras. Como casi todos, instituto detuvo su trabajo cotidiano en áreas básicas, epidemiológicas y clínicas de enfermedades infecciosas y de respuesta inmune y volcó todo ese conocimiento en la respuesta a la emergencia.


Arriba: Participación en ensayos clínicos.
Abajo: Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS, UBA-CONICET), dedicado a la investigación científica.
Fue un paréntesis en su acción planificada de prestación de servicios, que incluye estudios de diagnóstico y seguimiento de pacientes, así como la asistencia a otros institutos en técnicas de investigación. El INBIRS, creado en 1987 como Centro Nacional de Referencia para el Sida, es hoy una institución con doble dependencia UBA-CONICET y es reconocido como Centro Colaborador de la OPS/OMS, por su capacidad de establecer cooperaciones con instituciones de fama mundial. Ubicado en los pisos 11 y 12 de la Facultad de Medicina, ocupa 1400 m2 de laboratorios y oficinas en los que se desarrollan actividades relacionadas con la investigación y la prestación de servicios. Está integrado por 26 investigadores del CONICET, 36 becarios y otros tantos técnicos y profesionales, todos dedicados a la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos para la investigación y la docencia.
Nació para enfrentar una pandemia, como la de VIH-sida, que lleva más de cuarenta años en curso, pero su infraestructura y su personal calificado pudieron alistarse contra otra, generada por un microorganismo distinto, que tuvo enormes repercusiones económicas, políticas y sociales, algo que habría sido imposible si no se hubiera contado con especialistas formados al más alto nivel.
El riñón de la investigación
Fue el 11 de junio de 1957.
En el Hospital de Clínicas de Buenos Aires se realizó el primer trasplante de riñón del país; una técnica que llevaba apenas tres años en el mundo. Lo recibió un joven de 16 años, y quien estuvo a cargo de la intervención fue Alfredo Lanari, junto con colaboradores como Alfonso Ruiz Guiñazú y Rodolfo Martín, entre otros destacados profesionales de la nefrología. Este tipo de logros sobresalientes convirtieron a Alfredo Lanari en uno de los padres de la trasplantología en la Argentina. Y por eso buena parte de sus colegas se trasladó a un flamante Instituto de Investigaciones Médicas, donde pudieron armar un equipo de trasplantes que comenzó a funcionar en 1958. Allí realizaron

el segundo trasplante renal en 1961, a una niña de ocho años, que tuvo soporte a través de un riñón artificial creado por Ruiz Guiñazú con el que enseñó a hacer las primeras diálisis del país (aunque la paciente murió por sepsis a los 45 días, pero sin que se hubiera registrado rechazo al órgano).
En los años siguientes, se realizaron decenas de trasplantes más aplicando avances en las técnicas de inmunosupresión, lo que permitió mejores resultados y una sobrevida más prolongada. Un artículo de Vanesa Pomeranz, del servicio de Nefrología del Hospital Británico, destaca que “muchos centros siguieron el camino del Dr. Lanari. Así, en 1965, se realiza el primer trasplante renal en los Hospitales Aeronáutico e Italiano; en 1968, en Córdoba; en 1970, en el CEMIC; y en 1976 en el Hospital de Clínicas y en Mendoza. La revista Medicina publica en 1978 los datos de los primeros 100 trasplantes renales realizados en nuestro país”.

Por estos trabajos pioneros, el Instituto de Investigaciones Médicas sería luego bautizado “Alfredo Lanari”, quien, además, dirigió la cátedra de Medicina con dedicación exclusiva desde 1958 hasta 1976. Ese año de inicio de su actividad fue muy importante para la ciencia argentina porque fue también el de la creación del CONICET por parte del Nobel Bernardo Houssay (hay que imaginar la efervescencia que había en el campo). Para ser consecuente con sus investigaciones, “el Lanari” se convirtió en un hospital de alta complejidad que recibía pacientes de todo el país y generó un programa de residencias. Emparentado con este está el Instituto de Investigaciones Médica (IDIM), unidad del CONICET y la UBA, creado en 1999, dedicado a salud y biología, además de asistencia médica y docencia, tanto básica como traslacional; es decir, la que busca llevar los datos de los laboratorios y los papers a los pacientes. Los grupos activos de investigación trabajan en neumonología, endocrinología, nefrología, biología molecular y oncología, entre otras áreas.
Arriba: Fachada del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. Abajo derecha: Dr. Alfredo Lanari (sin fecha).
Respirando por los poros
Ciencia pura y pura fe
Sueña René Favaloro
Un país que nunca fue
Sueña René Favaloro
Un país que nunca fue
Bailecito agradecido
Pa’ un hombre trabajador
Que entre el dolor de la gente
Llora la ausencia de amor
Que entre el dolor de la gente
Llora la ausencia de amor
Bailecito agradecido
Es tan lindo agradecer
Que haya un René Favaloro
Fragmento de El agradecido, de Eduardo Falú.
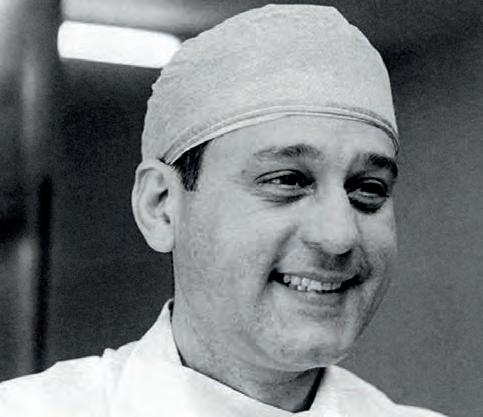

Bailecito agradecido de corazón
El cantante y guitarrista Eduardo Falú tenía razones para estar agradecido a René Favaloro y su equipo, que lo operaron en diciembre de 1996: gracias a esta intervención pudo vivir hasta los 90 años (falleció en 2013). No fue la única celebridad que pasó por los hábiles bisturíes del célebre cardiocirujano argentino: Juan Carlos Saravia (de Los Chalchaleros) fue también uno de sus pacientes y en 1982 le practicó cinco bypass al quíntuple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, que vivió hasta los 84 (murió en 1995).
Pero esa es solo una muestra del enorme trabajo de René Favaloro, que supo conjugar los tratamientos —desde su etapa como médico rural en el pueblo de Jacinto Arauz, en La Pampa— con la más alta investigación de las nuevas terapias cardíacas que en gran medida adquirió en la Cleveland Clinic de Estados Unidos. Buena parte de esa herencia de dos facetas se trasladó tanto a la Fundación Favaloro como a la Universidad Favaloro, desprendimiento académico de la primera. Las bases de ambas instituciones son las que predicaba su creador: docencia, investigación y asistencia médica de eficiencia y calidad con la mejor tecnología disponible y estándares altos en lo hospitalario. “Favaloro brindó siempre todo su apoyo y colaboración a los investigadores, quienes contaban con plena libertad para ejercer sus tareas. Estaba convencido de que sin investigación no era posible el desarrollo de la medicina”, contó en una entrevista el cardiólogo Carlos Fava, que trabaja en la Fundación Favaloro desde la década de 1990. Entre los innumerables estudios de investigación básica y clínica que prosperan en la actualidad en ambas instituciones, se destacan los proyectos de terapia génica cardíaca, que intentan desarrollar una alternativa terapéutica para los tratamientos actuales en distintas patologías. “Desde la creación de su centro de atención, la Fundación Favaloro viene realizando el tratamiento activo de la cardiopatía isquémica, como también numerosas investigaciones clínicas que produjeron profundos cambios en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con esta patología, la primera causa de muerte en el mundo. Son importantes también los estudios multicéntricos clínicos con drogas inmunosupresoras en trasplante de múltiples órganos”, informa la entidad.
Salven a las neuronas
“Un pequeño espasmo para el hombre, un gran paso para la medicina, decía el cartel que sus amigos le habían hecho a Wenceslao Moreno el día que se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Wenchy, como lo conocen casi todos, nació con parálisis cerebral, un diagnóstico que tuvo a las pocas horas de llegar a este mundo pero que nunca lo condicionó. La tenacidad, el orgullo y las ganas de superar sus propios límites siempre lo salvaron. Y el humor también, claro”. Así comienza la nota de Noelia Sciarratta, en el medio Rosario3, que narra la historia de Moreno, quien,
Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Eduardo Falú, durante un programa de televisión en Canal 13, 1967.
Un joven René Favaloro.
antes de cumplir un año, ya debió ser internado en el célebre Fleni (Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia) de Buenos Aires, para ser tratado por neurólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos y hasta personal entrenado en equinoterapia. Tras ser operado de la cadera a los ocho años, pudo sin embargo dedicarse al deporte, y hasta logró un cinturón negro en taekwondo. “Prácticamente, me crié en Fleni”, dijo Moreno, médico desde 2020, ahora formándose en Neurología, como concurrente, en el Hospital Escuela Eva Perón de Baigorria (Santa Fe). Por su condición y sus movimientos involuntarios, más una cierta carencia de motricidad fina, nunca pudo tomar apuntes, ni escribir en las clases, por eso necesitó un esfuerzo redoblado para recibirse. El exitoso caso de Wenchy Moreno es tan solo uno de los miles y miles tratados y recuperados por Fleni; muchos de ellos, con historias de vida tan conmovedoras como la suya. Creada como organización sin fines de lucro en 1959 por Raúl Carrea, entonces jefe de Sala en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el objetivo de especializarse en neurología pediátrica, esta institución se dedica a la prevención y el diagnóstico, aunque goza de prestigio internacional por sus prácticas de rehabilitación, al nivel de las mejores del mundo. Posee una sede
en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, para casos agudos, y otra más espaciosa y moderna en la localidad de Escobar, en un predio de 32 hectáreas. Solo en este siglo ha promovido la rehabilitación de más de 20.000 pacientes y en los últimos diez años generó más de mil trabajos científicos publicados en revistas internacionales. Desde 2019, funciona allí el Instituto de Neurociencias asociado al CONICET y dedicado a la generación de conocimiento de calidad en neurobiomedicina.

aérea de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la

Wenceslao Moreno, el día en que se recibió de médico.
Vista
Infancia (Fleni), sede Escobar.
Los pergaminos de Julio

Julio Maiztegui llegó a Pergamino, en el corazón de la zona agraria argentina, en 1965. Ya era un prestigioso investigador médico, que había egresado de la UBA y estudiado en el Boston City Hospital, de Estados Unidos. En esa zona pampeana, con un grupo de investigadores del CEMIC y el Malbrán, se dedicó a estudiar un microorganismo que generaba preocupación y un importante número de muertes: el virus Junín, que causaba la fiebre hemorrágica argentina, transmitido por un roedor que vive en los rastrojos. Al instalarse en el epicentro de los brotes, pudo conocer de primera mano la infección y cómo afectaba sobre todo a los trabajadores de campo, y se le ocurrió una solución brillante: usar plasma de la sangre de convalecientes (personas que ya habían desarrollado su inmunidad) para tratar a los enfermos. Pero no se quedó en la idea, sino que además llevó adelante ensayos clínicos para probar que, en efecto, la estrategia funcionaba. Es más, hizo un estudio epidemiológico que permitió avanzar hacia una vacuna, la Candid I, que previene la fiebre y se usa en la actualidad para quienes trabajan en la zona endémica. Toda esa capacidad generada por Maiztegui y colaboradores se cristalizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, creado en 1978. Maiztegui murió en 1993, a los 62 años; desde el año siguiente, se decidió bautizarlo en su honor Instituto Maiztegui. Depende de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán, y funciona como ente coordinador del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina y la Red Nacional de Diagnóstico de Dengue y otros Arbovirus.

Camila y Dante
Camila López Calabria fue tapa del diario La Nación en julio de 2002. No fue por algo que ella hubiera hecho ex profeso: recién había nacido unas semanas antes, en abril. Lo que la ubicó en el centro de la opinión pública fue haber protagonizado una historia médica absolutamente inusual: su mamá dio a luz tras una operación intrauterina durante el quinto mes de embarazo por tener lo que se conoce como un “gemelo acárdico” (estaba acompañada por un segundo embrión sin corazón que obstaculizaba su desarrollo). La habían tratado en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Fetal del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), como a Dante, el niño alumbrado en la primera intervención intrauterina realizada fuera de Estados Unidos, el 26 de julio de 2001. Camila nació con tres kilos y medio.
asión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Asociación civil sin fines de lucro dedicada a la asistencia médica, la investigación y la docencia universitaria, el CEMIC fue creado en 1958. Hoy cuenta con más de 2200 empleados y 1200 profesionales de todas las especialidades en seis centros médicos, dos hospitales y un instituto universitario. Su fundador y primer presidente fue Norberto Quirno (1904-1972). Desde 1992, es hospital asociado de la UBA; en 1997 fue autorizado a crear su propio Instituto Universitario. Además, tiene dos hospitales universitarios; una, la sede Saavedra, y Hospital Universitario sede Hermenegilda Pombo de Rodríguez, frente al Parque Las Heras, en Palermo, Buenos Aires. Ha recibido fondos nacionales para investigación en ciencia en áreas imprescindibles como, por ejemplo, los proyectos sobre desarrollo cognitivo en diferentes condiciones socioeconómicas, de los investigadores María Soledad Segretin y Sebastián Lipina, con pares holandeses y británicos.
¡Viven!
El escenario es la magnífica cordillera de los Andes. Una atmósfera natural, pero que guarda profundas historias humanas. Porque, allí mismo donde en 1972 cayó un avión que llevaba a un grupo de rugbiers de Uruguay —la trama de la película ¡Viven!—, se ve a otro grupo de personas escalar con dificultad y llegar a la zona, en un viaje deportivo, pero también de recuperación.

Una de tantas cirugías en CEMIC.
Camila López Calabria y sus padres, julio de 2002.
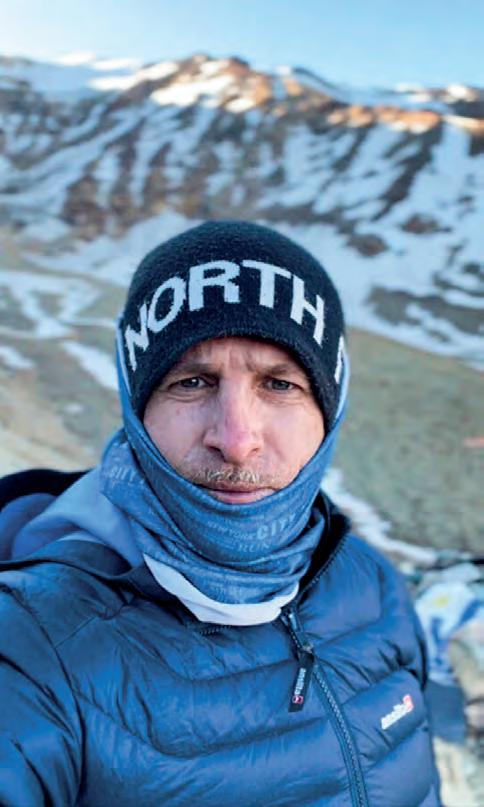
Fernando Petracci, médico oncólogo y mentor de la experiencia.
Pacientes con cáncer viajan desde el 2022 al Valle de las Lágrimas para celebrar el alta o para recargar fuerzas.
Son pacientes oncológicos del Instituto Alexander Fleming que tomaron la decisión de armar una expedición a este Valle de las Lágrimas mendocino, al mando del oncólogo Fernando Petracci. No es la primera vez que Petracci encara la subida, siempre con un lema distinto y acompañado por pacientes y expacientes. En una crónica de la revista Gente se enumera cada una de las cinco expediciones que ya se han hecho. “En 2022 acompañamos a pacientes con cáncer de mama temprano en tratamiento o control; en 2023 sumamos a pacientes con cáncer de mama avanzado en tratamiento crónico, y en las dos ediciones de 2024 y ahora, en 2025, abrimos la experiencia a todo paciente oncológico en condiciones de hacer trekking de montaña, incluidos aquellos con melanoma, cáncer de colon, próstata, páncreas, linfoma, y mieloma múltiple”, le relató el médico al periodista Leo Ibáñez. Ya suman más de doscientos los participantes que caminaron durante tres días sobre esas rocas terciarias, tras salir de El Sosneado, a 45 kilómetros de Malargüe, al sur de la provincia. Los pacientes y expacientes llegan a 3500 metros sobre el nivel del mar, algo que requiere entrenamiento físico y mental, así como convicción y motivación, dijo Petracci, quien también es investigador en cáncer de mama. La intensa emoción por la superación personal y la satisfacción por el logro de sortear los obstáculos de la montaña son claras en las fotos que acompañan la crónica.

vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

En camino, Fernando Petracci con algunos de sus pacientes.
Creado en 1994, el Instituto Fleming se dio a conocer como “el primer instituto privado de oncología de América Latina”, con excelencia médica y científica. Está afiliado a la UBA para la formación de sus profesionales en objetivos académicos y científicos, y para los regímenes de residencia. Es la primera institución del país acreditada por el National Marrow Donor Program, de Estados Unidos, para el trabajo sobre médula ósea. También se destaca por el uso pionero de la inteligencia artificial para la detección de lesiones sospechosas de cáncer de próstata con un software especializado, que ahorra tiempo y estudios invasivos, además de que eleva hasta casi el 99% la probabilidad de cura para un mal que causa la muerte de unos cuatro mil argentinos por año.
En síntesis, este recorrido por algunas de las más destacadas instituciones nacionales permite apreciar las virtudes que otorga la investigación a la práctica de la medicina clínica, así como a la formación de médicos de excelencia. Se trata de un complejo sistema de vasos comunicantes cuyo objetivo es ir del laboratorio a la cama del paciente, y viceversa, en una retroalimentación que se nutre de las particularidades del contexto argentino y cuyo fin último es siempre la salud y el bienestar de la población, de todas las edades y condiciones sociales.
Cuidar y curar en contextos extremos
En un capítulo de la multipremiada serie Dr. House, el protagonista, médico genial e irascible, tiene que atender la consulta de una persona que está en la Antártida con un problema agudo y sin posibilidad de salir ni acceder a exámenes de rutina para llegar a un diagnóstico. Al doctor House no le queda más opción que indicarle, a través de una teleconsulta, qué se puede hacer para salvar la vida. Como guion televisivo, el argumento se enrosca y resulta naturalmente excesivo lo que les pide a sus pacientes aislados en el continente blanco, pero pone en evidencia las dificultades y desafíos que ciertos territorios y contextos presentan, incluso en un planeta hipertecnológico.
Parte de esa misma Antártida es, se sabe, territorio argentino. Sus numerosas bases dan testimonio de que el país tiene presencia sostenida desde principios del siglo XX. Existe el proyecto de un hospital antártico cuya construcción requiere tremenda logística. Pero ese triángulo nacional que termina en el Polo Sur es solo uno de los extremos en que el exigente suelo patrio pide acceso a la salud: existen puestos sanitarios de alta montaña, embarcados en buques como el ARA Almirante Irízar, y también se despliegan unidades móviles en zonas de catástrofe o pandemia.
Así, el sistema de salud demuestra su capacidad para adaptarse a condiciones extremas; al menos, en atención primaria y, de ser necesario, para brindar los primeros auxilios y referir a los pacientes a centros de mayor complejidad. Una adaptabilidad similar es imprescindible para dar respuesta ante tragedias o eventos no del todo previstos, ocasionados por causas climáticas (antes llamadas “catástrofes naturales”), como sucedió en Bahía Blanca debido al temporal sin precedentes de principios de 2025. O, incluso, adaptar distintas vías de transporte, con el tren como máxima expresión, para llegar con vacunas y otros insumos a habitantes de zonas alejadas de centros urbanos: en este caso, se trata de una tradición argentina que data de fines de la década de 1940.


“
En las emergencias médicas, la rapidez, la precisión y la calma son esenciales. Cada segundo cuenta, y la preparación del equipo y la tecnología adecuada pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La atención oportuna y eficiente en estos momentos críticos refleja no solo la competencia, sino también el compromiso humano y ético del médico.
René Favaloro (1923-2000), cirujano cardiovascular argentino, creador del procedimiento de bypass coronario.

Pingüinos de Adelia, isla Paulet. Vecinos de la isla Dundee, donde se proyecta el Hospital Conjunto.
Desarrollar la atención médica-hospitalaria en su máxima expresión de flexibilidad, modularidad, adaptabilidad y capilaridad ha sido y es la consigna para llevar la salud a personas que viven en áreas aisladas o sin acceso a los hospitales tradicionales. En lugares inhóspitos, remotos o habitados de manera temporal, la medicina se convierte en un acto de resiliencia, logística y compromiso humano para garantizar el acceso a la atención.
Una salud blanca
Temperatura exterior: -35 °C.
Temperatura interior: 21 °C.
Altura sobre el nivel de mar: 10 a 20 metros.
Humedad relativa exterior: 95%.
Viento: suroeste dominante, con velocidad máxima absoluta de 150 km/h. Cargas de viento (fuerza ejercida por el viento en las estructuras): velocidad nominal 234 km/h, velocidad máxima 300 km/h.
Cargas de nieve: 60 cm, altura máxima sobre el edificio.
Estos parámetros son los que anotó la arquitecta misionera Graciela Kapko como cruciales para el diseño del Hospital Conjunto Antártico, que la Argentina planea inaugurar en la decada de 2030 en la base Petrel, una de las trece (siete permanentes y seis temporarias) que el país mantiene en ese territorio. Ella es quien dirige las obras en el continente más frío, seco y ventoso del planeta, cubierto de hielo y rodeado por océanos. La misma construcción requiere de una importante logística; no es fácil vivir en ese contexto, levantar estructuras ni lograr que los materiales lleguen en buen estado y se puedan usar.
Pero el proyecto existe: “El Hospital Conjunto Antártico constituirá un polo logístico sanitario que no solo brindará asistencia médica a la dotación de la base Petrel, sino que también servirá como un centro de apoyo vital de recepción, estabilización y tratamiento pre-repliegue de pacientes provenientes de otras bases antárticas”, escribió Kapko, que trabaja cotidianamente en el Hospital Naval de Buenos Aires. El nuevo centro de salud antártico contará con consultorio
Proyecto del hospital en base Petrel: área de internación, y edificio, renderizados.


Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

La logística es uno de los grandes desafíos para la construcción y sostenimiento de la infraestructura en el continente blanco. Un Sea King de la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros operando junto con el ARA Almirante Irízar.

El rompehielos ARA Almirante Irízar arribó al paralelo 78° 05″ S y se convirtió en el buque sudamericano que navegó más al sur en el Mar de Weddell del que se tenga registro con los nuevos sistemas de posicionamiento GPS. Campaña Antártica de verano, 2025.


Aventuras de una pediatra en la Antártida
“Hubo un par de accidentes, pero ninguno grave. El más serio fue una fractura de radio que enyesé sin problemas”. Quien habla es Florencia Tedeschi, una pediatra egresada de la UBA y con residencia en el Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich: se refiere a su experiencia en la primera campaña antártica en la que participó durante cinco meses entre 2023 y 2024. “Pisar el continente blanco fue un deseo que tuve ya a los 16 años, una geografía diferente que conocí a través del padre de una de mis mejores amigas, que es oceanógrafo”, le contó a la periodista Susana Rigoz, de DEF. Tras ser seleccionada para participar de la campaña, de todos modos, tuvo algunos temores respecto de cómo sería estar en un lugar tan inhóspito, qué pasaría si quisiera volver antes de tiempo. Todo anduvo bien. Desde lo profesional, siempre estuvo tranquila porque contaba con el recurso de la telemedicina, por si algún caso se le complicaba y no podía tratarlo. Recurso al que, por fortuna, no le hizo falta apelar. La experiencia fue tan fascinante, que ahora solo piensa en volver.

médico y odontológico para atención ambulatoria; internación de cuidados intermedios con capacidad de ocho camas; un quirófano; un shock room; y una unidad de terapia intensiva. Se planea que disponga, además, de diagnóstico por imágenes (rayos X), laboratorio, cámara hiperbárica, sala de esterilización, farmacia y los servicios de apoyo necesarios para su funcionamiento.
La idea es que la base Petrel sea una plataforma de entrada y salida al territorio antártico para los argentinos, dada su ubicación en la isla Dundee, al norte de la península. El Hospital Antártico Conjunto estará en la planta baja de un edificio que tendrá laboratorios para el trabajo científico en los niveles superiores. Contará, asimismo, con recursos de eficiencia energética, un campo solar para generar el 40% de la demanda en verano,
gestión de residuos y accesibilidad, entre otras tecnologías de última generación. Cuando esté listo, podrán hacerse intervenciones de mediana complejidad que antes obligaban a costosas y arriesgadas evacuaciones al continente, e incluso prestar servicio a otros países con bases en la zona. Hasta que se inaugure, deberá continuarse con el protocolo de evacuación habitual que consiste en transportar a los pacientes por vía aérea hasta el continente americano, algo que depende en gran medida de la disponibilidad de un avión y de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en enero de 2025 un avión Hércules tuvo que trasladar de emergencia a seis personas a Santa Cruz por malestares estomacales que las habían deshidratado; fueron internadas en el Hospital Regional Río Gallegos, y se repusieron.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Dra. Florencia Tedeschi, cinco meses como médica en la base Marambio.

Serena estaba la mar
Otro entorno desafiante para la supervivencia de los humanos habituados a climas templados y tierra firme es alta mar, con espacios reducidos y movimiento constante que dificultan el progreso de cualquier terapia, además del desafío que supone estar muy lejos de puertos e insumos hospitalarios. Es que, aunque predominen las actividades terrestres y su población coma más carne que pescado, la Argentina es un país eminentemente marino, con miles de kilómetros de costa atlántica. De hecho, hay antecedentes que nos lo recuerdan en la historia de la sanidad naval, cuyos orígenes se remontan a abril de 1879, cuando el presidente Nicolás Avellaneda creó el cargo de cirujano principal de la Armada como autoridad máxima del área para atender a heridos en combate o enfermos a bordo.
Esa misma Sanidad Naval fue clave en la Guerra de Malvinas, durante la cual trabajó sin descanso, y también en las diferentes campañas antárticas; sus profesionales hoy están en condiciones de hacerse cargo de situaciones inesperadas y, mientras tanto, actuar en misiones de paz en el resto del mundo. Parte de ese esfuerzo histórico tuvo como hito la inauguración, en julio de 1900, del Hospital Naval Puerto Belgrano, en Punta Alta, un centro con la máxima categoría de complejidad. Fue diseñado por el ingeniero italiano Luis Luiggi con la estructura de pabellones, que se fueron modernizando en las décadas siguientes; y se construyó a pocos metros del mar, como corresponde.
Sala de odontología del Irízar, embicado en el Mar de Weddell (abajo).

Otro hito para la vida marina-sanitaria del país fue la aparición del buque insignia nacional, el rompehielos ARA Almirante Irízar. Construido en 1977, fue adaptado en 1982 como buque hospital durante el conflicto de Malvinas: se lo dotó de 160 camas de internación, sala de terapia intensiva y quirófanos. Esa adaptación se hizo en la Base Naval de Puerto Belgrano. Más allá de la guerra, una de sus acciones más recordadas fue el rescate del buque alemán Magdalena Oldendorff, que trabajaba en una base rusa y quedó atrapado
entre los hielos y con 50 °C bajo cero en el invierno de 2002. El Irízar pudo llegar en medio del frío a troz, atravesar unos 330 kilómetros de agua congelada para así proveerles medicinas, combustibles y alimentos a los tripulantes en peligro. En 2007, un incendio lo dañó de gravedad: el 80% quedó fuera de servicio, con pérdidas de los sistemas eléctricos y mecánicos. Pero la evaluación mostró que no había deformaciones en el casco y, por ende, era reparable. Y en 2017 volvió a navegar.

El renacer del Penna, en Bahía Blanca

Arriba:
Un poco por el cambio climático, un poco por la mala planificación y la carencia de infraestructura idónea, la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, sufrió en algo más de un año dos catástrofes de las que antes se denominaban “naturales”: un temporal de viento con ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora en diciembre de 2023, y precipitaciones sin precedente un año más tarde. El 7 de marzo de 2025 llovió casi 300 milímetros en unas doce horas. Estas tormentas intensas, entre otros problemas, generaron el colapso del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna, uno de los más importantes de la zona, con influencia regional. Las imágenes de los pacientes de neonatología evacuados dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, de a poco, en las semanas siguientes, se volvieron a establecer los servicios interrumpidos por la inundación. El Ministerio de Salud provincial envió más de 200 agentes sanitarios, así como ambulantos y personal experto en psicología para tratar los problemas de salud mental derivados de la tragedia y recomponer el funcionamiento del Penna. Hubo nueve ambulancias a disposición, así como vehículos con tracción en cuatro ruedas, un helicóptero y - lados y derivaciones. A los evacuados con enfermedades crónicas se les proveyó de botiquines con medicamentos esenciales. Y se envió un tren sanitario para la asistencia, con vagones equipados con medicinas de emergencia, primeros auxilios, - fección y pastillas para potabilizar el agua. Arriba del tren viajaban enfermeras, vacunadores y promotores de la salud, entre otros profe - sionales, para paliar la tragedia.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Fondo: Reserva Natural Bahía Blanca, vista desde la Estación Espacial Internacional.
Escenas del temporal. Traslado de bebés del Hospital Penna.
Alta montaña, alta medicin a
En la altura no solo las pelotas no doblan, como dijo alguna vez un técnico de la Selección Argentina de Fútbol, sino que las personas tienen dificultades para incorporar el oxígeno necesario. Esto deriva en agitación, mareos y, en casos más graves, edemas pulmonares y cerebrales, que, si no se tratan con urgencia, pueden llevar a la muerte. Un país con una cordillera de más de 3000 kilómetros necesita, por lo tanto, disponer de una medicina acorde, tanto para turistas o montañistas como para quienes viven allí o transitan hacia un destino transcordillerano. Así es que las provincias andinas tienen sus equipos sanitarios de alta montaña, que deben atender en terrenos escarpados, donde hay que saber cabalgar o caminar, a veces, durante horas. Tucumán, por ejemplo, dispone de un programa de intervenciones en la zona de cerros, donde la relación con los habitantes es clave. Y, en casos de necesidad de traslados de urgencia,

Arriba: El “hospital” más alto del mundo en Mendoza: ubicado a 5500 m, en Nido de Cóndores, cerro Aconcagua.
Abajo: Helicóptero de rescate en Plaza de Mulas, campamento base, cerro Aconcagua.

se coordina con la base de emergencias y con Aeronáutica para que, en poco tiempo, el paciente pueda ser atendido en un centro de complejidad (por ejemplo, en caso de deshidrataciones por diarrea, comunes durante el verano ya que son zonas sin agua potable).
En Mendoza, por su parte, desde el verano de 2018 se hacen operativos de contención en alta montaña en los pasos a Chile, Cristo Redentor y Pehuenche, con ambulancias y enfermeros. En la zona existe un comité de crisis de alta montaña compuesto por varias instituciones oficiales (policía, ministerios) del que forma parte el Hospital Luis Chrabalowski, de Uspallata, un punto de asistencia clave, de mediana complejidad, que atiende muchos accidentes de tránsito de las cuatro rutas cordilleranas. Y cuando se interrumpen los pasos internacionales, es el ente encargado de asistir a los camioneros varados a través de la medición de parámetros vitales y de la detección de síntomas. La guardia del Chrabalowski responde, en promedio, unas 1400 consultas por mes.
También en Mendoza está el pico más alto de las Américas, el Aconcagua. Y, por supuesto, la provincia tiene uno de los equipos sanitarios más altos del mundo para que los montañistas que se dirigen a su cumbre reciban atención si la necesitan. Se trata de la empresa privada Extreme Medicine, que pone a
disposición unos 30 médicos y distintos domos de atención que se acercan a los 6000 metros de altura (el pico se yergue a 6961 msnm). Allí, los especialistas en emergencias, ortopedia, cuidados intensivos y kinesiología atienden como parte del seguro obligatorio de ingreso al parque provincial. Hay dos domos en el campamento Confluencia, a 3300 metros; dos en Plaza de Mulas (campamento base del ascenso por la vía normal) a 4300 metros; dos en Plaza Argentina, a 4150 y el restante en Nido de Cóndores, a 5500 metros. Tienen insumos y los tubos de oxígeno necesarios para el mal de altura; además, realizan chequeos preventivos. Un helicóptero de rescate completa el pan orama de seguridad.
En el yacimiento



Nuevas estructuras productivas implican movimiento de personas, muchas veces en escenarios adversos y, por ende, aún no poblados. Eso es lo que generó el descubrimiento y posterior explotación del yacimiento gasífero-petrolero conocido como Vaca Muerta. El lugar que convocó más trabajadores fue la localidad de Añelo, en Neuquén. Con temperaturas y vientos patagónicos, hasta 2012 tenía pocos habitantes y apenas unas chacras para la crianza de chivos, y el cultivo de peras y manzanas, aunque llevaba casi cien años desde su fundación, el 20 de octubre de 1915. Desde entonces, la población no dejó de crecer y en 2016 ya tenía más de 7000 habitantes; durante la semana, más de 20.000 personas llegan para trabajar en la industria de combustibles fósiles y no paran de construirse habitaciones para albergarlas. Semejante crecimiento y dinamismo necesitaba, sí o sí, de infraestructura para el cuidado de la salud. En 2015, con presupuesto del Estado nacional, se inició la obra del Hospital Añelo, que incluye desde sala de partos y laboratorio hasta servicios de internación. En 2018 se creó un centro de día, para el abordaje de salud mental y adicciones; además, se agregó un mamógrafo y se ampliaron algunas de las salas del hospital para responder a toda la demanda.
Vaca Muerta. Vista aérea de la extracción de petróleo no convencional en Añelo.
Cada domo cuenta con suministro propio de luz, gas, wifi e insumos médicos de primera necesidad. En Nido de Cóndores, preparados para atender rescates críticos y emergencias causadas por la altitud.

Trenes, aviones y tractores
En rigor, tractores no, pero todo lo demás sirve para movilizar recursos de salud. La modalidad de utilizar distintos medios de transporte para llevar la salud a los pacientes (y no que estos tengan que acercarse a una institución) se remonta a la década de 1940, cuando se creó el Tren Sanitario Eva Perón, que tenía doce vagones, un equipo médico de 46 personas que durante cuatro meses se dedicaba a viajar por el país con medicinas, salas de rayos X, de cirugía, de partos, dentistas y ginecólogos a bordo, y hasta un vagón-teatro con películas que educaban acerca de la higiene y la medicina preventiva.
Se estima que el tren atendió, en siete años , a medio millón de personas en distintas provincias. Esa tradición, interrumpida en 1955, se mantiene en el actual Tren Sanitario de Nación Dr. Ramón Carrillo, que recorre el país con la misma finalida d (sanitaria y educativa). En sus distintas paradas, hoy ofrece atención en clínica médica, ginecología, pediatría, fonoaudiología, oftalmología y odontología, además de vacunación. Por su parte, la provincia de Buenos Aires también tiene su propio tren sanitario, que recorre su vasto interior, sobre todo para las campañas de vacunación y de dictado de talleres de salud sexual, bucal e integral.


Tren Social y Sanitario de Nación Dr. Ramón Carrillo.
Camión de la Universidad de Buenos Aires. La atención la brindan gratuitamente docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Odontología.
Avión sanitario del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

También se recuerda y añora el Tren Hospital para Chicos ALMA. Desactivado en 2017, era un hospital rodante que trabajaba en la región norte para brindar servicios de atención médica primaria y formación para la salud a niños y adolescentes de hasta 18 años. Había sido creado en 1980 por el pediatra Martín Jorge Urtasun, que armó la ONG que organizaba los viajes. En sus 36 años de existencia hizo más de doscientos viajes a Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja donde atendió a más de 90.000 niños. Para muchos de esos chicos, era la única instancia anual de acceso a la salud, según la ONG.
Pero no solo de trenes vive la salud a domicilio. La Facultad de Odontología de la UBA tiene un trailer que recorre el país equipado con artefactos de mediana complejidad para realizar distintas prácticas de la especialidad de manera gratuita para poblaciones vulnerables o rurales. Ya llegó a las provincias de Misiones, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Chaco y Río Negro, entre otras. Asimismo es una tradición el uso que hacen las provincias de aviones sanitarios, sobre todo para el traslado de pacientes que necesitan tratamientos complejos (habitualmente, aunque no con exclusividad, en la Ciudad de Buenos Aires); para el traslado de órganos para trasplante o en el caso de urgencias debido a accidentes de tránsito. Solo en la provincia de Buenos Aires se hace, en promedio, un traslado semanal de este tipo. El ministe-
rio provincial hizo un racconto de los de marzo de 2025: el primer vuelo de marzo fue para un niño de 2 años, que se encontraba internado en el hospital provincial Sor María Ludovica de La Plata por un cuadro que requería recuperación nutricional. Se lo trasladó con un equipo médico especializado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de la Casa Hospital San Juan de Dios de La Matanza. En otro vuelo sanitario se transportó a una mujer, de 31 años, residente de La Plata, con neumopatía y botulismo, desde Iguazú, provincia de Misiones, hasta un sanatorio privado de La Plata. Otro fue el traslado de un hombre, de 66 años, con hemorragia frontal izquierda derivado desde la localidad de Puán a la Clínica La Sagrada Familia de Ciudad de Buenos Aires. Un avión sanitario provisto de tecnología de última generación y un equipo médico especializado aterrizó en el aeroclub de la ciudad de Trenque Lauquen para trasladar a un paciente de 50 años diagnosticado con hemorragia subaracnoidea que requería una derivación de urgencia al Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría. El avión utilizado es un Grand Caravan preparado para despegar y aterrizar en pistas cortas y de pasto como son las del 80% de los aeroclubes bonaerenses. Como alternativa, también se emplea un helicóptero EC145. Durante 2024, hubo 118 traslados, en su mayoría a causa de politraumatismos, enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Otro caso, dado a conocer por la provincia de Neuquén, muestra la organización que requiere este tipo de operativos y sirve como ejemplo de lo que hacen todas las jurisdicciones. Lo llevó a cabo la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos: “El Hospital de Chos Malal solicitó el traslado urgente de un bebé de 6 meses con un cuadro respiratorio grave. En solo una hora y media desde la solicitud, el helicóptero despegó. Coordinados por la Secretaría de Emergencias, participaron Bomberos, Seguridad, Tránsito de Neuquén (para agilizar el camino), una médica pediatra (del Hospital Castro Rendón) más un enfermero en la aeronave, con intervención de la Dirección Aeronáutica y Defensa Civil municipal”. Este operativo permitió que el chiquito llegara bien a la terapia intensiva del Castro Rendón.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Del Hospital Zonal de Chos Malal Dr. Gregorio Álvarez al Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, en vuelo sanitario.
SAME: por tierra y por aire
Respuesta prehospitalaria: esa es la expresión clave. Toda gran ciudad requiere de un sistema que esté atento a que las calles puedan estar cubiertas, desde el punto de vista sanitario, no solo ante accidentes automovilísticos, sino también incendios, derrumbes, explosiones, delitos violentos, crisis epilépticas o ataques cardíacos o cerebrales. En la Ciudad de Buenos Aires, el Sistema de Atención Médica de Emergencia, conocido como SAME, es considerado como una de las instituciones públicas que mejor funcionan e inspiran más respeto en los ciudadanos. A sus ambulancias, sumó la cobertura aérea a través de helicópteros que ofrecen una velocidad que no siempre permite el tránsito vehicular. En la actualidad, el SAME dispone de dos helicópteros y 12 helipuertos (con salida y llegada al Hospital Tornú, en Parque Chas, y al Santojanni, en Liniers).
Desde 2024 están equipados para pilotearse de noche, y cuentan con equipos de rescate, triage y tratamiento de emergencias de todo tipo. El apoyo aéreo complementa una planta de 1300 personas que atienden 250.000 llamadas por año y deriva a 34 hospitales. Además, posee un parque automotor de 110 vehículos, de los cuales 70 son ambulancias y 40 unidades especiales, como motos y camionetas. Desde 2010, el SAME aéreo lleva realizadas más de 6000 operaciones de rescate, atención y traslados.



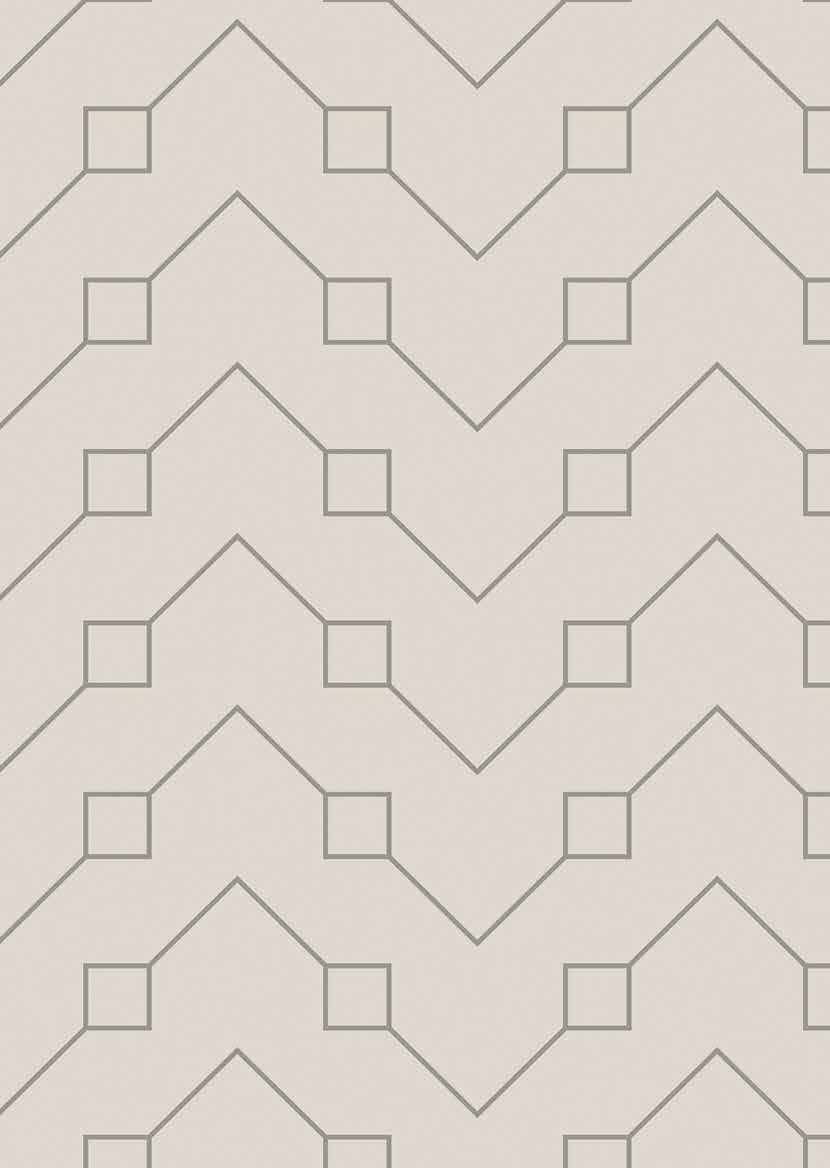
SAME en acción. Se acude ante llamado por un accidente sobre el puente Pueyrredón.


En catástrofes
El Hospital Militar Reubicable (HMR) de la Fuerza Aérea Argentina es, sin duda, la síntesis de lo que significa fle xibilidad y adaptabilidad a cualquier contexto cuando se piensa en la atención de la salud. Con más de cuarenta años de e xperiencia, incluye una serie de módulos que se pueden desplegar en distintos territorios, sea en las pampas, las montañas, la Antártida o, incluso, la gran urbe que es Buenos Aires. De hecho, así se lo utilizó durante el inicio de la pandemia de COVID-19 en los barrios de Pompeya y Retiro, en el marco de operativos sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación; primero, para sumar camas de internación y, luego, para vacunación.
El HMR se compone de 14 módulos multipropósito. En contexto de emergencia, había sido utilizado antes durante la pandemia de gripe A
También a través de los ríos las fuerzas armadas brindan atención médica primaria de manera flexible y modular a las comunidades ribereñas de difícil acceso en el Noreste del país. Campaña Sanitaria Fluvial, Armada Argentina.
Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, integrado por 12 módulos desplegables en cualquier tipo de superficie. Abajo izquierda: su directora, vicecomodoro Daniela Ibarra; junto a su equipo de trabajo (derecha).

de 2009 como cordón sanitario en el aeropuerto de Ezeiza y, fuera de la Argentina, como apoyo a la recuperación tras los terremotos de Haití y Chile, en 2010. No solo se adapta a cualquier terreno sino también a un rango de temperaturas de 15 °C bajo cero a 40 °C. “Los contenedores —dice la información oficial— forman dos salas de internación capaces de albergar veinte camas cada una, tiene dos quirófanos que en caso n ecesario pueden extenderse a otras salas ya que hay dos de ellos que pueden ser configurados de acuerdo con las necesidades. También cuenta con una sala de emergencias, una unidad de terapia intensiva, 50 camas para internación y un consultorio odontológico, un laboratorio, cocina y baños, y está prevista la posibilidad de ampliar algunas áreas con carpas de requerirse. Hay asimismo una cámara de refrigeración para guardar comida que en ocasión del terremoto funcionó como morgue”.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
El bautismo del HMR había sido en 1993, apenas una década después de su creación, en la misión de paz que las Naciones Unidas llevaron a cabo en Mozambique, al final de la guerra civil. Se instalaron los módulos en las afueras de la capital, Maputo, y se asistió a tropas internacionales, así como a personal diplomático y a población local. Durante el tiempo que permaneció en ese país, hasta 1995, se hicieron más de 7000 análisis de rutina para distintas enfermedades, desde malaria y otras parasitosis hasta VIH; se operaron casos de apendicitis y fracturas, y se atendió a quemados. El personal argentino se renovaba cada seis meses.
El resultado de todos estos esfuerzos logísticos es un indicador de la capacidad de un sistema que en su conjunto ofrece respuestas ante situaciones cada vez más exigentes para una población que espera la mejor atención posible sin importar el lugar de residencia ni el contexto en que surja la necesidad.
Si es cierto que los hospitales son el cuerpo del sistema médico nacional y el personal es el alma, resulta imprescindible unir formación y práctica, una tarea que resumen los hospitales universitarios.

Viñeta de Roberto Fontanarrosa, en Fontanarrosa y los médicos, Planeta, 2013.
Hospitales universitarios: formación, práctica y asistencia
Sin formación de excelencia no existe posibilidad de contar con un sistema de salud robusto. Los hospitales universitarios argentinos han demostrado a lo largo de su historia una voluntad de unir lo mejor de la academia, lo último que se conoce en el arte de curar, y lo mejor de la asistencia. Sin duda, ocupan un lugar central en el escenario sanitario, ya que conjugan atención médica con docencia e investigación; cada uno con su modalidad expresa un hondo compromiso con la medicina accesible, de calidad y en constante evolución.
Esta tradición probablemente se inicia con el Hospital de Clínicas José de San Martín, de la Universidad de Buenos Aires, uno de los más reconocidos, por estar en la misma capital federal (de hecho, fue escenario de las pugnas entre unitarios y federales durante el siglo XIX) y por pertenecer a la unidad académica más importante del país. “El Clínicas” tiene una colección de hitos. Allí se administró insulina por primera vez, se hizo el primer cateterismo cardíaco, se organizaron las primeras residencias médicas, se creó el primer Comité de Ética y se realizaron las primeras punciones de riñón, entre muchas otras prácticas pioneras. Incluso fue el escenario de la primera operación filmada —siete minutos— de la historia de la medicina mundial. Ocurrió en 1899 y estuvo a cargo de Alejandro Posadas. Fue la extracción de un quiste y la filmó un camarógrafo francés que se llamaba Eugenio Py. Por supuesto, no solo se atiende en Buenos Aires: en “la docta” Córdoba, también con enorme tradición universitaria, nació el Hospital Nacional de Clínicas como hospital escuela. El proyecto comenzó en 1877, bajo el impulso del presidente Domingo Faustino Sarmiento, aunque recién se inauguró en 1913, cuando la propia Universidad de Córdoba cumplía su tercer siglo de vida.

“La verdadera formación en medicina implica comprender que el médico es un agente transformador de la salud social, y para ello debe estar en constante aprendizaje y compromiso.
Ramón Carrillo (1906-1986), neuropsiquiatra argentino, fundador del sistema de salud pública en Argentina, impulsó la educación médica y la responsabilidad social.

Clase de Anatomía Descriptiva, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, 1912.
Profesionales del Hospital
Dr. Cosme Argerich.
Pocos años después, desde aquella zona —ahora “barrio Clínicas” por su influjo— se inició la Reforma Universitaria de 1918, que marcó un paso adelante en la modernización de la alta enseñanza y, unas décadas después, la rebelión popular conocida como “Cordobazo”. Por su valor arquitectónico y patrimonial, en 1996 su edificio fue declarado monumento histórico nacional.
En Rosario, similar tradición tiene el Hospital Provincial del Centenario, nacido justamente para 1910, fecha del primer centenario patrio, y que fue hospital escuela desde 1917 hasta 1992, cuando se decidió que pasara a la órbita provincial, en el contexto de cambios estructurales del financiamiento en la salud y la educación. Pero como no todo es tradición, entrado el siglo XX se sumaron los hospitales universitarios del CEMIC y del Hospital Italiano de Buenos Aires, y el Hospital Universitario Austral, en Pilar, provincia de Buenos Aires, entidades cuya formación de primer nivel les ha permitido ir a la vanguardia en muchos desarrollos y procedimientos.


Es decir que el sistema ha conseguido sostenerse en estos pilares de formación y asistencia que son una marca registrada de la salud argentina a través de los años. Esta idea de enseñanza y formación profesional se amalgama con el conjunto del sistema, y muchas veces se entreteje con la atención y la investigación.
El Argerich: tradición que se proyecta
Durante 2020, cuando el planeta estaba virtualmente detenido por las cuarentenas y cierres decididos por los gobiernos para controlar el COVID, en el Hospital Militar Central Cosme Argerich todo estaba en movimiento. Por allí pasaban miles de voluntarios que arribaban en taxis y remises que surcaban una desolada Ciudad de Buenos Aires: habían solicitado ser parte de ensayos clínicos que serían los que finalmente generarían la información suficiente como para sustentar la validez de las vacunas c ontra el virus que había desatado la pandemia. Fueron meses y meses en que una organización de relojería permitió contactar a la gente que se manifestaba dispuesta a par ticipar, pedirle que complete cuestionarios, citarla para que se den las dos dosis de la inmunización y seguir cada uno de los posibles efectos que pudiera tener a tr avés de dispositivos electrónicos. El trabajo realizado por personal del mismo Hospital Militar junto con la Fundación Infant permitió que las autoridades sanitarias de muchos países aprobaran la inmunización que, gracias a esa información crítica, hizo posible salir de la pandemia; además, de allí surgió uno de los trabajos científicos
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Militar Central Cirujano Mayor

El Argerich es un hospital militar del Ejército Argentino, con asiento en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
más citados de los últimos tiempos publicado en una revista de élite ( The New England Journal of Medicine, Vol. 383, Nº 27, “Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine”, www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577). Un verdadero aporte de la ciencia argentina al mundo.
No fue casual que desde aquel emplazamiento del barrio porteño conocido como Las Cañitas se generara tal nivel de conocimiento. La historia de este hospital se había iniciado en el siglo XIX, primero en medio de las batallas por la independencia nacional y después entre facciones internas. En 1875, fue el presidente Nicolás Avellaneda quien nombró una comisión para constituir un centro sanitario que se hiciera cargo de las necesidades de los heridos en el campo; entre ellos, estaba el coronel Luis María Campos (que hoy presta su nombre a la avenida sobre la cual se encuentra el hospital). En su origen estuvo ubicado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en las instalaciones que actualmente pertenecen al Hospital Nacional en Red especializado en salud mental y adicciones Laura Bonaparte.
El Hospital Militar ofrece carreras de grado y posgrado, y mantiene convenios no solo con la UBA, sino también con las universidades Favaloro y del Salvador, entre otras. Además, desde el Instituto Técnico Superior de Sanidad que allí funciona se dictan las carreras de radiología, enfermería e instrumentación quirúrgica; residencias para medicina, odontología, bioquímica y farmacia, y cursos de especialización en imágenes. Nuevamente, las tradiciones de formación se resignifican y adaptan a los tiempos en momentos en que, por suerte, las guerras intestinas forman parte de una historia ya algo lejana.
Hospitales universitarios: formación, práctica y asistencia 123
Los mediterráneos
¿Queda espacio para más hospitales universitarios? Queda espacio para más hospitales universitarios, por supuesto. Hacia fines de 2024, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) inauguró el Hospital de Odontología, completamente equipado y con capacidad para atender en forma integral a cientos de pacientes todos los días. En su inauguración las autoridades destacaron que habrá formación de grado y posgrado y se unirán docencia, investigación y atención clínica. La propia UNC venía de racha: en octubre de 2023 había inaugurado el Hospital de Simulación Hugo Juri, dentro del Hospital Nacional de Clínicas, diseñado para la formación de estudiantes y con tecnología de última generación: es un edificio de 400 m2 equipado con reproducción de quirófanos, sala de terapia intensiva, de parto y consultorios para ejercitar la toma de decisiones por parte de los estudiantes. La misma UNC ya contaba con el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, desde 1970, cuando se fusionaron los institutos de Maternidad y Puericultura integrado por la Cátedra de Clínica Obstétrica, el Servicio de Neonatología y los de apoyo de diagnóstico y tratamiento (el Instituto Maternidad funcionaba desde 1932).



La UNC habilitó nuevas aulas para prácticas clínicas odontológicas, en Ciudad Universitaria.

Acto inaugural, Jornadas 50º aniversario de la II Cátedra de Ginecología, Facultad de Ciencias Médicas, UNC, 23 de mayo de 2024.
Un pilar formativo
Llegar a 80. Nunca es fácil llegar a 80 en ningún ámbito. Pero el Hospital Universitario Austral llegó a las 80 cirugías fetales intrauterinas para espinas bífidas. Lo hizo en 2022 y los beneficiarios fueron Constantino y su madre Yamila Kotoff, una ama de casa que vive en Las Breñas, Chaco. El de Constantino fue su primer embarazo, y para Yamila, su primera operación, recomendada después de que en un análisis de rutina se detectara que el bebé tenía un defecto en la médula espinal que puede generar, entre otros, problemas en la movilidad y el sistema urinario. Rápidamente, el sistema sanitario consiguió dar con los expertos bonaerenses que estaban en condiciones reparar al menos parte del daño. Yamila fue dada de alta un 20 de diciembre y cinco días después nació su hijo con la corrección quirúrgica que duplica las posibilidades de que el niño camine sin ayuda de dispositivos. La Unidad de Medicina Fetal del hospital hace estas operaciones desde 2015 y es uno de los tres centros que ha realizado mayor número de cirugías de este tipo en Hispanoamérica; incluso, los profesionales argentinos tuvieron la capacidad de añadir m odificaciones en una técnica aprendida en el exterior.
Es que el Austral —fundado en 2000— destaca por la búsqueda de innovación en muchas áreas. Por ejemplo, a través de su programa de “humanización de los cuidados intensivos” que toma las evidencias científicas sobre mayor tasa de recuperación de los enfermos cuando están en contacto con la naturaleza y sus seres queridos. Así, se busca fomentar un modelo con un ambiente más cálido y personalizado para suavizar la ruptura de la vida cotidiana que suponen los cuidados intensivos, y los aspectos de aislamiento, depresión y confusión que a veces conllevan.

Arriba: Formación pediátrica, Hospital Universitario Austral.
Abajo: Edificio del Hospital Universitario Austral (HUA), ubicado en Pilar, provincia de Buenos Aires.


Consiste en acercar a los pacientes a la naturaleza, para que sientan, por ejemplo, la luz del sol y oigan a los pájaros, hagan paseos acompañados que duran hasta una hora y aprovechen el parque que rodea el hospital en la localidad de Pilar. La recuperación es así más rápida o, eventualmente, se hace más llevadera la espera de un órgano para trasplante. Otra innovación es la posibilidad de tener un familiar acompañante las 24 horas, incluso en el contexto de un cuidado crí tico, algo que también incorporaron otras terapias intensivas modernas. En ciertos casos se permite también un ingreso controlado de mascotas para aliviar la soledad del paciente, sobre todo si la estadía es larga.
Dedicado a la asistencia, la docencia y la investigación biomédica, el Austral es un hospital general de agudos y alta complejidad que desarrolla iniciativas pioneras en el uso de nuevas tecnologías. Estas indican cómo será el hospital del futuro, que, en algún sentido, ya se está viendo en el presente. Entre ellas se cuentan los avances en cirugías de altísima complejidad y crecientemente menos invasivas, lo que lleva a menos dolor y mejor recuperación. Se ha progresado para conseguir intervenir órganos clave, como el corazón,
a través de incisiones mínimas en la región submamaria derecha. Así, los pacientes sufren menos dolor posoperatorio. Por ahora, se hace solo para un cierto tipo de enfermedad cardiológica congénita, pero la esperanza es que la técnica logre mejoras y se pueda extender a otras condiciones.
Como hito, se puede agregar que durante la pandemia de 2020 se creó allí el Hospital Solidario C OVID Austral para atender pacientes graves derivados del sistema público de salud. Pasada la etapa más peligrosa del coronavirus, este Hospital Solidario se convirtió en una Unidad de Cuidados Integrales a personas de toda condición social que necesitan algún tipo de atención.
Otro orgullo para el hospital pilarense es haber sido acreditado por la célebre Joint Commission International, una distinción reservada a los que cumplen los más exigentes estándares hospitalarios tras evaluar más de mil criterios de calidad y seguridad asistencial. Lo logró por quinta vez en julio de 2025 junto con otras cuatro instituciones argentinas: el Hospital Italiano de Buenos Air es, el Hospital Alemán, también en la capital nacional, el Hospital Privado de Córdoba y el Sanatorio Allende, los dos últimos, de la provincia mediterránea.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Auditorio del Hospital Universitario Austral: acto de inicio y cierre de residencias.

Acá cantan Lerner
“Ayres del Ferrer”: así se llama el coro que en 2014 crearon los trabajadores del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo compuesto en un inicio por administrativos y personal médico, pero a partir de 2022 sumó a vecinos y gente relacionada con la comunidad hospitalaria. Con la dirección de María Mollón, ya participaron con éxito en encuentros musicales en la misma Buenos Aires, pero también en La Plata, Entre Ríos y Mendoza. En su repertorio se encuentra una canción del cantautor argentino Alejandro Lerner, un clásico de la década de 1980 que viene muy al caso de un hospital para condiciones respiratorias: Todo a pulmón. “Descubrí el impacto positivo que tiene la música en la salud y en el bienestar”, así invita a más coreutas su directora en un posteo de Instagram: @coroayresdelferrer.
Creado en 1936 en medio de una epidemia de tuberculosis y ubicado en el barrio de Constitución, también fue clave para lidiar con la epidemia de poliomielitis de 1956; en especial, con las secuelas que provocó una enfermedad que causó terror en padres y madres hasta la llegada de la vacuna que permitió casi erradicar la enfermedad. De hecho, a la vuelta de la entrada del hospital se generó, en una casona de techos altísimos, un espacio —el Hogar Respiratorio— para que vivieran decenas de pacientes que requerían de pulmotores para respirar. Y fue así durante décadas; de hecho, la última paciente de aquella epidemia de los años 50, Susana Gómez, falleció bastantes décadas después, en 2022, por otra epidemia: la de COVID-19. Pero no solo eso: el Ferrer es histórico por haber tenido la primera terapia intensiva respiratoria del país, diseñada precisamente para lidiar con la polio. Y allí se hizo el primer trasplante de pulmón del país, apenas el vigésimo en todo el mundo, en 1967. Tenían razón: todo a pulmón.

Concierto solidario organizado por la ONG Música para el Alma, con participación de Ayres del Ferrer, mayo de 2018.


Hospital de Clínicas, UBA. Avión de “Aerolíneas Dermatológicas”. La cabina del aula avión “comandada” por el Dr. Allevato.
Aerolíneas dermatológicas
Pocos lo saben. Es difícil imaginarlo. Pues bien: se le ocurrió a alguien y ahí está. Un médico prestigioso y maestro de médicos llamado Miguel Ángel José Allevato (fallecido en 2021) colocó un avión en pleno Hospital de Clínicas José de San Martín, en Ciudad de Buenos Aires. Es decir, adentro. Allevato compró el fuselaje de un avión en un remate y creyó que sería un buen lugar para impartir sus clases de dermatología. No solo la idea fue singular, sino también la denominación que se le dio a ese espacio: sería el aula de las “aerolíneas dermatológicas”, o el aula avión. Si bien no hay una relación directa entre el recinto y los contenidos de la materia destinada a la piel y sus complejidades, Allevato quiso que la singularidad del escenario elegido, el interior de un Boeing que se desarmó y rearmó adentro del cuarto piso, generara una marca para los futuros profesionales. “La dermatología no es una cremita”, solía decir en defensa de su disciplina.
La Dra. Graciela Manzur, jefa de Cátedra y División Dermatología, y sus alumnos “a bordo” del aula avión.

La propia historia de Allevato es ejemplar. Tuvo que trabajar desde los nueve años como canillita para colaborar con el sustento familiar. Su padre traía el pan con su trabajo como operario textil y en la casa predominaba el olor a una crema que debía usar su madre, que padecía psoriasis. Ya como estudiante, Allevato se formó con Alejandro Cordero, médico que inauguraría el servicio de dermatología del Hospital de Clínicas. Recibido de médico en 1976 y de especialista en dermatología en 1979; más tarde sería director de la Carrera de Médicos Especialistas en Dermatología “sede Clínicas” de la Universidad de Buenos Aires. Allí nacieron algunas de sus creaciones, como el consultorio de maquillaje correctivo, el consultorio de excelencia en psoriasis, el consultorio de excelencia de estomatología y estética bucodental, las unidades para rosáceas, cicatrización de heridas y oncología cutánea, entre muchas otras iniciativas. Además, desde ya, del “aula avión”. Que en su desarrollo interior incluía una rutina: al iniciarse el curso se simulaba un despegue “al universo de la dermatología” y desde un carrito de comidas de avión se entregaba el libro de estudio. Allevato fue distinguido con el premio Maestro de la Medicina Argentina otorgado por la Prensa Médica Argentina en 2019 y fue presidente de la Sociedad Argentina de Dermatología. Era tan “del Clínicas” que no solo puso el dinero para el avión, sino que siempre recordaba haber dormido durante dos años en las habitaciones del cuarto piso del edificio para no tener que volver a su casa de Ramos Mejía, en el Gran Buenos Aires y, recién recibido, poder seguir trabajando de médico. Así fue que logró que la disciplina “despegara” en el país.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Cirugías itinerantes
Si el paciente no va al quirófano, que el quirófano vaya al paciente. Ese podría ser el lema del grupo de Cirugía Itinerante Cardiovascular del hospital pediátrico Sor María Ludovica, de La Plata. Y eso fue lo que hicieron durante julio de 2025 para salvarles la vida a dos bebés prematuros —de 28 semanas de gestación— que, por esa razón, tenían una condición cardíaca llamada “ductus arterioso”. Primero, viajaron al Hospital Simplemente Evita, de la localidad bonaerense de González Catán, y luego al Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas. La cirugía itinerante es vital en casos de neonatos porque todo movimiento hacia un centro de alta complejidad pediátrico supone un riesgo alto. Según las autoridades que lo impulsan, el modelo itinerante no solo refuerza la calidad de la atención, sino que actúa como una herramienta de descentralización del sistema sanitario. Esta estrategia, si bien está en fase de prueba, garantiza que la complejidad médica no sea patrimonio exclusivo de grandes centros urbanos y, a la vez, descongestiona el sistema de derivaciones. Entre otras virtudes, evita que los familiares tengan que viajar hasta el centro de asistencia, a veces a cientos de kilómetros de casa. El Sor María Ludovica alberga residencias de pediatría, cirugía y neonatología desde la década de 1960, asociadas con la Universidad Nacional de La Plata. Allí se instalaron también salas de la cátedra de Medicina Infantil y Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas.


Una médica mundial
Una jefa de residentes del Hospital Provincial del Centenario (HPC), ciudad de Rosario, clasificó para el Mundial. Desde luego, no es que estuvo junto con Messi y Scaloni, pero por supuesto el valor de su tarea no es menor. Se trata de Virginia Huhn, que participó del Young Talents in Internal Medicine World Contest (MIRCIM 2025) en mayo de ese año, en Cracovia, Polonia, coorganizado por la universidad local y la Universidad McMaster, de Canadá. El certamen convoca especialistas en medicina interna de hasta 35 años y en esta edición solo participaron 20 jóvenes médicos de todo el mundo. “Muestra la enorme tarea diaria que se hace en un hospital público de excelencia como el Centenario”, dijo Huhn a la periodista Florencia O´Keeffe del diario La Capital , antes de viajar a Europa para la exigente competencia.
“Si bien tenemos una labor muy práctica atendiendo a los pacientes, con gente que tiene gran vocación, acá nunca se pierde lo académico, que está muy presente”, agregó, orgullosa del hospital en el que trabaja.
E l caso que presentó Huhn, de 28 años, es el de una paciente de 30 años, con tres hijos, que tiene lupus y se contagió de tuberculosis con un síntoma en la piel poco común. Fue tratada por los servicios de reumatología, dermatología, infectología, neumología y clínica médica del hospital hasta llegar al diagnóstico de tuberculosis cutánea. En su participación de seis minutos, la médica santafesina contó cómo se llegó al diagnóstico y cómo encontraron la manera de mejorarle la calidad de vida, ella y el resto del equipo del HPC. El primer puesto del concurso se lo llevó un equipo escocés encabezado por Peter Todd, y en segundo lugar se ubicó Francia.
Hospitales universitarios: formación, práctica y asistencia 129
Vitral “Ludovica y los niños” del artista Martín La Spina, en la capilla del hospital pediátrico Sor María Ludovica.

El HPC, hoy con poco menos de doscientas camas, es un hospital escuela que está tan relacionado con las facultades de Ciencias Médicas y Odontología de la Universidad Nacional de Rosario que son vecinos y están comunicados por pasajes internos, un complejo que ocupa unas cuatro manzanas en total. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR es la segunda con más ingresantes del país, después de la UBA. El HPC nació como Escuela de Enseñanza Médica y su piedra fundamental se colocó el 24 de mayo de 1910, aunque solo se inauguraría nueve años después. Un personaje clave fue Cornelio Casablanca, político que participó en la creación de otros varios centros de salud de esa zona de Santa Fe. En la actualidad, este hospital de tercer nivel de complejidad —realiza desde trasplantes a cirugías cardiovasculares— fomenta la investigación, capacitación y educación permanente de la comunidad médica, de enfermería, psicología, kinesiología, asistentes sociales, entre otras profesiones de la salud.

Elecciones femeninas
La imagen es tan icónica como el mismo personaje. La mujer está convaleciente porque ha sido recientemente operada, pero igual pide que le lleven una urna para ejercer su derecho de votar. Y así se transforma en la primera argentina en elegir representantes desde su cama de paciente. Ocurrió el 11 de noviembre de 1951, la celebridad se llamaba Eva Perón y la escena transcurrió en el Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, de la localidad de Sarandí, que había abierto sus puertas tan solo unos meses antes. También conocido como “el Perón de Avellaneda”, su construcción desde 1948 fue financiada en parte por la herencia del cirujano Enrique Finochietto (y en algún momento tuvo el nombre de su hermano Ricardo, quien lo dirigió durante un tiempo). En ese 1951 de la primera votación femenina en el país se había creado en la misma instalación la Escuela de Enfermería que fue un hito en la formación de profesionales. Hoy es un hospital interzonal de agudos que atiende más de mil pacientes cada día y una de las instituciones claves de la zona sur del Gran Buenos Aires. Como hospital universitario, recibe tres cursadas de alumnos de la UBA. Los residentes allí rotan al principio por cirugía general y los tres años posteriores por urología, lo que le da un perfil quirúrgico a la formación de especialistas.

Como antecedente, el 1º de febrero de 1947 se dio inicio al primer curso de Instructoras de Enfermería impulsado desde la Secretaría de Salud Pública bajo la dirección de Ramón Carrillo.
Dra. Virginia Huhn, nuestra representante en Cracovia.
Una formación médica integral
Junto con la democracia, en 1983 el ya centenario Hospital Británico inició un camino para profundizar sus áreas de docencia e investigación. Unos años después, en 1994, se generó una asociación con la Universidad de Buenos Aires para, entre otras cosas, ser parte de los internados anuales rotatorios. Y desde 2008 se unió a la Universidad Católica Argentina (UCA) para el dictado de la carrera de medicina.
Residentes del Hospital Británico de Buenos Aires y pasillos recorridos de su Hospital Universitario.


Teatro de operaciones
Actores con un guion ajustado, maniquíes que se dejan maniobrar, robots que sangran y un software de última generación. Además, por supuesto, de aspirantes a profesionales de la salud y sus instructores. Esos son los ingredientes de la receta del Centro Universitario de Educación basada en Simulación o CUESIM, del Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUHIBA), en las sedes del barrio de Almagro en Ciudad de Buenos Aires —donde se realizan simulaciones clínicas— y en San Justo, provincia de Buenos Aires —donde se hacen simulaciones quirúrgicas laparoscópicas, entre otras—.
Una de las e strellas de la simulación del CUESIM es el bautizado SimMan, que desde hace más de una década puede sangrar, llorar, vomitar o hiperventilar según lo requiera la programación de la clase par a que los alumnos actúen como si estuvieran en una situación de emergencia real. Este dispositivo incluso puede fingir epilepsias, arritmias, paros cardiorrespiratorios y otros eventos de riesgo vital. Sin embargo, para probar la capacidad de detección de síntomas a través de preguntas y cuestionarios, se elige la intervención de actores que siguen un guion, así como para los informes a familiares. En tanto que ciertos maniquíes computarizados son funcionales a
la hora de probar la precisa ejecución de punciones lumbares, colocación de tubos de respiración y para realizar maniobras de reanimación.
“En la Argentina se está invirtiendo mucho en el campo de la simulación aplicada a la formación. Es un recurso que ha cambiado radicalmente la manera en la que se preparan los profesionales y que los ayuda a anticiparse a escenarios delicados y de alta exigencia en la atención de pacientes”, afirmó Clara Facioni, coordinadora del CUESIM, en una comunicación institucional.
Todo dentro de un contexto en el que, a la tradicional de Medicina, se suma un abanico de otras carreras, como Farmacia, Ingeniería Biomédica y Kinesiología, además de maestrías, doctorados y especializaciones. También tiene un programa de residencias cuya práctica intensiva requiere un esfuerzo físico y psíquico que ha llevado al Instituto Universitario a preparar un Programa de Bienestar “para acompañar a los profesionales en formación en temas relativos a la gestión de las emociones, los conflictos, las relaciones interpersonales y el clima a lo largo de toda la trayectoria formativa; además de atender o mejorar las condiciones que impactan en estos aspectos y en el proceso de aprendizaje”. Porque, desde luego, es importante que los que curan y los que aprenden a curar también preserven lo mejor posible su propia salud.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Centro de Simulación del Instituto Universitario, Hospital Italiano de Buenos Aires.
Modelo de simulación
Detenido el proyecto en 2000, se retomó en 2006 y terminó en 2009. Se trata del Hospital Universitario Integrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Surgido por la necesidad de tener más camas para enseñanza, consta de un centro de teleconferencias y un laboratorio llamado “de habilidades y destrezas” donde se simula la atención en un hospital. Por el uso de maniquíes, se lo apoda ingeniosamente “el hospital de los muñecos”, son los mejores modelos de simulación disponibles, ya que no ingresan pacientes reales. “Se trata de un edificio interactivo, con todas sus dependencias conectadas. Está compuesto por un hall de importantes dimensiones que funciona como foyer, cuatro oficinas de trabajo, un gran salón auditorio y todas las dependencias de servicios necesarias”, destacó el arquitecto Manuel García Munitis, de la Dirección General de Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Nacional de La Plata.
En suma, estas historias muestran no solo que es posible, sino también imprescindible, aunar los esfuerzos formativos con la investigación y la asistencia. Y que, en verdad, constituyen un todo inescindible. A lo que se agregan los elementos tecnológicos que garantizan que esa formación, ese aprendizaje de los maestros, n o conlleve problemas con pacientes reales y exista una soltura en el trato que genera confianza y aumenta las chances de sanar en un contexto de cambios en las sociedades y en esa misma tecnología que propicia adelantos para tratamientos como nunca antes. Son imágenes que nos permiten entrever qué nos depararán los hospitales del futuro.
Un centro de simulación médica de La Plata recibe a estudiantes de Medicina de la UNS y la UNLP, ante la imposibilidad de realizar las prácticas en hospitales y centros de salud debido a la pandemia de COVID-19.


Muñeco utilizado para realizar la calibración de respiradores de emergencia desarrollados por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, para prácticas de capacitación de los alumnos y personal de sanidad.
Los hospitales del futuro
Monitoreos cada vez más automatizados y con algoritmos estandarizados, procedimientos quirúrgicos menos invasivos, más intervenciones ambulatorias, la telemedicina como norma, realidad aumentada, simulaciones y desarrollos en 3D como opción para órganos y prótesis… todo eso, sin descuidar el ambiente: la transformación tecnológica, los cambios demográficos y las nuevas demandas sociales están configurando un nuevo paradigma hospitalario en el país para mantenerse a tono con los avances que se dan en el mundo. Los hospitales del futuro en la Argentina se anticipan como instituciones sostenibles e interconectadas, con un enfoque centrado en el paciente y en la prevención, y en las que los sistemas digitales y la inteligencia ar tificial tendrán un lugar destacado. A poco de explorar las tendencias emergentes, los desafíos por venir y las oportunidades para redefinir el rol del hospital durante el siglo XXI, se advierte que no solo se trata de modificar y adaptar los ya existentes, muchos de ellos con una valiosa tradición, pero ya centenarios, sino también de crear instituciones desde cero, pensados ya desde el inicio con una concepción completamente novedosa e innovadora.
Ocurre que el cambio cardinal en el escenario de la salud se da en dos direcciones aparentemente opuestas, pero, sin embargo, complementarias: por un lado, se tiende a incrementar la digitalización y la interconexión; por el otro, una preocupación cada vez mayor por volver a tratar a la persona en su totalidad, teniendo en cuenta su realidad biológica, emocional, socioeconómica y ambiental. Con mayor uso de la gran información (la colección llamada big data ) y un aprovechamiento de la inteligencia artificial. Con la prevención como eje. Y con la inter y la transdisciplina como norma para los tratamientos. Siempre con la intención de un ac ceso universal, un pilar que la salud argentina supo mantener, incluso, en tiempos complejos.


“
En el futuro, la medicina será cada vez más una ciencia que combina biología, tecnología y datos, con la finalidad de ofrecer soluciones precisas y prevenir las enfermedades antes de que aparezcan.
Gabriel Adrián Rabinovich, bioquímico y doctor en Ciencias Químicas investigador superior del CONICET, pionero en el estudio de las galectinas.



Y, como no podía ser de otra manera, será un futuro marcado por el pasado. Al igual que en todas las actividades humanas, pero aún más en las relacionadas con lo sanitario, la pandemia de coronavirus marcó un antes y un después: las instituciones advirtieron que el diseño y la arquitectura podían modificarse no solo para atender lo cotidiano sino para estar también, de algún modo, preparadas para lo extraordinario, un objetivo que se trazó la Organización Mundial de la Salud con su “tratado pandémico” global.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró algunas de las deficiencias que la pandemia dejó expuestas y que pueden servir de hoja de ruta para planificar el hospital del futuro en la Argentina y el resto de la región, a la vez que se vieron soluciones innovadoras para pensar los servicios de salud. Cuatro aspectos fueron claves según las recomendaciones de los expertos:
1. Funcionamiento en red. El funcionamiento en red de los sistemas de salud es fundamental. La respuesta del sistema debe ser integrada y coordinada en su conjunto de manera que los diferentes actores y establecimientos que componen la red sean complementarios, capaces de ajustar su capacidad de atención y de brindar el apoyo necesario ante un incremento repentino en la demanda.
2. Salud digital. Esta modalidad llegó para quedarse y debe considerarse como un elemento clave al diseñar y organizar los nuevos establecimientos de salud. Por ejemplo, si se promueve decididamente la teleconsulta, el número de salas para la atención médica presencial o el tamaño de las salas de espera puede reducirse.
3. Atención Primaria de Salud (APS). La APS juega un rol clave por su cercanía con la comunidad y por su enfoque netamente preventivo, que ofrece beneficios no solo en el plano sanitario, sino también económico, lo que hace necesario incluirla desde un inicio en el diseño de los centros médicos, ya que puede resolver el mayor volumen de demanda al reducir la necesidad de espacios para atender emergencias y camas de baja complejidad en hospitales.
4. Diseño arquitectónico. Los nuevos hospitales deben estar preparados para incrementos no programados de la demanda, tanto en su estructura como en su organización. Para esto, deben ser flexibles y poder responder a un aumento inesperado de internaciones, con sus áreas de apoyo, personal competente y ser vicios de soporte, pero, a su vez, también deben evitar el sobredimensionamiento y garantizar su sostenibilidad.

En síntesis, es preciso tener un plan de uso progresivo de la tecnología y estar atentos a posibles situaciones no previstas. Así, el hospital argentino del futuro deberá enfrentar múltiples desafíos, pero tendrá a su favor la posibilidad de apoyarse en cimientos sólidos de notable calidad.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

El Hospital del Futuro se presentó en la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia (2021). La instalación incluyó una película con el mismo título, proyectada por primera vez en Matadero Madrid en 2020. Fue desarrollada en el contexto de un proyecto de investigación más amplia del estudio de arquitectura OMA (Office for Metropolitan Architecture) que examina cómo la tipología del hospital podría evolucionar en respuesta a las cambiantes demandas de la atención médica, la tecnología y la sociedad, especialmente bajo la presión de la crisis.


Realidad aumentada
¿Es posible aumentar la realidad? Más allá de cualquier análisis filosófico —en efecto: cómo podría aumentarse la realidad—, lo concreto es que se trata de un recurso tecnológico que promete ser más utilizado por los hospitales nacionales en el futuro, más allá de que su nombre remita a tramas de ciencia ficción. Porque, cier tamente, se puede aumentar la realidad a la hora de ir a los quirófanos. Se hace de esta manera, según la explicación del médico neuquino Juan Cruz Liyo: las imágenes que habitualmente se toman a través de resonancias y tomografías ahora pueden ser generadas por un holograma tridimensional, una suerte de proyección digital del propio cuerpo que puede rotarse y darse vuelta, y observarse a través de unos lentes e speciales. Si esto se hace antes de empezar las incisiones de cualquier operación, se puede ver con mayor exactitud la ubicación del órgano, la anatomía de las arterias y, si se trata de una operación oncológica, dónde está el tumor. El resultado es una cirugía más precisa y con menor daño a los tejidos sanos. Esta tecnología es tan novedosa e impactante que los médicos incluso les dan las gafas a los pacientes —similares a las que se usan en videojuegos y no extremadamente onerosas— antes de entrar al quirófano para que entiendan cómo funciona el sistema, lo que genera un efecto de maravilla y confianza.
El equipo de urología del Hospital Italiano ya utiliza gafas de realidad aumentada para hacer cirugías de alta precisión. Abajo: El Italiano realizó las primeras cirugías en la Argentina con realidad aumentada, utilizando hologramas sobre el cuerpo del paciente.

Este recurso no solo se ha utilizado en urología, sino también en traumatología (en cirugías pediátricas y de maxilar), p ara guiar la colocación de prótesis, por ejemplo. Las imágenes así generadas incluso se pueden compartir en tiempo real con especialistas de otros centros, distantes a miles de kilómetros, para intercambiar opiniones en caso de tener que tomar decisiones difíciles en situaciones controversiales. Liyo forma parte de la Sección de Cirugía Asistida por Computadora (CAS) del Departamento de Informática en Salud y el Departamento de Cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se terminaron de adaptar los programas (softwares) y los quirófanos a la realidad local. “Esta tecnología le da la ilusión al cirujano de que tiene un paciente transparente, que está viendo a través de la piel”, dijo Lucas Ritacco, el investigador del CONICET que se desempeña como jefe del área en el hospital. ¿El próximo paso? Agregar tecnología de navegación tipo GPS para cirugías cerebrales.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales

Multiplicar por cuatro
“Bienvenidos a la medicina 4.0”. Así dice el mensaje que invita a un congreso de cirugía mínimamente invasiva en Buenos Aires, organizado por el instituto médico ENERI (Equipo de Neurocirugía Endovascular Radiología Intervencionista) y la Clínica La Sagrada Familia. El término excede los “robots endovasculares, el procesamiento de big data vinculado con la neurocardiología, la si-
El hospital del futuro
Diagnóstico asistido por IA Drones para entrega de medicamentos
Redes definidas por software
Interacción digital
Referentes del programa de planificación y uso de tecnologías 4.0 en la práctica médica del Hospital Privado Universitario de Córdoba.
mulación virtual preoperatoria en neurocirugía, la aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento del ACV, el análisis computacional en oncología intervencionista, la profundización del networking profesional y las redes de Telestroke”, entre otras innovaciones que están en camino de ponerse en práctica.Ese es precisamente el corazón de la medicina 4.0: robótica, IA, realidad virtual y la llamada “internet de las cosas”, como se denomina a la red de objetos físicos equipados con sensores, software y
Mantenimiento centralizado y predictivo de dispositivos
Laboratorios digitales conectados
Camas controladas digitalmente con IA incorporada
Capacitación y aprendizaje médicos inmersivos utilizando Metaverso
Datos y analítica integrados
Telesalud
Cirugía robótica
Gestión digital del establecimiento
- Gemelo digital
Centro de Operaciones de Red
Centro de Operaciones de Seguridad
Centro de Mando
Ambulancia conectada

otras tecnologías para conectarse e intercambiar datos con otros sistemas a través de internet. En el Parque de la Innovación, en el barrio porteño de Núñez, allí donde estaba el antiguo Tiro Federal, el propio ENERI proyecta un ambicioso Hospital de Innovación Tecnológica en Medicina Mínimamente Invasiva, Robótica e Inteligencia Artificial, que sería el primer hospital 4.0 del país.
Pero no es el único. Otras instituciones ya ven cómo adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, el Hospital Privado Universitario de Córdoba tiene un programa de planificación y uso de tecnologías 4.0 en la práctica médica, que une distintas i niciativas que se implementaban de forma aislada. Como la automatización de procesos, la planificación con biomodelos, el uso de impresiones 3D y la medición de resultados posquirúrgicos. Los expertos cordobeses hacen énfasis en lo transdisciplinario, con médicos, bioingenieros, diseñadores y operadores, entre otros profesionales que trabajan de manera coordinada. Traumatología y cirugía son las áreas que encabezan hasta ahora el uso de estas herramientas. En particular, en el diseño y desarrollo de implantes personalizados para la reparación de fracturas y reconstrucciones óseas de miembros y columna. Lo interesante es que sí o sí se trata de un enfoque que evalúa a cada persona con su singularidad y de ese modo recupera un aspecto que, por influjo de los vertiginosos avances tecnológicos, fue perdiendo la medicina mundial: la dimensión humana del arte de curar.

Izquierda: plataforma de tratamiento robótico para las principales aplicaciones de terapia endovascular.
Derecha: Tecnología 4.0 que permite el diseño e impresión de prótesis a medida de cada paciente.
La medicina 4.0 ha permitido una sinergia perfecta entre tecnología y conocimiento médico, donde se evidencia el incremento de las capacidades profesionales en una mayor precisión y mejor destreza en cada intervención, la neutralización de los temblores de las manos, un mejoramiento sustancial en la visualización mediante reconstrucciones tridimensionales y la facilitación al cirujano sobre el control de todos los instrumentos quirúrgicos.
Pedro Lylyk, neurocirujano fundador de ENERI.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Dr. Pedro Lylyk.
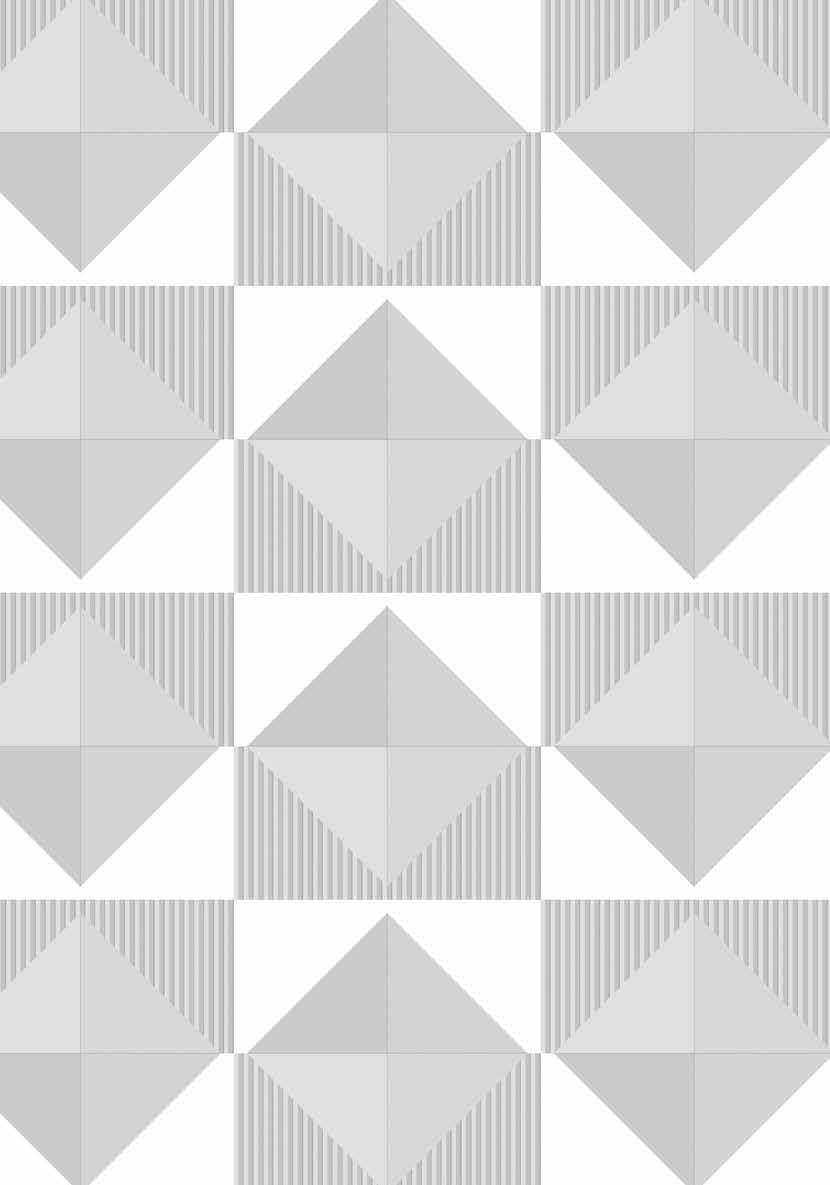
En el corazón de La Pampa
En febrero de 2023, en Santa Rosa, La Pampa, se inauguró el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro. Con una inversión millonaria entre el Estado nacional y el provincial, se creó con la intención de dar respuesta a los habitantes de la zona que tenían que viajar cientos de kilómetros hasta Bahía Blanca, Córdoba o a la Ciudad de Buenos Aires, para procedimientos de cierta complejidad. Ubicado al lado del histórico Hospital Lucio Molas, que data de 1938, el nuevo René Favaloro cuenta con aparatología para diagnóstico por imágenes, banco de sangre, resonador y laboratorio de anatomía patológica, entre otras áreas que incorporan alta tecnología. Para 2026, la Universidad Nacional de La Pampa contempla en el mismo predio colocar un simulador para su flamante carrera de Medicina. El René Favaloro dispone de 250 camas de internación para cuidados progresivos y nueve quirófanos en sus dos plantas que cubren 26.000 m2. Su equipamiento más avanzado incluye un “resonador nuclear magnético de 1.5 Tesla, un cineangiógrafo para hacer cateterismos cardíacos y un sistema de alta productividad que incluye un seriógrafo, un mamógrafo, un ecógrafo general que permite realizar elastografía (evaluar la rigidez de los órganos), un eco doppler color con sonda transesofágica y un equipo portátil de rayos”, según la información oficial.
Equipos mixtos y telemedicina: he aquí algunas de las claves del hospital pampeano que hacen que el futuro adelante. Por ser una de las provincias con menos habitantes del país, no puede formar profesionales para dar cuenta de terapia y operaciones excepcionales, como fracturas en la pelvis en el área de ortopedia y traumatología; no tendría sentido. Pero lo que sí se puede hacer es conformar equipos mixtos entre profesionales locales y aplicar la telemedicina, por ejemplo, con profesionales para quienes eso es rutina. Eso permite que la tecnología acerque expertos y que el paciente no tenga que hacer miles de kilómetros y alejarse de su casa, para ser curado, con todo lo que ello implica.

Quirófano en el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro.

Inteligencia hospitalaria
Como era de esperar, la IA se fue incorporando cada vez más a la gestión hospitalaria, tanto como al resto de nuestra vida diaria. Sus promesas, que empiezan a cumplirse más rápidamente de lo pensado, se inician con la aplicación de aprendizaje automático en el área de diagnóstico por imágenes: la posibilidad de aunar un software con la información de miles (o millones) de imágenes previas puede resultar en un sistema informático entrenado para detectar sutilezas que a veces superan incluso a los expertos. También aquí el Hospital Italiano de Buenos Aires ha creado un Programa de Inteligencia Artificial en Salud dentro del Departamento de Informática en Salud. Lo interdisciplinario vuelve a ser la norma. Lo integran desde bioingenieros a programadores y, por supuesto, médicos. Permite hacer detecciones automatizadas y clasificar radiografías para mejorar el flujo de trabajo. Los especialistas son quienes toman, de todos modos, las decisiones finales y de paso retroalimentan el mismo programa para que vaya mejorando y haciéndose más preciso día a día. Se suele establecer una analogía entre la IA aplicada a medicina y en el terreno de la aviación: existe un piloto automático que se encarga de buena parte del vuelo, pero el que aterriza es el piloto humano. Porque, como advierten los médicos, si el diagnóstico lo ofrece una entidad digital alojada en una nube puede erosionarse la confianza del paciente y su adhesión a los tratamientos. Por ahora, y más allá de los saltos cuánticos que se verifican vertiginosamente en el terreno tecnológico, los humanos seguimos siendo irremplazables en muchos contextos y las máquinas cumplen el papel de asistentes expertas, muy útiles, por cierto.
Inteligencia artificial y salud pública.

Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Revista Innova, Salud Digital, del Hospital Italiano de Buenos Aires, nro. 12, agosto de 2023, nota de tapa: "IA generativa en medicina".
“El hospital del futuro será bastante diferente del actual con un número mayor de servicios centrados en las personas, más tecnológicos, mayor precisión diagnóstica, con sistemas interconectados e interoperables, procesos organizados para la continuidad asistencial y de cuidado progresiva, [centrados en el] acortamiento de las estancias, en evitar sucesos adversos, y en anticipo y la resolución de las complicaciones y la cronicidad, pensando en calidad, seguridad
Redes: peligro y oportunidad
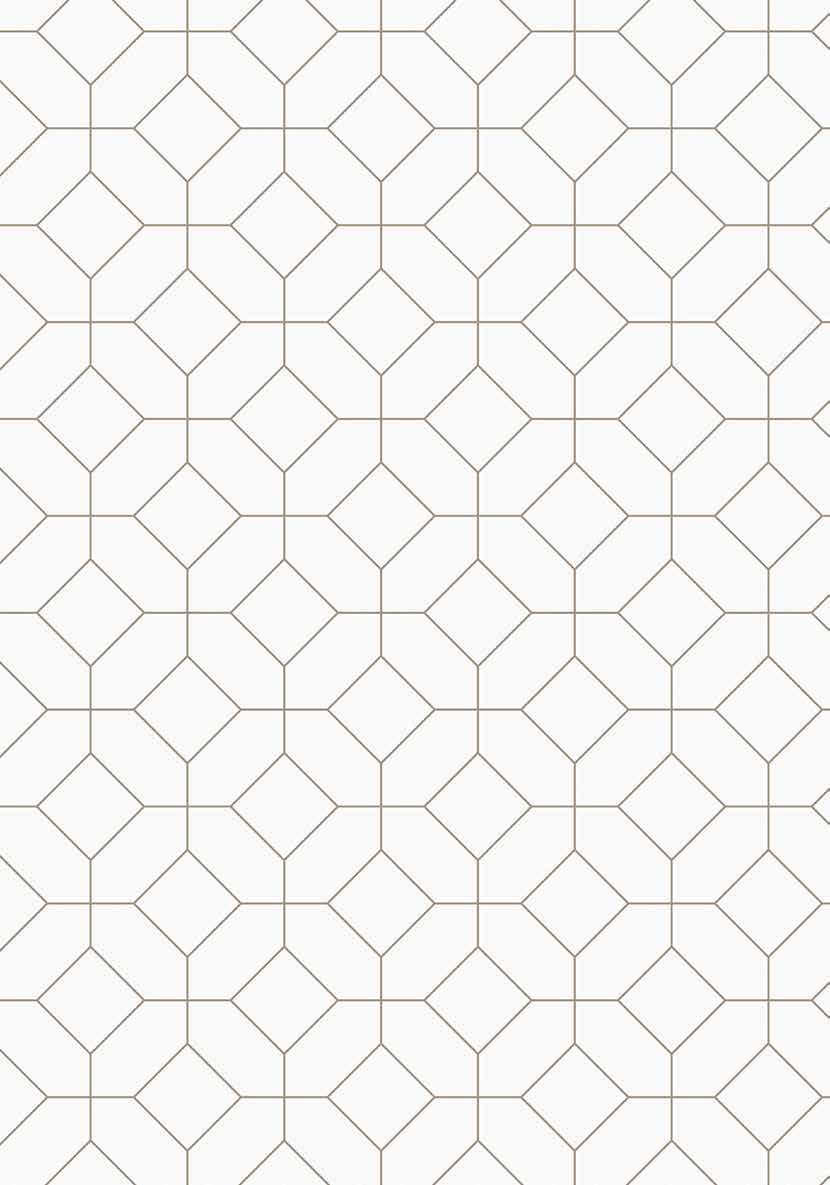
y eficiencia. Será distinto no solo por su tecnología sino por la destreza aplicada de los equipos de salud para resolver patologías complejas o que previamente tenían mal pronóstico, y debe ser sometido a un crecimiento armónico, ordenado, de competencias, capital humano y procesos.
Carlos Alberto Díaz, profesor titular de la Universidad ISALUD, en la conferencia “El hospital del futuro desde el presente”.

“Lo vi en YouTube”, “Lo vi en Google”. La afirmación se oye cada vez en los consultorios médicos como un desafío de los pacientes al conocimiento académico. En l a era de la comunicación por redes, resulta imprescindible que la información tenga un adecuado proceso de curaduría. Los números son abrumadores: solo dur ante 2023, YouTube tuvo más de 800.000 millones de visualizaciones de videos sobre salud, lo que implicó un crecimiento del 25% respecto de 2022. Por eso, en la Argentina se lanzó YouTube Health , para difundir contenidos de calidad en salud, además de noticias de estos temas. La idea es que quienes buscan en la plataforma datos sobre enfermedades y tratamientos encuentren “paneles de información sobre fuentes confiables de salud en los videos para proporcionar contexto, así como estanterías de contenido de salud que resaltan de forma más eficaz los videos de estas fuentes al buscar temas específicos de salud”. Las instituciones que aparecen así como “certificadas” en las b úsquedas son el Ministerio de Salud de la Nación, el Hospital Universitario Austral, el Hospital Alemán de Buenos Aires, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Fleni, el Hospital Universitario Privado de Cór doba, Unicef Argentina, la Fundación Huésped, el Sanatorio Allende y la Cruz Roja Argentina. La plataforma intenta también usar IA para la detección de noticias falsas.

"YouTube Health: una apuesta contra la desinformación en temas médicos, con participación de 15 instituciones argentinas", La Nación, 24 de junio de 2025, cubrió el lanzamiento de YouTube Health en la Argentina.


Profesionales del Hospital
Dr. Ramón Carrillo trabajan con unidades de impresión 3D y cirugía asistida por computadora.

La tercera dimensión
El futuro muchas veces comienza a advertirse en el presente, en tendencias que asoman y luego se convierten en procedimientos de rutina. Ese es posiblemente el estatus de la bioimpresión en 3D, que se usa cada vez más en los hospitales argentinos y posiblemente sea la norma de los tiempos que vienen. Lo que hace esta herramienta es escanear el cuerpo y reproducir lo que se necesita reparar. Es algo que se emplea crecientemente tanto en hospitales del sector privado como del público. La lista de usuarios es creciente y muestra el dinamismo de profesionales e instituciones, que no quieren quedar rezagados con respecto a los avances que se dan en otras partes del globo. En el Hospital de Día para Pie Diabético, que está en el Polo Sanitario de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense, se sirvieron de una bioimpresora 3D con IA para generar un modelo digital exacto de pacientes con úlceras crónicas y como resultado se ac ortó el tiempo de cicatrización de años a ¡semanas!, utilizando un procedimiento ambulatorio y con anestesia local.
La idea: realizar planificaciones quirúrgicas y simulaciones para lograr mayor precisión y mejores resultados.



En San Luis, el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, desde un área llamada Protección e Innovación, avanzó en una unidad de impresión 3D y cirugía asistida por computadora. A diferencia del anterior, en el Carrillo puntano comenzaron con la impresión de biomodelos como insumo previo para neurocirugías, así como para la formación de nuevos profesionales. Los modelos se elaboran en escala real y representan la anatomía del paciente que debe operarse. Esta previsibilidad a la hora de ir al paciente real aumenta las chances de éxito de las cirugías. Los médicos buscarán ampliar los rangos de aplicación de esta tecnología a medida que se mejore la técnica.
También el Hospital Austral, en Pilar, ha avanzado mucho en las impresiones en tres dimensiones: modelos exactos del corazón de un recién nacido con una patología, implantes de huesos de la pelvis dañados por un tumor y modelos de rodillas para cirugías restauradoras a través de

Impresión 3D en medicina. El sistema permite recrear en escala real la anatomía del paciente. Izquierda: impresora Bio 3D de última generación para tratar pie diabético y úlceras.
su Instituto de Medicina en 3D. Lo que se destaca en cada uno de los casos es que se trata de avances en la medicina personalizada: cada impresión es de un paciente en particular. Esta “medicina a medida” permite reparar daños con mucha mayor precisión que otras estrategias. ¿El desarrollo de acá en más? Se espera que la combinación de este tipo de impresiones en 3D con nanotecnología y biomateriales permita realizar estructuras crecientemente complejas, como ocurre con los polímeros biocompatibles que pueden integrarse con el tejido óseo del paciente para reducir los riesgos de rechazo posquirúrgico. El Hospital Austral también está ensayando las más modernas inmunoterapias oncológicas, una revolución que crece, dirigida a estimular el sistema inmune para que reconozca y ataque a las células malignas. En esto también médicos e investigadores locales están realizando aportes de vanguardia en el escenario mundial.

Hacer punta
La mujer de 43 años llevaba tres años de diálisis. Vivía en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Y necesitaba un trasplante de riñón. Lo recibió, por fin, en agosto de 2025 y no necesitó desplazarse para obtenerlo: la cirugía se realizó en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo (el órgano sí viajó desde otra provincia). Su procedimiento fue el vigésimo de una institución que comenzó a realizar esta intervención hacia fines de 2024, y cuyos 50.000 m2 y 400 camas habían sido estrenadas apenas tres años antes, en plena pandemia.
Las características sobresalientes del Carrillo, incluso a simple vista, son su moderna arquitectura, la eficiencia energética y la alta digitalización. Además, está ubicado frente al centro cívico provincial, conocido como Terrazas del Portezuelo, lo que garantiza acceso fluido por distintas rutas y una vista de las magníficas sierras puntanas. Su alto nivel de complejidad también incluye sistema de telemedicina para el entrenamiento de profesionales y sus autoridades buscan obtener pronto el célebre certificado de la Joint Commission International (que ya lograron otras instituciones argentinas).
¿Y lo ambiental? La reducción de residuos y el aumento de componentes reciclables orienta la búsqueda de diseños más sostenibles, menor uso de plástico y elección de instrumentos durables, sin obsolescencia programada. Otra innovación anunciada por el Ramón Carrillo es la incorporación de esterilizadores de óxido de etileno producidos por una empresa china: este equipamiento de última generación descontamina y reutiliza algunos dispositivos médicos de alto precio con el doble objetivo de reducir tanto costos como la generación de residuos plásticos. En cuanto a demanda de energía, se trata de “optimizar el consumo eléctrico sin comprometer el rendimiento clínico; incluso muchas áreas están diseñadas con modos de operación inteligente, sistemas de apagado automático y ajustes dinámicos de potencia de acuerdo con la necesidad”, señalaron los responsables en una comunicación oficial. En definitiva, el foco en la sustentabilidad se convierte en un aliado indispensable del diseño hospitalario para cuidar la salud de las personas y también para preservar su entorno.

Fondo: Renderización del Nuevo Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de San Luis. Abajo: Certificado a residentes en la institución.
Medicina a distancia
Otra de las bases en las que se asienta el sistema sanitario y que se profundizará en los próximos años es la telemedicina. Algo que ya implementa desde hace años la Oficina de Comunicación a Distancia (OCD) del Hospital Garrahan para teleconsultas adecuadas a las necesidades de atención de los niños, niñas y adolescentes, que trabajan con la Red Federal de Telesalud y Comunicación a Distancia. Las consultas remotas —sostienen— se r ealizan, de manera sincrónica o asincrónica, a través de entornos ciberseguros, resguardando la privacidad, la confidencialidad y la protección de da tos personales. Es decir, entre equipos de salud de diferentes instituciones, con la posibilidad de que participe el paciente junto con su familia, o solo entr e el personal médico para eventualmente tener una segunda opinión para ofrecer diagnósticos y tratamientos más certeros. Esta modalidad propicia la toma de decisiones compartidas para la resolución de casos complejos y evita traslados innecesarios. El hospital pediátrico también permite generar consultas de seguimiento, recetas e indicaciones, his torias clínicas, entre otros trámites, como corresponde a un hospital que es “cabecera” de una red federal.
Del mismo modo, en el otro extremo de la vida, los adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a recibir atención médica a distancia en todos los hospitales locales; por ejemplo, a través de videollamadas, para reducir las visitas a consultorios. Se prevé que haya centros de consulta remota en cada uno de los 34 hospitales y 50 centros de salud porteños, orientados a turnos programados, no a urgencias. El sistema aprovecha la red social WhatsApp y un bot de respuesta.

Telemedicina, el servicio por videollamada que salva vidas. El SAME es el primero del país que lo implementa para emergencias.
El Hospital Garrahan y su programa de telemedicina.



Vista panorámica del Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, provincia de San Luis.
La utopía: cómo serán los hospitales de 2050 o 2100
La historia de la medicina es pródiga en futuros posibles que nunca llegaron a concretarse. Se ha dicho que las tramas de ciencia ficción sobre el futuro son en realidad una excusa para expresar los temores tecnológicos que nos acechan hoy. Uno de los tópicos más visitados es la llegada de seres de otros planetas o la omnipresencia de autos voladores surcando ciudades ampliamente robotizadas y en las que, lamentablemente, siguen presentes varias de las miserias que vienen marcando el devenir de la humanidad.
También la medicina es profusa en promesas que muchas veces no se plasman en mejoras de la calidad de vida tan rápido como desearíamos. Desde los elixires de la eterna juventud (que hoy se buscan con ahínco), pasando por el reemplazo de genes o la producción de órganos en el laboratorio. No obstante, cada día los titulares de diarios y medios electrónicos nos sorprenden con avances en estas estrategias y muchas otras que parecían impensables. Estas nuevas tecnologías que poblaban nuestras fantasías se ensayan en el laboratorio de innovación por excelencia que son nuestros hospitales. Sin duda, en las próximas décadas nuevas generaciones de médicos formados en sus salas estarán cada vez mejor equipados para prolongar los años de vida saludable para las mayorías. Y aunque los misterios de la vida y la biología nos sorprenden como mamushkas, esas muñecas de madera huecas que se esconden una dentro de la otra, estas metas guiarán el sendero de la medicina hacia nuevos horizontes.
Los hospitales argentinos han recorrido un camino intrincado y fascinante. Desde humildes centros de beneficencia del siglo XIX, hasta complejas instituciones de alta tecnología, su historia combina capacidad de adaptación, resiliencia y compromiso. Sus edificios no son solo estructuras de ladrillo y cemento, sino testigos de la evolución social, científica y humana. Son el lugar donde se libran las batallas más duras y donde se celebran las victorias más dulces. Y siempre, más allá de las dificultades, demostraron su capacidad para reinventarse.
El hospital del futuro está naciendo. Ya no se trata solo de curar la enfermedad, sino de prevenirla y, cuando ya no hay nada para ofrecer, de acompañar lo mejor posible. El desafío actual es integrar dispositivos y tecnologías sin perder el toque humano. Así, los hospitales de mañana podrán centrarse en el paciente, ser menos burocráticos y aprovechar los beneficios de la genética —que permitirá terapias personalizadas—, la IA —que agregará seguridad a los diagnósticos y ofrecerá mejores posibilidades de seguimiento— y la telemedicina —para superar barreras geográficas—.
Sin embargo, y a pesar de estas increíbles nuevas herramientas, el rol del profesional de la salud será más crucial que nunca. Médicos y enfermeros del futuro, liberados de tareas administrativas, podrán recuperar el rol de guías y acompañantes que, paradójicamente, desempeñaban en la antigüedad, cuando no contaban con terapias “de última generación” y solo tenían a mano algunas hierbas medicinales.
En este escenario, el hospital será un punto de referencia, un centro de formación de recursos humanos, un nodo de excelencia para casos complejos, una incubadora de innovaciones y, sobre todo, un faro de esperanza para que cada ser humano, sin importar su origen o condición, pueda tener acceso a la mejor atención posible, en el momento en que la necesite.
Gustav Klimt, Hygeia, también conocida como Medicina, óleo, 430 x 300 cm, 1900 -1907 (detalle). Obra destruida por las SS en 1945.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
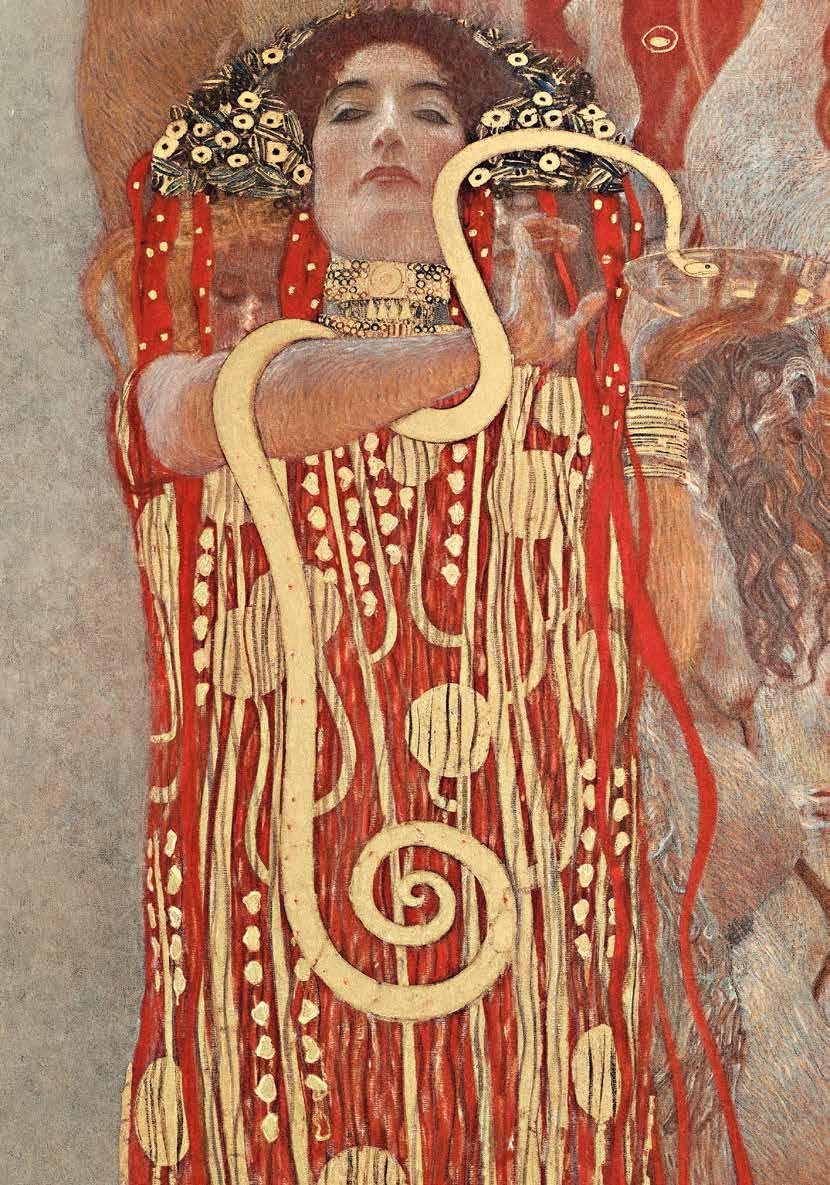
Throughout our lives, we all have to walk along a hospital’s corridor at some point. However, few of us suspect what hides behind that sea of people that, from the very first hours of the day, flow as a tide towards their rooms to offer relief to minor or serious conditions. Each of them is a beating heart that sets the rhythm of life, where human fragility, empathy and dedication are the backdrop of both joy and sadness, and where that healing bond between doctors and patients is established. All of them string together the nervous system of Argentine health.
This book, entrusted to us by Laboratorios Bagó, invites to a journey along the path through which these and other health care centers gradually integrated throughout our country since the times of Pedro de Mendoza when, as told by Ángel Jankilevich in Hospital y Comunidad, “ men [arrived] so thin that all works were performed by the poor women, who had to wash their clothes and heal them, prepare the scarce food they had, clean them, stand guard, keep watch over the fires.” First, charity and faith; later, the large epidemics and the needs of overlooked populations shaped their infrastructure and, already in the last century, the vision of old pioneers set the basis for their growth and paved the way for science.
The journey starts in colonial Buenos Aires, with the first relief centers where medical aid was an act of piety, often undertaken by religious orders. At those times, diseases were treated through a mixture of traditional practices, pray, and charlatanry. A few years later, and driven by visionaries that are today heroes of local medicine, hospitals turned from mere hospices to hubs of knowledge, observation, experimentation, and human resources.
Throughout the 20th century, they experienced a revolution. Surgery became safer, pharmacology advanced by leaps and bounds, and diagnostic technology transformed clinical practice. Hospitals diversified and specialized to treat people of all ages, from birth and childhood to senescence, and from the most common diseases to the most complex ones. The system grew, expanded and gradually adapted to the demands of a constantly changing country —culture and society.
According to the most recent data from the Federal Record of Healthcare Centers (Registro Federal de Establecimientos de Salud, REFES), there are in Argentina about 1500 public institutions that admit hospitalizations and a slightly higher number of private medical centers and clinics. This work explores about 150 of those institutions located in different jurisdictions nationwide, even in Antarctica. By mentioning them, we aim at representing and paying tribute to that world of medical care that protects us every day.
However, this is not only a history about the past. It is also a look at the future that may already be envisaged through advances such as artificial intelligence, robotics, telemedicine and gene therapy, that offer more tools to the doctor’s essential role, and which are reshaping the art of healing by setting new horizons as well as new challenges.
In brief, this is a discovery journey. A journey to discover the network created by individuals, some of them anonymous, others famous, that imagined those institutions, built them, and who work each day so that all of us who live on Argentine soil may enjoy the right to health.
Nora Bär
Foreword, by Dr. Miguel Luis Podestá*
This book is both an intimate journey and a collective evocation to pay tribute to those health institutions that were created in the colonial period, during the turbulent years after the independence, and during the period when the necessary regulations were issued to provide Argentine with an order similar to the one existing in Europe. “[P]utting aside that intellectual minority of great masters of medicine that we call the 80’s generation,”1 there were many outstanding students that were called to a more anonymous, yet not less noble, work: serving as community or rural doctors. Beyond their health function, those hospitals were havens of hope in the middle of adversity, where Christian charity, selfless dedication, and the early strides of a medicine still emerging amid material shortages and scientific uncertainties converged.
In my case, I imagine that Buenos Aires of the late 16th century, still a small town, with barely a few hundreds of inhabitants, where the foundation of a hospital was almost an act of faith rather than a material venture. The first one, installed in 1580 in a humble hut called Hospital San Martín, was nothing but a rudimentary clinic. However, that seed grew over time into something larger that stemmed from the notion that community had to organize itself to take care of its sick. This was a belief shared by both clergy and laypeople, by men and women who, without significant resources, decided to devote their lives to serve others.
As the first chapter tells us, already in the 18th century, Bethlehemite Fathers undertook the hospital management and introduced medical practices that we now see as astonishing for the courage they required, for instance, amputations performed with rudimentary means, phytotherapy applied as a first-line resource, surgeries performed to relieve the pain caused by bladder stone. These were not minor gestures: they were acts of love and courage in the face of human fragility. And in each bed, in each room, in each caring act, the identity of medicine in the Río de la Plata region was gradually being shaped.
By mid-18th century, deeper changes began to take place. The Sisters of Charity, which would later become the Society of Beneficence founded the first asylum for orphan girls –which would become the Hospital de Mujeres over time–, thus, paying off a long-overdue debt: providing medical care specifically for women. The Jesuit Residence became a hospital and, during the British Invasions, the San Francisco, Santo Domingo, and San Ignacio convents improvised field hospitals, where doctors, students, members of the clergy and nuns, each in their own role, became quiet heroes that faced pain and urgency with the few things at hand.
By the early 19th century Buenos Aires had already two large hospitals: the Belén hospital, or the “Residencia” hospital, for men, and the hospital of the Sisters of Charity, for women. The small Santa Catalina site became a center for urgencies and played a decisive role in the turbulent days of the invasions. Therefore, within the urban and social woven of a city that was still taking its first steps towards modernity, hospitals emerged as true beacons of humanity.
Independence changed the healthcare landscape. The State progressively assumed a more active role in the organization of public health,
* Dr. Miguel Luis Podestá - President of the Buenos Aires National Academy of Medicine (2024-2026). Urologist, university professor, researcher and a leader in advancing pediatric urology in Argentina and in the region. He attended primary and secondary school at St. Andrew’s Scots School. He graduated as a doctor from the School of Medicine of Universidad de Buenos Aires in 1972 with Honors.
He was a first-year Urology resident in the Surgery Service of Hospital Argerich. In 1974 he joined the Hospital de Clínicas José de San Martín, where he completed the residence program. He got a British Council scholarship (1978-1980) and, thus, could receive a prestigious training in London. He worked in the public healthcare sector at Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (HGNRG), and in the private healthcare sector, he worked at CEMIC, Hospital Alemán, and other healthcare centers. An active member and leader of several scientific associations, he served as president of the Argentine Urology Society and the Pediatric Urology Ibero-American Society (Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica, SIUP).
He developed an extensive academic career in Urology. He has taught in several Teaching Hospital Units and has served as the head of the HGNRG Teaching Unit since 2002. He was the director of several residency rotations in both domestic and foreign hospitals in the Urology service and in the Urodynamics Laboratory of the HGNRG and the CONICET. He has supervised thesis and dissertations.
A speaker in 165 scientific activities, a lecturer in 41 international events, and a host of 19 congresses, he has published several clinical research works and chapters of books dealing with his medical specialization. He has received several awards as well as the distinction of Master of Argentine Medicine in 2007 from the Argentine Medical Press, and he has been appointed as Regular Member of the National Academy of Medicine.
1 Federico Pérgola y Florentino Sanguinetti, Historia del Hospital de Clínicas, Buenos Aires: Ediciones Argentinas, 1998.
always with the support of charities and the dedicated work of civil and religious institutions. Then, hospitals emerged that not only expanded the medical coverage, but also became places for teaching and research. Generations of doctors were trained there, and values were transmitted that, in turn, defined the service calling of our profession, as we may read in successive chapters of this book.
Among those hospitals that made history, the Ramos Mejía holds a prominent place. It was born as a lazaretto in the Miserere Corrals during the cholera and yellow fever epidemics that hit the city in the 19th century, and over the years it became a leading multi-purpose hospital. I started working doing shifts in this hospital, under the direction of Dr. Corbela, where, as many others, I had my first contact with patients as a student, participating with all the excitement of discovering the living pulse of medicine. There we learned that being a doctor means not only being able to perform techniques and to make diagnosis, but also accompanying the sick who feel vulnerable, respecting their dignity, and offer them support through words when medicine is not enough.
But putting aside my professional history or, better, contextualizing it in the broader flow of history, by the end of 1870, the Hospital de Hombres was in a poor condition. Consequently, a new one was built in 1877 on what is now Houssay Park. The works were still in progress when the conflict for the federalization of Buenos Aires broke out, and in 1880 the hospital was used as barracks and a center to care for the wounded. After the province was defeated, the building was handed over to the School of Medicine, the dean of which, Dr. Manuel Porcel de Peralta, named it “Hospital de Buenos Aires,” which name was changed later on to “Hospital de Clínicas.”
The School of Medicine purchased a plot of land in front of the hospital to move non-clinical courses to that site, and though the new building had not been finished yet, the School started to operate there partially. As there were no resources, in 1902 services were charged; a Semiology pavilion was built, the rooms were modernized, and laboratories and conference rooms were added. However, the fees charged limited access for patients, and thus, they were removed.
At the same time, the School of Medicine projected the expansion of the building to integrate all medical services, and the construction of the new building was restarted, with the cornerstone being laid in 1927. In 1972 all the services were moved to the new Hospital de Clínicas, that had 18 floors and 3 basement levels, and three years later the old hospital was demolished giving rise to the current Dr. Bernardo Houssay Park, where the original chapel, now Parroquia de San Lucas, still exists.
It was in the old Hospital de Clínicas where I took classes in the Teaching Hospital Unit, headed by Prof. Osvaldo Fustinoni, during the last three years in med school. I witnessed the move to the new building before I got my degree as a doctor from Universidad de Buenos Aires in 1972. I was lucky and started my professional training as Urology resident in the Hospital de Clínicas “José de San Martín”, and completed it as Chief Resident under the direction of Prof. Dr. Raúl Borzone, together with a select group of urologists who were very creative and who had great teaching vocation.
Another fundamental pillar of our history and of my own history is the Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a pioneer in Latin American pediatrics. The poor healthcare of children and the large number of children abandoned during the colonization of the Río de la Plata resulted in the creation of the Orphanage for Abandoned Children in 1779. Almost a hundred years after, the Hospital de Niños was created, originally in a room managed by the Women’s Charity Society. The political differences between this society and President Domingo F. Sarmiento delayed the materialization of the pediatrics hospital.
Its first formal premises were established in 1868 at the current Hipólito Yrigoyen 3420. Dr. Ricardo Gutiérrez was appointed as the first director, but he only assumed as such when he returned from France. Until then, the deputy director was Dr. Rafael Herrera Vegas. In 1876, the hospital was moved to Arenales 1462, where the first microscope brought to Argentina at the request of Dr. Ignacio Pirovano was used.
In 1890 a plot of land was purchased at Gallo 984 with contributions from the National Racetrack, the Jockey Club and the Flores’ parade. Extraordinary doctors, such as Florencio Escardó and Carlos Antonio
Gianantonio, who transformed Argentine pediatrics with innovative ideas and a deep humanist sense, were trained here. Escardó fostered that mothers and children were hospitalized together, and Gianantonio suggested establishing pediatric residency programs. In 1946 the official name of the hospital became “Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.”
My own path took me in 1982 to the Urology Service, headed by Dr. Emilio Quesada, after completing an advanced training scholarship in London (1978-1980), in centers such as the Great Ormond Street, the Middlesex, and the Guy’s hospitals. At “Niños” great masters not only taught me about medical science, but also about support and dedication to patients. I have always been deeply grateful to them and I hold an enduring gratitude to that hospital and to those who embraced me as a colleague and as a fellow team member.
In each of those hospitals beats not only the institutional history of Buenos Aires, but also the personal histories of their professionals. Walking down their corridors, listening to the voices of teachers and patients, witnessing the daily battle against disease, all that help us understand that medicine is, ultimately, a human encounter. Each hospital preserves the memory of thousands of lives, of shared pains, and of renewed hopes. They are not just buildings: they are compassion houses, sanctuaries of science, and refuges of human dignity.
Today, upon paying tribute to them, I would like to highlight that their legacy has outlived the centuries. As we may read in these lines, they were born as spaces of Christian charity, developed under the guidance of philanthropy, and consolidated with the support of the State and universities. However, beyond the structures, the spirit is what remains, that spirit that inspired them from the very beginning: the desire to serve, to give relief, to stand by. That same spirit is now guiding each doctor, each nurse, each health worker who decides to devote their lives to the others.
Neither this foreword nor this book, that offers as a gesture of gratitude and reverence to those hospitals of Buenos Aires that are a beacon in the health system, aims at providing an exhaustive account of their history or at comprehending every single detail of their evolution. Rather, they are both a personal and collective testimony, a bridge between history and the lived experience, an invitation to remember that medicine is always grounded in calling and service. Evoking those hospitals also means recognizing what we are: the heirs of a tradition that combines science and compassion, technique and humanity, knowledge and hope.
After all, we decide where we belong. I found that place in these buildings, among rooms crowded with patients, in endless shifts, in classes improvised in the corridors, in the gaze of patients, and in the example given by teachers that I will not forget. And if I turn my look back now to pay tribute to those institutions, I do so with the certainty that their legacy is not part of the past, but of the living present of each doctor and each patient, and of the future that we still have to build together.
To all those men and women who, with quiet dedication, turned Argentine hospitals into havens of hope and dignity.
Away and Long Ago…
The Origins of Public Health in Argentina
In the beginning, there was care: before healing, i.e., addressing a problem of the body, the goal was to help, to be a support. Medicine was prepared for little more than offering consolation. It was not until well into the 19th century that the theory of germs became well established; and at that time there were just a few healing techniques available, such as bloodletting, poultices, and purges, that were based on poor scientific evidence. Prayers and promises prevailed, as it was still strongly believed that diseases could be a divine punishment for bad actions rather than a fact of nature. At that time, the long 16th, 17th, and 18th centuries, the Argentine pampa was like other places that had received the influence of a Catholic colonization: hospitals were related to religious congregations that provided Christian care to those who were suffering. As they could, offering consolation.
Although the Spanish in these territories always included a hospital or public aid in their city foundation plans, their scope was very restricted and limited by the lack of financial resources. In fact, the medical historian Federico Pérgola tells that, when Buenos Aires was founded for the second time, Juan de Garay brought no doctors, but when planning the city layout, he decided to assign one block to a build a future hospital by order of the King and managed by the local Cabildo. As the road from saying to doing is a long one, fulfilling the plan took decades, and sick people were cared for in private residences rented to that end, such as the house of Francisco Álvarez de Gaitán, according to documents dated 1591 that are still available.
More than twenty years would elapse until that effort by the Spanish pioneers resulted in the creation of a facility, though rudimentary, that was just a little more than a chapel. It was the Hospital San Martín de Tours. The record of inauguration of this first hospital of the City of Buenos Aires, the “facilities” of which started to run on November 11, 1614, shows how was the universe of those that would benefit from its services: the hospital was thought as a place for wounded soldiers, poor people, natives or sick people lacking any support, but, in any case, people that were not considered to be part of the same neighborhood. It was kind of a reclusion place, also valid for the frequent epidemics. It had been decided by Juan de Garay himself. It was called “Hospital y Ermita San Martín” and it was established in the block between the streets currently called Sarmiento, Corrientes, Reconquista, and 25 de Mayo, just next to the Merced Convent. According to the chronicles, the first warden —official in charge— was Deputy Captain Manuel de Frías. It is no surprise that he had a military rank, as the hospital was aimed mostly at members of the military and, secondarily, to the poor of the city. Buenos Aires had, at that time, about one thousand inhabitants. The hospital was so poorly funded that its administrators had to go out and ask for donations among the few existing neighbors to maintain the hospital (the tax system was at that time less than inefficient and smuggling was the rule). Hospitals were mostly tokens of good will, the predecessors of the complex entities with thousands of square meters that emerged as from the 19th century. However, as all ancestors, they must be respected.
By the end of that century, a profusion of hospitals were created when the national State consolidated. Most of the infrastructure known by us today was created from 1880 to 1910, so many institutions have already celebrated their centennial anniversary. That consolidation is reflected in the progressive professionalization and training of doctors, increasingly specialized, and in the higher capacity to respond to complex diseases. Later, in the period after Second World War, conditions were generated once again for public health to grow in Argentina, and private offers started to multiply not only in the City of Buenos Aires, but also in the other jurisdictions of the country. Due to the variety of new increasingly thriving institutions, as well as the incorporation of technology advances that started to offer solutions that were unthinkable of not long ago, services improved every day at lightning speed. This entailed a great challenge: competing in a globalized world without setting aside the human quality of the doctor, that, as shown by lots of studies, is essential in the art of healing.
Historical and Emblematic Hospitals
The 19th century is ending. Argentina was created just 40, 50, 60, 70 years ago; it has only two million inhabitants, but it is growing. For the Nation to make sense, it must give support to its population and be able to heal it. That is why some of the most emblematic hospitals date back to this period and they remain as sound, everyday, and essential as they were at that time. If Juan Bautista Alberdi thought that to govern was to populate, those responsible for the consolidation of this newly born country tacitly agreed that building, planning, and erecting hospitals meant governing and progressing. And that was not carried out only through the State and its early instruments, but it was something that was lived and felt by the community, for instance, through mutual associations of then foreign communities that also got to work.
At that time, Argentina was an idea that inspired enthusiasm. It was a prodigal ready-to-prosper land with everything to be done. Between 1850 and the beginning of the 20th century, there were lots of constructions, a euphoria that was hand in hand with the influence of the empirical science in Europe, the intellectual mother of the criollo elites. The long history of national public health began in those years, though, logically, certain aspects changed and others, consolidated over the decades.
Early in this period, charities replaced religious orders that used to care for the sick at the time of the colony (though there are still some faith-based institutions, such as Clínica San Camilo and Sanatorio Mater Dei, in the City of Buenos Aires, and Hospital San Juan de Dios, in Ramos Mejía, Province of Buenos Aires, just to mention a few); then, during the transition, the State undertook the management of most of those institutions. Later, as we will see, some health care mutual associations related to immigrant communities emerged, as well as union-related workers’ associations, health insurance schemes (obras sociales) and, finally, private or prepaid health insurance companies (prepagas). These prepaid health insurance companies became more prominent as from the late 20th century, which is in line with a worldwide trend that has even increased in the beginning of this 21st century.
Beyond the organizational aspect, from the medical-scientific aspect, the microbial theory offered a sound basis for the treatment of patients; and surgeons obtained more successful results performing surgeries that are now considered simple, such as removing stones or performing procedures for bone fractures, and they started to replace barbers, who had served as surgeons for a long time. Hospitals, most of them specialized institutions, started to be the place where doctors were trained. They undertook a dual task: healing and training those who were to heal others. The best of Argentine medicine tradition began at that time.
Those were the days when seeds were sown, to later blossom in the various hospitals that have left a mark on collective memory and that are still present in different ways, through the vestiges of their architectures, their medical contributions, or the role they played at critical times of history. The Muñiz and the Ramos Mejía hospitals, in Buenos Aires; the Rawson hospitals, in San Juan and Córdoba; or the Argerich and Pirovano hospitals, also in the City of Buenos Aires, are considered flagship hospitals to such an extent that in daily speech it is not even necessary to say the word “hospital”: they are just called “the Pirovano”, “the Muñiz” or “the Rawson”. And that is enough.
Those Born with the Immigration Wave
Italian, Spanish, French, German, British, Israeli, Syrian-Lebanese, even an Irish hospital: the mere mention of the immigrant community hospitals built in Argentina shows, by itself, a map of the huge migration wave received in this part of the world and that, in a unique blend, shaped it with cultural and health effects that persist to this day.
As important as the number and variety of hospitals is the date when they were built, as it is possible that never in history so many hospitals were built in such a short period of time. That is explained by that immigrant wave that arrived to our country and that needed health care: in the twenty-year period from 1890 to 1910, the population of Buenos Aires increased 130%. Such a wave arriving from across the Atlantic resulted in a 271% increase in admissions in municipal hospitals, as well as a 188% increase in national hospitals, and a 116% increase in immigrant community hospitals, according to the figures provided by Susana Belmartino. The need for health care skyrocketed, as did the medical response.
This construction boom was fostered by the charities and the associations of immigrants that shared a common language and their hope for a fresh start in this land of promise. As hospitals, everything was to be done. And immigrants got to work. That is how the Hospital Español was created in 1877; the Hospital Alemán in 1878; the Hospital Británico in 1886 (with its origin dating back to 1844); the Hospital Francés in 1887 (begun in 1832); the Hospital Italiano in 1901 (it had also been providing care since prior decades). The Israeli and the Syrian-Lebanese hospitals
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
were created just a little afterwards, in 1916 and 1933, respectively. Meanwhile, the Hospital Irlandés, maybe the one least known, operated from 1850 until it merged with the Hospital Inglés. As a result of that merge, the Hospital Británico was created in 1874. Immigration communities were so identified with these hospitals that not only the patients and officers were from each of the relevant nationalities —which is evident when we see the last names—, but also doctors, nurses and the other members of the staff were from those communities. It was a copy of the motherland in the South of the world, until everything blended together in a melting pot. Currently, those immigrant community hospitals reflect the complexity that Argentine medicine reached and they have become a medical reference of the health system.
Top Specialized Hospitals for Complex Care
The relevance of Argentine medical science tradition is reflected not only in the individual heroes, doctors that contributed to world knowledge, but also in a highly developed health system, with a network of specialized hospitals and centers for complex care that are national and even regional leading institutions. These institutions, that were present nationwide, offer excellent care in areas such as oncology, cardiology, transplants, mental health, and respiratory diseases, where thousands of both male and female doctors (as well as the whole health staff) excel and where millions of patients are healed.
They are so familiar to Argentine people that everyone knows what we mean when we talk about the INCUCAI, “the Roffo”, “the Posadas” or the Fundación Favaloro, not to mention “the Garrahan” or “the Gutiérrez”, that are synonyms of excellence in pediatric care. In most cases, those entities have three centuries of history within an ecosystem that has continued growing. In recent years, other sites have been added to the historical hospitals; for instance, the Hospital El Cruce, in Florencio Varela, which serves patients with conditions requiring complex care in the southern area of the Greater Buenos Aires, and the Hospital Cuenca Alta, in Cañuelas, also in the Province of Buenos Aires, that serves neighbors of the southwest area, just a little more than 50 kilometers from the Obelisk. They represent new offers for increasingly high demands and a growing population.
Thus, a living and beating body that follows closely the medical and technological advances has emerged, one that does not end in Avenida General Paz nor in the bustling outskirts of the Greater Buenos Aires. The Hospital Escuela Ramón Madariaga of the Province of Misiones, for instance, was one of the first teaching hospitals in the country that used the Da Vinci robotic system for a surgery with human assistance. In Tucumán, the Padilla and the Belascuain hospitals, both over a century old, are leading institutions in the whole northern region of the country serving patients who need complex care. In the middle of the Republic, the Hospital Córdoba and the Hospital Privado Universitario have also had an outstanding approach to serious pathologies and transplants. There are so many institutions devoted to public health care that merely listing them would take pages and pages. Those mentioned should be considered to represent all the other.
In this context, “the Malbrán”, or the Argentine Administration of Laboratories and Health Institutes [Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud] Dr. Carlos G. Malbrán —its full name since 1996—, undertakes its role as regulator, together with other key institution, the Argentine Board of Scientific and Technical Research [Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET]. Frequently, their institutes work in coordination with university hospitals to develop studies that would then result for advances in the treatment of patients. In addition to all this, there are professional training hubs and expert associations related to the different health disciplines. The purpose has always been to broaden the knowledge about complex pathologies and to introduce innovative therapies and state-of-the art technology. An intricate kaleidoscope with many interconnected parts that is aimed at preserving the welfare of the population.
Research Centers
Within the broad Argentine scientific ecosystem, health-related research centers have strategic relevance in the production and development of new sanitary technologies. Many institutions, such as the Instituto Malbrán, the Instituto Leloir and the Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS) [Institute for the Biomedical Research on Retrovirus and AIDS], stand out for their excellence and for their significant contributions to clinical and biomedical research in the country. Not only are those centers a part of the health care network, but they also lead studies that have an impact on public policies and on the continued improvement of health care.
In this context, the Malbrán —or National Administration of Laboratories and Health Institutes Dr. Carlos G. Malbrán, its full name since 1996— assumes its role as regulatory body, and a federal network of entities serving people with different realities has stemmed from this Institute. Although it went through different stages, including its creation as Instituto Bacteriológico [Bacteriological Institute] in 1912, the Malbrán now leads a series of entities, laboratories and specialized centers, including the Instituto Nacional de Epidemiología [National Epidemiology Institute] Dr. Juan Héctor Jara, of Mar del Plata; the Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias [National Respiratory Disease Institute] Dr. Emilio Coni, of Santa Fe; the Instituto Nacional de Parasitología [National Parasitology Institute] Dr. Mario Fatala Chaben, of Buenos Aires, and the Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas [Human Viral Disease Institute] Dr. Julio I. Maiztegui, of Pergamino, among others.
However, there is also a whole network of institutes that belong to the CONICET or to the universities (or to both) or that are private, with different management forms, for profit or for no profit, with often overlapping ties. For instance, the Leloir Institute, that was born from the passion for science of a textile businessman who was a son a immigrants; the Favaloro Foundation and University, created by the heart of one of the most renowned doctors in the history of Argentine medicine; or the Instituto Lanari, also a “son” of a doctor who was passionate about research and about conveying that knowledge to his patients; and other centers, such as Fleni, whose history of excellence in the recovery of patients with neurological conditions puts it on par with the world’s leading centers. The conclusion is clear: more research is required to provide more and better treatments.
Caring and Healing in Extreme Contexts
I n a chapter of the multi-awarded series Dr. House, the main character, a brilliant but irascible doctor, has to take the consultation of a person who is in the Antarctica with a serious problem, but who cannot get out nor have access to routine exams to get a diagnosis. So doctor House has no other option but to tell that person, through a teleconsultation, how to save the patient’s life. As a TV script, the plot gets twisted and what Dr. House asks from its patients isolated in the white continent obviously turns out to be excessive; however, it shows the difficulties and challenges of certain territories and contexts, even in a hyper technological planet.
As is known, part of that Antarctica is Argentine territory. Its several bases are the evidence of Argentina’s constant presence there from the early 20th century. There is a project for an Antarctic hospital, the construction of which entails enormous logistical challenges. However, that triangular territory with a corner in the South Pole is just one of the extremes in which health professionals must provide care: there are also high-altitude medical stations, medical stations in vessels, such as the ARA Almirante Irízar, and mobile units that are deployed outside hospitals in disaster areas or during a pandemic.
That is how the health system shows its adaptability to extreme conditions, at least regarding primary care and, if necessary, to provide first aids and refer patients to centers providing more complex care.
A similar adaptability is essential to respond to tragedies or not entirely foreseen events caused by weather conditions (formerly called “natural disasters”), as the unprecedented storm in Bahía Blanca in early 2025. Or to adapt different means of transportation, such as the train as the most important one, to reach those who live in areas far from urban centers and bring them vaccines and other supplies: this has been an Argentine tradition since the end of the 1940s.
Developing flexibility, modularity, adaptability, and capillarity of medical-hospital care to the fullest has been and still is the guiding principle to provide health care to people living in isolated areas or without access to traditional hospitals. In inhospitable, remote, or temporarily settled areas, practicing medicine becomes an act of resilience, logistics, and human dedication to ensuring access to health care.
University Hospitals: Education, Practice, and Aid
No sound health system may exist without an excellent education. Throughout their history, Argentine university hospitals have shown their will to combine the best of academia, state-of-the-art healing innovations, and the best of aid. Undoubtedly, they have a core place in the Argentine health scene, as they blend medical care with teaching and research; each in their own particular way, they show a deep commitment to an affordable and high-quality medicine, that is in constant evolution.
This tradition probably started with the Hospital de Clínicas José de San Martín, which belongs to Universidad de Buenos Aires. It is one of the most renowned hospitals, both because it is located within the capital city (in fact, it witnessed the battles between Unitarians and federalists during the 19th century in its premises) and because it belongs to one of the most important universities of Argentina. “El Clínicas”, as it is called, has a series of milestones. It was the place where insulin was first administered, where the first cardiac catheterization was performed, where the first medical residences were organized, where the first Committee of Ethics was created, and where the first kidney biopsy, among many other pioneering procedures, was performed. It was even the place where a surgery was filmed for the first time ever in the history of worldwide medicine —seven minutes—. It was in 1899, and the surgeon was Alejandro Posadas. The procedure was the removal of a cyst, and it was filmed by a French camera operator called Eugenio Py.
Of course, care is not only provided in Buenos Aires: the Hospital Nacional de Clínicas was created as a teaching hospital in Córdoba, la docta [the City of Knowledge], a province with a long-standing university tradition. The project began in 1877, fostered by President Domingo Faustino Sarmiento, although it was only launched in 1913, when Universidad de Córdoba celebrated its third century of life. A few years later, the University Reform started in 1918 in that area —now the “Clínicas neighborhood” due to the hospital influence— , and that event meant a step ahead in the modernization of upper education; some decades later, a popular revolt known as “Cordobazo” also started there. In 1996, due to its architectural and heritage value, the hospital building was declared a national historical monument.
Rosario has the Hospital Provincial del Centenario, created in 1910 for the first Argentine centennial, and that was a teaching hospital from 1917 to 1992, when it was transferred to provincial jurisdiction, as part of structural changes made in health and education financing. However, as not everything is tradition, well into the 20th century, there were some new institutions: the university hospitals of the CEMIC and the Hospital Italiano de Buenos Aires, as well as the Hospital Universitario Austral, in Pilar, Province of Buenos Aires. Due to the top quality training they provide, they have been able to stay at the cutting edge of many developments and procedures.
This means that the system has been able to remain solid based on those training and care foundations that have been a hallmark of Argentine health throughout the years. This notion of teaching and professional training blends into the system as a whole, often intertwining with care and research.
The Hospitals of the Future
Increasingly automatized monitoring with standardized algorithms, less invasive surgical procedures, more outpatient procedures, telemedicine as the rule, augmented reality, 3D simulations and designs as an option for organs and prosthetics, and all that with an environment-friendly approach: the technological transformation, demographic changes, and the new social demands, all of them are shaping a new hospital paradigm in Argentina to keep up to date with developments around the world.
The hospitals of the future in Argentina will probably be sustainable and interconnected institutions, with a patient-centered and prevention-centered approach, and where digital systems and artificial intelligence will play a relevant role. As we begin to explore emerging trends, the challenges ahead, and the opportunities to redefine the hospital’s role in the 21st century, it becomes clear that this is not only about making changes to and adjusting those hospitals that already exist, most of them with a valuable tradition, but already centennial, but also about creating institutions from scratch conceived from the very beginning with a completely new and innovative concept.
The decisive change in health seems to run in two opposite directions, which are, however, supplementary: on the one hand, the trend is to increase digitalization and interconnection; on the other hand, there is a growing interest in providing again a comprehensive care to individuals, considering their biological, emotional, socio-economic, and environmental reality. Using the large sets of information (the so called big data) more intensively and taking advantage of artificial intelligence. Having prevention as a guiding principle. Considering inter- and trans-disciplinarity as the standard for treatments. Always with the intention of providing universal access, a pillar that Argentine health has been able to maintain even throughout difficult times.
Of course, the future will be shaped by the past. The coronavirus pandemic was a turning point for all human activities, but even more for health-related ones: institutions realized that the design and architecture could be modified not only to deal with day-to-day issues, but also to be, somehow, prepared for the extraordinary, a purpose set out by the World Health Organization in its global “pandemic treaty.”
A report by the Inter-American Development Bank (IDB) showed some of the shortcomings brought to light by the pandemic and that may be a roadmap to plan the hospital of the future in Argentina and across the region, while also showcasing innovative solutions to rethink health care services. According to the expert recommendations, four aspects were key:
1. Network Operation. The network operation of the health systems is essential. The system response must be comprehensive and coordinated as a whole so that the different players and facilities that are part of the network complement each other and are capable of adapting their care capacity and of providing the necessary support in the event of a sudden increase in demand.
2. Digital Health. This modality is here to stay and must be considered as a key element in the design and organization of new health facilities. For instance, if teleconsultation is clearly fostered, then the number of rooms for onsite health care or the size of waiting rooms may be reduced.
3. Primary Health Care (PHC). PHC plays a key role due to its closeness to the community and its purely preventive approach, which results not only in health benefits but also in economic ones. Therefore, PHC should be included from the beginning in the design of medical sites, as it may deal with the higher volume of demand by reducing the need of spaces to handle emergencies and low complexity beds in hospitals.
4. Architectural Design. The structure and organization of new hospitals must be prepared for unscheduled increases in demand. Thus, they must be flexible and able to respond to unexpected increases in hospitalizations, with support areas, qualified staff and supporting services, but they must also avoid oversizing and guarantee their sustainability.
In brief, there must be a plan for the progressive use of technology, and attention should be paid to potential unforeseen situations. The hospital of the future in Argentina shall face, thus, multiple challenges, but, in its favor, it will be able to build upon sound high-quality foundations.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Bibliografía
Arce, Hugo E. El Sistema de Salud. De dónde viene y hacia dónde va. Buenos Aires: Prometeo, 2010.
Belmartino, Susana. La atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2005.
Cambariere, Roberto. Historia de los trasplantes en la Argentina y en el mundo. Buenos Aires: Sudamericana, 2020.
De Asúa, Miguel. La ciencia de Mayo. La cultura científica en el Río de la Plata, 1800-1820 . Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010.
Hospital Alemán, 140 años. Sin datos de ciudad, año y editorial. Hospitales en la Argentina. Buenos Aires: Laboratorios Argentia. Sin más datos.
Ingenieros, José. La locura en la Argentina. Buenos Aires: Cooperativa Editorial Buenos Aires, 1920 (consultado online en https://www.marxists.org/espanol/ingenieros/1920-lalocuraenlaargentina.pdf).
Jankilevich, Ángel, Hospital y Comunidad. De la Colonia a la Independencia y de la Constitución a la república corporativa, Buenos Aires: Gráfica Sur, 1999.
Martí, Manuel Luis. Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Bicentenario 1822-2022. Buenos Aires: Prosa Amerian, 2022.
Oddo, Vicente. Historia de la medicina en Santiago del Estero. Su evolución conjunta al desarrollo científico-técnico-cultural local, desde mediados del siglo XVI hasta promediar el siglo XX El Liberal: Santiago del Estero, 1999.
Oyola , Leonardo. Kryptonita . Buenos Aires: Random House, 2015.
Pérgola , Federico. “Los hospitales coloniales”, Revista Argentina de Salud P ública, vol. 5, nro. 21, oct.-dic. 2014, pp. 45-46.
Un faro que marca rumbos. Hospital Italiano de Buenos Aires. Sin datos de ciudad, año y editorial.
Veronelli, Juan Carlos - Veronelli Correch, Magalí. Los orígenes institucionales de la Salud Pública en la Argentina , 2 tomos. Buenos Aires: OPS/OMS, 2004 (consultado online en https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3476/ argentina-salud-publica-historia-tomo1.pdf?sequence=1&isAllowed=y y https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3477/argentina-salud-publica-historia-tomo2. pdf?sequence=1).
Vignoli , Marcela. Epidemias y endemias en la Argentina moderna Diálogos entre pasado y presente. Buenos Aires: Imago Mundi, 2020.
Warneford, Hugh Fraser - Thomson, O.B.E. El Hospital Británico de Buenos Aires. Una historia 1844-2000. Buenos Aires: Colin Sharp, 2001.
Asimismo, se ha consultado a todos los hospitales, universidades, provincias, laboratorios y sitios oficiales mencionados; las páginas digitales de los siguientes medios: Agencia de Noticias San Luis, Clarín, Diario de Cuyo, El País de España, Gaceta Marinera, Infobae, La Capital de Mar del Plata, La Gaceta de Tucumán, La Nación, La Opinión Austral, La Voz de San Justo, La Voz del Interior, LM Neuquén, Mendoza Online, Página 12, diario Río Negro, Rosario 3, San Juan al Mundo, Tiempo Argentino, Vaca Muerta News; además de las de Galería Magna, Def Online, Agenda Malvinas, ANCCOM Sociales, Scielo, Consenso Salud, Buenos Aires Historia, El Adán de Buenos Ayres, Devoto Historia, Medicina Buenos Aires.
Créditos fotográficos
Hospital Alemán de Buenos Aires (foto de tapa y pp. 59, 60, 61, 78 abajo, 79); Comunicación Institucional Hospital de Clínicas UBA/Cecilia Bonaventura (pp. 8, 14, 49 izquierda); Federico López Claro (pp. 12, 41, 42 arriba, 46 abajo, 82 arriba izquierda, 104/105, 117); revista Medicina (pp. 30/31); Hospital Británico de Buenos Aires (pp. 15 izquierda, 55, 57, 58, 64 arriba, 131); Archivo General de la Nación – Argentina (pp. 27, 37, 40 izquierda, 43, 47 abajo, 54 abajo, 62 arriba, 63 arriba derecha, 66 arriba izquierda, 67, 68 arriba izquierda); Colección de Galería Zurbarán (pp. 38/39); Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina, Biblioteca Central (p. 28 óvalo, 40 centro y derecha), Prensa Gobierno de Mendoza (pp. 49 derecha, 113 arriba derecha, 114 arriba derecha); Prensa Gobierno de Córdoba (p. 50); Comunicación Institucional Hospital Italiano de Buenos Aires (pp. 52/53, 56 centro, 62 abajo, 63 centro derecha, 65 arriba derecha, 132, 138, 142); Colección César Gotta (p. 65 abajo derecha); Hospital Español de Mendoza (p. 66 abajo izquierda); Hospital Sirio Libanés de Buenos Aires (pp. 68 centro y abajo, 69), Hospital de Pediatría Garrahan (pp. 70/71, 82 abajo, 83, 147 abajo); ANLIS-Malbrán (pp. 72 centro izquierda, 90/91, 92 abajo izquierda, 93); Campaña de Justina (p. 73); El Destape (p. 75 abajo), Municipalidad de Córdoba (p. 76); ANGuacurarí (p. 77); Diego Spivacow (p. 78 arriba); CNEA (p. 80); Frodar CC BY-SA 4.0 (p. 81 abajo); Oficina Técnica, Hospital Naval Buenos Aires Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo (p. 84); Maximiliano Sotelo (p. 85); Archivo Municipalidad de Neuquén CC BY 2.0 (p. 86 arriba derecha); Prensa HAC (p. 87 arriba izquierda); Sergio López Martínez (p. 87 arriba derecha); Museo Benito Quinquela Martín (pp. 88/89); Fernando Calzada (p. 92 arriba izquierda, 118 abajo izquierda y derecha, 122, 123); Cedoc (p. 92 abajo derecha); Fundación Instituto Leloir (p. 95); INBIRS (p. 96); Gentileza Dr. Wenceslao Moreno (p. 99 arriba derecha); FLENI (p. 99 abajo); CEMIC (p. 101); Gentileza Dr. Fernando Petracci (pp. 102, 103); Marcelo Gurruchaga (p. 106 arriba, 107, 108/109, 111 abajo); Gentileza Arquitecta Graciela Beatriz Kapko (p. 106 abajo); Gentileza Dra. Florencia Tedeschi (p. 110); Departamento Comunicación Institucional División Prensa Armada Argentina (p. 111 arriba, 118 arriba); NASA (p. 112 fondo); iStock/Alejo Miranda (p. 113 abajo izquierda); iStock/Cristian Martin (p. 114 abajo izquierda); Manuel Fabatía (p. 115 arriba); Gobierno de Tucumán (p. 115 medio); Gobierno de la provincia de Buenos Aires (p. 115 abajo); LM Neuquén (p. 116); Antiguas fotografías argentinas (pp. 120/121); Universidad Nacional de Córdoba (p. 124); Comunicación Hospital Universitario Austral (pp. 125, 126); Agustín Benencia (p. 127); Analía Melnik (p. 128); La Capital/Sebastián Suárez Meccia (p. 130 arriba); Universidades Hoy (p. 133 arriba); Facultad de Ingeniería UNLP (p. 133 abajo); Adobe Stock (pp. 134/135); OMA (p. 137); Hospital Privado Universitario de Córdoba (pp. 139 arriba, 140 arriba derecha); Corindus (p. 140 arriba izquierda); Clínica La Sagrada Familia (p. 140 abajo); apn La Pampa Agencia Provincial de Noticias (p. 141); Prensa y Comunicación HCRC (pp. 144, 145 círculo, 146, 148/149); Prensa y Comunicación del Municipio de Malvinas Argentinas (p. 145 abajo izquierda); Juan Manuel Laurens (p. 147 arriba derecha); Cristina Melo y Marcelo Regalado (pp. 75 arriba, 139 abajo).
La mayor parte de las imágenes publicadas pertenecen a los archivos consignados. Algunas han sido extraídas de redes sociales, páginas web, documentos, libros, revistas y bibliotecas digitales que también están reseñados. Se han hecho las gestiones pertinentes ante los propietarios de los derechos de autor en los casos en que los hubiera; por cualquier error u omisión estamos a disposición de los poseedores de los eventuales derechos de fuentes iconográficas involuntariamente no identificadas.
Pasión por la vida. Homenaje a las instituciones de salud y a sus profesionales
Agradecimientos
Mariela Arrieta, Marcos Betancourt, Cecilia Bonaventura, Milagros Bustos, Fernando Calzada, Viviana Caro, Capitán de Fragata Pablo Octavio Cabrio, Lourdes Castro, Carlos Cento, Fernando Chamot, Bernabé Demaría, Ethel Di Vita, Luciana Díaz, Romina Faez, Víctor Fernández, Franco Fontanarrosa, Galería Zurbarán, Bruno Geller, Mariluz Giorgetti, Marcelo Gurruchaga, Lucas Gutiérrez, Marcos Gutiérrez Zaldívar, Graciela Kapko, Mariana Landin, Guillermo Lavado, Federico López Claro, Gabriela Mahy, Nicolás Mastrángelo, Silvia López Mezanza, Juan Ignacio Monge, Dr. Wenceslao Moreno, Museo Quinquela Martín, Lucía Peña, Dr. Fernando Petracci, Carina Pöltl, Sergio Raddi, Federico Nicolás Riccio, Pablo Rodríguez Rama, Mirta Roses, Dr. Adolfo Sánchez de León, Florencia Sanguinetti, Romina Sulliak, Marila Tarabay, Carolina Tarquini, Florencia Tedeschi, Marianela Torre, Marcela Troncatti, Alejandra Zeme
Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2025 en Talleres Trama Pje. Garro 3160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Impreso en Argentina - Printed in Argentina

