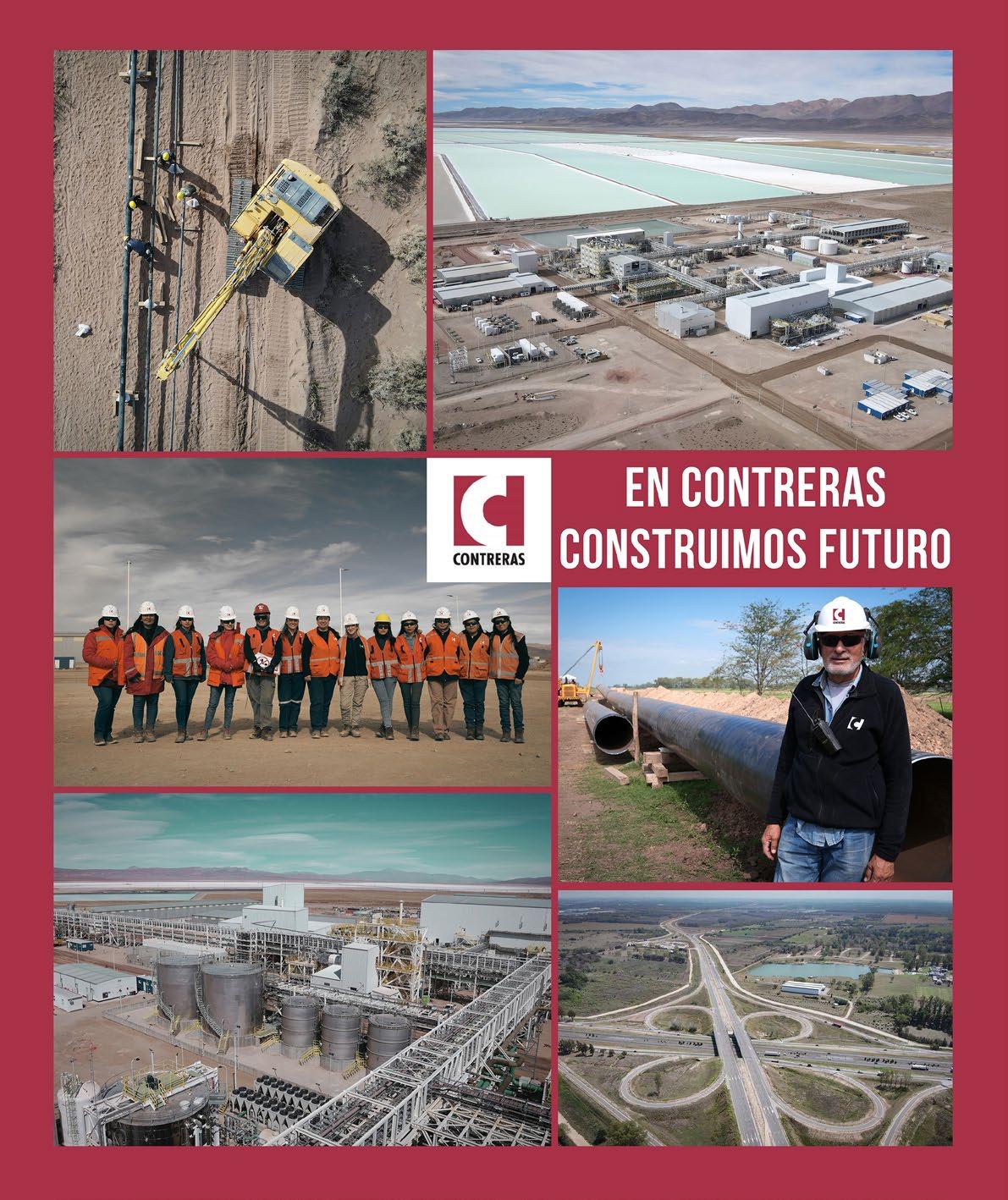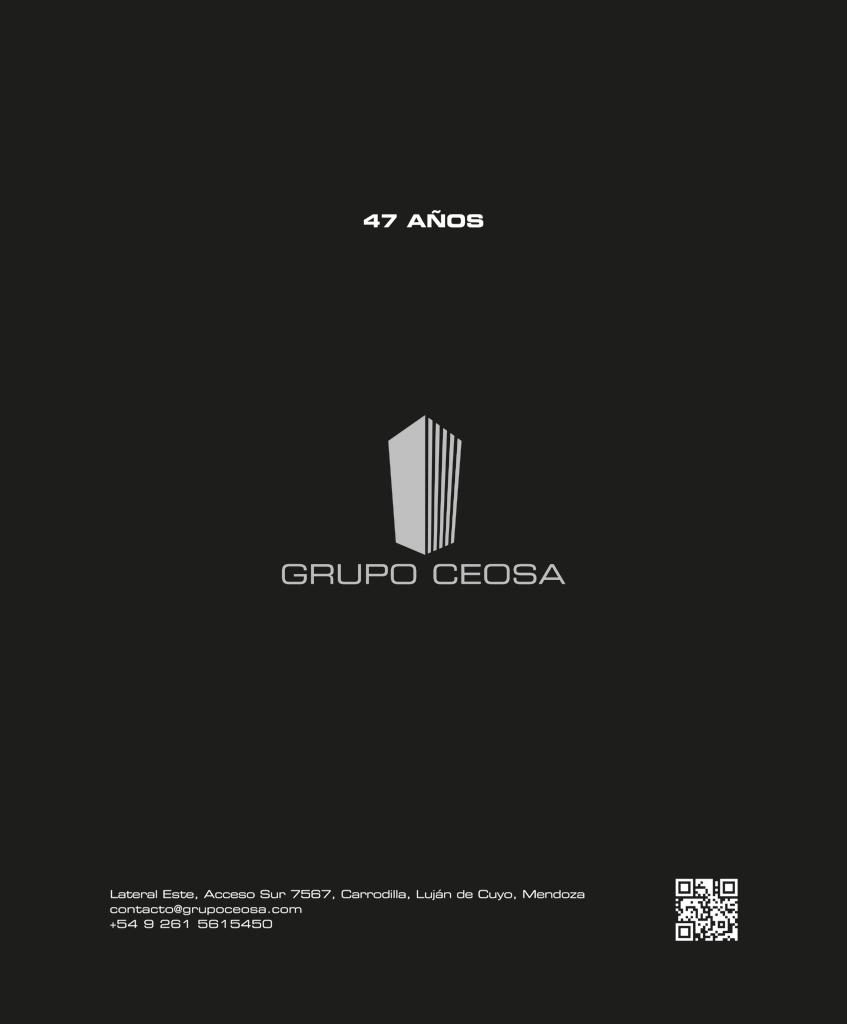CONSTRUCCIONES
REVISTA DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONOCÉ NUESTRO FORMATO DIGITAL

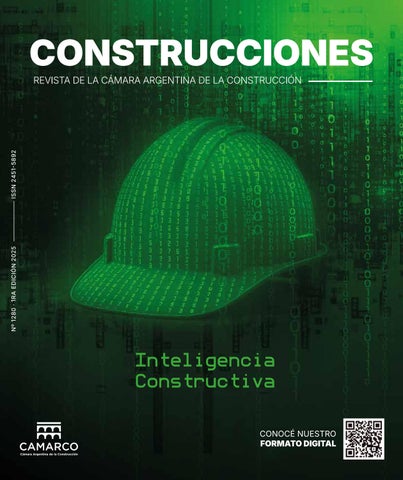

CONOCÉ NUESTRO FORMATO DIGITAL




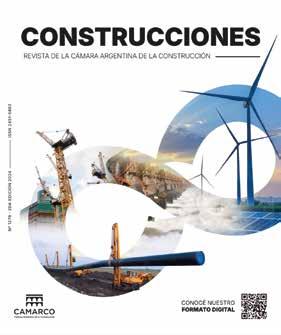



2024/2026
Presidente
Vicepresidente 1°
Vicepresidente 2°
Vicepresidente 3°
Vicepresidente 4°
Vicepresidente 5°
Vicepresidente 6°
Secretario
Secretario del Interior
Secretaria del Conurbano
Tesorero
Prosecretario
Prosecretaria del Interior
Protesorero
Vocales
Ing. Marcelo Bargazzi
Ing. Horacio Berra
Ing. César Borrego
Ing. Pablo Brottier
Ing. Evangelina Buracco
Ing. Gustavo Burgwardt
Ing. Pedro Campos Saravia
Ing. Cristian Cardini
Lic. Alejandro Cartellone
Lic. Inés Chediack
Dr. Julio César Crivelli
Dr. Hugo Dragonetti
Lic. Eduardo Epszteyn
Ing. Francisco Gallicchio
Sr. Sebastián Galluzzo
Sr. Patricio Gerbi
Tribunal Arbitral Titulares
Suplentes
Comisión Revisora de Cuentas Titulares
Suplentes
Ing. Gustavo Weiss
Sr. Carlos Folatti
Ing. Fernando Porretta
Arq. Luis Lumello
Ing. Carlos Bacher
Dr. Ricardo Griot
Ing. Carlos Galuccio
Ing. León Zakalik
Ing. Juan A. Castelli
Sra. Graciela de la Fuente
Ing. Miguel Marconi
Ing. Fabián Gurrado
Lic. Laura Hereñú
Sr. Juan Manuel Touceda
Sr. Hugo Molina
Ing. Carlos D. Mundín
Sr. Julio Paolini
Ing. Antonio Pécora
Ing. Henry Perret
Dr. Julián Rins
Ing. Santiago Riva
Ing. Mario Rovella
Ing. Fernando Sananez
Ing. Pablo Scafati
Ing. José A. Soulard
Sr. Alberto Squillaci
M.M.O. Néstor Iván Szczech
Sr. Matías Tarchini
Ing. Mauricio Zonis
Ing. Alfonso Aramburu
Ing. Ana Weiss
Ing. Fernando R. Lanusse
Ing. Diego Buracco
Ing. Federico Lufft
Lic. Bautista Simón
Ing. Jorge Arsuaga
Sr. Ramón Martínez
Dra. Rocío Soriano
Ing. Carlos Quirico
Lic. Lucía Dragonetti
Lic. Sofía Riva
C.P.N. Anahí Díaz
M.M.O. Sergio Winkelmann

Número 1280 - 1ra Edición 2025
Staff
Editor
Sebastián Orrego
Coordinación general
Jini Hwang
Contenidos Escuela de Gestión de la Construcción
Juan Manuel Barreto
Contenidos Área de Pensamiento Estratégico/ TIIC
Cecilia Cavedo
Daniel Galilea
Producción general
Agustina Gómez
Maribel Díaz
Colaboración periodística
Eva Risso
Facundo Ayora
Facundo Farías
Florencia González
Santiago Lubian
Nohemí Patiño
Sofía Pirolo
Guadalupe Azcurra Milens
Cristian Giménez Restano
Rodrigo Kantor
Departamento comercial
Natalia Méndez
Sandro De Ambrosio
Diseño y diagramación
Ilitia Grupo Creativo ilitia.com.ar
Edición y corrección
Dolores Cuenya
Impresión
BOLDT Impresores
Propietario
Cámara Argentina de la Construcción Av. Paseo Colón 823 (1063)
Buenos Aires, Argentina Tel: 4118-5200
CUIT: 30-52544196-9
Ejemplar Ley 11.723
ISSN 2451-5892
Realizada por la Cámara Argentina de la Construcción
Dirección Nacional de Derecho de Autor Expediente RE-2020-11075988
Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin previa autorización.
La Dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones, datos y artículos publicados. Las responsabilidades que de los mismos pudieran derivar recaen sobre sus autores.
NOTA EDITORIAL
Sumario #03
Transformación digital: una oportunidad que no podemos postergar #06
Infraestructura al resguardo de la cultura
ENTREVISTA
Graciela de la Fuente, una mujer de negocios
Nuestras delegaciones #12 #21
La transformación digital ya llegó a la construcción #04
Vuelve el Ciclo CAMARCO: una nueva edición para seguir construyendo futuro
Novedades de las delegaciones
#22
Escuela de Gestión de la Construcción EGC #25
Área de Pensamiento Estratégico APE #51
Transformar e Innovar la Industria de la Construcción TIIC #73 #18

Laconstrucción está viviendo un momento de cambio. En un sector tradicionalmente vinculado al esfuerzo físico, los materiales y la obra concreta, hoy empezamos a ver con más claridad cómo lo digital empieza a formar parte de nuestra actividad diaria. Lejos de ser una tendencia ajena o remota, la transformación digital ya es una realidad que interpela a nuestras empresas, profesionales y trabajadores. Esta edición de Construcciones pone el foco precisamente en ese proceso: cómo se está dando, con qué herramientas y, sobre todo, con qué desafíos y oportunidades.
La transformación digital ya está entre nosotros. No se trata solo de incorporar herramientas o software, sino de repensar la forma en que trabajamos, apren-
demos y colaboramos. En esta edición de Construcciones veremos que muchas empresas del sector ya comenzaron este camino. Vemos claras señales de avance, desde el uso de plataformas simples para mejorar la gestión de obra, hasta la implementación de tecnologías más complejas, como el BIM.
Pero también aparecen los desafíos: falta de capacitación, escasa inversión, ausencia de estrategias claras. Estos obstáculos no deben paralizarnos. Por el contrario, son una hoja de ruta que nos marca por dónde avanzar si queremos construir un sector más competitivo, eficiente y sustentable.
Desde CAMARCO entendemos que acompañar esta transformación es parte de
nuestra responsabilidad. Impulsamos espacios de formación, promovemos el intercambio de buenas prácticas y trabajamos junto a todos los actores para que esta evolución sea posible, inclusiva y federal.
La digitalización no es una amenaza, sino una oportunidad para modernizar nuestras empresas, atraer nuevas generaciones de profesionales y mejorar la productividad sin perder lo esencial: el valor del trabajo bien hecho.

Ing. Gustavo Weiss Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
La Cámara Argentina de la Construcción posee 25 delegaciones en todo el país (última actualización: mayo 2025).



DELEGACIÓN
PROVINCIA DE JUJUY
Presidente: Ing. Luciano Bellomo Güemes 1220 - San Salvador de Jujuy jujuy@camarco.org.ar (0388) 4232012
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE SALTA
Presidente: Ing. Juan Manuel Guiñez Alvarado 521, 1º Piso Of. "B" - Salta salta@camarco.org.ar (0387) 2429740 / 15 5095872

DELEGACIÓN
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Presidente: Cdora. María Eugenia Sarquiz La Rioja 26 - Santiago del Estero santiagodelestero@camarco.org.ar (0385) 5176782

DELEGACIÓN
PROVINCIA DE TUCUMÁN
Presidente: Ing. Mario Naha s San Martín 623, 8° Piso Of "4" - San Miguel de Tucumán tucuman@camarco.org.ar (0381) 2578097 / 15 4773061

DELEGACIÓN
PROVINCIA DE CATAMARCA
Presidente: CPN. Anahí Daniela Díaz
Av. Los Misioneros y Padre José Brands - Catamarca catamarca@camarco.org.ar (0383) 4431697







DELEGACIÓN
PROVINCIA DE LA RIOJA
Presidente: Cdor. Héctor Spallanzani
Av. Castro Barros 1420 - La Rioja larioja@camarco.org.ar (0380) 4427494/ 15 4932228
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE SAN JUAN
Presidente: D. Ramón Martínez
Nicanor Larraín Este N° 360 - San Juan sanjuan@camarco.org.ar (0264) 4200453
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE MENDOZA
Presidente: Ing. Juan Mar tin Sanchis Grafigna Patricias Mendocinas 617, 1° Piso - Mendoza mendoza@camarco.org.ar (0261) 4230628 / 0638
DELEGACIÓN
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Presidente: Ing. Giulio Retamal
Diag. 9 de Julio 67, 3° Piso Of. 2 - Edif. Acipán - Neuquén neuquen@camarco.org.ar (0299) 4435632
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE LA PAMPA
Presidente: Ing. Adrián Pérez Habiaga
Av. Circunvalación Ing. Santiago Marzo Este 2196 - Santa Rosa lapampa@camarco.org.ar (02954) 15 595959
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Presidente: Lic. Natalia Guido Buenos Aires 230, 1º Piso - Viedma rionegro@camarco.org.ar (2984) 15 645020
DELEGACIÓN
PROVINCIA DEL CHUBUT
Presidente: Ing. Juan Cruz Villegas Libertad 468 - Trelew chubut@camarco.org.ar (0280) 4598861
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Presidente: Lic. Bautista Simón Zapiola 184, 2° Piso, Of. 2, Río Gallegos santacruz@camarco.org.ar





DELEGACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Presidente: Lic. Lucas Luciano Calle 7 N° 1076 - La Plata secretaria@cacba.o rg.ar (0221) 4226680 / 5759
DELEGACIÓN
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Presidente: Ing. Santiago Riva Av. Paseo Colón 823, 7° piso ciudadbuenosaires@camarco.org.ar (011) 41185200
DELEGACIÓN
CIUDAD DE MAR DEL PLATA
Presidente: CPN. Juan Car los Zamora Catamarca 2474 - Mar del Plata mardelplata@camarco.org.ar (0223) 4954399
DELEGACIÓN
CIUDAD DE BAHÍA BLANCA
Presidente: Lic. Diego Moguiliansky Zelarrayán 746 - Bahía Blanca bahiablanca@camarco.org.ar (2915) 708593




DELEGACIÓN
PROVINCIA DEL CHACO
Presidente: Ing. Alejandro Salgado La Rioja 426 - Resistencia chaco@camarco.org.ar (0362) 15 4600913
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE FORMOSA
Presidente: Ing. Edgardo Hoyos Salta 283 - Formosa formosa@camarco.org.ar (0370) 4433433/ 15 4261234
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE CORRIENTES
Presidente: Arq. Gustavo Alejandro Rosselló Mendoza 341 - Corrientes corrientes@camarco.org.ar (0379) 4421265
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE MISIONES
Presidente: Ing. Oscar Marelli Troazzi 1129 - Posadas misiones@camarco.org.ar (0376) 4405953

DELEGACIÓN
CIUDAD DE SANTA FE
Presidente: Arq. Octavio Benuzzi Corrientes 2645 - Santa Fe santafe@camarco.org.ar (0342) 4593057 / 4593058 / 15 6400293



DELEGACIÓN
CIUDAD DE ROSARIO
Presidente: Ing. Mariano Schor Córdoba 1951 - Rosario rosario@camarco org ar (0341) 4408038 / 2414285
DELEGACIÓN
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Presidente: Ing. Horacio Berra Poeta Lugones 340 - Córdoba cordoba@camarco.org.ar (0351) 4684455 / 15 3910946
DELEGACIÓN PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Presidente: Lic. Laura Hereñú Córdoba 538 - Paraná entrerios@camarco.org.ar (0343) 4222349 / 15 4485398
En los primeros 25 años de este milenio, ya vivimos cambios radicales en las formas de comunicarnos, informarnos, aprender, entretenernos y, por supuesto, trabajar. Hoy, casi todo lo que hacemos está mediado por dispositivos móviles.
Latecnología avanza a un ritmo vertiginoso y este fenómeno no deja a nadie indiferente, ni siquiera a los sectores más tradicionales. Y aunque se suele pensar que las empresas constructoras están rezagadas en este aspecto, la realidad es que son muchas las que están adoptando innovaciones tecnológicas para sacarle provecho a las oportunidades de esta nueva era.
Para profundizar en este tema, hablamos con Laura Lacaze y Sabina Estayno, dos expertas con gran trayectoria en el ámbito de la transformación digital en el sector de la construcción. Su experiencia abarca una amplia gama de proyectos, entre ellos el Diagnóstico de Madurez 4.0 para Empresas Constructoras, así como estudios en países de la región, como Brasil, Bolivia y El Salvador.
Ellas nos ayudaron a dimensionar el esta-
do actual de la digitalización en el sector, en una etapa que describen como “de transición o transformación tecnológica”.
El principal hito de los últimos años fue dejar atrás la falta de conciencia sobre la necesidad de digitalizarse. “Hoy el escenario está fuertemente marcado por un convencimiento relativamente generalizado de que la transformación digital es más que una tendencia: es un escenario en el cual las organizaciones y los profesionales tienen mucho para ganar”, señala Laura Lacaze. Esto representa el punto de partida imprescindible para avanzar de manera sostenida en la transformación digital.
Una vez dado ese primer paso, el siguiente desafío de las empresas constructoras es la efectiva adopción de estas tecnologías. En este punto, es importante realizar una distinción entre distintos niveles.




Laura Lacaze Directora de TresT
Pablo Seno Jefe de Administración de Winkelmann S.R.L.
Sabina Estayno Coordinadora de Gestión de TresT
Santiago Lubian Analista de la Escuela de Gestión de la Construcción. Cofundador de Concept Studio BIM.
Tenemos empresas que basan el 80 o 90 % de sus procesos en planillas de cálculo (...). Son herramientas que tienen más de 40 años.

Por un lado, tenemos las tecnologías 1.0 y 2.0, herramientas básicas, maduras y, sobre todo, genéricas, no específicas del sector de la construcción. La gran mayoría de las empresas, en Argentina y en buena parte del mundo, se encuentran hoy en las fases iniciales de su trayectoria digital, utilizando mayoritariamente este tipo de tecnologías.
Según Laura Lacaze, “tenemos empresas que basan el 80 o 90 % de sus procesos en planillas de cálculo, por ejemplo. Son herramientas que tienen más de 40 años y, aunque automatizan ciertas tareas, no aportan componentes específicos para los procesos del sector”. Y agrega: “Esto hace que las empresas hayan ganado terreno, pero con beneficios limitados”.
La segunda fase de la transformación digital está caracterizada por las tecnologías 3.0, utilizadas por un número todavía minoritario de empresas, pero cuya implementación crece a gran velocidad. Esta segunda fase se caracteriza por “una transformación más profunda, que revisa procesos, invierte en nuevas herramientas y en las habilidades de los colaboradores”.
Un ejemplo paradigmático es BIM. A diferencia de las tecnologías 1.0 y 2.0, “BIM es una metodología de trabajo específica para el sector de la construcción. Es decir, quien compra hoy una licencia recibe un software que está pensado para su oficio. Tiene una curva de aprendizaje mucho más alta que una planilla de cálculo, pero su potencial para generar beneficios también es infini-
tamente superior”, señala Lacaze.
A pesar de su aún limitada penetración en el mercado, estas tecnologías ya no son consideradas de vanguardia. Las tecnologías realmente emergentes, como la inteligencia artificial y el machine learning, forman parte de la categoría 4.0; representan la siguiente fase de la transformación digital.
En este punto es crucial remarcar que hoy no existen atajos: para incorporar tecnologías 4.0 es necesario contar primero con una base sólida de tecnologías 3.0. “No existe empresa hoy que pueda incorporar en sus procesos funcionalidades de inteligencia artificial, desde un conjunto desestructurado de informaciones en planillas de Excel. Hay un proceso de trans-
La incorporación de herramientas requiere de nuevas habilidades y de una mirada estratégica sobre el cambio.

formación previo”, afirma Laura Lacaze. “Los procesos de inteligencia artificial que se pueden aprovechar en la planificación de obra, la generación de escenarios y demás, se basan en datos asociados a modelos paramétricos BIM”.
Entonces, una vez conocidas las fases del proceso, ¿qué debe hacer una empresa constructora para avanzar en este camino? En primer lugar, saber que la transformación digital no se reduce a la incorporación de herramientas; requiere de nuevas habilidades y de una mirada estratégica sobre el cambio.
Una de las competencias fundamentales para dar ese primer paso es la capacidad de identificar qué tecnologías son relevantes y útiles para el trabajo diario de la organización. No es una tarea simple, implica poder seleccionar, dentro del constante bombardeo de información y novedades, aquellas soluciones que realmente dialo-
gan con la actividad de la empresa.
Una vez realizado el diagnóstico, el siguiente desafío es revisar y transformar las prácticas de trabajo. Como explica Laura Lacaze, no se trata solo de “aprender a usar herramientas nuevas”, sino de “hacer las cosas desde una lógica diferente”.
No es un proceso que genere resultados inmediatos, ni lineales. “Esto se logra con mucho aprendizaje, con mucho conocimiento, con mucha paciencia y, sobre todo, con mucha articulación”.
En esa línea, Sabina Estayno subraya la importancia de buscar referencias externas: “Creo que es muy importante buscar ejemplos en otras organizaciones y entender que el proceso es largo, que no se están haciendo las cosas mal, sino que el proceso requiere ese tiempo”. Esa perspectiva permite sostener el rumbo y no desmotivarse frente a los múltiples obstáculos.
Esto remite a un aspecto central: la dimensión humana del cambio. Más allá de lo tecnológico, lo que está en juego es el trabajo cotidiano de las personas. “Las organizaciones tienen que aprender a hacer cosas, pero también tienen que desaprender a hacer cosas —afirma Lacaze—. Y ese desaprendizaje supone alterar la cotidianeidad de la organización y, por ende, de todas las personas que la componen”.
Para profundizar en estas ideas a partir de un caso concreto, podemos poner la lupa en uno de los ejemplos más representativos: la adopción de BIM en la industria.
Santiago Lubian, analista de la Escuela de Gestión de la Construcción y cofundador de Concept Studio BIM, describe el panorama actual: “En los últimos años, la adopción de BIM ha crecido impulsada por la difusión de sus beneficios. Hoy podríamos decir que cada vez más personas conocen esta metodología, pero que no
todos ellos han logrado implementarla debido a experiencias fallidas. La evolución ha sido gradual y todavía falta mayor articulación entre los distintos actores del sector para lograr una implementación más extendida y eficiente”.
Se trata de un escenario muy heterogéneo. “Algunas empresas han integrado BIM en toda su cadena de valor, desde las primeras etapas de proyecto hasta la operación, mientras que otras lo utilizan únicamente en etapas puntuales, como el modelado o la detección de interferencias para la materialización. También hay empresas que aún no han adoptado BIM debido a barreras económicas, falta de capacitación o desconocimiento de sus beneficios”, señala Lubian.
Las cámaras empresariales cumplen un rol fundamental, ya que pueden facilitar procesos de capacitación, establecer estándares compartidos y promover instancias de colaboración entre el sector privado y los organismos públicos.
Un factor clave es el tamaño de la empresa. Mientras muchas grandes constructoras han avanzado significativamente, las pymes se encuentran, en su mayoría, en etapas iniciales o exploratorias. “Las grandes constructoras suelen contar con mayores recursos para invertir en formación y tecnología, lo que les permite desarrollar estrategias BIM más robustas y sostener una curva de aprendizaje prolongada. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos: muchas deben replantear su cultura organizacional, reconfigurar equipos y adaptar procesos arraigados a nuevos flujos de trabajo digitales. Por esta razón, varias optan por modelos de adopción híbridos o directamente tercerizan servicios BIM”.

Las pequeñas y medianas empresas, por su parte, suelen mostrar mayor agilidad y flexibilidad para incorporar cambios, lo que puede facilitar instancias de capacitación más directas y procesos de implementación más dinámicos. “No obstante, la falta de estandarización en los flujos de trabajo puede convertirse en un obstáculo, ya que incorporar BIM en estructuras no definidas puede implicar más ajustes de los esperados”.
Respecto de las dificultades que enfrentan las organizaciones en la adopción de BIM, Lubian distingue entre barreras internas y externas. Entre las primeras encontramos la falta de capacitación, la resistencia al cambio y los altos costos iniciales en la inversión de software y hardware. A nivel externo, nombra la ausencia de una estrategia nacional, la falta de políticas públicas y la escasez de un marco normativo claro, lo que genera incertidumbre en las empresas sobre cómo y cuándo invertir en BIM.
Superar estos obstáculos requiere un enfoque integral y articulado. Aquí, las cámaras empresariales cumplen un rol fundamental, ya que pueden facilitar procesos de capacitación, establecer estándares compartidos y promover instancias de colaboración entre el sector privado y los organismos públicos.
Simultáneamente, las instituciones educativas deben asumir el desafío de formar
El trabajo con TIIC es un buen termómetro para poder evaluar estos proyectos y ayudar a la Cámara a vincular estas empresas de innovación con nuestro sector.

profesionales con conocimientos aplicados a la realidad del sector. Superar la curva de aprendizaje y aprovechar el potencial de BIM requiere de una capacitación adecuada. “Es fundamental enfocarse en la comprensión de los procesos y flujos de trabajo BIM, más allá del uso específico de herramientas de software, para asegurar una integración efectiva y sostenible en el tiempo”, enfatiza Lubian.
Hoy en día, las empresas cuentan con múltiples alternativas y estrategias posibles para incorporar herramientas tecnológicas que mejoren su gestión y les permitan ganar eficiencia.
Un ejemplo concreto es el de Winkelmann S.R.L., una firma santafesina que comenzó en 2003 brindando servicios como contratista de redes de agua y cloacas y que con el tiempo fue ampliando su alcance hacia obras de mayor envergadura en infraestructura de saneamiento.
Actualmente, la empresa dispone de una extensa flota de equipos livianos y pesa-
dos que le permite encarar obras rápidamente, pero que también representa un desafío de gestión. Ante esa necesidad, uno de los primeros pasos fue la creación de una estructura organizativa, reorganizando el obrador central, asignando un responsable general y mejorando la trazabilidad de movimientos y mantenimientos.
Mientras avanzaban con la reorganización interna, Pablo Seno, Jefe de Administración de Winkelmann, comenzó a participar de TIIC (Transformar e Innovar la Industria de la Construcción), un espacio estratégico de CAMARCO que conecta a empresas del sector con soluciones tecnológicas desarrolladas por startups
“Había podido observar algunas empresas que buscaban el apoyo de la incubadora de la Cámara para mejorar sus productos”, cuenta Seno. “Y para el ámbito de la gestión de flotas y equipos, vi el potencial de tener un sistema eficiente de mantenimiento y control, para optimizar costos y mejorar la operatividad”.
Fue en ese contexto que conocieron a Bilderit, una empresa incubada en TIIC que propone una solución integral para la gestión de maquinarias. “Empezamos a conversar con Agustín Fonseca, cofundador de Bilderit, sobre la necesidad de un acompañamiento especial. Estábamos desarrollando un nuevo puesto y necesitábamos implementar un sistema para la persona que iba a estar a cargo de todo el equipamiento de la empresa”.
El vínculo con la startup permitió adaptar el sistema a las necesidades específicas de Winkelmann, sumando herramientas para la gestión de órdenes de trabajo y el control del consumo. “El trabajo con TIIC es un buen termómetro para poder evaluar estos proyectos y ayudar a la Cámara a vincular estas empresas de innovación con nuestro sector. Porque tal vez el expertise lo tenemos nosotros, y ellos tienen todas las ganas y todas las ideas”.
Para medir el impacto del trabajo realizado, Winkelmann utiliza herramientas como Power BI, que toman la información de Bil-

derit y permiten visualizar datos clave y detectar desvíos en la operación. “Por ejemplo, si dos vehículos idénticos, de modelos muy similares, tienen gran dispersión en el consumo de combustible, aflora el indicio de que el equipo funciona mal o está perdiendo combustible por algún lado. Si el desgaste de cubiertas o el pedido de recambio supera lo esperado, también ahí surge una alerta”, explica Seno.
Entre los principales beneficios de esta adopción, destaca la optimización de repuestos críticos y costos, así como una mayor visibilidad y control del mantenimiento preventivo; y la posibilidad de descentralizar la información y facilitar el acceso.
Sin embargo, también señala que no es algo automático. “Hay que dedicarle tiempo, dedicarle cabeza y cranear estas cuestiones. Dentro de la mejora continua, siempre hay un montón de aspectos para ir descubriendo”.
En definitiva, la transformación digital es un proceso que no está exento de dificul-
tades ni de trabas en el camino. Por eso, Laura Lacaze comparte algunas recomendaciones clave para quienes estén por iniciarlo —o lo estén atravesando—:
“El primer mensaje sería que no va a ser fácil, pero es imprescindible. El proyecto de transformarse digitalmente tiene que ser encarado como prioritario, y si no lo es, va a ser muy difícil que se concrete, porque es muy difícil que le gane a los problemas de la coyuntura del día a día”.
“Segundo, las potencialidades de la transformación digital son independientes de la coyuntura macroeconómica, del valor del dólar, de la tasa de inflación, del volumen de obra. Hoy es un imperativo; y sería importante que se tome como tal para no desaprovechar oportunidades estratégicas”.
“La tercera cuestión es que, pese a este escenario que parece medio ingrato, hoy los profesionales y las organizaciones no están solos. Existen muchísimas herramientas e instancias de apoyo para impulsar esa transformación. Mi recomen-
dación es que busquen esos espacios y que traten de minimizar lo más posible los esfuerzos realizados en soledad”.
Aunque cada proceso es distinto, la adopción tecnológica no solo es posible, sino que puede convertirse en un punto de inflexión para las empresas del sector. Con compromiso, aprendizaje continuo y redes de apoyo, la transformación digital deja de ser una meta lejana para transformarse en una herramienta concreta para construir un presente más eficiente y un futuro con mayor potencial.
La transformación digital es, en definitiva, una chance para repensar el sector desde una lógica más eficiente, colaborativa e innovadora. Aprovecharla implica apostar al cambio con visión estratégica, compromiso sostenido y una profunda comprensión del presente.
Donde hay transformación, hay oportunidad. Y el momento de tomarla es ahora.
Lic. Maribel Díaz
Licenciada en Comunicación Social, Universidad de Buenos Aires. Periodista de la Revista Construcciones.
Agradecimientos: Por Panedile,

Desde las entrañas de la tierra, en el corazón de la selva de la provincia de Jujuy, emerge una imponente estructura de metal, piedra, madera y vidrio. Se trata del Museo Lola Mora, que se construye en el barrio Alto La Viña. Sobre un lote de 5.000 m², con una superficie cubierta total de 3.735 m², este gigante arquitectónico que se entrelaza con el entorno rodeado de árboles se convierte en un espacio que une infraestructura, naturaleza y cultura.
El proyecto fue encomendado por el Gobierno provincial al arquitecto argentino, reconocido mundialmente, César Pelli, quien falleció posteriormente, por lo que su estudio, Pelli Clarke & Partners, quedó a cargo. El museo fue pensado específicamente con el objetivo de albergar y resguardar seis esculturas famosas de la reconocida artista argentina Dolores Candelaria Mora Vega, conocida como Lola Mora. Durante el siglo XX, Lola Mora se
El museo fue pensado específicamente con el objetivo de albergar y resguardar seis esculturas famosas de la reconocida artista argentina Dolores Candelaria Mora Vega, conocida como Lola Mora.

destacó por ser considerada la primera mujer escultora del país y por su arte vanguardista, que en algunos casos fue visto como audaz para la época. Dichas esculturas son: la Justicia, la Paz, el Trabajo, el Progreso, la Libertad y los Leones, que hoy se encuentran distribuidas en diferentes lugares y edificios de la provincia.
La empresa constructora Panedile es quien tiene a cargo la construcción de la obra, que inició en julio de 2023 y que se estima terminará este año. Hasta el momento, el avance es de aproximadamente un 80 %. “Es inminente su finalización”, señala Osvaldo Gala, Jefe de Obra.
Desde lo alto se aprecia que el edificio principal tiene forma de cincel, en homenaje a la escultora y su arte. Está formado por un solo nivel, con un edificio principal destinado exclusivamente al museo y un subsuelo en donde se ubicarán los vestua-
rios, las oficinas, la sala de máquinas y depósitos. Además, contará con tres edificios complementarios: una mediateca -que incluirá una tienda-, un taller y un restaurante. Para acceder al edificio principal hay que atravesar un puente, que cuenta con 25 metros de luz libre y representa la unión entre el presente y el pasado, según Gala.
La mediateca, el taller y el restaurante se construirán en hormigón armado con un exterior en piedra laja amarilla, colocada en forma de pirca. La mediateca y el taller contarán con una planta oval. En la primera se realizarán actividades, se brindará información sobre el edificio y habrá una tienda de objetos alegóricos a la artista. El segundo tendrá una cubierta metálica en forma de serrucho que permitirá que la luz natural ingrese al lugar. El restaurante contará con dos plantas circulares y placas solares para la generación de agua caliente.
1 https://www.argentina.gob.ar/inpres/ingenieria-sismorresistente/zonificacion-sismica.

Desde lo alto se aprecia que el edificio principal tiene forma de cincel.
La sustentabilidad y el diseño arquitectónico son pilares fundamentales en la concepción y ejecución de la obra, representando un desafío para la constructora. Además, debe realizarse siguiendo lo establecido por el reglamento INPRES-CIRSOC 103 (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles - Instituto Nacional de Prevención Sísmica) y su Mapa de Zonificación Sísmica, el cual clasifica al lugar donde se ejecuta la obra como zona 3, es decir, de alta peligrosidad ¹.
La obra está resuelta con una estructura de 2.300 m³ de homigón armado antisísmico y los principales materiales utilizados son hormigón, madera, vidrio y piedra. Al ubicarse en la zona de la yunga jujeña, el cuidado y la preservación de la vegetación son muy importantes para la constructora. En ese sentido, Gala señala que “es un diseño bastante complejo dado que
son todas formas curvas”. Especialistas en topografía moldearon esas formas adaptando el trabajo al terreno. “Debido a la complejidad del diseño, fue necesario desarrollar sistemas constructivos especiales que permitieran materializar las formas propuestas”. Con respecto al vidrio utilizado en el edificio, se trata de un material muy especial. Pelli quería que nada opacara el cielo de Jujuy, por lo que se eligió un vidrio 100 % transparente (low iron), de 9 metros de altura. Esta decisión refleja el compromiso del diseño con el entorno priorizando la integración con el paisaje jujeño.
En cuanto a la estructura metálica, se diseñó con una forma aerodinámica que se sustenta en un núcleo de hormigón, con voladizos de 18 metros. Además, está alabeada y apoyada sobre ocho columnas, cubriendo casi 110 metros lineales de techo. Desde un punto de vista estructural, tiene muy pocos apoyos, lo que representó un gran desafío en su fabricación. Fue necesario desarrollar una ingeniería precisa para ensamblar y fijar todos los elementos con placas, bulones y otros sistemas de anclaje.
La obra incluye 850 m² de paneles solares, que corresponden a 309 placas fotovoltaicas distribuidas en dos sectores. Uno, de 1 metro por 2 metros sobre parte de la cubierta no transitable; y otro, de 0,45 metros por 0,45 metros de baldosas en un sector transitable de acceso al edificio. Además,

La obra incluye 850 m² de paneles solares, que corresponden a 309 placas fotovoltaicas distribuidas en dos sectores.
Es un molino con un generador de 2 KVA y está previsto que genere unos 77 megavatios al año. Es el primero que se hace en el país.

se construyó una torre de metal y hormigón con un molino eólico de 30 metros de altura, con un eje vertical sobre el cual giran cinco aspas helicoides colectoras de vientos, realizadas en fibra de carbono. Así, los paneles y el molino generan energía eléctrica que se acopia en baterías. “Se trata de un edificio constructivamente
muy tecnológico, que ha ganado el premio Net Zero, lo que significa que todo lo que consume lo genera a través de sistemas de abastecimiento de energías limpias”. El diseño del molino y su material liviano hacen que con vientos de 5 km/h produzca electricidad que se deposita en un generador ubicado en la base, para ser enviado
luego a unas baterías. Según señala Gala, se trata de un tipo de molino urbano de última generación. “Es un molino con un generador de 2 KVA y está previsto que genere unos 77 megavatios al año. Es el primero que se hace en el país”.
También, se ha incorporado al edificio
un sistema inteligente de BMS (Building Management System) con el que se configuran el funcionamiento de movimientos eléctricos como la iluminación, las bombas, los controles de acceso e incendio, entre otros, administrando eficientemente el uso de la energía. Este sistema funciona teniendo en cuenta variables como la temperatura interior, el horario y la luz natural de los diferentes sectores. “Este BMS es el cerebro del edificio. Todo está configurado de modo de optimizar el uso de todos estos sistemas”, destaca Gala.
La sustentabilidad en esta obra no se limita al uso eficiente de energías renovables; también implica la selección de ciertos materiales para generar el menor impacto ambiental, estrategias para la eficiencia en el uso de recursos y un diseño que armonice con su entorno. “Es una pieza arquitectónica con formas muy orgánicas que se adaptan al terreno, cuidando la naturaleza”. En este sentido, se tomaron medidas específicas, como la creación de sistemas atípicos de excavación y cimentaciones que bordearan las raíces de los árboles para no dañarlos. “Hubo que generar tablestacados para evitar desmoronamientos”.
Otra de las medidas adoptadas con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, fue evitar el traslado de materiales y personal desde zonas lejanas, por eso se seleccionaron estratégicamente algunos materiales autóctonos, como la piedra y la madera. En el piso del edificio se colocó la madera de palo blanco, proveniente de Abra Pampa, una zona que limita con Bolivia; mientras que el revestimiento de la parte central del edificio es de madera de pacará que, según Gala, se caracteriza por tener mucha

trabajabilidad y un funguicida natural que evita el ataque de bacterias.
El trabajo artesanal de la piedra fue otro desafío para la constructora. A través de la técnica de pircado, las piedras fueron talladas y colocadas en el hormigón de superficies curvas. La implementación de esta técnica implicó dos cosas: por un lado, el personal de trabajo debió capacitarse y, por el otro, se generó gran cantidad de residuo que fue utilizado para realizar una molienda con siliconas con la cual se construyeron los pisos exteriores: unas
Es una pieza arquitectónica con formas muy orgánicas que se adaptan al terreno, cuidando la naturaleza.


La obra en números
Edificio principal 1
Edificios complementarios 3
(mediateca, que incluirá una tienda, un taller y un restaurante)
Excavación 7.000 m³
Hormigón armado 2.300 m³
Mampostería 2.000 m²
Cubierta metálica 2.100 m²
Membrana técnica para cubierta 1.875 m² para el museo y 270 m² para el taller
Window wall 1.565 m²
Paneles solares 850 m²
Turbinas eólicas 5
caminerías drenantes. Asimismo, debido a la inexistencia de moldes estándar con las formas curvas requeridas por el proyecto, la constructora optó por fabricar encofrados utilizando fenólicos cilindrados reforzados con zunchos metálicos en su parte exterior.
En relación con la mano de obra, fueron contratados ayudantes, oficiales y técnicos residentes de la zona. “Priorizamos que la mano de obra fuera lo más local posible, por varios motivos: por respeto a la provincia, por entender la realidad del país y porque también significa sustentabilidad, ya que hay menos movimiento de cosas y menos gasto de energía”. Según
Gala, se generaron aproximadamente entre 80 y 100 puestos de trabajo.
El Museo Lola Mora representa un importante reto constructivo para Panedile, afrontado con experiencia, capacidad técnica y una visión comprometida con el cuidado del medioambiente. Pero más allá de esto, esta obra simboliza algo aún mayor: la inversión en infraestructura no solo impulsa el desarrollo económico y social de un país, sino que también preserva su cultura. La creación de un museo dedicado a las esculturas de Lola Mora resguarda su arte, pero también fortalece nuestro vínculo con la historia.

Entrevista a la Secretaria del Conurbano de la Cámara Argentina de la Construcción
Es, sin duda, una pionera entre las mujeres del sector de la construcción. En 2009 fue la primera mujer elegida para presidir una delegación de la Cámara. Siempre con una sonrisa y un olfato agudo para los negocios, supo transformar el buen humor en una herramienta poderosa de liderazgo.
¿Cómo fue el camino hasta llegar a la presidencia de la Delegación Provincia de Buenos Aires?
Me eligió un Consejo compuesto íntegramente por hombres y eso me dio aún más fuerza. En esa época no se hablaba de género ni de diversidad. Fue un orgullo enorme. Nunca me sentí excluida, pero sí fui consciente de que estaba abriendo una puerta para otras mujeres. A ellas siempre les digo: no se achiquen. Todo se puede hacer. Se puede trabajar, ser madre y tener una vida propia.
¿Cómo liderás sin perder tu esencia? Nunca dejé de ser yo. Me gusta vestirme bien, arreglarme, conservar mi femineidad. No creo que haya que endurecerse para liderar. Todo lo contrario: el equilibrio
entre firmeza y sensibilidad es una fortaleza, no una debilidad.
¿Cómo enfrentás actitudes agresivas o tóxicas en el entorno profesional?
No hay una fórmula exacta. Pero mi mejor herramienta es el humor; y muchas veces también la empatía. Siempre trato de entender qué hay detrás. Es posible que esa persona esté pasando por algo difícil. No justifico la agresión, pero intento desarmarla, bajarle el volumen.
¿Cuál ha sido tu secreto para mantenerte a flote en contextos inestables?
Lo importante es entender el cuadro completo, no solo el detalle. Hay que mirar desde arriba, como desde un helicóptero, y tener una lectura clara del país para poder decidir.

Mientras tenga energía, quiero seguir creando, aprendiendo, haciendo.


¿Cómo te definirías en una frase?
Soy una mujer de negocios que le sonríe a la vida. En la construcción, actividad que heredé de mi padre, y con nuestra empresa familiar (Martínez y de la Fuente) encontré a mis amigos y me desarrollé como dirigente de la Cámara, a la que considero un factor de unión fundamental para nuestro sector. Además hace más de veinte años que presido Megatrans, una compañía de tecnología.
¿Qué es lo que más te entusiasma de emprender?
Me divierte pensar ideas, empezar algo nuevo, armar equipos. Crear trabajo me divierte. Así de simple.
¿Cuál fue el negocio que más te divirtió?
En algún momento tuvimos un sistema de televisión por cable en La Plata y fue una experiencia increíble. Era muy joven, me animé a probar cosas nuevas y no tenía miedo al fracaso. Era muy audaz. Luego lo vendimos a un grupo importante. Fue mi negocio más divertido por su infinita conjunción de actividades.
¿Cuál es tu objetivo hoy?
No parar. Mientras tenga energía, quiero seguir creando, aprendiendo, haciendo. Ver a mi papá, que con más de 90 años aún va todos los días a la oficina, me inspira. Él es mi modelo.
¿Una frase que te defina?
No es que la vida me sonríe. Yo le sonrío a la vida.
una nueva edición para seguir construyendo futuro

La Cámara Argentina de la Construcción lanza una nueva edición del Ciclo CAMARCO, una iniciativa que se consolida como espacio clave para el intercambio de ideas y la proyección de la industria.
Bajo el lema “Nuevas oportunidades”, este año el Ciclo renueva su compromiso con el diálogo entre profesionales y referentes del sector, promoviendo la reflexión colectiva sobre los desafíos que se avecinan.
El puntapié inicial será, como ya es tradición, la Convención Anual: un encuentro que reúne distintas voces, miradas y experiencias del mundo de la construcción.
Luego, el Ciclo continuará con una serie de entrevistas y charlas con especialistas para incentivar la reflexión, el debate y potenciar el desarrollo de la industria a través de la colaboración.
Para más información, ingresar en www.camarco.org.ar

CAMARCO Córdoba compartió su herramienta de huella de carbono en un encuentro internacional de sostenibilidad.
Con el respaldo institucional nacional, la Comisión de Sustentabilidad de la Delegación Córdoba participó del 3° Encuentro Nacional de la Construcción Sostenible (ENASOC 2025), realizado del 8 al 10 de abril en Chile y organizado por la Cámara Chilena de la Construcción.
En el marco de la Misión Chile 2025 – Sustentabilidad, Tecnología y Productividad, el equipo cordobés intervino en el taller “Midiendo la huella de carbono para mejorar la gestión”, donde presentó su propia herramienta de cálculo ante representantes del ámbito empresarial y académico, aportando una mirada técnica sobre gestión ambiental en obras.
Esta experiencia internacional refuerza el compromiso institucional con una construcción más eficiente, consciente y alineada con criterios económicos, sociales y ambientales. Tal como señalan desde la Delegación Córdoba, “la sustentabilidad ya no es un valor agregado: es un motor de innovación, optimización de procesos y acceso a modelos de gestión más sostenibles”.
El trabajo de la Comisión de Sustentabilidad actualmente incluye líneas de acción vinculadas a la medición de huella de carbono, innovación, gestión de residuos, uso de biocombustibles y elaboración de reportes sustentables, con una clara visión a largo plazo basada en la acción climática y el aprendizaje continuo.

Provincia de Entre Ríos
Entre el 12 y el 14 de septiembre, la ciudad de Paraná será escenario de la 4ª Muestra de la Construcción, organizada y encabezada por la delegación. Este evento, ya consolidado en la agenda sectorial, convoca a empresas, profesionales, trabajadores y representantes de los sectores público y privado, generando un espacio de intercambio y visibilidad para la industria.
En este marco, el jueves 11 de septiembre también se llevará a cabo en la provincia el Consejo Federal de CAMARCO, que reunirá al Consejo Ejecutivo Nacional con representantes de todas las delegaciones del país. Será una instancia clave para el análisis conjunto de la coyuntura y la proyección del sector a nivel federal.
Ambas actividades posicionan a Entre Ríos como punto de encuentro estratégico para promover el desarrollo de la industria, fortalecer vínculos institucionales y visibilizar las oportunidades que ofrece la región.
Provincia de Santa Cruz
La delegación continúa fortaleciendo la articulación con actores estratégicos del ámbito público y privado. En este marco, se llevaron a cabo dos encuentros clave que apuntan a consolidar el crecimiento productivo y territorial de la provincia.
Por un lado, representantes de la delegación mantuvieron una reunión con Enrique Jamieson, Presidente de la Sociedad Rural y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, con el objetivo de establecer un canal de diálogo en torno a intereses comunes entre el sector agropecuario y el de la construcción. A nivel nacional, ambas entidades participan en espacios como el Grupo de los Seis (G6) y el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), ámbitos donde se impulsa el desarrollo económico, productivo e institucional del país.

Asimismo, la Comisión Directiva recibió al Lic. Hernán Capeluto, referente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el área de Desarrollo Territorial y Garantía. Durante el encuentro se presentaron las herramientas de financiamiento disponibles para iniciativas privadas, una instancia clave considerada por la delegación para el acompañamiento del crecimiento del sector.

Ciudad de Santa Fe
La Ciudad de Santa Fe fue el punto de encuentro del debate nacional sobre vivienda e infraestructura.
Con la presencia del Presidente de la Delegación, Arq. Octavio Benuzzi, y el titular nacional de la entidad, Ing. Gustavo Weiss, se desarrollaron dos jornadas clave para el sector de la construcción. El foro “La casa posible”, iniciativa de la delegación, y el 145° Consejo Federal de CAMARCO, donde se debatió sobre el acceso a la vivienda y la infraestructura en Argentina.
En el foro se abordó el déficit habitacional y se propusieron políticas sostenibles con foco en crédito hipotecario accesible y participación estatal.
Durante el Consejo, el Ministro de Obras
Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, presentó su plan de obras ante empresarios de todo el país, destacando más de 1.700 obras activas.
La ciudad reunió a funcionarios, empresarios, referentes institucionales y especialistas en un debate profundo sobre el futuro de la vivienda y la infraestructura en el país, posicionándose como un espacio de articulación nacional entre el sector público y el privado.


Provincia de Misiones
Encuentro entre CAMARCO Misiones y UOCRA para fortalecer el trabajo conjunto.
La Delegación llevó adelante una reunión con representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), en la que se compartieron miradas sobre la coyuntura actual del sector y los principales desafíos que enfrenta la actividad en la provincia.
En el encuentro, encabezado por el Presidente de la Delegación, Ing. Oscar Marelli, se abordaron diversas problemáticas comunes que impactan en el desarrollo de la industria a nivel local. Ambas partes destacaron la importancia de mantener canales de diálogo abiertos y fomentar el trabajo colaborativo como herramientas clave para fortalecer al sector.
Provincia del Neuquén
Representantes de la delegación, entre ellos su Presidente, Ing. Giulio Retamal, y funcionarios públicos como el Gobernador de la provincia, Rolando Figueroa; el Intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido y el Ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele, participaron de la Misión Empresaria OTC (Offshore Technology Conference), uno de los eventos más relevantes del sector energético a nivel mundial, que se desarrolló del 4 al 8 de mayo en Houston, Estados Unidos.
La misión incluyó actividades como la participación en la feria y su stand institucional, una agenda de visitas a empresas e instituciones clave y diversas actividades de networking organizadas junto a la Cámara de Comercio Argentina-Texana, FECENE e IAPG, lo que repre-
sentó una oportunidad estratégica para los empresarios neuquinos, quienes pudieron generar vínculos, identificar oportunidades de negocio y seguir posicionando a la provincia como un actor clave en el desarrollo energético.

SUMARIO
• BIM y otras tecnologías emergentes
• La capacitación y el desarrollo en las organizaciones
• Sistemas de compliance: nuevos paradigmas
• Gestión estratégica en pymes constructoras: claves para navegar la coyuntura Argentina
• Impulsa: un recorrido hacia la industria del futuro
• La inserción de los jóvenes profesionales en el ámbito laboral y ocupacional: un desafío para muchos actores sociales
• Productividad en obra: el impacto de Lean Construction
• Higiene y seguridad en la construcción: claves para una industria más segura y eficiente

@egc_argentina @escueladegestion @egc_argentina

¿Cuál es el estado actual de BIM en las empresas constructoras?
El nivel de adopción de BIM en las empresas constructoras argentinas es heterogéneo. Mientras algunas grandes compañías han avanzado en su implementación, muchas pymes aún están en etapas iniciales o exploratorias. El uso de BIM ha crecido en proyectos de gran escala, pero la estandarización y la interoperabilidad siguen siendo desafíos pendientes.
¿En qué distintas situaciones se encuentran las empresas?
Algunas empresas han integrado BIM en toda su cadena de valor, desde las primeras etapas de proyecto hasta la operación, mientras que otras lo utilizan únicamente en etapas puntuales como el modelado o la detección de interferencias para la materialización. También hay empresas que aún no han adoptado BIM debido a barreras económicas, falta de capacitación o desconocimiento de sus beneficios.
El uso de BIM ha crecido en proyectos de gran escala, pero la estandarización y la interoperabilidad siguen siendo desafíos pendientes.
¿De qué forma usan BIM las empresas constructoras?
El uso de esta metodología varía según la madurez de cada empresa. Algunas lo aplican para la coordinación de disciplinas, la planificación 4D y la gestión de costos, mientras que otras lo incorporan en la gestión de obra mediante modelos actualizados en campo. En proyectos más avanzados, BIM se vincula con herramientas de IoT (internet de las cosas) y análisis de datos para optimizar la ejecución y la operación del activo.
¿Existen diferencias en la adopción de BIM entre grandes empresas y pymes constructoras?
Las grandes constructoras suelen contar con mayores recursos para invertir en formación y tecnología, lo que les permite desarrollar estrategias BIM más robustas y sostener una curva de aprendizaje prolongada. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos: muchas deben replantear su cultura organizacional, reconfigurar equipos y adaptar procesos arraigados a nuevos flujos de trabajo digitales. Por esta razón, muchas optan por modelos de adopción híbridos o directamente tercerizan servicios BIM para facilitar esta transición.
Las pymes, en cambio, suelen ser más ágiles y flexibles, lo que facilita capacitaciones más directas y una implementación más efectiva. No obstante, la falta de estandarización en los flujos de trabajo puede con-
vertirse en un obstáculo, ya que incorporar BIM en estructuras no definidas puede implicar más ajustes de los esperados.
¿Cómo ha evolucionado la adopción de BIM en la industria en los últimos años?
En los últimos años, la adopción de BIM ha crecido impulsada por la difusión de sus beneficios, especialmente durante la pandemia. Hoy podríamos decir que cada vez más personas conocen esta metodología, pero que no todas ellas han logrado implementarla debido a experiencias fallidas. Para quienes siguen en carrera desde entonces, la evolución ha sido gradual y en el plano general todavía falta mayor articulación entre los distintos actores del sector para lograr una implementación más extendida y eficiente.
¿Cuáles son las principales barreras y desafíos para que crezca su adopción?
Las barreras endógenas incluyen la falta de capacitación, la resistencia al cambio y la inversión inicial en software y hardware, especialmente en empresas con procesos poco estandarizados. Por su parte, las barreras exógenas radican en la ausencia de una estrategia nacional, la falta de políticas públicas y la escasez de un marco normativo claro, lo que dificulta la adopción a gran escala, generando incertidumbre en las empresas sobre cómo y cuándo invertir en BIM.
Las barreras endógenas incluyen la falta de capacitación, la resistencia al cambio y la inversión inicial en software y hardware, especialmente en empresas con procesos poco estandarizados.


¿Qué rol pueden cumplir las cámaras empresarias y las instituciones educativas en la masificación del uso de BIM?
Las cámaras empresarias pueden actuar como facilitadoras, promoviendo espacios de capacitación, generación de estándares y articulación entre empresas y organismos públicos. Por su parte, las instituciones educativas tienen el desafío de formar profesionales con conocimientos BIM aplicados a la realidad del sector, asegurando una transición más fluida hacia la digitalización en las próximas generaciones.
¿Qué rol juega la capacitación en la adopción de BIM por parte de las empresas?
La capacitación es clave para reducir la curva de aprendizaje y facilitar la adopción de BIM. Sin una formación adecuada, las empresas pueden enfrentar dificultades en su implementación y no aprovechar todo el potencial de la metodología. Es fundamental enfocarse en la comprensión de los procesos y flujos de trabajo BIM, más allá del uso específico de herramientas de software, para asegurar una integración efectiva y sostenible en el tiempo.
¿Cómo se articulan las herramientas BIM con otras tecnologías, como IoT, drones o inteligencia artificial?
Si bien son usos avanzados, BIM se complementa con IoT para el monitoreo en tiempo real de obras, con drones para levantamientos topográficos precisos y con inteligencia artificial para la automatización de procesos y análisis predictivo. La integración de estas tecnologías permite mejorar la toma de decisiones y optimizar la ejecución de proyectos.
¿Cuál sería el siguiente paso para la adopción de BIM en la industria?
El siguiente paso es avanzar en la implementación de estándares nacionales y en la digitalización del ciclo completo de vida de los proyectos. Además, es fundamental fortalecer la capacitación sostenida en el tiempo y fomentar la interoperabilidad entre plataformas para que la colaboración entre actores sea más eficiente.
¿Qué tendencias tecnológicas emergerán en el futuro?
En el futuro, veremos una mayor automatización mediante la inteligencia artificial, el uso de gemelos digitales para el mantenimiento predictivo y la incorporación de realidad extendida para mejorar la visualización y capacitación. La integración de BIM con blockchain también podría revolucionar la trazabilidad y gestión contractual en la construcción de nuestro país.
Lic. Juan Manuel Barreto
Licenciado en Relaciones Internacionales, especializado en educación. Director de la Escuela de Gestión de la Construcción.
En un mundo incierto, volátil y complejo como el que vivimos, las organizaciones se enfrentan constantemente a desafíos que requieren de liderazgos y una fuerza laboral cada vez más preparados.
Laformación en las organizaciones representa una instancia fundamental para el desarrollo humano y el logro de los objetivos estratégicos.
Resulta imprescindible, por lo tanto, considerar a la capacitación como una inversión a corto, mediano y largo plazo, y no solo como un costo, ya que permite a los trabajadores adquirir nuevas competencias y habilidades que pueden ser aplicadas en sus tareas diarias y, de esta forma, mejorar tanto su desempeño como el compromiso con la organización.
Asimismo, la capacitación representa una herramienta potente para mejorar la productividad y la eficiencia organizacional, dado que se enfoca en responder a las necesidades actuales, pero también a los retos del futuro.
Es importante señalar, también, que las organizaciones deben diseñar programas que no solo se orienten a la adquisición de competencias técnicas, sino que incorporen el entrenamiento de las habilidades sociales e interpersonales y la capacidad de trabajar en equipo.
Esto implica la realización de un diagnóstico de necesidades que contemple las experiencias previas y las expectativas de los empleados, la implementación de metodologías que fomenten la aplicación práctica de conocimientos, la adopción de mecanismos de retroalimentación que permitan ajustar y mejorar los procesos formativos, y la promoción de un entorno organizacional que valore e impulse el aprendizaje permanente.
Además, llevar a cabo un proceso de evaluación continua permite medir los progre-

Las organizaciones deben diseñar programas que no solo se orienten a la adquisición de competencias técnicas, sino que incorporen el entrenamiento de las habilidades sociales e interpersonales y la capacidad de trabajar en equipo.

sos y ajustar los programas de formación conforme a las necesidades tanto de la organización como del propio empleado. De esta manera, la formación no será solo una respuesta a una necesidad inmediata, sino una cultura que se sostiene a lo largo del tiempo.
Conocimiento colectivo
Según Ernesto Gore, las organizaciones más robustas son aquellas que logran construir un contexto en el que el conocimiento se comparte y se construye de manera colectiva entre todos sus miembros.
Se trata de dejar de abordar el conocimiento en términos individuales, y comenzar a pensarlo desde un enfoque colaborativo, donde cada miembro contribuye al enriquecimiento del conocimiento general de la organización.
Cuando los empleados tienen acceso al conocimiento de toda la organización, no solo mejoran sus competencias individuales, sino que también pueden impulsar contribuciones más efectivas y tomar decisiones más informadas y menos fragmentarias.
La capacitación y la formación, entonces, deben diseñarse para acompañar el conocimiento individual, así como para promover una cultura en el que el intercambio de ideas y el aprendizaje compartido sean prácticas habituales.
Construcción de aprendizajes significativos y situados
El aprendizaje significativo, de acuerdo con lo planteado por el psicólogo y pedagogo David Ausubel, sucede cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera coherente y relevante con aquello que la persona ya sabe. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por la integración de los conocimientos nuevos a los preexistentes.
En el ámbito organizacional, por lo tanto, la capacitación debe diseñarse con el objetivo de vincular las nuevas competencias con las experiencias y conocimientos previos de los empleados.
A su vez, el aprendizaje es más efectivo cuando se lleva a cabo en un ambiente que refleja situaciones del mundo real. Esto significa que las actividades de ca-
La inversión en capacitación debe verse reflejada y traducida en mejoras de desempeño y de resultados.
pacitación deben ser relevantes para los empleados, permitiendo que apliquen el conocimiento en escenarios prácticos, donde la teoría y la práctica se encuentren integradas.
También es clave la creación de contextos de aprendizaje colaborativos, en los que la formación no se convierta en un evento aislado, más bien en un proceso que promueva la interacción, fortaleciendo la cohesión, el sentido de pertenencia y el fortalecimiento de la cultura.
La inversión en capacitación debe verse reflejada y traducida en mejoras de desempeño y de resultados, es decir, no solo en términos de aprendizaje individual, sino también de aprendizaje organizacional.
A partir del modelo creado hace ya varios años por Donald Kirkpatrick, la efectividad de los programas puede ser medida a través de diferentes dimensiones.
Por un lado, es necesario evaluar cómo los participantes perciben el curso profe-
Un aspecto clave es determinar si el retorno de inversión (ROI) de la capacitación justifica los costos asociados.
sional, si lo consideran relevante y claro, y si el contexto de aprendizaje es el adecuado. Esta información puede relevarse a través de encuestas o cuestionarios al final de la capacitación, siendo una herramienta fundamental para determinar si la formación cumplió o no con las expectativas de los participantes y si tuvo la capacidad de generar un compromiso positivo durante su implementación.
Un segundo nivel o dimensión tiene como finalidad evaluar los conocimientos, competencias o actitudes que los participantes han adquirido o mejorado durante el proceso de capacitación, por medio de exámenes, simulaciones o cualquier otro instrumento que consiga constatar los conocimientos adquiridos.
Si bien se busca asegurar que los contenidos hayan sido apropiados y comprendidos por los participantes, es importante resaltar que el aprendizaje no siempre se traduce inmediatamente en cambios de comportamiento o resultados organizacionales concretos.

cando en su trabajo cotidiano aquello que han aprendido en la capacitación, ya sea mediante observaciones directas, entrevistas con supervisores, encuestas y evaluaciones de desempeño. De no observarse cambios en el comportamiento de los empleados capacitados, es posible que la capacitación no haya sido efectiva, incluso si los participantes han incorporado el contenido brindado de manera satisfactoria.
terminar si el retorno de inversión (ROI) de la capacitación justifica los costos asociados, lo cual será crucial, también, al momento de requerir apoyo y recursos para futuros programas. Esta dimensión es la más compleja de evaluar, ya que requiere de un análisis profundo de los efectos de la formación en el largo plazo.
En una dimensión complementaria, es preciso conocer si los participantes están apli-
El último nivel del modelo se enfoca en los resultados organizacionales derivados del proceso formativo, estableciendo determinados indicadores de desempeño (productividad, calidad, eficiencia, rotación de empleados, satisfacción del cliente/ usuario) que consigan medir el impacto final del mismo. Un aspecto clave es de-
Estos cuatro niveles o dimensiones proporcionan tanto la posibilidad de medir el impacto de manera integral como de tomar decisiones informadas sobre el diseño, la implementación y la mejora de los programas. Resulta esencial, por ende, que los esfuerzos destinados realmente contribuyan al logro de los objetivos estratégicos, aumentando su relevancia y efectividad.

Es esencial promover una cultura de conocimiento colectivo, donde el intercambio de ideas y el aprendizaje compartido enriquezcan a toda la organización.
En un contexto de creciente precariedad laboral y desafíos económicos fuertemente dinámicos, la transformación del mercado laboral, las nuevas pautas de consumo y los procesos de automatización derivados de la incorporación de tecnologías y metodologías en las formas de trabajo han creado la necesidad de reconfigurar la manera en que abordamos la capacitación profesional.
Los programas de formación no pueden limitarse, por ende, a la transmisión de conocimientos, sino que deben promover un enfoque que fomente la capacidad de las organizaciones para adaptarse y ser sostenibles en el tiempo. Asimismo, no deberían agotarse en la mejora de la empleabilidad, transformándose, además, en una herramienta central para el desarrollo social.
Conjuntamente, para que la capacitación sea efectiva, debe ir más allá de la formación técnica, incluyendo habilidades sociales, interpersonales y de trabajo en equipo.
Un diagnóstico de necesidades exhaustivo, la integración de práctica y teoría, la retroalimentación permanente y un entorno que valore el aprendizaje continuo, son cruciales para el diseño e implementación de programas formativos relevantes. A su vez, es esencial promover una cultura de conocimiento colectivo, donde el intercambio de ideas y el aprendizaje compartido enriquezcan a toda la organización.
Se torna indispensable reafirmar, desde esta perspectiva, que la capacitación im-
plica una inversión estratégica de corto, mediano y largo plazo con la potencialidad de impulsar la mejora del desempeño individual y colectivo, junto con el logro de los objetivos organizacionales.
Las actividades de formación deben aspirar a la construcción de aprendizajes significativos y situados, conectando nuevos conocimientos con las experiencias previas de los empleados y aplicándolos en contextos reales.
Finalmente, la inversión en formación requiere de una evaluación integral de su impacto a través de diversas dimensiones, como la percepción de los participantes, la adquisición de conocimientos, los cambios en el comportamiento y los indicadores clave de desempeño.
La medición del ROI, en particular, se vuelve fundamental para justificar los esfuerzos destinados y asegurar el apoyo a futuros programas.
En resumen, la capacitación y la formación son herramientas para mejorar las competencias individuales de los empleados, pero fundamentalmente, motores para el crecimiento organizacional, siempre y cuando comprendamos cómo la capacitación técnica, el progreso personal y el conocimiento colectivo pueden integrarse para mejorar el rendimiento, la innovación y la adaptabilidad. En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, estas estrategias representan piezas fundamentales para la supervivencia y el desarrollo.
Desde junio de 2018 se aplica en el país la Ley 27.401, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos vinculados a la corrupción.
Algunas naciones que fueron pioneras en la lucha contra la corrupción ahora reconsideran sus políticas en favor de un enfoque más flexible para dinamizar sus economías.
Esa norma ha generado grandes esfuerzos en las empresas argentinas para adecuar sus estructuras a los nuevos requerimientos normativos, incorporando nuevas terminologías en la cotidianeidad de las organizaciones. Entre ellas se encuentran códigos de éticas, manuales de vinculación con el sector público, capacitaciones, mapeos de riesgos, líneas de denuncias, etc.
Al mismo tiempo, los tribunales han comenzado a sustanciar investigaciones en contra de las personas jurídicas presuntamente involucradas en casos de corrupción; es decir que no solo se busca sancionar penalmente a las personas humanas que han tomado intervención en las acciones, sino que se pretende sancionar penalmente a las sociedades conducidas por esos sujetos.
El caso de Securitas marca un precedente en la aplicación de la Ley 27.401 en Argentina. La empresa se autodenunció ante la Justicia Federal de San Isidro y solicitó la eximición de pena por delitos cometidos por su anterior equipo de gestión, amparándose en el artículo 9 de la ley.
Tras adquirir la compañía, los nuevos propietarios detectaron que la gestión
Mientras nuestro país refuerza su marco normativo, la geopolítica global muestra signos de retroceso.
anterior realizaba negocios basados en la corrupción. Para evitar verse involucrados en sus consecuencias legales, denunciaron los hechos ante la justicia.
La ley establece que una empresa puede quedar eximida de pena si cumple con tres requisitos clave:
1. Denunciar antes de que lo haga cualquier otra parte.
2. Devolver los beneficios obtenidos a través de actos ilícitos.
3. Acreditar la implementación de un Programa de Integridad.
Así, los nuevos dueños de Securitas buscaron deslindar responsabilidades y garantizar una gestión alineada con la transparencia y las normativas vigentes.





Los integrantes del management fueron procesados y ahora resta que la justicia defina cómo hace la compañía para devolver el dinero del cual se ha beneficiado como consecuencia del obrar corrupto (Causa Nº FSM 3084/2020/35/CA7, Carátula: “Legajo Nº 35 - IMPUTADO: FARÍA, JORGE CHRISTIAN Y OTROS s/LEGAJO DE APELACIÓN”, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro Nº 1, Secretaría Nº 1).
En los últimos años, Argentina avanzó en la adopción de estándares internacionales en materia de integridad y transparencia. Sin embargo, mientras nuestro país refuerza su marco normativo, la geopolítica global muestra signos de retroceso.
Paradójicamente, algunas naciones que fueron pioneras en la lucha contra la corrupción ahora reconsideran sus políticas en favor de un enfoque más flexible para dinamizar sus economías.
Un ejemplo clave es el de Estados Unidos desde la sanción de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en 1977, que penalizaba a las empresas estadounidenses que incurrieran en sobornos en el extranjero. No obstante, el entonces Presidente Donald Trump suspendió su aplicación por 120 días, marcando un giro en la histórica postura del país.
La FCPA había sido un referente en Occidente al establecer reglas claras para hacer negocios dentro de un marco de transparencia y control ciudadano. Su impacto se vio reflejado en casos como el de IBM-Banco Nación en Argentina. Durante las privatizaciones de los años noventa, la ley generó un desbalance competitivo: mientras las empresas estadounidenses debían operar bajo estrictas normas anticorrupción, sus pares europeos podían contabilizar sobornos como un simple gasto empresarial, otorgándoles una ventaja en licitaciones y negociaciones.
Este cambio de rumbo en EE. UU. plantea interrogantes sobre el futuro de las regulaciones anticorrupción a nivel global y sus implicancias en el comercio internacional.
En 1997, gracias al impulso de la FCPA, Europa se alineó con Estados Unidos, prohibiendo los sobornos en transacciones internacionales. Este avance quedó formalizado en la Convención de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.
Por el contrario, en Oriente, particularmente en China, las regulaciones en materia de transparencia son menos estrictas. Las empresas chinas no están sujetas a restricciones similares, lo que les permite operar con mayor flexibilidad en el extranjero sin enfrentar consecuencias legales en su país de origen por posibles prácticas corruptas.
Con esta nueva decisión del Presidente Trump se rompe el equilibrio que se había logrado en Occidente para combatir la corrupción y ahora las empresas norteamericanas podrán pagar sobornos, sin consecuencias en su país. Ello, en términos económicos, tiende a nivelar la competencia con Oriente.
Los fundamentos que se utilizan para adoptar esa medida son de naturaleza económica, pero también de crítica a las formas –excesivamente rigurosas– en que se aplicaba esa norma en los EE. UU.
El desafío que se plantea ahora es determinar si los ciudadanos y los Estados que rechazan el pago de sobornos para concretar negocios podrán demostrar que los avances logrados en Occidente en los últimos 40 años de lucha anticorrupción son sólidos y consistentes, o si, por el contrario, solo fueron acuerdos temporales motivados por conveniencias coyunturales.
Este problema, en la teoría de los juegos (Axelrod), se denomina tit-for-tat (nuestro “toma y daca”) y consiste en cooperar inicialmente y luego ajustar el comportamiento en función de la acción del otro.
Estados Unidos cooperó activamente desde 1977 con la implementación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) para reducir los sobornos en el mundo. Sin embargo, ha decidido eliminar o reducir esa
Ganar un negocio a través de un soborno distorsiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en la calidad de los productos que consumen.
colaboración, al considerar que las medidas anticorrupción —al menos tal como se han aplicado hasta el momento— afectan la competitividad de su economía y comprometen su seguridad nacional.
Ganar un negocio a través de un soborno distorsiona la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en la calidad de los productos que consumen. Se pierde la transparencia en las contrataciones estatales y las razones detrás de cada decisión quedan ocultas, dificultando cualquier intento de control o investigación.
Este cambio en las reglas genera un estado de incertidumbre generalizado, poniendo en crisis años de lucha contra la corrupción. Incluso, muchas de las condenas aplicadas bajo el sistema anterior podrían percibirse como injustas: más que agentes corruptos, algunos podrían ser vistos como simples facilitadores de reglas más competitivas para mercados y empresas.
Es fundamental recorrer el arduo camino de demostrar que ciertas distorsiones eco-
nómicas no pueden servir de excusa para abandonar normas que benefician al conjunto de la sociedad. Hacer negocios en un marco de transparencia garantiza que la decisión de los servidores públicos no se encuentre teñida o cruzada por intereses personales y que, en consecuencia, la decisión que adopta el funcionario público sea la más conveniente para los ciudadanos.
Ganamos previsibilidad, confianza y seguridad
Ya vemos el caso de la empresa Securitas, que aun a riesgo de perder importantes sumas de dinero, reputación y clientela, decidió escoger uno de los caminos que propicia la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para evitar sufrir males mayores.
Realmente estamos frente a un cambio de paradigma en la lucha contra la corrup-
ción, que obligará a repensar los sistemas de compliance de las empresas. No solo habrá que orientarlos en cumplir la ley y evitar sanciones, sino también en internalizar estas prácticas para las actividades que se desarrollan.
No es lo mismo obedecer la ley por miedo al castigo, que obedecerla porque existe convicción acerca de que lo que ella manda es bueno para el conjunto social del que se forma parte.
Estoy convencido de que muchas empresas americanas que aplican estas reglas internas contra los sobornos desde hace muchos años, y que han visto que casos como Odebrecht o Siemens han destruido el valor de sus activos, apostarán a seguir reforzando sus políticas anticorrupción, rehusando concretar negocios a fuerza de sobornos.
Esa será una prueba irrefutable de que las normas anticorrupción que prohíben pagar sobornos a los funcionarios extranjeros han logrado enraizarse en las sociedades y empresas, más allá de la voluntad de los gobiernos de turno.
No pagar sobornos garantiza la equidad de un negocio y alinea los incentivos de todos los participantes en la ecuación.
Estamos frente a un ciclo de cambio de época política, pero la robustez del sistema anticorrupción seguramente resistirá los embates y serán las propias empresas y ciudadanos quienes saldrán en defensa del modelo, permitiendo que las cosas vuelvan a su cauce natural: pagar sobornos está mal, daña las economías nacionales y distorsiona los negocios.

Diagnóstico del negocio: entender la situación para tomar mejores decisiones Las pymes constructoras en Argentina operan en un entorno económico volátil, donde factores como la inflación, la brecha cambiaria y la incertidumbre macroeconómica condicionan cada decisión operativa. Estos factores no solo afectan la rentabilidad, sino que también dificultan la planificación a mediano y largo plazo, obligando a las empresas a adaptarse constantemente a nuevas reglas del juego. En este contexto, la gestión del día a día se vuelve especialmente compleja y cada movimiento financiero o productivo puede tener un impacto significativo en la salud del negocio.
El análisis FODA se presenta como una herramienta estratégica de gran valor; permite identificar con claridad las fortalezas que pueden convertirse en ventajas competitivas y anticipar debilidades y amenazas.
En este escenario, realizar un diagnóstico estratégico del negocio no es una opción, sino una necesidad. Entender en profundidad la situación actual de la empresa y analizar con perspectiva los desafíos del entorno permite tomar decisiones más informadas y anticipar riesgos. Este proceso sienta las bases para una mejora continua, impulsando una gestión más sólida, adaptable y preparada para los vaivenes del mercado.
Para ello, es fundamental revisar algunos indicadores claves, tales como la estructura de costos, rentabilidad por proyecto, evolución del flujo de caja y exposición al dólar (ya que muchos materiales se cotizan en moneda extranjera).
Así, el análisis FODA se presenta como una herramienta estratégica de gran valor; permite identificar con claridad las fortalezas que pueden convertirse en ventajas competitivas y anticipar debilidades y amenazas que podrían comprometer la sostenibilidad del negocio. Actualmente, por ejemplo, una oportunidad concreta surge del repliegue de grandes empresas que abandonan obras medianas, lo que abre nuevos espacios para que las pymes ganen terreno. Al mismo tiempo, la caída de la obra pública representa una amenaza importante, al reducir una fuente clave de demanda. Esto exige un cambio de enfoque hacia el sector privado, donde cobran relevancia el mantenimiento edilicio, la refacción y otros servicios vinculados a la construcción liviana y personalizada.
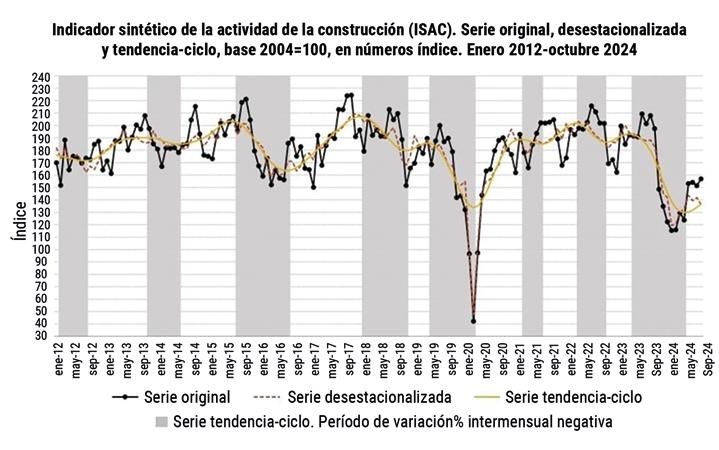
Fuente:
https://www.ellitoral.com/economia/construccion-cayo-4-octubre-acumula-29-caida-10-meses_0_ J50uIpcY0j.html
Estrategia y posicionamiento: adaptarse para sobrevivir y crecer
Es fundamental, en la coyuntura que se atraviesa actualmente, que las empresas cuenten con capacidad de adaptación. Aquellas organizaciones que logran mantenerse vigentes en el mercado son las que entienden los cambios en el entorno y adaptan su propuesta de valor, sea posicionándose en rubros de nicho, como obras de menor escala, mantenimiento industrial, arquitectura sostenible o reformas de viviendas.
La obra pública, que históricamente fue el motor del sector, atraviesa un proceso
de recorte que implica la reorientación de muchas pymes. Por ejemplo, en el gráfico es posible ver la disminución del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), mostrando una baja del 24,5 % en el rango octubre 2024 / octubre 2023. Si se profundiza el análisis, la acumulación del índice original de los diez (10) meses del 2024 presenta una disminución del 29 % respecto del mismo período del 2023.
Esto plantea un nuevo escenario competitivo en donde puede resultar una buena estrategia posicionarse en el mercado privado. El desarrollo de vínculos sólidos con actores claves como estudios de arquitectura, desa-
rrolladores, entre otros, se vuelve importante para la proyección de trabajo a futuro.
Además, la flexibilidad para trabajar con esquemas de contratación creativos (ajuste por índice de precios, pago en etapas, cláusulas de redeterminación) permite negociar condiciones más justas en un contexto de precios inestables.
Gestión eficiente de procesos y recursos: eficiencia como ventaja competitiva
Con márgenes cada vez más ajustados, la eficiencia operativa se convierte en un factor crítico de competitividad. Las pymes constructoras necesitan procesos ágiles y bien controlados, que les permitan cumplir en plazo, calidad y costo.
La digitalización, aunque aún incipiente en muchas empresas del rubro, ofrece herramientas accesibles para organizar compras, controlar avances de obra, emitir reportes y gestionar presupuestos. Software de gestión simple, hojas de cálculo bien diseñadas y una planificación rigurosa pueden marcar la diferencia.
Por otro lado, la gestión de proveedores y subcontratistas requiere una estrategia clara: acuerdos de largo plazo, negociación de precios con previsión de aumentos y planificación de acopios para anticiparse a eventuales faltantes o subas.
Finalmente, se debe considerar al manejo del dinero como un capítulo aparte ante la volatilidad del contexto. Tener un flujo de caja organizado, completo y actualizado puede ser una fuente determinante
para un contexto donde el financiamiento bancario está restringido o encarecido. El manejo eficiente del capital de trabajo, especialmente el flujo de caja, resulta vital para sostener la operación.
Conclusión
La coyuntura argentina exige a las pymes constructoras una mirada estratégica que les permita no solo resistir, sino proyectar su crecimiento de manera sostenida; comprender a fondo su situación financiera, redefinir su posicionamiento frente a un mercado en constante transformación y profesionalizar cada instancia de su gestión operativa.
Aun en contextos de alta complejidad, con foco, eficiencia y capacidad de adaptación es posible identificar oportunidades concretas y consolidar un camino de desarrollo sustentable en la industria.
El primer paso es abandonar la lógica operativa y a corto plazo, para avanzar hacia una visión estratégica orientada al mediano y largo plazo. Este nuevo enfoque es lo que marca la diferencia entre sobrevivir y construir una empresa verdaderamente resiliente.

Escuela de Gestión de la Construcción
En la actualidad, los avances en materia de digitalización, sustentabilidad y optimización de procesos representan, por un lado, nuevas oportunidades de mejora en la industria y, por el otro, una serie de desafíos para quienes la integran.
Noes posible desentenderse de las nuevas tecnologías y herramientas disponibles sin quedarse por fuera de los entornos socioproductivos. Es por ello que surge la necesidad de contar con un espacio en donde se promuevan instancias de sensibilización, intercambio y conocimiento aplicado orientados a la innovación, digitalización e incorporación de nuevas metodologías en la industria de la construcción.
Impulsa, el nuevo espacio creado por la Escuela de Gestión de la Construcción y TIIC (Transformar e Innovar la Industria de la Construcción), está diseñado para ofrecerles a empresas, funcionarios, profesionales independientes y estudiantes la posibilidad de explorar tecnologías emergentes, descubrir soluciones innovadoras y conocer a referentes del sector,
mediante un recorrido didáctico por cuatro estaciones digitales.
A su vez, busca poner en valor la profesionalización de la cadena de valor de la industria, incentivando la colaboración entre diversos actores clave y brindando acceso a herramientas y casos de éxito que están marcando un impacto significativo.
¿De qué se trata la experiencia Impulsa?
Quienes visiten este espacio podrán conocer y experimentar los desarrollos que están cambiando la forma en que se trabaja dentro del sector.
A través de un circuito guiado, exposiciones interactivas, simulaciones, charlas, talleres, jornadas temáticas y demostracio-

Quienes visiten este espacio podrán conocer y experimentar los desarrollos que están cambiando la forma en que se trabaja dentro del sector.
Presenta soluciones innovadoras, productos o servicios que dan respuesta a los desafíos que atraviesa la industria, redefiniendo la utilización de materiales, metodologías y procesos en proyectos de diversa escala.

nes en vivo, podrán explorar las ventajas y beneficios que se pueden obtener a partir de la incorporación de soluciones tecnológicas disruptivas que permiten mejorar la eficiencia en cada fase del ciclo de vida de la construcción.
Innovación en la construcción: repensando el futuro
Brinda una perspectiva integral acerca de la adopción de nuevas metodologías, demostrando cómo los avances tecnoló-
gicos pueden mejorar la eficiencia, reducir costos y tiempos, así como optimizar los procesos y hacerlos más sostenibles.
Los visitantes podrán experimentar de qué manera la innovación no solo se basa en tecnología, sino en nuevos enfoques de gestión, colaboración interdisciplinaria y eficiencia en proyectos.
Startups:
conectando ideas
Presenta soluciones innovadoras, productos o servicios que dan respuesta a los desafíos que atraviesa la industria, redefiniendo la utilización de materiales, metodologías y procesos en proyectos de diversa escala. Estos desarrollos son llevados a cabo por startups pertenecientes al ecosistema TIIC (Transformar e Innovar la Industria de la Construcción) que, con el apoyo de incubadoras, aceleradoras, labs, instituciones gubernamentales y universidades, promueve proyectos y entornos virtuosos para las empresas y emprendedores del sector.
Tecnologías emergentes: la revolución digital
Sensibiliza al público en herramientas que optimizan la forma de diseñar, planificar y construir proyectos. Además, diferentes especialistas comparten experiencias concretas, soluciones aplicadas y casos de éxito que producen mejoras significativas en la industria.
Además de representar un punto clave en la digitalización del sector, esta estación está diseñada para que las empresas puedan presentar sus desarrollos.
Metodología BIM: digitalización y eficiencia
El público podrá sumergirse en experiencias inmersivas que exploran modelos digitales de obras en un entorno de realidad virtual y aumentada, facilitando el entendimiento de cómo BIM transforma la planificación, ejecución y mantenimiento de proyectos constructivos en todo el mundo.
Al finalizar el recorrido didáctico, los visi-

tantes no solo habrán aprendido sobre innovación, sino que habrán experimentado también su aplicación. A través de una inmersión en tecnologías emergentes, metodologías avanzadas y casos de implementación, comprobarán de qué manera estas herramientas están transformando las formas de trabajo del presente y del futuro. La interacción con soluciones innovadoras les permitirá visualizar su impacto directo en la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad de la industria.
Una oportunidad para ser parte
Impulsa busca convertirse en un punto de encuentro que nuclee el conocimiento y promoción de tecnologías y metodologías con el objetivo de acceder a nuevas oportunidades de negocios, potencien las capacidades organizacionales y generen
impactos positivos en el ciclo de vida de los proyectos de construcción.
Este espacio se propone ser una fuente de inspiración para empresas, funcionarios, profesionales independientes y estudiantes, en el marco de la transformación digital y la reducción de brechas.
Existen distintas formas de participar activamente:
• Como sponsor: acompañar este proyecto como empresa patrocinadora significa ganar visibilidad dentro de un ámbito estratégico y demostrar un compromiso con la modernización de la industria.
• Como expositor: empresas y startups pueden mostrar sus soluciones tecnológicas a distintos actores de la industria, consolidando su presencia como motor del desarrollo.
• Como visitante: acceder a una experiencia de aprendizaje interactiva, descubrir las últimas tendencias y conocer a otros profesionales que están liderando el cambio en la construcción.
Impulsamos la transformación hacia la industria del futuro
La puerta de entrada a una nueva industria está abierta e Impulsa propone acompañar estos cambios.
Si formás parte del mundo de la construcción, la innovación o el emprendimiento tecnológico, esta es una gran oportunidad para compartir conocimientos, crear alianzas estratégicas y ser parte de la transformación de la industria.
en Educación Permanente. Asesor
La inserción laboral y ocupacional de los jóvenes profesionales es un desafío tanto para los individuos como para las organizaciones que los incorporan. No se trata únicamente de una transición entre el ámbito educativo y el mercado de trabajo, sino de un proceso complejo que involucra múltiples actores y requiere estrategias específicas para lograr una integración efectiva y productiva.
La realidad de la inserción laboral
Desde una perspectiva macro, la inserción de los jóvenes en el mundo laboral forma parte de un proceso mayor que involucra tanto la educación formal como las experiencias informales de aprendizaje. La combinación de conocimientos adquiridos en el sistema educativo con habilidades desarrolladas en otros ámbitos, como el voluntariado, la participación en actividades extracurriculares o incluso experiencias familiares, resulta clave en la preparación para el empleo.
Sin embargo, la realidad indica que esta transición no siempre es sencilla. Muchas empresas buscan candidatos con experiencia previa, lo que representa un obstáculo para quienes recién egresan. Además, la falta de conocimientos sobre herramientas para la búsqueda de empleo y el desconocimiento de las dinámicas del mercado laboral pueden generar frustración y desmotivación en los jóvenes profesionales.
El rol de las empresas en la incorporación de jóvenes profesionales
Las empresas y organizaciones juegan un papel fundamental en la integración de los jóvenes profesionales. Para lograr una inserción eficiente, es clave que los procesos de selección y atracción de talento sean diseñados con una mirada estratégica. Entre las prácticas recomendadas se destacan:
Es clave que los procesos de selección y atracción de talento sean diseñados con una mirada estratégica.
• Definir un perfil claro: es fundamental que las empresas establezcan con precisión las competencias y habilidades requeridas para cada puesto, evitando exigencias irreales o poco accesibles para quienes recién comienzan.
• Valorar experiencias informales: no todas las habilidades se adquieren en el ámbito formal. Las empresas pueden considerar experiencias extracurriculares, voluntariados y actividades personales como elementos valiosos en la formación del candidato.
• Implementar procesos de inducción: acompañar a los jóvenes en sus primeros meses dentro de la organización facilita su adaptación y acelera su productividad.
• Asignar mentores: contar con una persona de referencia dentro de la empresa permite que los nuevos profesionales resuelvan dudas y se sientan acompañados en su crecimiento.
• Alinear expectativas: es importante establecer objetivos claros para que tanto la organización como el nuevo colaborador tengan una visión compartida sobre su desarrollo.
El papel de las universidades y centros de formación
Las instituciones educativas también tienen un rol crucial en este proceso. Diseñar programas de formación específicos, fomentar prácticas profesionalizantes y promover la educación en habilidades blandas puede marcar la diferencia en la preparación de los jóvenes para el mercado laboral.
Las habilidades blandas, como la capacidad de trabajo en equipo, la adaptación al cambio, la gestión del tiempo y la resolución de problemas, son cada vez más valoradas por las empresas. Sin embargo, muchas veces no son abordadas en los programas educativos tradicionales, lo que genera una brecha entre lo que se enseña en las aulas y lo que se demanda en el mundo laboral.
Claves para los jóvenes profesionales
Es importante que los jóvenes que enfrentan este desafío adopten una actitud proactiva. Algunas estrategias que pueden ayudar en este proceso incluyen:
• Definir un proyecto profesional: tener claridad sobre los objetivos personales y profesionales facilita la toma de decisiones y la búsqueda de oportunidades alineadas con esas metas.
• Buscar modelos y referentes: conocer experiencias de profesionales que hayan recorrido caminos similares puede ser inspirador y útil para anticipar desafíos.
• Registrar las acciones realizadas: llevar un seguimiento de las postulaciones y entrevistas ayuda a mejorar la estrategia de búsqueda de empleo.
• Realizar un análisis FODA personal: evaluar fortalezas, oportunidades, de-
bilidades y amenazas permite diseñar estrategias de inserción más efectivas.
• Tener apertura a nuevas oportunidades: muchas veces, los primeros empleos no coinciden exactamente con la vocación personal, pero pueden ser el inicio de un camino de aprendizaje y crecimiento.
• Aprovechar el capital social: mantener contactos y redes de apoyo es clave para conocer oportunidades laborales y obtener recomendaciones.
• Diferenciar lo que depende de uno de lo que no: no siempre se obtiene el trabajo deseado de inmediato, pero es importante enfocarse en aquello que está bajo el propio control y continuar desarrollando habilidades y experiencias.
La importancia del curriculum vitae
El CV sigue siendo una herramienta clave en la búsqueda de empleo. Algunas recomendaciones para su redacción incluyen:
• Incluir la fecha de nacimiento y los períodos de formación y experiencia laboral.
• Ser claro y conciso en la descripción de funciones y responsabilidades.
• Mencionar experiencias informales relevantes para el puesto al que se aplica.
• Explicitar la residencia en caso de que sea un factor relevante para el puesto.
La inserción laboral y ocupacional de los jóvenes es un proceso dinámico que requiere la colaboración de múltiples actores. No se trata solo de encontrar un primer empleo, sino de construir una trayectoria profesional basada en el aprendizaje continuo, la adaptabilidad y la construcción de redes. En este sentido, tanto las empresas como las universidades y los propios jóvenes tienen un rol activo en este desafío, que, bien abordado, puede generar beneficios tanto a nivel individual como para la sociedad en su conjunto.
Arq. Bruno Badano
Arquitecto graduado por la Universidad de Belgrano. Posgrado en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción por la Universidad Católica Argentina-EOI. Miembro de Lean Construction Institute.
La productividad, es decir, la relación existente entre el volumen total de producción y los recursos utilizados para alcanzar dicho nivel productivo, ha sido durante décadas un tema de análisis y discusión. A diferencia de otros sectores, que han experimentado una fuerte industrialización, la construcción ha mantenido procesos tradicionales, casi artesanales, que han sido determinantes a la hora de entender los bajos rendimientos y niveles de eficiencia.
Algunas condiciones propias de la industria, como la gran fragmentación, una gestión improvisada y una planificación insuficiente, se combinan con la creciente complejidad de los proyectos modernos, que exigen procesos cada vez más sofisticados debido a mayores requerimientos de seguridad y personalización. Por ejemplo, un solo ambiente puede integrar múltiples instalaciones eléctricas, sanitarias, de HVAC, domótica y corrientes débiles, lo que incrementa la necesidad de coordinación y control durante la ejecución, elevando significativamente las horas hombre por metro cuadrado (HH/m²). Ante este panorama, los desafíos y oportunidades para la mejora de la productividad en el sector son evidentes y prioritarios.
Debemos incorporar en las obras procesos que logren mensurar sistemáticamente el desempeño de las cuadrillas y ser capaces de contar con métricas sólidas que brinden información sobre lo que sucede en términos de rendimiento.
La adopción de metodologías orientadas a la optimización de procesos, como Lean Construction, resulta fundamental para la reducción de desperdicios y la maximización del valor en los proyectos. La metodología Lean se enfoca en la mejora continua de los procesos productivos, eliminando actividades que no agregan valor, reduciendo variabilidad y asegurando flujos de trabajo más estables y predecibles.
La adopción de metodologías orientadas a la optimización de procesos, como Lean Construction, resulta fundamental para la reducción de desperdicios y la maximización del valor en los proyectos.
Al identificar y minimizar el desperdicio, Lean permite transformar significativamente la eficiencia en obra. Además, el control de la variabilidad mediante herramientas como el Last Planner System y la gestión visual facilita una mejor planificación y coordinación entre los equipos de trabajo, asegurando que las tareas se ejecuten de manera sincronizada y con menor cantidad de interrupciones, lo que genera un impacto positivo.
Lean Construction se basa en una serie de principios fundamentales que buscan optimizar la gestión de proyectos en la industria de la construcción.
Lean Construction pone un fuerte énfasis en la colaboración en equipo, fomentando una cultura de trabajo conjunto y una comunicación abierta entre todos los actores del proyecto, desde arquitectos y contratistas hasta proveedores.
Uno de ellos es la eliminación de desperdicios, que implica la minimización de todas aquellas actividades que no agregan valor, como los tiempos de espera, los inventarios excesivos o los movimientos innecesarios.
Otro principio clave se relaciona con el logro de un flujo continuo de trabajo, asegurando que las tareas se realicen sin interrupciones ni demoras, lo cual permite mejorar la eficiencia y reducir las variaciones en los procesos.
Esta metodología también promueve la mejora continua, es decir, la búsqueda constante de nuevas formas de perfeccionar los métodos de trabajo, incorporando aprendizajes y adaptándose a tecnologías emergentes.
A su vez, Lean Construction pone un fuerte énfasis en la colaboración en equipo, fomentando una cultura de trabajo conjunto y una comunicación abierta entre todos los actores del proyecto, desde arquitectos y contratistas hasta proveedores. Estos pilares, aplicados de forma integral, contribuyen a una gestión más ágil, eficiente y sustentable.
Asimismo, la implementación de enfoques como la fabricación offsite y la construcción modular emerge como una oportunidad estratégica que permite la producción de componentes en entornos controlados, minimizando la variabilidad, reduciendo tiempos de obra y mitigando errores, lo que se traduce en una mejora sustancial de los indicadores de productividad.
¿Cómo Lean Construction puede mejorar la productividad?
Muchas veces, los retrasos en la entrega de materiales, los tiempos de espera entre tareas o la sobrecarga de trabajo en ciertos sectores generan cuellos de botella que ralentizan el avance. Con esta metodología es posible reducir plazos y eliminar desperdicios de manera sistemática.
Además, se promueve una planificación colaborativa donde todos los actores del proyecto —ingenieros, contratistas, proveedores— participan activamente. Esto posibilita anticipar conflictos, coordinar tareas con mayor precisión y asegurar que los recursos estén disponibles cuando se los necesita.
La gestión eficiente de los recursos es otro eje clave, ya que apunta a optimizar el uso de maquinaria, organizar mejor al personal en obra y minimizar el tiempo ocioso, para que cada tarea sume valor al proyecto.
La mejora en la comunicación es también fundamental: reuniones de seguimiento, herramientas visuales y plataformas colaborativas fortalecen el trabajo en equipo, agilizan la toma de decisiones y aseguran una mayor coherencia entre todos los que intervienen en la obra. Así, Lean no solo mejora procesos, sino que transforma la forma en que se construye.
Adoptar una mentalidad de cambio en la construcción implica estandarizar procesos, optimizar recursos y aplicar
principios industriales para aumentar la eficiencia y el control.
La implementación de Lean Construction no solo tiene un impacto directo en la mejora de la productividad y la reducción de costos, sino que también puede fomentar una cultura de trabajo más transparente, eficiente y sostenible.
No obstante, para que esto se traduzca en una mejora significativa de la productividad, será imprescindible una colaboración estrecha entre todos los actores del sector, así como una inversión continua en investigación, desarrollo y capacitación.
En conclusión, con los indicadores de productividad actuales, el sector no será capaz de dar respuesta a las crecientes nece-
sidades de vivienda e infraestructura de la población. Tanto Lean Construction como las tecnologías emergentes y la construcción modular se están posicionando como oportunidades estratégicas para industrializar la ejecución de proyectos, optimizar tiempos y reducir costos.
Esta transformación, articulada con el desarrollo de nuevos métodos constructivos, generará una mayor precisión en la planificación y en la coordinación de recursos y será clave para mejorar la productividad y construir un futuro más eficiente y sostenible.
Para ello, es fundamental que las empresas del sector estén dispuestas a adoptar un enfoque más holístico y colaborativo, basado en la mejora continua y la innovación.
Néstor Caputto
Consultor en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Docente en la Tecnicatura de Higiene y Seguridad en el Trabajo del IFTS Nro. 26. Especialista en normativas nacionales e internacionales aplicables a la construcción y en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
La construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pero también uno de los más riesgosos en términos de higiene y seguridad laboral. Desde grandes obras de infraestructura hasta proyectos más pequeños, la prevención de accidentes y el cumplimiento normativo son esenciales para garantizar un entorno seguro y eficiente.
Para los profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo, las estadísticas son herramientas clave. Permiten identificar riesgos, evaluar medidas preventivas y mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, estos datos varían año a año debido a factores como la actividad económica, los cambios legislativos y, sobre todo, la capacitación de los operarios. Interpretarlas correctamente es crucial, pues su análisis contribuye directamente a la prevención de riesgos y protección de los trabajadores.
Los últimos datos oficiales han dificultado el análisis del sector, en gran parte debido
a la fuerte caída de la actividad en 2024 en comparación con 2023. También ha influido la suspensión de la obra pública, sumada a la recesión económica y la inflación, que encarecen los costos de los materiales. En agosto de 2024, la administración porteña dispuso una pausa de 180 días en la aprobación de nuevas construcciones y modificaciones hasta la sanción del nuevo Código Urbanístico, buscando frenar desarrollos desmedidos y evitar una avalancha de solicitudes antes del cambio normativo.
A pesar de la menor actividad, las estadísticas del último trimestre de 2025 evidencian un aumento en la siniestralidad, con-

La seguridad en la construcción debe verse como una inversión.

siderando notificaciones de días de baja laboral por accidentes, enfermedades profesionales, secuelas incapacitantes y casos fatales. Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿a qué se debe este incremento?
Si bien hay una mayor concientización sobre la seguridad laboral, la construcción sigue siendo uno de los sectores en donde se verifican más accidentes. La naturaleza de las tareas, la exposición a peligros constantes y la alta rotación de trabajadores -debido a la temporalidad de las obras- mantienen los riesgos vigentes. Los avances tecnológicos han mejorado la seguridad en muchos aspectos, pero también generan nuevos desafíos.
¿Cómo reducir estos riesgos?
La normativa de referencia en Argentina es la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sancionada en 1972, junto con su Decreto Reglamentario 351/79. Aunque ha sido complementada con normativas específicas, sigue siendo la base legal en la materia. Sin embargo, fue creada en un contexto industrial y productivo muy diferente al actual.
Desde los años 70, los procesos productivos han cambiado radicalmente. Por ejemplo, la construcción en seco, nuevos andamios y encofrados modulares, drones para inspección y sistemas de monitoreo remoto no estaban contemplados en la normativa original. Factores como el
estrés, la fatiga, la presión laboral en obra, pausas obligatorias o límites en los turnos de trabajo en condiciones de alta exigencia no se están teniendo en cuenta, lo que puede aumentar los riesgos en épocas de auge de la construcción.
Actualizar la ley y adaptar la normativa a los desafíos actuales puede llenar estos vacíos legales para mejorar la seguridad, optimizar las condiciones de trabajo y reducir la siniestralidad.
Es necesario revisar el sistema de sanciones, ya que ha quedado desfasado. En algunos casos es más rentable pagarlas que invertir en seguridad.
Transformando la prevención. ¡Incentivos que inspiran acción! La seguridad en la construcción debe verse como una inversión. En varios países, existen incentivos fiscales y reducciones en cargas laborales para quienes invierten en prevención.
Modernizar nuestro sistema y premiar buenas prácticas marcaría una diferencia real. Apostar por la prevención reduce riesgos, mejora la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.
SUMARIO

• El capital de infraestructura pública en Argentina
• Algunas consideraciones sobre el trabajo de valuación de la infraestructura energética en Argentina
• El estado de la red vial argentina: valoración, desafíos y estrategias de recuperación
• Infraestructura de agua y saneamiento: el desafío de la inversión y el mantenimiento
• Evaluación del mantenimiento de infraestructura urbana y edilicia
• Stock de capital de la República Argentina
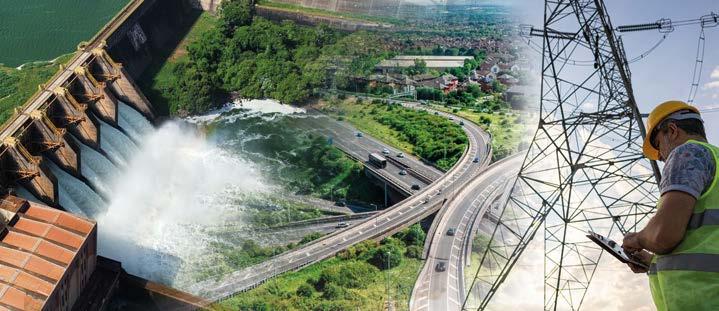
Lainfraestructura pública es una de las principales piedras angulares del desarrollo económico y social de cualquier nación. En este contexto, el Área de Pensamiento Estratégico (APE) de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) ha llevado a cabo un exhaustivo análisis para evaluar el valor de reposición, el estado actual y las necesidades de mantenimiento del capital de infraestructura en Argentina. Este estudio tiene como objetivo proporcionar una visión lo más precisa y detallada de la situación de la infraestructura pública, con el fin de orientar la toma de decisiones y las polí-
ticas públicas necesarias para garantizar su sostenibilidad y eficiencia en el tiempo.
¿Qué es el capital de infraestructura?
El capital de infraestructura se refiere al conjunto de bienes públicos esenciales que sustentan el funcionamiento de una nación. Estos activos incluyen rutas, puentes, redes de electricidad y gas, sistemas de agua y saneamiento, hospitales, escuelas, aeropuertos y puertos, entre otros. Dado su carácter esencial, la infraestructura pública requiere un mantenimiento continuo y, a medida que envejece, debe ser
renovada para evitar su deterioro acelerado y asegurar su operatividad a largo plazo.
Metodología del estudio
Este exhaustivo análisis fue realizado con la colaboración de más de 30 especialistas en diversas áreas, quienes evaluaron un total de 22 tipos de infraestructura distribuidos por todo el país. Para garantizar la precisión y fiabilidad de los resultados, se utilizaron datos oficiales y metodologías internacionales que permitieron calcular tres valores clave que permiten medir el estado y las necesidades de inversión en infraestructura:
1. Stock de capital: incluye activos de infraestructura pública como usinas, presas, redes eléctricas y de gas, caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, servicios de agua, hospitales, escuelas, etc.
2. Depreciación y reposición: los activos se deprecian a lo largo de su vida útil y deben ser reemplazados para mantener la competitividad del país.
3. Valor actual: es el valor remanente de un activo después de la depreciación, influenciado por su edad y estado de conservación.
4. Mantenimiento: el mantenimiento anual es crucial para asegurar el funcionamiento eficiente y seguro de la infraestructura.
Resultados principales
El estudio realizado por APE arrojó resultados significativos sobre el capital de infraestructura en Argentina:
• Valor de reposición del stock: el total de la infraestructura pública en el país representa 2,56 veces el producto bruto interno (PBI) de Argentina.
• Valor actual: la infraestructura pública, ya depreciada por el uso y el paso del tiempo, fundamentalmente por la falta de un mantenimiento preventivo que garantice su durabilidad, tiene un valor equivalente a 1,14 veces el PBI.
• Inversión para recuperación: para restaurar la infraestructura deteriorada se requeriría una inversión equivalente a 1,43 veces el PBI.
Estos resultados reflejan una situación de riesgo y desafío para la sostenibilidad de la infraestructura en el país, destacando la urgente necesidad de intervenir para evitar su deterioro acelerado.
Valor de reposición
Inversión del Estado nacional y provincial
Valor actual
0,31 PBI
Inversión municipal
La importancia del mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo de la infraestructura pública es un componente esencial para garantizar su durabilidad y funcionamiento óptimo. Es por esto que el estudio subraya y pone especial énfasis en la importancia de invertir en tareas de mantenimiento antes de que los daños sean irreversibles. Actualmente, se estima que la inversión necesaria para el mantenimiento anual de la infraestructura pública es la siguiente:
• 1,21 % del PBI en infraestructura bajo gestión del Estado nacional y provincial.
• 0,31 % del PBI en infraestructura municipal.
• 4,13 % del PBI en infraestructura gestionada por concesionarios, prestadores de servicios públicos y actores privados, como propietarios de escuelas y hospitales privados.
El incumplimiento de estas tareas de mantenimiento preventivo tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de la población y sobre la competitividad del país. La omisión de pequeñas reparaciones puede derivar en obras de recuperación mucho más costosas, además de generar un detrimento en la seguridad y eficiencia de los servicios básicos.
1,43 PBI
Inversión para recuperación
4,13 PBI
Inversión otros *

Conclusión
El estudio realizado por el Área de Pensamiento Estratégico (APE) de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) representa un paso fundamental para ayudar a comprender el valor, estado y necesidades de mantenimiento de la infraestructura pública en Argentina. Es vital destacar que la infraestructura pública no debe deteriorarse, ya que cuanto más tiempo pase sin la debida atención, más costosa y compleja será su recuperación. El estudio evidencia que la inversión necesaria para restaurar la infraestructura deteriorada es significativamente mayor que la que se requeriría para un mantenimiento preventivo regular.
En este sentido, es crucial realizar inversiones en mantenimiento preventivo para evitar costos mucho más elevados en el futuro. La falta de abordaje de estos problemas de manera oportuna podría generar un efecto en cadena que impacte negativamente en la calidad de vida de la población y en la competitividad del país.
Este análisis de la CAMARCO, a través de su APE, abre un diálogo importante sobre la necesidad de una gestión eficiente y proactiva para asegurar la competitividad y el bienestar de la población argentina, garantizando que la infraestructura siga siendo un pilar fundamental para el crecimiento económico y social de la nación.

Ing. Gustavo Barbarán
Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Salta con posgrados en gas natural, energía nuclear, políticas públicas y planeamiento energético e integración regional. Especialista en Energía de APE CAMARCO. Fue Director Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos de la Secretaría de Energía en el período 2021-2024.
Amediados del año pasado, un equipo de especialistas fue convocado por APE CAMARCO para responder unas simples preguntas: ¿cuánto vale toda la infraestructura energética construida en nuestro país?, ¿cuánto cuesta mantenerla?
Las preguntas -en principio sencillaspresentan una complejidad enorme al momento de responderlas. Cualquier persona que recorre las calles de Buenos Aires se encuentra con edificios o instalaciones actualmente usados por EDENOR o EDESUR pero con inscripciones de CHADE, CIADE o SEGBA, recuerdos de una historia larga y compleja del servicio público de electricidad. O bien, si nos trasladamos a la provincia del Neuquén, podemos observar que en una misma concesión de hidrocarburos conviven pozos petroleros perforados en la década del sesenta con toda la reciente infraestructura desarrollada para poder aprovechar el potencial de Vaca Muerta.
En vista de estas complejidades, surge una pregunta previa a los requerimien-
1 http://datos.energia.gob.ar/
tos del trabajo: ¿cuánta infraestructura energética hay en nuestro país? Para responderla, trabajamos en la recopilación y sistematización de toda la información pública que forma parte de los Datos Abiertos de la Secretaría de Energía1. Eso resolvió parcialmente nuestras preguntas, pero existe una parte importante de la infraestructura que no está relevada en Datos Abiertos. Esa carencia está directamente relacionada con los procesos de privatización de los años noventa, donde el Estado nacional se desentiende de sus funciones básicas de planificación y descarga en provincias y entes reguladores el control de los servicios públicos.
En el sector de gas natural, el ENARGAS -ente regulador nacional- mantiene un registro básico de la infraestructura. Esto no sucede en parte del sector eléctrico, ya que las concesiones de distribución son provinciales y no existe un registro centralizado y actualizado de dicha infraestructura. En esta parte, el estudio se basó en unos registros voluntarios que ADEERA -Asociación de Distribuidores de Energía
Eléctrica de la República Argentina- realiza todos los años.
Relevados los sectores más importantes de las cadenas petrolíferas, gasíferas y eléctricas, uno tiene más del 95 % de la energía consumida en un año en nuestro país y más del 99 % de la infraestructura relevada. Quedaron afuera aquellos sectores cuya infraestructura es muy precaria (carboneras, por ejemplo) o muy dispersa (generación distribuida). Estos últimos sectores, si bien son esenciales dentro de su nicho, a nivel general de nuestro país son relativamente muy marginales.
Para la valorización, se recurrió a información de la Secretaría de Energía y las revisiones tarifarias de entes reguladores (los activos de una empresa son esenciales para el establecimiento de la base tarifaria) y juicio de expertos. Inevitablemente surgen incertidumbres al momento de la valorización y buscamos diferenciar la valorización real de la infraestructura en contraposición a los valores contables que presentan las empresas en sus balances.
Este último punto es esencial y dentro del mismo sistema energético las empresas son incongruentes, ya que realizan amortizaciones aceleradas para poder realizar desgravaciones impositivas, pero al momento de las revisiones tarifarias piden valorizar sus activos de diferente manera.
Otro punto relevante es la valorización de la infraestructura para la producción hidrocarburífera. Argentina cuenta con más de ochenta mil pozos perforados, muchos de ellos de más de 50 años de antigüedad y, si bien siguen en producción, son muy marginales; valorizar ese tipo de infraestructura llevaría a una sobreestimación de las inversiones necesarias. Para eso tomamos el criterio de valorizar los pozos que aportan el 90 % de la producción, tanto de gas natural como petróleo de nuestro país. Esto implicó reducir a diez mil los pozos contabilizados. También nos centramos en pozos productivos, dejando de lado los reinyectores, sumideros, de exploración, etc.
Todos estos puntos, entre muchos otros, fueron considerados al momento de valorizar las inversiones, tanto como valor de reposición (a nuevo), actual (depreciada), de recuperación (el resto para poner a nuevo) y los valores de mantenimiento anual. Se puede observar un resumen en la siguiente tabla:
Lo primero que resalta es el valor de reposición, del orden de un PBI de nuestro país. Es lo que costaría reponer toda la infraestructura contabilizada, desde los pozos a los surtidores, desde El Chocón hasta las puertas de todos los hogares de nuestro país. El mantenimiento representa poco más del 2,5 % del valor de las inversiones a nuevo, pero casi un 8 % del valor actual. Si bien dentro de los esquemas tarifarios de los sectores regulados se contempla el mantenimiento de las redes para sostener la calidad de servicio, la misma es muy heterogénea de acuerdo con la ubicación geográfica. Como en toda infraestructura, los valores de mantenimiento tienden a subir a medida que la infraestructura se deprecia.
La energía es uno de los bienes fundamentales para la sociedad actual; nos atraviesa en todas las actividades, personales y productivas de nuestra vida cotidiana. También es un factor de riqueza y un motor de desarrollo de nuestro país. Eso se observa con las profundas trans-
formaciones que se suceden a partir de la producción petrolera y gasífera de Vaca Muerta y las iniciativas para la descarbonización de la matriz energética.
Como todo país que todavía necesita crecer, Argentina necesita más infraestructura y de mejor calidad que la que posee actualmente, ya que ello es clave para la competitividad y seguridad del abastecimiento. Es necesario generar los mecanismos que permitan incorporar y al mismo tiempo mantener acotados los costos de sostener la infraestructura. Entender cuánto hay, qué falta y cuánto sale es clave para generar políticas energéticas sostenibles.
Es claro que este trabajo es solo un inicio para entender la infraestructura de toda el área energética en su completa magnitud, pero es un paso importante para comprender la importancia del sector y los costos de asegurar un sistema energético de calidad.
Mag. Mariano Alejandro López
Magíster. Ingeniero. Profesor de grado en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Profesor de Posgrado en FIUNLP y FIUBA. Más de 20 años de experiencia en el gerenciamiento de proyectos de construcción de infraestructura, en la gestión pública y privada. Consultor internacional en proyectos viales para organismos multilaterales de crédito BID y BIRF.
Ing. Bernardino Capra
Ingeniero. Coordinador de la Comisión Caminos Rurales de la Asociación Argentina de Carreteras y del Plan Caminos Rurales de la DVBA. Representante de Argentina ante el Comité de Caminos Rurales de la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC). Miembro de la Unidad de Investigaciones y Desarrollo, Laboratorio de Pavimentos e Ingeniería Vial – FIUNLP.
Introducción
La infraestructura vial es un pilar fundamental para el desarrollo económico, la integración territorial y la conectividad del país. En Argentina, la red vial es clave para el transporte de bienes y personas, conectando los principales centros urbanos, productivos y logísticos. Sin embargo, el estado actual de la infraestructura vial enfrenta serios desafíos debido a la falta de inversión sostenida, el envejecimiento de las rutas y la ausencia de una planificación estratégica de largo plazo.
El mantenimiento deficiente de la red vial impacta directamente en la competitividad del país, incrementando los costos logísticos y reduciendo la seguridad vial. La falta de pavimentación en gran parte de la red terciaria y el deterioro de la red primaria afectan la movilidad y el acceso a servicios esenciales en muchas regiones. El deterioro progresivo de las rutas no solo incrementa los costos de
mantenimiento y rehabilitación, sino que también reduce la vida útil de las carreteras, generando una pérdida significativa de capital invertido.
Uno de los aspectos críticos de la infraestructura vial en Argentina es la falta de información consolidada sobre la red provincial y terciaria. Mientras que la red nacional cuenta con datos más precisos, la heterogeneidad y dispersión de la información en los niveles provinciales y municipales dificultan la planificación adecuada. Esta situación pone en evidencia la necesidad de implementar sistemas de monitoreo modernos y de mejorar la coordinación entre las distintas jurisdicciones.
El mantenimiento preventivo, la modernización de las carreteras y la adopción de tecnologías innovadoras en infraestructura deben ser prioridades para garantizar una red vial eficiente, segura y
sostenible. Con una inversión adecuada y una planificación estratégica, la infraestructura vial puede convertirse en un motor de desarrollo económico y social, facilitando la integración regional y promoviendo la competitividad del país en el mercado global.
Estado actual de la infraestructura vial en Argentina
Argentina cuenta con una red vial de aproximadamente 621.180 kilómetros, divididos en tres niveles:
1. Red nacional (40.950 km)
2. Red provincial (198.790 km)
3. Red municipal y terciaria (381.440 km)
A pesar de su extensión, la infraestructura vial presenta un alto grado de deterioro debido a la falta de mantenimiento continuo, una inversión insuficiente y el impacto del tránsito pesado, con escaso o nulo control de cargas.
La falta de asignación presupuestaria y la postergación de inversiones generan un deterioro progresivo, incrementando los costos de reparación a futuro.

Los problemas más comunes incluyen fisuras y baches en rutas pavimentadas, erosión y pérdida de material en caminos de ripio, y dificultades de transitabilidad en caminos de suelo natural, especialmente en épocas de lluvias. La falta de señalización, demarcación y mantenimiento adecuado de puentes y alcantarillas también representa un factor de riesgo para la seguridad vial. Respecto de esto último, es dable razonar que gran porcentaje de las obras, al haber sido ejecutadas a mediados del siglo pasado, con fundaciones del tipo directas, han superado la mitad de su vida útil, o incluso cuentan con patolo-
gías de remediación muy costosa.
En términos de financiamiento, la inversión en infraestructura vial ha sido históricamente baja en relación con las necesidades del país. Solo el 6 % de los ingresos por impuestos a los combustibles se destina a la red vial, lo que resulta insuficiente para sostener un plan de mantenimiento adecuado. En comparación con otros países de la región, Argentina invierte menos en infraestructura vial como porcentaje del PIB, lo que ha generado un rezago en el desarrollo y modernización del sistema de carreteras.
El deterioro de la red vial impacta negativamente en la economía nacional, ya que incrementa los costos logísticos y reduce la competitividad de los productos argentinos en mercados internacionales. Empresas de transporte enfrentan mayores costos operativos debido al desgaste de los vehículos, el aumento del consumo de combustible y tiempos de viaje prolongados. Además, las malas condiciones viales aumentan el riesgo de accidentes, generando costos sociales y económicos elevados.
En términos de inversión, el costo estimado para reponer la infraestructura vial argentina asciende a aproximadamente 162.900 millones de dólares, mientras que el costo de recuperación o puesta a cero de la red se estima en 40.773 millones de dólares.
Mantener la infraestructura vial en condiciones óptimas requiere una inversión anual estimada del 2 % al 4 % del stock de capital vial, lo que representaría entre 3.200 y 6.500 millones de dólares por año.
Sin embargo, la falta de asignación presupuestaria y la postergación de inversiones generan un deterioro progresivo, incrementando los costos de reparación a futuro.
Por otro lado, la infraestructura vial en zonas rurales presenta un desafío adicional. La red terciaria, en su mayoría compuesta por caminos de tierra y ripio, es fundamental para la producción agropecuaria
y el acceso a comunidades alejadas. Sin embargo, la falta de mantenimiento regular provoca que muchas rutas se vuelvan intransitables en determinadas épocas del año, afectando la conectividad y el desarrollo de estas regiones.
En cuanto a la gestión vial, la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha generado un sistema fragmentado y desigual. Mientras que algunas provincias han implementado planes de modernización y mantenimiento, otras cuentan con infraestructuras en condiciones críticas debido a la escasez de recursos y planificación deficiente.
Para mejorar la situación, es fundamental desarrollar una política de infraestructura vial a largo plazo que priorice el mantenimiento preventivo, optimice el uso de recursos y promueva la inversión en modernización. Implementar sistemas de monitoreo avanzados, fomentar la participación del sector privado y garantizar un financiamiento sostenible son medidas clave para revertir el estado actual de la red vial en Argentina.
Estrategias para la recuperación y mejora de la infraestructura vial
• Desarrollo de un plan maestro de infraestructura vial. Se debe diseñar un plan integral que establezca metas claras a corto, mediano y largo plazo. Este plan debe contemplar un inventario actualizado de la red vial, la identificación de tramos críticos y una programación de inversiones priorizadas según impacto económico y social. Además, debe garantizar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para evitar solapamientos o deficiencias en la ejecución de obras. Un plan maestro bien

1 – Costo de reposición (millones u$s), clasificado por tipo de pavimento y
regiones. Elaboración propia.
diseñado permitirá optimizar los recursos y garantizar que las inversiones sean sostenibles en el tiempo.
• Uso eficiente de recursos y modernización de la gestión vial. La implementación de sistemas de monitoreo inteligente con sensores, drones y software de análisis de datos permitirá una evaluación más precisa y en tiempo real del estado de las rutas. Esto facilitará la toma de decisiones basadas en evidencia, optimizando el presupuesto destinado al mantenimiento. Se deben establecer auditorías regulares y un sistema de rendición de cuentas para evitar la corrupción y garantizar la correcta ejecución de los fondos.
• Fortalecimiento del mantenimiento preventivo. Se recomienda la creación de un fondo específico para el mantenimiento de la red vial, asegurando un flujo de inversión continuo. Este fondo debe contar con financiamiento garantizado, evitando la discontinuidad de los programas de conservación. Se deben adoptar nuevas tecnologías en pavimentos, como materiales reciclados y asfaltos de mayor durabilidad, para reducir costos y mejorar la vida útil de las carreteras.
• Expansión y modernización de la red vial. Se deben desarrollar nuevos corredores estratégicos que potencien el crecimiento de sectores productivos clave, como la agroindustria, la minería y la industria manufacturera. Además, es fundamental modernizar los accesos a puertos y nodos logísticos para mejorar la competitividad del comercio exterior. Se deben priorizar las obras de ampliación y duplicación de calzadas en rutas con alto volumen de tránsito.
Red Nacional
Tabla 2 – Costo de mantenimiento (millones u$s), clasificado por tipo de pavimento y por regiones. Elaboración propia.
• Promoción de una infraestructura resiliente y sostenible. La adopción de tecnologías y materiales innovadores permitirá desarrollar una red vial más resistente al cambio climático y al desgaste prematuro. Se deben implementar soluciones de drenaje eficiente para mitigar los efectos de las lluvias y la erosión. Además, se debe fomentar el uso de asfaltos reciclados y materiales con menor huella de carbono, reduciendo el impacto ambiental de las obras viales.
• Diversificación del financiamiento. La inversión en infraestructura vial debe complementarse con mecanismos de financiamiento alternativos, como bonos de infraestructura, asociaciones público-privadas y modelos de concesión de rutas. Se deben establecer sistemas de pago por
uso, como peajes diferenciados, garantizando que el mantenimiento de las carreteras sea sostenible sin afectar la competitividad del transporte de cargas y pasajeros. Además, se debe revisar la estructura de impuestos a los combustibles y su redistribución para asegurar un mayor porcentaje destinado a la infraestructura vial.
• Capacitación y profesionalización del sector vial. Es fundamental fortalecer la formación de técnicos y profesionales en la gestión de infraestructura vial. Se deben desarrollar programas de capacitación en nuevas tecnologías de pavimentación, conservación y seguridad vial. También se deben promover la cooperación y el intercambio de conocimientos con instituciones internacionales especializadas en el desarrollo de infraestructura vial.
• Concientización ciudadana y participación social. Involucrar a la comunidad en la conservación de la red vial puede generar un impacto positivo en el mantenimiento y uso responsable de la infraestructura. Se deben desarrollar campañas de información para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito y el cuidado de las rutas. Además, la participación de organizaciones civiles y cámaras empresariales en el diseño de políticas viales puede contribuir a mejorar la planificación y ejecución de obras.
• Revisión de la normativa y estándares de construcción. Es necesario actualizar las normativas viales para garantizar que las nuevas obras cumplan con los estándares de seguridad y eficiencia requeridos. Se deben establecer criterios más estrictos en la selección de materiales y técnicas de construcción, asegurando que las rutas sean más duraderas y resistentes. También se debe promover la armonización de regulaciones entre provincias para mejorar la coherencia en la planificación vial a nivel nacional.
• Implementación de un Sistema Integral de Gestión de Pavimentos (SIGP). Contar con una herramienta que permita evaluar continuamente el estado de la red vial facilitará la asignación eficiente de recursos y la programación de intervenciones. Un SIGP bien implementado ayudará a establecer prioridades de mantenimiento y a reducir los costos de rehabilitación mediante intervenciones oportunas.
Invertir en la red vial argentina no es solo una necesidad urgente, sino también una

Fotografías 2 y 3 - Camino rural antes y después de su estabilizado (en este caso, químico).
Elaboración propia.
oportunidad estratégica para transformar la infraestructura en un motor de desarrollo inclusivo y sostenible.
Una red vial moderna y bien mantenida no solo mejora la conectividad y la seguridad vial, sino que también reduce costos operativos y fortalece el desarrollo productivo del país. Es fundamental un compromiso sostenido con la inversión y la planificación de la infraestructura vial para garantizar un transporte eficiente y seguro para el futuro de Argentina.
La falta de inversión en mantenimiento ha generado un impacto negativo en la economía, el comercio y la movilidad. Para revertir esta situación, es esencial que los gobiernos - nacional, provinciales y municipales- implementen estrategias a largo plazo, priorizando la conservación y la modernización de la infraestructura vial. La adopción de tecnologías de monitoreo, la optimización de recursos y la promoción de inversiones sostenibles deben ser los pilares de un nuevo modelo de gestión vial.
• Consejo Federal de Inversiones (CFI): informes sobre infraestructura y logística.
• Ministerio de Transporte de la Nación: estadísticas y normativas viales.
• Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO): propuestas de mejora y planificación vial.
• Dirección Nacional de Vialidad: información sobre el estado de la red nacional.
• Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID): reportes sobre infraestructura en Latinoamérica.
• Federación Internacional de Carreteras (IRF): mejores prácticas en gestión y mantenimiento vial.
• Asociación Argentina de Carreteras: publicaciones técnicas sobre normativas y gestión vial.
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): datos económicos y costos de infraestructura.
Ing. Daniel Martínez
Ingeniero
Dr. Jorge Núñez
Doctor Especialistas en agua y sanemaiento del Área de Pensamiento Estratégico (APE) de CAMARCO.
El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental y una condición esencial para el desarrollo sostenible de cualquier país. Sin embargo, la infraestructura que soporta estos servicios en Argentina enfrenta un desafío creciente: el envejecimiento de las redes, la falta de inversión en mantenimiento y la necesidad de expansión en un contexto de cambio climático y creciente demanda poblacional.
Un informe recientemente elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (Evaluación Integral del Capital en Infraestructura de Agua y Saneamiento, noviembre de 2024) analiza en profundidad el estado del sistema, el valor de reposición de los activos, los costos de mantenimiento y las necesidades de inversión a futuro.
La infraestructura de agua y saneamiento en Argentina está valuada en aproximada-
mente 156.700 millones de dólares, pero un 61 % de este capital ya se ha depreciado. Esto significa que una gran parte de los sistemas está en riesgo de falla o pérdida de funcionalidad, lo que genera costos más altos de reposición y afecta la calidad del servicio.
Los costos anuales necesarios para mantener la operación de estos sistemas alcanzan los 3.260 millones de dólares (1.091 millones para agua y 2.169 millones para cloacas). Sin una inversión sostenida, la infraestructura seguirá deteriorándose, aumentando las interrupciones del servicio, las pérdidas hídricas y los costos asociados a reparaciones de emergencia.
La infraestructura de agua y saneamiento no es homogénea en todo el país. La geografía argentina impone desafíos únicos en cada región, desde la necesidad

La civilización no había caído por un solo desastre, sino por una serie de descuidos acumulados.
La gente no se dio cuenta de la importancia del mantenimiento hasta que fue demasiado tarde.
de grandes acueductos en Cuyo hasta la gestión del agua en la Pampa Húmeda o las redes de distribución en la Patagonia.
El informe divide al país en cinco regiones principales:
Región Pampeana: Alta densidad poblacional y grandes sistemas de potabilización.
NOA: Dependencia de fuentes subterráneas y captaciones en altura.
NEA: Riqueza hídrica, pero problemas de tratamiento y distribución.
Cuyo: Uso de agua de deshielo con alto contenido mineral.
Patagonia: Redes extensas con baja densidad poblacional, lo que encarece la operación.
Cada una de estas zonas requiere estrategias diferenciadas para optimizar la inversión y garantizar la sostenibilidad del servicio.
El costo de no mantener
El deterioro de las redes tiene consecuencias directas en la vida de millones de argentinos. La falta de mantenimiento provoca pérdidas de agua potable en los sistemas de distribución, problemas en plantas de tratamiento, rebalses cloacales y un aumento en los costos de reposición.
Cada dólar invertido en mantenimiento preventivo ahorra múltiples dólares en reparaciones futuras, una premisa ampliamente documentada en la gestión de infraestructura. No obstante, la inversión en mantenimiento sigue estando por debajo de lo necesario, generando un círculo vicioso de deterioro y sobrecostos.
Estrategias de inversión y financiamiento
El informe destaca la necesidad de adoptar mecanismos de financiamiento sostenibles para garantizar la renovación y la expansión de la infraestructura. Algunas estrategias viables incluyen:
• Contribuciones por mejoras, donde los beneficiarios de nuevas redes aportan al financiamiento de la obra.
• Tarifas segmentadas según capacidad de pago y consumo.
• Esquemas de financiamiento privado, como concesiones o alianzas público-privadas.
El desafío es implementar estas estrategias sin comprometer la accesibilidad al servicio para los sectores más vulnerables.
Conclusión:
un compromiso con el futuro
El acceso al agua potable y el saneamiento son pilares del desarrollo social y económico. Mantener y expandir la infraestructura no es solo una cuestión técnica o financiera, sino un compromiso ético con las generaciones presentes y futuras.
Las decisiones que se tomen hoy definirán la calidad del servicio en las próximas décadas. La inversión en infraestructura hídrica no solo mejora la calidad de vida, sino que impulsa el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
La pregunta no es si podemos darnos el lujo de invertir en mantenimiento y expansión, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo.
La civilización no había caído por un solo desastre, sino por una serie de descuidos acumulados. La gente no se dio cuenta de la importancia del mantenimiento hasta que fue demasiado tarde.

Arq. Guillermo Tella. Arquitecto. Doctor en Urbanismo.
Arq. Myriam Heredia. Arquitecta. Especialista en vivienda.
Lic. Martín Muñoz. Licenciado en Urbanismo. Traductor Público.
Examinar el impacto del cese del financiamiento público en infraestructura urbana y edilicia en los desarrollos urbanísticos del PROCREAR II de la provincia de Buenos Aires constituye un tema de enorme relevancia dada la magnitud de emprendimientos que se encuentran con altísimos niveles de criticidad funcional. Presentamos, a continuación, algunas reflexiones al respecto.
En la última década, el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR) II, reeditado bajo el Programa Federal Casa Propia, se convirtió rápidamente en una política pública habitacional buscada por la población ante la práctica inexistencia de crédito hipotecario bancario de acceso a las clases medias y medias altas. En el concierto de las políticas habitacionales en la provincia de Buenos Aires, al igual que los casos de otros planes federales de viviendas, los desarrollos urbanísticos del PROCREAR estuvieron orientados a la generación de empleo local, la disminu-
ción del déficit habitacional y la reactivación del mercado.
Recordemos que el PROCREAR se creó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, que permitió la creación de un fideicomiso con el objetivo de “una política territorial, urbana y habitacional que busca mejorar las condiciones generales de acceso al hábitat y garantizar el derecho a la vivienda”, de acuerdo con el derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis de la Carta Magna. Por otro lado, el programa “reconoce el rol estratégico del proceso productivo de la construcción, impulsando la comercialización, la industria nacional, las economías locales y la generación de empleo”, en un claro posicionamiento dentro del paradigma desarrollista que primó durante los gobiernos posteriores derivado de la crisis de la convertibilidad en Argentina, en 2001.
En un contexto marcado por la reducción de las tasas de crecimiento de la actividad

Los desarrollos urbanísticos del PROCREAR estuvieron orientados a la generación de empleo local, la disminución del déficit habitacional y la reactivación del mercado.
económica producto de la crisis financiera global de 2008 –justamente, a raíz de la explosión de las hipotecas subprime– el PROCREAR I (2012-2015) tuvo como meta inicial entregar, en dos fases, 400.000 créditos hipotecarios, sumado a la ambiciosa meta que los planes federales de vivienda se habían fijado, con una pretensión de 420.000 viviendas nuevas. Estas dos políticas aunadas venían a reposicionar al Estado nacional mediante el aumento de la inversión en mejoramientos habitacionales y construcción de vivienda nueva luego del repliegue operado durante la década de 1990, al tiempo que también operó una recentralización de la política habitacional, que hasta entonces se aplicaba en cada provincia a través de sus Institutos Provinciales de Vivienda (Ventura, 2024).
El fideicomiso fue constituido con el Estado nacional como fiduciante y el Banco Hipotecario S.A. como fiduciario, encargado de administrar los bienes transferidos, destinados exclusivamente al programa de viviendas. El financiamiento del fondo fiduciario contó con la participación de varios organismos públicos, incluyendo ANSES y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Además, el Tesoro Nacional realizó una contribución inicial para formar el patrimonio del fondo y garantizó todas sus emisiones de deuda. Asimismo, los distintos niveles del Estado aportaron tierras fiscales urbanas de alto valor patrimonial.
PROCREAR marcó el inicio de una nueva etapa en la política habitacional argentina, enfocando recursos en los sectores medios. Este programa cambió el enfoque de subsidiar la oferta a subsidiar principalmente la demanda (Del Río, 2017). Operó de dos maneras principales: construyendo conjuntos habitacionales conocidos como “desarrollos urbanísticos” y otorgando préstamos hipotecarios individuales con recursos públicos (Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Dirección Nacional de Desarrollo Urbano, 2015). En resumen, la inversión pública no solo financió y supervisó la producción de viviendas desde la oferta, sino que también proporcionó recursos para que ciertos segmentos de la demanda pudieran acceder al mercado y satisfacer sus necesidades habitacionales.
El PROCREAR II (2020-2023) fue relanzado a través de la recuperación de políticas de acceso al suelo y la vivienda desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. En esta segunda edición, si bien el marco estelar lo tuvieron los desarrollos urbanísticos, que posibilitaban el acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los predios impulsados y gestionados por el Estado nacional, también se abrieron subprogramas de Lotes con Servicios y de Créditos Individuales para la construcción en el marco del programa “Casa Propia”.

Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
La inversión pública no solo financió y supervisó la producción de viviendas desde la oferta, sino que también proporcionó recursos para que ciertos segmentos de la demanda pudieran acceder al mercado y satisfacer sus necesidades habitacionales.
Se encontraban más de 30.000 viviendas proyectadas en todo el país, lo cual se traducía en más de 90.000 puestos de trabajo.
Según la última actualización de la página web del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se encontraban más de 30.000 viviendas proyectadas en todo el territorio, lo cual se traducía en más de 90.000 puestos de trabajo. En términos de desarrollos urbanísticos, 64 de estos se encuentran en la provincia de Buenos Aires, es decir, que, sobre un total de 149 en todo el país, la primera jurisdicción del país concentraba casi el 43 % del total. Por su parte, el subprograma de Lotes con Servicios se enuncia en la misma página web con 68 proyectos que creaban 12.654 lotes con servicios en trece provincias del país. De estos proyectos, tan solo 15 se encontraban fuera de la provincia de Buenos Aires, es decir que allí se ubica prácticamente el 78 % del total.
Finalmente, el subprograma de Créditos del PROCREAR II, más la línea Casa Propia, permitió brindar soluciones de mantenimiento o construcción de la vivienda en todo el país. En el período 2020-2023 se concedieron 181.302 créditos, de los cuales, 65.339 se entregaron con destino a la construcción y 115.963, para el mejoramiento habitacional. El total de créditos respondió a una inversión total de

$300.955.217.888. Según estas mismas estadísticas, de un total de 482 jurisdicciones locales alcanzadas en todo el país, 134 correspondían a partidos de la provincia de Buenos Aires, es decir, un poco menos de un tercio del total.
A pesar del gran impacto de inversión pública que suponía este programa para permitir no solo la reactivación de la matriz constructiva y económico-productiva del país en el contexto de la pandemia global de COVID-19 y su período inmediato posterior, sino también la nueva posibilidad de volver a acceder a créditos hipotecarios a tasa asequible para los sectores medios bajos y medios de la población, el cambio de gobierno en diciembre de 2023
tomó la drástica decisión de frenar toda inversión en obras públicas, incluido el PROCREAR. Esta decisión llevó a la inactividad de los desarrollos urbanísticos en ejecución, primordialmente, acarreando pasivos socioeconómicos y urbanísticos en cada ciudad que se vio afectada. Como se ha podido recopilar de la información suministrada por la misma repartición nacional que estuviera a cargo del programa, y según se ha evidenciado anteriormente, el mayor impacto se verifica dentro de la provincia de Buenos Aires.
Las implicancias económicas y sociales
La paralización de las obras del PROCREAR II ha devenido en graves repercusiones so-
cioeconómicas. Económicamente, se ha producido una pérdida de inversiones públicas y privadas, junto con la acumulación de costos asociados al deterioro de las estructuras inconclusas. Esto no solo afecta al mercado inmobiliario y al sector de la construcción, sino que también incrementa el déficit habitacional, ejerciendo presión sobre otros programas habitacionales de todas las jurisdicciones provinciales y municipales, lo cual repercute sobre la política fiscal general.
En el plano social, el retraso o abandono de las obras ha desalentado a las familias beneficiarias, exacerbando problemas como la falta de acceso a viviendas dignas, la fragmentación comunitaria y la frustración ciudadana hacia las políticas públicas que buscan atender al déficit habitacional, agravado por décadas de una creciente restricción en el acceso al crédito hipotecario a través del sistema bancario nacional. Sin una intervención decidida, estas implicancias concluyen en la perpetuación de desigualdades territoriales y sociales, comprometiendo el desarrollo integral de las comunidades afectadas.
Las alternativas planteadas ofrecen diferentes niveles de viabilidad y efectividad. La reactivación del fideicomiso se destaca como una solución sólida debido a su capacidad para centralizar recursos y garantizar continuidad en la gestión de las obras, aunque requeriría mejoras en transparencia y control. La reasignación de proyectos a otros programas es viable, especialmente si se descentraliza hacia gobiernos locales con capacidades operativas consolidadas, aunque esta estrategia podría diluir la identidad y los objetivos originales del PROCREAR II como un
programa concebido como de alcance y refuerzo de la identidad nacional.
Las soluciones innovadoras, como las alianzas público-privadas o el uso de mecanismos e instrumentos de financiación disruptivos, presentan un gran potencial de eficiencia y modernización, aunque implican desafíos regulatorios y técnicos que deben abordarse con una seria y pormenorizada planificación. Finalmente, una política fiscal bien diseñada es imprescindible para respaldar cualquiera de estas alternativas, asegurando recursos estables y sustentables.
Para minimizar los impactos negativos y cumplir con los objetivos originales del PROCREAR II, se recomienda un enfoque integral que combine en cierta medida algunas de las diferentes alternativas propuestas. En primer lugar, resultaría esencial priorizar la reactivación del fideicomiso (ya sin participación estatal nacional) como el eje central de la estrategia, incorporando mecanismos de monitoreo
ciudadano para fortalecer su legitimidad. Paralelamente, se deben identificar proyectos estratégicos que puedan ser reasignados a programas provinciales o municipales, garantizando una ejecución más ágil y contextualizada. Asimismo, la incorporación de soluciones innovadoras, como las asociaciones público–privadas (APPs), deben integrarse gradualmente, comenzando con proyectos piloto que permitan evaluar su impacto antes de una adopción masiva.
Por último, el diseño de una política fiscal específica para el sector habitacional, que combine incentivos tributarios y fuentes de financiamiento diversificadas, será fundamental para asegurar la sostenibilidad financiera del programa a largo plazo. Este enfoque permitirá no solo culminar las obras pendientes, sino también establecer las bases para futuras políticas habitacionales más resilientes y efectivas, frente a un contexto de desarticulación final del Estado benefactor.

Arq. María Alejandra Alonso. Arquitecta, miembro del Tribunal de Tasaciones de la Nación propuesta por la Cámara Argentina de la Construcción.
Lic. Mariano Jorge Rodríguez. Licenciado en Economía, exasesor del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Ing. Daniel Eduardo Martín. Ingeniero Electromecánico, autor del libro “Ingeniería en Tasaciones” y miembro del Tribunal de tasaciones de la Nación.
Determinación de valor de reposición y valor actual
Elequipo de Valuaciones trabajó asesorando a distintos grupos que integran el Área de Pensamiento Estratégico (APE) de la Cámara Argentina de la Construcción en el proyecto de valuación del stock de capital de las obras de infraestructura de la Argentina.
Se propuso la unificación de criterios a fin de determinar el Valor de Reposición y el Valor Actual de las infraestructuras, adaptando los conceptos a las Normas Nacionales de Valuación (NNV).
También se colaboró con el establecimiento de los costos de mantenimiento y del valor de recuperación en algunas áreas.
Las áreas a las cuales se brindó asesoramiento fueron las de Vivienda Social, Desarrollo Urbano Ambiental, Agua y Saneamiento, Energía Petróleo, Energía Elec-
tricidad, Salud, Escuelas, Seguridad y Parques Industriales.
Para la determinación del stock de infraestructura de la República Argentina es fundamental establecer el Valor de Reposición de las obras a valores actuales, para compararlas luego con el valor del producto bruto interno al año en que se realiza la valuación de los bienes.
El valor de reposición de un bien representa el costo que se requiere para reconstruirlo o adquirir uno similar a valores actuales. En el caso que nos ocupa, es necesario considerar los costos de materiales, mano de obra e ingeniería actuales, ya que la infraestructura a analizar incluye, por ejemplo: caminos, tuberías, inmuebles, maquinarias, instalaciones, etc., construidas hace varias décadas con métodos que han variado sustantivamente.

Se sugirió, entonces, no utilizar valores de registros contables para determinar los Valores de Reposición y Actuales dado que la convención contable establece una vida útil de los bienes inferior a la determinada por la ingeniería.
Para un determinado período de tiempo la práctica contable permite una amortización mayor a la establecida técnica y económicamente; es así que los estados contables expresan una amortización de activos fijos que responde a condicionamientos de índole impositiva (por ejemplo, el incentivo de la amortización acelerada para la desgravación de impuestos).
Encontramos, entonces, bienes con una vida útil real que no tienen su correlato en la convención contable, por lo siguiente:
1. La vida útil total de los edificios en general es mayor a los 50 años que considera la contabilidad.
2. La depreciación de los edificios no es lineal.
3. La vida útil de las maquinarias e instalaciones es superior a la estimada en la contabilidad y generalmente responde a la vida útil de diseño.
En los inmuebles, la depreciación contable es lineal hasta llegar a cero en 50 años y el valor del terreno se mantiene constante en el tiempo; en cambio, el comportamiento del valor del terreno aumenta en el tiempo
y la depreciación de las construcciones es explicada por la fórmula de Ross-Heidecke. Para inmuebles, la depreciación tiene el siguiente comportamiento real comparado con la contabilidad.


Sucede algo similar en bienes muebles: en la contabilidad, la depreciación de forma lineal es más acelerada, lo que resulta en valores más bajos. Debería ser depreciación lineal y considerar el estado.
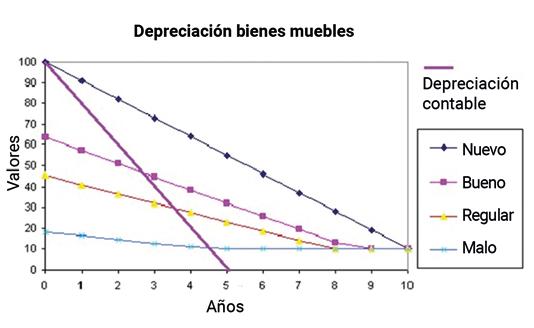
En instalaciones industriales la depreciación es combinada entre la fórmula de Ross-Heidecke y la lineal de bienes muebles:

Al tener depreciaciones distintas la obra civil y la obra electromecánica, deberían tener registros contables diferentes.
Comportamiento similar se obtiene al calcular el Valor Actual de cada infraestructura, ya que la vida útil real es mayor a la establecida por convención contable, lo que trae como consecuencia una subvaluación del valor actual de los bienes.
Además, se realizó un estudio de comparación de costos de mantenimiento del sector nuclear en relación con el termoeléctrico.
A continuación se exponen los temas más destacados que fueron abarcados a fin de establecer el Stock de Capital de la República Argentina.
Se obtuvo un Valor de Reposición de 48 aeropuertos, cuyo monto se estimó en US$ 7.780.700.000 y su Valor Actual en US$ 6.202.200.000.
Se obtuvo que el Valor de Reposición de las 32 centrales hidroeléctricas es de US$ 20.316.000.000 y su Valor Actual es de US$ 8.651.000.000.
El Valor de Reposición de las dos centrales binacionales, Salto Grande y Yacyretá, es de US$ 17.820.000.000 y su Valor Actual es de US$ 8.335.000.000.
Se informó el valor de Reposición de las plantas industriales de Plaza Huincul, La Plata, Luján de Cuyo y la Petroquímica Ensenada en un total US$ 14.396.000.000, con un Valor Actual total de US$ 2.233.000.000.
Para el sector petrolero, en general, se informó el valor de Reposición de pozos convencionales de gas y de petróleo, de plantas deshidratadoras, de tratamiento de agua y de gas, de compresión, de inyección de agua, de equipos de perforación, de baterías, de ductos y plantas elevadoras, como así también de tanques
de logística, de estaciones de servicio, de instalaciones de estaciones de servicio de terceros y de aeroplantas.
Se determinó el Valor de Reposición de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán, Brigadier López, Manuel Belgrano y San Martín en un total de US$ 3.429.000.000, con un Valor Actual total de US$ 2.599.000.000.
El Valor de Reposición total de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse es de US$ 15.456.800.000. Mientras que su Valor Actual total es de US$ 11.623.000.000.
El Valor de Reposición de la Planta Industrial de Agua Pesada, que es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y es operada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), se estima en US$ 1.760.000.000.
Se realizaron consultas con especialistas de la industria nuclear sobre los costos de mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
En las centrales nucleares se requieren obras de mantenimiento operativo, correctivo y preventivo, que son programadas en un período promedio de un año y medio, aproximadamente. Dichos costos de mantenimiento no incluyen obras de reparación o de mejoramiento operativo que son aleatorias y no son previstas con anterioridad. Las obras de mantenimiento, en general, no son todas iguales y tienen costos diferentes. Además, requieren la parada de la central en un tiempo relativamente corto.
El tiempo teórico de operación de las centrales es de 30 años, a una tasa de operación del 80 %. Ello representa una operación aproximada de 37,5 años, con 25 mantenimientos programados.
Analizando la tasa de mantenimiento total de cada central con respecto al valor de reposición, se obtiene un porcentaje que oscila en un rango de 4,66 % a 8,48 %, para cada una, según el tipo de tecnología utilizada de recipiente de presión para Atucha I y II y al tipo CANDU en el caso de Embalse.
La tasa de mantenimiento programado para cada central oscila entre el 0,12 % al 0,23 % anual sobre el valor de reposición de cada una.
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TERMOELÉC-
TRICAS DE CICLO COMBINADO
Las centrales termoeléctricas de ciclo combinado requieren obras de mantenimiento operativo, correctivo y preventivo, que son programadas en un período pro-
Este análisis comparó los costos de mantenimiento de centrales de ciclo combinado. medio de dos años y medio, aproximadamente, que no incluyen obras de reparación o de mejoramiento operativo.
Se estudió la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Manuel Belgrano, de 848 MW de potencia, con un tiempo de operación de 50 años, con 20 mantenimientos programados.
La tasa de mantenimiento total de la central es del 53,59 % y la tasa de mantenimiento anual es del 1,07 %.
Comparando los costos de mantenimiento programado de las centrales nucleares argentinas respecto de una central termoeléctrica de ciclo combinado, se obtiene que los costos de esta última son 4,73 a 8,62 veces más altos que las centrales nucleares.
Además, los costos de mantenimiento programado de las centrales nucleares Atucha I y II son entre un 26 % y un 35 % menores que los de una central de ciclo combinado. En cambio, para la Central Nuclear de Embalse son superiores en un 39 %.
1. Normas Nacionales de Valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, www.ttn.gob.ar.
2. “Ingeniería en tasaciones, tasación de empresas”. Ing. Daniel Eduardo MARTÍN, Arq. María Laura SALVI. ISBN: 978-987-8321-96-7, 2021, editorial Maipue, www.maipue.com.ar.

• Incentivos a la innovación en la industria de la construcción
•
• Materiales del futuro: innovación y naturaleza en la construcción
• Monitoreo en tiempo real: datos que transforman la obra
• Seguridad en obra: la tecnología que cuida a las personas
• Giracrete: del aula a la innovación con impacto real
Es bien conocido y está ampliamente demostrado que la adopción de mejoras tecnológicas en las industrias es un predictor de mejoras en la productividad.
Enla industria de la construcción (y su cadena de valor), las llamadas “ConTech”, o nuevas tecnologías de la construcción, se encuentran disponibles a fines de innovar o cambiar la forma en la que se planifican, diseñan, construyen y operan los bienes de capital producidos (así como sus componentes) e incluyen una amplia (y en constante evolución) gama de herramientas, tales como modelados virtuales, realidad aumentada y virtual, análisis de datos y Big Data, herramientas de gestión, internet de las cosas y controles inteligentes, prefabricación, automatización para el mantenimiento de estructuras y edificios, robótica y drones, elementos de seguridad de obra inteligentes, y soluciones derivadas del uso de Blockchain, entre otras. La adopción de estas herramientas se considera globalmente aún no explotada en todo su potencial para la industria de la construcción en comparación con otras industrias o secto-
res de actividad. Como ejemplo, estimaciones en el Reino Unido indican que, para el sector inmobiliario, en las áreas y etapas de marketing y comercialización se invierte en estas nuevas tecnologías casi el triple de lo que se invierte en las actividades propias de la construcción [1]. Se puede analizar entonces cuáles serían los potenciales incentivos para la industria de la construcción a fin de profundizar aún más el camino a la innovación.
Las grandes empresas constructoras necesitan adoptar nuevas tecnologías para mantenerse competitivas, tanto a nivel local como global. Para lograrlo, suelen tener sus propios departamentos de desarrollo y operan en un entorno favorable para invertir en nuevas herramientas. Este entorno les permite participar en grandes proyectos, tanto públicos como privados, que justifican dichas inversiones. Las em-
Las grandes empresas constructoras necesitan adoptar nuevas tecnologías para mantenerse competitivas.

presas medianas y pequeñas que trabajan como subcontratistas pueden beneficiarse de estos avances tecnológicos y, al mismo tiempo, aportar sus propias herramientas tecnológicas a las grandes empresas.
Un análisis realizado por una publicación especializada [2] identificó las siguientes tecnologías “inteligentes” como las principales impulsoras de la innovación en la industria de la construcción:

Principales estrategias de innovación en la construcción
Construcción fuera de obra (prefabricación)
Transformación digital / Gemelos digitales
Enfoque de “ciclo de vida útil” a la gestión del patrimonio inmueble e infraestructuras
Ref: [2], Engineering News Record/IFS
Descripción
- Diseño/Manufactura, Construir/Instalar.
- En el futuro próximo, las obras adoptarán elementos modulares prefabricados o impresión 3D de componentes en obra, con reducción de tiempos de obra y mejoras de calidad.
- En el futuro próximo se espera que la mayoría de la industria haya adoptado tecnologías digitales tales como BIM.
- Las empresas constructoras líderes se apalancarán con tecnologías inteligentes tales como BIM, drones y realidad virtual para impulsar la productividad.
- Aplicación de BIM al ciclo de vida útil (construcción + mantenimiento) vs. el enfoque tradicional (ingeniería/ compras/construcción) aumenta los beneficios finales.
- La recopilación de datos y feedback es esencial para todo el proceso, incluyendo las fases de postconstrucción y mantenimiento, lo que resulta en un círculo virtuoso de mejoras en el mantenimiento, sustentabilidad y desempeño de los proyectos.
Beneficios
Mayor rapidez en las obras, disminución de cargas de trabajo a operarios.
Mejoras en la eficiencia de los trabajos y en el ritmo de finalización de las tareas.
Mejoras en la rentabilidad de los proyectos y procesos de mantenimiento postconstrucción optimizados.
La innovación, de manera genérica, comprende tanto la inversión en herramientas existentes (y en el entrenamiento de personal asociado), como el desarrollo de herramientas propias, originales, o adaptadas a la industria local, lo que a su vez puede incluir la colaboración del ecosistema científico y emprendedor.
La inversión en innovación en la industria de la construcción
En el caso de decidir invertir en tecnología, las empresas pueden tener como motivación -además de la competitividad dentro de su propio mercado-, el impulso adicional dado por políticas gubernamentales de incentivos fiscales, dentro de la estrategia que cada país plantee a fin de que sus empresas (incluidas pero no limitadas a las de la construcción) aumenten su productividad y mantengan su competitividad global. La efectividad de dichos incentivos a una mejora de efectividad y productividad de la industria es usualmente medida a través de estándares propios de cada país. Una aproximación a los incentivos que ofrecen diversos países (dentro del espectro de niveles de desarrollo económico) a la inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) muestra que se trata de una estrategia muy generalizada. Como ejemplo, más de la mitad de los países miembros de la OCDE cuentan con algún formato de incentivo fiscal en esta materia [3]. Algunos casos serían los siguientes:
• República Popular China: una de las políticas claves de este país para fomentar la innovación es la denominada “Súper deducción para I+D (Investigación y Desarrollo)”, la cual alinea los objetivos de mayor productividad y competitivi-
dad de las empresas con las prioridades del país. La misma permite deducir gastos en I+D desde un 75 % hasta el 200 % previo al pago de impuesto a las ganancias, en tanto se cumpla con una serie de requisitos y estándares y resulte en innovaciones genuinas. También cuentan con programas como el “High and New Technology Enterprise” (Emprendimiento de Nueva y Alta Tecnología), por el cual las empresas que califiquen y reinviertan determinados porcentajes mínimos de sus ingresos en I+D tienen una tasa de pago de impuesto a las ganancias preferencial (15 % versus 25 %) [4][5].
• República de Corea: cuenta con diversos programas, tanto para la industria en general (como por ejemplo, para pequeñas empresas, la deducción de hasta el 50 % de inversión en I+D en tanto sea incremental año a año, o del 25 % si no es incremental), como programas específicos para la industria de la construcción (“S-Construction 2030”, Smart Construction Alliance), con agencias públicas como la KICT (Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology) y su Centro de Promoción para la Construcción Inteligente, y de subsidios directos para pequeñas empresas de hasta USD 20.000, tal como el “Programa para Startups de Innovación en Construcción Inteligente” [2][6].
• En el caso de Brasil, cuentan con la denominada “Lei do Bem”, que ofrece a las empresas (que adhieran a uno de los varios formatos de pago de impuesto a las ganancias) incentivos fiscales a las inversiones en investigación y desarrollo de innovación tecnológica, considerán-
dose el principal mecanismo de estímulo a las actividades de I+D de las empresas de ese país.
• EE. UU.: Para el caso de inversión en I+D por parte de las empresas constructoras, y solo como un ejemplo entre numerosos programas, existen determinados rubros que potencialmente calificarían para obtener créditos fiscales o deducciones impositivas, tales como el desarrollo de soluciones para reducir tiempos de obra, o el desarrollo de nuevos materiales, procesos o sistemas alternativos que resulten en mejoras en la eficiencia de los trabajos en las obras [7].
• En el caso de Perú, también las empresas cuentan con incentivos para la inversión en I+D, bajo la forma de deducciones tributarias o créditos fiscales, así como también para proyectos de inversión relacionados con la protección del medioambiente y para inversiones para la mejora de competitividad de las pymes. Como ejemplo, existen programas por los cuales las empresas que presentan proyectos de I+D+i pueden aspirar a acceder a un gasto deducible de impuestos del 60 % hasta el 140 % del monto total invertido [8].
• También en Chile las empresas cuentan, por ejemplo, con la posibilidad de acceder a través del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) al financiamiento de proyectos de innovación tecnológica, así como también a subsidios para el mismo fin. También la “Ley I+D” les permite deducir parte de sus gastos en investigación y desarrollo del impuesto a la renta empresaria.

• Otro ejemplo es el de Canadá, con una extensa variedad de oportunidades de colaboración público-privada para incentivar las inversiones en investigación, desarrollo e innovación [9]. En determinados programas de innovación seleccionados, el Estado equipara la inversión que se realice de manera privada.
En la Argentina, el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento contempla beneficios relevantes en cuanto al pago de impuestos y cargas sociales. Si bien claramente no son las pymes y grandes empresas de la construcción sus beneficiarios básicos, algunos de los rubros que contempla (software, servicios digitales, fabricación de soluciones de automatización, ingenierías y ciencias vinculadas a la investigación, entre otras) pueden potencialmente en el futuro abarcar también a empresas de la cadena de valor de esta industria.
La I+D como generadora de innovación
Como se mencionó anteriormente, el ecosistema emprendedor y científico también actúa como disparador de la innovación en la industria de la construcción, ya sea ge-
nerando emprendimientos originales, así como proyectos bajo el nuevo paradigma de la “investigación convergente”, en los que se abordan e intentan resolver problemas existentes con un enfoque multidisciplinario. La investigación aplicada y los desarrollos experimentales se transforman en innovación al ser lanzados para su uso, ya sea propio o disponible en el mercado.
Como ejemplo local se podría citar el caso del BuiltLab, un laboratorio para desarrollar herramientas de innovación colaborativa con base en las tecnologías BIM, creado entre la Universidad de Córdoba y el Córdoba BIM Cluster. Estas empresas privadas cordobesas fueron pioneras en el país en exportar servicios BIM para empresas de diseño y construcción.
El financiamiento de estas iniciativas en estos casos es de diverso origen. Como referencia, la Universidad de Córdoba ha elaborado un extenso compilado de “Beneficios para emprendedores e investigadores - Catálogo de herramientas de apoyo oficial, bancario y concursos” [10]. Algunas de las propuestas mencionadas en dicho documento son:
El ecosistema emprendedor y científico también actúa como disparador de la innovación en la industria de la construcción.
Asistencia financiera
Créditos para transformación digitalBNA, Línea BNA Impulsa, Créditos Inversión Productiva BNA, Línea CreAr Inversión Pyme BNA; Créditos FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), Programa EBT (Empresas Base Tecnológica 2022)Creación y Fortalecimiento/ANR 2023; Agencia I+D+i, Programa Federal de Asistencia Técnica “Desafío Exportador” - Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (asistencia a exportadores); Sello de Buen Diseño Argentino.
Incentivos fiscales
Régimen de promoción de la economía del conocimiento; régimen de incentivo fiscal para la fabricación de bienes de capital; régimen de devolución saldo técnico IVA para pymes que producen bienes de capital; régimen de reintegros de tributos de insumos importados para pymes exportadoras; régimen de importación temporal de bienes de capital; regímenes de fomento a exportaciones industrias de la economía del conocimiento.
Premios y concursos
Global Innovation Fund - Proyectos en in-

novaciones sociales; The OAK Foundation – Sostenibilidad y medioambiente; Green Climate Fund – Simplified Approval Process (proyectos que fomentan un cambio hacia formas de desarrollo con bajas emisiones y resilientes al cambio climático); Embarca Ventures (para escalar proyectos de FinTechs, Crypto, InsurTech, industrias locales, space y CarTech., Healthtech, Edtech); Global Impact Grants - CISCO Foundation (para empresas con impacto en necesidades humanas críticas); Agorize; Sancor Seguros Ventures (startups tecnológicas); Angel Hub Ventures (para startups tecnológicas, innovadoras y para grandes mercados); Youth Award (jóvenes emprendedores); Awesome Foundation (becas a individuos y organizaciones); Inicia (mentorías para startups); Draper Cygnus VC (Venture Capital) (capital de riesgo para empresas tecnológicas); Draper Richards Kaplan Foundation (apoyo a emprendedores y empresas que aborden problemas sociales); Catalyst Fund - Proyectos sociales generadores de cambio (ideas innovadoras); Water Data Challenge, Gobierno de Australia (iniciativas innovadoras para mejorar la gestión del agua); Digital Innovation Sandbox Engagement (asistencia para acceder a plataformas para realizar pruebas de tecnologías tales como inteligencia artificial, robótica, Blockchain, Big Data y realidad mixta); Explorer Latam VC (para startups tecnológicas, asistencia en entrenamiento y capa-
citación); Embarca (fondo argentino para aceleración de startups); Repsol Corporate Venturing (para emprendimientos que aporten soluciones bajo carbono y economía circular, movilidad avanzada y renovables, tecnología digital para optimización de activos); Gohub Ventures (asistencia a startups B2B de tecnología profunda con soluciones disruptivas relacionadas con el agua, la industria y las smart cities); Common Fund for Commodities (CFC) (préstamos para proyectos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tales como energías renovables); Programa de Aceleradores IFC Scalex (premio a empresas en etapa inicial con mujeres fundadoras o en rol de liderazgo); Premios Cartier Women’s Initiative (premio a mujeres creadoras de emprendimientos de alto impacto).
Adicionalmente, cada una de las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires suelen ofrecer diversos formatos de incentivos económicos a través de sus entidades financieras públicas locales y de programas específicos para el desarrollo o incorporación de tecnología a las empresas o startups
También existen numerosos fondos e incubadoras de startups del sector privado, tanto a nivel local como del exterior (ej: thebhive.ca, 500Global, o las citadas anteriormente) que brindan servicios de soporte
y en algunos casos asistencia para la obtención de financiamiento. Dentro del sector de la construcción, las propuestas de soluciones innovadoras a problemas ambientales no dejan de estar dentro de las que generan mayor interés. Organismos multilaterales, tales como el BID u otros dependientes de la ONU, suelen contar con programas dirigidos a la innovación, con determinados plazos y generalmente con la intermediación de sus estados asociados. Usualmente, también los proyectos de colaboración entre centros de innovación locales y sus pares extranjeros derivan de acuerdos entre países u organismos públicos de nivel inferior.
Por lo general, la mayor parte de la inversión total en I+D de los países corresponde a fondos públicos. Como ejemplo, en el caso del país con mayor porcentaje de inversión privada en I+D (EE. UU.), esta alcanza algo más del 40 % respecto de la inversión realizada por agencias federales. Un modelo muy utilizado también para el financiamiento público para desarrollos innovadores en la construcción es hacerlo a través de mecanismos competitivos (entre empresas o centros de investigación). Un caso es el de Alemania, en donde se planteó hace algunos años el desafío (y competencia por los correspondientes fondos) de desarrollar una vivienda modular que a la vez genere energía para la carga de vehículos eléctricos.
En el caso de la industria de la construcción, existen también casos de financiamiento para la I+D que surgen de empresas del sector privado (o asociaciones entre las mismas), usuarias finales o intermedias del conocimiento e innovación generados. Como ejemplo, el Construction
Industry Institute de EE. UU. (reconocido centro de investigaciones en el área de la ingeniería y construcciones) desarrolla proyectos de investigación y desarrollo (dentro de ámbitos académicos) financiados tanto por las empresas constructoras como por sus comitentes, tales como grandes empresas del sector químico, petrolero, etc. (todas empresas que a su vez brindan una “guía experta”). Un caso puntual local es el de una empresa del sector asegurador de la provincia de Santa Fe, que tuvo años atrás la iniciativa de financiar proyectos de investigación relacionados con el mejoramiento de la red vial. Sería posible, entonces, para aquellos centros acreditados de I+D, explorar la posibilidad de financiamiento privado de proyectos innovadores, análisis, mejoras, o soluciones a problemas existentes en el área de la construcción, por parte de los sectores beneficiarios finales de dichos proyectos, por ejemplo: seguridad en el ambiente de trabajo, calidad de la red vial (empresas de seguros), caminos rurales (sector agropecuario), innovación en la construcción de viviendas (sector inmobiliario), mayor eficiencia en la construcción grandes proyectos (sector industrial, petrolero), etc.
Si bien en un contexto de variables económicas no estables, la evaluación de los beneficios de las inversiones en innovación (tanto a nivel de inversión individual o colectiva) puede resultar distorsionada, las decisiones y políticas se suelen tomar con una visión estratégica. Los países que adoptan políticas de incentivos fiscales a la inversión en I+D y mejoras tecnológicas han encontrado que los beneficios a mediano y largo plazo de dichas políticas superan los costos iniciales.
En muchos casos la mayor inversión en investigación y desarrollo de otras industrias (maquinarias y equipos, tecnologías de la información, aeronáutica, materiales) y sus resultados son eventualmente aprovechados por la industria de la construcción. Un ejemplo son los primeros desarrollos locales de sistemas de diseño asistido por computadora (CAD), incentivados por el INVAP a fines de la década de los ochenta, al no poder acceder estos a la importación de este software específico. Análogamente, en la actualidad, los prototipos de reactores de fusión nuclear del proyecto ITER (realizado en conjunto entre China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea) utilizan tecnologías de planificación y fotogrametría 4D de vanguardia.
Un concepto que, aunque muy citado, merece igualmente una mención, es el de la correlación positiva (y la dirección de causalidad) que existe entre la inversión en I+D (tanto sea en valores absolutos como en porcentaje de su PBI) y el nivel de desarrollo económico de los países. Argentina no se encuentra hasta el momento entre los países con mayores porcentajes de inversión. Si bien actualmente existen extraordinarias herramientas tecnológicas al alcance de todos los usuarios, que hasta permiten, por ejemplo, “adiestrar” a los diferentes modelos de IA para usos específicos (Prompt Engineering) y que luego derraman en mayores eficiencias en industrias que producen activos físicos, tales como la industria de la construcción, el mayor poder de estas herramientas también implica un mayor desafío en cuanto al correcto e informado uso de las mismas. Diversos estudios han demostrado, asimismo, que el modelo colaborativo
entre industria, gobiernos e investigadores fortalece la efectividad y el impacto de las actividades de I+D [3]. Las empresas, entonces, tienen una gran oportunidad de aprovechar los recursos disponibles en un contexto de nuevos conocimientos, tecnologías y emprendedorismo para mejorar su eficiencia y crecer, a la vez que brindar a sus propios colaboradores internos la posibilidad de trabajar en un ambiente innovador, lo cual resulta un gran motivador laboral.
Referencias
[1] https://news.irestify.com/what-is-contechand-how-is-it-transforming-real-estate-construction (acceso: marzo 2025).
[2] How Can Korean Construction Companies Improve Global Competitiveness by 2025?, How Can Korean Construction Companies Improve Global Competitiveness by 2025? https://en.hdec.kr/en/newsroom/news_view.aspx (acceso marzo 2025).
[3] Hampson, K.D., Kraatz, J., Sanchez, A., “The global construction industry and R&D”, Queensland University of Technology, 2014. https:// www.researchgate.net/publication/316675783_ The_global_construction_industry_and_RD (acceso marzo 2025).
[4] “China’s R&D Tax Super Deductions”, https://www.woodburnglobal.com/post/china-s-rd-tax-super-deductions, (acceso marzo 2025).
[5] https://www2.deloitte.com/content/dam/ Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-survey-of-global-investment-and-innovation-incentives-china-2020.pdf (acceso marzo 2025).
[6] Smart Construction Innovation Startup Program, KICT, https://www.kict.re.kr/menu.es?mid=a20405060000, (captura marzo 2025).
[7] https://corvee.com/blog/5-tax-incentives-for-construction-contractors/ (acceso marzo 2025).
[8] https://www.gob.pe/institucion/concytec/ noticias/1014605-empresas-podran-reducir-impuesto-a-la-renta-este-ano-presentando-proyectos-innovadores-ante-el-concytec (acceso marzo 2025).
[9] https://www.canada.ca/en/services/science/ innovation/collaboration.html (acceso marzo 2025).
[10] Vargas, M.I., Plasencia, M., “Beneficios para Emprendedores e Investigadores - Catálogo de Herramientas de apoyo Oficial, Bancario y Concursos”, Julio 2024, www.unc.edu.ar.

Equipo TIIC
La industria de la construcción está viviendo una transformación profunda. Más allá de nuevas tecnologías y procesos digitales, el verdadero cambio también se encuentra en el corazón de lo tangible: los materiales.
Concada vez más frecuencia, surgen startups que miran a la naturaleza no solo como inspiración, sino como fuente directa de soluciones sostenibles, como Micotec y Abriga, dos emprendimientos argentinos que están reconfigurando las bases del diseño constructivo con una mirada ecológica, innovadora y escalable.
Micotec: construir con hongos
En un mundo urgido por reducir su huella de carbono, Micotec propone una solución tan disruptiva como lógica: materiales biocompuestos hechos a base de micelio, la estructura subterránea de los hongos. Este biomaterial se cultiva en moldes con residuos orgánicos, creando
piezas resistentes, livianas, compostables y con propiedades aislantes.
Además de su bajo impacto ambiental, el micelio presenta grandes ventajas técnicas: es ignífugo, resistente a la humedad y posee capacidad para absorber vibraciones. Micotec ya ha desarrollado placas, ladrillos, tableros y luminaria, apuntando no solo al sector de la construcción, sino también al diseño industrial y arquitectónico.
Su proceso productivo demanda menos energía, no genera residuos peligrosos y, al final de su vida útil, puede regresar al suelo sin contaminar. Un ejemplo claro de economía circular aplicada al hábitat.

Micotec propone una solución tan disruptiva como lógica: materiales biocompuestos hechos a base de micelio, la estructura subterránea de los hongos.

Abriga: aislamiento con identidad local
Por su parte, Abriga apuesta a revalorizar un recurso autóctono muchas veces subutilizado: la lana de oveja. Mediante procesos tecnológicos que conservan las propiedades naturales de la lana, esta startup produce aislantes térmicos y acústicos ideales para todo tipo de edificaciones.
La lana es un material renovable, biodegradable y con una eficiencia térmica comparable (y en algunos casos superior) a los materiales tradicionales, como la fibra de vidrio o el poliestireno expandido. A eso se le suma su impacto social positivo, ya que Abriga trabaja con comunidades rurales del sur argentino, generando empleo y promoviendo cadenas de valor sostenibles.
Innovar desde lo local y lo natural
Tanto Micotec como Abriga representan una nueva generación de soluciones que combinan ciencia, diseño y sustentabilidad. Más allá de la novedad tecnológica, su aporte reside en plantear alternativas viables que responden a los desafíos actuales de la industria: reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética y construir de manera más consciente.
Estas startups no solo inspiran por lo que hacen, sino por cómo lo hacen: trabajando en red, vinculándose con universidades, laboratorios, estudios de arquitectura y constructoras que apuestan por materiales del siglo XXI.
El sector de la construcción tiene hoy la oportunidad de liderar una transición hacia formas más responsables de habitar el mundo. Y eso empieza, literalmente, desde la base.
Equipo TIIC
En el mundo de la construcción -donde los márgenes son ajustados y los plazos críticos-, contar con información precisa y en tiempo real puede marcar la diferencia entre el éxito y el sobrecosto devenido en fracaso comercial. La digitalización del seguimiento de obra no solo mejora la eficiencia, sino que permite un control total sobre los procesos, anticipando desvíos y optimizando recursos.
En este escenario, dos startups del ecosistema TIIC están mostrando cómo la innovación puede poner a la obra bajo control: Lisual y Obralink. Ambas proponen soluciones tecnológicas que convierten los datos en una herramienta de gestión poderosa y accesible.
Lisual: visualizar para decidir mejor
Lisual es una startup argentina que desarrolló una plataforma que permite visualizar de forma remota y en tiempo real el avance de obra mediante modelos 3D, comparando lo planificado con lo efectivamente ejecutado. La herramienta combina tecnología de escaneo, modelado y
análisis, generando reportes automáticos que facilitan una rápida toma de decisiones, basada en evidencia
Con Lisual, los equipos pueden detectar desviaciones de avance, gestionar certificaciones, planificar con mayor precisión, generar reportes de avance de obra en cámara rápida (capaces de resumir años en segundos) y reportes del clima en el proyecto. Además, permite mejorar la comunicación entre los distintos actores del proyecto (jefes de obra, proyectistas, gerenciadoras y clientes), brindando una única fuente de verdad sobre el estado del proyecto.

La herramienta combina tecnología de escaneo, modelado y análisis, generando reportes automáticos que facilitan una rápida toma de decisiones, basada en evidencia.

Obralink: sensores que hablan desde la obra
Por su parte, Obralink es la startup chilena que introduce una solución basada en sensores IoT que se instalan directamente en el sitio de obra para monitorear continuamente la actividad constructiva. Estos dispositivos capturan datos, como el movimiento de materiales, tiempo de operación de maquinaria o condiciones ambientales, y los envían a una plataforma que los procesa en tiempo real.
El resultado es una visión objetiva y constante del ritmo de trabajo y los recursos utilizados, que permite medir productividad, detectar cuellos de botella y mejorar la seguridad operativa. Esta automatiza-
ción reduce el margen de error humano y libera tiempo de supervisión para tareas más estratégicas.
Ventajas de construir con datos
Ambas soluciones comparten una misma filosofía: la obra no puede gestionarse a ciegas. Incorporar herramientas de monitoreo digital significa:
• Mejorar la eficiencia operativa
• Reducir costos por errores, retrabajos o demoras.
• Aumentar la trazabilidad y transparencia del proyecto.
• Facilitar auditorías y certificaciones.
• Potenciar la integración con metodologías como BIM y la planificación colaborativa.
Un paso hacia la obra inteligente
El monitoreo en tiempo real representa uno de los avances más concretos en la transformación digital del sector. No se trata solo de tecnología, sino de cambiar la lógica de gestión, basándola en datos confiables y disponibles al instante.
Tanto Lisual como Obralink son ejemplos de cómo las startups pueden aportar soluciones de alto valor al ecosistema de la construcción. Apostar por este tipo de innovaciones no solo mejora la competitividad de las empresas, sino que abre la puerta a una nueva era de eficiencia, calidad y colaboración en obra.
Equipo TIIC
En un entorno tan dinámico y exigente como el de la construcción, la seguridad laboral siempre ha sido un tema central. Pero en los últimos años, la forma de gestionarla está cambiando radicalmente gracias al avance tecnológico. Hoy, la prevención de riesgos no depende solo de carteles, cascos y protocolos, sino de datos, sensores e inteligencia artificial.
Laincorporación de tecnología en seguridad no solo reduce accidentes; también optimiza procesos, eleva la productividad y mejora la imagen organizacional. En otras palabras, cuidar a las personas también es una decisión estratégica.
Wearables y sensores: el cuerpo conectado
Una de las innovaciones más visibles en el rubro es el uso de wearables (dispositivos que se usan en el cuerpo), como cascos inteligentes, chalecos con sensores o relojes con GPS y detección de caídas. Estos dispositivos permiten:
• Monitorear en tiempo real la ubicación y estado del personal.
• Detectar situaciones de riesgo, como exposición prolongada a temperaturas extremas o inactividad inusual.
• Activar alertas automáticas ante emergencias, reduciendo los tiempos de respuesta.
En Argentina y la región, ya hay experiencias piloto que combinan estos dispositivos con plataformas de gestión en la nube, integrando información sobre múltiples obras al mismo tiempo.

Inteligencia artificial y analítica predictiva
El análisis de datos históricos permite detectar patrones de riesgo y anticiparse a posibles incidentes. Por ejemplo, cruzando información sobre horarios, condiciones climáticas y tareas realizadas, es posible predecir en qué contextos aumentan las probabilidades de accidentes y ajustar los protocolos preventivos.
La inteligencia artificial también permite procesar imágenes de cámaras en obra para detectar incumplimientos de normas de seguridad (como falta de EPP) en tiempo real y generar reportes automáticos para el seguimiento.

Toda la información, centralizada y accesible en tiempo real, permite a los responsables de seguridad tomar decisiones informadas al instante y anticiparse a los problemas.
El futuro es hacia la seguridad
Imaginemos una obra en la que cada incidente, inspección, capacitación o alerta queda automáticamente registrada en una plataforma integrada de gestión de riesgos. Toda la información, centralizada y accesible en tiempo real, permite a los responsables de seguridad tomar decisiones informadas al instante y anticiparse a los problemas.
Las auditorías ya no son procesos engorrosos, sino oportunidades para demostrar transparencia. Los datos se transforman en métricas comparables entre proyectos, detectando patrones, ajustando protocolos y fortaleciendo la prevención.
En este escenario, la cultura de seguridad deja de ser reactiva para volverse parte del ADN de cada obra. Y lo que antes era control, hoy se vive como una red inteligente que cuida a las personas y mejora la eficiencia en toda la operación.
El valor de estas tecnologías va más allá de evitar accidentes, ya que también:
• Reducen costos asociados a paradas de obra, litigios y seguros.
• Mejoran la motivación y retención del personal, al hacerlos sentir más cuidados.
• Fortalecen la reputación empresarial frente a clientes, inversores y organismos públicos.
En un sector en el que la seguridad a veces se ve como un costo, estas soluciones demuestran que puede ser una inversión con retorno múltiple: humano, económico y estratégico.
La innovación tecnológica en seguridad es un camino que recién empieza. Pero cada sensor, cada plataforma y cada dato que se utiliza para cuidar a las personas es un paso firme hacia una industria más humana, eficiente y profesional.
En TIIC creemos que la transformación de la construcción también empieza por quienes la hacen posible: las y los trabajadores.
Equipo TIIC
La sostenibilidad y la creatividad se unieron en la Convocatoria de Estudiantes TIIC 2024, dando lugar a una propuesta que re valoriza los residuos agrícolas y apuesta por una construcción más responsable con el ambiente. El equipo Giracrete, ganador de esta edición, desarrolló una solución innovadora que transfor ma tallos de girasol —un residuo agrícola común— en placas ais lantes térmicas y acústicas aplicables en obras de construcción.
De residuo agrícola a recurso constructivo
Giracrete plantea una propuesta clara: reutilizar los desechos del cultivo de girasol para producir un material aislante con altas prestaciones térmicas y acústicas, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y fomentando la economía circular en la industria de la construcción.
A través de un proceso técnico desarrollado por el equipo, los tallos de girasol —que normalmente se descartan o queman— son reconvertidos en placas
que pueden incorporarse a muros, di visores interiores. Esto representa una alternativa ecológica y local frente a los materiales aislantes tradicionales, con el valor agregado de ser biodegradable y de menor huella de carbono.

Un equipo multidisciplinario con mirada transformadora Giracrete está conformado por un grupo de estudiantes y docentes comprometidos con la innovación y la sostenibilidad. El equipo incluye a los alumnos Agustín Schavinsky, Elías Flores, Emilia Verney,

El aula puede ser el punto de partida para soluciones reales con impacto en el sector productivo.
Juan Pablo Pérez y Mailén Rossini, junto a los docentes Ing. Civil Juan Manuel Moro e Ing. Civil Romina Meneses.
Su trabajo combina conocimientos de ingeniería civil, ciencia de materiales y diseño ambiental, demostrando cómo el aula puede ser el punto de partida para soluciones reales con impacto en el sector productivo.
y proyección
Durante el Pitch Day de la Convocatoria de Estudiantes TIIC 2024, Giracrete presentó su propuesta ante un jurado de 10 expertos de la industria. El proyecto se destacó por su viabilidad técnica, su impacto ambiental positivo y su potencial de aplicación a escala.
El reconocimiento no solo premia la innovación, sino también la mirada sensible
hacia los desafíos del presente: cómo construir de forma más consciente, aprovechando los recursos disponibles y reduciendo residuos.
El futuro se construye con propósito
Desde TIIC celebramos el talento joven y el rol fundamental de las universidades como espacios de experimentación y transformación. Proyectos como el de Giracrete reflejan el espíritu de la convocatoria: impulsar ideas que combinen tecnología, sustentabilidad y soluciones concretas para los desafíos del sector.
Giracrete es un claro ejemplo de que la innovación con impacto es posible y de que el futuro de la construcción también se cultiva… entre los campos de girasol.