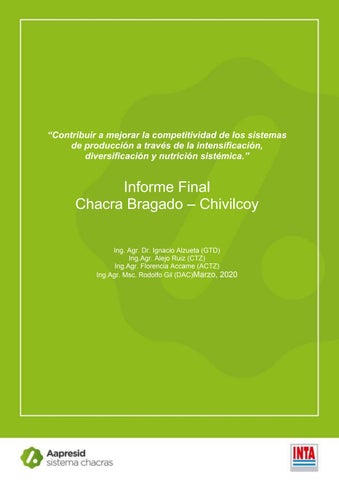“Contribuir a mejorar la competitividad de los sistemas de producción a través de la intensificación, diversificación y nutrición sistémica.”
Informe Final Chacra Bragado – Chivilcoy

Ing. Agr. Dr. Ignacio Alzueta (GTD)
Ing.Agr. Alejo Ruiz (CTZ)
Ing.Agr. Florencia Accame (ACTZ)
Ing.Agr. Msc. Rodolfo Gil (DAC)Marzo, 2020

Empresas participantes (Representantes):
• El Progreso de Rawson (Alejandro Macagno)
• Bernardo Matías Romano
• El Parque SRL (Julieta Lastra y Julián Morán)
• Alejandro Petek
• Traulen Co SA (Graciela Verla)
• Establecimientos La Negra SA (Juan M. Veiga)
• Patricio Ariel Laffan
• Eduardo Zanlungo
• Estancia La Brava SA (Pablo Barros)
• Aibal SA (Javier Gotta)
• Chacras del Bragado (Fernando Spelanzón h.)
• Germán Molea
• Pablo Nicolás Guida
• Juan Manuel Iglesias
• Mauricio Battaffarano
• Ignacio Suiffet
Mesa de Expertos:
Ing. Agr. Dr. Martín Torres Duggan (Tecnoagro SRL, Fertilidad de los suelos).
Ing. Agr. Guido Di Mauro (UNR, Fisiología de cultivos)
Ing. Agr. Dr. Daniel Julio Miralles (FAUBA, Fisiología de cultivos).
Ing. Agr. Dra. Betina Kruk (FAUBA, Biología de las malezas)
Ing. Agr. José F. Andrade (FAUBA, Fisiología de cultivos- secuencia y rotación de cultivos).
Ing. Agr. Dra. Olga Heredia (FAUBA, Edafología)
Instituciones que participan:
Aapresid. Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estaciones Experimentales Oliveros y Castelar. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.
Apoyan Sistema Chacras:
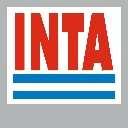




4.2. ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestro trigo manteniendo los altos rendimientos actuales? 50
(i) Evaluación del comportamiento de indicadores rápidos y sencillos para la toma de decisiones en cuanto al porcentaje de proteínas en granos de trigo pan. 54
(ii) Evaluar el impacto que tienen la aplicación de fertilizantes nitrogenados alrededor de floración sobre el rendimiento y la calidad 59
Capítulo 5. Línea acidificación de suelos –Chacra Bragado-Chivilcoy. 63
5.1 Causantes de la acidificación del suelo
5.2 Evaluación del impacto de estrategias de uso de enmiendas sobre el pH en el suelo y los rendimientos de los cultivos. 67
Bibliografía ¡Error! Marcador no definido.

Capítulo 1. Introducción proyecto chacra Bragado-Chivilcoy 2017-2019.
La finalidad del proyecto es “Contribuir a mejorar la competitividad de los sistemas de producción a través de la intensificación, diversificación y nutrición sistémica”
1.1. Objetivos generales planteados para la 2da etapa de la Chacra Bragado-Chivilcoy
• Intensificación. ¿Hasta dónde y cómo?
• Diversificación ¿Con qué y cómo?
• Nutrición ¿Cómo nutrir el sistema?
• Impacto ambiental ¿Cómo podemos minimizarlo?
• Beneficio de la empresarial ¿Cómo traducirlo en beneficio económico?
• Escala/logística de campo ¿Cómo desarrollarlo a nivel de Sistema?
1.2. Objetivos específicos, interrogantes y productos esperados para la 2da etapa de la Chacra Bragado-Chivilcoy
1- Competitividad de los sistemas de producción
OE: ¿Es posible incrementar la productividad de los sistemas actuales reduciendo el impacto sobre el ambiente?
PE: Impacto de la intensificación y diversificación de cultivos sobre la productividad, el impacto ambiental y el resultado económico de los actuales sistemas agrícolas en cada establecimiento
OE: ¿Hasta qué punto y cómo es posible intensificar nuestros sistemas agrícolas?
PE: Identificar y cuantificar los pro y contras que pueden aportar modelos de producción intensificados (aportes de N biológico, supresión de malezas problemáticas, aportes de carbono, resultado productivo y económico).
OE: ¿Cuál es el impacto de los cultivos de servicio como antecesores a maíces tempranos y tardíos sobre la productividad del maíz?
PE: Impacto de los CS sobre la productividad de maíz, impacto ambiental y el resultado económico de los actuales sistemas agrícolas en cada establecimiento.
2- Nutrición de los sistemas agrícolas
OE: ¿Cuáles son los cuellos de botella en nuestro sistema nutricional actual?
PE: Enlistar fortalezas y debilidades del manejo nutricional actual
OE: ¿Qué criterios tomar para nutrir nuestro sistema de producción con una visión a largo plazo?
PE: Enlistar criterios y nuevas propuestas para manejar la nutrición a nivel de sistema en el medio –largo plazo.
OE: ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestro trigo manteniendo altos niveles de rendimiento?
PE: Impacto de utilizar diversas fuentes y del fraccionamiento de las dosis de nitrógeno sobre rendimiento y calidad.
3-Acidificación de suelos
OE: ¿Puedo corregir los niveles de acidificación con la utilización de enmiendas? ¿Mejoran los rendimientos de los cultivos?
PE: Impacto de uso de enmiendas sobre el pH en el suelo y los rendimientos de los cultivos.

Capítulo 2. Intensificación de rotaciones agrícolas
1. Introducción
La necesidad de incrementar la productividad de nuestros sistemas agrícolas, intentando asegurar la oferta de alimentos ante la creciente demanda por el aumento de la población mundial, es actualmente una preocupación y desafío para el futuro cercano. Mejora la productividad por unidad de superficie se ha convertido de vital importancia, especialmente si se considera que el área cultivada mundial actual es limitada y la expansión de las misma podría implicar la pérdida de hábitats naturales e incrementarlos riesgos de contaminación del medio ambiente (Andrade et al. 2015 y citas que ahí se detallan). En las últimas décadas, muchas regiones mundo, incluyendo la pampa argentina, han aumentado los rendimientos de sus cultivos anuales gracias a la creciente incorporación de nuevos genotipos de alta productividad, aumentos del uso de los recursos a través de la fertilización y el riego, y la protección de los cultivos de malezas, plagas y enfermedades (Cassman, 1999; Foley et al, 2005; Satorre, 2005). Por otra parte, se masifico el uso de dos o más cultivos en la misma superficie por año (Andrade y Satorre, 2015; Calviño y Monzón, 2009; Monzón et al, 2014).
Como se detalló anteriormente, entre los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy, existe la percepción de que una de las causas de la brecha y variabilidad productiva existentes, podrían ser explicadas a partir de posibles limitantes químicas y físicas de los suelos de los distintos ambientes. Parte de la información histórica recopilada por el grupo y muestreos exploratorios en ambientes representativos de la Chacra (ver capítulo 1) permiten identificar ciertas problemáticas como la disminución en los niveles de pH de los suelos, bajos niveles nutricionales generalizados, o la presencia de densificaciones en los horizontes superficiales y subsuperficiales, entre otras. De acuerdo con lo expresado por técnicos y productores, parte de estas limitantes podrían estar asociadas a los modelos productivos actuales, con rotaciones con predominio de soja de 1ª y criterios de fertilización de suficiencia o que apunten a maximizar el margen del cultivo en esa campaña.
Estas observaciones son coincidentes con estudios recientes que sugieren que el deterioro físico de los suelos, producto de rotaciones agrícolas con bajos aportes de carbono, podrían estar limitando los niveles productivos en la región pampeana (Bacigaluppo et al., 2011; Sasal, 2012). Rotaciones más intensas y con mayor proporción de gramíneas que las utilizadas tradicionalmente permitirían mayores aportes de rastrojo y de carbono (Studdert y Echeverría, 2000), y mejoras en la estructura del suelo y el balance de agua (Sasal, 2012; Doran y Parkin, 1994; Havlin, 1990), contribuyendo a estabilizar la producción y elevar los rendimientos, y a aumentar la eficiencia en el uso de recursos (Caviglia et al., 2004 y Romaniuk et al. 2018), como así la actividad biológica del suelo (D’Acunto et al., 2018). Otros autores sugieren que los niveles nutricionales actuales de los suelos de la región, producto de balances negativos de elementos como N, P, K y S generados por estrategias de fertilización conservadoras y apuntadas a un único cultivo, podrían estar limitando los rendimientos (Ferraris y Couretot, 2009 y Sainz Rosas et al., 2013).
La utilización de estrategias de fertilización a mediano-largo plazo, con criterios de reposición y reconstrucción de nutrientes ha demostrado un incremento en los rendimientos alcanzados en cultivos individuales como maíz y soja (Ferraris y Couretot, 2009) y un incremento en la producción acumulada de grano de las rotaciones (Ferraris et al., 2012). A su vez, se ha observado que estrategias de manejo tecnológico que combinen la aplicación de micronutrientes, fungicidas foliares e inoculación con fijadores y promotores de crecimiento contribuyen a aumentar los “techos productivos” (Ferraris y Couretot, 2012, Salvagiotti et al., 2016). En ensayos de larga duración de la región Sur de Santa Fe (CREA-IPNI), se han observado rendimientos cercanos a los potenciales para soja y maíz utilizando estrategias que combinen una mayor intensificación de cultivos con criterios de fertilización de reposición/reconstrucción y un manejo tecnológico intensivo (Boxler, 2013; Lagos et al., 2013).
A partir de esto, es que el proyecto de la Chacra Bragado-Chivilcoy se plantea como objetivo evaluar localmente diferentes alternativas de intensificación de la secuencia de cultivos en cuanto a su productividad, eficiencia de utilización de recursos y su resultado económico.
2. Metodología
Descripción general de los ensayos

Rotaciones: Para cada “mega-ambiente” seleccionado en el capítulo de caracterización ambiental, se eligió un lote representativo de la serie, fase de suelo, e historia agrícola. En cada lote se definieron 4 rotaciones agrícolas con distinto índice de intensificación (número de cultivos al año). Las rotaciones a evaluadas hasta el momento se resumen en la tabla 1. Si bien existen diferencias ambientales (texturas, relieves, influencia de napa) y diferentes objetivos empresariales, se planteó como objetivo que los cultivos participantes en las rotaciones no difieran marcadamente entre cada “mega-ambiente”. Como criterio, se procuró evaluar alternativas de mayor intensidad y diversidad frente a lo que tradicionalmente se realiza en cada caso.
Tabla M&M. Rotaciones inicialmente propuestas para los ensayos de modelos mejoradores. Chacra BragadoChivilcoy.
Rot. Secuencia
1
2
3
4
5
Rotación de mayor intensificación
Dos cultivos de granos al año, alternativas de cultivos invernales (CI; Trigo, Cebada, Arveja)
Cultivos estivales más cultivos de cobertura invernales (Alternativas: Avena, Triticale, Vicia, Vicia + Centeno)
Rotación de amplia difusión en la zona (tesigo)
Manejo tecnológico: Las rotaciones fueron manejadas con un planteo tecnológico medio representativo del manejo que actualmente efectúan los miembros de la chacra B-C al que denominamos Tecnología del Productor (TP). La rotación testigo y su espejo, fueron también evaluadas bajo un manejo de Tecnología Ajustada (TA). Cada rotación ocupó una superficie de 5 hectáreas y en el caso de esta última rotación se separó en dos franjas que cubrieron la posible variabilidad ambiental, con un ancho mínimo 75 a 100m para facilitar la logística. El criterio de “Tecnología Ajustada” incluyó:
• Criterios de fertilización alternativos: se utilizaron criterios de reposición y reconstrucción para a altos rendimientos. Se procuró aplicar dosis de nutrientes que repongan lo que se estima se extraerá en grano (IPNI, 2009) para rendimientos de 14-17 tn/ha en maíz, 9 tn/ha de trigo, 7 tn/ha de soja y 4.5 tn/ha de soja de 2ª. De acuerdo con los análisis de suelo presiembra, se aplicaron también la dosis adicional para llevar los niveles hasta umbrales definidos como óptimos (“reconstrucción”) ej. 20ppm de P-Bray.
• Nutrición balanceada: fertilización apuntando a cubrir requerimientos conjuntos de N, P, K, S, Ca, Mg, Zn y micronutrientes (Bo, Cl, Mn, Fe), de acuerdo a análisis de suelos.
• Formas de aplicación se utilizaron fertilizantes que maximicen la eficiencia de uso, minimicen toxicidad: Aplicaciones divididas (presiembra, vegetativo); productos tratados (ej. Urea tratada con inhibidor de ureasa) o de menores pérdidas (ej. Nitrato de amonio Calcáreo; Solmix, UAN); aplicación de P al costado y debajo de la semilla.
• Inoculación: se buscó potenciar el crecimiento radicular y la fijación de N a través de la inoculación con PGPR (promotores de crecimiento como Azospirillum y Pseudomonas).
• Arreglo espacial: altas densidades y menores espaciamientos por una mayor oferta ambiental. Asegurando un adecuado stand de plantas dentro de los rangos en los que el ambiente lo permita, cubrir lo antes posible el entresurco; permitir un mayor aporte de “raíces” por unidad de superficie (apuntando a posibles mejoras en la infiltración de agua para el cultivo siguiente).
• Genética “de punta”: se utilizó genética catalogada para altos potenciales de acuerdo a la información de los semilleros.
• Protección de cultivo para altos rendimientos: se procuró evitar pérdidas en biomasa y rendimiento a partir de aplicaciones preventivas de fungicidas y de insecticidas de acuerdo a umbrales conocidos.

Este tratamiento de TA apuntó a dos objetivos. Por un lado, a buscar que cada uno de los cultivos intervinientes en la rotación (Trigo, Soja de segunda y Maíz) para cada campaña y en cada ambiente no encuentre limitaciones en su producción, a excepción de las disponibilidad hídrica propia de cada campaña, para estimar el Rendimiento Máximo Alcanzable (RMA) para cada situación y contrastarlo contra el rendimiento logrado con TP para estimar la brecha de producción (Lobell et al., 2009). Y por otra parte TA está apuntado a un efecto a mediano-largo plazo (“residual”) sobre los aportes de rastrojo y C al sistema, mejora de las propiedades físico-químicas, y aumento de la eficiencia de uso de recursos.
Intensificación de la secuencia de cultivos
La intensificación de cada una de las secuencias de cultivos se caracterizó de dos formas, por un lado, en función del número de cultivos realizados durante los años que dure la rotación (Índice de Intensificación de la Rotación Anual; IIRa) y por otro lado en función de la cantidad de días ocupados con cultivo en activo crecimiento sobre el total de días transcurridos en el período en estudio, denominando Índice de Intensificación de la Rotación Diario (IIRd). El mismo se calculó haciendo la sumatorias de los días desde emergencia a madurez fisiológica (periodo de activo crecimiento) de cada uno de los cultivos intervinientes en la rotación y dividiéndolo por el número de días transcurridos entre la emergencia del primer cultivo y la madurez fisiológica del último cultivo de la rotación. En el caso de los cultivos de cobertura se consideró como final la fecha de secado de los mismos. (Figura M&M)
Figura M&M. Esquema ilustrativo de secuencia de cultivos y ocupación del suelo a lo largo del tiempo. Las barras grises indican períodos con barbecho y las barras negras períodos con cultivo vivo.
Rendimiento, componentes, aportes de carbono y uso de recursos.
A cosecha de los cultivos, en cada tratamiento se realizaron al menos 3 determinaciones de rendimiento y aporte de rastrojo por cosecha manual de 2 m2. Se pesó a campo todo el material cosechado y se tomaron muestras de la biomasa vegetativa y de la biomasa de grano, para llevar a estufa a 65°C por 48 hs. Se complementaron las determinaciones manuales con cosechas mecánicas con pesaje mediante la balanza de la tolva y mapas de rinde. Se registró el peso de 1000 granos y el número de granos se estimó indirectamente a partir del rendimiento y el P1000. El Carbono aportado por cada cultivo en cada rotación, se determinó a partir del modelo propuesto por Andriulo et al., (1999). Se determinó la biomasa aérea aportada (BAT-rendimiento) y se estimó la biomasa radical (BAT x 30% o 15% según sea cereal u oleaginosa). La biomasa aportada (rastrojo + raíces) se afectó por el contenido de C de la materia seca (40%). Por último al C aportado se lo afectó por un coeficiente de humificación (0,13 para las especies de gramíneas como trigo, cebada, avena, triticale, maíz y centeno; 0,17 para soja, 0,11 para arveja, 0,25 para vicia y 0,18 para la mezcla entre vicia y centeno, para cuantificar el C humificado que ingresará al “pool” del suelo.

El rendimiento total de las rotaciones (sumatoria de los rendimientos de cada cultivo individual) fue analizado a través de dos variables respuesta, por un lado, los kilogramos totales de grano producidos y por otro los kilogramos totales de equivalente glucosa para considerar las características energéticas de cada uno de cultivos producidos (Andrade y Satorre, 2015). Se relacionaron ambos atributos y se observó una fuerte relación entre ambos (b= 1,2; r2: 0.98), además de similares tendencias en los diferentes análisis posteriormente realizados, por lo que solamente se mostraran en esta sección los resultados en kilogramos de granos totales, dado que es una variable más “amigable” para el lector.
A su vez, se estimó cual fue la brecha productiva de cada una de las rotaciones bajo estudio. Para ello, se comparó relativamente el rendimiento total de cada rotación respecto a la rotación de tercios, por ser la más difundida dentro de los sistemas agrícolas actuales (1,3 TP).
Eficiencia de uso de recursos:
Se estimó la productividad de la radiación, agua y nutrientes en cada rotación a partir de lo propuesto por Caviglia et al. (2004), considerando sus distintos componentes (captura, uso).
Ef. Cap. = Σ Captura del recurso / Σ recurso disponible
La eficiencia de uso o productividad delos recursos se estimará a partir de la biomasa o grano producido y el recurso utilizado por el cultivo:
EURecursoBAT(kg/mm) = Σ Biomasa Aérea Total cultivos (kg/ha)/ Σ recurso disponible (Grassini et al., 2009; 2011 y 2015)
Rentabilidad:
Para cada cultivo integrante de la rotación se calculó el margen bruto como el balance entre los ingresos y los costos implantación, protección, cosecha y comercialización. Al fin de la rotación, se sumaron los márgenes individuales de cada cultivo para estimar el margen total de la rotación.
Los resultados presentados incluyen desde la campaña estival 2014/15 a la campaña estival 2018/19 (5 campañas estivales y 5 invernales) y son producto del avance de los ensayos a la fecha. Por ello, se consideró como referencia los precios de insumos y granos vigentes al 01/11/2019 (Tabla M&M2). Estos se tomaron fijos utilizando un planteo técnico de referencia para cada situación, mientras que la fertilización fosforada y nitrogenada fue variable, adjudicándose el costo de acuerdo a las dosis utilizadas en cada momento. Los precios de referencia de los nutrientes fueron de 2,30 U$S/kg P, utilizando el valor de mercado del MAP, ya que fue la fuente que se utilizó en el 98% de los casos, mientras que en el caso del N se le adjudicó el costo de la urea granulada, por lo que el valor de referencia fue 0,89 U$S/kg N.
Tabla M&M2. Costos directos de labores, genética e insumos para protección (U$S/ha), precios brutos (U$S/tn), costos de comercialización, flete y cosecha (%) y precio neto (U$S/ha), considerados para evaluar económicamente el resultado de cada uno de los cultivos llevados adelante en las rotaciones evaluadas de los sitios de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Precios de referencia al 1/11/2019. Cultivo

Impacto ambiental:
A partir del registro de aplicación de fitosanitarios en cada una de las rotaciones analizadas, se utilizó el sistema RIPEST (Riesgo de Pesticidas) para estimar un valor de riesgo ambiental. El mismo tiene un enfoque basado en el rasgo que vincula la toxicidad de distintos pesticidas (herbicidas, insecticidas o fungicidas) con su dosis empleada (http://malezas.agro.uba.ar/ripest/index.php/).
3. Resultados y discusión
3.1. Intensificación de los sistemas de producción y su impacto sobre la productividad total
La secuencia de cultivos que se han desarrollado en cada uno de los sitios experimentales puede observarse en la Tabla 1. El grado de cumplimiento y uniformidad de las rotaciones planteadas ha sido elevado, destacándose el sitio. Los Manuelitos (LM), donde se alcanzó un 100% de cumplimiento. En DR no se realizó la rotación de menor intensidad y durante la campaña invernal 2015/16, no se logró realizar con éxito ninguno de los cultivos de grano, ni de cobertura por presentarse una situación de alto riesgo de anegamiento la cual impido la implantación de los mismos, no llegándose a sembrar. En tanto en La Ydalina (LY) durante la campaña 17/18 en las rotaciones 2,0 CC y 2,0 DC, por haberse sembrado muy tarde el maíz tardío y de segunda, no lograron realizarse los cultivos invernales de cosecha planificados, aunque se

Tabla 1. Secuencia de cultivos logrados en cada sitio experimental de la Chacra Bragado-Chivilcoy. La letra e, significa rotación en espejo.* En DR no se realizó la rotación 1,3 TP
Sitio Rotación y manejo
DR
LM
LY
Campaña 2013/14
Campaña 2014/15
Campaña 2015/16
Campaña 2016/17
Campaña 2017/18
Campaña 2018/19
# cultivos de granos
1,5 TA Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10
1,5 TP Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10
2 DC TP Trigo/Soja 2da Cebada/Maíz 2da Soja 1ra Cebada/Maíz 2da Trigo/Soja 2da Cebada/Maíz 2da 11
2CC TP Trigo/Soja 2da ViciaCenteno/Maíz Soja 1ra Vicia-Centeno Cob/Maíz Trigo/Soja 2da Vicia-Centeno Cob/Maíz 8
1,5 TA Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 9
1,5 TP Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 9
2 DC TP Maíz Trigo/Soja 2da Arveja/Maíz 2° Trigo/Soja 2da Trigo/Maíz 2da Trigo/Soja 2da 11
2CC TP Maíz Centeno/Soja 1ra Vicia/Maíz Centeno/Soja 1ra Vicia+Trigo/ Maíz Trigo/Soja 2da 7
1,3 TP Maíz Soja 1ra Trigo/Soja 2° Maíz Soja 1ra Trigo/Soja 2da 8
1,5 TA Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10
1,5 TP Trigo/Soja 2da Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da Maíz Trigo/Soja 2da 10
2 DC TP Trigo/Soja 2da Avena/Maíz 2da Trigo/Soja 2da Avena/ Maíz 2da Avena Cob/Soja1ra Trigo/Soja 2da 11
2CC TP Trigo/Soja 2da Vicia/Maíz Avena Cob/Soja 1ra Vicia/Maíz Soja1ra Vicia/Maíz 7
1,3 TP Trigo/Soja 2da Maíz Soja Trigo/Soja 2da Maíz Soja 1ra 8
El rendimiento total (RT) de cada una de las rotaciones (sumatoria de rendimientos individuales de cada cultivo) fue en promedio, considerando todos los sitios y rotaciones desde la campaña invernal 2013/14 hasta la campaña estival 2018/19, aproximadamente 50 tn/ha de granos. Siendo DR el sitio que mayor nivel de productividad alcanzó (ca. 53,4 tn/ha).
Las rotaciones más productivas fueron 2,0 DC TP (56,7 tn/ha y 1,5 TA (56,4 tn/ha) en el promedio de los 3 sitios, mientras que la rotación testigo 1,3 TP (48,8 tn/ha) produjo en promedio 7,9 y 7,2 tn/ha menos que las anteriores. Estos resultados nos estarían indicando que ajustando el manejo de cada uno de los cultivos dentro de la rotación, para este caso 1,5 TA, podemos elevar la producción lograda con un manejo promedio (1,5 TP) en 4,4 tn tn/ha La rotación 1,3 TP con 48,8 tn /ha, solo superó a la rotación 2,0 CC TP (48,2 tn/ha), ya que este último tuvo en promedio un cultivo menos de cosecha, por solo realizarse cultivos estivales

Tabla 2. Rendimiento total de granos (tn/ha) en cada sitio experimental y cada una de las rotaciones bajo estudio entre las campañas 2013/14 y 2018/19. Chacra Bragado-Chivilcoy. Letras diferentes indican medias estadísticamente diferentes (LSD Fischer; α: 0,05).
Rotación Sitios
Brecha de rendimiento de los diferentes sistemas productivos
Haciendo un análisis de la diferencia absoluta y relativa de cada una de las rotaciones por sitio, respecto a la rotación de doble cultivos de granos, observamos que en DR fue el único sitio donde la rotación 2 DC TP mostró el mayor RT, siendo superado tanto en LY y LM por la rotación 1,5 TA, este resultado es producto que en ambos sitios los cultivos de maíz temprano en las rotaciones 1,5 mostraron excelentes resultados
En el caso de LM y DR los niveles de productividad alcanzados, nos indicaron una gran similitud entre las rotaciones más intensificadas, logrando superar ampliamente al testigo (1,3 TP) por incrementar el número de cultivos de granos por año (2,0 DC TP) como por intensificar el manejo nutricional (1,5 TA; Figura 1. En todos los sitios donde las rotaciones con menor nivel de productividad fueron las 2,0 CC TP. Por lo tanto, parece que intensificar con DC y/o el manejo nutricional, parece un camino viable para mejorar la productividad del ambiente. Resultados similares fueron observados por Novelli et al. (2016) en el oeste de la provincia de Entre Ríos (Paraná) y Andrade et al. (2015) para la zona norte de Bs As, donde utilizando combinaciones de dobles cultivos incrementaron marcadamente la productividad comparado con sistemas con niveles de intensificación muy bajos como las secuencias Soja-Soja, que predomina en esa región.

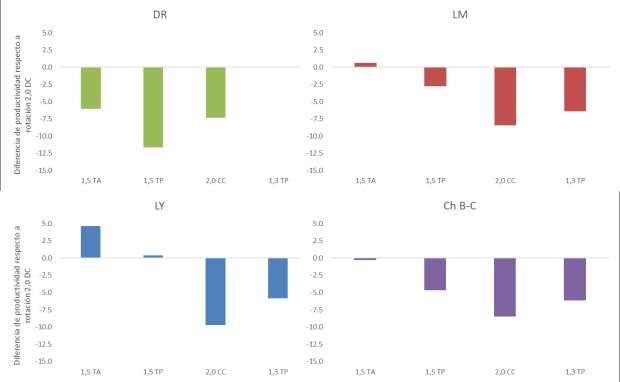
Figura 1. Diferencias de productividad total de los sitios experimentales para cada rotación respecto a la rotación de doble cultivos de granos (2,0 TP). Ch B-C es el promedio de todos los sitios. En DR la rotación 1,3 TP no se llevó adelante.
Al analizar la brecha productiva de cada rotación relativo respecto a la rotación de doble cultivos de granos, se pudo observar que la rotación 1,5 TA y mostró brechas relativas muy pequeñas (ca. 1%) en DR y LM, mientras que en LY, produjo un 12% más que la rotación 2,0 DC (Tabla 3). Cuando a la misma rotación se la maneja con un nivel nutricional inferior (1,5 TP), los RT caen hasta un 6%, indicando la importancia de realizar un manejo nutricional equilibrado y pensando en el sistema y no en los cultivos individuales (Tabla 3). Por su parte, las rotaciones que menos cultivos de granos poseen (2,0 CC y 1,3 TP) mostraron menores RT que la rotación de referencia, siendo en promedio para todos los sitios un 19% (2,0 CC) y 11% (1,3 TP) menor, respectivamente (Tabla 3).
Tabla 3. Brecha productiva a nivel de sistema para cada una de las rotaciones analizadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy, los porcentajes son los niveles de productividad relativos a la rotación 2,0 DC TP.
3.2. Rendimientos a nivel de cultivo individual.
Los rendimientos alcanzados por los diferentes cultivos durante estas cuatro últimas campañas en los ensayos de rotaciones de la Chacra Bragado-Chivilcoy bajo el manejo de Tecnología del Productor (TP) fueron muy buenos, ya que superaron a los rendimientos observados en los análisis de brecha productiva realizados con los registros históricos de lotes de producción de los miembros de la Ch B-C.
Al analizar el comportamiento de los principales cultivos de granos en cada una de las rotaciones, se pudo observar que; en el cultivo de Soja 1ra y Soja 2da se observaron rindes promedio de 4 5 y 2 7 tn/ha, los cuales superan ca. 1

y 0.3 tn/ha respectivamente a los rendimientos medios reportados para estos cultivos en el Informe “Brecha de producción de soja de primera y soja de segunda”. Solamente se evaluaron cultivos de soja de primera en 2 rotaciones, la rotación 1,3 TP y 2,0 CC. Se observaron los mejores rendimientos en la rotación 2,0 CC (3.9 tn/ha; n=6) sobre los cultivos realizados en la rotación 1,3 TP (4 0 tn/ha; n=4), aunque cabe destacar que esta última, se incluye la campaña 17/18 que por cuestiones de déficits hídricos marcados presento un rendimiento de 1.6 tn/ha, muy por debajo de lo que habitualmente se podría alcanzar. Por el contrario, en soja 2da los máximos rendimientos se observaron en la rotación 1,5 TA y 1,3 TP (ambas 3.0 tn/ha), seguido por la rotación, 1,5 TP (2.9 tn/ha) y finalmente la rotación 2,0 DC (2.4 tn/ha; Figura 2). En los cultivos de trigo, y maíz se observó un comportamiento similar al de soja de 2da, destacándose en rendimiento individual en la rotación menos intensificada (1,3 TP), seguida de la rotación “mejor” nutrida (1,5 TA).
El comportamiento observado a nivel general de los cultivos individuales, puede explicarse des el lado que sistemas más intensificados suelen presentar mayores inconvenientes para realizar algunas tareas claves como la fecha de siembra y cosecha optima en tiempo y forma, afectando el rendimiento. Un ejemplo de ello puede ser la secuencia, cosechas tardías de maíz conllevan fechas de siembra de trigo tardías y consecuentemente cosechas más demoradas que lotes que se sembraron más tempranos, repercutiendo a su vez en la soja de segunda. El resultado de los cultivos en la rotación 1,5 TA nos sugiere que la nutrición es una posible vía para compensar esas pérdidas y que se deben ajustar otras cuestiones del manejo agronómico como duración de los ciclos, para lograr reducir las demoras que se ocasionan en varias de las actividades que luego repercuten en el rendimiento.
Los cultivos de Arveja, Avena y Cebada contaron con muy pocos casos para poder permitir un análisis profundo de su comportamiento.
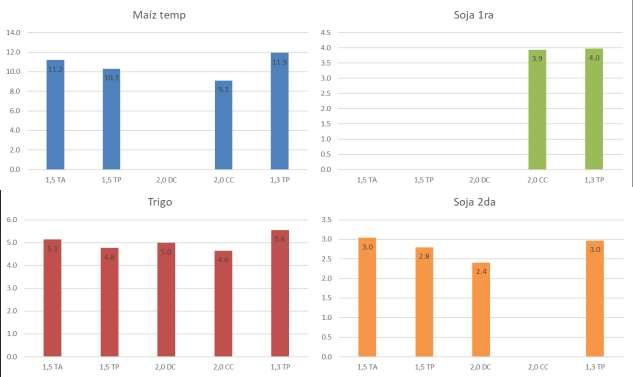
Figura 2. Rendimientos medios (tn/ha) de los cultivos utilizados en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy, en cada una de las rotaciones evaluadas

Tiempo de ocupación del lote de acuerdo al grado de intensificación
A partir de la información tomada durante el transcurso de los ensayos, se pudo caracterizar el grado real de intensificación de cada una de las secuencias de cultivos a través del Índice de Intensificación de la Rotación Diario (IIRd). De este análisis surge que, considerando todas las rotaciones y todos los sitios, se ocupó el suelo con un cultivo vivo entre un 54 y 77% del tiempo del período considerado, lejos de un 100% de ocupación como se puede lograr con una pastura perenne. Cuando se compararon los valores de ocupación entre rotaciones, estos se agruparon de acuerdo a lo esperado, siendo la que mayor valor mostró la rotación de 2,0 DC (77%), seguido por la de 2,0 CC (73%), la de 1,5 TA y TP (67%) y finalmente la de 1,3 TP (54%; Figura 3). Los resultados observados en nuestros ensayos muestran una tendencia similar a la observada por Andrade et al. (2013), Agosti et al. (2014) en el norte de Buenos Aires y Novelli et al. (2016), en el oeste de Entre Ríos, cuando evaluaron diferentes secuencias de cultivo con diferentes grados de intensificación.
Figura 3. Tiempo de ocupación (IIRd) de cada secuencia de cultivos en cada sitio experimental de la Chacra BragadoChivilcoy.
Al relacionar el RT (kg/ha) con el porcentaje de ocupación, se puede observar una tendencia positiva entre ambas variables a nivel general y en la mayoría de los sitios a excepción de DR, donde esta relación puede ser más difusa producto de no contar con la rotación 1,3 TP y no haber contado con los cultivos invernales 2015/16.
Efecto del manejo tecnológico sobre los sistemas de producción
Al analizar la productividad de trigo, soja de segunda y maíz bajo los dos manejos propuestos (TP y TA) se observó una respuesta media en rendimiento para todos los cultivos en todos los sitios de ca. 9%.
El maíz mostró una respuesta absoluta promedio de ca. 900 kg/ha (9%), el trigo de ca. 300 kg/ha (6%) y la soja de 100 kg/ha (3%; Figura 4). De todos los casos analizados, solamente el trigo en LM mostró respuestas absolutas negativas, el resto de los casos mostró respuestas que variaron desde 0 a 28% (Figuras 4 y 5). Si consideramos que los ensayos en TP mostraron valores de rendimiento mayores a la media de los lotes de producción, estos resultados refuerzan la idea trasmitida en los informes previos relacionados con brecha productiva, que existe al menos un rango de mejora en la productividad cercano al 10% para todos los cultivos. Si bien es importante considerar que existen algunos trabajos que muestras que resultados en experimentos a veces no son fácilmente observables a escala de lote comercial por otros factores que tiene en cuenta en el manejo de la escala del productor (Andrade et al., 2019 y Kravchenko et al., 2017). Ahí se encuentra una de las riquezas de usar enfoques complementarios, y a diferentes escalas espaciales/temporales como está trabajando dentro de la Chacra.

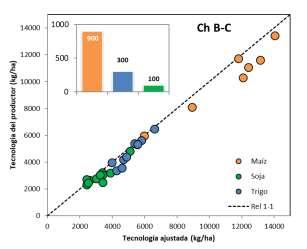
Figura 4. Rendimientos obtenidos con el Tecnología del Productor vs. Rendimientos obtenidos con Tecnología Ajustada en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. El inset muestra la diferencia de rendimiento promedio para cada uno de los cultivos analizados (kg/ha).
El sitio que mostró las mayores respuestas al juste tecnológico en el cultivo de maíz fue DR con un 11%, esto estuvo asociado a que fue el sitio que mayor incremento en la dosis de N aplicado se alcanzó (ca. 140%). A su vez, en DR se observaron las mayores respuestas al ajuste de la nutrición fosforada en soja (16%), a pesar de que se encontraron valores de P elevados (ca. 19 ppm), donde es esperable una baja respuesta a la nutrición fosforada.
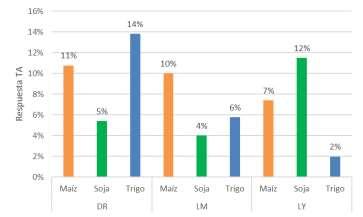
Figura 5. Diferencia en rendimiento (%) entre los tratamientos Tecnología Ajustada y Tecnología del Productor para Maíz, Soja de segunda y Trigo en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Los valores indican la respuesta porcentual promedio para cada tipo de cultivo.
Cuando analizamos ambos manejos entre los cultivos de gramíneas se pudo observar que se adicionaron en la tecnología ajustada para el cultivo de trigo en promedio 28 kgN/ha y 30 kgN/ha en maíz, respecto a la tecnología del productor, lo cual nos permitió generar unos 10 y 30 kg/ha más de granos por cada kg de N adicionado, respectivamente (Figura 6).

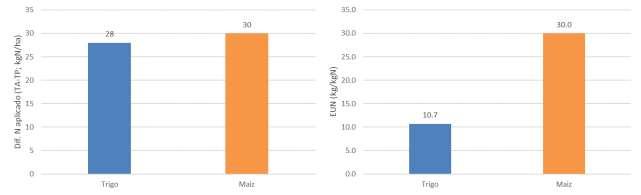
Figura 6. Diferencia en rendimiento (kg/ha) entre los tratamientos Tecnología Ajustada y Tecnología del Productor para Maíz, Soja de segunda y Trigo en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Los valores indican la respuesta porcentual promedio para cada tipo de cultivo.
Si se analiza el resultado económico del agregado de esos kg de N y P en la rotación, considerando los precios de los granos e insumos al 1/11/2019, se pudo observar que tanto en trigo como maíz se mejoraría el MB entre 20 y 65 US$/ha (Tabla 4).
Tabla 4. Margen bruto (US$/ha) acumulado en tres años de las rotaciones Maíz, Trigo/Soja de segunda (1) y Trigo/Soja de segunda, Maíz (2) manejadas en tecnología ajustada (TA) y tecnología del productor (TP) en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Trigo Maíz
Costo N (US$/kg)
aplicado extra (kg)
P (US$/kg) 2.31
aplicado
Estos resultados avalan lo observado en el análisis de brechas de la primera etapa de la chacra (capítulo 3) respecto a que la nutrición es una de las principales causas de la brecha de rendimiento en los cultivos que hemos analizado. Sugiriendo que los planteos nutricionales actualmente utilizados, estaría por debajo del óptimo para maximizar su rendimiento.
3.4. Eficiencia en el uso de recursos
3.4.1. Uso del agua
La oferta de agua total por precipitaciones durante el periodo de análisis fue de los 5617 mm en promedio para todos los sitios, variando desde 5015 mm hasta 6293 mm, dependiendo el número total de cultivos realizados y el sitio donde se realizaron. Por su parte, las precipitaciones ocurridas, durante el ciclo de los cultivos vivos fue de 3635 mm, siendo mayor en la rotación 2,0DC (4393 mm) y menor en la rotación 1,3 TP (2998 mm). Sin embargo, el consumo total varió entre sitios y secuencias de cultivos analizados. En todos los sitios, se observó que mientras mayor fue el número de cultivos al año, mayor fue el consumo de agua total, sean todos estos cultivos de granos o combinados con CC. Por lo que, la rotación 2,0 DC fue la que mayor consumo de agua mostró durante todo el periodo analizado, seguido en todos los casos por la rotación 2,0 CC (Figura 7). Resultados similares fueron

observados para el noreste de la pcia. de Buenos Aires por Andrade et al. (2013) y Agosti et al. (2014), cuando compararon situaciones de doble cultivo comparadas con situaciones con cultivos estivales solos.
La eficiencia de captura de agua (mm durante el ciclo de los cultivos/mm disponibles) de las rotaciones varió entre 48% y 70% según la intensidad de la rotación y el sitio considerado. Se puede deducir que al menos un tercio del agua disponible no fue utilizada para producir cultivos, la que se perdió por evaporación directa o bien generando un excedente que provocó la saturación de los suelos, elevando en muchos casos las napas a niveles riesgosos para la producción de cultivos (< 0,5 m). Situación similar observó Agosti et al. (2014) comparando rotaciones de diversa intensificación en la Chacra Pergamino de Aapresid.
De las rotaciones analizadas, la rotación 2,0 DC con un 70% de utilización de las precipitaciones disponibles (Figura 7), coincidiendo con Andrade et al. (2013) y Agosti et al. (2014). Mientras que la rotación 1,3 TP solo alcanzaría una captura del 48%.
Al analizar Productividad del Agua para Rendimiento (PArend; kg grano/mm agua) se observó que las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA fueron las de mayor PArend para todos los sitios. Se destacó también la menor PArend de la rotación 2 CC TP respecto al resto de las rotaciones, dado por tener menos cultivos de granos durante el periodo de análisis (Figura 7).

Figura 7 Eficiencia de captura de agua (mm durante el ciclo de los cultivos/mm disponibles) y Productividad del Agua para Rendimiento (PArend; kg grano/mm agua), para las rotaciones evaluadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
3.4.2. Uso de la radiación
La oferta de radiación total durante el periodo de análisis fue de los 64957 Mj/m2 en promedio para todos los sitios. Dependiendo el número total de cultivos realizados y el sitio donde se realizaron, de la radiación disponible entre 30663 y 38443 MJ/m2 , pudieron potencialmente ser capturados por cultivos vivos. En todos los sitios, se observó que mientras mayor fue el número de cultivos al año, mayor fue la captura de radiación. Por lo que, la rotación 2,0

DC fue la que mayor captura de radiación mostró durante todo el periodo analizado, seguido en todos los casos por la rotación 1,5 TA y TP. Resultados similares fueron observados para el noreste de la provincia de Buenos Aires por Andrade et al. (2013), cuando compararon situaciones de doble cultivo comparadas con situaciones con cultivos estivales solos.
La eficiencia de captura de radiación de las rotaciones varió entre 57% y 74% según la intensidad de la rotación y el sitio considerado. Se puede deducir que entre la mitad y un 25% de la radiación disponible no es utilizada, dependiendo de la intensificación que se utilice.
Al analizar eficiencia en el uso de la radiación, se observó que las rotaciones 1,5 TA y 2,0 DC fueron las de mayor EUR para todos los sitios. Se destacó también la menor EUR de la rotación 2 CC TP respecto al resto de las rotaciones, dado por tener menos cultivos de granos durante el periodo de análisis (Figura 8).
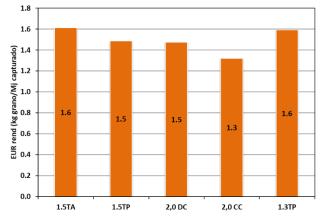
Figura 8. Eficiencia del uso de la radiación para rendimiento (EUR; kg grano/Mj/m2), para las rotaciones evaluadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
3.4.3. Eficiencia en uso de los nutrientes
Del total de nutrientes disponibles para los cultivos durante el periodo de análisis, buena parte de ellos son aplicados complementariamente como fertilizantes, siendo los principales nutrientes utilizados el nitrógeno (en gramíneas) y fosforo en todos los cultivos. Durante las seis campañas en la que se realizó el seguimiento de los cultivos se aplicaron en promedio 151 kgP/ha variando entre 74 hasta 98 kgP/ha y 187 kgN/ha, mientras que en lo que refiere al fertilizante nitrogenado, el promedio aplicado fue de 659 kgN/ha, los cuales variaron entre 475 hasta 925 kgN/ha, dependiendo de la rotación analizada. Fue la rotación 1,5 TA (826 kgN/ha) y 2,0 DC (774 kgN/ha) a las que se les aplicó la mayor cantidad de fertilizante nitrogenado complementario, siendo a la que menos N se le aplicó las rotaciones 2,0 CC (502 kgN/ha) y 1,3 TP (487 kgN/ha). Mientras que en cuanto a la fertilización fosfatada fueron las rotaciones 2,0 CC y 1,5 TA las que mayor cantidad de P se aplicó (176 y 184 kgP/ha, respectivamente), mientras que la rotación 1,3 TP y 1,5 TP fueron las que menos P se les aplicó con 107 y 121 kgP/ha, respectivamente. Al analizar eficiencia en el uso de ambos nutrientes (P y N), se observó que las rotaciones 1,5 TA y 2,0 DC fueron las de menor eficiencia para generar rendimiento por unidad de nutriente (Figura 9). Este es un resultado que a priori sería previsible, dado que buena parte de los nutrientes que demandaron sus cultivos fueron suplidos con fertilizantes que aportamos, mientras que en la rotaciones “más eficientes”, mucho de los nutrientes utilizados por los cultivos provenían de la mineralización del suelo, seguramente afectando a largo plazo la salud química de los mismos.

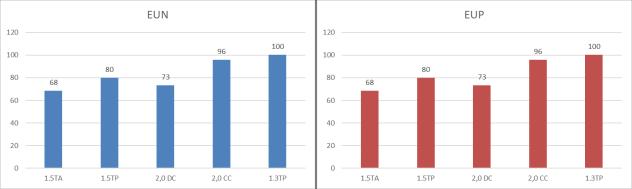
Figura 9. Eficiencia en el uso del fosforo y nitrógeno aplicado para rendimiento (EUP y EUN; kg grano/kg Un aplicado), para las rotaciones evaluadas en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
3.5. Impacto ambiental
Balance de nutrientes
Uno de los parámetros de sustentabilidad que se han analizado durante los ensayos de la chacra Bragado-Chivilcoy fue el balance aparente de nutrientes, es decir el balance entre la demanda de nutrientes por parte de los cultivos de cada rotación y cuando esos nutrientes fueron aportados a través de la fertilización. Para luego ser contrastado con análisis de suelo realizados luego de 6 campañas agrícolas tanto estivales como invernales. (2013-2019). Balances negativos de los nutrientes pueden estar asociados a niveles de degradación química del suelo (MO, C, diversos nutrientes), consecuentemente reduciendo la fauna, micro-fauna, hongos y bacterias de los suelos, reduciendo su potencialidad de mineralización y lo cual también puede repercutir negativamente sobre la salud física de los suelos, perdiendo así capacidad productiva.
En Argentina, los balances negativos de P, N y S y consecuentemente MO, han sido observados en numerosas regiones (Sainz Rozas et al., 2011). De tal forma, los contenidos de MO han disminuido a partir de la introducción de la agricultura en la segunda mitad del siglo XIX. En una evaluación reciente, Sainz Rozas et al. (2010) determinaron reducciones de la MO del orden del 36% al 53% comparando suelos bajo condición agrícola con suelos bajo condición prístina (García y San Juan, 2013).
De las rotaciones analizadas en las últimas cuatro campañas, se pudo observar que todas mostraron balances fuertemente negativos de N, siendo el balance más negativo en la rotación menos intensificada (1,3 TP; Figura 10), mientras que por el otro extremo se ubicó la rotación 1,5TA, que, si bien tuvo un balance no tan negativo, lo sigue siendo y de manera consistente. Este balance negativo suele estar asociados a pérdidas de MO y sobre todo de la fracción lábil que generalmente aporta al rendimiento de los cultivos a través del proceso de mineralización de esta
En el caso del P, uno de los objetivos de la rotaciones 1,5 TA era cambiar el método de fertilización fosfatada, pasando de usar modelos de suficiencia a modelos de reposición y enriquecimiento, por lo que se observaron junto a la rotación 2,0 CC balances de P positivos, por lo tanto se puede decir que se ha enriquecido el suelo en esos casos, mientras que por el otro extremo la rotación 1,3TP o 1,5 TP con planteos de nutrición de suficiencia mostraron balances claramente negativos (Figura 10). Estos últimos casos son similares a los documentados por Sainz Rosas et al. (2011) quienes observaron que al menos el 50% de los lotes bajo producción de soja se encuentra con niveles de P Bray por debajo de los umbrales de respuesta.

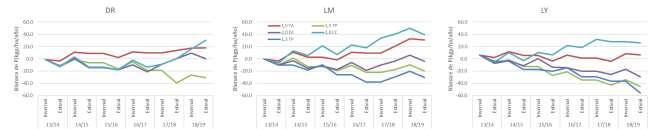
Figura 10. Balance aparente de P (kg/ha) de las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy. El mismo fue realizado en base a tabla de requerimientos nutricionales de IPNI, 2015.
Análisis de la “salud” del suelo luego de 6 años de intensificación.
Uno de los objetivos de la segunda etapa de la Chacra Bragado-Chivilcoy fue analizar cual fue el impacto de las diferentes alternativas de intensificación y manejo nutricional sobre la calidad química y física de los suelos. Para ello, luego de 6 campañas agrícolas (tanto estivales como invernales) se llevaron a cabo muestreos intensivos dentro de cada franja de cada tratamiento para evaluar cual fue el impacto del manejo propuesto en cada una de ellas. Las variables analizadas fueron: pH, CO, MO, Nan, DAP, NT, C/N, P, Ca, Mg, K, Na, CIC y S-So4. De la mayoría de ellas se contaba con un muestreo inicial a fines del año 2013 que nos permitió contrastar las evaluaciones recientes con la situación “inicial”.
Al comparar los resultados del análisis de Carbono Orgánico, como Materia Orgánica, de cada franja con los valores iniciales del lote en 2013, se pudo observar que en la mayoría de los sitios y rotaciones hubo una leve tendencia a incrementar ambas variables, excepto en la rotación 1,3 TP que mostró en los 2 sitios evaluados reducciones en los niveles de CO y MO, lo mismo que se observó en DR rotación 1,5TP y LM en la rotación 2,0 CC. En cuanto al pH el comportamiento fue diferencia entre sitios, LY y DR mostraron tendencias a acidificar el pH o mantenerlo estable, mientras que en LM se observó un incrementó en todas las rotaciones. Por su parte, la CIC incrementó en todos los sitio y rotaciones entre 8-18 (meq/100g), siendo mayor el incremento en LM y LY donde los suelos son más arenosos, mientras que la rotación que mayor incremento mostró fue la 1.5 TA, aunque de su magnitud fue pequeña respecto al resto de las rotaciones. Similar a lo observado con la CIC, el S tendió a incrementarse en la mayoría de las rotaciones, si bien no en todas se lo uso masivamente, si bien incremento su uso, seguramente estará ligado a los mayores niveles de MO encontrados. En lo que se refiere al P, se observaron incrementos en los niveles en las rotaciones, intensificadas, excepto en la rotación 2,0DC en LM, tanto la rotación 2,0 CC como la 1,5 TA mostraron incrementos de diferente magnitud en todos los sitios. La rotación 1,3 TP mostro leve reducciones en los 2 casos que se evaluó, mientras que la rotación 1,5 TP, mostró Leves a nulos incrementos en DR y LM, mientras que en LY se redujo (Figura 11). Este último nutriente mostró tendencias similares a las observadas en el balance aparente de P mostrado anteriormente, pero de menor magnitud, dejando suponer que los niveles de extracción de P reales son algo menores que los estimados a través del modelo de IPNI (2015).

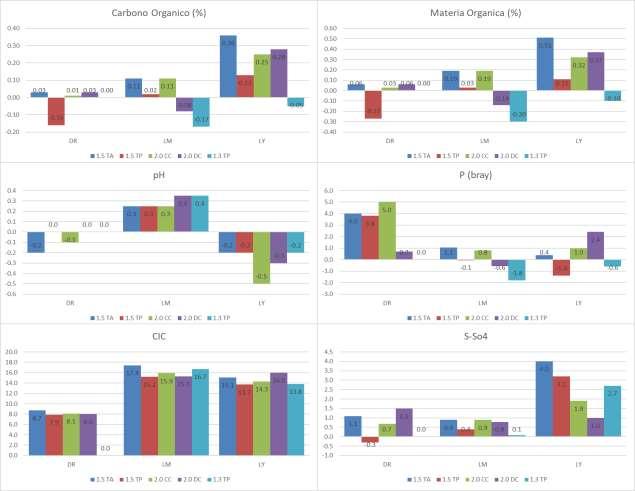
Figura 11 Diferencia entre cada rotación (2019) y el valor inicial (2013) de diferentes parámetros de la “salud” química de los suelos de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Aportes de C en las rotaciones
El aporte de C esta fuertemente ligado a la producción total de biomasa y a la familia que pertenezca la especie en cuestión. Por lo tanto existe una fuerte relación entre los rendimientos totales y el aporte de carbono alcanzados. En nuestro análsisis se destacaron las rotaciones de 2,0DC y, 1,5 TA, ya que fueron la que mayores rendimientos obtuvieron y mayor tiempo de ocupación mostraron, mientras que la rotación 2,0 CC, si bien fueron las que menos rindieron, mostraron aportes de C muy elevados, principalmente vinculadoa su tiempo de ocupación con cultivos de servicio (Figura 12). Este resultado puede asociarse a que la generación de biomasa total del cultivo está estrechamente asociada a la duración del ciclo cada cultivo y a la cantidad de cultivos realizados anualmente. Por lo tanto, a medida que el tiempo de ocupación sea mayor, mayor será el aporte de C de una rotación, coincidiendo con Novelli et al. (2016), quienes observaron un incrementó marcado en el aporte de C producto de mayores niveles de producción de biomasa cuando evaluaron secuencias de cultivos de mayor intensificación.

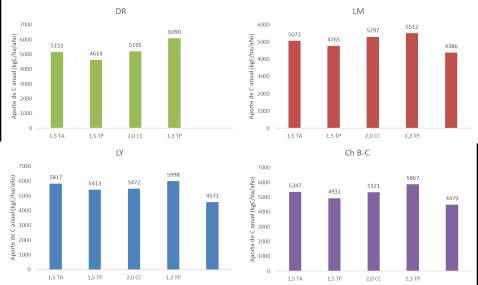
Figura 12. Aporte de carbono (tn/ha) de las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Si contrastamos los aportes estimados de C a través del modelo de Andriulo con los cambios generados en el suelo luego de 6 años de aportes, podemos observar q a medida que el aporte fue mayor, el stock de C en el suelo incrementó significativamente (Figura 13). Estando asociados los bajos aportes a las rotaciones menos intensificadas como la rotación 1,3 TP y con un manejo nutricional deficitario, como la rotación 1,5 TP (Figura 13).
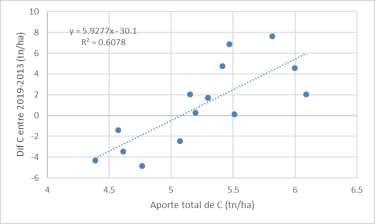
Figura 13. Aporte de carbono (tn/ha) de las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Riesgo ambiental por fitosanitarios
A partir del registro de aplicación de fitosanitarios en cada una de las rotaciones analizadas, se utilizó el sistema RIPEST (Riesgo de Pesticidas) para estimar un valor de riesgo ambiental. El mismo tiene un enfoque basado en el rasgo que vincula la toxicidad de distintos pesticidas (herbicidas, insecticidas o fungicidas) con su dosis empleada (http://malezas.agro.uba.ar/ripest/index.php/).
Este análisis mostró que en general, el riesgo de toxicidad sobre insectos (I), fue menor al sobre que se puede aplicar sobre mamíferos (M) y que las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA y TP presentaron valores de riesgo bajos con valores de P que rondaron en 0.22 y 0.24 unidades. Mientras que las rotaciones 1,3 TP y 2,0 CC mostraron valores de P de 0.35, los cuales ya pueden considerarse de riego medio bajo (Figura 14).

Estas dos últimas rotaciones mostraron mayores valores de toxicidad debido principalmente a que se realizaron cultivos de soja de primera, en el planteo de fitosanitarios utilizados, se destacan algunos herbicidas y sobre todo la cantidad de insecticidas que terminan provocando que se alcancen altos valores de P.
Como ejercicio teórico se analizó un planteo de la rotación de 2,0CC pero reduciendo fuertemente la utilización de herbicidas pre-emergentes (residuales) y algunos insecticidas, producto del aprendizaje que se ha realizado en estos años de experiencias y se pudo observar que el valor de P de 0.35, podría disminuir a 0.22, mejorando notablemente el riesgo toxicológico.
Figura 14. Resumen de resultados del análisis de riesgo ambiental de pesticidas para las rotaciones evaluadas de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
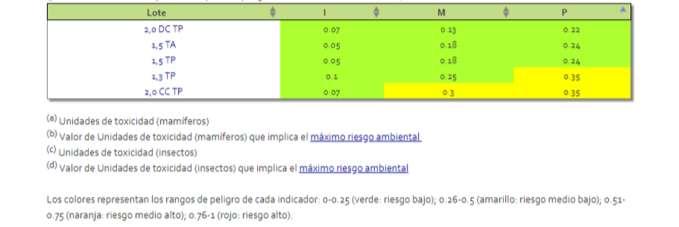
3.6. Resultados Económicos
Cuando se analizó el MB a nivel de la secuencia de cultivos total en el promedio de todos los sitios, se observó que para el periodo 2013/14 a 2018/19, el resultado de la rotación 1,3 TP fue la mayor (4045 US$/ha), seguido de la rotación 1,5 TA (3916 US$/ha); 2,0 DC (3860 US$/ha); 1,5 TP (3820 US$/ha) y finalmente 2 CC TP (3002 US$/ha; Figura 15).
Al analizar el resultado económico de las diferentes alternativas para cada sitio, se observó que la mejor alternativa en cada sitio difirió entre ellos.
Parte de la explicación de esto dependió de la cantidad de cultivos que han podido ser analizados hasta el momento, por el corto periodo de análisis. Buena parte del excelente resultado de las rotaciones 1,3 TP, es que al no diferenciarse marcadamente el número de cultivos realizados, el cultivo de soja 1ra la favorece por el resultado económico de esta como cultivo individual.
La rotación 2,0 DC mostró resultados bajos en relación a si se realizó el cultivo de Arveja o no, ya que por lo que mostrado anteriormente este cultivo mostró resultados económicos negativos, perjudicando claramente a las secuencias que contaban con ella. Por ejemplo, en LY donde los DC no incluyeron arveja, fue una de las rotaciones que mejor MB total mostró.

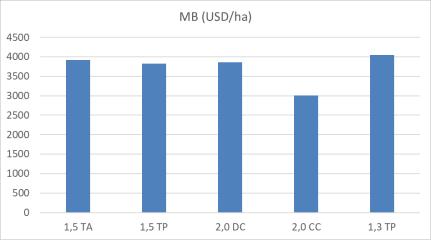
Figura 15. Margen Bruto (U$S/ha) promedio para todos los sitios de la Chacra Bragado-Chivilcoy, de cada una de las rotaciones analizadas.
Por su parte la rotación 2,0 CC, tendió a mostrar los menores valores en casi todos los sitios, esto debido a que se le infiere un costo relativamente alto y no da una retribución monetaria directa. Se debería trabajar a futuro en disminuir los costos de implantación y adaptar el manejo de los cultivos posteriores a los CC, sacando provecho de una posible reducción del uso de fertilización nitrogenada y herbicidas residuales en el cultivo de maíz.
Las rotaciones 1,5 TA mostraron que no repercuten negativamente en el resultado económico final respecto a las rotación 1,5 TP.
Por otro lado, se tomó la probabilidad de rendimiento de cada uno de los cultivos analizados, tomando como base principal la información recompilada para el análisis de brecha de rendimiento de la chacra durante su primer etapa y la probabilidad de ocurrencia de precios de los granos durante los últimos 8 años (2010-2018), considerando un costo fijo de implantación y manejo de los cultivos en US$. A partir de esa información y la utilización del complemento de Microsoft Excel denominado Risk, se evaluó la probabilidad de ocurrencia del MB de cada una de las rotaciones.
De este análisis que intenta ver el resultado económico considerando la variabilidad de rendimientos y precios, se pudo observar que la rotación que mejor MB medio (p: 0,5) mostró fue la rotación 2,0 DC (Figura 16; D), seguida por las rotaciones 1,3 TP (C) y 1,5 TP (A) con el mismo resultado y siendo las rotaciones 1,5 TA y 2,0 CC las que menores valores medios de MB mostraron (Figura 16). Sin embargo, a medida que se dan mejores rendimientos y precios, son las rotaciones más intensificadas y con manejo elevado de nutrición las que muestran los mejore resultados (1,5 TA y 2,0 DC).

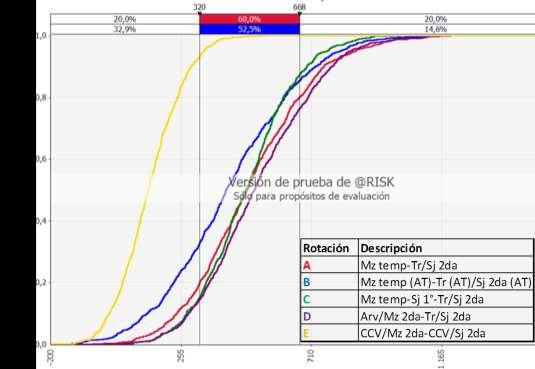
Figura 16. Probabilidad de ocurrencia del margen bruto (U$S/ha) para cada una de las rotaciones analizadas por la Chacra Bragado-Chivilcoy.
3.7. Adopción de tecnologías de procesos e insumos
Con el objetivo de evaluar el sistema productivo que actualmente desarrollan los miembros de la Chacra BragadoChivilcoy y el grado de adopción de tecnologías de procesos e insumos evaluadas durante los últimos 4 años, se realizó una encuesta entre los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy, de los 17 miembros actuales respondieron a la misma 14 personas. A continuación se detallan las preguntas realizadas y las respuestas obtenidas.
¿Qué rotaciones utiliza en su sistema de producción?
Rotación Más frecuente
Cereal invernal/Soja 2da – Maíz – Soja 1° 13 1
Cereal invernal/Soja 2da – Maíz
Maíz –Soja 1°
Cereal invernal/Soja 2da – CC/Maíz
Cereal invernal/Soja 2da – CC/Maíz – CC/Soja 1°
CC/Maíz – CC/Soja 1°
Otra:
frecuente
Esta información confirma que aún sigue siendo la rotación de tercios (1,3 TP) la que se utiliza con mayor frecuencia dentro del grupo de la regional. Sin embargo, es destacable que a diferencia de lo que ocurría hace cuatro años cuando comenzó el proyecto de la Chacra Bragado-Chivilcoy, varios de los miembros declaran realizar con frecuencia intermedia o baja rotaciones más intensificadas, en las cuál se utilizan cultivos de servicio como herramienta.
¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de planificar su rotación? Indique el grado de influencia en su decisión

(MB, inversión, etc.)
(Maquinaria, Capacidad laboral, tiempo, etc.) 1
Sustentabilidad (aporte de C, riesgo ambiental, etc.)
Climático (Pronósticos, AU disponible, Napas, etc) 2
Otra:
A la hora de planificar la rotación, sigue siendo la productividad, principalmente alcanzar altos rendimientos la causa por la que se diseñan de una manera u otra una rotación, seguido por el factor económico, la sustentabilidad del sistema y el pronóstico climático.
De las tecnologías de procesos e insumos evaluadas durante los últimos 4 años en la Chacra Bragado-Chivilcoy. ¿Cuál ha adaptado recientemente en sus sistemas productivos?
Tecnología #
Incremento nutrición nitrogenada en gramíneas 6
Incremento nutrición fosfatada en la rotación 4
Incorporación de otros nutrientes en el plan nutricional de sus cultivos (Azufre, Zinc, otros) 2
Intensificación de las rotaciones 4
Incorporación de cultivos de servicios 6
Cambios en la estructura de los cultivos (Densidad y fecha de siembra, genética, etc.) 2
De las tecnologías de procesos e insumos evaluados durante estos 4 años dentro de la Chacra B-C, cabe destacar que el incremento en la nutrición nitrogenada de gramíneas, como la incorporación de cultivos de servicios han sido las tecnologías más adoptadas, seguidos por incrementos en la nutrición fosfatada en la rotación completa. Buena parte de esta información fue resultado extraídos del análisis de brecha productiva de la primera etapa.
Si usted ha incorporado los cultivos de servicios en sus sistemas productivos, ¿por qué razón/es lo ha hecho?
Razón #
Aportes de Carbono 6
Aportes de Nitrógeno 3
Aportes a la dinámica del agua 4
Supresión de malezas 6
Sustentabilidad del sistema 1
Descompactación de suelos 1
Las principales causas por las que se han incorporado los cultivos de servicio a los sistemas productivos han sido considerandos los aportes de C, pensando en la salud de los suelos y la supresión de malezas, siendo este último la principal causa de incorporación de los mismos a nivel regional. Cabe destacar que durante la última encuesta de planificación agrícola para la campaña 18/19, se declaró que se realizarían aproximadamente 3500 has de cultivos de servicios, siendo notorio el incremento respecto a años anteriores.
3.8 Resumen final
Con el fin de resumir gráficamente los resultados observados hasta el momento por el estudio a mediano-largo plazo de la Chacra Bragado-Chivilcoy en cuanto a las rotaciones de cultivos empleadas en los sistemas agrícolas de la región, se decidió realizar un gráfico de araña. Este tipo de gráfico es un tipo de representación que permite mostrar visualmente qué aspectos, cualidades y atributos y en qué medida se asocian con un conjunto servicios. Cada uno de los parámetros o servicios analizados se representan del 0-100%, siendo 100% (perímetro) que ha

alcanzado su objetivo completamente y 0% (centro) que no ha brindado ningún tipo de servicio positivo en el parámetro analizado.
A su vez, de la encuesta de adopción anterior se extrajo información para determinar según la importancia de los miembros de la Chacra B-C, que indicadores les resultan más importantes a la hora de diagramar una rotación. De esta manera se le asignó un valor relativo de importancia a cada uno de esos indicadores, esto nos permitiría generar un valor único que represente a cada rotación (0-100), siendo 100 una rotación que está más cerca de ser altamente competitiva y sustentable.
De este análisis surge que rotaciones más intensificadas como 1,5 TA y 2,0 DC se destacan sobre las demás notoriamente en los indicadores de productividad (rendimiebto) e impacto ambiental (aportes de C, balance de Un y riesgo toxicológico) y presentan un resultado económico levemente superior. Sin embargo, si bien presentan niveles de captura de recursos como agua y radiación mejores, las eficiencias de uso son menores a los de rotaciones menos intensificadas como las de tercio (1,3 TP; Tabla 5 y Figura 17).
Tabla 5. Porcentaje cumplimiento de un objetivo determinado de cada uno de los parámetros analizados, en cada una de las rotaciones evaluadas en la Chacra Bragado-Chivilcoy.

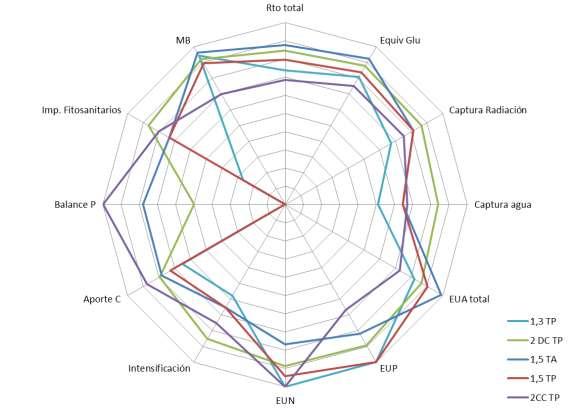
Figura 17. Gráfico de araña resumiendo el aporte de cada uno de los parámetros analizados, para cada una de las rotaciones analizadas por la Chacra Bragado-Chivilcoy.
A modo de resumen general se pudo observar que las rotaciones más competitivas y que consideran marcadamente la sustentabilidad de los sistemas agrícolas son las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA (Figura 18). Sin embargo, todavía tienen un margen de mejora en sus indicadores. La incorporación de nuevas especies de cultivos de granos y servicio, sumado a mejoras en el manejo de la nutrición siguiendo las mejores prácticas de manejo de los nutrientes (aplicar la fuente de nutriente correcta, en la dosis, el momento y el lugar correctos) y un manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades, pueden generar mejoras en estos indicadores.
Un ejemplo puede ser incluir cultivos de servicios en los periodos de “descanso” de la rotación de tercios y de ser posible algún cultivo de granos más, esto mejoraría los aportes de C, reduciría la aplicación de herbicidas y mejoraría los balances de nutrientes si se lo acompaña con un planteo más ajustado.

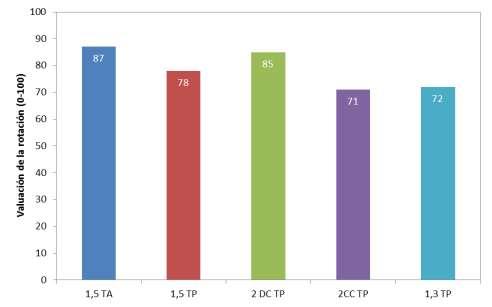
Figura 18 Valuación de cada rotación resumiendo el aporte de cada uno de los parámetros analizados, para cada una de las rotaciones analizadas por la Chacra Bragado-Chivilcoy.
4. Comentarios finales
• Podemos incrementar la productividad del sistema ajustando el manejo tecnológico de cada uno de los cultivos. El manejo de Tecnología Ajustada en todos los sitios y cultivos mostro incrementos en los rendimientos respecto al manejo de Tecnología del Productor. Este incremento fue en promedio de 9% para trigo, maiz y soja de segunda, mostrando que existe un margen de mejora en la productividad actual de los cultivos.
• Las rotaciones más intensas lograron ocupar el suelo con cultivo vivo como máximo un 70% del tiempo. Cabe destacar que no es posible intensificar en todos los ambientes según lo planificado (ie. DR) debido al alto riesgo de anegamiento para los cultivos invernales.
• Intensificando los sistemas, mediante el incremento de número de cultivos de grano por año y/o el ajuste tecnológico para alta producción, logramos maximizar el rendimiento global. La rotación de 2 cultivos de grano por año en TP y la rotación de 1,5 cultivos de grano por año en TA son las que mayores niveles de productividad total mostraron, siendo marcadamente superior a la 1,3 TP, la cual es una de las más difundida en el medio productivo.
• La intensificación mejora el aporte de carbono y la captura de agua y radiación, mostrando la misma tendencia que lo observado en productividad total, donde las rotaciones 2,0 DC y 1,5 TA mostraron valores superiores a los observados en las rotaciones más difundidas en la actualidad.
• El resultado económico, de la rotaciones más intensificadas, (# cultivos y TA) tendió a ser mayor, excepto en los sitios donde se incluyó la arveja como cultivo invernal, la cual tuvo individualmente un resultado muy negativo por su precio de comercialización. Por el contrario, el costo de los CC parece no poder compensarse con el aporte que le dan al rendimiento los cultivos posteriores, al menos en estas 3 campañas analizadas.
• En base a estos resultados parciales, en los ambientes de la Chacra Bragado-Chivilcoy donde el régimen de precipitaciones ronda en los 1000 mm anuales, existen diferentes vías para incrementar la productividad del

sistema, las cuales pueden utilizarse individualmente o combinándolas para maximizar el resultado. Estas estrategias pueden ser: (i) incrementando en el número de cultivos de granos anuales; (ii) ajustando el manejo del cultivo a situaciones de alta productividad; y (iii) considerando incorporar al sistema cultivos de cobertura previo a los cultivos estivales en caso de no poder realizar cultivos de granos previamente.

Capítulo 3. Cultivos de cobertura o servicios como herramienta de intensificación previo a maíz temprano
1. Introducción
Dentro del marco actual donde se desarrolla la agricultura, es necesario asegurar un sistema sostenible en el tiempo que permita desarrollar una calidad de vida aceptable y previsible. Una agricultura sostenible en el tiempo puede describirse como aquella que a través de la gestión de tecnologías ecológicamente racionales, se enfoque no solamente en la obtención de altos rendimientos de un producto en particular, sino en la optimización del sistema en su conjunto (Altieri, 1992; Alessandri, 2014). Actualmente, el proceso de agriculturización registrado en los sistemas agrícolas de la región pampeana y el aumento de hasta un 80 % de la superficie agrícola dominada por cultivos continuados de soja ha llevado a pérdidas en la cobertura de los suelos aún en sistemas de siembra directa (Ridley, 2013).
A su vez el incremento de la superficie con cultivos de verano, y la intensificación en los planteos ganaderos (más silos y/o rollos), sumado a la coyuntura productiva actual, han provocado una disminución marcada en el área de producción de los mismos y consecuentemente un significativo cambio en los aportes de carbono al suelo. Estos cambios exponen al sistema agrícola a grandes pérdidas de su potencialidad productiva, principalmente por la degradación de sus suelos. En este contexto, la inclusión de cultivos de cobertura en la rotación aparece como una oportunidad para mitigar y/o revertir una serie de procesos que pueden condicionar la sostenibilidad de los sistemas de producción, complementando y/o suplementar la producción de cultivos invernales (Kruger y Quiroga, 2013; Alessandri, 2014).
Se define Cultivo de Cobertura (CC) a “una cobertura vegetal viva que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual está cultivado en asociación con otras plantas (intercalado, en relevo o en rotación)". Esto es, todo cultivo que se siembre entre dos cultivos sucesivos, que no tiene un valor económico en sí mismo, pero que agrega valor al cultivo siguiente, que es el de interés económico (Alessandri, 2014).
Según Kruger y Quiroga (2013), existen un gran número de razones por las que podemos incorporar a los CC en nuestros sistemas, por ejemplo:
• mejorar el balance de C
• fijar N para reducir los requerimientos de fertilizantes
• atenuar las pérdidas de suelo por erosión eólica e hídrica
• disminuir la presión de malezas y el uso de herbicidas
• mejorar la captación de agua y reducir encharcamientos/encostramiento
• mejorar transitabilidad
• reducir riesgos de salinización por ascenso capilar desde napas
• reducir evaporación incrementando la eficiencia de conservación y disponibilidad de agua en el perfil
• disminuir la lixiviación de nutrientes
• disminuir la susceptibilidad a la compactación
Si bien, las ventajas que presentan los CC son muchas y con objetivos variados, existen algunas “desventajas” que deberían tenerse en cuenta. Por ejemplo, se reconoce que el consumo hídrico de éstos durante el invierno interferiría en la normal oferta de agua para el cultivo siguiente (Duarte, 2002; Quiroga et al., 2007; Ridley, 2013), podría generar problemas de implantación en los cultivos siguientes, como también ser hospedante de diferentes plagas y enfermedades.
Si bien, de acuerdo a la definición de cultivos de cobertura cualquier especie puede ser utilizada como tal, existe un grupo de ellas que son las más comúnmente usadas, de acuerdo a la finalidad que se esté buscando en cada sistema productivo particular. Dentro de las gramíneas, donde se persigue el objetivo principal de aportar carbono al suelo, las más comúnmente usadas como CC son: Avena, Centeno, Triticale, Raigras; mientras que entre las leguminosas que tienen como uno de sus principales objetivos cubrir parte del requerimiento de nitrógeno (N) de los cultivos estivales sembrados posteriormente a su secado, se encuentran: Vicia con un alto número de especies, V. villosa,

V. sativa, V. faba, V. benghalensis, V. dasycarpa y V. angustifolia (Fageria et al., 2005), algunas arvejas, trébol blanco y trébol rojo. (Tabla 1).
Tabla 1. Diferentes especies utilizadas como CC y su finalidad de uso. Extraído de Alessandri, 2014.
Especie Nombre científico
maleza s Protección del suelo Estab. Agregados Reducir costra MO Romper horiz. Fijar N Captar N Control plagas y enf,
Raigras anual Lolium multiflorum X X X
Trigo Triticum aestivum X X
Trigo cerraceno Fagopyrum esculentum X X
Centeno Secale cereale X X X
Avena Avena sativa X X
Sorgo Sorghum caffrorum X X X
Vicia Vicia villosa X X X
Trebol rojo Trifolium pratense X X X
Trebol blanco Trifolium repens X X
Arvejas Pisum sativum X X X
Rabanito Raphanus sativus X X
Nabo y colza Brasica rapa y B. napa X X X X
Mostaza Sinapsis alba X X X
Como se detalló en el capítulo 2, la intensificación es una herramienta clave a la hora de pensar en un sistema agrícola que logré ser sustentable. El grupo productores de la Chacra Bragado-Chivilcoy se encuentra en la búsqueda de alternativas para intensificar sus sistemas de producción. Estando en una zona de alto potencial de producción de cultivos como trigo y cebada, la intensificación de los sistemas debiera pasar por la inclusión de los mismos en las rotaciones. Sin embargo, muchas veces existen situaciones que impiden su inclusión (elevado riesgo de anegamiento, lotes de alto potencial donde se busca hacer un cultivo de primera, dificultades en la comercialización) y es para esta situaciones en donde es necesario buscar alternativas y ajustar su manejo para hacer viable su inclusión en los sistemas.
Con el fin de avanzar sobre estos objetivos específicos y productos asociados a esta línea de trabajo, se llevaron a cabo ensayos en lotes de producción durante las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18 en la localidad de Coronel Seguí, provincia de Buenos Aires.
En suelos Argiudoles típicos que se encuentran con cierto grado de degradación (densificaciones, estructuras laminares), los productores perciben que la intensificación de las rotaciones es el camino para recuperar la capacidad productiva de los mismos. Para ello están implementando en algunas situaciones rotaciones intensivas como Trigo/Soja de 2da-Maíz 1° temprano y dentro de este esquema se plantean si es factible la inclusión de cultivos de cobertura como antecesores maíces tempranos (Fecha de siembra de principios de octubre) para acelerar el proceso de recuperación de los suelos mediante el aporte de C pero con la premisa de no impactar negativamente en el rendimiento del maíz.
2. Metodología

Durante las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18 se llevaron adelante 3 ensayos en lotes de producción cercanos a la localidad de Coronel Seguí, Buenos Aires. El suelo de los lotes fue caracterizado como Argiudol típico serie O´Higgins (GEOINTA, 2014) y el cultivo antecesor en ambos casos fue soja de primera. Se evaluaron cultivos de cobertura (y combinaciones) como antecesores de maíz temprano tales como Vicia villosa y Trifolium alexandrinum (Trébol de Alejandría) como potenciales fijadores de N del aire al sistema, Centeno (Secale cereale) como especie aportante de carbono; y Colza (Brassica napus) y Rabanito forrajero (Raphanus sativus) como posibles “descompactadores” de los primeros centímetros del suelo, por su raíz pivotante.
En 2015/16 los tratamientos fueron: a) Centeno cv. Don Edwal + Vicia villosa (C+V); b) Centeno + Trébol de Alejandria (C+T); c) Centeno + Vicia villosa + Colza (C+V+Co); d) Centeno + Trébol de Alejandría + Colza (C+T+Co); y e) Barbecho (sin cultivo de cobertura). El ensayo se realizó en franjas sin repeticiones, las mismas fueron de 15 m de ancho por 460 m de largo (ca. 0,69 ha). En 2016/17 los tratamientos fueron: a) Centeno cv. Don Edwal) + Vicia villosa (C+V); b) Centeno + Vicia villosa + Rabanito forrajero (C+V+Rab); c) Centeno + Rabanito forrajero (C+Rab); y d) Barbecho (sin cultivo de cobertura). El ensayo se realizó en franjas con 2 repeticiones, las mismas fueron de 9,1 m de ancho por 320 m de largo (ca. 0,29 ha). En 2017/18 los tratamientos fueron: a) Cultivo multi-especie (9 especies) Centeno + Triticale + Cebada + Vicia villosa + Trebol olor amarillo + Trebol persa + Colza + Rabinito forrajero + nabo forrajero y b) Barbecho (sin cultivo de cobertura). El ensayo se realizó en franjas con 2 repeticiones, las mismas fueron de 9,1 m de ancho por 320 m de largo (ca. 0,29 ha).
Los cultivos de cobertura se sembraron el 18 de mayo de 2015, el 12 de mayo de 2016 y 9 de junio de 2017, durante 2015/16, 2016/17 y 2017/18, respectivamente. Los mismos se interrumpieron químicamente el 17 de septiembre de 2015, 15 de septiembre de 2016 y 5 de octubre de 2017 (ca.120 días de ciclo de crecimiento), para permitir una siembra del maíz en los primeros días de octubre. En 2015/16, por un exceso de precipitaciones en esa época del año, la siembra del maíz se demoró hasta el 7 de noviembre de 2015; mientras que en 2016/17 y 2017/18 el maíz se sembró el 4 de octubre. Cabe destacar que la siembra del cultivo de maíz sobre el cultivo de cobertura se realizó sobre el cultivo vivo, sembrando directamente sobre el mismo e interrumpiéndolo al día siguiente químicamente.
El manejo agronómico aplicado a las diferentes situaciones se detalla en la tabla M&M 2.
Tabla M&M 2. Detalles de manejo (densidad y fertilización) de cada uno de los tratamientos invernales evaluados durante 2015/16, 2016/17 y 2017/18. Chacra Bragado-Chivilcoy.
Campaña Cultivo de cobertura
Centeno + Vicia
Centeno + Vicia + Colza
2015/16
2016/17
Centeno + Trébol
Centeno + Trébol + Colza
Centeno + Vicia
Centeno + Vicia + Rabanito
Densidad Fertilización
+ 10 kg ha-1
+ 10 + 5 kg ha-1
+ 10 kg ha-1
+ 20 + 13 kg ha-1
Centeno + Rabanito 30 + 13 kg ha-1
kg ha-1 MAP
kg ha-1 MAP
kg ha-1 MAP
kg ha-1 MAP
kg ha-1 MAP
Centeno+ Cebada +Triticale 8 + 8 + 8 kg ha-1 115 kg ha-1 SPS
2017/18 Vicia + Trébol olor + Trébol persa 10 + 5 + 5 kg ha-1 115 kg ha-1 SPS
Rabanito Forrajero + Nabo Forrajero + Colza 2 + 2 + 2 kg ha-1 115 kg ha-1 SPS
*todas las semillas contaron con tratamientos de inoculación y protección.
Determinaciones y seguimiento
Se realizaron determinaciones de humedad gravimétrica hasta los 2 metros de profundidad en cinco estratos (0-20 cm, 20-50 cm, 50-100 cm 100-150 cm y 150-200 cm) en 4 momentos: siembra de las coberturas, secado de las coberturas, siembras del maíz y cosecha del maíz. Con los datos de humedad gravimétrica se estimó el contenido de agua útil hasta los 2 metros en cada momento de medición para cada uno de los tratamientos. Se calculó el costo hídrico (CH) de los cultivos de cobertura en dos momentos, al secado de las coberturas y a la siembra del maíz. El

CH de cada tratamiento se calculó como la diferencia de la lámina de agua útil a los 2 m entre el tratamiento barbecho y cada uno de los tratamientos. Las lluvias diarias durante los ciclos evaluados fueron tomadas del registro propio del establecimiento.
Como variables respuestas de determinó la biomasa total generada por los cultivos de cobertura y por el maíz, el rendimiento del maíz y el margen bruto de cada tratamiento en su conjunto, como medida del resultado económico.
La Biomasa Aérea (BA; kg∙ha-1) de los cultivos de cobertura se determinó mediante cosechas manuales de BA de 5 estaciones de muestreo de 3 m2 en cada tratamiento. Luego del corte se pesó en el campo la materia verde de cada unidad de muestreo, se tomó una alícuota para enviar a laboratorio y determinar el porcentaje de humedad de la muestra, y luego determinar la MS de cada repetición.
El rendimiento del cultivo de maíz se determinó por cosecha mecánica y se tomaron muestras de grano para determinar el contenido de humedad; luego el rendimiento se corrigió a humedad comercial (14,5%). La BA aportada por los residuos del maíz se estimó como:
BA= Rend IC Rend
Donde BA en la biomasa en kg∙ha-1 aportada por el cultivo de maíz; Rend es el rendimiento del maíz en kg∙ha-1 expresado a 0% de humedad; e IC es el índice de cosecha que se fijó en 0,48.
A partir de la información recopilada, se pudo evaluar a través del método de Andriulo et al. (1999), el aporte de carbono en cada una de las alternativas productivas propuestas.
Para determinar los momentos más adecuados para la interrupción de los CC se tuvo en cuenta, la disponibilidad hídrica en perfil del suelo, el volumen de biomasa aérea generada y la fecha de siembra objetivo del cultivo posterior.
En la campaña 2016/17 en el cultivo de maíz se dejó una franja sin fertilizar en sentido transversal a como se habían sembrado los cultivos de cobertura. Al momento de floración del maíz (R1; Ritchie y Hanway, 1985) sobre las parcelas con antecesores C+V+Rab y Barbecho en el sector si fertilizar se tomaron muestras de suelo cada 20 cm hasta 80 cm de profundidad y se determinó en cada una el contenido de nitratos del suelo, como un estimador del aporte N de las coberturas.
A su vez en la campaña en la campaña 2016/17, al interrumpirse los cultivos de cobertura, se realizó una evaluación visual del grado de densificación del suelo para los diferentes tratamientos a través del método de estallido (Peralta 2016. comunicación personal).
Finalmente, se estimó para secuencia de cultivos analizada (invernal + estival) el margen bruto (MB) como la diferencia entre los ingresos por venta de grano y los costos de implantación, protección, cosecha y comercialización. Para esto se consideró como referencia los precios de insumos y granos vigentes al 1/10/2016 y 1/5/2017.
3. Resultados y discusión
Costo hídrico de la inclusión de las coberturas
El costo hidrico (CH) al momento de secado de las coberturas en todas las campañas para las alternativas evaluadas siempre fue inferior a 30 mm (Figura 6). Durante la campaña 2015/16, de las cuatro alternativas de cobertura evaluadas, las que incluyeron vicia mostraron un consumo levemente superior a las que no lo tuvieron (ca. 10-12 mm; Figura 8a). En 2016/17 el tratamiento C+Rab fue el que menor CH mostró.
El CH a la siembra del maiz se redujo respecto al evaluado al momento del secado de las coberturas. En 2015/16 para todos los tratamientos fue en promedio 16 mm, habiendo llovido 140 mm entre el secado de las coberturas y

la siembra del maiz. En 2016/17 el CH a la siembra del maiz fue en promedio 15 mm para todas las coberturas, aunque solo llovieron 40 mm entre el secado de las coberturas y la siembra del maíz. En la campaña 2017/18, se interrumpio el cultivo de servicio un día despues de la siembra del maíz, por lo que el CH al secado y siembra se estima como similar.
Por otra parte cabe remarcar que la Eficiencia de Barbecho [(AU Siembra Maiz - AU inicio Barbecho)/Lluvias en el barbecho*100] fue de tan solo 7,2%, y 14,4%, para las campañas 2015/16 y 2016/17, repectivamente. Captandose en 2015/16 solamente 41 mm de los 676 mm de lluvia caidos en el período de barbecho y 15 mm de los 107 mm en 2016/17.
Se podría considerar para las tres campañas analizadas que la inclusión de CC previo al maiz de primera no tuvo un impacto negativo desde el punto del costo hídrico y que dejar el lote en barbecho no hizo que el maíz comience su ciclo con una mejor condición hídrica que cuando fue antecedido por un cultivo de cobertura. Por otra parte teniendo en cuenta que el CH al secado de las coberturas fue como máximo 30 mm y basandonos registros climáticos históricos vemos que existe un 80% de probabilidad de recargar esos 30 mm entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre.
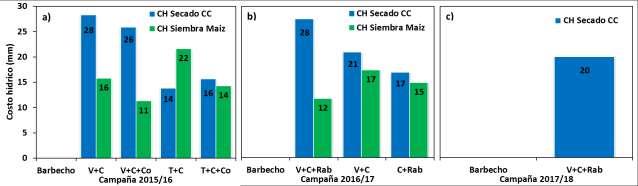
Figura 6. Costo hídrico de cada cobertura respecto al barbecho al momento de secado de las coberturas (barras azules) y a la siembra del maíz (barras verdes) para campaña 2015/16 (a) y 2016/17 (b).
Rendimiento del maiz de primera
El rendimiento medio fue de 11.541 y 11 864 kg∙ha-1 para las campañas 2015/16 y 2016/17, respectivamente, ubicándose por encima de la media zonal, mientras que en la campaña 2017/18 el rendimiento medio del ensayo fue marcadamente inferior, alcanzando los 7929 kg∙ha-1
En la campaña 2015/16, no se observaron marcadas diferencias entre antecesores, ni respecto a la situación de barbecho (Figura 9a). El maximo rendimiento se alcanzo con el antescesor barbecho (ca. 11800 kg∙ha-1), mientras que el valor minimo se dio con la mezcla V+C+Co (Figura 7a).
En la campaña 2016/17, los maices antescedidos por cultivos de cobertura rindieron entre ca. 1200 a 2200 kg∙ha-1 más que cuando el antecesor fue barbecho. El maximo rendimiento se alcanzo con el antescesor V+C+Rab (ca. 12.900 kg∙ha-1), mientras que el valor minimo se dio en la situación barbecho con ca. 10.700 kg∙ha-1 (Figura 7b) encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre estos tratamientos (LSD Fisher; p<0,05).
En la campaña 2017/18, debido a la ocurrencia de una año NIÑA, en el cual llovieron durante el ciclo del cultivo solamente 170 mm durante todo el ciclo., los rendiemitos alcanzados tanto por el maíz con antecesor barbecho como el antecesor CS multiespecie fueron menores a las anteriores campañas. A esto s ele sumó que el 24 de noviembre de 2017, cayó una helada (0°C) que provocó casi la perdida total del area foliar del maíz sobre CS producto d ela cobertura, mientras que sobre el BQ, el daño fue apenas leve. El cultivo se encontraba en V7 y si bien las pedidas de plantas fue muy baja, al comenzar un periodo de sequia severo, las nuevas hojas vieron disminuido su tamaño afectando seguramente la captura de radiación durante el periodo critico. A pesar de esto, es destacable que las perdidas de rendimeinto no fueron muy importantes.

En base a estos resultados se estaría cumpliendo con uno de los primeros requisitos planteados por los productores para definir hacer o no hacer un CC previo a un maiz de temprano, que es que el mismo no tenga un impacto negativo en el rendimiento respecto a la situación proveniente de barbecho en la presente campaña.
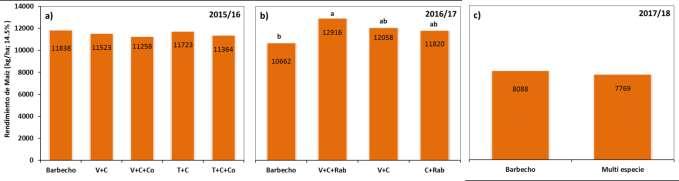
Figura 7. Rendimiento de maíz de primera (kg∙ha-1) sobre cada uno de los tratamientos invernales en las campañas (a) 2015/16 y (b) 2016/17. Letras diferentes expresan diferencias en las medias de los tratamientos (LSD Fischer; α:0,05).
Producción de MS de los cultivos de cobertura y balance de carbono de la secuencia
En 2015/16 los cultivos de cobertura produjeron en promedio 4.300 kgMS∙ha-1, sin observarse grandes diferencias entre los tratamientos, aunque las combinaciones que incluyeron colza en la mezcla tuvieron un producción levemente superior (300 kgMS∙ha-1), mientras que las mezclas que contenían trébol produjeron en promedio 130 kgMS∙ha-1 menos que las que contenían Vicia (Figura 7a). En la campaña 2016/17 (Figura 8b) la producción promedio de las coberturas fue de 4.067 kgMS∙ha-1, habiendo diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Encontrándose diferencias significativas en la productividad de las diferentes alternativas de CC (LSD Fisher; p<0.01). Las coberturas V+C+Rab y V+C fueron las de mayor aportes MS con 4.890 y 4530 kgMS∙ha-1 , respectivamente; evidenciando el aporte de MS de la Vicia villosa a pesar del secado temprano ya que estos tratamientos que la incluyeron produjeron en promedio 1930 kgMS∙ha-1 más que el tratamiento que no la incluyó (C+Rab). Durante la campaña 2017/18, el cultivo multiespecie produjo 6235 kgMS∙ha-1, los niveles de MS fueron considerablemente mayores a los alcanzados en las anteriores campañas debido a que producto de sembrar con cultivo vivo a principios de octubre, le permitió al CS tener un ciclo más largo (19-20 días aproximadamente), durante una época de activo crecimiento de las especie I-P.
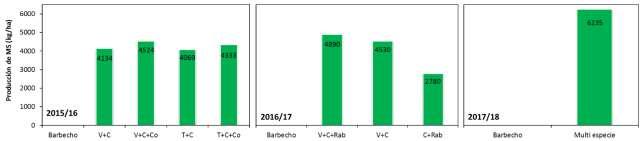
Figura 8. Producción de materia seca (kgMS∙ha-1) de los cultivos de cobertura evaluados. Letras diferentes expresan diferencias en las medias de los tratamientos (LSD Fischer; α:0,05).
En un análisis anual, en promedio los tratamientos de Cultivo de Cobertura + Maíz temprano aportaron al sistema 1.150 kgC∙ha-1 en la campaña 2015/16; 1196 kgC∙ha-1 en la campaña 2016/17 y 1080 kgC∙ha-1 en la campaña 2017/18; superando al tratamiento Barbecho/Maíz temprano en 340, 550 y 528 kgC∙ha-1 en 2015/16, 2016/17 y 2017/18, repectivamente (Figura 9).

Para este tipo de ambientes -Argiudol típico y 3,9% de materia orgánica- la perdida anual de C estimada es de ca. 1200 kgC∙ha-1∙año-1 (ver Capitulo “Intensificación de Rotaciones agricolas”) por lo que la inclusión de alguna de estas alternativas invernales se podria considerar como una estrategia a tener en cuenta para el mantenimiento o mejora de los niveles de C de los suelos, otro de los objetivos planteados por los productores en sus sistemas de producción.
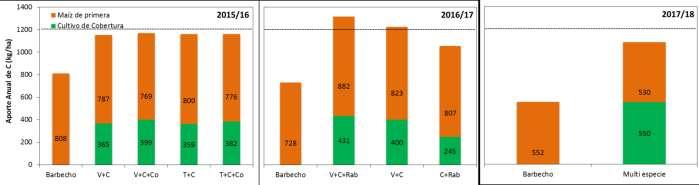
Figura 9. Aporte anual de C (kg/ha) al sistema de cada tratamientos (alternativa invernal + maiz). La línea punteada indica las pérdidas anuales de C (kg/ha) estimada para este ambiente. Campaña 2015/16 y 2016/17.
Modificaciones en la estructura del suelo
Durante la campaña 2016/17, con el fin de ver si los CC pueden tener un efecto al corto plazo sobre la estructura del suelo, se realizó la determinación del índice de estallido (Gil y Peralta; 2015), al finalizar el ciclo de los cultivos de cobertura. De la misma se observó que una proporción mayor de terrones de tamaño grande (>10cm) en la situación sin cultivo de cobertura (Barbecho), mientras que por el contrario en las situaciones con CC, se observó mayor proporción de terrones que rompían en tamaños menores a 2,5cm (Figura 10). En esta primera aproximación, pareciera que la utilización de cultivos de cobertura puede ser una herramienta útil a la hora de contrarrestar el efecto de densificación de los suelos por efecto de maquinaria pesada.
Porcentaje de terrones según tamaño
<2,5cm <10cm>2,5cm >10cm
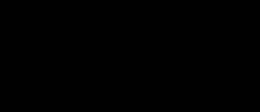
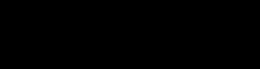
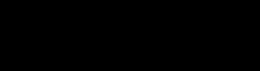
V+C+Rab V+C V+Rab Barbecho
Figura 10. Porcentaje de terrones de diferente tamaño resultantes de realizar la evaluación de estructura a través del índice de estallido sobre los tratamientos de alternativas invernales, durante la campaña 2016/17.
Aportes de nitrógeno al sistema
La determinación de nitratos en suelo al momento de floración arrojó valores de 58 y 33 kgN∙ha-1 a los 80 cm de profundidad para los maíces con antecesores C+V+Rab y Barbecho, respectivamente, mostrando diferencias de 25 kgN∙ha-1 a favor del maíz antecedido por la cobertura respecto al barbecho cuando estaba ocurriendo el periodo crítico de definición del rendimiento (± 15 días de R1; Figura 11). Esta diferencia, se concentró principalmente en los primeros 20 cm del suelo, siendo la disponibilidad casi 3 veces mayor, en la franja con presencia de vicia que la que no tuvo CC (barbecho). Por otro lado, Agosti et al (2016) observaron en la Chara Pergamino que maíces tardíos

con antecesor vicia, habían absorbido durante su ciclo una mayor cantidad de N respecto a los que provenían de barbecho, sustentando que la mayor disponibilidad observada, a su vez fue aprovechada por el cultivo para terminar repercutiendo en un mayor rendimiento.
Figura 11. Disponibilidad de N-NO3 en suelo en R1 del maiz sobre diferentes antecesores. Chacra Bragado-Chivilcoy . Campaña 2016/17.
Observaciones a lo largo del ciclo de los cultivos: Malezas
En ambas campañas, al momento de interrupción de los cultivos de cobertura, se observaron diferencias marcadas en la frecuencia de aparición de malezas O-I-P, como Rama negra (Coniza bonariensis) y Capiqui (Stellaria media) entre los tratamientos. El tratamiento de barbecho presentó la mayor frecuencia de aparición de estas malezas, mientras que en los tratamientos con coberturas la frecuencia de las mismas fue muy baja. Si bien no se realizaron cuantificaciones, las diferencias entre las situaciones (barbecho o cultivos de cobertura) fueron evidentes, verificándose uno de los posibles beneficios de los CC que es el efecto supresor de las malezas. La inclusión de los CC permitiría planificar de manera totalmente diferente el tipo de manejo de malezas respecto a una situación de barbecho, por ejemplo, desistiendo del uso de herbicidas residuales pre siembra y eventualmente herbicidas en pre-emergencia del maíz.

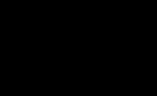
Foto 1. Imagen correspondiente al barbecho (izquierda) y entre surco de la combinación vicia + centeno (derecha) al momento de interrupción de los cultivos de cobertura. Fotos de la campaña 2015/16
Experiencia de siembra de maíz sobre cultivo de servicio vivo
Para poder maximizar los efectos de los servicios que nos pueden aportar este tipo de cultivo en un sistema de maíz temprano se decidió evaluar realizar la siembra del cultivo de maíz sobre el cultivo de servicio vivo. Esto provocaría una mayor duración del ciclo mejorando la cobertura, captura de carbono, la supresión de malezas y FBN al poseer leguminosas. Aunque para ello es indispensable que las condiciones de precipitaciones durante el ciclo del cultivo de servicio hayan sido muy buenas y sobre todo poder realizar la siembra luego o justo antes de un pronóstico firme de lluvias, condiciones que se reunieron durante la campaña 2017/18.

En lo que respecta al cultivo de servicio y como fue detallado anteriormente, se incrementó notablemente la cantidad de MS desarrollada durante los casi 20 días más que duro el ciclo respecto a campañas anteriores, sin alterar la fecha de siembra del maíz temprano.
Aspecto a destacar fueron que la capacidad operativa de la maquinaría se amplió considerablemente, dado que la humedad del rastrojo no fue un inconveniente a la hora de sembrar dado que no se producen dificultades de corte del mismo provocando las tan poco deseadas “arrastradas”.
A considerar es el volumen de MS y lignificación que tenga el cultivo al momento de la siembra, con los niveles especificados anteriormente de MS y cultivos poco lignificados, no existieron problemas, pero si el volumen de MS incrementa considerablemente como la lignificación de tallos, pueden generarse inconvenientes de corte de la MS y enredos de tallos en los sistemas de transmisión de la sembradora, dificultando notablemente la operación de siembra.

4. Comentarios finales
2017/18
✓ ¿Es posible realizar un CC como antecesor del maíz temprano sin impactar negativamente en el rendimiento?
Es posible realizar CC con un muy bajo impacto o impactos positivos sobre el cultivo de maíz. Se observó una disminución del 3% con rendimientos elevados (11,5 tn∙ha-1) en la primera campaña y un incremento del 15% en la segunda campaña, mientras en la campaña 2017/18 la perdida fue de un 4% seguramente asociada a la helada tardía.
✓ En un periodo de tiempo acotado, ¿qué alternativa puede realizar el mayor aporte de carbono al sistema?
La mayoría de los cultivos de cobertura evaluados produjeron más de 4 tn∙ha-1 de MS en un ciclo de crecimiento relativamente corto (c.a. 120 días), aunque esto se podría maximizar con siembras sobre cultivo vivos incrementado la duración del ciclo. Las coberturas en las que se combinaron 3 especies tendieron a superar a las que combinaron 2 especies. En comparación con la vicia, los tréboles evaluados no lograron un mayor aporte de MS y su costo de implantación fue un 50% mayor. La inclusión de CC como antecesor de maíz temprano permite mejorar significativamente el balance anual de C del sistema, respeto a dejar el lote en barbecho durante el invierno.
✓ ¿Cuál es el impacto sobre la población de malezas?

Se observó una marcada reducción en la emergencia de malezas. Lo cual nos permitiría a futuro pensar en la posibilidad de prescindir de la aplicación de herbicidas residuales como ya se ha implementado en el sistema de CC/Maiz tardio.

Capítulo 4. Manejo de la nutrición
4.1. Diagnóstico del manejo de la nutrición dentro del grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy
1-Introducción
En base al aprendizaje realizado durante la primer etapa de la chacra, se generó un nuevo proyecto pensando en ver de qué manera podemos implementar mejoras a nivel “sistema productivo”, para ellos nos centraremos principalmente en sobre los pilares de la intensificación y diversificación de cultivos; y la nutrición de los mismos pensándolo desde el punto de vista sistémico. Para ello, se plateó como primera actividad realizar un diagnóstico que nos permita evaluar cuáles son los cuellos de botella en nuestro sistema nutricional actual, es decir enlistar fortalezas y debilidades del manejo nutricional actual por cultivo individual y a nivel de sistema; que nos permitan diseñar nuevas estrategias para mejorar el manejo nutricional a futuro.
2- Metodología
Para cumplimentar con este objetivo se realizó una encuesta a los miembros de la Regional y Chacra BragadoChivilcoy, para que en base a sus respuestas podamos tener un panorama del manejo que se está realizando en cada cultivo. Se consultaron los siguientes ítems para los cultivos de Trigo, Cebada, Arveja, Maíz temprano y tardío, Soja de primera y de segunda:
• ¿Realiza habitualmente diagnóstico del estado nutricional del suelo? (análisis químicos, ¿cuáles parámetros solicita?)
• ¿En qué nutrientes piensa y que herramientas toma en cuenta a la hora de fertilizar? (N, P, S, otros; Modelos de respuesta de P, balance de N, reposición de P, etc.)
• ¿Cuál es la dosis de cada nutriente aplicada, la fuente utilizada, el momento y la forma de aplicación de cada nutriente?
3-Resultados
Cultivos invernales
De un relevamiento realizado en marzo de 2018, se pudo determinar que el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy realiza anualmente ca. 35% de la superficie total de cultivos con cultivos invernales. Esto representa ca. 7700 has de cultivos invernales, siendo ca. 6000 has de trigo, ca. 1500 has de cebada y 200 has de arveja.
El 100% de los productores dieron detalle de como manejaban sus cultivos de trigo, de sus respuesta se pudo observar que casi la totalidad de los miembros (11 de 13) realiza un diagnóstico previo a la hora de planificar la nutrición del cultivo. Los principales parámetros solicitados son químicos siendo los más solicitados NO3, P, y en menor medida S, MO y Ph, mientras solo uno de los miembros solicita de rutina Zinc dado su conocimiento de posibles deficiencias de este micronutriente en las lomas arenosas de algunos lotes.
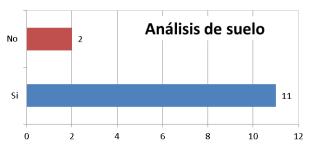

Figura 1. Número de miembros que solicitan análisis de suelo por rutina a la hora de realizar el cultivo de trigo.
Los 13 miembros que respondieron la encuesta comentaron que herramientas (modelos) de N y P utilizaban a la hora de planificar la nutrición de su cultivo, mientas que solamente 7 nombraron al azufre entre los elementos que consideran en su estrategia nutricional y solamente 2 miembros nombraron otro nutriente, siendo el Zinc el citado en ambos casos.
En el caso del nitrógeno, el 31% de los miembros aseguraron utilizar modelos de toma de decisiones que se asemejan a los de balance, utilizando demandas variables por ambiente (ie. año, lote) y considerando más de una fuente de oferta (ie. suelo, fertilizante, mineralización, etc.), mientras que el restante 69% dijo utilizar modelos de respuesta, considerando principalmente un N disponible objetivo para maximizar el rendimiento (ie. 160-Nsuelo: Figura 2). Por el lado de la planificación de la fertilización fosfatada, el 46% de los miembros dijo utilizar un modelo de reposición de P, es decir que decidió la dosis de acuerdo a una estimación aproximada de la extracción que realizaría el cultivo de trigo sumado a la soja de 2da que cultivaría luego. El restante 54% de los productores indicó que utilizó algún criterio similar al de utilizar un modelo de respuesta de P, sea plantearse como objetivo un umbral de P alcanzado (ie. 22-24 ppm) o utilizar una dosis fija, sin importar la demanda del cultivo (ie. 120 kgMAP/ha; Figura 2). Finalmente a la hora de la toma de decisiones del manejo azufrado, se puede resaltar que el 46% de los miembros no contesto (Nc) si pensaba en el azufre a la hora de planificar la nutrición del cultivo, un 23% es un fertilizador de azufre “ocasional”, es decir lo incorpora solamente porque la fuente utilizada contiene este nutriente y un 31% piensa en el nutriente y aplica de acuerdo a un diagnóstico previo (respuesta).
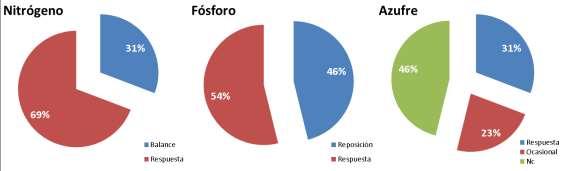
Figura 2. Porcentaje de modelos de toma de decisión utilizados para los principales nutrientes evaluados.
Al analizar las dosis de cada uno de los nutrientes aplicados, se pudo observar que el N objetivo (suelo + fertilizante) más frecuente para el cultivo de trigo es de 150 kg/ha, sin encontrarse N objetivos menores a este valor, mientras los máximos N objetivos se encontraron cerca de los 180 kg/ha. En el caso del P, se observó que tanto el valor utilizado más frecuente como el mínimo fueron del orden de los 25 kgP/ha, lo que equivale a unos 56 kgP2O5/ha o 112 kgMAP/ha. Mientras que el máximo aplicado fue casi un 80% mayor alcanzando los 45 kgP/ha (Figura 3). Si consideramos los valores medios de P aplicado, podemos decir que alcanzarían para cubrir la extracción de un trigo de 4000 kg/ha más una soja de 2da de 2000 kg/ha (IPNI, 2016), valores de rendimiento que están notablemente por debajo de los rendimientos medios analizados en la caracterización de brecha productiva de ambos cultivos, siendo estos de ca. 4900 kg/ha ´para el trigo y 2500 kg/ha para soja de 2da, lo cual produciría una demanda de 30 kgP/ha (IPNI, 2016). Por lo tanto, es de esperar que buena parte de los productores que piensan estar reponiendo el fosforo extraído, realmente no lo estén logrando.

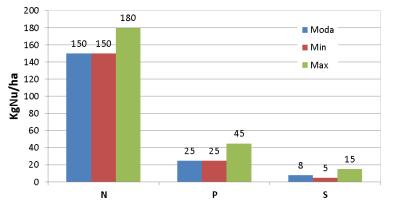
Figura 3. Dosis de N, P y S más utilizada (moda), la dosis mínima y máxima. En el caso de N se indica los modelos de Suelo + fertilizante, en el caso de P y S los kg/ha de elemento puro.
Luego se evaluaron cuáles son las principales fuentes utilizadas a la hora de fertilizar el cultivo de trigo. En el caso de N, Urea (37%) es la más utilizada entre los sólidos y el Solmix (21%) entre los líquidos, mientras que la fuente de P más utilizada es el MAP (77%). Por su parte, las fuentes que aportan S, están muy asociadas a las fuentes nitrogenadas, como es el caso de la utilización de Solmix (40%) y la Urea-S (20%).
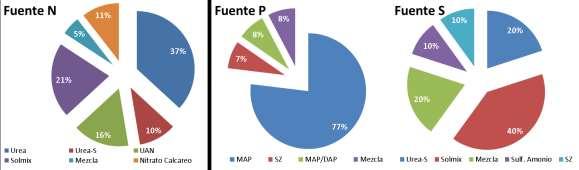
Figura 4. Porcentaje de fuentes de N, P y S utilizadas por el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Finalmente, en cuanto al momento y forma de aplicación de las fuentes utilizadas, cabe destacar que la gran mayoría de las aplicaciones de N se realizan en un solo momento (79%), mientras que el restante 21% se realiza dividido en siembra y macollaje, todas en momentos iniciales del cultivo. Las aplicaciones al voleo son las que predominan (54%), seguidas por el chorreado de líquidos (33%) y la incorporación del fertilizante pre-siembra (13%). Por el lado del P, el 85% de las aplicaciones son incorporadas a la siembra y el 15% restante, las divide al voleo pre siembra + incorporado a la siembra.

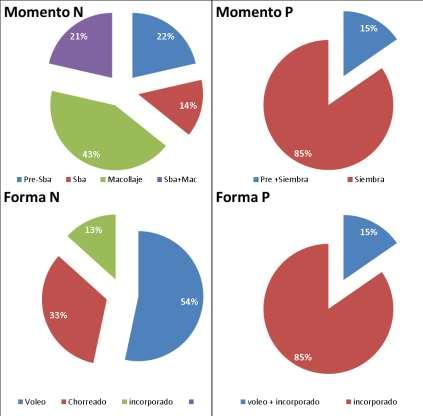
Figura 5. Porcentaje de momentos de aplicación (superior) y forma de aplicación (inferior) de N y P utilizadas por el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
En el caso del cultivo de cebada, se evaluó la respuesta de 7 de los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy y se puede resumir que el manejo que se utiliza es similar al del cultivo de trigo en cuanto a fuentes, momentos y formas de aplicación, diferenciándose solamente el N objetivo al cual apuntan los productores, siendo este entre 10-20 kgN/ha menores a los de trigo, producto del miedo al exceso de proteínas y/o conocimiento sobre una mejor eficiencia en el uso del N de parte de cebada comparada con trigo.
Finalmente entre los cultivos invernales, solamente 3 miembros contestaron acerca del interés en el manejo de la nutrición de arveja, todos con objetivos muy similares. Realizan inoculación en semilla con cepas específicas para arveja, y se centran principalmente el manejo del P, apuntando a dosis de 30 kgP/ha y utilizando SPS, SPT o MAP de acuerdo a la disponibilidad, siendo el fertilizante incorporado a la siembra en todos los casos.
Cultivos estivales
De un relevamiento realizado en marzo de 2018, se pudo determinar que el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy realiza anualmente ca. 65% de la superficie total de cultivos con cultivos estivales. Esto representa ca. 20.000 has de cultivos estivales, siendo ca. 5.000 has de maíz temprano, ca. 1.500 has de maíz tardío, ca. 7.700 has de soja de primera y 5.800 has de soja de 2da, y una pequeña proporción de maíz de segunda con 125 has y Girasol con 95 has.
Maíz temprano
El 100% de los productores dieron detalle de como manejaban sus cultivos de maíz tempranos, de sus respuesta se pudo observar que poco más de la mitad de la totalidad de los miembros (7 de 13) realiza un diagnóstico previo a la hora de planificar la nutrición del cultivo. Los principales parámetros solicitados son químicos siendo los más

solicitados NO3, P, y en menor medida S, MO y Ph, mientras que al igual que en el caso de trigo, solo uno de los miembros solicita de rutina Zinc dado su conocimiento de posibles deficiencias de este micronutriente en las lomas arenosas de algunos lotes.
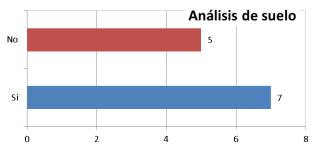
Figura 6. Número de miembros que solicitan análisis de suelo por rutina a la hora de realizar el cultivo de maíz.
Los 13 miembros que respondieron la encuesta comentaron que herramientas (modelos) de N y P utilizaban a la hora de planificar la nutrición de su cultivo, mientras 9 nombraron al azufre entre los elementos que consideran en su estrategia nutricional y solamente 2 miembros nombraron otro nutriente, siendo el Zinc el citado en ambos casos.
En el caso del nitrógeno, el 23% de los miembros aseguraron utilizar modelos de toma de decisiones que se asemejan a los de balance, utilizando demandas variables por ambiente (ie. año, lote) y considerando más de una fuente de oferta (ie. suelo, fertilizante, mineralización, etc.), mientras que el restante 77% dijo utilizar modelos de respuesta, considerando principalmente un N disponible objetivo para maximizar el rendimiento (ie. 150-Nsuelo: Figura 7). Por el lado de la planificación de la fertilización fosfatada, el 62% de los miembros dijo utilizar un modelo de reposición de P, es decir que decidió la dosis de acuerdo a una estimación aproximada de la extracción que realizaría el cultivo de maíz. El restante 38% de los productores indicó que utilizó algún criterio similar al de utilizar un modelo de respuesta de P, sea plantearse como objetivo un umbral de P alcanzado (ie. 18-22 ppm) o utilizar una dosis fija, sin importar la demanda del cultivo (ie. 150 kgMAP/ha; Figura 7). Finalmente a la hora de la toma de decisiones del manejo azufrado, se puede resaltar que el 31% de los miembros no contesto (Nc) si pensaba en el azufre a la hora de planificar la nutrición del cultivo, un 31% es un fertilizador de azufre “ocasional”, es decir lo incorpora solamente porque la fuente utilizada contiene este nutriente y un 38% piensa en el nutriente y aplica de acuerdo a un diagnóstico previo (respuesta).
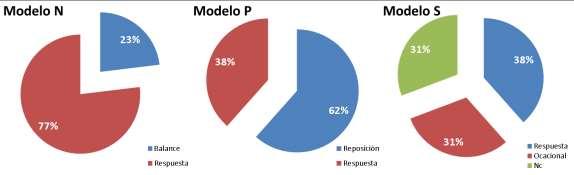
Figura 7. Porcentaje de modelos de toma de decisión utilizados para los principales nutrientes evaluados para el cultivo de maíz temprano.
Al analizar las dosis de cada uno de los nutrientes aplicados, se pudo observar que el N objetivo (suelo + fertilizante) más frecuente para el cultivo de trigo es de 150 kg/ha, sin encontrarse N objetivos menores a este valor, mientras los máximos N objetivos se encontraron cerca de los 200 kg/ha. En el caso del P, se observó que tanto el valor utilizado más frecuente fue de 27 kgP/ha (120 kgMAP/ha), siendo el mínimo 15 kgP/ha, mientras que el máximo

aplicado fue más de un 100% mayor a la moda, alcanzando los 70 kgP/ha (Figura 8). Si consideramos los valores medios de P aplicado, podemos decir que alcanzarían para cubrir la extracción de un maíz de 10500 kg/ha (IPNI, 2016), valores de rendimiento algo mayores a los observados en la caracterización de brecha productiva del cultivo de maíz temprano (ca. 9000 kg/ha), sin embargo el rendimiento medio objetivo para el grupo actualmente es de 11500 kg/ha, lo cual produciría una demanda de 30 kgP/ha (IPNI, 2016), por lo tanto, con estos nuevos objetivos deberíamos ajustar un poco las dosis de P aplicado. Las dosis de azufre aplicadas van entre los 5-15 kgS/ha, con un valor más frecuente de 9 kg/ha, estos valores suelen ser suficientes para cubrir la demanda en lotes con buenos porcentajes de MO%.
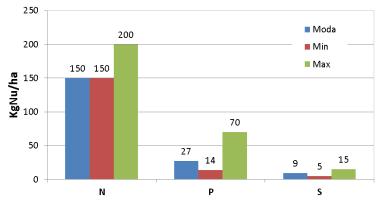
Figura 8. Dosis de N, P y S más utilizada (moda), la dosis mínima y máxima. En el caso de N se indica los modelos de Suelo + fertilizante, en el caso de P y S los kg/ha de elemento puro.
Luego se evaluaron cuáles son las principales fuentes utilizadas a la hora de fertilizar el cultivo de maíz. En el caso de N, Urea (25%) es la más utilizada entre los sólidos y el Solmix (35%) entre los líquidos, mientras que la fuente de P más utilizada es el MAP (75%), seguido de un 19% de mezclas sólidas. Por su parte, las fuentes que aportan S, están muy asociadas a las fuentes nitrogenadas, como es el caso de la utilización de Solmix (47%) y mezclas solidas (20%).
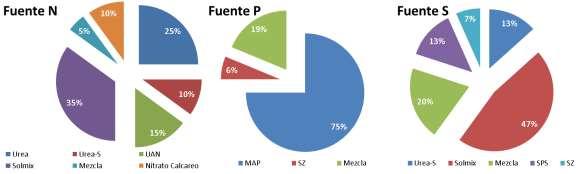
Figura 9. Porcentaje de fuentes de N, P y S utilizadas por el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Finalmente, en cuanto al momento y forma de aplicación de las fuentes utilizadas, cabe destacar que todas las aplicaciones de N se realizan en un solo momento, divididas entre pre-sba y siembra (62%) y en vegetativo temprano del cultivo (38%;V2-V6). Las aplicaciones al voleo son las que predominan (50%), seguidas por el chorreado de líquidos (37%) y la incorporación del fertilizante pre-siembra (13%). Por el lado del P, el 69% de las aplicaciones son incorporadas a la siembra y el 31% restante, las divide al voleo pre siembra + incorporado a la siembra.

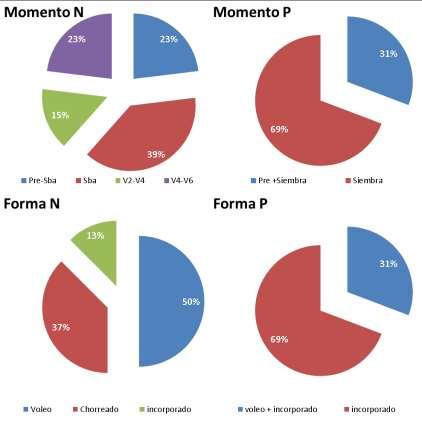
Figura 10. Porcentaje de momentos de aplicación (superior) y forma de aplicación (inferior) de N y P utilizadas por el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
En el caso del cultivo de maíz tardío, se evaluó la respuesta de 8 de los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy y se puede resumir que el manejo que se utiliza es similar al del cultivo de maíz temprano en cuanto a fuentes, momentos y formas de aplicación, diferenciándose el N objetivo y el manejo del P. El N objetivo al cual apuntan los productores, es ca. 20 kgN/ha menor a los de maíz temprano (ie. 130-Nsuelo), mientras el P aplicado promedia los 20 kgP/ha, lo cual es equivalente a unos 90 kgMAP/ha, ambos niveles de fertilizantes aplicados disminuyen principalmente producto de un menor rendimiento objetivo (ca. 8500 kg/ha).
Soja de primera
Al igual que para maíz temprano y trigo, el 100% de los productores dieron detalle de como manejaban sus cultivos de soja de primera, de sus respuesta se pudo observar que la mayoría de los miembros (9 de 13) no realiza un diagnóstico previo a la hora de planificar la nutrición del cultivo. De los miembros que si realizan análisis de suelo, los principales parámetros solicitados son químicos, siendo los más solicitados P y en S y Ph.
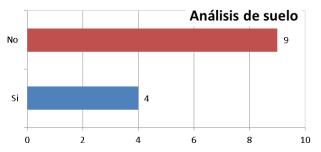

Figura 11. Número de miembros que solicitan análisis de suelo por rutina a la hora de realizar el cultivo de soja de primera.
Los 13 miembros que respondieron la encuesta comentaron que herramientas (modelos) de N y P utilizaban a la hora de planificar la nutrición de su cultivo, mientras 9 nombraron al azufre entre los elementos que consideran en su estrategia nutricional.
En el caso del nitrógeno, el 100% de los miembros aseguraron utilizar a la inoculación como la única fuente para asegurar la dotación de N durante el ciclo del cultivo. Por el lado de la fertilización fosfatada, el 46% de los miembros dijo utilizar un modelo de reposición de P, es decir que decidió la dosis de acuerdo a una estimación aproximada de la extracción que realizaría el cultivo de soja. El restante 54% de los productores indicó que utilizó algún criterio similar al de utilizar un modelo de respuesta de P, sea plantearse como objetivo un umbral de P alcanzado (ie. 1215 ppm) o utilizar una dosis fija, sin importar la demanda del cultivo (ie. 80 kgMAP/ha). Finalmente a la hora de la toma de decisiones del manejo azufrado, se puede resaltar que el 31% de los miembros no contesto (Nc) si pensaba en el azufre a la hora de planificar la nutrición del cultivo, un 23% es un fertilizador de azufre “ocasional”, es decir lo incorpora solamente porque la fuente utilizada contiene este nutriente y un 46% piensa en el nutriente y aplica de acuerdo a un diagnóstico previo (respuesta).
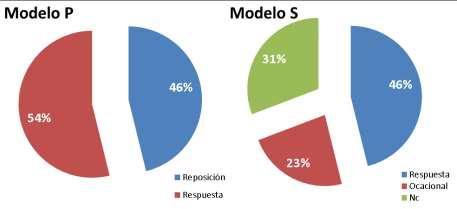
Figura 12. Porcentaje de modelos de toma de decisión utilizados para los principales nutrientes evaluados para el cultivo de soja de primera.
Al analizar las dosis de cada uno de los nutrientes aplicados, se pudo observar que en el caso del P el valor utilizado más frecuente fue de 22 kgP/ha (100 kgMAP/ha), siendo el mínimo 14 kgP/ha, mientras que el máximo aplicado fue de 30 kgP/ha (Figura 13). Si consideramos los valores medios de P aplicado (18 kg/ha), podemos decir que alcanzarían para cubrir la extracción de una soja de 3300 kg/ha (IPNI, 2016), valores de rendimiento algo menores a los observados en la caracterización de brecha productiva del cultivo de soja (ca. 3500 kg/ha), sin embargo el rendimiento medio objetivo para el grupo actualmente es de 4300 kg/ha, lo cual produciría una demanda de 23 kgP/ha (IPNI, 2016), por lo tanto, con estos nuevos objetivos deberíamos ajustar un poco las dosis de P aplicado. Las dosis de azufre aplicadas van entre los 5-10 kgS/ha, con un valor más frecuente de 5 kg/ha, estos valores suelen ser menores a los que extraería una soja de rendimiento medio (10-12 kgS/ha).

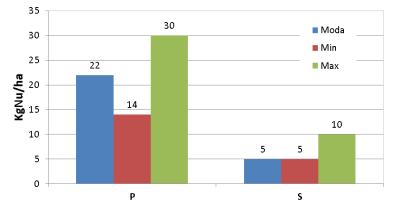
Figura 13. Dosis de P y S más utilizada (moda), la dosis mínima y máxima. P y S son kg/ha de elemento puro.
Luego se evaluaron cuáles son las principales fuentes utilizadas a la hora de fertilizar el cultivo de soja de primera. En el caso del P las fuentes utilizadas presentan porcentajes de utilización muy parecidas, siendo el SPT (27%), seguido por algunas mezclas sojeras (ie. 4-30-0-8-14) y el SPS con un 26% y el MAP con un 21%. Por su parte, las fuentes que aportan S, están muy asociadas a las fuentes P como es el caso de la utilización de mezclas sojeras (50%) y SPS (50%).
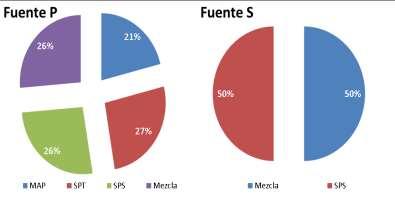
Figura 14. Porcentaje de fuentes de P y S utilizadas por el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Finalmente, en cuanto al momento y forma de aplicación de las fuentes de P utilizadas, cabe destacar que el 69% de las aplicaciones de P se realizan a la siembra, y son incorporadas y el 31% restante, las divide al voleo pre siembra + incorporado a la siembra.

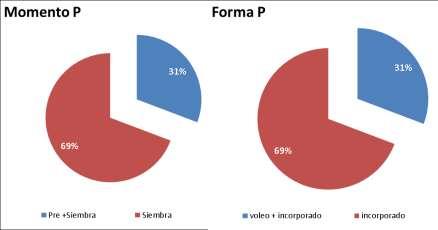
Figura 15. Porcentaje de momentos de aplicación de P utilizadas por el grupo de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
En el caso del cultivo de soja de 2da, se evaluó la respuesta de 5 de los 13 miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy., dado que la mayoría planifica la nutrición de este cultivo en conjunto con el antecesor invernal (trigo o cebada). Los miembros que realizan aplicaciones de fertilizantes en este cultivo, en general realizan solamente aplicaciones de P, las cuales ocasionalmente pueden estar acompañadas por S en el caso que la fuente utilizada lo contenga. Las dosis de P aplicado promedia los 11 kgP/ha, lo cual es equivalente a unos 50 kgMAP/ha, los cuales se aplican en todos los casos incorporados a la siembra. Otras fuentes que son utilizadas en este cultivo son SPS y algunas mezclas sojeras.
4-Comentarios finales
De esta encuesta se puede desprender algunos tópicos a tener en cuenta a la hora de pensar en un sistema nutricional a nivel del sistema productivo. Primeramente se observó que el diagnóstico previo a través de análisis de suelos no es una práctica totalmente incorporada por los miembros de la chacra. Como era esperado, la mayoría de los análisis de suelo suelen estar asociados a los cultivos de gramíneas, los cuales son los más necesitados a la hora de realizar fertilización nitrogenada. Luego a la hora de la planificación, en general no se diferencian muy marcadamente los rendimientos objetivos por calidad de ambiente o campaña climática, sino que se tienden a utilizar modelos de respuesta tanto de N como de P, bastante estancos. En este último nutriente en el caso que se piense en reponer los nutrientes extraídos, parece se toman rendimientos esperados inferiores a los q generalmente se logran, provocando que haya un desbalance negativo en el stock de P en el suelo, que se va acumulando cultivo tras cultivo, algo que ya se observó en el análisis de brecha de rendimientos de la primera etapa de la Chacra. Respecto a las fuentes, como y cuando se aplican, parecen existir más diversidad en las fuentes nitrogenadas que en las fuentes fosforadas, mientras que el S está muy asociado a si en la fuentes utilizadas existe este compuesto o no y en qué proporción, mientras que otros elementos como Zinc, Boro, Ca, casi no se les presta atención, más allá de algunos casos puntuales.
4.2. ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestro trigo manteniendo los altos rendimientos actuales?
1-Introducción
Entre los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy existe la percepción que dentro del manejo de los cultivos invernales, no se está muy lejos de realizar un manejo de la nutrición óptima para maximizar los rendimientos, pero sin embargo, existe un déficit notorio en los niveles de calidad comercial alcanzados (ie. %proteína) que acompañan a los buenos rendimientos obtenidos. Por lo tanto, se plantea la necesidad de conocer las posibles causas de este resultado y así poder diseñar estrategias para mejorar la calidad comercial.
En el cultivo de trigo, el porcentaje de proteínas en granos (PPG) es uno de los principales indicadores directos de la calidad de los granos. Diferentes estudios demuestran que la absorción de nitrógeno en distintas etapas del ciclo

ontogénico modifican estos parámetros. De allí que utilizar la fertilización nitrogenada como herramienta de manejo puede resultar no solo en una mayor producción, sino también en una mejor calidad del grano. En 1994, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) lanzó un Programa de Mejoramiento de la Calidad de Trigo Argentino, en el cual se modificó el estándar de comercialización del trigo pan, incluyendo en el rubro PPG una base del 11% para su comercialización, con bonificaciones y penalizaciones en el precio de acuerdo a si se alcanza o no la proteína de referencia. La particularidad que presentan las proteínas de trigo es la de formar el gluten, esencial para establecer la calidad panadera. El gluten está conformado por gliadinas y gluteninas (Passarella & Savin, 2003). El balance de las mismas junto con el PPG determina que la masa que se forma durante el proceso de industrialización posea las propiedades necesarias para ser panificadas (Passarella & Savin, 2003).
La calidad de las partidas de trigo define su destino industrial. Tal es su relevancia que los principales países productores clasifican internamente al trigo de acuerdo a categorías de uso. En Argentina, la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) clasifica a las distintas variedades locales dentro de tres grupos. El denominado Grupo de Calidad 1 (GC1) incluye aquellas variedades de trigos correctores, aptas para panificación industrial. Dentro del Grupo de Calidad 2 (GC2) se incluye a variedades aptas para panificación tradicional (más de 8 horas de fermentación) y en el Grupo de Calidad 3 (GC3) se incluyen los trigos aptos para panificación directa (menos de 8 horas de fermentación) (Chidichimo et al., 2007).
La absorción de nitrógeno por el cultivo está regulada por la disponibilidad de nitrógeno en el suelo y por la propia demanda del cultivo, la cual varía a lo largo del ciclo (Lemaire et al., 2008). Durante las etapas tempranas del cultivo la disponibilidad de N es alta como consecuencia de la acumulación de nitratos durante el barbecho sumado a la posible fertilización al momento de la siembra (Angus, 2001). Ya en los momentos de macollaje y encañazón el cultivo comienza a incrementar la absorción de nutrientes (Dreccer et al., 2003) debido a una mayor actividad radical (Gregory et al., 1992), y la concentración de nitratos en el suelo disminuye marcadamente (Angus, 2001). En las etapas finales del cultivo (espigazón y llenado de granos) se observan en suelo los valores de nitratos más bajos, pudiéndose observar un posible aumento hacia madurez fisiológica debido a la mineralización de la materia orgánica (Angus, 2001).
La acumulación de nitrógeno en el grano es uno de los parámetros más importantes que condiciona la calidad dado que determinará el PPG final. Durante el llenado de los granos la absorción de nitrógeno por parte del cultivo variará dependiendo de la disponibilidad de este nutriente en el suelo, pudiendo mantenerse a altos (Luebs & Laag, 1967) o bajos ritmos (Lazzari et al., 2005; Delogu et al., 1998) en función de la oferta del nutriente. Es por esto que la fuente de N en el periodo de llenado puede provenir de la absorción durante esta etapa, o de la removilización del N acumulado previamente en otros órganos (hojas, tallos). En situaciones de deficiencias de N, hasta un 80% del N total presente en plantas de trigo al momento de floración puede ser removilizado hacia el grano (Delogu et al., 1998; Przulj & Momcilovic, 2001).
De una extensa revisión bibliográfica, Alzueta et al. (no publicado), observaron que en situaciones de llenado de granos sin ningún estrés térmico marcado, el porcentaje de proteínas observado al inicio del llenado efectivo parece ser un buen indicador del PPG potencial o máximo que podría obtener ese cultivo, dado que el PPG observado a madurez fisiológica (MF), siempre fue menor o como máximo similar que el observado al inicio del llenado de granos (Figura 1, símbolos vacíos). Por el contrario, el PPG final fue superior al observado al inicio del llenado de los granos cuando el mismo estuvo expuesto a algún tipo de estrés sea térmico o hídrico (Figura 1, símbolos negros). En particular, para la región norte de la provincia de Buenos Aires la probabilidad de ocurrencia de golpes de calor intensos a extremos (>35°C) durante el llenado de los granos es menor al 10% (Modelos Cronos; Miralles et al. 2014).

P
Porcentajedelllenadodegranos
Figura 1. Relación entre el porcentaje de proteínas relativo al observado al inicio efectivo del llenado de granos (ca. 3-5 días post antesis) y el porcentaje del llenado de granos (100% = MF). Círculos vacíos representan situaciones de llenado de granos “normales” o sin estreses marcados y los cuadrados llenos situaciones donde el llenado fue afectado por un estrés severo (Alzueta et al., no publicado).
Por lo tanto, el status nutricional del cultivo en floración y en particular el porcentaje de N (o proteínas) en las espigas de trigo a floración está fuertemente relacionado con el PPG final, observándose diferencias marcadas cuando estas relaciones las analizamos por genotipo, por ejemplo los cultivares del GC2 vs los del GC1 o GC2 (Figura 2).
Figura 2. Relación entre el porcentaje de nitrógeno en las espigas a floración y el porcentaje de proteína en los granos final (PPG %), para genotipos de trigo pan de diferentes grupos de calidad (GC1: Buck 75 aniversario y Klein Rayo; GC2: Baguette 13 premium, Baguette 501 y SY 300; GC3: K Chajá). Adaptado de Alzueta et al. 2014 y Heredia et al. 2015.
Dado que el N absorbido antes y después de espigazón determina el contenido proteico del grano, la fertilización nitrogenada es una alternativa acertada para mejorar los parámetros de calidad del cultivo. Cultivos fertilizados con

N durante las etapas posteriores a floración pueden resultar en diferencias en los valores de proteína del grano (Prystupa & Ferraris, 2011; Alzueta et al. 2014), siendo la respuesta menor a medida que la situación inicial se encontraba en mejor estado nutricional (Figura 3). A su vez, existe una gran variabilidad genotípica en la concentración de proteína en grano (ie. grupo de calidad; Chidichimo et al., 2007; Bogard et al., 2010; Amiri et al., 2015), difiriendo la magnitud de la respuesta de la concentración de proteína en grano a la fertilización (Cooper et al., 2001; Kindred et al., 2008; Hristov et al., 2010). Estas diferencias se deben principalmente a la relación existente entre la acumulación de nitrógeno y la biomasa del grano. Si bien la fertilización nitrogenada puede actuar sobre ambos factores, en general tiene un mayor impacto sobre el contenido de nitrógeno en los granos que sobre el peso de los mismos, aumentando entonces la concentración de proteínas (Matthies et al., 2002; Rausch et al., 2003; Prystupa et al., 2008; Alzueta 2014).
PPGsinfoliar(%)
GC1
PPGsinfoliar(%)
Figura 3. Relación entre el porcentaje de proteína (PPG %) sin aplicación de N foliar post floración y con aplicación de N foliar post floración (20 kgN∙ha-1), para 3 genotipos de trigo pan de diferentes grupos de calidad. Datos adaptados de Alzueta et al. 2014.
Por lo tanto, si al entendimiento de los procesos fisiológicos que ocurren durante el ciclo del cultivo, le sumamos un diagnóstico adecuado del status nutricional del cultivo y pronósticos climáticos confiables, es posible construir modelos conceptuales que nos permitan predecir el PPG que estaría alcanzando y de ser necesario intervenir para poder modificarlo y obtener así un lote de granos de mejor calidad y consecuentemente mejor precio.
Por ejemplo, considerando que en la región de interés de este estudio la probabilidad de ocurrencia de golpes de calor intensos a extremos es muy baja y es posible evaluar con el porcentaje de N en espigas en floración, cuál sería el PPG máximo que podría alcanzar ese cultivo. De ser este potencial de bajo a muy bajo, de acuerdo a nuestros objetivos, se podría tomar la decisión de intentar corregir esta situación aplicando una dosis de N foliar. Es de esperar que en el caso que el PPG al inicio del llenado de granos sea menor que 10%, se obtenga una respuesta positiva a la aplicación de N durante el llenado y nos permita disminuir la posibilidad de ser penalizados durante la comercialización de los esos granos.
Sin embargo, para que operativamente podamos tomar esta decisión, es necesario contar con métodos de evaluación rápida y sencilla disponible en el campo para poder tomar decisiones y de ser necesario realizar aplicaciones para intentar corregir los PPG. Una alternativa interesante parece ser utilizar un Greenseeker o NDVI de mano. En un trabajo preliminar realizado en la FAUBA donde se realizaron 2 tratamientos de manejo nitrogenado, (i) nitrógeno disponible en el suelo a la siembra (N0; 80 kg∙ha-1) y (ii) nitrógeno disponible en el suelo a la siembra más el agregado de 100 kgN∙ha-1como urea (N1; 180 kg∙ha-1). En estos ensayos se evaluó desde inicios de macollaje hasta 10 días previos a la floración la utilidad que podría tener esta herramienta para apoyar la toma

de decisiones en el manejo de la nutrición para elevar el PPG. Primeramente, el Greeneeker nos permitió diferencias correctamente cultivos que tenían un estado nutricional muy contrastante siendo mayor el valor de NDVI a medida que el cultivo presentaba mejor status nutricional (Figura 4, izquierda) y luego encontramos una relación muy estrecha para un bajo número de casos entre el índice de suficiencia (ie. NDVI N0/N1) y el PPG en la situación limitada (Figura 4, derecha), esta relación fue la relación más fuerte a mediada que realizábamos la estimación más próximo a floración (Tabla1).
IndicedesuficienciaNDVI(N0/N1) P P G
Figura 4. Relación entre el contenido de nitrógeno total a floración y valores de NDVI medidos alrededor de 10 días previos a la floración del cultivo, para 3 genotipos de trigo pan de diferentes grupos de calidad manejados en situaciones contrastantes de nitrógeno, N0:80 kgN/ha (símbolos vacíos) y N1: 180 kgN/ha (símbolos llenos). Datos adaptados de Alzueta et al. no publicados.
Tabla 1. Relación entre el valor de insuficiencia de nitrógeno a través de NDVI (N0/N1) y el porcentaje de proteínas en granos final, 10, 23, 37, 45 y 62 días previos a la antesis del cultivo de trigo pan.
Días previos a antesis
62
45
37
23
R 2 Valor P
0,0975 0,7978
0,0120 0,9299
0,2879 0,0701
0,4096 0,5579
10 0,9371 0,0614
Por lo tanto, nos propusimos como objetivo, (i) evaluar el comportamiento de un indicador rápido y sencillo (Greenseeker) para la toma de decisiones en cuanto al porcentaje de proteínas en granos y (ii) evaluar el impacto que tienen la aplicación de fertilizantes nitrogenados alrededor de floración sobre el rendimiento y la calidad, para ser utilizados como herramienta de corrección en tiempo real poder mejorar la calidad en lotes de alto rendimiento. Esta puede metodología puede ser de gran utilidad en el medio productivo, para ello es necesario reforzar la información actualmente disponible, incrementando el número de situaciones experimentales e incrementando la variabilidad genotípica ya analizada.
(i) Evaluación del comportamiento de indicadores rápidos y sencillos para la toma de decisiones en cuanto al porcentaje de proteínas en granos de trigo pan.

Para cumplimentar con este objetivo, durante la campaña triguera 2016/17, se llevaron a cabo evaluaciones a escala de lotes de producción, en lotes pertenecientes a la empresa Establecimientos La Negra SA, distribuidos en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires.

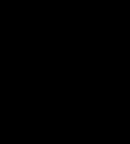
Imagen 1. Ubicación de los lotes evaluados.
Tabla 2. Detalle de los establecimientos, lotes y cultivares evaluados
Localidad Sitio # lotes Cultivares GC
Rawson La Estrella 3 DM Ceibo 2 Carmen de Areco La Florida 3 DM Algarrobo 2
Salto El Alba 5 K. Serpiente ACA 908 2 1
La estructura experimental consistió en realizar una franja con saturación de nitrógeno dentro de cada lote, realizada con la maquinaria del productor, definiendo los siguientes tratamientos:
Tratamiento
0- Control Manejo nutricional estándar del lote, de acuerdo a la potencialidad del mismo +N objetivo= 140-170 kgN/ha (Suelo + Fertilizante)
1-Saturado Manejo nutricional duplicando el objetivo del lote, saturando los requerimientos de N del cultivo
+N objetivo= 190-250 kgN/ha (Suelo + Fertilizante)
Durante el desarrollo del cultivo, entre los estadios Z4.5 y Z6.5 se midió con el GreenSeeker en ambas franjas, realizando al menos 5 estaciones de medición en cada una de ellas con el fin de abarcar la variabilidad ambiental. Mientras, en el momento de cosecha se determinó rendimiento y se tomaron muestras para luego hacer determinación del porcentaje de proteínas.
Los primeros resultados que observamos fueron, que previo a la floración del cultivo (Z45-Z55) se recorrieron los lotes de producción y se midió con un Greenseeker de mano (NDVI) tanto en el lote como en las franjas saturadas.

El valor medio de NDVI en el lote (Tratamiento 0) fue de 0,765, mientras que en las franjas saturadas (Tratamiento 1) el valor medio observado fue de 0,829, indicando que efectivamente las franjas saturadas presentaban un mejor estado nutricional que el lote (Figura 5).
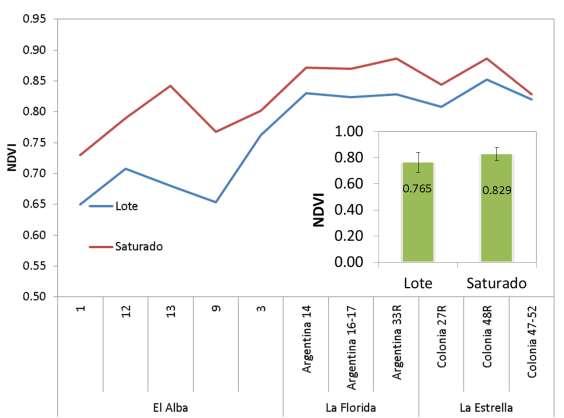
Figura 5. Valores de NDVI en el lote (línea azul) y en la franja saturada (línea roja) para cada uno de los lotes evaluados. Promedio de valores de lote y franja saturada (inset).
Posteriormente, se cosecharon cada uno de los lotes de producción observándose una gran variabilidad en los rendimientos logrados, los cuales variaron desde 3.291 hasta 7.103 kg∙ha-1, y siendo el promedio de 4758 kg∙ha-1 Cuando separamos los genotipos por grupo de calidad, se pudo observar que la variedades de grupo 1 que se utilizó (ACA 908) tuvo un rendimiento medio de 3.650 kg∙ha-1, mientras que los genotipos de grupo de calidad 2 (K. Serpiente, DM Ceibo, DM Algarrobo) mostraron un rendimiento promedio de 1.355 kg/ha mayor, alcanzando los 5.005 kg∙ha-1 en promedio (Figura 6).

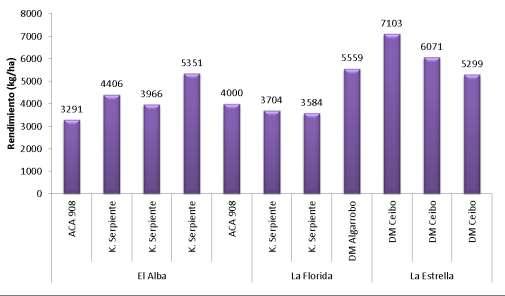
Figura 6. Rendimiento alcanzado (kg∙ha-1) por cada uno de los lotes evaluados.
Cuando analizamos los parámetros de calidad comercial, se pudo observar que el promedio del porcentaje de proteína fue de 9,9%, estando la mayoría de los casos con niveles que serían severamente penalizados a la hora de la comercialización. Al separarlos por grupo de calidad, se observó que los lotes con ACA 908 (GC1) mostraron un valor medio de 10,8%, mientras que los materiales del GC2 fue de 9,7% (Figura 7).
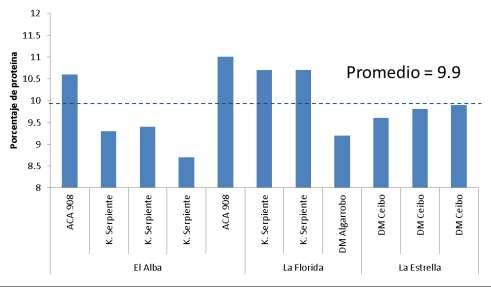
Figura 7. Porcentaje de proteína logrados (kg/ha) para cada uno de los lotes evaluados.
Por su parte, el peso hectolítrico promedio fue de 78.4 kg∙hl-1, estando todos los lotes dentro del estándar de comercialización (mayor a 73 kg∙hl-1), y encontrándose el grueso de los lotes dentro del grado 2 de liquidación y 3 caso en el grado 1 de liquidación (Figura 8).

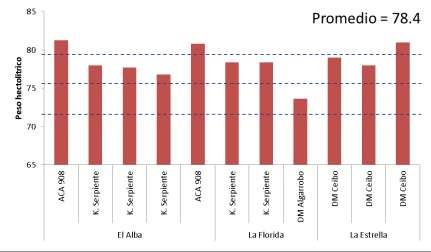
Figura 8. Peso hectolítrico (kg/hl) para cada uno de los lotes evaluados.
Finalmente, se relacionó el NDVI relativo con el porcentaje de proteínas de cada lote, para evaluar si el Greenseeker podría ser una herramienta fiable como indicador de la calidad. Para ello, se separó a los lotes por el nivel de rendimiento alcanzado, agrupando en los menores y mayores de 4000 kg∙ha-1 y poniéndonos como objetivo de mínima un 10% de proteína. De este análisis surgió que hubo una excelente relación entre ambas variables, indicando que cuando la deficiencia de N fue mayor (NDVI relativos bajos), los niveles de proteínas fueron menores (Figura 9).
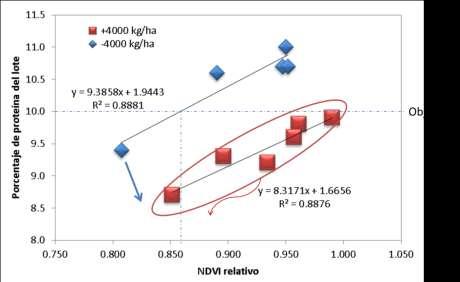
Figura 9. Relación NDVI relativo a la franja saturada y porcentaje de proteína separada por nivel de rendimiento.
A su vez, se pudo observar que cuando los rendimientos fueron mayores a 4.000 kg∙ha-1 cumplimentar con el objetivo de porcentaje de proteína mínimo sería casi imposible, por lo tanto existiría posibilidades de que una corrección con nitrógeno foliar cercanos a floración responda positivamente y nos permita alcanzar niveles de proteínas por encima de 10%, siendo esta respuesta mayor a medida que el NDVI relativo es menor. La misma situación se puede suponer en el caso de los rendimientos menores a 4.000 kg∙ha-1, pero que presentó niveles de NDVI relativos menores a 0,900-0,850.

Las consideraciones finales que podemos tener de esta experiencia son, que a priori el Greenseeker parece ser una herramienta confiable a la hora de predecir el porcentaje de proteína que puede alcanzar un lote de producción, sobre todo cuando lo discriminamos por el nivel de rendimiento esperado. Por lo tanto, a partir de la información generada pueden realizar en sus lotes franjas saturadas para luego analizar con este tipo de herramienta y dependiendo del rendimiento estimado al momento de floración evaluar realizar una fertilización tardía con el objetivo de mejorar la calidad de sus lotes de granos. A medida que el lote muestre valores de relativos de NDVI sensiblemente menores que la franja saturada (0.85-0.90), mayor será la posibilidad de encontrar una respuesta positiva a este tipo de técnica. Por lo que, es necesario completar esta información con la evaluación de la respuesta que podría tener la aplicación de fertilizantes foliares cercanos a floración para mejorar la disponibilidad de N durante el llenado de granos.
(ii) Evaluar el impacto que tienen la aplicación de fertilizantes nitrogenados alrededor de floración sobre el rendimiento y la calidad
Para cumplimentar con este objetivo junto a la empresa YARA Argentina SA, se llevó a cabo durante la campaña triguera 2017/18, un ensayo a escala de lote de producción del Ea. San María (Gdor. Ugarte) perteneciente a la empresa Traulenco SA en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires.

Imagen 1. Ubicación del ensayo
La estructura experimental consistió 10 tratamientos realizados en franjas de ca. 1200 m2 con 2 repeticiones de cada uno de ellos y, realizada con la maquinaria del productor. El cultivar utilizado fue Klein Rayo (GC1) y los tratamientos consistieron en: 5 tratamientos de nitrógeno al inicio del ciclo de cultivo, dosis alta y baja, diferentes fuentes Nitrodoble (ND) y Urea azufrada (Us), los cuales fueron cruzados por 2 tratamientos alrededor de la floración, con y sin aplicación de N foliar (20 lts/ha de Last –N de YARA). A su vez, en la cabecera del ensayo se realizó una doble aplicación del tratamiento de mayor disponibilidad para contar con una franja de saturación de referencia.
Tabla 2. Detalle de los tratamientos realizados, dosis de N disponible en suelo y N aplicado en cada momento con cada uno de las fuentes utilizadas. Urea azufrada (Us) y Nitrodoble (ND)

Durante el desarrollo del cultivo, en el estadio de Z6.0 se midió con el GreenSeeker y YARA N-Tester (Spad) en cada tratamiento y en la franja saturada, realizando al menos 30 estaciones de medición en cada una de ellas con el fin de abarcar la variabilidad ambiental. Mientras, en el momento de cosecha se determinó rendimiento y se tomaron muestras para luego hacer determinación de la calidad comercial e industrial de esos granos.
Analizando los resultados obtenidos en este ensayo, podemos destacar que al igual que en la evaluación del año 2016/17, es posible diferenciar próximo a la floración del cultivo (Z60) el estado nutricional del mismo, utilizando un Greenseeker de mano (NDVI) o N-tester (Spad), siempre que contemos con una franja saturada de N. Los valores medio de NDVI y Spad relativos a la franja saturada, incrementaron a medida que la disponibilidad de N inicial mejoró, siendo mayores los valores observados en los tratamientos con ND (86%), respecto a Us (82%). El valor medio de NDVI en los tratamientos ND70, Us100, ND130 y Us 160 fue de 0,605; 0,575; 0,725 y 0,695, respectivamente. Mientras, el valor medio de SPAD en los tratamientos ND70, Us100, ND130 y Us 160 fue de 48.1; 47.4; 53.1 y 53.0, respectivamente. Por su parte, en las franjas saturadas el valor medio observado fue de 0,778 de NDVI y 57.6 de Spad, indicando que efectivamente las franjas saturadas presentarían un mejor estado nutricional el resto de los tratamiento (Figura 10).

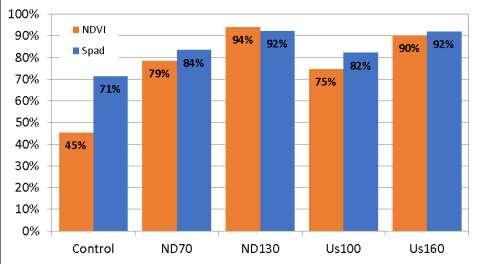
Figura 10. Valores de NDVI (naranja) y Spad (azul) y en la franja saturada (línea roja) para cada uno de los tratamientos de N inicial evaluados durante el ensayo.
Posteriormente, se cosecharon cada una de las franjas del ensayo observándose diferencias estadísticamente significativas en los niveles de rendimiento producto de la disponibilidad inicial de N (p<0.05) como de la aplicación de N foliar en floración (p<0.05). En este ensayo se observó un amplio rango de rendimientos alcanzados, los cuales variaron desde 2.004 (Control) hasta 3.967 (Us160 con foliar) kg∙ha-1. Mientras que la aplicación de fertilizantes foliares en floración mostraron en promedio un incremento de rendimiento de 390 kg∙ha-1 por sobre el promedio de las franjas sin aplicación de N foliar en floración (Figura 11). Los tratamientos Us160 y ND 130 mostraron medias que no variaron significativamente entre sí (p>0.05) a pesar de que ND 130 contaba con 30 kgN ha-1 menos que Us160, mientras que Us 100 si se diferenció significativamente del tratamiento ND70 (Figura 11).
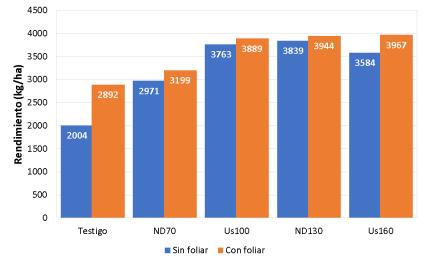
Figura 11. Rendimiento alcanzado (kg∙ha-1) por cada uno de los tratamientos evaluados.
Cuando analizamos los parámetros de calidad comercial, se pudo observar que en todos los tratamientos el peso hectolítrico fue muy bueno >83 kg hl-1, alcanzando el grado máximo del estándar de calificación de este parámetro (Norma XX, SENASA). El promedio del porcentaje de proteína del ensayo fue muy bueno (ca. 11,3%), estando la mayoría de los casos con niveles que serían bonificados levemente a la hora de la comercialización, esto

seguramente asociado a la variedad K. Rayo que pertenece al GC 1. El % de gluten alcanzado, como era esperado, mostró una asociación significativa muy fuerte con el porcentaje de proteína (p<0.0001; R2: 0.91) por lo tanto nos centramos en el análisis del porcentaje de proteína, ya que es el de mayor difusión a la hora de la comercialización. Al analizar el porcentaje de proteína alcanzado por tipo de fuente utilizada, se pudo observar que utilizando ND se alcanzaron valores menores que al utilizar Us (10.8% vs. 11.3%, respectivamente), esta diferencia se observó tanto en las disponibilidades iniciales altas como bajas que fueron utilizadas en el ensayo (Figura 12). Si bien las dosis de N total recomendadas para generar rendimiento utilizando ND son menores que las de Us, (por su mayor eficiencia de utilización), puede que a la hora de pensar en el porcentaje de proteína la relación entre la disponibilidad de N para el llenado de los granos (fuente) y un elevado número de granos (destinos) sea deficitaria comparada con los tratamientos de Us, donde se recomendó una dosis de N total mayor, provocando menores % de proteína en granos.
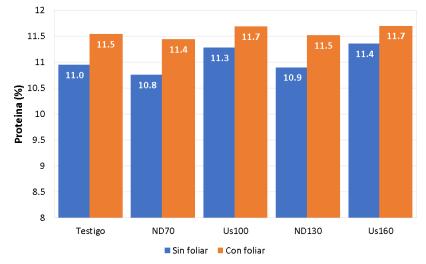
Figura 12. Porcentaje de proteína alcanzado (%) por cada uno de los tratamientos evaluados.
Por lo que, la aplicación de N foliar puede ser una herramienta a la hora de mejorar este parámetro. La respuesta absoluta del porcentaje de proteína en grano para los tratamientos ND fue de 0.65%, mientras que en el caso de los tratamientos US fue menor, alcanzando solo 0.37% (Figura 13a). Esta respuesta fue menor a medida que el porcentaje de proteína alcanzado en el cultivo sin aplicar fue mayor o tuvo una mejor relación fuente destino de nitrógeno para el llenado, esta respuesta puede ser parcialmente explicada por el N disponible a la siembra y por las diferencias entre el tipo de fuentes utilizadas (Figura 13b),

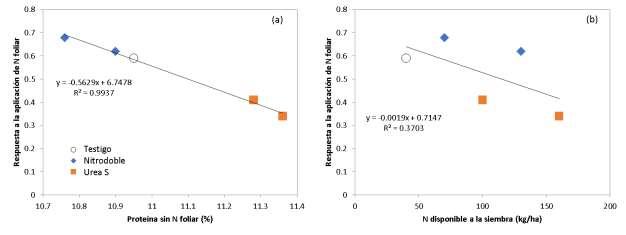
Figura 13. Relación entre la respuesta a la aplicación foliar y (a) el porcentaje de proteína alcanzado en los tratamientos sin aplicación foliar (%) y (b) la disponibilidad de N inicial.
Las consideraciones finales que podemos tener de esta experiencia son, que la fertilización con N cerca de floración puede ser una herramienta interesante para mejorar el rendimiento y la calidad de lotes de trigo con expectativas de rendimientos elevadas, ya que podemos lograr incrementos en el rendimiento final y sobre todo mejoras significativas de los valores del porcentaje de proteína y consecuentemente de los niveles de gluten. Esto permitiría a la hora de la comercialización de los granos, reducir la penalización que habitualmente sufrimos en su precio y en algunos casos llegar a obtener bonificaciones por su mejora en la calidad.
Capítulo 5. Línea acidificación de suelos –Chacra Bragado-Chivilcoy.
Introducción
En muchas zonas de la región templada argentina, la intensificación de la actividad agrícola-ganadera basada en una alta exportación de nutrientes y la baja reposición de los mismos, particularmente los de naturaleza básica (K+, Ca2+ y Mg2+), ha traído como consecuencia la desprovisión y desbalance nutricional de los cultivos, acelerando el proceso de acidificación edáfica (Vázquez et al., 2000; Lemenih et al., 2004; Gelati& Vázquez, 2008).
A nivel regional, los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy, perciben qué parte de la brecha de rendimiento existente con los potenciales bajo secano y de las variaciones productivas podrían ser explicadas a partir de posibles limitantes físicas, químicas y biológicas de los suelos, las cuales podrían estar asociadas a la disminución en los niveles de pH.
Un ejemplo de esto es lo observado en la caracterización inicial realizada en el lote 4 del sitio Los Manuelitos perteneciente a la chacra Bragado-Chivilcoy (Figura 1).

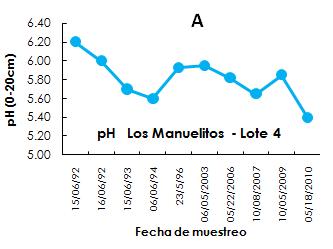
Figura 1. Limitantes edáficas detectadas en algunos ambientes de la Chacra B-C. Caída de los niveles de pH (ejemplo Lote 4, Hapludol típico de Ea. Los Manuelitos, Alberti
Objetivos y productos
El objetivo específico de esta línea de trabajo fue identificar las causas y consecuencias de la acidificación del suelo a través del tiempo en los diferentes suelos de la zona de influencia de la Chacra, y diseñar estrategias que permitan revertir la situación.
Los productos esperados fueron:
a) Descripción de la posibles causas y su impacto sobre los cultivos;
b) Caracterización de la acidez en la zona de influencia de la chacra; y
c) Evaluar el impacto de estrategias de uso de enmiendas sobre el pH en el suelo y los rendimientos de los cultivos.
d) Caracterizar la incorporación de la enmienda en sistemas de SD, en cuanto a tiempo y profundidad alcanzada.
e) Generar base conceptuales para definir estrategias tecnológicas en molisoles de la región pampeana.
Metodología
Con el fin de cumplimentar con nuestros objetivos se realizó (i) una revisión bibliográfica sobre la problemática y resaltar cuales podrían ser las principales causas de acidificación de los suelos de nuestra región; y (ii) con el fin de caracterizar como es la situación actual del pH en los suelos de la región, se trabajó en conjunto con el laboratorio Tecnoagro SRL, a través del convenio de cooperación técnica que existente entre dicha empresa y Aapresid. El mismo facilito la información de 436 lotes analizados durante 2014-2015 insertos en región de influencia de la Chacra Bragado-Chivilcoy; (iii) durante la campaña estival 2018/19, se comenzó con la fase experimental de la línea de trabajo sobre acidificación de los suelos en la región, Los protocolos se desarrollaron junto a los expertos de la Chacra Dr. Olga Heredia (FAUBA) y el Dr. Martin Torres Duggan (Tenoagro SRL) y el apoyo de NUTRIENT SA. Los experimentos se están llevando a cabo en el Ea. La Ydalina la empresa El Parque SRL y el objetivo es que terminen en la campaña 2020/21.

5.1 Causantes de la acidificación del suelo
La acidificación del suelo es el proceso mediante el cual el pH del mismo disminuye, es decir, aumenta la concentración de protones (H+) y la capacidad de neutralización de bases. Aunque hay suelos naturalmente ácidos y seres vivos capaces de sobrevivir en condiciones ácidas, un suelo con un pH bajo o en disminución va a presentar problemas de desarrollo porque el crecimiento de plantas y microorganismos va a estar inhibido. Los problemas empiezan a aparecer cuando el pH disminuye por debajo de 5,5 (Lillo et al., 2008).
Las principales causas por las cuales el ph en los suelos disminuye son:
• El lavado de bases (Ca, Mg, Na y K) en ambientes con un alto régimen de precipitaciones, permitiendo el intercambio de protones (H+) liberados por la formación de ácido carbónico cuando el agua entra en el suelo (CO2 + H2O → H2CO3- + H+). Este efecto se nota principalmente en suelos de textura gruesa, aunque actualmente se encuentra en otras clases texturales (Vázquez, 2005; 2012).
• La aplicación de fertilizantes de alto índice de acidez, a través del proceso de nitrificación, la cual consiste en la transformación de amonio (NH4+) de fertilizantes a ácido nítrico por oxidación (NH4+ + 2O2 → NO3+ 2H+ + H2O), donde este proceso es aditivo al propio empobrecimiento en bases del suelo por la absorción de los cultivos (Lillo et al. 2008).
• Intercambio de bases (Ca, K, Mg) por H+ en las raíces de las plantas, cuando se produce la absorción.
• La descomposición de la materia orgánica, principalmente de restos orgánicos con alta relación C/N. Lo cual ha incrementado en las últimas décadas producto de la expansión de la siembra directa (Burle et al., 1997; Tang, 1998).
El incremento de la acidez en los suelos, generalmente produce efectos NO deseados para la producción de nuestros cultivos, como la disminución de la disponibilidad de nutrientes como P, Mg, Ca; afecta la fijación biológica del N, incrementa el riesgo de encontrar niveles tóxicos de aluminio (Al), manganeso (Mn) y otros metales que en condiciones ácidas pueden llegar a ser muy móviles. Por ejemplo, el aluminio puede producir un descenso en el crecimiento en longitud de las plantas, el manganeso provocar daños en las partes aéreas de las plantas, como manchas necróticas en los tallos y manchas rodeadas de un halo de necrosis en las hojas, que además van a aparecer arrugadas. A su vez, la disminución del Ph en los suelos puede alterar negativamente la capacidad de amortiguamiento del suelo, produciendo una disminución progresiva de la capacidad de neutralizar ácidos (Lillo et al. 2008)

Según el USDA (1998), los efectos esperables sobre los cultivos en función del ph serían:
Tabla 1. Rangos de pH, denominación y efecto esperables sobre los cultivos. Fuente: USDA.
Rango de pH Denominación
Efectos esperables
< 4,5 Extremadamente ácido Condiciones muy desfavorables.
5,1-5,5 Fuertemente ácido
4,5-5,0 Muy fuertemente ácido Posible toxicidad por Al y exceso de: Co, Cu, Fe, Mn, Zn. Deficiencia de: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S. Suelos sin carbonato cálcico. Actividad bacteriana escasa.
5,6-6,0 Medianamente ácido Intervalo adecuado para la mayoría de cultivos.
6,1-6,5 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes.
6,5-7,3 Neutro
Mínimos efectos tóxicos (por debajo de pH = 7 el carbonato cálcico no es estable en el suelo).
Los niveles deseados de pH para producir los cultivos extensivos más difundidos en la región pampeana son: Tabla 2. Rangos de pH deseados para diferentes cultivos. Fuente: USDA (1998).
Cultivo pH Min pH Max
Cebada 6,5 8,0
Centeno 5,0 7,0
Girasol 6,0 7,5
Maíz 5,5 7,5
Soja 6,0 7,0
Trigo 5,5 7,5
En general, la disminución de los nutrientes básicos y sus desbalances, son tratados con la aplicación de enmiendas básicas. Esta es una de las primeras prácticas que utilizó el hombre para corregir las propiedades químicas de los suelos (Vazquez, 2012). En la producción agropecuaria argentina, se utilizan productos como la caliza y la dolomita, que proveen Ca o Ca y Mg, respectivamente. En menor proporción se utiliza yeso, que promueve la precipitación del Al, reduciendo la toxicidad característica de este elemento en suelos ácidos. Esta última enmienda también podría ser utilizada en planteos de siembra directa como una fuente rápida de Ca más soluble y con potencial acción solubilizadora de los carbonatos contenidos en calizas y dolomitas (Santos Sbuscio et al., 2009).
Hernández et al. (2006) evaluaron la dinámica del movimiento descendente de las bases en el horizonte superficial de un suelo Hapludol thapto árgico, tratado con caliza, dolomita y yeso. Los autores argumentaron que el yeso, en su calidad de sal de ácido fuerte, podría favorecer la solubilización de los carbonatos agregados y con ello, el movimiento descendente de las bases aportadas al ambiente de mayor actividad radical. Dada la insolubilidad de los carbonatos, esto resultaría una alternativa viable para la corrección de suelos ácidos bajo planteos de siembra directa.
El agregado de las diferentes dosis de estos correctores elevaría, en términos generales, el pH, tanto actual como potencial de la capa de 0-20 cm, manteniéndose estos incrementos después de dos años de efectuada la aplicación. Un efecto adicional producido por el agregado efectuado, fue el incremento de la CIC (Vazquez et al. 2012).
1.1. Caracterización de la acidez en lotes de la región de la Chacra Bragado-Chivilcoy.
Para este relevamiento se analizó los valores de pH de 436 lotes de producción de la zona de Chivilcoy, Alberti, Bragado y General Viamonte.
Del análisis surgió que solamente el 2,5 % de los lotes presentó valores de pH menores a 5,6; los cuales según los parámetros de referencia del USDA podrían presentar problemas para los cultivos más tolerantes a la acidez como Trigo y Maíz (Figura 2).

Mientras que el 18 % de estos lotes podrían presentar algún tipo de limitación para el cultivo de soja, ya que presentaron valores de pH< 6,0; donde baja fuertemente la disponibilidad de otros nutrientes como molibdeno, cobalto y zinc, los cuales pueden repercutir negativamente en la productividad de estos cultivos (Figura 2).
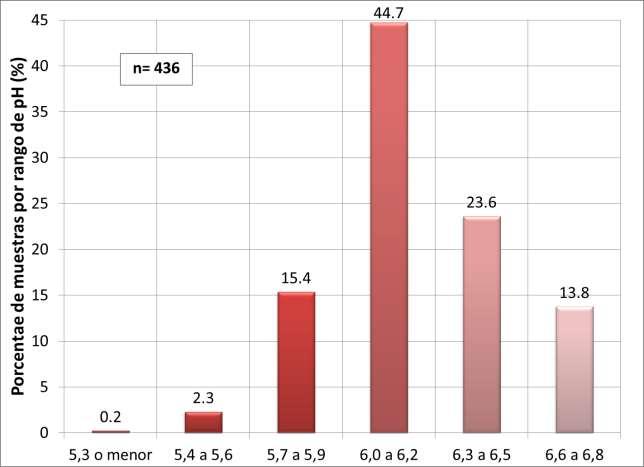
Figura 2. Porcentaje de casos de acuerdo al rango de pH observado (n=436).
5.2 Evaluación del impacto de estrategias de uso de enmiendas sobre el pH en el suelo y los rendimientos de los cultivos.
Sobre 2 lotes en siembra directa de los miembros de la Chacra Bragado-Chivilcoy, que mostraron valores de pH < a 5,5 (Heredia et al. 2017) se realizaron ensayos en micro-parcelas (5x20m; 100m2) con 2 repeticiones (bloques), en 2 sitios (con y sin P) que nos permitan evaluar el efecto de seis (7) diferentes tratamientos de enmiendas a cortomedio plazo (3 años), los mismo fueron aplicados el 20/8/2018. Los cultivos objetivos, son los de una rotación de tercios típica de la región pampeana, Maíz/Soja 1ra/Trigo-Soja2da. El primer año se realizó sobre un cultivo de soja de 1ra (DM 4612) que fue sembrado el 8/11/2018 y cosechado el 9/4/2019.
Los tratamientos base fueron los siguientes:
Sitio 1: Con P
Sitio 2 Sin P
Enmiendas:
• Testigo (sin aplicación)
• Dolomita 1500 kg/ha (solo inicio; tratamiento tradicional)
• Dolomita 1500 kg/ha + yeso 750 kg/ha* (mejorar solubilización y penetración de cationes básicos en el perfil)
• Dolomita 500 kg/ha (solo inicio; tratamiento tradicional)
• Dolomita 500 kg/ha (3 años consecutivos)

• Dolomita 500 kg/ha + yeso 250 kg/ha* (mejorar solubilización y penetración de cationes básicos en el perfil )
• Yeso agrícola 250 kg/ha* (evaluar el efecto del S vs. tratamiento 6)
*La cantidad de yeso agrícola a incorporar en la mezcla con dolomita es a definir, en este protocolo se presentan valores del 50% de la dosis de dolomita. Dichos valores de referencia fueron extraídos de trabajos locales previos de Vazquez et al.; los cuales que sugieren valores entre 20 y 50% para mejorar solubilización y penetración de cationes básicos en el perfil.
Esquema del ensayo:
BL 1 Testigo
Dolomita
Con P
Sin P
BL 2
500 kg/ha + yeso 250 kg/ha
BL 1
Dolomita 1500 kg/ha + yeso 750 kg/ha
BL 2 Yeso agrícola 250 kg/ha
Dolomita 1500 kg/ha
Dolomita 1500 kg/ha + yeso 750 kg/ha
Yeso agrícola 250 kg/ha Testigo
Dolomita 500 kg/ha (3 años)
Dolomita 500 kg/ha
Dolomita 500 kg/ha
Dolomita 500 kg/ha (3 años)
Dolomita 1500 kg/ha Yeso agrícola 250 kg/ha
Dolomita 1500 kg/ha + yeso 750 kg/ha
Dolomita 500 kg/ha + yeso 250 kg/ha
Dolomita 500 kg/ha (3 años)
Dolomita 500 kg/ha
Dolomita 500 kg/ha + yeso 250 kg/ha
Testigo
Dolomita 500 kg/ha + yeso 250 kg/ha Yeso agrícola 250 kg/ha
Dolomita 1500 kg/ha
Dolomita 1500 kg/ha + yeso 750 kg/ha
Dolomita 500 kg/ha Testigo
Dolomita 1500 kg/ha
Dolomita 500 kg/ha (3 años)
Determinaciones:
Caracterización del pH, cationes y CIC del suelo, previo a los tratamientos, a la siembra y madurez de los cultivos. Profundidad de los muestreo 0-20 cm y en algún tratamientos específicos cada 5cm, hasta los 15-20cm, para evaluar la incorporación dela enmienda.
Resultados preliminares
Los primeros resultados disponibles nos muestran que el pH promedio de todos los tratamientos al momento de cosecha fue de 5,44 lo cual es un 12% mayor al que se observó al momento de la siembra (4,81). Mientras que los tratamientos en los cuales se aplico enmiendas mostraron un promedio de pH 0,06 unidades mayor que el testigo, siendo el tratamiento D1500 el que mayor diferencia mostró (pH: 5,54; Tabla 3).
Tabla 3. Valores de pH encontrados a cosecha en los experimentos de enmiendas en La Ydalina (Los Toldos).
Tratamiento pH cosecha
D1500 5,54 A
D500 5,49 A B
Do500+Y250 5,49 A B
D1500+Y750 5,46 A B
T 5,43 A B
Y250 5,28 C

A su vez, las diferencias en el nivel de P a cosecha fueron marcadamente más elevados (p<0.05) en los tratamientos CON aplicación de este nutriente que en el sitio SIN aplicación del mismo (14,7 vs. 12,5 ppm, respectivamente). Si bien los valores de rendimiento observados sobre el cultivo de Soja NO nos muestran una diferencia estadísticamente significativa en los rendimientos ente los tratamientos CON y SIN fertilización con P, se observaron marcadas tendencias a observar menores rendimientos SIN esta práctica de fertilización (Figura 3) Como observamos anteriormente, la dosis que mayor aumento de pH produjo fue la de D1500, la cual a su vez fue el tratamiento mostró el segundo mayor incremento del rendimiento. El menor incrementó de pH se observó en el tratamiento Y250, que sin embargo produjo uno de los mayores incrementos en el rendimiento, posiblemente este aumento de rendimiento se deba a la aplicación de S en forma de yeso. Al contrastar los valores iniciales con los de cosecha, existieron diferencias en el valor del pH entre las dos fechas de muestreo, siendo mayor al final del ciclo de cultivo, sin embargo, analizadas por tipo de enmienda la mayor diferencia entre fechas fue para D500 cuyo pH en la segunda fecha fue 0.67 unidades de pH mayor a la primera, demostrando que las enmiendas parecen haberse incorporado al suelo. Por otra parte, hubo correlación negativa entre P y pH r= -032 p<0.01.
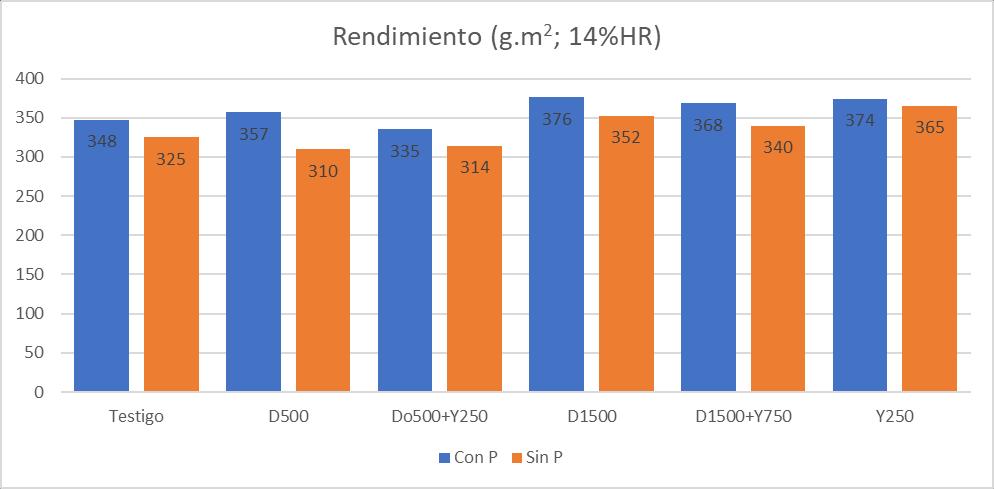
Figura 3. Rendimiento del cultivo de soja con diferentes tratamientos de enmienda con y sin P, en el establecimiento La Ydalina (Gral. Viamonte).
Comentarios finales
Del trabajo de revisión bibliográfica y análisis de la base de datos del laboratorio de suelo se puede destacar que:
• Los principales causantes de la acidificación (<pH) son el lavado de bases, la aplicación de fertilizantes de alto índice de acidez, Intercambio de bases producto de la absorción y la descomposición de la materia orgánica.
• Las gramíneas, como maíz y trigo verían afectada su funcionalidad con pH menores a 5,5, mientras que el cultivo de soja con pH menores a 6.
• Actualmente existe el riesgo de exponer a nuestros cultivos a situaciones de pH potencialmente desfavorables, dado que casi e l 20% de los lotes analizados presento valores de pH menores a 6.

• En la parte experimental se notaron incrementos en los niveles de pH y rendimientos en el primer año de ensayos, y parecería observarse una deficiencia en los niveles de disponibilidad de S dada la notoria respuesta que mostró el tratamiento de yeso por sí solo.
• Se continuará este ensayo durante 2 años más para seguir evaluando el efecto de las dosis de enmiendas y sus combinaciones con yesos y poder así generar criterios lógicos de manejo de las mismas en nuestra zona con suelos levemente ácidos

Bibliografía
• Alvarez, R., Steinbach, H. S., Grigera, S. M., Cartier, E., Obregon, G., Torri, S., & Garcia, R. (2004). The balance sheet method as a conceptual framework for nitrogen fertilization of wheat in a Pampean agroecosystem. Agronomy journal,96(4), 1050-1057.
• Andrade, J.F., and E.H. Satorre. 2015. Single and double crop systems in the Argentine Pampas: Environmental determinants of annual grain yield. F. Crop. Res. 177: 137–147.
• Andrade, J.F., J.I. Rattalino Edreira, S. Mourtzinis, S.P. Conley, I.A. Ciampitti, J.E. Dunphy, J.M. Gaska, K. Glewen, D.L. Holshouser, H.J. Kandel, P. Kyveryga, C.D. Lee, M.A. Licht, L.E. Lindsey, M.A. McClure, S. Naeve, E.D. Nafziger, J.M. Orlowski, J. Ross, M.J. Staton, L. Thompson, J.E. Specht, and P. Grassini. 2019. Assessing the influence of row spacing on soybean yield using experimental and producer survey data. F. Crop. Res. 230: 98–106A.
• Andrade, J.F.; Poggio, S.L.; Ermácora, M.; Satorre, E.H. 2015. Productivity and resourse use eficiency in intensified systemas in the Rolling Pampa, European Journal of Agronomy 67 (2015) 37-51.
• Andriulo, A., Guérif, J., & Mary, B. (1999). Evolution of soil carbon with various cropping sequences on the rolling pampas. Determination of carbon origin using variations in natural 13C abundance. Agronomie, 19(5), 349-364.
• Bacigaluppo, S.; Bodrero, M.; Balzarini, M.; Gerster, G.; Andriani, J.; Enrico, J.; Dardanelli, J., 2011. Main edaphic and climatic variables explaining soybean yield in Argiudolls under no-tilled systems, European Journal of Agronomy 35 (2011) 247– 254.
• Baver, L. D., Gardner, W. H., & Gardner, W. R. (1973). Física de suelos. Uteha.
• Boxler, M. El manejo de nutrientes según los asesores. Zona Centro. 2013. Actas del Simposio de Fertilidad. International Plant Nutrition Institute. 22 y 23 de Mayo de 2013, Rosario.
• Cahn, M., Hummel, J. y Broker, B. 1994. Spatial analysis of soil fertility for management site-specific.
• Carta de suelo de la provincia de Buenos Aires; Hoja 3560; INTA 1981.
• Caviglia O.P., Sadras V.O. and Andrade F., 2004. Intensification of agriculture in the south-eastern Pampas. I. Capture and efficiency in the use of water and radiation in double-cropped wheat-soybean.
• Caviglia O.P., 2008; El invierno: Una estación clave para intencificacion sustentable de la agricultura.
• Caviglia, O.P., V.O. Sadras, and F.H. Andrade. 2013. Modelling long-term effects of cropping intensification reveals increased water and radiation productivity in the South-eastern Pampas. F. Crop. Res. 149: 300–311.
• Conti M.E, 2000. Principios de edafología, con énfasis en suelos Argentinos.
• Climate Prediction Center, 2014. National Weather Service. National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA.
• D’Acunto, L., J.F. Andrade, S.L. Poggio, and M. Semmartin. 2018. Diversifying crop rotation increased metabolic soil diversity and activity of the microbial community. Agric. Ecosyst. Environ. 257: 159–164.
• Dobermann, A. R., Arkebauer, T. J., Cassman, K. G., Drijber, R. A., Lindquist, J. L., Specht, J. E., &Wortmann, C. S., 2003. Understanding corn yield potential in different environments.
• Doran J.W. y T.B. Parkin 1994. Defining and assessing soil quality. In: Doran et al. (Eds). Defining soil quality for a sustainable environment.
• Fernández Long, M. E.; L. Spescha, R. Hurtado y G. M. Murphy; 2011. Impacto del ENOS sobre los rendimientos de maíz en la región pampeana argentina.
• Fernández Long María E. , Irene E Barnatán, Liliana Spescha, R. Hurtado Y G. Murphy. 2007. Caracterización de las heladas en la region pampeana y su variabilidad en los últimos 10 años.
• Ferraris, G; Couretot,L. 2009. Soja ¿Qué estrategia de fertilización adoptamos? Ensayo de larga duración en la secuencia maíz – soja - cebada/soja -trigo/soja.Arribeños, partido de general arenales campaña 2007/08.
• Ferraris, G; Toribio, M; Falconi, R y Couretot, L. 2012. Efectos de diferentes estrategias de fertilización sobre los rendimientos y el balance de nutrientes. Comunicaciones IPNI IAH 6 - Junio 2012. 6pp.
• Galarza C.; 2011. Importancia de los rastrojos como aporte al balance de carbono.
• Gerster, G. y Bacigaluppo, S. 2009. Cómo alcanzar altos rendimientos en soja.
• Grassini, P., A.J. Hall, and J.L. Mercau. 2009. Benchmarking sunflower water productivity in semiarid environments. F. Crop. Res. 110: 251–262.
• Grassini, P., J. Thorburn, C. Burr, and K.G. Cassman. 2011. High-yield irrigated maize in the Western U.S. Corn Belt: I. On-farm yield, yield potential, and impact of agronomic practices. F. Crop. Res. 120: 142–150

• Grassini, P., J. a. Torrion, H.S. Yang, J. Rees, D. Andersen, K.G. Cassman, and J.E. Specht. 2015. Soybean yield gaps and water productivity in the western U.S. Corn Belt. F. Crop. Res. 179: 150–163
• GYGA , 2013. Global Yield Gap Atlas. www.yieldgap.org
• Hoogenboom, G., J.W. Jones, P.W. Wilkens, C.H. Porter, K.J. Boote, L.A. Hunt, U. Singh, J.L. Lizaso, J.W. White, O. Uryasev, F.S. Royce, R. Ogoshi, A.J. Gijsman, G.Y. Tsuji, and J. Koo. 2012. Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) Version 4.5
• Havlin, J. L., Kissel, D. E., Maddux, L. D., Claassen, M. M., & Long, J. H. (1990). Crop rotation and tillage effects on soil organic carbon and nitrogen. Soil Science Society of America Journal, 54(2), 448-452.
• IPNI, International Plant Nutrition Institute. 2009. Requerimientos nutricionales de los cultivos. Archivo agronómico N° 3. 4pp.
• Kravchenko, A.N., S.S. Snapp, and G.P. Robertson. 2017. Field-scale experiments reveal persistent yield gaps in low-input and organic cropping systems. Proc. Natl. Acad. Sci. 114: 926–931.
• Krüger H., S. Venanzi; 2011. Resistencia mecánica del suelo en secuencias de cultivos agricolas y mixtas bajo siembra directa.
• Keller, T.; Håkansson, I. 2010. Estimation of reference bulk density from soil particle size distribution and soil organic matter content.
• Lagos, J; Gallo, S.; Rodriguez, S.; Boxler, M; García, F. y A. Correndo. 2013. Hacia los 80 quintales de soja en el Sur de Santa Fe. Campaña 2012/13. Comunicaciones CREA-IPNI.
• Lobell, D., Cassman, K., Field, C. 2009. Crop yield gaps: their importance, magnitudes and causes. . Annual Review of Environment and Resources, 34:4.1-4.26.
• Manlla, A. y Salvagiotti, F. 2012. Rendimiento potencial y brechas de producción en soja bajo condiciones de campo, en Oliveros, Sur de Santa Fe. Boletín “Para mejorar la producción” N° 48 – INTA EEA Oliveros.
• Menéndez, F. J., & Satorre, E. H. (2007). Evaluating wheat yield potential determination in the Argentine Pampas. Agricultural Systems, 95(1), 1-10.
• Paynes D., 1992. El comportamiento del suelo. Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas según Russell.
• Purcell, L.C. (2000) Soybean canopy coverage and light interception measurements using digital imagery. Crop Sci. 40:834–837.
• Rodriguez, A.R. y de la Casa A.C. 1990. Regiones hídricas de la República Argentina.
• Rojas J.M.; 2013. Densidad aparente. Comparación de métodos de determinación en ensayo de rotaciones en siembra directa
• Romaniuk, R., M. Beltrán, L. Brutti, A. Costantini, S. Bacigaluppo, H. Sainz-Rozas, and F. Salvagiotti. 2018. Soil organic carbon, macro- and micronutrient changes in soil fractions with different lability in response to crop intensification. Soil Tillage Res. 181: 136–143
• Sainz Rozas, H., M. Eyherabide, H.E. Echeverría, P. Barbieri, H. Angelini, G.E. Larrea, G.N. Ferraris, and M. Barraco. 2013. ¿Cuál es el estado de la fertilidad de los suelos argentinos? p. 62–72. In IPNI and FERTILIZAR (eds.), Simposio Fertilidad 2013. Rosario, Argentina.
• Salvagiotti, F. 2009.Rendimientos potenciales en maíz. Brechas de producción y prácticas de manejo para reducirlas.
• Salvagiotti, F., J.L. Rotundo, G. Di Mauro, A. Condorí, S. Gallo, R. Pozzi, and M. Boxler. 2016. Rendimientos Potenciales y Brechas de Rendimiento de soja en la campaña 2014-15. Para Mejor. la Prod. INTA: 129–136.
• Sasal, MC. 2012. Factores condicionantes de la evolución estructural de suelos limosos bajo siembra directa. Efecto sobre el balance de agua. Tesis de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires.
• Saxton, K.E. y W.J. Rawls. 2006. Soil Water Characteristic Estimates by Texture and Organic Matter for Hydrologic Solutions. Soil Sci. Soc. Am. J. 70:1569- 1578.
• Specht, J.E., Hume, D.J., Kumudini, S.V., 1999. Soybean Yield Potential A Genetic and Physiological Perspective.
• Studdert, G.A. y H.E. Echeverría. 2000. Crop rotation and nitrogen fertilization to manage soil organic carbon dynamics. Soil Sci. Soc. Am. J. 64:1496-1503.

• Van Ittersum MK, Rabbinge R. 1997. Concepts in production ecology for analysis and quantification of agricultural input-output combinations. Field Crops Res.52:197–208
• Van Ittersum, M. K., Cassman, K. G., Grassini, P., Wolf, J., Tittonell, P., & Hochman, Z. (2013). Yield gap analysis with local to global relevance a review.Field Crops Research, 143, 4-17.
• Van Wart, J., Kersebaum, K. C., Peng, S., Milner, M., &Cassman, K. G., 2013. Estimating crop yield potential at regional to national scales. Field Crops Research, 143, 34-43.