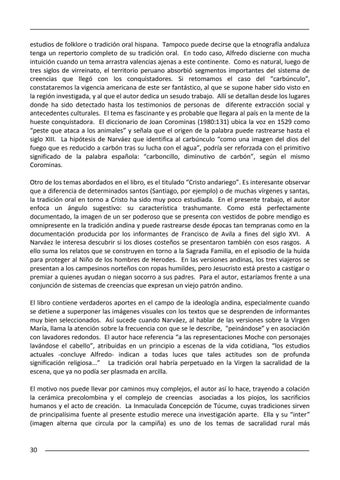estudios de folklore o tradición oral hispana. Tampoco puede decirse que la etnografía andaluza tenga un repertorio completo de su tradición oral. En todo caso, Alfredo discierne con mucha intuición cuando un tema arrastra valencias ajenas a este continente. Como es natural, luego de tres siglos de virreinato, el territorio peruano absorbió segmentos importantes del sistema de creencias que llegó con los conquistadores. Si retomamos el caso del “carbúnculo”, constataremos la vigencia americana de este ser fantástico, al que se supone haber sido visto en la región investigada, y al que el autor dedica un sesudo trabajo. Allí se detallan desde los lugares donde ha sido detectado hasta los testimonios de personas de diferente extracción social y antecedentes culturales. El tema es fascinante y es probable que llegara al país en la mente de la hueste conquistadora. El diccionario de Joan Corominas (1980:131) ubica la voz en 1529 como “peste que ataca a los animales” y señala que el origen de la palabra puede rastrearse hasta el siglo XIII. La hipótesis de Narváez que identifica al carbúnculo “como una imagen del dios del fuego que es reducido a carbón tras su lucha con el agua”, podría ser reforzada con el primitivo significado de la palabra española: “carboncillo, diminutivo de carbón”, según el mismo Corominas. Otro de los temas abordados en el libro, es el titulado “Cristo andariego”. Es interesante observar que a diferencia de determinados santos (Santiago, por ejemplo) o de muchas vírgenes y santas, la tradición oral en torno a Cristo ha sido muy poco estudiada. En el presente trabajo, el autor enfoca un ángulo sugestivo: su característica trashumante. Como está perfectamente documentado, la imagen de un ser poderoso que se presenta con vestidos de pobre mendigo es omnipresente en la tradición andina y puede rastrearse desde épocas tan tempranas como en la documentación producida por los informantes de Francisco de Avila a fines del siglo XVI. A Narváez le interesa descubrir si los dioses costeños se presentaron también con esos rasgos. A ello suma los relatos que se construyen en torno a la Sagrada Familia, en el episodio de la huida para proteger al Niño de los hombres de Herodes. En las versiones andinas, los tres viajeros se presentan a los campesinos norteños con ropas humildes, pero Jesucristo está presto a castigar o premiar a quienes ayudan o niegan socorro a sus padres. Para el autor, estaríamos frente a una conjunción de sistemas de creencias que expresan un viejo patrón andino. El libro contiene verdaderos aportes en el campo de la ideología andina, especialmente cuando se detiene a superponer las imágenes visuales con los textos que se desprenden de informantes muy bien seleccionados. Así sucede cuando Narváez, al hablar de las versiones sobre la Virgen María, llama la atención sobre la frecuencia con que se le describe, "peinándose” y en asociación con lavadores redondos. El autor hace referencia “a las representaciones Moche con personajes lavándose el cabello”, atribuidas en un principio a escenas de la vida cotidiana, “los estudios actuales -concluye Alfredo- indican a todas luces que tales actitudes son de profunda significación religiosa...” La tradición oral habría perpetuado en la Virgen la sacralidad de la escena, que ya no podía ser plasmada en arcilla. El motivo nos puede llevar por caminos muy complejos, el autor así lo hace, trayendo a colación la cerámica precolombina y el complejo de creencias asociadas a los piojos, los sacrificios humanos y el acto de creación. La Inmaculada Concepción de Túcume, cuyas tradiciones sirven de principalísima fuente al presente estudio merece una investigación aparte. Ella y su “inter” (imagen alterna que circula por la campiña) es uno de los temas de sacralidad rural más
30